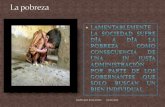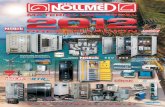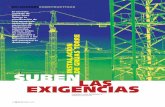s Sociales y Jurídicastauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/7557/1/TFG - TORRES TORRES... · 1919 tras...
Transcript of s Sociales y Jurídicastauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/7557/1/TFG - TORRES TORRES... · 1919 tras...
Facultad d
e C
iencia
s S
ocia
les y
Jurí
dic
as
UNIVERSIDAD DE JAÉN Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Trabajo Fin de Grado
LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL
TRABAJO EN RELACIÓN
CON EL TRABAJO DE
MUJERES Y NIÑOS.
Alumno: Cristina de la Torre Torres.
Julio, 2016.
RESUMEN.
El trabajo que se va a exponer a continuación, se centra en la situación laboral de las
mujeres y niños tras la creación de la Organización Internacional del Trabajo. Este
estudio pretende exponer la injusta realidad social y laboral que ha sido imperante a lo
largo de la historia y la lucha constante por la aplicación efectiva del principio de
igualdad.
Comenzaremos este trabajo desarrollando un poco la historia de la Organización
Internacional del Trabajo, para saber cuáles fueron sus objetivos y metas tras su
elaboración.
Tras esto, continuaremos analizando la realidad de las condiciones laborales
establecidas antes de la creación de la OIT en general, y del caso de las mujeres y niños
en particular. De esta forma, podremos contrastar mejor los cambios posteriores que se
llevaron a cabo tras la constitución de la OIT.
Finalmente, nos centraremos en las mejoras llevadas a cabo por la misma, y en las
Recomendaciones y Convenios acogidos hasta la década de los 60, para finalmente
acabar comentando la situación actual de las mujeres y niños y los programas que
combaten las actuales situaciones injustas que siguen sucediendo a día de hoy en ciertas
partes del mundo.
ABSTRACT.
The study that that shall be explained focuses on the labour situation of women and
children after the creation of the International Labour Organization (ILO). This study
aims to present the unfair social and labour reality which has been dominant throughout
history and the constant battle for the effective application to the principle of equality.
We shall begin this study developing the story of the ILO so as to know its objectives
and goals after its creation.
After that, we will continue with the analysis of the labour conditions after the creation
of the ILO in general, and the case of women and children in particular. In this way, we
will be able to contrast the changes which took place after the formation of the ILO.
Finally, we shall focus on the improvements carried out by this organization and on the
Recommendations and Conventions admitted until the sixties, so as to end the study
with the current situation of women and children and the programmes to fight the unfair
situations that continue happening today in some parts of the world.
ÍNDICE.
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 5
1. HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO ...... 6
1.1. Origen y constitución.
2. LAS CONDICIONES LABORALES ANTERIORES A LA CREACIÓN DE
LA OIT....... .................................................................................................................. 7
2.1. La primera revolución industrial.
2.2. La segunda revolución industrial.
2.3. Las condiciones laborales de las mujeres y niños.
2.4. El movimiento obrero.
2.5. La situación en España.
3. EL NACIMIENTO DE LA OIT. MEJORAS DE LAS CONDICIONES
LABORALES EN GENERAL Y EN EL CASO DE LAS MUJERES Y NIÑOS EN
PARTICULAR ........................................................................................................... 13
3.1. La necesidad de una nueva legislación.
3.2. La OIT en relación a las mujeres.
3.2.1. Convenios y recomendaciones acogidos hasta 1969.
3.2.2. La situación laboral de las mujeres. Avances, mejoras y
progreso a partir de los años setenta.
3.3. La OIT en relación a los niños.
3.3.1. Convenios y recomendaciones acogidos hasta 1969.
3.3.2. La situación laboral de los menores a partir de los años setenta.
3.3.3. La Declaración de los Derechos del Niño.
4. LA REALIDAD SOBRE LA SITUACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES
Y NIÑOS EN LA ACTUALIDAD ........................................................................... 28
4.1. La actualidad en relación a las mujeres en el ámbito de trabajo.
4.1.1. La lucha por el alcance de la igualdad laboral.
4.2. La actualidad en relación a los niños en el ámbito de trabajo.
4.2.1. El programa IPEC.
CONCLUSIONES ...................................................................................................... 35
BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 38
INTRODUCCIÓN.
A lo largo de la historia se ha demostrado que la participación de las mujeres en el
terreno laboral siempre ha sido menor que la participación de los hombres. Mientras que
las mujeres debían responder únicamente ante responsabilidades domésticas, ligadas
fundamentalmente al cuidado de sus maridos y de los niños, era el sector masculino el
que desarrollaba un trabajo fuera del hogar a cambio de una remuneración. Sin
embargo, esa realidad fue cambiando con el paso del tiempo, y si bien es cierto que las
mujeres empezaron a formar parte del mundo laboral especialmente a partir de la
revolución industrial, donde constituían un elevado porcentaje en la tasa de actividad
del momento, la discriminación siempre ha estado presente en todos los ámbitos
sociales y laborales a razón de su sexo. Incluso después de la constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT)y tras años de una lucha
incansable intentando alcanzar esa ansiada igualdad, en la actualidad aún encontramos
casos de discriminación.
Por otra parte, los problemas e injusticias siempre han rondado el trabajo infantil. Son
muchos los que han intentado cambiar la situación de los menores de la edad a lo largo
de la historia, pero no siempre se han obtenido los resultados esperados. Con el paso del
tiempo y pese a la mejora progresiva de esta situación gracias a la creación de
asociaciones de carácter tanto nacional como internacional así como programas contra
los abusos infantiles, siguen existiendo situaciones en determinados países que
demuestran que el trabajo infantil aún no se ha erradicado. De esta forma, se priva a los
menores de una infancia feliz y de la formación profesional que les corresponde para
alcanzar una situación digna en su futuro.
El objetivo fundamental de este estudio es dar a conocer el progreso laboral que se ha
llevado a cabo en los últimos años, comenzando por la triste realidad que se vivió en el
mundo laboral antes de la OIT, para luego plasmar las mejoras que la misma produjo
una vez que fue elaborada y se acogió a nuevos Convenios y Recomendaciones con la
meta de alcanzar una situación justa para todos los trabajadores, así como los
persistentes movimientos posteriores por alcanzar la igualdad, eliminar la
discriminación y los abusos, y otorgar unas condiciones sociales y laborales dignas para
toda persona.
1. HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO.
1.1 Origen y constitución.
La Organización Internacional del Trabajo, conocida por sus siglas OIT, surge en el año
1919 tras la Primera Guerra Mundial gracias al Tratado de Versalles, un acuerdo de paz
al que se suscribieron más de cincuenta países para intentar instaurar la paz mundial. En
dicha organización se pretendía encontrar respuesta a cuestiones relacionadas con el
ámbito del derecho del trabajo y de los trabajadores partiendo del principio de justicia
social, que representa el respeto a los derechos humanos independientemente de la clase
social a la que se pertenezca y al cual la propia constitución de la OIT le concede un
artículo en el que menciona que "la paz universal y permanente sólo puede basarse en
la justicia social”.
La constitución de dicha organización se elaboró en los meses de enero a abril del año
1919 después de la realización de una Conferencia de Paz, donde se constituiría una
Comisión del Trabajo que tuvo su primera reunión en París. Como presidente de dicha
Comisión fue nombrado Samuel Gompers, que en aquel tiempo era el dirigente de la
Federación Estadounidense del Trabajo (A.F.L), que estaba formada por representantes
de distintos países. El resultado final consistió en una organización tripartita compuesta
por trabajadores, empleadores y representantes de los gobiernos acogidos a ella.
Debido a las grandes injusticias cometidas en el terreno laboral, donde los trabajadores
fueron explotados durante años en los países industrializados de la época, surgió el
origen de la OIT en consideración a situaciones relativas de seguridad y humanidad para
mejorar la vida de todas estas personas que durante años sufrieron abusos referentes a
sus condiciones y jornadas laborales. Asimismo, se concienció de la importancia de
cooperar con diferentes países para una mayor igualdad dentro del derecho laboral.
Como hemos señalado anteriormente, el principio de justicia social fue importante
desde el primer momento ya que representaba la forma de llegar a una situación en la
que imperase la paz mundial después de años de desigualdades e injusticias. Además,
conforme se fue instaurando esta idea, comenzó a cobrar importancia la
interdependencia económica y la colaboración de distintos países en las cuestiones
relativas a las condiciones laborales.
En el Preámbulo de la Constitución de la OIT, quedaron señalados algunos de los
sectores que los integrantes de la Organización Internacional del Trabajo pretendían
mejorar y que en la actualidad siguen siendo algunos de los objetivos principales de esta
Organización. Destacaban, y destacan, la regulación de la jornada laboral; la ordenación
en cuanto a la contratación de los trabajadores, así como el desempleo y el salario
mínimo; la legislación de los trabajadores en caso de accidente o enfermedad; la
seguridad de mujeres y niños; la aceptación del derecho sindical; y el reconocimiento de
las pensiones de invalidez y vejez.
Desde su creación, la OIT ha realizado importantes contribuciones. Sus primeras
resoluciones se dieron en la primera Conferencia Internacional del Trabajo realizada en
Washington, ya que se adhirió a seis convenios internacionales referidos a “la
protección de la maternidad, el trabajo nocturno de las mujeres, la edad mínima, el
trabajo nocturno de los menores, las horas de trabajo y el desempleo”.
2. LAS CONDICIONES LABORALES ANTES DE LA CONSTITUCIÓN DE
LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.
2.1 La primera revolución industrial.
La primera revolución industrial fue un proceso surgido en Reino Unido a partir de la
segunda mitad del siglo XVIII que supuso un cambio absoluto en el mundo laboral
gracias a la innovación de técnicas, formas de organización del trabajo y fuentes de
energía, provocando un aumento en la producción de bienes. Se conoce con este nombre
porque marcó una notoria diferencia entre el sistema tradicional agrícola y el nuevo
sistema mucho más industrial y moderno. Aunque nació en Reino Unido, dicha reforma
no tardaría en expandirse a otros países, siendo Francia y Bélgica los primeros en
adoptarla, para posteriormente hacerlo Países Bajos y Alemania a partir del siglo XIX.
España, sin embargo, fue un país débilmente industrializado. A finales del siglo XIX,
tanto País Vasco como Cataluña contaban con una industria moderna en lo referente a la
producción siderúrgica y textil, pero en el resto de España seguían existiendo talleres
manufacturados. Esto, unido al débil crecimiento geográfico, la ausencia de una
verdadera revolución agrícola y la poca competencia de la burguesía, provocó el fracaso
de la revolución industrial en nuestro país.
Por otra parte, la revolución industrial, cuenta con tres etapas claramente diferenciadas.
La primera se desarrolló partir del siglo XVIII; la segunda se llevó a cabo alrededor de
1850-1870 hasta que se produjo el inicio de la Primera Guerra Mundial; y la tercera, se
está desarrollando en la actualidad.
Antes de la revolución industrial, era en pequeños talleres artesanales donde se llevaba a
cabo la elaboración de productos manufacturados, pero sin embargo, a partir de 1770,
estos pequeños talleres fueron sustituidos por grandes fábricas que contaban con un
número mayor de obreros y maquinaria con la que elaborar dichos productos.
Obviamente, la aparición de fábricas tuvo una gran importancia dentro del terreno
industrial y marcó una clara diferencia con el sistema tradicional, especialmente después
de la invención de la máquina de vapor por James Watt en el año 1774, ya que a partir
de este momento, todas las maquinas movidas por la energía de vapor se utilizaron
primeramente en la minería, y después en el transporte y en la industria textil, siendo
por lo tanto uno de los inventos más revolucionarios de la historia.
La revolución industrial trajo consigo un cambio importante en la organización del
trabajo, ya que mientras que en el sistema tradicional, era el artesano quien elaboraba el
producto completo y quien se marcaba en cierta forma su ritmo de trabajo no estando
por lo tanto sujeto a un horario fijo, con el nuevo sistema industrial, el obrero tenía que
seguir el horario marcado por la nueva maquinaria, que solo llegaba a su fin cuando
dichas máquinas se desconectaban.
Debido a la mecanización de las tareas, la desaparición de talleres y la producción
especialmente orientada a la venta, la revolución industrial desarrolló una serie de
consecuencias importantes.
En primer lugar, la producción se incrementó. La productividad aumentó debido a que
las máquinas hacían más fácil la elaboración de productos, por lo que estos se
abarataron y se desarrollaron grandes excedentes que por lo general eran destinadas a la
exportación.
En segundo lugar aumentaron su población. Las fábricas, por lo general, se crearon en
las grandes ciudades, por lo que muchas familias acudían en busca de trabajo.
Por último, la sociedad industrial fue imperante, desapareciendo el sector agrícola, y
siendo el sector industrial y el sector servicios los realmente importantes en esta época.
2.2. La segunda revolución industrial.
En la segunda revolución industrial, que surgió a partir de 1870 y se desarrolló hasta el
inicio de la Primera Guerra Mundial, se llevaron a cabo cambios económicos como el
desarrollo de nuevas fuentes de energía así como otros sectores de la industria. Las dos
fuentes de energía punteras de esta revolución fueron el petróleo y la electricidad, por lo
que se produjo el desarrollo de tres nuevos sectores industriales: el sector eléctrico,
donde fue una auténtica revolución el transporte (con el nacimiento la locomotora), el
alumbrado (dado el origen de las bombillas), así como las telecomunicaciones
(invención del teléfono y la radio); el sector químico, donde se desarrolló una amplia
gama de artículos sintéticos, productos farmacéuticos y explosivos; y por último, el
sector siderúrgico, donde se produjo un avance debido a la creación del horno
Bessemer, que producía altas cantidades de acero a un precio muy bajo.
Debido a estos cambios, las ciudades, donde se encontraban la mayoría de fábricas,
crecieron de forma muy intensa y desordenada, produciéndose de esta forma zonas
urbanas superpobladas, contaminadas e insalubres. Aunque con el paso del tiempo las
ciudades se fueron actualizando y reformando, conforme la urbanización se desarrolló,
se aumentó la ya existente separación entre clases sociales. Eran los obreros y obreras
los que vivían en las casas más pequeñas en barrios construidos alrededor de las fábricas
de trabajo, sin contar con unos servicios básicos y en un ambiente especialmente
contaminado. Debido a esto, surgen los conocidos barrios obreros.
En el siglo XIX nace la conocida “Sociedad de clases”1que establecerá diferencias entre
las distintas clases sociales en función del nivel económico. De esta forma, la sociedad
estaba divida en burgueses, clase formada por la antigua nobleza, empresarios, rentistas,
intelectuales, profesionales liberales (médicos y abogados) y altos funcionarios; la
1Organización social que nace en el s. XIX, fruto de los cambios políticos y económicos y que sustituye a
la sociedad estamental del Antiguo Régimen. La pertenencia a una clase u otro dependía de las
propiedades e ingresos y no del nacimiento. Era posible ascender y descender socialmente.
clases media, formada por artesanos que trabajaban en talleres como carpinteros,
modistas y herreros; el proletariado urbano, y los campesinos, que a medida que
transcurrió el siglo fueron disminuyendo debido a que la mayoría emigraron a las
ciudades en busca de trabajo.
El proletariado urbano fue la clase social formada por los obreros que trabajaban en
fábricas del sector industrial. Dichas labores no requerían ningún requisito especial de
cualificación, cobraban salarios mínimos, especialmente en el caso de las mujeres y
niños, las jornadas laborales eran excesivamente largas (pudiendo superar las 12 horas),
la disciplina laboral era dura, y no contaban con seguridad social en caso de jubilación,
paro o enfermedad, además, la mayoría de las fábricas no reunían unos requisitos
mínimos de higiene y salubridad. Por este motivo, fueron muchos los obreros que
tuvieron enfermedades respiratorias.
2.3. Las condiciones laborales de las mujeres y niños.
Si bien es cierto que la injusticia imperaba en todo trabajador, la situación más
degradante se produjo en el ámbito del trabajo infantil. Los niños eran ideales para el
desarrollo de trabajos verdaderamente peligrosos al poder introducirse en los lugares
más estrechos de las fábricas y minas debido a su baja estatura. Situaciones en las que
imperaban los gases tóxicos, la escasa iluminación y el contaminante polvo de la
materia prima tuvieron que afrontar muchos menores de edad a lo largo de la historia.
Algunos niños, incluso menores de ocho años, podían abarcar jornadas laborales de
entre trece y dieciséis horas diarias.
Los trabajos más usuales que desempeñaban eran de barrenderos y vendedores
ambulantes, y como trabajadores en fábricas. Muchos de estos menores acabarían
muriendo por aceptar trabajos que los adultos se negaban a realizar al ser conscientes de
las consecuencias que determinados puestos podían producir en su salud.
Cierto es que con el paso del tiempo las leyes se modificaron y limitaron tanto el
horario, como la edad y el tipo de trabajo de los menores, como en la reglamentación
laboral francesa donde se exigía que los niños tuviesen al menos ocho años para
desempeñar un trabajo y que les fuese suprimido el trabajo nocturno, pero sin embargo,
nunca faltaron los abusos. Los niños no tenían el temperamento de los mayores, y
precisamente por esto, y por cobrar un salarió mísero, eran una mano de obra muy
rentable para los empresarios.
Por otra parte, pese a que la mujer laboralmente se ha mantenido en un segundo plano a
lo largo de la historia, bien es cierto que a partir del desarrollo de la revolución
industrial, comenzaron a formar parte del mundo industrial. De esta forma, un alto
número de mujeres pasaron de la tradicional ocupación del cuidado de marido y niños, a
una vida más bulliciosa dentro del mundo laboral. Sin embargo, las injusticias
estuvieron presentes desde el primer momento ya que cobraban un salario menor al de
los hombres, al igual que los niños.
Otro grupo laboral donde las mujeres eran numerosas fue en el formado por el servicio
doméstico, especialmente a partir del siglo XIX. Sin embargo, el salario era mísero, su
jornada laboral oscilaba desde la madrugada hasta altas horas de la noche teniendo solo
una tarde libre a la semana y vivían en las buhardillas de las casas donde trabajaban.
Las mujeres y niños formaron una parte importante del proletariado a lo largo de la
historia. En Reino Unido, hacia el año 1839, las mujeres formaban más de la mitad de la
población trabajadora.
Por otra parte, en los años cincuenta, aproximadamente el 28% de la población
comprendida entre las edades de diez y quince años, trabajaba.
2.4. El movimiento obrero.
Precisamente a razón de estas míseras condiciones laborales, a partir del siglo XIX y
con la intención principal de que dicha situación cambiase, surge el movimiento obrero,
conocido por ser un conjunto de iniciativas llevadas a cabo por los trabajadores para la
mejora de sus condiciones laborales y políticas.
Al comenzar la industrialización, los obreros no contaban con el derecho de asociación
para defender sus intereses, fue tras mucho tiempo de lucha, a lo largo del siglo XIX
cuando finalmente los Estados empezaron a reconocer el derecho de asociación y
cuando comenzaron a formarse los primeros sindicatos. El primer país en reconocer
dicho derecho fue Gran Bretaña, en 1825, mientras que en el resto de Europa comenzó a
reconocerse hacia la mitad de siglo.
Como instrumento principal para reivindicar nuevos derechos, los trabajadores
empleaban la huelga, y a través de ella, pedían reducciones en su jornada laboral, la
mejora de las condiciones de trabajo, la desaparición del trabajo infantil, así como el
aumento de los salarios y el reconocimiento de la seguridad social en caso de jubilación,
paro o enfermedad.
Los salarios eran tan míseros que los trabajadores tenían dificultades para sobrevivir. En
Francia, hacia 1840, los hombres cobraban diariamente 2 francos, las mujeres 1 franco,
los niños entre 8 y 12 años 0’45 francos, y los que comprendían entre 13 y 16, 0’75
francos. Los productos básicos como el pan, carne, huevos y patata rondaban entre los
0’40 francos y 1’25 francos, por lo que las horas de trabajo incansable ni siquiera les
otorgaba la posibilidad de una vida digna.
A partir de 1890, se crearon leyes para mejorar las condiciones de los trabajadores y
eliminar los abusos que los empresarios ejercían sobre los mismos. Dichas leyes se
centraban especialmente en el trabajo de mujeres y niños, prohibiendo el trabajo infantil
y otorgando los primeros permisos de maternidad; y en los accidentes laborales, ya que
se pretendía obligar a los empresarios a pagar a los obreros en el caso de que estos no
pudiesen acudir al trabajo.
Sin embargo, aunque costó que las condiciones laborales mejoraran, a partir del siglo
XIX comenzaron a realizarse ciertos progresos y reconocimientos para los trabajadores,
especialmente en el caso de las mujeres y niños:
•En 1802, se limita a 12 horas diarias el trabajo infantil.
•En 1820, se prohíbe el trabajo de niños en fábricas de algodón que tenía un alto
índice de contaminación.
•En 1824, se reconoce el derecho de asociación obrera, cuyo objetivo consistía
“en la facultad de unirse y formar grupos, asociaciones u organizaciones con
objetivos lícitos, así como retirarse de las mismas”.
•En 1833, se establece que los niños deben acudir dos horas a la escuela durante
su jornada laboral, y se limitan las horas de la misma. Los niños entre 10 y 13
años trabajarán 48 horas semanales, y los que tenían entre 13 y 18, 69 horas
semanales.
•En 1842, desaparece el trabajo en las minas para mujeres y niños.
•En 1878, el trabajo de las mujeres será limitado a 56 horas semanales en las
fábricas. Además, comienzan a reconocerse leyes para controlar aspectos como
la seguridad y la ventilación en el trabajo. De esta forma, se intentaría mejorar la
situación insalubre de las fábricas.
•En 1908, surgen los primeros sistemas de seguridad social.
• Por último, en 1919, se reconocería la jornada diaria de ocho horas.
2.5. La situación en España.
Por otra parte, en España el movimiento obrero se vislumbró por primera vez en 1868
siendo amparado por el derecho de libertad de asociación que había sido reconocido en
la Constitución de 1869. Fanelli, de nacionalidad italiana, organizó los primeros centros
de obreros en Barcelona y Madrid, creándose la 2Primera Internacional, que fue disuelta
en 1874 por el general Serrano.
A finales de siglo, cobrarían gran importancia el nacionalismo y regionalismo llevado a
cabo especialmente por País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia.
El socialismo español fue fundado por Pablo Iglesias en 1879 como Partido Socialista
Obrero Español (PSOE) y contó desde sus inicios con la central sindical Unión General
de Trabajadores (UGT).
Tanto en España como en el resto del mundo, el siglo XIX fue una época convulsa,
donde se intentó luchar por la mejora de los trabajadores y de sus condiciones laborales,
condiciones que mejorarían conforme transcurrieron los años, pero que no se asentaron
hasta el nacimiento de la Organización Internacional del Trabajo en 1919 tras el fin de
la Primera Guerra Mundial.
2 Conocida también como Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT), fue creada en el año 1864
siendo la primera central sindical obrera que aspiraba a acabar con el sistema capitalista. Estaba
compuesta fundamentalmente por partidos socialistas, anarquistas, sindicalistas y otros grupos obreros.
3. EL NACIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO. MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES EN
GENERAL Y EN EL CASO DE MUJERES Y NIÑOS EN PARTICULAR.
3.1. La necesidad de una nueva legislación laboral.
La época de la industrialización marcó problemas sociales tanto en Europa (donde tuvo
su origen), como a nivel internacional, ya que en el siglo XIX la industrialización se
expandió de forma universal, especialmente en Estados Unidos. Para intentar eliminar
estos problemas de carácter social, se llevó a cabo la colaboración internacional entre
países como método de búsqueda de soluciones para dicha situación.
Además, las múltiples conferencias internacionales de trabajo habrían expuesto la idea
de colaborar con la organización de las clases obreras para la resolución de estos
problemas. Sin embargo, el desarrollo de la Primera Guerra Mundial minimizó la
importancia de dicha organización, por lo que cuando finalizó la guerra y llegó el
momento adecuado, los delegados de los trabajadores exigieron que en los futuros
acuerdos de paz se garantizase a las clases obreras “un mínimo de garantías de orden
moral y material, relativas al derecho al trabajo, al derecho sindical, a las
migraciones, a los seguros sociales, a la duración, higiene y seguridad en el trabajo”.
Solicitada esta petición, los gobernantes decidieron crear un verdadero orden que
recogiese las peticiones de los obreros dentro del ámbito laboral, por lo que en 1919, tal
y como mencionamos anteriormente, se reunieron en una Conferencia de Paz para
negociar los objetivos de dicha orden, contando tanto con los países vencedores, como
con los vencidos.
En dicha Conferencia de Paz tendría lugar el Tratado de Versalles, por el cual se
produciría el fin de la Primera Guerra Mundial y a través del cual surgió la creación de
la 3Sociedad de Naciones, la Organización Internacional del Trabajo, y otras
asociaciones de carácter internacional.
3 Organismo de carácter internacional compuesto en su inicio por cuarenta y cinco países cuyo objetivo
principal fue establecer una seguridad colectiva para garantizar la integridad a todos los Estados
adheridos a ella y la aplicación del arbitraje para los conflictos internacionales.
3.2. La OIT en relación a las mujeres.
3.2.1. Convenios y Recomendaciones acogidos hasta 1969.
Una vez creada la Organización Internacional del Trabajo, los dirigentes de la misma se
fueron acogiendo con el paso del tiempo a un alto número de 4Convenios y
5Recomendaciones, muchos de los cuales estuvieron destinados a mejorar la precaria
situación laboral de las mujeres, cuyos derechos no estaban reconocidos y que hasta ese
momento sufrían grandes desigualdades en su trabajo.
Debido a esta injusta situación, desde el año 1919 hasta el año 1969, la OIT se acogió a
122 Convenios y 122 Recomendaciones, donde destacamos 10 Convenios y 12
Recomendaciones cuyo único objetivo fue presentar mejoras de manera progresiva en la
situación laboral de las mujeres en aspectos no reconocidos hasta ese momento como la
maternidad, el trabajo nocturno, la igualdad salarial y la discriminación.
Enumerados cronológicamente, los Convenios acogidos son los siguientes:
No. 3 - La protección de la maternidad. 1919.
No. 4 - El trabajo nocturno de las mujeres. 1919.
No. 41 - El trabajo nocturno de las mujeres (revisado), 1934.
No. 45 - El trabajo de las mujeres bajo tierra, 1935.
No. 89 - El trabajo nocturno de las mujeres (revisado), 1948.
No. 100 - Igualdad Salarial, 1951.
No. 102 - Seguridad Social (Estándares mínimos), 1952.
No. 103 - La protección de la maternidad (Revisado), 1952.
No. 110 - Plantaciones 1958 (Parte 8 de Maternidad).
No. 111- Discriminación y ocupación en el trabajo, 1958.
Y a continuación, las Recomendaciones:
No. 4 - La intoxicación por plomo de mujeres y niños, 1919.
4Los Convenios se entienden como instrumentos con valor de tratado multilateral. Todo gobierno que los
ratifica se compromete a dar validez en su país a las disposiciones que contienen.
5Tal y como su nombre indica, las Recomendaciones aconsejan la adopci6n de medidas beneficiosas para el
mundo del trabajo.
No. 12 - El parto (En el caso de las mujeres agricultoras) 1921
No. 13 - El trabajo nocturno de las mujeres en la agricultura, 1921.
No. 26 - La emigración (Protección de las mujeres en el mar), 1926.
No. 67 - Seguridad, 1944. (Incluidas varios preceptos acerca de los beneficios de la
maternidad y la edad de jubilación de las mujeres)
No. 90 - Igualdad Salarial, 1951.
No. 95 - La protección de la maternidad, 1952.
No. 111 - Discriminación y ocupación en el trabajo, 1958.
No. 112 - Servicios de la salud laboral en los lugares de trabajo, 1959.
No. 114 - Protección de los trabajadores contra las ionizaciones radiactivas, 1960
No. 117 – Orientación y formación profesional, 1962.
No. 123 – El trabajo de mujeres con responsabilidades familiares, 1965.
En lo relacionado a la maternidad, la OIT estableció un modelo internacional creado en
1919, que entró en vigor en el año 1921 y que hasta 1969 había sido ratificado por 26
países. Se basó en un período de baja por maternidad de 12 semanas, y aunque en sus
inicios no todos los países se acogieron a este principio, sería más adelante, hacia los
años 60, cuando el número de países acogidos a este derecho aumentó.
En 1952, este Convenio fue modificado. Los principios básicos se mantuvieron, pero sin
embargo su alcance se extendió y los beneficios fueron ampliados, ya que mientras que
el Convenio anterior únicamente aplicaba el período de maternidad en aquellos casos de
trabajadoras industriales relacionadas con el comercio, gracias a esta revisión
comenzaría una nueva etapa para aquellas mujeres trabajadoras de empresas no solo
industriales, sino también de ámbitos no industriales y agrícolas, incluyendo mujeres
que trabajaban en el servicio doméstico. Durante este tiempo, las trabajadoras podían
seguir cobrando el salario que tuviesen establecido, siendo ilegal que su jefe pudiese
despedirlas durante este período de baja por maternidad. Finalmente, esta revisión del
Convenio de 1919, sería complementado con una nueva Recomendación en 1952,
donde se estableció una nueva idea, la de aumentar de doce a catorce semanas de baja
cuando la salud de la madre lo requiriese.
Además, se determinó que las embarazadas y mujeres lactantes no superasen la hora y
media de trabajo diario, que la antigüedad de las trabajadoras se preservase durante el
tiempo de baja, que no se sometiesen a trabajos que pudiesen poner en riesgo su salud y
que no estuviese permitido en su ámbito laboral el trabajo nocturno.
A partir de esa resolución, el Comité encargado de la elaboración de esta tarea fue
consciente de los grandes cambios que dicha modificación produjo en la sociedad así
como la importancia que tuvo la OIT en el ámbito tanto nacional como internacional.
De esta forma, se consiguió alcanzar el nivel más alto de protección de la maternidad
hasta el momento.
En lo relacionado al trabajo nocturno, tres fueron las Convenciones encargadas de
establecer las mejoras relacionadas con este aspecto. La primera, fue elaborada en 1919
y ejecutada hasta 1934 donde se produjo su primera revisión, hasta que finalmente
acabó revisándose de nuevo en 1948.
En el Convenio de 1919 se mostró el objetivo de proteger a las mujeres trabajadoras que
en ese momento se encontraban en una situación de desigualdad y donde eran
explotadas de forma permanente. En 1934, la revisión consistió en otorgar importancia a
otras cuestiones relacionadas con los sistemas de trabajo y de aceptar a las mujeres en
otras categorías dentro del ámbito laboral. Por último, en 1948, cuando tuvo lugar la
segunda revisión, comenzó a hacerse más necesario el sistema de doble turno que
comenzó a expandirse en los sectores industriales y profesionales tanto como el tener
experiencia en tiempos de guerra.
El turno de noche no podría ser realizado por mujeres trabajadoras salvo en el caso de
empresas familiares. Como turno de noche, podemos entender aquel que transcurre en
período de once horas consecutivas en el cual deben realizarse siete horas seguidas entre
las diez de la noche y las siete de la mañana. Este período de siete horas debía fijarse
por las autoridades nacionales. .
En lo referente al trabajo que puede resultar perjudicial para la salud, los Convenios de
la OIT establecieron limitaciones en el empleo para contratar mujeres trabajadoras. El
primero, adoptado en 1935, prohibió el desarrollo laboral de cualquier mujer bajo tierra.
Además, se estableció que las mujeres no podrían utilizar sulfato de plomo para la
pintura, por considerarse peligroso. Precisamente, en 1919, se aprobó una
Recomendación que determinaba la prohibición de contratar mujeres en procesos
industriales por la utilización de plomo y zinc.
Años más tarde, en 1960, surge una nueva Recomendación referente a la protección de
los trabajadores contra las ionizaciones radiactivas. Esta se aplicará a todas aquellas
actividades que impliquen la exposición de los trabajadores a radiaciones ionizantes en
el desempeño de sus funciones laborales, proporcionando medidas de seguridad y para
la salud de los trabajadores, intentando que estos se expongan lo mínimo posible a esta
perjudicial situación.
En 1951, se crea un Convenio que valora con igualdad el desempeño en un puesto de
trabajo por parte de hombres y mujeres y que establece por lo tanto la aplicación de un
mismo salario para ambos sectores. Dicha Convenio entendía que remuneración
consiste en “el ordinario, básico o mínimo sueldo, pagado directa o indirectamente, ya
sea en efectivo o en especie”.
Una nueva Recomendación, también elaborada en el año 1951, propuso una serie de
procedimientos para garantizar la incorporación progresiva de este principio. Como
primer paso, establece que la igualdad salarial debería ser la regla principal en el empleo
público.
Por otra parte, esta Recomendación establece que en el caso necesario y con el fin de
facilitar la igualdad en la retribución, se debían tomar medidas para producir el aumento
de la eficiencia productiva de las trabajadoras. Algunas de las medidas que se
propusieron fueron:
•Tener las mismas instalaciones para la orientación profesional que los
hombres.
•La formación profesional así como en la búsqueda de empleo.
•Que las mujeres en general, y las que tuvieran la responsabilidad de una
familia en particular, pudiesen tener acceso a la asistencia social y servicios
sociales financiados por la Seguridad Social o los fondos públicos.
•La igualdad de oportunidades para conseguir un puesto digno de trabajo.
Con el paso del tiempo, fueron muchos los países que finalmente se acogieron a dicho
Convenio, llegando a 68 hasta el año 1969.
En lo relacionado discriminación y ocupación en el trabajo se creó un Convenio en 1958
que establecía la no discriminación en el trabajo por razón de sexo. Los países que se
acogieron a dicha Convención se comprometían a utilizar métodos adecuados como la
igualdad de oportunidades y de trato en el empleo con el objetivo fundamental de
eliminar esa discriminación que había estado patente durante tantos años.
En el año 1965, se crea una Recomendación relativa al trabajo de mujeres con
responsabilidades familiares, que abogaba principalmente por el derecho de las mujeres
a ocupar un puesto laboral fuera del hogar sin que esto fuese objeto de discriminación
por parte de la sociedad. Para conseguirlo, se instaba al desarrollo de servicios que
permitiesen a las mujeres desempeñar ambos ámbitos sin problemas entre sí. Estos
servicios debían ser creados por las autoridades competentes junto con la ayuda del
público y de organizaciones privadas interesadas en este problema.
La Recomendación además sugería el desarrollo sistemático de instalaciones que,
cumpliendo con las normas establecidas, aportasen un servicio de cuidado de niños
supervisado por las autoridades públicas. El objetivo era fomentar la incorporación de
las mujeres en el mundo laboral, aportando soluciones a los problemas que pudieran
surgir a su alrededor, y alentar a las niñas para interesarse por su formación profesional
como base para su futuro laboral.
Finalmente, en lo relativo a la orientación y formación profesional, destaca la
Recomendación adoptada en 1949, que instaba a que los medios de orientación
profesional públicos deberían ser accesibles para toda aquella persona que lo solicitase.
Además, se hizo especial hincapié en la importancia de una buena educación general y
de la aplicación de unos servicios de orientación para las niñas. De esta forma, se instó a
la OIT para dar prioridad máxima a la cuestión de la orientación profesional y la
preparación de la mujer para la vida laboral.
En el caso de España, encontramos que se ratificó el Convenio de 1919, posteriormente
modificado en 1952, sobre la protección de la maternidad.
3.2.2. La situación laboral de las mujeres. Avances, mejoras y progreso a
partir de los años setenta.
Como hemos observado, después de la constitución de la Organización Internacional
del Trabajo, toda mujer se vio afectada por los cambios laborales que dicha
organización pretendía realizar. Asimismo, las esposas, madres, hijas y viudas de los
hombres que pelearon en la guerra, tuvieron un papel fundamental en la principal tarea
de la OIT, que consistía en instaurar la paz basándose en el principio de justicia social.
Sin embargo, muchos son los países que no aceptaron la progresiva incorporación de las
mujeres en la vida laboral. Debido a esto, la OIT ha intentado siempre buscar soluciones
prácticas a dichos problemas para que se permitiese que las mujeres pudiesen tomar un
papel pleno en la vida laboral y para que pudiesen cumplir con éxito todas sus
responsabilidades como trabajadoras, madres y esposas.
Aunque a partir de la industrialización las mujeres comenzaron a trabajar en fábricas,
bien es cierto que por lo general siempre han desarrollado trabajos domésticos o en el
sector agrícola. De hecho, en la mayoría de países en los que el sector imperante era el
primario, más de la mitad de las trabajadoras eran mujeres, especialmente en zonas de
Asia, África y América Latina.
Sin embargo, el crecimiento de la industrialización abrió nuevas puertas a nivel laboral
y otorgó la oportunidad, tanto a hombres como mujeres, de obtener un puesto de trabajo
más cualificado, por lo que comienza a desaparecer la antigua idea que diferenciaba el
trabajo de hombres del trabajo de mujeres, ya que en ese momento todos tenían las
mismas oportunidades de acceder a un puesto digno de trabajo.
En los años 60, la mayoría de mujeres casadas empezaron a interesarse por participar en
la vida laboral, ya que muchas aspiraban a tener una mejor calidad de vida para su
familia o a darles mejores oportunidades futuras a sus hijos. Independientemente del
motivo, esta nueva idea creó diferentes problemas para la comunidad, pero eso no hizo
que las mujeres abandonaran sus proyectos, sino todo lo contrario, con el paso del
tiempo incrementó el número de mujeres en el mundo laboral. Cuando se hicieron
públicos los objetivos presentados por la Organización Internacional del Trabajo en su
Constitución de 1919, se reconoció la especial necesidad de proteger al sector femenino.
Esto quedó reflejado en las normas internacionales del trabajo, que son instrumentos
jurídicos que establecen las normas sociales mínimas y esenciales negociadas entre los
gobiernos, los empleadores y los trabajadores. Dichas normas nunca han mostrado
diferencias entre hombres y mujeres, salvo en normativas determinadas, como podría
ser el caso de la maternidad, ya que está relacionada directamente con las mujeres, pero
salvo excepciones, la OIT ha considerado siempre que los problemas e intereses de las
mujeres trabajadoras deben abordarse y resolverse dentro de la misma política que los
problemas que puedan sufrir los hombres. Además, los trabajadores,
independientemente de su género, deben ser protegidos de igual manera en cuanto a
abusos y peligros en el desarrollo de su trabajo, imperando por lo tanto el principio de
igualdad. Estas normas internacionales del trabajo abarcan ámbitos diversos como las
condiciones de empleo y paro, la libertad de asociación y las relaciones industriales, la
salud, el bienestar y la seguridad social.
Pero pese a este reconocimiento, los abusos estaban presentes en trabajadoras de países
concretos, y estas malas condiciones no solo las perjudicaba a ellas, sino también a sus
hijos. Por este motivo, la OIT reafirmó las condiciones con respecto a las trabajadoras
en el año 1937 estableciendo que para promover una buena situación para las mujeres la
sociedad debía tener en cuenta el reconocimiento de todos los derechos políticos y
civiles hacia las trabajadoras, la oportunidad de acceder a una buena educación, la plena
oportunidad de trabajar, la aplicación de un salario justo sin ninguna discriminación por
razón de sexo, la protección legislativa contra el empleo con condiciones perjudiciales
para la salud así como la eliminación de la explotación económica, legislativas de
maternidad y la libertad de asociación independientemente de su sexo.
Sería poco después, en 1939, cuando la Conferencia volvió a revisar las necesidades de
las trabajadoras ya que estas seguían afirmando que aún no se había obtenido una
situación favorable para ellas en el terreno laboral al estar muy alejadas de las
condiciones laborales con las que contaban los hombres ya que no gozaban de los
mismos derechos. La OIT, siguió intentando mejorar dicha situación, pero sería al
trascurrir la Segunda Guerra Mundial, cuando elaboró nuevas políticas intentando
incrementar las oportunidades de empleo, el principio de igualdad tanto en el salario
como en las condiciones en el trabajo, así como la implantación de medidas de
seguridad, salud y bienestar. Era necesario eliminar el trato desigual en las mujeres
trabajadoras en los ámbitos sociales, económicos e industriales en todas las partes del
mundo.
Con el paso del tiempo, en la década de los 70 y 80 y tras la realización de grandes
cambios políticos, sociales, económicos y culturales que hicieron que la ideología
patriarcal perdiese fuerza, la actividad laboral de las mujeres fuera del hogar a cambio
de una remuneración ya se entendía como algo normal en los países occidentales y
desarrollados.
Según Mercedes Larrañaga Sarriegui: “El compromiso laboral de las mujeres se vio
fortalecido por los cambios en la estructura del empleo, con la creación de muchos
puestos de trabajo femeninos en los servicios”, algo que sin lugar a dudas, incrementó
el interés de la mujer por participar en la vida laboral.
Sin embargo, pese a esta nueva situación internacional, España fue uno de los países
más tardíos en llevar a cabo la incorporación de la mujer al mercado laboral.
A finales de los años 70 y principios de los 80, con el fin de la dictadura franquista y la
creación de una nueva etapa democrática colocando a la Constitución Española de 1978
como fuente suprema del derecho y donde fue reconocido el principio de igualdad en su
artículo 14, que reza así: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, fue cuando las mujeres
comenzaron a interesarse en mayor medida por ocupar puestos dignos de trabajo. Lo
que en otros países ya era normal, en España supuso una “novedad”. Precisamente en
este momento surgió con más fuerza que nunca la lucha feminista española que
reclamaba la igualdad de derechos laborales y sociales entre hombres y mujeres,
corriente que ya estaba extendida en otros países occidentalizados desde hacía años
atrás.
Además, tan solo cinco años más tarde, en 1983, se creó el 6Instituto de la Mujer. Esta
etapa representó una época de avance y progreso en la cual las mujeres españolas dieron
un paso adelante alcanzando una tasa de actividad del 24% que no dejó de crecer en los
años siguientes.
Sin embargo, pese a esta nueva etapa de aceptación llevada a cabo en los principales
países desarrollados, de novedad en España, y de luchas y movimientos feministas con
el objetivo principal de conseguir esa ansiada igualdad en cada rincón del mundo, la
cruda realidad era que aún seguían produciéndose desigualdades, abusos y
discriminaciones en el ámbito tanto laboral, como social.
6El Instituto de la Mujer es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad de España, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
Sus políticas, agrupadas bajo los sucesivos Planes de Igualdad, han estado siempre encaminadas a
eliminar las diferencias por razones de sexo y a favorecer que las mujeres no fueran discriminadas en la
sociedad.
3.3. La OIT en relación a los niños.
Según la OIT y UNICEF, el trabajo infantil se entiende como “el desempeñado por
niños de hasta 14 años que, en el intento de procurar sustento para ayudar a sus
familias o para su propia subsistencia, realizan un complejo espectro de tareas según
residan en localidades urbanas o rurales, mendigan o hasta incurren en actividades
que transgreden en mayor o menor grado las normas establecidas”.
Tras la constitución de la OIT, mejorar la calidad de vida de los menores de edad se
convirtió en uno de las metas más importantes de los dirigentes de la misma, y para ello,
se acogieron a 15 Convenios y 9 Recomendaciones relacionadas con la edad mínima
para iniciarse en la vida laboral, el establecimiento de exámenes médicos para conocer
su salud y el trabajo nocturno.
3.3.1. Convenios y recomendaciones acogidos hasta 1969.
Los convenios relacionados con la vida laboral de los niños, cronológicamente
ordenados hasta 1969, son los siguientes:
No. 5 –La edad mínima de admisión en trabajos industriales, 1919.
No. 6 – El trabajo nocturno de los menores en la industria, 1919.
No. 7 – La edad mínima de admisión en el trabajo marítimo, 1920.
No. 10 – La edad de admisión al trabajo agrícola, 1921.
No. 15 – La edad mínima de los menores en el trabajo de pañoleros y fogoneros, 1921.
No. 16 – El examen médico obligatorio de los menores empleados a bordo de los
buques, 1921.
No. 33 – Edad de admisión en trabajos no industriales, 1932.
No. 58 – Edad mínima para desempeñar el trabajo marítimo (revisado), 1936.
No. 59 – Edad mínima en trabajos industriales (revisado), 1937.
No. 60 - Edad de admisión de los menores en trabajos no industriales (revisado), 1937.
No. 77 –El examen médico de aptitud para el empleo en la industria, 1946.
No. 78 – El examen médico de aptitud para el empleo en trabajos no industriales.
No. 79 – El establecimiento del trabajo nocturno de los menores en trabajos no
industriales, 1946.
No. 90 –El trabajo nocturno de los niños en la industria, 1948.
No. 112 – La edad mínima de admisión para el trabajo de pescador, 1959.
No. 123 - Convenio sobre la edad mínima en el trabajo subterráneo, 1965.
Y, por otra parte, las Recomendaciones que se refieren exclusivamente a la juventud
son:
No. 14 - El trabajo nocturno de 1os menores en la agricultura. 1921.
No. 41 -La edad de admisión para1os trabajos no industriales, 1932.
No. 45 -El desempleo de 1os menores, 1935.
No. 52-La edad mínima de admisión de los niños al trabajo industrial en empresas
familiares, 1937.
No. 60- El aprendizaje, 1939.
No. 79-El examen médico de aptitud para el empleo de 1os menores, 1946.
No. 80 - La limitación del trabajo nocturno en trabajos no industriales, 1946.
No 87 -La orientación profesional. 1949.
No 96 -La edad mínima de admisión a 1os trabajos subterráneos de las minas de carbón,
1953.
En relación a la edad mínima establecida para la incorporación de los menores a la vida
laboral en trabajos industriales, se produjo la elaboración de un Convenio llevado a cabo
en 1919 que fue ratificado por 54 países, que estableció la edad de 14 años como
mínima para acceder a un empleo. En 1936, sin embargo, dicho Convenio fue
modificado fijando que la edad para acceder a trabajar sería de 15 años, tanto para
trabajos ordinarios (a excepción de empresas familiares), como para aquellos que fuesen
especialmente peligrosos para la vida de los menores empleados.
Como hemos visto, en 1919 se llevó a cabo la constitución de un Convenio relativo al
trabajo nocturno de los menores, donde se fijó que la edad para trabajar por la noche
aumentaba a los 18 años, salvo aquellos casos de trabajadores entre 16 y 18 años que
por la naturaleza de su trabajo tuviesen que trabajar día y noche. En 1946, se producirá
una modificación de esta norma ya que admitirá el trabajo nocturno de los menores de
16 años entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, y de 7 horas laborales para los
trabajadores que tengan entre 16 y 18 años.
En lo referente a la admisión de los menores para desempeñar el trabajo marítimo,
establecía que los menores de 14 años no podrían ser contratados a bordo de un buque
salvo que este sea propiedad familiar. Para ello, todo capitán de barco debería realizar
un registro detallado de todas las personas trabajadoras menores de 16 años que hubiese
en el barco en cuestión. En 1936, se elabora un nuevo Convenio que mantiene el
registro de inscripción de todo menor de edad en un buque, pero aumenta la edad para
acceder a trabajar a 15 años.
Con respecto a la edad de admisión en el trabajo agrícola de 1921, se fija que la edad
para trabajar en la agricultura no pueda ser inferior de 14 años y que la asistencia
escolar no pueda ser inferior a ocho meses por año.
En 1921, se crea un Convenio relacionado con la edad mínima de los menores en el
trabajo de pañoleros y fogoneros, donde quedará establecido que únicamente podrán
trabajar los menores entre 16 y 18 años y que en caso de hacerlo deberán ser dos por
turno, no uno como en el caso de los mayores de edad. Además, será necesario
igualmente un seguimiento del registro de trabajadores menores de edad.
En lo relativo al examen médico obligatorio de los menores empleados a bordo de los
buques, Convenio creado por primera vez en 1921 y ratificado por 50 países, declara
que ningún menor de 18 podrá desempeñar su trabajo en un buque a no ser que presente
un certificado médico donde se pruebe que realmente está preparado para desempeñar
las funciones que dicho trabajo requiere, pudiendo renovar dicho empleo tras un
examen médico que confirme su buen estado de salud.
En lo relativo a la edad de admisión en trabajos no industriales, en 1932 se elabora un
Convenio que declara que los menores de 14 años no podrán ejercer ninguna actividad
laboral cuando continúen formándose en el colegio, salvo aquellos mayores de 12 años
cuya actividad no perjudique a su formación profesional, quedando de dicho precepto su
colaboración en espectáculos que puedan poner en riesgo su integridad física. Sin
embargo, poco después, en 1937, la edad mínima para acceder a un empleo no industrial
asciende a 15 años salvo en casos excepcionales de niños de más de 13 años que sean
empleados fuera del horario escolar.
El examen médico de aptitud para el empleo en la industria estará regulado en el
Convenio de 1946 que fija que las personas menores de 18 años no podrán trabajar en
una empresa salvo que un examen médico certifique lo contrario. En ese caso, será
necesaria la inspección continua hasta los 21 años si el trabajo realizado estuviese en
contacto con situaciones perjudiciales para la salud. Por otra parte, para el caso de los
menores contratados en trabajos no industriales regulado en el Convenio de 1946, se
siguieron los mismos parámetros.
En el Convenio de 1946, se establece el trabajo nocturno de los menores en trabajos no
industriales que dictamina que los niños menores de 14 años, trabajen a jornada
completa o parcial, y aquellos que sigan asistiendo a la escuela, no podrán ser
empleadores nocturnos a lo largo de un período de 14 horas continuas como mínimo,
sino que deberá comprender entre las 8 de la noche y las 8 de la mañana.
Finalmente, el Convenio número 112, el último hasta ese momento y adoptado en 1969,
trataba sobre la edad mínima para desempeñar el trabajo de pescador, fijando la edad de
15 como la mínima para formar parte del empleo de un buque, a excepción de tareas
ocasionales siempre que estas no se desarrollen en período escolar.
Junto con todos estos Convenios, se elaboraron también Recomendaciones, que si bien
miraron por el bienestar de la juventud, no fueron ratificadas al igual que los Convenios,
algo que no creó ninguna obligación para cumplirlas. Su aplicación se llevó de forma
total o parcial en función del interés que tuviese o no un país concreto por alguna de
estas.
En España, los Convenios ratificados fueron el Convenio de 1919 relativo a la edad
mínima en el trabajo, el Convenio de 1920 relacionado con la edad mínima para acceder
al trabajo marítimo, el Convenio de 1921 relativo a la admisión en el trabajo agrícola, el
Convenio de 1932 relacionado con la edad mínima para desarrollar trabajos no
industriales, el Convenio de 1946 sobre el examen médico tanto para el trabajo
industrial, como no industrial, el Convenio de 1959 relativo a la admisión para el
trabajo de pescador y finalmente, el Convenio de 1965 relativo al trabajo subterráneo.
3.3.2. La situación laboral de los menores a partir de los años setenta.
Como hemos visto, el trabajo infantil fue uno de los temas más abordados después de la
creación de la OIT, pero esto no hizo que los problemas relacionados con esta injusticia
cesasen.
Pese a que los países industrializados fueron ratificando un nuevo número de Convenios
y Recomendaciones que cada vez presentaban nuevas mejoras relacionadas con el
trabajo infantil, como el Convenio 138 de 1973 sobre la edad mínima para acceder al
trabajo, este seguía siendo un problema del momento, por lo que a finales de los años
setenta y principios de los ochenta, se miraba esta situación con resignación y negación.
Organizaciones como la ONU y UNICEF, no dejaron de promover movimientos de
concienciación mundial sobre este problema.
En la década de los 80, la OIT distinguió entre dos tipos de trabajo cuya diferencia
residía en si el desarrollo del mismo era perjudicial o no para el niño que lo
desempeñase.
Debido a esto, se diferenció entre “child work” y “child labour”.
El primero podemos entenderlo como aquella actividad que los niños desarrollan sin
poner en riesgo su salud y sin ausentarse de la escuela. Esta actividad les permite
acumular cierta experiencia y cualificación (OIT, 2004).
En contraposición, entendemos como “child labour” a aquellos trabajos conocidos como
“las peores formas de explotación laboral infantil” relacionadas con la esclavitud y el
trabajo forzoso, entre otros. (OIT, 2003).
3.3.3.La Declaración de los Derechos del Niño.
La Convención de los Derechos del Niño, según UNICEF, es un tratado internacional
que recoge los derechos de la infancia y es el primer instrumento jurídicamente
vinculante que reconoce a los niños y niñas como agentes sociales y
como titulares activos de sus propios derechos.
Humaniun determina que Naciones Unidas aprobó una primera Declaración de los
Derechos del Niño en el año 1959 que incluía diez principios que rezaban así:
• Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad.
• Derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y
social del niño.
• Derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento.
• Derecho a una alimentación, vivienda y atención médicos adecuados.
• Derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que
sufren alguna discapacidad mental o física.
• Derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad.
• Derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita.
• Derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier
circunstancia.
• Derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y
explotación.
• Derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad
entre los pueblos y hermandad universal.
Sin embargo, estos diez principios no fueron suficientes. Por este motivo, en el año
1978, Polonia presentó una nueva versión provisional, que tras diez años de
negociaciones y análisis entre ONG, gobiernos y líderes religiosos, se acabó aprobando
una nueva Declaración de los Derechos del Niño de obligado cumplimiento para todos
aquellos Estados que ratificasen dicho Convenio.
Finalmente, el texto fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
1989, para finalmente entrar en vigor en 1990, siendo uno de los tratados más
ratificados de la historia.
Según UNICEF, los 54 artículos que componen la Declaración de los Derechos del
Niño, recogen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos
los niños. Su aplicación es obligatoria para los gobiernos, pero también define las
obligaciones y responsabilidades de padres, profesores, profesionales de la salud,
investigadores, e incluso de los propios niños y niñas.
4. LA REALIDAD SOBRE LA SITUACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES
Y NIÑOS EN LA ACTUALIDAD.
4.1. La actualidad en relación a las mujeres en el ámbito de trabajo.
4.1.1. La lucha por el alcance de la igualdad laboral.
El marco de la OIT en cuanto a los problemas de las mujeres trabajadoras se ha
enfocado en los últimos años hacia una profunda reflexión sobre las tendencias de
desarrollo social y económico en todo el mundo, produciéndose mejoras en todos los
campos así como en las condiciones de todos los trabajadores, tanto mujeres como
hombres.
En sus primeros días, la OIT hizo mucho hincapié en la protección de las mujeres contra
la explotación, pero en los últimos años, el programa y objetivos se ha ampliado y se ha
dirigido principalmente a intentar ayudar a las mujeres para lograr una mejor formación
profesional y para establecer una igualdad en cuanto al número de oportunidades y trato
en el trabajo, para evitar principalmente los abusos cometidos años atrás ya que pese a
su incorporación en el mercado laboral, no siempre se otorgan condiciones de igualdad
para todos los trabajadores precisamente debido a su sexo.
Sin embargo, tras un estudio llevado a cabo por la OIT, se ha confirmado que
actualmente la actividad de las mujeres en el mundo laboral se ha estancado y que la
brecha entre la desigualdad de hombres y mujeres no es solo salarial, sino que se da en
otros ámbitos como el desempleo, la calidad del empleo, la jubilación, la protección
solar, entre otras. Según esta investigación, las mujeres cobran el 77% de lo que ganan
los hombres. El informe ha examinado datos de hasta 178 países y establece que las
desigualdades entre mujeres y hombres persisten en un gran número de sectores del
mercado de trabajo mundial. Durante las dos últimas décadas, se ha registrado una
segregación adicional en la distribución de las mujeres y los hombres en las diversas
profesiones y dentro de ellas a medida que el incremento del trabajo tecnológico
privilegia determinadas competencias, sobre todo en los países desarrollados y
emergentes. (Pacto Mundial, 2016)
Este informe además nos muestra que actualmente las mujeres trabajan más horas y
cobran salarios más bajos que los hombres y que a nivel internacional solo representan
el 40% de empleo total.
En España, actualmente contamos con la Ley Orgánica 23/2007, de 22 de marzo,
publicada en el BOE, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, donde se tratan
cuestiones tan importantes como la jornada laboral, la seguridad social, la violencia de
género, las excedencias, la discriminación y la seguridad e higiene en el trabajo, entre
muchas otras. Además, gracias a la implantación de las cláusulas sociales, dentro de los
contratos pueden añadirse políticas de género relacionadas con la no discriminación de
hombres y mujeres al contratar, fomentando de esta la contratación de mujeres en
situaciones de exclusión y la contratación de mujeres en puestos de responsabilidad o
cualificados. La Ley de Igualdad determina expresamente que “constituyen supuestos
discriminatorios tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo y que se
considera discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las
mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad”.
En el Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades, actualmente se recogen
los conocidos como “Derechos de conciliación de la vida familiar y laboral” donde
destacan: El permiso de maternidad, la lactancia, la reducción de la jornada,
excedencias por cuidados a menores y familiares, las vacaciones y la flexibilidad de la
jornada.
En el caso de maternidad, la madre tiene un permiso de 16 semanas continuas que puede
ser ampliado durante dos semanas más por cada hijo o hija en caso de parto múltiple. A
excepción de las seis semanas posteriores al parto que son obligatorias para la madre,
las otras diez semanas se pueden repartir antes del parto o después, pudiendo también
repartirse dichas semanas con el otro progenitor.
En cuanto a la lactancia, entendemos que es un derecho individual de los trabajadores,
ya sean hombres o mujeres, pero dicho permiso únicamente podrá realizarlo uno de los
dos progenitores en el caso de que ambos trabajasen. Los trabajadores y las trabajadoras
tienen derecho a ausentarse del trabajo hasta que el hijo cumpla nueve meses.
Al igual que la lactancia, la reducción de la jornada es un derecho individual de los
trabajadores y trabajadoras. Tiene derecho a una reducción en su jornada diaria toda
aquella persona que tenga bajo su cuidado un menor de doce años o un discapacitado
físico, psíquico o sensorial, que no realice una actividad retribuida con una disminución
proporcional en su sueldo.
Las excedencias serán concedidas con una duración máxima de tres años en el caso del
cuidado de hijos menores de tres años. También se podrán conceder si se estuviese al
cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguineidad o afinidad con una
duración máxima de dos años.
Por otra parte, en el caso de las vacaciones, si el período de permiso de maternidad o de
lactancia coincidiese con la época del año en el que la empresa ha fijado las vacaciones,
la persona en cuestión tendrá derecho a que se le concedan las vacaciones aunque sea en
una fecha distinta.
Finalmente, la flexibilidad de la jornada nos muestra que los trabajadores pueden
adaptar su horario de trabajo para que puedan disfrutar de su derecho a la conciliación
en la vida laboral y familiar respetando en todo momento los términos que se hayan
pactado con el empresario.
Como hemos visto, el progreso ha sido constante desde la creación de la OIT en 1919.
Cien años más tarde, un alto porcentaje de mujeres forman parte del mercado laboral y
tienen reconocidos todos esos derechos que años atrás reclamaban. Sin embargo, aún
existen millones en todo el mundo que no cuentan con la misma igualdad de
oportunidades y que siguen sufriendo discriminación y abusos en su trabajo a razón de
su sexo.
Guy Ryder, actual presidente de la OIT, declaró hace poco: “Aún persisten
disparidades resistentes en materia de igualdad entre los sexos en el lugar de trabajo.
Es necesario evaluar la eficacia de las políticas existentes a fin de renovar nuestras
estrategias y adoptar medidas concretas para mejorar la vida profesional de las
mujeres”,
Y es que, aunque la mejora de la situación de la mujer gracias a cambios políticos,
institucionales, sociales, laborales y políticos no ha dejado de avanzar de forma
progresiva, actualmente aún estamos lejos de alcanzar esa tan ansiada igualdad por la
que se lleva tantos años luchando.
Precisamente cuando llegue el año 2019 y hayan transcurrido 100 años desde la
elaboración de la OIT y sus primeras propuestas para mejorar la situación de las
mujeres, esta Organización llevará a cabo una iniciativa conocida como “Centenario
sobre las mujeres en el trabajo” en el cual se analizarán todos los avances realizados a lo
largo de estos años dedicando una parte fundamental al principio de igualdad de género
en el trabajo, para analizar de esta forma el camino realizado y el que aún nos queda por
realizar.
4.2. La actualidad en relación a los niños en el ámbito de trabajo.
Con el paso del tiempo y tras muchas mejoras en la legislación relativa al trabajo
infantil, se ha producido de forma progresiva un avance para todos aquellos menores de
edad que forman parte de la vida laboral. Hay muchos niños que actualmente trabajan
para ayudar a sus familias y cuyos contratos cumplen con la legalidad vigente.
Sin embargo, esto no hace que la explotación infantil haya desaparecido a nivel
universal, especialmente en países no tan industrializados. En África subsahariana, por
ejemplo, contra todo pronóstico, el trabajo infantil no para de crecer en edades
comprendidas entre los 5 y 14 años.
UNICEF calcula que alrededor de 150 millones de niños de 5 a 14 años de los países en
desarrollo, lo que representa un 16%, están involucrados en el trabajo infantil (UNICEF,
Estado Mundial de la Infancia 2011, UNICEF). Por otra parte, la OIT estima que en
todo el mundo, alrededor de 215 millones de niños menores de 18 años trabajan,
muchos a tiempo completo. En África subsahariana, 1 de cada 4 niños de 5 a 17 años
trabaja, en comparación con 1 de cada 8 en Asia y el Pacífico y 1 de cada 10 en
América Latina. (Datos de 2010 sobre trabajo infantil de la OIT).
Por otra parte, la diferencia de género entre niños y niñas es muy importante en el
trabajo infantil. Según UNICEF, las niñas empiezan a ejercer labores antes que los
niños, consecuencia de esto es que la escolarización también sea menor, especialmente
en las zonas rurales, donde el trabajo infantil es más frecuente. Las niñas suelen
iniciarse trabajando en diferentes tareas domésticas del hogar, desde cuidar de sus
hermanos hasta cocinar o recoger agua.
El servicio doméstico es una buena alternativa de trabajo para las niñas. Según
UNICEF, más del 90 por ciento de los menores que trabajan en el servicio doméstico en
todo el mundo son niñas, especialmente en países de Latinoamérica. En países como
India o Ghana, las familias consideran que este tipo de trabajo es bueno porque prepara
a las niñas para el matrimonio, y en otros casos las niñas acompañan a sus madres en
estos trabajos, por lo que ellas también terminan trabajando.
El servicio doméstico es uno de los sectores menos regulados del mundo laboral, esto
hace que las niñas estén expuestas a situaciones de abuso, explotación, maltrato,
violencia e incluso trata y explotación sexual.
Por su parte, UNICEF determina que los niños suelen trabajar en obras de construcción
y trabajos sujetos físicos. Por este motivo, se encuentran más expuestos a sufrir
lesiones, consecuencia del acarreo de cargas demasiado pesadas para su edad y para su
fase de desarrollo físico.
Pese a estos datos, son muchas las organizaciones internacionales que intentan poner
remedio a este problema, pero sin embargo existen causas que dificultan esta
erradicación, a saber:
•La pobreza, especialmente en familias donde el sueldo de los niños es
fundamental para que puedan sobrevivir.
•Las costumbres o tradiciones de ciertos países del mundo, que hacen que
incluso algunos padres no contemplen como ilegal el trabajo infantil o que
vendan a sus hijas debido a esa idea generalizada de que las mujeres no
necesitan la misma educación que los hombres.
•La baja calidad de la educación que se imparte, que muchas veces no cumple ni
las condiciones mínimas por lo que acudir al colegio aparentemente no es
rentable para familias que tienen necesidad.
• La globalización, ya que debido a la libre circulación de capitales y mercancías
el nivel de competencia cada vez es más elevado, lo que provoca en muchos
casos que la mano de obra sea más barata, siendo los niños ideales para ello.
Debido a esta situación, actualmente se le está otorgando una importancia progresiva a
la conocida como “Hoja de Ruta para lograr la eliminación de las peores formas de
trabajo infantil para 2016”, que fue elaborada tras la Conferencia mundial de trabajo
infantil en la Haya en el año 2010. Fue concertada por los 183 Estados miembros así
como por organizaciones de empleadores y trabajadores teniendo como base de datos
para su realización la situación de trabajo infantil internacional del año 2010.
4.2.1. El programa IPEC.
Según la OIT, uno de los métodos más conocidos para intentar combatir el trabajo
infantil es el llamado IPEC (Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo)
que se elaboró en el año 1992 con el objetivo principal de erradicar de forma progresiva
el trabajo infantil y de proporcionar una educación y formación a los menores que pueda
garantizarles un futuro mejor. Para intentar combatir esta injusta realidad, se intentó
promover un movimiento de nivel internacional en el cual se contase con el apoyo de
todos los países del mundo.
Con el paso de los años, este programa fue ganando importancia, siendo cada vez mayor
el número de participantes, no destacando solo las familias y niños que se
comprometieron desde el primer momento, sino también entidades privadas,
universidades y organizaciones de base comunitaria, entre muchos otros grupos. Esto
fue en parte gracias a acciones basadas en la proposición de reformas políticas, la
búsqueda de la sensibilización y movilización internacional y la instauración de
medidas útiles. Actualmente, son 88 países los que se han acogido al programa IPEC
aunque se espera que conforme trascurra el tiempo, el número aumente.
Sin embargo, pese a las grandes expectativas futuras y aun siendo cierto que el objetivo
fundamental del IPEC es erradicar el trabajo infantil, hemos de comentar un matiz, y es
que ahora dicho programa otorga mayor importancia a suprimir las peores formas en las
que puede desarrollarse el trabajo infantil, que encontramos recogidas en el Convenio
número 182 de la OIT y que son las siguientes:
• Todas las formas de esclavitud o cualquier situación similar a la esclavitud.
• El tráfico de niños, el trabajo forzoso.
•El reclutamiento en cuestiones militares.
• La oferta para la prostitución y la producción y venta de pornografía infantil.
• La oferta para la realización de actividades ilícitas como el tráfico de drogas.
• Todo aquel trabajo que pueda perjudicar gravemente la seguridad o salud de los
menores de edad.
Y es que, si bien es cierto que únicamente debería admitirse la incorporación de las
personas en el mundo laboral una vez que hayan cumplido la edad legal para hacerlo,
peor aún son aquellos casos de menores envueltos en situaciones como las descritas
anteriormente. Esto no solo supondría una privación de su formación y educación, sino
que directamente acabaría con esa bonita etapa que es la infancia y de la que todos los
menores deberían tener derecho a disfrutar.
CONCLUSIONES.
A lo largo de este trabajo, hemos hecho especial hincapié a la injusta situación tanto
laboral como social que han sufrido las mujeres y los niños a lo largo de la historia.
Para ello, hemos tomado como inicio de este estudio la primera revolución industrial, ya
que fue el momento en el que las mujeres comenzaron a involucrarse más en la vida
laboral y donde encontramos un número elevado de casos de desigualdad,
discriminación y abusos, hasta llegar a la actualidad, donde la situación ha mejorado
notablemente gracias a organizaciones como la OIT, pero donde aún no se ha alcanzado
esa situación de igualdad por la que se lleva luchando desde hace ya tantas décadas.
En el caso de los niños, comenzamos este trabajo narrando igualmente su situación
laboral en la primera revolución industrial ya que fue un momento de explotación en la
que los empresarios se aprovechaban de los más pequeños para realizar tareas que
conllevaban grandes peligros para su salud. Tras la creación de la OIT, el trabajo
infantil comenzó a controlarse en mayor medida gracias a la aplicación de Convenios
relacionados con la edad del inicio del trabajo así como el trabajo nocturno y el control
de la salud infantil, pero tal y como hemos visto dicha situación no ha desaparecido en
la actualidad ya que hay millones de casos en todo el mundo en los cuales los más
pequeños no pueden disfrutar de una infancia feliz.
Con este estudio se ha pretendido plasmar de forma clara y concisa las grandes
injusticias sociales que han sucedido a lo largo de la historia, los intentos de la OIT tras
su creación en 1919 por erradicar estas situaciones a través de Convenios y
Recomendaciones, contando con la ayuda en todo momento de asociaciones
internacionales como UNICEF y la triste realidad en la que vivimos actualmente, donde
las desigualdades, la discriminación, los abusos y el trabajo infantil siguen ocurriendo
día tras día.
Sin embargo, es cierto que se han producido mejoras de forma progresiva, ya que la
situación general está más controlada y es cierto que si echamos la vista atrás podemos
comprobar que ha sido mucho el camino recorrido, pero también es cierto que aún
tenemos un largo trayecto que realizar para erradicar totalmente estas situaciones de
carácter internacional.
Pensamos que este problema únicamente sucede en países subdesarrollados o
tercermundistas, y para muchos es más fácil cerrar los ojos que buscar verdaderas
soluciones, pero lo cierto es que las desigualdades, los abusos y la discriminación
laboral son problemas que están presentes en países industrializados.
Son muchas las mujeres que han presentado demandas originadas por estas situaciones,
al igual que son muchas las mujeres que ven que sus oportunidades a la hora de alcanzar
un puesto digno de trabajo se ven mermadas por a razón de su sexo. Ni es justo que
perciban un salario menor por el simple hecho de ser mujeres, ni tampoco es justo que
tengan que demostrar sus capacidades con más esfuerzo que los hombres para alcanzar
un puesto digno. Estamos en un momento en el que debemos cambiar esta injusta
situación y luchar por la aplicación efectiva del principio de igualdad laboral que es lo
que se persigue desde hace tantos años atrás. Precisamente por esto, la lucha feminista
ahora es constante, busca la igualdad entre hombres y mujeres en otros tantos sectores
de la vida social y especialmente en el ámbito de las relaciones laborales, y no la
supremacía del hombre sobre la mujer como muchas personas piensan de forma
equívoca. Lo mejor para combatir esta situación es no caer en radicalismos, sino luchar
juntos por lo que creemos que es justo. La supremacía del hombre sobre la mujer es un
pensamiento retrógrado que existe en muchas partes del mundo pero que debemos
erradicar y no hay mejor forma para ello que elaborando nuevas políticas de igualdad,
en general, y de igualdad laboral en particular, para ambos géneros.
El trabajo infantil, sin embargo, en su gran mayoría lo encontramos en países no
industrializados, aunque haya excepciones, pues primeras potencias económicas
mundiales, explotan generalizadamente a los menores en el trabajo. Dicho esto,
tampoco es sabio hacer caso omiso a esta situación por el simple hecho de que no
sucede en nuestro países o países vecinos. Por desgracia son muchos los menores que
no pueden disfrutar de una infancia plena, ya que ningún niño que se vea forzado a
trabajar desde pequeño podrá disfrutar ni recibir una educación de calidad.
Llegado este punto, hemos de recalcar la labor de organizaciones como Unicef o
Humanium, que luchan incansablemente por la defensa de los derechos de los niños y
por la mejora de sus condiciones a nivel internacional. Gracias a asociaciones como
estas, la situación de los menores ha mejorado de forma progresiva con el paso del
tiempo.
Por último, es fundamental mencionar también la implicación que tiene la OIT en el
terreno laboral y social tanto de las mujeres como de los niños. Como dijimos
anteriormente, uno de los objetivos fundamentales al crearse la OIT fue la mejora de las
condiciones de mujeres y niños, que hasta ese momento estaban desamparados. Y es
que si bien es cierto que los abusos y explotaciones se han producido de forma masiva a
lo largo de la historia, también lo es que precisamente son estos dos grupos los que han
sido más vulnerables a estas situaciones.
Tal y como hemos visto, la institucionalización de la OIT marcó un antes y un después
tras su creación. La vida de millones de mujeres y niños mejoró gracias a que los
respectivos Estados se adhirieron a Convenios y Recomendaciones que apostaban por la
mejora en la calidad de vida laboral y social. Antaño bajo el amparo de la Sociedad de
Naciones, y a día de hoy, bajo el sustento de la Organización de Naciones Unidas, esta
organización sigue luchando por eliminar toda situación injusta que pueda afectar tanto
a mujeres como niños.
Sin embargo, la lucha no ha sido fácil, no es fácil, y no será fácil. Para cambiar el
mundo, primero debemos cambiar nosotros mismos. Para alcanzar la igualdad, hay que
luchar por ella, para erradicar el trabajo infantil, hemos de promover que millones de
personas que prefieren cerrar los ojos se involucren y pretendan que la situación mejore.
Precisamente por esto, es destacable la lucha de estas organizaciones. Pese a la
pasividad y resignación mundial general y las situaciones injustas que por más que lo
intenten no desaparecen, nunca se han dado por vencidas. Su actuación es admirable. Y
con este TFG he querido reconocérselo.
BIBLIOGRAFÍA.
Agudo Arroyo, Yolanda. (2008), Mujeres jóvenes hoy: el empleo de las tituladas
universitarias, Revista de estudios de juventud. Disponible on-line:
http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ83-07.pdf
Álvarez Osés, Álvaro; Ardit Lucas, Manuel; Caballero Martínez, José María. 2005,
Enciclopedia del estudiante: Historia Universal, Santillana Educación, S.L. (ed).
Burdiel Bueno, Isabel; Álvarez Osés, Álvaro; Ardit Lucas, Manuel. 2005, Enciclopedia
del estudiante: Historia de España, Santillana Educación, S.L. (ed).
Chamocho Cantudo, Miguel Ángel y Ramos Vázquez, Isabel. (2013), Introducción
jurídica a la historia de las relaciones de trabajo, Dykinson, S.L. (ed), La protección
jurídica internacional de los trabajadores, pp 156-171.
Conferencia mundial sobre el trabajo infantil de la Haya. (2010) Hoja de ruta para la
eliminación de las peores formas de trabajo infantil para 2016. Disponible on-line:
file:///J:/Downloads/201005_Roadmap_2016_Adopted_Es.pdf
Fundación Intervida. (2008), Vidas explotadas. La explotación laboral infantil.
Disponible on-line: http://www.fmyv.es/ci/es/Infancia/elyt/4.pdf
González Beilfuss, Markus. (2011), Leyes políticas del Estado, Aranzadi, SA (ed),
Constitución española, Capítulo II, Sección 1ª, De los derechos fundamentales y de las
libertades públicas, pp 40-47.
Humanium. (2014), El trabajo doméstico infantil. Disponible on-line:
http://www.humanium.org/es/trabajo-domestico-infantil/
Humanium. (2016), Declaración de los Derechos del Niño, 1959. Disponible on-line:
http://www.humanium.org/es/declaracion-1959/
ILO. (1969), The ilo and women. Call No: 69B09/157.
ILO. (1969), The ilo and children. Call No: 69B09/158.
Instituto de la mujer y para la igualdad de oportunidades. Derechos de conciliación de
la familiar y laboral. Disponible on-line:
http://www.inmujer.gob.es/conoceDerechos/empleo/conciliacion/home.htm
Larrañaga Sarriegui, Mercedes y Echevarría Miguel, Carmen. (2004), Actividad laboral
femenina en España e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, Revista del
Ministerio de trabajo y asuntos sociales. Disponible on-line:
http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/Revista/numeros/55/
Est04.pdf
OIT. (1919),Convenio de la maternidad. Disponible on-line:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_
CODE:C003
OIT. (1919),Convenio sobre el trabajo nocturno. Disponible on-line:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INST
RUMENT_ID:312149
OIT. (1999),Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. Disponible on-line:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_
CODE:C182
OIT. (2002),Erradicar las peores formas de trabajo infantil - Guía para implementar el
Convenio 182, Guía práctica para parlamentarios, nº 3. Disponible on-line:
http://www.ipu.org/PDF/publications/childlabour_sp.pdf
OIT. (2010), Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales
en el trabajo y su seguimiento. Disponible on-line:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/
publication/wcms_467655.pdf
OIT. (2016), Las mujeres en el trabajo. Tendencias 2016. Resumen ejecutivo, pp 4-10.
OIT. Convenios y Recomendaciones. Disponible on-line:
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-
standards/conventions-and-recommendations/lang--es/index.htm
OIT. La necesidad de la justicia social. Disponible on-line:
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-
standards/need-for-social-justice/lang--es/index.htm
OIT. Las normas internacionales del trabajo. Disponible on-line:
http://www.itcilo.org/es/areas-de-especializacion/normas-internacionales-del-trabajo
OIT. Mujeres en el trabajo. Dónde estamos y dónde queremos estar.Disponible on-line:
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/features/WCMS_237079/lang--
es/index.htm
OIT. Orígenes e historia. Disponible on-line: http://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/history/lang--es/index.htm
Pacto Mundial – Red Española. (2016), La evolución hacia la igualdad en el mundo del
trabajo se estanca.
Rostagno, Hugo Francisco. (2016), La OIT: Convenios y Recomendaciones. Disponible
on-line: http://www.empresaysalud.com.ar/revista/nota/la-oit-convenios-y-
recomendaciones
UNICEF. (2006), Protección contra la violencia, la explotación y el abuso. Disponible
on-line: http://www.unicef.org/spanish/protection/57929_child_labour.html
UNICEF. (2011), El trabajo infantil.Disponible on-
line:http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/noticias/el-trabajo-infantil
Enlaces de internet.
http://definicion.de/justicia-social/ (16 de Mayo, a las 22:21)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Depresi%C3%B3n (16 de Mayo, a las 20:10)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fr%C3%ADa(16 de Mayo, a las 21:19)
http://www.definicionabc.com/social/interdependencia.php(17 de Mayo, a las 13:05)
http://laciudadelosmineros.blogspot.com.es/2014/10/mujeres-y-ninos-de-la-
revolucion.html (2 de Junio, a las 17:01)
http://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/las-condiciones-laborales-de-los-obreros-
en-el-siglo-xix/ (2 de Junio, a las 17:41)
http://desvarioshistoricos.blogspot.com.es/2013/01/los-ninos-en-la-revolucion-
industrial.html(2 de Junio, a las 17:48)
http://historiaybiografias.com/revolucion_industrial7/ (4 de Junio, a las 17:40)
http://historiausa.about.com/od/postcolonial/a/La-Revolucion-Industrial.htm (4 de junio
a las 17:43)
http://www.historiasiglo20.org/GLOS/sdn.htm (4 de Junio, a las 18:06)
http://bibliotecaciechacabuco.weebly.com/uploads/7/6/3/3/7633830/atlas_6.pdf (19 de
Junio, a las 14:56)
https://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo (20de Junio, a las 2:23)