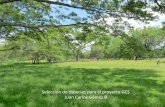BOLETÍN GCS-01252 Guaranda, diciembre 16 ... - Registro Civil
S U M A R IOiiss.es/gcs/gestion clinica 2.pdf · R educci n de las listas de espera m ejorando la...
-
Upload
nguyenminh -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of S U M A R IOiiss.es/gcs/gestion clinica 2.pdf · R educci n de las listas de espera m ejorando la...

GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 37
SUMARIOEditorial................................................................................................................................................................................................ 39EL DEFENSOR DEL LECTOR Y OTRAS NOTICIAS DE GCS ........................................................................................................... 40ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA, INTERVENCIONES PARA MEJORAR LA PRÁCTICA CLÍNICALa efectividad de la formación médica continuada................................................................................................................................ 41El rediseño de procesos de atención quirúrgica puede reducir estancias y complicaciones, con una mejora de la satisfacción......... 42Endarterectomía carotidea: la mortalidad intrahospitalaria aumenta en los cirujanos y hospitales con bajo número anual de
intervenciones ................................................................................................................................................................................. 43Discrepancias entre seguridad y satisfacción en el alta prefijada y precoz tras el parto: El punto de vista de la mujer ....................... 44
EFECTIVIDAD: TRATAMIENTO, PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, EFECTOS ADVERSOSEficacia del tratamiento intermitente con omeprazol del reflujo gastroesofágico .................................................................................. 45Significativa reducción de la morbi-mortalidad al añadir espironolactona al tratamiento de la insuficiencia cardiaca moderada-severa ..... 46La tomografía de emisión de positrones (PET) con 18F-FDG, es más sensible y específica que la tomografía computarizada (TC)
en la detección de las recurrencias de cáncer de colon ................................................................................................................. 47En Suecia, las tasas de cesárea por encima del 5,6 % no demuestran tener efectos sobre los resultados. ....................................... 48
CALIDAD Y ADECUACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIAEl feedback mejora la atención y reduce la mortalidad en el infarto agudo de miocardio. Resultados de una política poblacional de
mejora de calidad............................................................................................................................................................................ 49La realización de ciertas pruebas diagnósticas en urgencias está relacionada con el nivel cultural de los pacientes ......................... 50El porcentaje de ingresos urgentes es el mejor predictor de la mortalidad hospitalaria en el NHS ..................................................... 51
EVALUACIÓN ECONÓMICA, COSTES, PRODUCTIVIDAD Los costes de la hospitalización a domicilio no son menores que los de la hospitalización convencional. .......................................... 52
GLOSARIO............................................................................................................................................................................................ 53
El 90 % del coste de la otitis media aguda en pre-escolares recae sobre los padres o cuidadores ..................................................... 57
UTILIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOSEl porqué de las variaciones territoriales en gasto sanitario ................................................................................................................. 58Escasos avances en la reducción del retraso prehospitalario en pacientes con infarto agudo de miocardio ....................................... 59Pacientes “en el limbo”. La relación entre niveles asistenciales desde la perspectiva de los usuarios. ............................................... 60
GESTIÓN: INSTRUMENTOS Y MÉTODOSMás allá de la “inteligencia emocional” en la toma de decisiones. Qué sabemos y qué ignoramos sobre emociones y comportamiento... 61Utilización del instrumental de “mejora continua de calidad” (MCC) en los EAP. Aplicación a la renovación de prescripciones .......... 62 Reducción de las listas de espera mejorando la gestión interna. Afrontar el síndrome del enemigo externo ...................................... 63
POLÍTICA SANITARIALos pacientes crónicos de las HMOs estadounidenses a favor de que los médicos de atención primaria coordinen su asistencia .... 64Las HMO de carácter lucrativo ofrecen peor calidad asistencial que las HMO sin ánimo de lucro....................................................... 65
POLÍTICAS DE SALUD Y SALUD PÚBLICALos niños deben dormir en decúbito supino durante los 6 primeros meses de vida. ............................................................................ 66En la actualidad no existe evidencia para ampliar los programas de cribado neonatal a otros errores congénitos del metabolismo (ECM) . 67
LOS INFORMES DE LAS AGENCIAS DE EVALUACIÓNNo existe evidencia sobre el rendimiento diagnóstico de la petición directa o la realización de ecografías desde Atención Primaria . 68
INVESTIGACIONES QUE HICIERON HISTORIAMétodos científicos de auditoría médica. La contribución seminal de Lembcke a los diferentes usos del audit .................................. 69
REDADA. RECURSOS SANITARIOS EN WWWBandoleros: Una buena partida ............................................................................................................................................................. 70
NOTAS DE GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIALa Cochrane Library: una biblioteca virtual ........................................................................................................................................... 71

Oficina editorial
Fundación IISSC/ San Vicente 112, 346007 - VALENCIATel. 609153318email: [email protected]
Imprime
Artes Gráficas Soler, S. L.La Olivereta 2846018 VALENCIA
GCS es una publicación especializada, deperiodicidad trimestral, que se distribuyeexclusivamente a personal de los serviciosde salud.
GCS está especialmente dirigida a respon-sables de centros y servicios sanitarios yde unidades asistenciales, tanto a nivelhospitalario, como de atención primaria yde salud pública.
Depósito legal: V. 3.643 - 1999ISSN: 1575-7811
Título clave: Gestión clínica y sanitariaTítulo abreviado: Gest. Clín. Sanit.
Consejo de redacción
Enrique Bernal (Teruel)Xavier Bonfill (Barcelona)Alberto Cobos Carbó (Barcelona)José Cuervo Argudín (Barcelona)Cristina Espinosa (Barcelona)Jordi Gol (Madrid)Beatriz González López-Valcárcel (Las
Palmas)Ildefonso Hernández (Alicante) Albert Jovell (Barcelona)Jaime Latour (Alicante)José Martín Martín (Granada)Vicente Ortún Rubio (Barcelona)Salvador Peiró (Valencia)Mª José Rabanaque (Zaragoza)José Ramón Repullo (Madrid) Fernando Rodríguez Artalejo (Vitoria)Laura Pellisé (Madrid)
Consejo Editorial
Ricard Abizanda (Castellón)Javier Aguiló (Valencia)Jordi Alonso (Barcelona)Paloma Alonso (Madrid)Alejandro Arana (Barcelona)Andoni Arcelay (Vitoria)Joan Josep Artells (Barcelona)José Asua (Vitoria)Adolfo Benages Martínez (Valencia)Juan Bigorra Llosas (Barcelona)Lluís Bohigas (Barcelona)Bonaventura Bolívar (Barcelona)Francisco Bolumar (Alacant) Juan Cabasés Hita (Pamplona)Jesús Caramés (La Coruña)
Carmen Casanova (Valencia)Enrique Castellón (Madrid)Xavier Castells (Barcelona)Jordi Colomer (Barcelona)José Conde (Madrid)Lena Ferrus (Barcelona)Fernando García Benavides (Barcelona)Joan Gené Badia (Barcelona)Juan Gérvas (Madrid)Luis Gómez (Zaragoza)Jokin de Irala Estévez (Pamplona)Susana Lorenzo (Madrid)Javier Marión (Zaragoza)Juan Antonio Marques (Toledo)José Joaquín Mira Solves (Alicante)Javier Moliner (Zaragoza)Pere Monràs (Barcelona)Jaume Monteis (Barcelona)Carles Murillo (Barcelona)Pere Ibern Regàs (Barcelona)Guillem López i Casasnovas (Barcelona)Olga Pané (Barcelona)Pedro Parra (Murcia)Josep Manel Pomar (Mallorca)Eduard Portella (Barcelona)Octavi Quintana (Madrid)Enrique Regidor (Madrid)Marisol Rodríguez (Barcelona)Pere Roura (Barcelona)Montse Rue (Barcelona)Ana Sainz (Madrid)Pedro Saturno (Murcia)Pedro Serrano (Las Palmas)Serapio Severiano (Madrid)Ramón Sopena (Valencia)Bernardo Valdivieso (Valencia)Juan Ventura (Asturias)
GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA (GCS)EditoresSoledad Márquez Calderón, Fundación Instituto de Investigación en Servicios de SaludJuan del Llano Señaris, Fundación Gaspar CasalRicard Meneu de Guillerna, Fundación Instituto de Investigación en Servicios de SaludJaume Puig i Junoy, Centre de Recerca en Economia i Salut, Universitat Pompeu Fabra
American Journal of Public HealthAnnals of Internal MedicineAtención PrimariaAustralian Medical JournalBritish Medical Journal (BMJ)Canadian Medical Association JournalCirculationCochrane LibraryCuadernos de Gestión de Atención PrimariaEpidemiologyEuropean Journal of Public HealthGaceta Sanitaria
Health AffairsHealth EconomicsHealth Services ResearchInternational Journal on Quality in Health CareJoint Commission Journal on Quality ImprovementJournal of American Medical Association (JAMA)Journal of Clinical EpidemiologyJournal of Epidemiology & Community HealthJournal of Health EconomicsJournal of Public Health MedicineLancetMedical Care
Medical Care ReviewMedical Decision MakingMedicina Clínica (Barcelona)New England Journal of MedicinePediatricsRevista de Administración SanitariaRevista de Calidad AsistencialRevista Española de Salud PúblicaSocial Science & Medicine
Otras revistas, fundamentalmente de especialidades médi-cas y de enfermería, son revisadas de forma no sistemática
Revistas revisadas sistemáticamente

GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 39
De la información para la gestión a la modificación de la prácticaRicard Meneu
Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud
E N las declaraciones de intenciones publicadas en la primera entre-ga de GCS (1, 2) se explicitaban un buen número de razones que
justifican el intento de contribuir a la mejora de la gestión sanitaria me-diante la difusión de los resultados de la investigación en servicios sani-tarios. Con la puesta en marcha de la publicación y la experiencia deedición de los primeros números, se ponen de manifiesto algunas delas dificultades y desafíos de la empresa. Aunque la práctica totalidaderan conocidas de antemano, merece la pena comentar cómo se hanenfrentado algunas de ellas, no para hablar “pro domo”, sino porquepermiten tratar cuestiones relevantes de la aplicación de los resultadosde la investigación a la gestión en busca de una mejor práctica.
Una primera reflexión surge al verificar la afirmación de Paul Eluard:hay otros mundos, pero están en este. El desarrollo de la gestión de losservicios de salud no debe fiarse únicamente a las capacidades del dis-positivo sanitario. La amplia curiosidad intelectual de un buen número decolaboradores de GCS y el interés despertado entre profesionales pro-cedentes de disciplinas diversas ha obligado a la Redacción a dar unarespuesta a la necesidad de recoger los resultados relevantes para lagestión sanitaria de la investigación producida en ámbitos diferentes alas ciencias de la salud. En la sección del defensor del lector se da noti-cia de algunas de las medidas adoptadas para facilitar su difusión, y eneste número se recogen ya algunos ejemplos de interés, como ciertasaportaciones que pueden hacer a la gestión sanitaria la dinámica desistemas (página 64), o el instrumental de la mejora continua de calidadaplicado a algunos aspectos de las prescripciones (página 60).
Una segunda constatación es la necesidad de dar una respuesta ade-cuada a la información procedente de investigaciones que demuestranla falta de efectividad o los nulos resultados de algunas intervenciones.Ante la pregunta ¿qué hacer cuando no se sabe qué actuación es laadecuada?, huyendo de crear una imagen equivocada en la que el si-lencio parezca validar estas prácticas –“sin noticias, buenas noticias”–,se corre el riesgo de dibujar un panorama en exceso desalentador.Como criterio provisional hemos optado por difundir aquellos resultadosque al dar noticia del estado del conocimiento pueden, o bien informarla toma de decisiones, aunque estas sean abstencionistas (página 68),o bien estimular la realización de estudios y diseños organizativos loca-les que permitan, en ausencia de una práctica universalmente eficaz ala que acogerse, dar una respuesta a las necesidades de actuación (taly como puede desprenderse del informe de la AETS sobre el rendimien-to de las ecografías, página 69).Conocido y aceptado el carácter desconcentrado de las decisiones clí-nicas, la difusión de información debe pretender alcanzar el númeromás amplio posible de destinatarios entre el público al que se dirige. Elesfuerzo por facilitar un exposición sencilla y comprensible de los resul-tados de la investigación se debate en la búsqueda del equilibrio entreclaridad y rigor. La extensión generalizada del utillaje epidemiológico enla mayoría de las publicaciones aconseja conservar buena parte de lasreferencias al mismo por el contenido informativo que aporta. No obs-tante, la lógica falta de familiaridad con algunos de sus conceptos entrebuena parte de los lectores potenciales, ha aconsejado incluir un glosa-
rio mínimo de términos usuales. En las páginas centrales (páginas 53 a56) se publica un conciso repertorio de expresiones habituales en lostrabajos de interés para la gestión clínica. En los sucesivos númerosaparecerá un epítome del mismo que permita “refrescar” estos concep-tos básicos, eliminando o reduciendo las barreras de lenguaje que todajerga profesional tiende a levantar.
No es preciso recurrir a ningún arte adivinatorio para predecir que enlos próximos años una parte central de la agenda de la investigación yla gestión intensificará el acento en la perspectiva de los pacientes y losmodos de incorporar sus preferencias, juicios informados y utilidades.El foro abierto recientemente por el British Medical Journal sobre pater-nalismo o cooperación es un buen ejemplo de ello (3). La relevancia dela perspectiva del usuario sobre la adopción de decisiones de gestión,se ha puesto ya de manifiesto en controversias como la ocasionada porla reducción del tiempo de ingreso hospitalario obstétrico, una medidaavalada por la evidencia existente sobre su adecuación clínica (página44), o debe razonablemente extenderse a sus percepciones sobre laforma en que los diferentes niveles asistenciales se coordinan paraatender sus problemas (página 61). Dicha preocupación debería exten-derse aun más al comprobar que el modo de práctica, en aspectos tanaparentemente objetivos como ciertas pruebas diagnósticas, se alteraconsistentemente en función del nivel educativo de los pacientes (pági-na 51). Las secciones de Calidad y adecuación de la atención sani-taria y de Utilización de servicios sanitarios, junto con las de Polí-ticas, se esforzarán en trasladar estas cuestiones al incipiente debatelocal.
En el anterior editorial de GCS (4) Vicente Ortún concluía expresandouna asunción: el “suponer/desear una gestión sanitaria que no olvida sufinalidad: la mejora de la salud de los individuos y las poblaciones”. Asípues, queda por enfrentar la parte más difícil del empeño, la traducciónde los conocimientos e informaciones aportados en cambios de losmodos de práctica y organizativos. Recientemente una “visión personal”sobre los diferentes enfoques posibles desde los que intentar introducircambios en la práctica clínica (5) mostraba cómo, ante un problema,ejemplificado por las dispares tasas de cesáreas observadas (similar altratado en la página 44), las opciones iban desde emprender una revi-sión sistemática para generar unas guías, hasta limitar el presupuestodel servicio de obstetricia o incentivar a los especialistas para modificarsus tasas de intervención, pasando por la creación de grupos de discu-sión utilizando técnicas de casos, la provisión de información sobre lapropia práctica tras un audit multicéntrico, o la consulta a un grupo demejora de calidad. Ciertamente, aunque la investigación al respectoestá en continuo crecimiento, no tenemos respuestas inequívocassobre el modo más adecuado de producir cambios reales y mejorar lapráctica. La revisión del trabajo de Elster sobre nuestros conocimientossobre las emociones (página 62) se enmarca en el intento de ir defi-niendo vías de avance.
Si hasta hace unos años el desarrollo en el área de la salud estaba limi-tado por la “tasa de descubrimiento”, es decir, el ritmo de los avances
EDITORIAL

40 Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA
de la investigación, puede decirse que en la actualidad la principal limi-tación procede de la “tasa de implementación”, la capacidad de incorpo-rar el conocimiento disponible a las decisiones sanitarias. Como señala-ba el director del programa de desarrollo e investigación del NHS britá-nico “Necesitamos un mapa de la mejor práctica mucho más que unodel genoma humano” (6). En cualquier caso, GCS no puede ir más alláde contribuir a esa cartografía, incluyendo en sus contenidos informa-ción sobre la efectividad de las distintas formas de transferencia de co-nocimiento (página 41), o informando de los resultados de experienciasde cambio que incorporen a la realidad de las instituciones sanitariaslos conocimientos generados desde distintas áreas de la investigación(página 42). El protagonismo de los cambios seguirá afortunada e inde-fectiblemente en manos de los profesionales, y la implementación efec-
tiva de aquellos correrá a cargo de los gestores clínicos y sanitarios,quienes de la interpretación de la realidad han de pasar a su transfor-mación provistos de las habilidades que se les reputan: liderazgo, intui-ción, capacidad de adaptación...
(1) ¿Por qué otra revista? Gest Clin Sanit. 1999; 1:4.(2) Gestión Clínica y Sanitaria (GCS). Gest Clin Sanit. 1999; 1:17.(3) Coulter A. Paternalism or partnership? BMJ 1999; 319:719-20.(4) Ortún Rubio V. ¿Conocimiento para gestionar? Gest Clin Sanit. 1999; 1:5-6.(5) Grol R. Personal paper: Beliefs and evidence in changing clinical practice.BMJ 1997; 315:418-21.(6) Smith R. The scientific basis of health services. BMJ 1995; 311: 961-2.
EDITORIAL
GCS admitirá estructuras de resumen diferentes al formato están-dar. El profesor Vicente Ortún (Director del Centre de Recerca en Econo-mia i Salut de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y miembro delConsejo Editorial de GCS) ha acudido a esta sección para señalar quela estructura de los resúmenes propuesta en el número 1 de GCS (1)puede ser una barrera para la selección de trabajos de interés publica-dos en revistas de economía, sociología y otras ciencias de utilidad enla gestión, que no suelen utilizar la estructura Introducción-Métodos-Re-sultados-Discusión (IMRD). La estructura de resúmenes de GCS sebasa, efectivamente, en la fórmula IMRD, el estándar de redacción enrevistas médicas y muchas otras disciplinas científicas, y sobre el queexiste un importante consenso cuando se trata de la escritura de traba-jos de investigación. Sin embargo, este acuerdo no es tan claro cuandoel trabajo no es –o, al menos, no solamente– de investigación. Porejemplo, Quality in Health Care –la revista de calidad editada por el Bri-tish Medical Journal Publishing Group– publicaba recientemente un edi-torial (2) estableciendo una estructura diferente para los trabajos quereportan experiencias de mejora de calidad. Planteado el tema a los editores, reconocen que los trabajos de interéspara la toma de decisiones en gestión clínica y sanitaria no se limitan alos estudios científicos publicados en revistas médicas y que las estruc-turas utilizadas en otras disciplinas pueden ser una barrera para su re-sumen siguiendo los estándares de GCS. Por ello, han acordado admi-tir resúmenes estructurados de forma diferente a la habitual en GCS.Estos resúmenes deberán mantener el planteamiento del problema yalguna forma de explicitación de los métodos empleados para abordar-lo. No obstante, el editor de cada número valorará si es posible su re-conversión al formato habitual que –por su claridad narrativa y uso ha-bitual en atención sanitaria– sigue siendo el preferido por los editores.
Glosario de términos estadísticosEnrique Bernal, Jefe del Gabinete Técnico de la Consejería de Sani-dad de Aragón y miembro del Consejo Editorial de GCS, acudió al De-fensor del Lector indicando que los lectores se beneficiarían de un glo-sario de términos estadísticos que, además, permitiría reducir espaciosusando sólo las abreviaturas en los resúmenes. Los editores, tomándo-
le la palabra, le han encargado –junto a Félix Pradas– la confeccióndel mismo que aparece ya en las páginas centrales de este número deGCS y cuya versión reducida se mantendrá como página fija en los nú-meros siguientes.
Nuevas revistas incluidas en la lista sistemática de revisiónCuadernos de Gestión de Atención Primaria y Revista de Adminis-tración Sanitaria han sido incorporadas por los editores a la lista de re-vistas cuyo contenido es revisado sistemáticamente.
Informes de las Agencias de Evaluación de TecnologíasJuan del Llano, editor de GCS y Presidente de la Fundación GasparCasal, sugiere incluir en cada número de GCS un resumen comentadode algún informe de las Agencias de Evaluación de Tecnologías Médi-cas, no sólo como reconocimiento al papel de estas Agencias, sino porsu interés en gestión sanitaria. También se incorporan a partir de estenúmero.
Nuevos miembros y corrección de errores en los Consejos de Re-dacción y EditorialJordi Gol (Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Institu-to de Salud Carlos III) forma parte del Consejo de Redacción de GCS.Adolfo Benages Martínez (Catedrático de Medicina de la Universitatde València), Joan Gené Badía (Centre d’Atenció Primària de Castell-defels), Javier Moliner (Unidad de Calidad del Hospital Miguel Servetde Zaragoza) y Octavi Quintana (Sociedad Española de Calidad Asis-tencial) se incorporan al Consejo Editorial. La localización correcta deFernando Rodríguez-Artalejo, José Asúa y Andoni Arcelay era Vitoria, yno Bilbao, como aparecía en el número 1 de GCS.
Salvador PeiróFundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud
(1) Gestión Clínica y Sanitaria. Guía para hacer resúmenes y comentarios enGestión Clínica y Sanitaria (GCS). Gest Clin Sanit 1999; 1:18-20. (2) Moss F, Thompson R. A new structure for quality improvement reports. QualHealth Care 1999; 8:76.
El defensor del lector y otras noticias de CGS

La efectividad de la formación médica continuada
Davis D, Thomson MA, Freemantle N, Wolf FM, Mazmanian P, Taylor-Vaisey A. Impact of Formal Continuing Medical Education.JAMA 1999; 282:867-874
Comentario
ContextoLas actividades de formación médica continuada(“continuing medical education”: CME) parecenapoyarse en la creencia de que el incremento deconocimientos lleva a los médicos a mejorar suestilo de práctica y por tanto a obtener mejoresresultados en los pacientes. No obstante, secuestiona la efectividad de la CME, ya que per-siste una gran diferencia entre la práctica clínicaideal y la real, y no parecen mejorarse de formasustancial los resultados obtenidos con los cui-dados prestados. ObjetivoRevisar, recopilar e interpretar el efecto de las in-tervenciones de CME sobre la práctica clínica ylos resultados de los cuidados en salud presta-dos.MetodologíaEstudio de revisión en el que algunos datos fue-ron tratados con técnicas metaanalíticas. Se utili-zaron como fuentes de información la “Researchand Development Resource Base in ContinuingMedical Education” completa y el “SpecialisedRegister of the Cochrane Effective Practice andOrganisation of Care Group”, también completo.Estas fuentes se complementaron con una revi-sión en MEDLINE de los años 1993 a 1998. Fue-ron identificados 64 estudios de los cuales 14cumplían los criterios de inclusión. Se recopiló in-formación sobre el tipo de intervención; la fre-cuencia de las actividades; el contenido educa-cional y el formato de las intervenciones. Dos re-visores, de forma independiente, aplicaron loscriterios de inclusión y exclusión. Medidas de resultadosLos efectos sobre la práctica clínica se valoraroncon criterios como la utilización de algunos servi-cios, o la realización de actividades preventivas.
Como resultados de los cuidados de salud se in-cluyeron los cambios en el comportamiento delos pacientes, tales como adherencia a los trata-mientos o tasas de abandono del hábito tabáqui-co.ResultadosSólo uno de los 14 ensayos describía de formaadecuada el método de asignación utilizado y 10documentaban el seguimiento realizado. Los re-sultados fueron evaluados de forma ciega en 7de los trabajos. Se estudiaron 24 intervenciones,de las que fueron incluidas en el estudio 17.Todos los ensayos medían el efecto de las inter-venciones en la práctica clínica y sólo 4 analiza-ban los resultados de los cuidados prestados. Entre los estudios, existían diferencias importan-tes en variables como número de intervencionesrealizadas, tamaño de los grupos de interven-ción, valoración previa de necesidades de forma-ción, métodos de seguimiento, o tiempo transcu-rrido hasta valorar los resultados de la CME.La mayoría de las intervenciones fueron efecti-vas: 9 de 17 tuvieron impacto sobre los indicado-res de práctica clínica y 3 de 4 mejoraron los re-sultados de los cuidados de salud. Ninguna delas tres intervenciones consideradas poco partici-pativas modificó la práctica médica. De las 6 in-tervenciones interactivas o mixtas, 2 demostra-ron un impacto importante, tanto sobre la prácti-ca asistencial como sobre los resultados de loscuidados de salud. Las siete intervenciones mix-tas valoraron el impacto en la asistencia, obte-niendo resultados positivos en 5 casos. Analizan-do los siete ensayos que proporcionaban infor-mación cuantitativa, no se encontró un beneficiosignificativo global de la CME. Sin embargo,cuando se estudiaron sólo las sesiones interacti-vas se detectó un efecto positivo significativo.
Comentarios de los autoresLos resultados presentados han demostrado lafalta de efectividad de los métodos pasivos deenseñanza y los mejores resultados obtenidospor los métodos interactivos. Asimismo, la forma-ción secuencial parece resultar más eficiente quela limitada a sesiones aisladas. Estos resultadosconcuerdan con los principios promovidos por loseducadores de adultos. También parecen influiren los resultados de la CME, variables relaciona-das con el ambiente en el que se desarrolla lapráctica asistencial, la motivación de los profesio-nales y la interacción entre los miembros de losgrupos de formación.Entre las limitaciones del estudio puede citarselos problemas de generalización de los resulta-dos, la heterogeneidad de las actividades consi-deradas en los estudios y que los ensayos nohan podido explicar completamente por qué lasactividades de CME ocasionan o no cambios.ConclusionesSe ha confirmado que las actividades de CME enlas que se aplican métodos activos de enseñanzapueden producir cambios en la práctica médica y,ocasionalmente, en los resultados obtenidos conlos cuidados de salud, mientras que las sesionesdidácticas clásicas no parecen ser efectivas paracambiar la práctica asistencial de los médicos.
El trabajo fue financiado parcialmente por una becadel “National Institutes of Health Fogarty Internatio-nal Center”. El Dr. Freemantle recibe ayuda del Na-tional Health Service Research and DevelopmentProgram, Health Services Research Unit, Universityof Abeerdeen.Dirección para correspondencia: Dave Davis, MD,University of Toronto, 150 College St, Toronto, Onta-rio, Canada M5S 1A8 (e-mail: [email protected])
El estudio presentado supone un esfuerzo importantede recopilación de información sobre un tema contro-vertido. Aunque existen limitaciones en el trabajo, losautores han seleccionado los ensayos de mayor calidady han realizado un esfuerzo importante de selección yunificación de criterios de valoración, por lo que las con-clusiones del mismo pueden ser aceptadas.Si bien la formación médica continuada no ha alcanza-do en España el desarrollo adquirido en otros países,también aquí existen dudas razonables sobre su efecti-vidad. Una de las explicaciones dadas es que, con fre-cuencia, las actividades de enseñanza-aprendizaje utili-zadas no se adaptan ni a la metodología más recomen-dable ni a las necesidades de los profesionales. Como citan los autores del trabajo, se puede hablar dedos tipos de factores que influyen en la práctica clínica:a) internos al individuo, entre los que estaría la forma-
ción, pero también otros muy importantes como la moti-vación y b) factores externos o del entorno, más omenos próximo, en el cual se desarrolla la asistencia.
En este contexto, si se desea mejorar la práctica asis-tencial y los resultados en salud, deberían realizarseplanes generales de mejora, en los que uno de los as-pectos a considerar fuera la formación de los profesio-nales, pero donde se tuvieran en cuenta otros aspectoscomo la motivación y la incentivación de los mismos y lamejora de aspectos organizativos. En relación a las actividades de CME parece necesariodesarrollar programas realmente continuados, que res-pondan a necesidades de los profesionales, basadosen técnicas interactivas, mantenidas en el tiempo y queintegren sistemas de comunicación estable con los clíni-cos. También puede ser necesario cambiar el enfoque
tradicional y pasar de la formación de individuos a la for-mación de grupos de trabajo. Puesto que uno de loselementos importantes que influye en la asistencia es lainterrelación con otros profesionales y su práctica asis-tencial, parece necesario desarrollar actividades deCME dirigidas a equipos de profesionales, con el fin defacilitar la puesta en práctica de los conocimientos ad-quiridos.Igualmente resulta necesario analizar cualitativamentetanto los elementos que favorecen los cambios, comolos que los dificultan, con el fin de potenciar los prime-ros y controlar, en la medida de lo posible, los segun-dos.
María José RabanaqueDepartamento de Salud Pública. Universidad
de Zaragoza
ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA, INTERVENCIONES PARA MEJORAR LA PRÁCTICA CLÍNICA
GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 41

El rediseño de procesos de atención quirúrgica puede reducir lasestancias y las complicaciones, con una mejora de la satisfacciónCaplan GA, Brown A, Crowe PJ, Yap S, Noble S. Re-engineering the elective surgical service of a tertiary hospital: a historical con-trolled trial. Med J Austr 1998; 168:247-251.
Comentario
ProblemaLa aplicación de la reingeniería de procesosa la atención quirúrgica ¿puede reducir la du-ración de la estancia y la incidencia de com-plicaciones postoperatorias, sin deterioro dela calidad de la asistencia?
Tipo de estudioCohorte prospectiva con controles históricos.
EntornoHospital Universitario terciario (Prince ofWales Hospital, Sydney).
Pacientes224 pacientes (123 atendidos con el procesotradicional y 101 con el proceso de atenciónmodificado) intervenidos quirúrgicamente deforma programada de una herniorrafia ingui-nal o de una colecistectomía laparoscópica.
IntervenciónEl rediseño del proceso de atención quirúrgi-ca incluyó las siguientes medidas: una eva-luación exhaustiva previa al ingreso (cuestio-
nario clínico-anestésico para seleccionar si elpaciente precisaba de una consulta preanes-tésica previa o ésta se efectuaba el mismodía de la intervención), una detallada infor-mación al paciente, el ingreso el mismo díade la intervención, y una visita domiciliaria deenfermería a las 24 horas del alta. No se mo-dificaron los métodos de tratamiento ni el sis-tema de detección de la infección de herida.
Medida de resultadosDuración de la estancia, complicaciones post-operatorias, intensidad del dolor y grado desatisfacción del paciente.
ResultadosEl riesgo de que un paciente presentara unao más complicaciones se redujo significativa-mente en el grupo “rediseñado” respecto algrupo control (25.7 % vs 38.2 %; riesgo rela-tivo [RR] 0.66; intervalo de confianza del 95 %[IC95 %] 0.44-0.98), por disminuir el riesgode infección de herida (5.0 % vs 16.3 %; RR:0.30; IC95 %: 0.12-0.78;). Otra clase de com-plicaciones perioperatorias o postoperatorias
no presentaron diferencias entre los grupos,ni tampoco en la intensidad del dolor. Elgrupo sobre el que se intervino presentó unaestancia significativamente menor y unmayor nivel de satisfacción, refiriendo los pa-cientes que de ser necesario se someteríande nuevo al mismo tratamiento (92.9 % vs82.6 %).
ConclusionesLa aplicación de la reingeniería de procesosa la atención de pacientes quirúrgicos permi-te reducir la estancia sin deterioro de la cali-dad de la asistencia, disminuyendo la inci-dencia de complicaciones postoperatorias eincrementando el grado de satisfacción delos pacientes.
Fuentes de financiación: no constan.
Dirección para correspondencia: GA Caplan, Di-rector, Post Acute Care Services, Prince of WalesHospital, Randwick, NSW 2031. Australia.
La aplicación de la reingeniería de procesosa la atención sanitaria ha tenido en la cirugíaprogramada uno de sus puntos de referencia.El objetivo final ha sido la reducción de cos-tes por acortamiento de la estancia, mante-niendo la calidad de la asistencia tanto intrín-seca como la percibida por el paciente. Sinembargo, la mayoría de estudios han ido diri-gidos a intervenir sobre el proceso previo alingreso obviando la estancia preoperatoriainnecesaria (1). De esta forma, en los servi-cios quirúrgicos de nuestros hospitales, du-rante la última década, se han desarrolladodistintas iniciativas encaminadas a reducir laestancia preoperatoria. Inicialmente fueronlos hospitales comarcales o de área, y poste-riormente los de referencia. Son muy esca-sos los trabajos publicados que analicencientíficamente los resultados adversos (rein-gresos y morbilidad) de estas modificacionesdel proceso de atención sanitaria.
El presente estudio analiza esta faceta y de-tecta, tras la intervención organizativa sobreel proceso, una disminución de la incidenciade infección de la herida en dos procedimien-tos quirúrgicos. Se plantean dos problemasañadidos. El registro de complicaciones me-nores tras el alta para ser fiable requiere deun sistema de control exhaustivo de la infec-ción, pues en muchos casos aquéllas son re-sueltas por los facultativos de asistencia pri-maria. Ello explica las grandes diferencias enla literatura en la incidencia de infección no-socomial. En segundo lugar, es necesario es-tablecer un criterio objetivo de infección deherida, tal y como lo establece la CDC (2).
El estudio atribuye la reducción de la infec-ción al acortamiento de la estancia preopera-toria y, por tanto, al menor tiempo de contac-to del paciente con los microorganismos hos-pitalarios. En cualquier caso, resulta sorpren-
dentemente elevada la incidencia de infec-ción en los controles, tratándose de procedi-mientos quirúrgicos limpios. El último aspectoa considerar es lo beneficiosa que resulta laatención extrahospitalaria tras el alta en lasatisfacción percibida por el paciente, comoestá aconteciendo en la experiencia de lasUnidades de Hospitalización Domiciliaria.
Javier Aguiló LuciaServicio de Cirugía
Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva
(1) Kerridge R, Lee A, Latchford E, et al. The pe-rioperative system: a new approach to managingelective surgery. Anaesth Intens Care 1995;23:591-596.(2) Center of Disease Control and Prevention, US, Department of Health and Human Services.National Nosocomial Infections Surveillance Ma-nual. Atlanta, Ga: USDHHS, 1994.
ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA, INTERVENCIONES PARA MEJORAR LA PRÁCTICA CLÍNICA
42 Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA

Endarterectomía carotidea: la mortalidad intrahospitalaria aumenta en loscirujanos y hospitales con bajo número anual de intervencionesHannan EL, Popp AJ, Tranmer B, Fuestel P, Waldman J, Shah D. Relationship between provider volume and mortality for carotidendarterectomies in New York state. Stroke 1998; 29: 2292-2297.
Comentario
Problema¿Los cirujanos y hospitales con bajas cifrasanuales de intervenciones de endarterecto-mía carotídea (EC) presentan una mayor mor-talidad intrahospitalaria?DiseñoCohorte retrospectiva (6 años) obtenida apartir de la base de datos administrativa NewYork’s Statewide Planning and Research(SPARCS).LugarEstado de New York, Estados Unidos.PacientesTodos los pacientes (n=28207) intervenidosde EC entre 1990 y 1995, ambos incluidos,cuyo resumen de alta constaba en la base dedatos SPARCS.
Medida de efectividadMortalidad intrahospitalaria.AnálisisRegresión logística para valorar la presenciade asociaciones independientes entre volu-men de cirugía y mortalidad, controlando elefecto de la edad, sexo, grupo étnico, tipo deingreso (urgente o programado), diagnósticode ingreso y otros diagnósticos. Se calcula-ron las intersecciones entre volumen de inter-venciones del hospital y de los cirujanos.ResultadosLa mortalidad se asoció a la mayor edad, in-greso urgente, presencia de insuficiencia car-diaca congestiva, fibrilación atrial, alteracio-nes de la mitral o aórtica. Una vez controla-dos estos factores, la mortalidad intrahospita-laria ajustada varió desde el 1,96 % (IC95 %:
1,47-2,57) para los cirujanos con menos de 5intervenciones/año en hospitales con hasta100 intervenciones, al 0,94 % (IC95 %: 0,73-1,19) para los cirujanos con 5 o más inter-venciones/año en hospitales con más de 100intervenciones/año. ConclusionesLa mortalidad intrahospitalaria en las inter-venciones de EC es mayor en los cirujanosque realizan muy pocas intervenciones alaño y en hospitales con bajo número de in-terveniones.
Financiación: Fundación H. Schaffer y Departamen-to de Salud del Estado de New York.Dirección para correspondencia: Dr. E.L. Hannan,Albany School of Public Health, One UniversityPlace, Rensselaer, New York 12144 (EE.UU.). Co-rreo electrónico: [email protected]
La literatura médica que sugiere una fuerte rela-ción entre menor experiencia quirúrgica y peo-res resultados clínicos, especialmente en ciru-gía cardiovascular, es abundante, aunque toda-vía se mantienen controversias al respecto (1).Las importantes limitaciones del trabajo deHannan y colaboradores (uso de la mortalidadintrahospitalaria como medida de la efectividad,ausencia de elementos pronósticos importantesen el ajuste, como la estabilidad fisiopatológicade los pacientes al ingreso, etc.), bien señala-das por los autores, no deberían distraer laatención del mensaje principal: la menor expe-riencia quirúrgica supone un riesgo adicionalpara los pacientes; riesgo que, en el entorno derealización del trabajo, no es despreciable, yaque el 50 % de los cirujanos realizaban menosde 4 intervenciones/año.Los autores tienden a mantener la discusión entorno a la necesidad de racionalizar –concentrar oregionalizar– las unidades de cirugía cardio-vas-cular, aspecto habitual en el entorno del SistemaNacional de Salud español y en buena parte deEuropa y, sobre todo, sobre el volumen mínimode intervenciones que reduce significativamenteel riesgo de muerte. En este último aspecto, caberesaltar que obvian –hasta cierto punto de formalógica, dadas las características de ejercicio de lamedicina en su contexto– la importancia del tra-bajo en equipo, esto es, de la organización enservicios jerarquizados, típica de los hospitalespúblicos en Europa, frente al trabajo individual decirujanos que compiten entre sí por obtener pa-cientes (e ingresos económicos). El trabajo en
equipo permite la conformación de partes quirúr-gicos donde los cirujanos con menor experienciaentran a quirófano junto a otros más expertos, as-pecto crucial para garantizar la calidad de la aten-ción al paciente intervenido y la ganancia de ex-periencia de los cirujanos más jóvenes o conmenos familiaridad con algunos procedimientosconcretos. Obviamente, el problema planteado eneste trabajo podría tener mayor relevancia en elsector privado español (donde –tal vez– podríatener interés que los cirujanos acreditaran haberrealizado un número mínimo de intervencionesdel correspondiente tipo), en aquellos serviciosque no organizen sus partes de forma adecuaday en las guardias. El trabajo de Hannan plantea otro problema: lanecesidad de información comparativa sobre lacalidad de los servicios. Sin que una menormortalidad quiera decir necesariamente mayorcalidad (la selección de pacientes menos gra-ves –menos necesitados de la intervención–puede ser una de las fórmulas más simples deobtener una menor mortalidad), los pacientes,los ciudadanos, los gestores y políticos y los ci-rujanos, requieren esta información para situarlos niveles de práctica y preguntarse por las po-sibilidades de mejorar. De una u otra forma, nin-gún implicado puede considerar que es tanaceptable una tasa de mortalidad (o reingresos,o complicaciones quirúrgicas) determinada enun hospital, como la mortalidad doble o triple enel hospital vecino... y conocer la existencia deestas diferencias es un primer paso para decidirsi son justificables por el tipo de pacientes inter-
venidos o debería mejorarse la calidad de laatención en algunos centros. Las estrategias de regionalización pueden tenersus propios riesgos: España es uno de los paísesde Europa con menor tasa poblacional de inter-venciones extra-corpóreas (2), aspecto probable-mente relacionado con un limitado número deservicios cardiovasculares y con una baja produc-tividad quirúrgica, sugiriendo la existencia de pa-cientes que no reciben una intervención que be-neficiaría su estado de salud y calidad de vida.Los resultados de este trabajo reafirman la bon-dad de las estrategias de regionalización y traba-jo en equipo seguidas en España en la organiza-ción de la cirugía cardio-vascular... pero la ade-cuada calidad de cada una de las intervencionesquirúrgicas no quiere decir necesariamente que lacalidad del sistema sanitario respecto a un pro-blema de salud sea adecuada.
Salvador PeiróFundación Instituto de Investigación
en Servicios de Salud
(1) Luft HS, Garnick DW, Mark DH, McPhee SJ.Hospital volume, physician volume, and patientoutcomes. Assessing the evidence. Ann Arbor: Health Administration Press, 1990(2) Llorens R. El registro español de cirugía car-diovascular. En: La cirugía cardiovascular en Euro-pa: I simposio, 26 de junio 1994. Barcelona: Socie-dad Española de Cirugía Cardiovascular, 1994:101-104.(RESEÑADO TAMBIÉN EN Evidence Based Medicine.July-August 1999)
ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA, INTERVENCIONES PARA MEJORAR LA PRÁCTICA CLÍNICA
GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 43

Discrepancias entre seguridad y satisfacción en el alta prefijada y precoztras el parto: El punto de vista de la mujerLane D A, Kaus LS, Ickovics JR, Naftolin F, Feinstein AR. Early postpartum discharges. Impact on Distress and Outpatient Pro-blems. Arch Fam Med. 1999; 8(3):237-242.
Comentario
ObjetivosDeterminar el impacto del alta precoz prefija-da tras parto vaginal sin complicaciones valo-rado por el consumo de recursos sanitarios,complicaciones clínicas y satisfacción tras elalta para la mujer y el recién nacido.
Población244 pacientes voluntarias atendidas en elparto sin complicaciones en el hospital uni-versitario de Yale. El total de partos atendi-dos en el período de estudio (desde 19 dejunio al 10 de agosto de 1995) fue de 564, delos cuales 400 transcurrieron sin complicacio-nes.
DiseñoEstudio observacional prospectivo de dos co-hortes de pacientes que acuden a dar a luz alhospital. Los grupos se definen en función delos días de estancia hospitalaria prefijadospor la compañía aseguradora, previamente alparto. La estancia prefijada es de una o dosnoches. Las pacientes son incluidas en el es-tudio el día del alta. Se realiza una encuestapersonal en el momento de la inclusión, yluego otras dos telefónicas, a la semana y almes de la primera.
Las variables resultado consideradas son lasreadmisiones en el mes tras el alta, la utiliza-ción de servicios sanitarios de forma ambula-toria a la semana tras el parto, morbilidadatendida, prevalencia de lactancia materna ala semana, satisfacción de la paciente al alta.
ResultadosLos dos grupos estudiados no reflejan dife-rencias significativas en cuanto a sus carac-terísticas sociodemográficas, clínicas, deapoyo en casa, ni en su condición de primí-paras o no.
Ninguna mujer precisó de reingreso en elmes siguiente. La diferencia entre los rein-gresos de recién nacidos en ambos grupos(5 %-3 %) no resultó significativa, como tam-poco lo fue la morbilidad recogida a la sema-na (ictericia, problemas mucocutáneos…), nila duración de la lactancia materna.
Sí que existen diferencias estadísticamentesignificativas en cuanto a la utilización de re-cursos asistenciales ambulatorios a la sema-na del parto, tanto en visitas médicas pararecién nacidos como en visitas a domicilio deenfermería.
La valoración de las medidas de la satisfac-ción de la paciente mostraron una considera-ción de la estancia como muy corta, especial-mente las de una noche, argumentándose nohaber podido descansar lo suficiente; pocotiempo de observación para el recién nacidoy ansiedad por falta de información. En laspreguntas abiertas ninguna de las mujeresencuestadas reflejó una experiencia feliz.
ConclusionesEl estudio refleja que la percepción de la du-ración de la estancia ideal varía de una pa-ciente a otra. Muchas mujeres están prepara-das y desean volver a casa enseguida, mien-tras que otras no. La actitud de atenciónorientada al paciente tiene que ir hacia la fle-xibilización de la duración entre uno y dosdías en función de la paciente y no de laasignación previa al ingreso por parte de lacompañía aseguradora.
Fuentes de financiación: no figuran.
Dirección para correspondencia: Alvan R. Feins-tein, MD, Room I 456 SHM, Yale University Schoolof Medicine, New Haven, CT 06520-8025.
La estancia media en muchos hospitalesamericanos (1) tras parto vaginal sin compli-caciones se ha reducido a una noche o unashoras. En principio, la motivación es la de aho-rrar costes, si bien la seguridad está en discu-sión. En los ensayos clínicos realizados hastala fecha no se han constatado efectos de in-cremento de reingresos, asumiendo que entodos los trabajos las pacientes eran de bajoriesgo y se excluían las pacientes con proble-mas en el parto. En España la tendencia vaencaminada también a reducir la duración dela estancia, que según datos del CMBD (2) de1997 recogido por el Ministerio de Sanidad yConsumo, estaba en 3,28 días de media paraparto vaginal sin complicaciones.
La atención al parto sin complicacionespuede ir desde asistir el parto en domiciliohasta permanecer varios días en el hospital.
Los motivos que argumentan el tipo de asis-tencia son variados y dependen de la tradi-ción, y financiación de la asistencia. Si todotranscurre con normalidad la asistencia re-querida es la del acto obstétrico y la supervi-sión del recién nacido.
La conclusión del trabajo no cuestiona la se-guridad de la medida sino la satisfacción delpaciente. La orientación del servicio al pa-ciente, siendo eficiente en la prestación decuidados, tendría como meta el cuidado es-pecial en la información y atención prestadaa las pacientes para disminuir su ansiedad ysu incertidumbre, ya que en cuanto a la dura-ción de la estancia a priori no plantea dudasen términos de morbilidad.
Finalmente, comentar que el coste de no cali-dad que asume la compañía aseguradora, en
este caso, prefijando la duración de la estan-cia en el parto sin complicaciones en uno odos días, en caso de que exista algun míni-mo problema, supera con creces el coste deadecuar personalizadamente la duración y lainformación en función de la evaluación glo-bal de la paciente que realice el clínico du-rante el evento, en uno o dos días.
Pilar Astier PeñaMedicina Preventiva y Gestión de Calidad.
H. Navarra
(1) Epidemiology Office of the Centers for DiseaseControl and Prevention. Trends in length of stay for hospital deliveries - United States, 1970-1992.MMWR 1995; 44:335-336.(2) Ministerio de Sanidad y Consumo. CMBD 1997.Explotaciones, GDR 12.0. http:\\www.msc.es/cmbd/explotaciones.
ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA, INTERVENCIONES PARA MEJORAR LA PRÁCTICA CLÍNICA
44 Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA

Los resultados de este estudio permiten reco-mendar el tratamiento intermitente para el mane-jo a largo plazo de los pacientes con RGE. Elhecho de empezar el tratamiento con omeprazol20 mg minimiza la necesidad de ajustes posterio-res de la dosis. La estrategia de tratamiento in-termitente es adecuada para la mitad de los pa-cientes. Aquellos que tienen una respuesta rápi-da al tratamiento inicial tienen mayor probabili-dad de tener un resultado clínico mejor. Delmismo modo, aquellos que necesitan más tiem-po para responder al tratamiento o tienen recu-rrencias, tienen mayor probabilidad de requerirtratamiento de mantenimiento.
Resultados preliminares de este mismo estudioindican que la administración intermitente de
omeprazol 20 mg es más coste-efectivo quedosis iniciales de omeprazol 10 mg o ranitidina150 mg dos veces al día.
La correspondencia que ha generado el artículoapunta temas interesantes. Por una parte, la co-laboración de la industria farmacéutica en la in-vestigación. Este es un buen ejemplo de cómo li-diar con temas que levantan tantas susceptibili-dades como la participación de investigadores dela industria farmacéutica en ensayos clínicos y lafinanciación de los estudios. En este caso, la fi-nanciación queda claramente expuesta, y los po-sibles conflictos de interés se explicitan. Comoya viene siendo habitual en otras revistas deprestigio, también se explica la contribución decada uno de los autores al estudio y al artículo.
Por otra parte, se hace referencia a la importanciade la variación de los costes de los fármacos entrepaíses. Es por este motivo que el autor de una delas cartas comenta que, dada la diferencia de pre-cios entre las ranitidinas y los inhibidores de labomba de protones, sería interesante identificaraquellos pacientes que pueden ser tratados satis-factoriamente con ranitidina. También vale la penarecordar que las variaciones de precios y costesson especialmente importantes a la hora de esta-blecer la eficiencia de diferentes fármacos.
Anna García-AltésAgència d’Avaluació de Tecnologia Mèdica
Barcelona
Eficacia del tratamiento intermitente con omeprazol del reflujogastroesofágicoBardhan KD, Müller-Lissner S, Bigard MA, Bianchi Porro G, Ponce J, Hosie J, et al. Symptomatic gastro-oesophageal reflux disea-se: double blind controlled study of intermittent treatment with omeprazole or ranitidine. BMJ 1999;318:502-507.
Comentario
Objetivo
El tratamiento de mantenimiento con inhibi-dores de la bomba de protones es la terapiamás recomendada para el manejo del reflujogastroesofágico (RGE). A pesar de ello, en lapráctica clínica habitual este tratamiento seadministra en cursos cortos o de manera sin-tomática. Así pues, el objetivo del estudio fueevaluar la eficacia del tratamiento intermiten-te del RGE sintomático en un período de 12meses. También se evaluó el control de sín-tomas después de las dos primeras semanasde tratamiento, y se estudió el curso de la en-fermedad en un período de un año.
Sujetos y métodos
Se diseñó un ensayo multicéntrico controladoy aleatorizado, en hospitales y centros deatención primaria entre 1994 y 1996, incluyen-do un total de 677 pacientes con RGE. Pa-cientes con acidez de estómago y resultadosde endoscopia normales o con cambios ligera-mente erosivos, fueron aleatorizados a dobleciego para recibir omeprazol 10 mg/día, ome-prazol 20 mg/día o ranitidina 150 mg dosveces al día, durante dos semanas. Los pa-cientes que después de las dos semanas notuvieron síntomas entraron en un período deseguimiento de 12 meses. Aquellos que no re-mitieron, recibieron omeprazol 10 mg o raniti-dina 300 mg dos veces al día, durante dos se-manas más, y los pacientes que recibían ome-
prazol 20 mg continuaron este tratamiento dossemanas más. Los pacientes sin síntomas omoderadamente sintomáticos entraron en elperíodo de seguimiento. Las recurrencias deacidez de estómago moderadas o severas du-rante el periodo de seguimiento fueron trata-das durante 2 o 4 semanas más con la mismadosis que fue exitosa en el control de sínto-mas inicial. Cuando el tratamiento intermitentefracasaba, se prescribió tratamiento de mante-nimiento con omeprazol 20 mg hasta los 12meses después de la aleatorización. Las va-riables de resultado evaluadas fueron el tiem-po total sin tratamiento, el tiempo hasta el fra-caso del tratamiento intermitente y la evalua-ción del resultado clínico obtenido (en aque-llos pacientes que no necesitaron tratamientode mantenimiento).
Resultados
Un total de 704 pacientes fueron aleatorizados,677 fueron válidos para el análisis posterior y318 finalizaron el estudio con tratamiento inter-mitente sin recurrencias. La media de días sintratamiento fue de 142 (281 días para los 526pacientes a los que se pudo evaluar el resulta-do clínico obtenido). Es decir, la mitad de lospacientes no necesitaron tratamiento en 6meses, resultados que fueron similares enlos 3 grupos de tratamiento.
Entre los 526 pacientes a los que pudo eva-luarse el resultado clínico final, 378 (72 %)
pacientes obtuvieron los mejores resultados(sin recurrencias, o una o más recurrenciasremitiendo antes de 12 meses); y 630 (93 %)tuvieron 3 o menos recurrencias en la fasede tratamiento intermitente. Omeprazol 20mg permitió una mejoría más rápida de laacidez de estómago. Estos resultados fueronsimilares en pacientes con enfermedad erosi-va y no erosiva.
Conclusiones
El tratamiento intermitente es eficaz en elmanejo de los síntomas de acidez de estó-mago en la mitad de los pacientes con RGEno complicado. Este es un tratamiento simpley aplicable en atención primaria, lugar dondela mayoría de estos pacientes son atendidos.Omeprazol 20 mg/día permite un alivio másrápido de los síntomas que el omeprazol 10mg/día o ranitidina 150 mg dos veces al día,aunque la elección de uno u otro tratamientohace variar poco el resultado final. Las recu-rrencias, aunque infrecuentes, pueden tratar-se con el mismo tratamiento corto.
Fuentes de financiación: Astra Clinical ResearchUnit, Edinburgh. MAB es consultor de Astra (fabri-cantes de Losec (omeprazol)) y Glaxo-WellcomeLaboratories (fabricantes de Zantac (ranitidina)).RAP trabaja en Astra como bioestadístico y tieneacciones de la compañía.
Dirección para correspondencia: Bardhan [email protected]
EFECTIVIDAD: TRATAMIENTO, PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, EFECTOS ADVERSOS
GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 45

Significativa reducción de la morbi-mortalidad al añadir espironolactonaal tratamiento de la insuficiencia cardiaca moderada-severaPane Pitt B, Zannad F, Remme W, Cody R, Castaigne A, Pérez A, Palensky J, Wittes J. The effect of spironolactone on morbidityand mortality in patients with severe heart failure. N Engl J Med 1999; 341(10):709-17.
Comentario
ObjetivosDeterminar la eficacia de añadir espironolacto-na al tratamiento estándar de la insuficienciacardiaca (IC) moderada-severa.
Diseño Ensayo de asignación aleatoria, doble ciego.
Entorno-contextoEstudio multicéntrico, en 195 hospitales de 15países.
PacientesSe incluyó a 1663 pacientes, con las siguientescaracterísticas: Tener una IC de clase funcionalIV de la NYHA en los seis meses anteriores alcomienzo del estudio, con IC clase III o IV en elmomento de iniciar el ensayo, con fracción deeyección igual o menor a 35 %, y con el trata-miento estándar de la IC (inhibidores de la enzi-ma conversora de angiotensina –IECA– y diuré-ticos de asa).Criterios de exclusión: valvulopatías operables,cardiopatía congénita, angina inestable, insufi-ciencia hepática primaria, cáncer, pacientestransplantados o en espera de transplante car-díaco, insuficiencia renal. Se excluyó también apacientes en tratamiento con diuréticos ahorra-dores de potasio.
Descripción de la intervenciónLa mitad de los pacientes añadió 25 mg diariosde espironolactona al tratamiento habitual de la
IC y la otra mitad añadió un placebo. La dosispudo aumentar a 50 mg./día o reducirse a 25mg./dos días según los síntomas de IC o la hi-perpotasemia.
Medida de resultadosMortalidad por cualquier causa, mortalidad y/ohospitalización por causas cardiacas, cambioen la clase funcional de la IC. También se anali-zaron los resultados según otras variables: frac-ción de eyección izquierda, causa de IC, creati-nina sérica, edad, uso de IECA y uso de digital.Seguimiento y evaluación bioquímica periódi-cos, y revisión de las causas de mortalidad y deingreso hospitalario por parte de comités inde-pendientes, “ciegos” para los grupos de estudio.
ResultadosLa inclusión de pacientes concluyó el 31/12/96,con un seguimiento previsto de tres años. Enagosto de 1998, con una media de dos años deseguimiento, se interrumpió el ensayo tras de-mostrar el nivel de eficacia previsto. La mortalidad en el grupo de placebo fue de46 % por 35 % en el de tratamiento. Sólo porcausas cardíacas, la mortalidad en cada grupofue de 37 % y 27 %. Las diferencias se mantie-nen en los subgrupos preestablecidos, y tam-bién al ajustar por sexo, clase funcional, potasiosérico, o uso de suplementos de potasio o debeta-bloqueantes.Fueron hospitalizados por causas cardiacas el40 % de los pacientes en el grupo placebo y
32 % en el grupo de espironolactona.Los cambios en la clase funcional de la NYHAfueron en el grupo placebo: 33 % mejorar, 18 %igual, 48 % empeorar. En el grupo de tratamien-to: 41 % mejorar, 21 % igual, 38 % empeorar.El tratamiento se interrumpió en el 25 % de lospacientes. Las interrupciones por efectos se-cundarios son el 8 % en el grupo de espirono-lactona y 5 % en el placebo. El único efecto se-cundario con diferencias fue ginecomastia envarones (10 % en espironolactona, 1 % en pla-cebo).
ConclusionesEl tratamiento con espironolactona reduce elriesgo de muerte y de hospitalización por cau-sas cardiacas en pacientes con IC severa quelleven el tratamiento habitual. Además, mejorala capacidad funcional de los pacientes. La diferencia de mortalidad se debe a que seproducen menos casos de progresión de la IC yal menor número de muertes súbitas de causacardíaca. Las causas exactas por las que se re-duce este riesgo permanecen desconocidas.
Fuentes de financiación: Laboratorio SEARLE.
Autor y dirección para correspondencia: Dr. Pitt.Division of Cardiology, University of Michigan Me-dical Center, 3910 Taubman. 1500 E. Medical Cen-ter Dr., Ann Arbor, MI 48109-0366.
La insuficiencia cardiaca es con frecuencia la últimacomplicación de la cardiopatía isquémica y de la hi-pertensión arterial de larga evolución, provocando enestos pacientes una elevada morbilidad y mortalidad.En los últimos años diferentes fármacos han demos-trado su utilidad en la insuficiencia cardiaca: bisopro-lol, carvelidol, amlodipino y diferentes IECA. Lo quequizás subraye las múltiples vías fisiopatológicas quedesencadenan el cuadro y también que no existe unúnico fármaco capaz de controlar esta patología.El eje renina-angiotensina-aldosterona se activa deforma fisiológica como respuesta al descenso desodio y de volumen. Sin embargo, una activaciónmantenida resulta patológica, ya que la aldosteronaademás de retener sodio y eliminar potasio y magne-sio juega un papel importante en el remodelado delmiocardio, lo que provoca un deterioro progresivo dela función sistólica. En la insuficiencia cardiaca la aldosterona se elevamuy por encima de los niveles normales a través de
dos mecanismos: incremento de la secreción de al-dosterona en las glándulas suprarrenales como res-puesta al estímulo de la angiotensina y descenso delaclaramiento hepático.Los IECAs sólo disminuyen de forma transitoria laproducción de aldosterona, ya que no suprimen com-pletamente el estímulo de la angiotensina en las glán-dulas suprarrenales y además existen otros estímulospara su secreción (ej: potasio).En este estudio se ha demostrado que en el grupotratado con espironolactona disminuyó la mortalidad(30 %), tanto debido a progresión de la insuficienciacardiaca como la ocasionada por muerte súbita; tam-bién disminuyeron el número de ingresos (30 %) yhubo una mejoría en la clase funcional NYHA.En cuanto a la seguridad en su uso, únicamente sehalló una ligera elevación de creatinina (0.05-0.10mg/dl) y de potasio (0.30 meq/l), valores que desdeluego no tienen ninguna significación clínica. Aunquehay que resaltar que en el estudio fueron criterios de
exclusión la existencia al inicio del estudio de nivelesde creatinina mayores de 2.5 mg/dl o de potasio ma-yores de 5 meq/l.En cuanto a efectos secundarios apareció con eleva-da frecuencia en varones ginecomastia o dolor en lamama (10 %).En resumen, la espironolactona a dosis de 25 mg/díaañadida al tratamiento habitual se ha demostrado útilpara disminuir la morbilidad y la mortalidad en pacien-tes con insuficiencia cardiaca que no presentan ele-vación de la creatinina ni del potasio.Finalmente, este es un ejemplo de investigación ren-table desde muchos puntos de vista, afecta a patolo-gías muy prevalentes y graves, se trata de un fárma-co conocido desde hace tiempo y los beneficios seobtendrían con un coste inferior a cinco duros diariospor paciente.
Julián Mozota DuarteServicio de Urgencias
Hospital Clínico Universitario de Zaragoza
EFECTIVIDAD: TRATAMIENTO, PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, EFECTOS ADVERSOS
46 Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA

La tomografía de emisión de positrones (PET) con 18F-FDG, es más sensibley específica que la tomografía computarizada (TC) en la detección de lasrecurrencias de cáncer de colonValk PE, Abella-columna E, Haserman MK, Pounds TR, Tesar RD, Myers RW, Greiss HB, Hofer GA. Whole-Body PET Imaging with [18F]Fluorodeoxyglucose in Management of Recurrent Colorectal Cancer. Arch Surg 1999; 134:503-511.
Comentario
ObjetivosComparar la capacidad diagnóstica de la ima-gen metabólica de la PET con 18F-FDG, con lade la imagen anatómica de la TC en pacientescon recurrencia de cáncer de colon. Estudiar elimpacto de la PET en la toma de decisiones te-rapéuticas y en sus costes.DiseñoEstudio prospectivo sobre 155 pacientes conse-cutivos con sospecha de recurrencia de carci-noma colorrectal. Criterios diagnósticos: histolo-gía tras resección, seguimiento con TC y segui-miento clínico durante un tiempo medio de 22meses (rango 1 mes-8 años).Cálculo del ahorro en los costes utilizando laPET como técnica diagnóstica preoperatoria, apartir de un algoritmo diagnóstico en el que larecurrencia en más de una localización se con-sidera irresecable (78 pacientes).Pacientes127 pacientes se estudiaron con PET. La indi-cación de los estudios fue: estadiaje previo a lacirugía tras TC positivo, elevación del antígenocarcinoembrionario (CEA), aparición de sinto-matología sospechosa de recidiva tumoral, tu-moración no resecable en TC, re-estadiaje trascirugía, y estudio previo a tratamiento con ra-dioterapia. Para la comparación entre técnicasse utilizaron los TC abdominopélvicos realiza-dos previamente a 115 de los pacientes.EntornoPacientes privados del Centro de imagen PETNorthern California, California, centro de refe-rencia terciario. Los estudios de TC fueron reali-zados en 7 Centros distintos de la región de Sa-cramento.
IntervenciónLos estudios de TC fueron evaluados por doslectores experimentados “cegados” por proce-der las exploraciones de 7 centros diferentes.Se analizaron los hallazgos por regiones anató-micas, definiendo la recurrencia positiva o ne-gativa en cada región.1 o 2 expertos, que disponían de los datos clíni-cos de los pacientes y de los estudios de TCanalizaron las imágenes de PET. La interpreta-ción se llevó a cabo comparando la captaciónde FDG de la lesión con la del tejido normal ad-yacente, de forma cualitativa, con resultado derecidiva positiva o negativa para las mismas lo-calizaciones anatómicas que en los estudios deTC, no para cada lesión independiente. Al con-cluir el estudio, dos lectores reinterpretaron lasimágenes de forma ciega comparándolas conlas anteriores y se llegó a un consenso tras sudiscusión.Medida de resultados103 localizaciones se comprobaron mediantehistología (quirúrgica o PAAF). 45 mediante unasegunda TC. 20 pacientes fallecieron, lo que seconsideró como positividad de la recidiva y en13 pacientes sin evidencia clínica de enferme-dad se aceptó la negatividad de la recidiva. Se calculó la sensibilidad, especificidad y valo-res predictivos de la PET y la TC para los pa-cientes y para las diferentes localizaciones.Resultados
Resultados por pacientes (n=115):
Resultados por localizaciones (n=691):
La PET demostró una sensibilidad claramentemayor en recurrencias pélvicas, abdominales,retroperitoneales y óseas. La especificidad fuesuperior en hígado y pelvis. Sensibilidad tras comprobación histológica :PET=91 %, TC=66 %.Ahorro en los costes de los 78 pacientes inope-rables, incluyendo el coste de la PET: 3.003$por paciente (450.000 ptas. aprox.).ConclusionesLa PET es más sensible y más específica quela TC en el diagnóstico de las recurrencias delcáncer de colon. Su utilización en el algoritmodiagnóstico para el seguimiento de estos pa-cientes, puede suponer un ahorro considerableen los costes.
Fuentes de financiación:Sutter Institute of Medical Research, Sacramen-to, California.
Dirección para correspondencia:Peter E. Valk. Northern California PET ImagingCenter, 3196 Folsom Blvd, Sacramento, CA95816.
La recidiva es un hecho frecuente en el cáncercolorrectal; un 40 % de los pacientes operadoscon intención curativa la van a sufrir durante susegundo año de evolución. La posibilidad de undiagnóstico correcto de la recidiva tumoral, re-presenta una ayuda en la toma de decisiones ypuede evitar intervenciones innecesarias a losenfermos. De los procedimientos actuales utilizados en elseguimiento de estos pacientes, la TC es la téc-nica de elección; sin embargo, diferentes estu-dios han demostrado que su utilización suponeun 15-30 % de intervenciones quirúrgicas inne-cesarias, por su baja sensibilidad.Diferentes autores coinciden con Valk et al. en
establecer que la tomografía por emisión de po-sitrones (PET) obtiene mayor sensibilidad y es-pecificidad que la TC para el diagnóstico de la re-cidiva del cáncer de colon. La imagen metabólicamediante PET aporta información de todo el or-ganismo en un solo estudio, con muy buenos re-sultados en la recidiva pélvica, lugar más fre-cuente en la que esta se produce. A pesar de lasactuales limitaciones técnicas de la PET, su reali-zación en los pacientes de este estudio podíahaber evitado la cirugía a un 32 % de los casos,con un ahorro no desdeñable en los costes. La introducción de la PET en los algoritmosdiagnósticos de la recurrencia del cáncer colo-rrectal puede resultar claramente provechosa,
aunque parece necesario la realización de estu-dios en nuestro medio con muestras amplias,seguimiento de pacientes durante más de dosaños y diseños metodológicos rigurosos.
Ramón Sopena y Leticia de la CuevaServicio de Medicina Nuclear
Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia
(1) Delbeke D, Vitola JV, Sandler MP, Arildsen RC,Powers TA, Wright JK. Staging Recurrent Metasta-sic Colorectal Carcinoma with PET. J Nucl Med1997; 38(8):1196-1201.(2) Takeuchi O, Saito N, Koda K, Sarashina H, Na-kajima N. Clinical assessment of positron emisiontomography for the diagnosis of local recurrence incolorectal cancer. Br J Surg 1999; 86:932-937.
EFECTIVIDAD: TRATAMIENTO, PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, EFECTOS ADVERSOS
GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 47
S E VPP VPN
PET 95 % 79 % 97 % 69 %
TC 78 % 50 % 92 % 24 %
S E VPP VPN
PET 93 % 99 % 97 % 99 %
TC 69 % 96 % 84 % 91 %

La conclusión básica del estudio, que la ten-dencia global al incremento en las tasas decesáreas –más allá de un cierto nivel– no secorresponde con mejores resultados ensalud, viene respaldada por una importanteliteratura. Entonces, ¿cómo determinar elnivel óptimo? Para responder, con criteriosepidemiológicos, sólo caben estudios obser-vacionales –como el que comentamos– másun esfuerzo por integrar evidencias obtenidasde ensayos clínicos (1) con datos sobre inci-dencia y prevalencia de problemas pre o in-traparto.
En la mayoría de los países de rentas eleva-das nos enfrentamos a un fenómeno de so-breutilización-ineficiencia en el uso de una téc-nica quirúrgica, a consecuencia del cual ungrupo importante de población se ve sometidoa riesgos que superan los posibles beneficios.Simplificando el problema, podemos trazar unmodelo sencillo, en el que las decisiones sontomadas exclusivamente por los profesiona-les. Cabrían dos posibles decisiones erróneas:realizar la cesárea cuando es “ineficiente”, ono realizarla cuando sería “eficiente”. Ambas
decisiones tienen consecuencias tanto clínicascomo económicas. Sin embargo, como seña-lan los autores en un interesante trabajo pre-vio (2), dichas consecuencias resultan muy di-ferentes. Además, los intentos por reducir elprimer tipo de error pueden incrementar el se-gundo, y viceversa. Los incentivos presentespara evitar la omision de una intervención ne-cesaria son superiores. Así, frente al temor ala posible morbilidad-discapacidad o mortali-dad infantil y a demandas judiciales, los ries-gos materno-infantiles de la sobreutilizacióntienden a considerarse menores. ¿Represen-tan elevadas tasas de cesáreas actuales el pre-cio aceptado socialmente por evitar la morbi-mortalidad infantil ligada al parto? En nuestromedio el precio es creciente y la aceptación:‘conflictiva’. A juicio de muchos profesionalesla creciente tasa se explicaría por una actituddefensiva. ¿Vendrá la reducción de la tasatras una ola de demandas por cesáreas inne-cesarias?, no parece éste el mejor camino.Tampoco el de un debate limitado a los cen-tros sanitarios o palacios de justicia. ¿Qué sa-bemos, por ejemplo, sobre las preferenciasmaternas?
El Estado Español presentaba en 1985 cifrasmedias de cesárea similares a las presenta-das en este articulo (10.5 %), en 1996 la cifraalcanzó el 19.2 %. Sigue la tendencia alcista,mucho más acusada en el sector privado(25,7 % en 1996). Mientras, la literatura vienea indicar que es posible intervenir e invertiresta tendencia con métodos de gestión razo-nables, mejorando los resultados en saludpor todos deseados (3).
Julián LibreroFundación Instituto de Investigación en
Servicios de Salud
(1) Charlmers I, Enkin M, Keirse M, eds. Effectivecare in pregnancy and childbirth. Oxford: OxfordUniversity Press, 1986.(2) Eckerlund I, Gerdtham UG. Econometric analy-sis of variation in cesarean section rates. A cross-sectional study of 59 obstetrical departments inSweden. Int J Technol Assess Health Care 1998;14:774-787.(3) La variabilidad en la práctica de cesárea. VarPract Med 1998; 15:1-15.
En Suecia, las tasas de cesárea por encima del 5,6 % no demuestran tenerefectos sobre los resultadosEckerlund I, Gerdtham UG. Estimating the effect of cesarean section rate on health outcome. Int J Technol. Assess Health Care1999, 15(1):123-135.
Comentario
PreguntaEl incremento generalizado de cesáreas ¿seacompaña de mejoras en la salud perinatal?
DiseñoEstudio ecológico.
Población y métodoLa población de estudio son los 59 departa-mentos de obstetricia suecos, en los quenace el 97 % de la población. Los datos pro-vienen del Registro Médico de Nacimientosen Suecia, 1988-92.
Variables y análisisEmpleando modelos de regresión –un modelopara cada año y otro para el quinquenio com-pleto–, se estudia en qué medida las tasas decesárea de los diversos departamentos expli-
can las diferencias en tasas de mortalidad ode asfixias perinatales (puntuación Apgar <5 alos 5 minutos). Se controla la posible diferen-cia atribuible al estado de salud o riesgo de laspoblaciones atendidas. Los índices de riesgoutilizados fueron, porcentajes de mujeres ofetos con: placenta previa, ablatio placentae,desproporción, pre-eclampsia, distocia, dis-tress fetal, paridad múltiples, mala presenta-ción, problemas psicosociales, parto prolonga-do y edad superior a 35 años. También se en-sayó un modelo reducido, limitando las varia-bles a las dos con menores posibilidades deerror en su recogida: edad y paridad múltiple.
ResultadosNi la mortalidad ni la asfixia perinatales apare-cen asociadas de modo significativo con lastasas de cesárea, una vez considerados
todos los factores de riesgos estudiados(salvo en 1992 la mortalidad perinaltal). Ade-más se aprecia, al comparar los diferentesaños, una importante inestabilidad en la mag-nitud y el sentido de la asociación. Cuando seconsideran como factores de riesgo exclusi-vamente edad y paridad, la relación nivel decesárea-resultados perinatales resulta esta-dísticamente significativa en más casos, peroen un sentido inverso al esperado: los incre-mentos en las tasas de cesárea se asocian aincrementos en los niveles de mortalidad.
ConclusiónLos hallazgos del estudio no permiten afirmarque la realización de cesáreas en porcenta-jes superiores al basal considerado (5.6 %)impliquen mejores resultados en salud, entérminos de mortalidad o asfixia perinatal.
EFECTIVIDAD: TRATAMIENTO, PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, EFECTOS ADVERSOS
48 Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA

Por esta vez no voy a respetar el esquema ge-neral de comentario de la bibliografía seleccio-nada*. El porqué de esta decisión puede en-contrarse en el último párrafo del propio artícu-lo, donde los autores afirman “haber aprendidomucho gracias al Proyecto Cardiovascular Cooperativo (CCP). Y la pregunta inmediataes: ¿podemos nosotros también aprender delCCP? Mi respuesta sería que sí. En conjuntoel trabajo describe un programa de investiga-ción de calidad asistencial en pacientes afec-tos de IAM durante dos períodos de tiempo en4 Estados de la Unión, comparando los resul-tados postintervención de los Estados pilotocon el resto de los Estados de la Unión me-diante una muestra aleatorizada. Los criteriosde calidad seleccionados son: las intervencio-nes encaminadas a la reperfusión, la adminis-tración de AAS durante el ingreso hospitalario,la administración continuada de AAS tras elalta, la administración continuada de beta blo-queantes tras el alta, el uso de inhibidores dela enzima convertidora de la angiotensina trasel alta, el evitar los inhibidores del calcio tras elalta, y el “counselling” sobre el abandono delhábito de fumar. Los resultados son espectacu-lares. Todos los criterios de calidad mejoranmarcadamente en la población de los Estadospiloto, la mortalidad intrahospitalaria se reduce,la estancia media cae un 25 %, etc. Los mis-
mos autores se permiten establecer las limita-ciones de sus propias conclusiones y adviertenal lector que muchos de sus resultados no sonextrapolables a poblaciones de menor edad,con diferentes criterios de selección, o con dis-tinto nivel de gravedad fisiológica (medido porAPACHE III).Hasta aquí un estudio destacable por su meto-dología y el alto número de pacientes inclui-dos. Pero lo que a este “reviewer” le interesadestacar es lo que podemos aprender, no delestudio y sus resultados, sino de la letra pe-queña, esa que leemos demasiado deprisa.1) Es posible plantear estudios de evaluaciónde calidad asistencial sobre una macrobase,de múltiples hospitales, en distintos períodos,con cobertura nacional (o comunitaria) y me-diante sistemas simples tales como visitas se-riadas, circulación de documentación por víapostal o informática, etc.2) Es posible plantear estudios de este tipo enlos que colaboran las administraciones hospi-talarias locales, las administraciones públicas,los proveedores de servicios, los financiadores,y entidades privadas con claro y justo interéseconómico en su trabajo (altas remuneracio-nes, por supuesto).3) Un estudio en el que la descripción del ma-terial, método y descripción de las poblacionesocupa más espacio que la introducción, resul-
tados, y discusión juntos, siempre es recomen-dable.4) Si alguien tiene aún dudas personales entrelos conceptos de Política de Calidad y el Con-trol de Calidad, debe obligatoriamente leer eltrabajo de Marciniak et al.5) A pesar de las propias limitaciones del artí-culo, su lectura detenida podría incluirse en uncurso de formación sobre calidad.6) Se incluye un localizador electrónico paraque los interesados puedan profundizar en eltema: http://www.usccp.org, un detalle que seagradece.Todos estos aspectos, y alguno que se medebe escapar, hacen de este trabajo una muyrecomendable lectura, pese a que el que estofirma tiene algunas dudas personales sobre elvalor absoluto de algunos de los criterios inclui-dos en la prospección.
Ricard Abizanda i CamposHospital General de Castelló
*NOTA DE LOS EDITORES:El revisor optó, dadas las características del traba-jo reseñado, por realizar un comentario del mismo,obviando el resumen. Los editores, aun compren-diendo sus argumentos, han incorporado un breveresumen del artículo para salvaguardar la homo-geneidad de la revista, respetando la redacciónoriginal del comentario.
Problema¿Qué resultados ofrece una política global demejora de la calidad en el manejo del InfartoAgudo de Miocardio (IAM) basada en el feed-back?DiseñoProyecto de mejora de calidad con mediciónbasal, feedback, nueva medición y compara-ción de muestras.EntornoTodos los hospitales de agudos de EstadosUnidos.PacientesLas muestras pre y post-intervención inclu-yen todos los pacientes cubiertos por Medi-care en Alabama, Conneticut, Iowa y Wiscon-sin dados de alta con el diagnóstico de IAMdurante 2 periodos en 1992 y 1995. Los indi-cadores de proceso se comparan con unamuestra aleatoria de pacientes Medicare en
el mismo periodo de 1995 y los índices demortalidad se comparan en ambos periodos.IntervenciónFeedback a hospitales sobre cumplimientode indicadores de proceso y otros, realizadopor las Organizaciones de Revisión por Cole-gas (Peer Review Organizations, PRO) en elmarco del Proyecto Cardiovascular Coopera-tivo.Medidas de resultadoIndicadores de calidad derivados de guías depráctica, duración de la estancia y mortali-dad.ResultadosLos indicadores de calidad mejoraron signifi-cativamente en los 4 Estados: la administra-ción de aspirina pasó del 84 % al 90 %, laprescripción de beta-bloqueantes del 47 % al68 %, la mortalidad intrahospitalaria cayó des-de el 18,9 % al 17,1 % y, al año, del 32,3 %
al 29,6 %. La estancia media bajó de 8 a 6días. Estos indicadores fueron mejores en losEstados piloto que en el conjunto de EstadosUnidos. La mortalidad no fue diferente en elperiodo basal, pero sí en el periodo post-in-tervención.ConclusionesLos indicadores de calidad en el IAM mejora-ron en los 4 Estados en que se desarrolló elCooperative Cardiovascular Project. Estos in-dicadores son mejores que en el resto deEE.UU. y se asociaron a una reducción de lamortalidad.
Financiación: Health Care Financing Administra-tion (HCFA).Dirección para correspondencia: Thomas A. Marci-niak. HCFA, 7500 Security Blvd, Bldg S2-11-07,Baltimore, MD 21244. Email: [email protected].
El feedback mejora la atención y reduce la mortalidad en el infarto agudo demiocardio. Resultados de una política poblacional de mejora de calidadMarciniak TA, Ellerbeck EF, Radford MJ, Kresowik TF, Gold JA, Krumholz HM et al. Improving the quality of care for Medicare pa-tients with acute myocardial infarction. Results from the Cooperative Cardiovascular Project. JAMA 1998, 279:1351-1357.
Comentario
CALIDAD Y ADECUACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA
GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 49

La realización de ciertas pruebas diagnósticas en urgencias estárelacionada con el nivel cultural de los pacientesCarlisle DM, Leape LL, Bickel S, Bell R, Kamberg C, Genovese B et al. Underuse and overuse of diagnostic testing for coronary ar-tery disease in patients presenting with new-onset chest pain. Am J Med 1999; 106:391-398.
Comentario
ObjetivoValorar el uso, abuso y falta de uso de pruebasdiagnósticas coronarias en pacientes con cuadroagudo de dolor precordial, en urgencias hospita-larias, según situación social, edad, sexo, perte-nencia a minoría y aseguramiento.
Tipo de estudioDescriptivo, multicéntrico, retrospectivo.
ContextoEl estudio se ha llevado a cabo en EE.UU., enCalifornia, y se integra entre los que intentan en-tender la variabilidad clínica; forma parte de losestudios de la RAND/Universidad de California enlos que se define la necesidad de uso de los ser-vicios y su utilización apropiada, con valoracióndel exceso y el defecto de uso, en este caso, depruebas diagnósticas coronarias.
MetodologíaEn la primera fase se utilizaron los criterios de laRAND/Universidad de California para elaborar unlistado de 723 indicaciones clínicas de realizaciónde pruebas diagnósticas coronarias –invasivas(angiografía) y no invasivas (prueba de esfuerzoy otras)– para el uso apropiado y la necesidad desu utilización en pacientes con dolor agudo pre-cordial. Las indicaciones se basaron en las si-guientes variables: 1/edad y sexo, 2/tiempo trans-currido entre el comienzo del cuadro y la presen-tación en urgencias, 3/factores de riesgo corona-
rio, 4/anormalidades electrocardiográficas y5/profesión en la que un síncope podía tener re-percusión pública (conductor de autobús, porejemplo). Posteriormente, un panel de 9 médicos(cardiólogos, internistas y de familia) agrupó las723 indicaciones en distintas situaciones clínicassegún su uso fuera o no apropiado (según los be-neficios superaran o no a los perjuicios), y segúnsu necesidad (según fuera la mejor opción para elpaciente). Se definieron las situaciones de uso enexceso y en defecto para su valoración objetiva(el artículo incluye un apéndice con ejemplos). Enla captación de pacientes participaron cinco hos-pitales urbanos de Los Ángeles, que atiendenunas 180.000 urgencias de adultos por año, entreoctubre de 1994 y marzo de 1996. Fueron casoslos pacientes con dolor precordial de primera pre-sentación, entre 40 y 75 años para los varones y50-75 las mujeres; se excluyeron los que teníancausa no cardiaca, los que tuvieron un infarto demiocardio, o lo habían tenido previamente, y losque no se les hizo un electrocardiograma. En los18 meses hubo 12.430 pacientes con dolor pre-cordial, de los que 735 cumplieron los criterios deinclusión, pero se carecía de la dirección de 174.La muestra final fue de 356 pacientes que contes-taron un cuestionario y dieron su permiso paraemplear los datos de la historia clínica.
ResultadosLa edad media de los pacientes fue 56 años, ylos dos sexos se repartieron por igual. Se ingresó
al 59 %. El 56 % tuvo un electrocardiograma nor-mal. Se hizo prueba diagnóstica para excluir unaarteriopatía coronaria en el 60 % de los casos (al43 % una o más pruebas no invasivas, al 12 %prueba no invasiva y angiografía, y al 5 % sóloangiografía). Se consideró necesaria la pruebaen el 51 % de los casos. En el 3 % se consideróque la prueba se había hecho en exceso y en un22 % se consideró que deberían haberse hechopruebas diagnósticas y no se hicieron. En la re-gresión logística sólo mantuvo la asociación conel mal uso, por exceso y por defecto, el nivel deeducación: el exceso ocurrió en pacientes conmás estudios que el bachillerato y el defecto fuemás frecuente entre los pacientes sin bachillera-to. El bajo uso fue más frecuente entre los pa-cientes que los necesitaban y no fueron ingresa-dos.
ConclusiónEl estudio demuestra que la variabilidad en el usode pruebas diagnósticas coronarias se basa en lafalta de su utilización en casos que lo necesitan.Estos casos no se distribuyen al azar sino que seconcentran entre los pacientes con menor nivelcultural, con independencia de su gravedad,sexo, edad, aseguramiento y pertenencia a mino-rías étnicas.
Fuente de financiación: Agency for Health Care Po-licy and Research (AHCPR).
La variabilidad clínica es compleja y difícil deentender: En el caso de la utilización de recur-sos por problemas cardiovasculares, se ha de-mostrado que ante pacientes con la misma gra-vedad influyen características diversas del pa-ciente, del médico y de la organización. Pero sesabe poco acerca de si la variabilidad tiene quever con el exceso o con el defecto de uso demétodos apropiados y necesarios en los pa-cientes considerados. Este es el punto fuertedel trabajo comentado, en el que el trabajo pre-vio para definir objetiva y fundadamente la ne-cesidad de cuidados apropiados ha permitidoanalizar en detalle la atención en urgenciashospitalarias a pacientes que se presentan conun cuadro inicial de dolor precordial. El uso depruebas diagnósticas permite iniciar una casca-da terapéutica que impida el desarrollo de gra-ves cuadros posteriores, que pueden llevar aminusvalías importantes y a la muerte.
Este sufrimiento innecesario y evitable exige deluso juicioso de los recursos para utilizarlos enlos casos en que son apropiados y necesarios.Pero los métodos diagnósticos no se aplicansólo según el estado del arte sino según cir-cunstancias ajenas al propio cuadro clínico, quetiene que ver con la compleja interacción quese desarrolla en el curso de la consulta en ur-gencias. Los autores demuestran que la varia-ble de la que depende el uso inapropiado, porexceso y por defecto, es el nivel cultural del pa-ciente. Los años de escolarización conllevanuna distinta capacidad de expresión de sínto-mas y de negociación de soluciones y alternati-vas; también, una distinta capacidad económi-ca, distinta situación social y distintas expectati-vas vitales; todo ello puede influir en la decisiónfinal de proceder a la realización de las pruebasdiagnósticas estudiadas, sin que se pueda defi-nir, por no haberse abordado, la cuestión clave
que lleva al bajo uso de las pruebas en los pa-cientes con bajo nivel educativo. La cuestión, que plantean los autores de sosla-yo, es que quizá no baste con una coberturasanitaria universal para que los servicios seusen adecuadamente. Este es un punto de ex-traordinario interés en España, donde no tene-mos datos que permitan contestar a la preguntade si se ofrecen pruebas diagnósticas corona-rias por defecto a los pacientes de bajo nivelcultural que acuden a urgencias con dolor pre-cordial. El planteamiento de los autores vamucho más allá de los análisis habituales res-pecto a la variabilidad clínica y obliga a consi-derar cuidadosamente la respuesta según sehaga uso en exceso o en defecto y según elnivel cultural de los pacientes de que se trate.
Juan GérvasEquipo CESCA. Madrid
CALIDAD Y ADECUACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA
50 Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA

El porcentaje de ingresos urgentes es el mejor predictor de la mortalidadhospitalaria en el NHSJarman B, Gault S, Alves B, Hider A, Dolan S, Cook A, Hurwitz B, Iezzoni LI. Explaining differences in English hospital death ratesusing routinely collected data. BMJ 1999; 18:1515-20.
Comentario
ObjetivoEstudiar diferencias en cuanto a la mortalidadhospitalaria en Inglaterra y determinar los prin-cipales factores que mejor explican la variaciónentre hospitales.
Tipo de estudioEstudio transversal de un período de 4 años(1991-2/1994-5).
ContextoInglaterra. Se seleccionaron 183 hospitales deagudos del NHS incluyéndose 7.7 millones dealtas en las cuales el diagnóstico principal erauno de los diagnósticos que explicaba el 80 %de las muertes de los pacientes hospitalizados.
Descripción del estudioLa obtención de los datos se realizó a través detres fuentes principales: el sistema de la basede datos de los hospitales del NHS, el censonacional de 1991 y otros datos publicados deforma rutinaria por el NHS, como la distribuciónde médicos generales en Inglaterra.En el estudio se excluyeron instituciones comu-nitarias y especializadas, hospitales pequeños(menos de 9000 admisiones en los 4 años) yhospitales sin unidades de urgencias y acciden-tes. También se excluyó cualquier hospital conuna pobre calidad en los datos. Finalmente, seeliminaron del análisis todas las transferenciasde ingresos y altas entre hospitales.
Análisis estadísticoSe realizó una regresión lineal múltiple ponde-rada por el volumen de casos de cada hospitaldurante los cuatro años de estudio. Se constru-yeron dos modelos, un primero, en el que se in-cluyeron todos los ingresos (electivos y urgen-tes) y un segundo en el que sólo se incluyeronlos urgentes. Se utilizó la tasa de mortalidadhospitalaria, ajustada por edad, sexo y diagnós-tico principal, como variable dependiente. Lasvariables independientes fueron agrupadas enfunción de si procedían de datos agregados delas altas, datos hospitalarios o datos atribuidosa la comunidad.
Principales resultadosLas tasas de mortalidad crudas de los cuatroaños oscilaron entre hospitales desde un 3,4 %hasta un 13,6 % (con una media del 8,5 % paraInglaterra), al ajustarlas, las tasas de mortalidadestandarizadas presentaron una disminuciónanual media de un 2.6 % variando desde 53hasta 137 (con una media de 100 para Inglate-rra).El modelo basado en todas las admisiones, queexplicaba el 65 % de la mortalidad hospitalaria,mostró como mejores predictores de la mortali-dad hospitalaria: el porcentaje de casos admiti-dos de urgencias (60 % del total de las admisio-nes), el número médicos hospitalarios por camay el número de médicos generales por habitan-te.
El segundo modelo, focalizado en el análisis delos ingresos de urgencias (que cubrían el 93 %de todos los pacientes muertos analizados) ex-plicó el 50 % de tasas ajustadas de mortalidadhospitalaria y mostró como mejor predictor elnúmero de médicos hospitalarios por cama, se-guido del porcentaje de casos con comorbilidaden forma de bronconeumonía o broncoespas-mo.
ConclusiónEl análisis de estadísticas de episodios hospita-larios revela grandes variaciones en las tasasestandarizadas de mortalidad hospitalaria en In-glaterra. El porcentaje total de ingresos clasifi-cados como urgentes es el predictor más po-tente de la variación en mortalidad. Además,tasas estandarizadas de mortalidad hospitalariaelevadas se asocian a un bajo número de médi-cos hospitalarios por cama y de médicos gene-rales por habitante de población.
Fuente de financiación: no consta.
Autor del artículo y dirección para corresponden-cia: Department of Primary Health Care and Gene-ral Practice, Imperial College School of Medicine,London.W2 1PG.
Una de las conclusiones del presente estudioes la amplia variación existente en las tasasde mortalidad entre hospitales, lo cual, enprincipio podría reflejar importantes diferen-cias en la calidad de la atención médica endistintos hospitales. Es por ello que las tasascrudas de mortalidad deben ser ajustadas porvariables como la edad y sexo del paciente,gravedad de la enfermedad, duración de laestancia y tipo de ingreso, como ocurre en elestudio analizado. No obstante, a pesar de lainfluencia de todas estas variables una granparte de la variación de la mortalidad hospita-laria continúa quedando inexplicada. En esta
línea, un apunte importante de esta investiga-ción radica en la posibilidad de calcular unatasa de mortalidad estandarizada eliminandoel efecto de las variables que están más alládel control del hospital, que son todas exceptoel número de médicos por cama. De estemodo el rango de variación de mortalidad hos-pitalaria entre hospitales se estrecha. Este ha-llazgo indica que la variación en la calidadhospitalaria de la atención médica es menorque la encontrada cuando no se ajusta porestas variables. En conclusión, el hecho decontrolar por factores sobre los que la políticahospitalaria no ejerce influencia directa permi-
te obtener indicadores más válidos de la cali-dad hospitalaria de la atención sanitaria.
Silvia Ondategui ParraCentre de Recerca en Economia i Salut (CRES)
Universitat Pompeu Fabra
Moskowitz MA. Use of hospital mortality rates tomeasure quality of care. J Am Geriatr Soc 1988Sep; 36(9):860-1.
Mir O, Antonio MT, Jiménez S, De Dios A, Sán-chez M, Borrás A, Milla J. Decreased health carequality associated with emergency departmentovercrowding. Eur J Emerg Med 1999 Jun; 6(2):105-7.
CALIDAD Y ADECUACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA
GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 51

Los costes de la hospitalización a domicilio no son menores que los de lahospitalización convencionalShepperd S, Harwood D, Jenkinson C, Gray A, Vessey M, Morgan P. Randomized controlled trial comparing hospital at home carewith inpatient hospital care. II: cost minimisation analysis. BMJ 1998; 316:1791-1796.
Comentario
ObjetivoAnalizar los costes de la hospitalización a do-micilio (HD) frente a los de la hospitalizacióntradicional (HT) en el tratamiento de un con-junto seleccionado de patologías.
DiseñoEstudio de minimización de costes en el mar-co de un ensayo aleatorio con grupo control.
EntornoÁrea de influencia de un hospital de distritoen el Reino Unido. Se aprovecha en el expe-rimento la puesta en marcha de un nuevoservicio de HD.
PacientesSe seleccionaron un total de 538 pacientescon las patologías siguientes: postoperato-rios de artroplastia de cadera (86), de artro-plastia de rodilla (86), de histerectomía (238),pacientes con EPOC (32) y pacientes ancia-nos con otras patologías no quirúrgicas (96).
IntervenciónLa mitad de los pacientes de cada patologíafueron asignados aleatoriamente a una u otramodalidad asistencial (HD y HT).
Medida de resultadosSe computaron todos los costes que ocasio-nó la atención de los distintos pacientes enambas modalidades asistenciales. Los cos-tes considerados para la HT incluían todoslos generados dentro del propio hospital (per-sonal, equipos, consumo farmacéutico y ca-pital), y también aquellos en que incurrieronlos familiares del paciente (tanto directoscomo indirectos). Para la HD, además de loscostes de los familiares, se computaron tam-bién los costes atribuibles al servicio en sí(personal y equipos), al consumo farmacéuti-co y a las visitas domiciliarias efectuadas porel médico de cabecera.
ResultadosLos resultados obtenidos por Shepperd et al.son contundentes: en ninguno de los cincogrupos de patologías analizados puede afir-marse que la HD suponga unos costes infe-riores a los de la HT. De hecho, en el caso delos pacientes con EPOC y de las pacienteshisterectomizadas, los costes de la opcióndomiciliar se revelan superiores. Por otrolado, en relación al periodo de tiempo duran-te el que se prolonga la asistencia, los resul-tados muestran que las pacientes histerecto-mizadas y los postoperatorios de artroplastia
exhiben periodos de recuperación más largoscuando reciben HD y no HT.
ConclusionesLos resultados del estudio sugieren, almenos para el conjunto de patologías anali-zadas, que la reasignación de recursosdesde la HT a la HD no conduce a unos me-nores costes asistenciales. Asimismo, existeevidencia de que en el caso de los pacien-tes ancianos y de los pacientes con EPOC,la opción domiciliaria genera un incrementoparalelo en los costes soportados por laatención primaria. Por último, los costes enque incurren los familiares de los pacientesson de escasa magnitud en una y otra mo-dalidad asistencial (de hecho, su no inclu-sión no altera los resultados obtenidos en elestudio).
Fuentes de financiación: Programa nacional de In-vestigación y Desarrollo. Instituciones locales fi-nanciadoras de servicios sanitarios (Reino Unido).
Dirección para correspondencia: Sasha Shepperd,Division of Public Health and Primary Health Care,University of Oxford, Institute of Health Sciences.Headington, Oxford OX3 7LF.
El desarrollo de nuevas tecnologías, cuyo ritmode aparición resulta especialmente intenso en elsector sanitario, sitúa a menudo a los gestoreshospitalarios en la tesitura de tener que decidircuál es el ámbito más adecuado en el que llevara cabo la actividad asistencial. En los últimosaños, los cambios tecnológicos que en mayormedida han obligado a un replanteamiento delos contornos de la actividad hospitalaria hansido dos: por un lado, la aparición de técnicasquirúrgicas no invasivas ha propiciado un ampliodesarrollo de la cirugía mayor ambulatoria; porotro lado, la aparición de equipos móviles mástransportables ha hecho de la hospitalización adomicilio una opción cada vez más atractiva. El trabajo de Shepperd et al. constituye un buenejemplo de cómo deberíamos enfrentarnos al tipode decisiones mencionadas: huyendo del maxi-malismo acrítico del “todo lo nuevo es mejor”,para adentrarnos en el análisis de los beneficios yde los costes diferenciales que las nuevas alter-nativas asistenciales ofrecen con respecto a las
antiguas en el tratamiento de patologías concre-tas. Así, una vez analizados los resultados clíni-cos en un estudio anterior (1), en el que no se de-tectaron diferencias entre ambas modalidadesasistenciales en el tratamiento de ninguno de los5 grupos de patologías considerados, los autoresproceden a valorar los costes implicados. Elhecho de que este segundo estudio sí evidenciediferencias entre los costes de la HD y los de laHT, refuerza la idea de cuán necesaria resultauna aproximación “patología a patología”. La discusión acerca del papel que deben jugarnuevas formas de asistencia, como es el casode la HD, está teniendo lugar tanto en Españacomo en el resto de países de nuestro entorno.No obstante, como señalan Shepperd et al.,este debate se está produciendo sobre un terre-no prácticamente vacío de evidencia empírica.Afortunadamente, al menos en el caso de nues-tro país, parece que ese vacío ya ha empezadoa llenarse (2-3).
David Casado MarínCentre de Recerca en Economia i Salut (CRES)
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
(1) Moliner J. Los resultados clínicos de la hospita-lización a domicilio y la hospitalización convencio-nal son similares (resumen). Gest Clin Sanit 1999;1 (1):10. Resumen de: Shepperd S, Harwood D,Jenkinson C, Gray A, Vessey M, Morgan P. Rando-mized controlled trial comparing hospital at homecare with inpatient hospital care. I: three monthsfollow up of health outcomes. BMJ 1998; 316:1786-1791.(2) Oterino de la Fuente D, Peiro S, Ridao M, Mar-chan C. Variations in diagnostic and therapeutic in-tensity between home and conventional hospitaliza-tion. Int J Qual Health Care 1998 Aug; 10(4):331-8. (3) Rodriguez-Carmona A, Perez Fontan M, BouzaP, Garcia Falcon T, Valdes F. The economic cost ofdialysis: a comparison between peritoneal dialysisand in-center hemodialysis in a Spanish unit. AdvPerit Dial 1996;12:93-6.
EVALUACIÓN ECONÓMICA, COSTES, PRODUCTIVIDAD
52 Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA

GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 53
Microgestión (gestión clínica): Los profesionales sanitarios(principalmente los clínicos) asignan recursos sanitarios a pa-cientes en sus decisiones diagnósticas y terapéuticas. Elloconlleva coordinar a otras personas o recursos del propio ser-vicio o de servicios centrales. La estrategia básica de la ges-tión clínica se dirige a estimular la preocupación por la efectivi-dad, la medida del impacto sanitario y la adecuación de las de-cisiones clínicas.
Macrogestión (política sanitaria): Consiste en intervencióndel Estado para aumentar la equidad y corregir los fallos delmercado en sanidad. Tiene como objetivo principal mejorar elestado de salud de la población actuando sobre estilos devida, medio ambiente, tecnología, recursos humanos, asicomo sobre la financiación y regulación de los servicios sani-tarios.
Mesogestión (gestión de centros): Entre la intervención macroy la decisión clínica operan organizaciones (laboratorios, hospi-tales, centros de salud, mayoristas farmacéuticos, aseguradoras,etc.) en las que es preciso “coordinar” y motivar a las personaspara conseguir los objetivos de la organización.
En gestión clínica se utilizan vocablos como:
Epidemiología clínica: Aplicación de los conocimientos, metodo-logía y razonamiento epidemiológico a la toma de decisiones clíni-ca. Su finalidad es ayudar al clínico a elegir pruebas y tratamientosen condiciones de menor incertidumbre y mayor “racionalidad”.
Variaciones de práctica médica (VPM): Variaciones sistemáti-cas (no aleatorias) en las tasas estandarizadas de un procedi-miento clínico (diagnóstico o terapéutico) para un determinadonivel de agregación. Las VPM son interpretadas como la eviden-cia de la existencia de costes evitables en la asistencia sanitaria.
Utilización apropiada: El marco conceptual de la utilización ade-cuada de los servicios se presenta en el cuadro adjunto. La utiliza-ción es apropiada cuando existiendo la necesidad de proveer unservicio se provee o a la inversa.
A la hora de evaluar la utilización de un servicio es necesario re-visar cuatro dimensiones: qué asistencia se ha prestado, cuándose ha prestado, cuánta atención se ha prestado en términostanto de duración como de frecuencia y dónde se ha prestado.
GLOSARIO DE TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN CLÍNICA
Por Enrique Bernal y Félix Pradas. Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud
Riesgo: Probabilidad de que ocurra un suceso (enfermedad,efecto adverso, efecto preventivo, efecto curativo).
Riesgo basal (Incidencia en no expuestos): Probabilidad de queocurra un suceso (enfermedad, curación, efecto adverso, efectopreventivo) en la población. En el caso de los ensayos clínicos, serefiere a la población no tratada, tratada con placebo o tratada conla terapia convencional.
Riesgo experimental (Incidencia en expuestos): En contraposi-ción al riesgo basal, el riesgo experimental es la probabilidad deque ocurra un suceso (enfermedad, curación, efecto adverso, efec-
to preventivo) en la población tratada con el fármaco a prueba.Las medidas que comparan el riesgo basal y el riesgo experi-mental son varias.
Riesgo relativo (RR): Medida de asociación que compara elriesgo en el grupo de expuestos y en el grupo de no expuestos(basal) a la intervención. Al tratarse de un cociente (en el nume-rador el riesgo experimental y en el denominador el riesgobasal), el valor “1” indica que el grupo expuesto tiene igual ries-go que el grupo basal. Un valor inferior a “1” indicará más riesgoen el grupo basal; por el contrario, un valor superior a “1” indica-rá un riesgo mayor en el grupo experimental.
TÉRMINOS CLAVE EN LAS DECISIONES TERAPÉUTICAS O DE PREVENCIÓN:
SÍ
UTIL
IZAC
IÓN
NECESIDAD
ADECUACIÓN
INFRAUTILIZACIÓN
SOBREUTILIZACIÓN
ADECUACIÓN
SÍ
NO
NO

54 Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA
Reducción absoluta de riesgo (RA): Reducción de riesgo atri-buible al efecto de la intervención eliminada la susceptibilidad in-dividual. De otro modo, exceso de riesgo de presentar el sucesoentre los no tratados (grupo basal) comparado con los tratados(grupo experimental). Se calcula como la diferencia entre el ries-go basal y el riesgo experimental. Cuando el valor de esta dife-rencia es “0” existe igual riesgo en el grupo basal que en elgrupo experimental. Cuando la cifra es menor de “0” el riesgo esmayor en el grupo basal (el tratamiento experimental es protec-tor); cuando es mayor que “0” ocurre a la inversa.
Reducción relativa del riesgo (RRR) o fracción preventiva(FP): La reducción absoluta dividida por el riesgo basal indica lareducción relativa de riesgo. Proporción de personas que se be-neficiarían del efecto del fármaco por el hecho de haberlo toma-do.Número de persona que se precisa tratar (NNT): Esta medidaresulta útil porque determina el número de personas que se pre-cisa tratar durante un tiempo determinado para evitar un suceso(o para provocarlo). Se calcula como el inverso de la reducciónabsoluta del riesgo.
Reducción absoluta poblacional del riesgo (RAP): Cuando sedesea conocer el impacto de una medida en una población (nosólo en el grupo de personas expuestas) se dispone de la esti-mación de la reducción absoluta poblacional del riesgo. Para sucálculo se sustrae del riesgo basal la probabilidad del suceso enla población.
Habitualmente, los resultados de un ensayo clínico son presen-tados como: incidencia en el grupo control, incidencia en elgrupo experimental, reducción absoluta del riesgo, riesgo relati-vo, reducción del riesgo relativo, intervalo de confianza o signifi-cación estadística de cualquier estimador. Un ejemplo ayudará acomprender los estimadores descritos. En la tabla se observan
los resultados de un ensayo clínico de un año de duración en elque se comparan la efectividad de una nueva técnica quirúrgica(grupo experimental) con respecto al tratamiento farmacológico,(grupo control) en términos de curación. La medida de resultadopara valorar la efectividad de las terapias es
El riesgo basal, es decir, la probabilidad de curación en el grupocon tratamiento, es de 296/323 (91.6 % o 0.92). La incidencia oriesgo del grupo experimental, es decir, los que son sometidosa cirugía, es de 48/50 (es decir, 96 % o 0.96).
El riesgo relativo, es decir, la probabilidad de curación en ungrupo respecto al otro es 0.96/0.92=1.04. El riesgo relativo sedebe interpretar del siguiente modo: la probabilidad de curaciónen el grupo de cirugía es 1.04 veces mayor o también, la proba-bilidad de curación es un 4 % mayor en el grupo con cirugía queen el grupo con tratamiento farmacológico.
El riesgo absoluto, en este caso, la curación atribuible a la ciru-gía respecto de la situación basal (tratamiento médico) es de0.96-0.92=0.04. La forma de interpretar este dato es: la cirugíaproduce un 4 % de “curaciones” más con respecto al porcentajede curación debida al tratamiento.
En cuanto al NNT, el cálculo se realizará con el inverso del ries-go absoluto; es decir, 1/0.04=25; es decir, será preciso intervenir25 pacientes durante un año para obtener una curación más queen el grupo basal.
Reciben fármaco Reciben cirugíaCuración 296 48No curan 27 2Total 323 50
Sensibilidad (S): Proporción de individuos con el trastorno quetienen un resultado positivo en la prueba ! S = a / a+c. Sucomplementario (1-S) es la tasa de falsos negativos ! c / a+c.
Especifidad (E): Proporción de personas que no tienen el tras-torno que tienen un resultado negativo en la prueba ! E= d /b+d. Su complementario (1-E) es la tasa de falsos positivos ! b / b+d.
Cuando se utiliza una prueba diagnóstica, no se sabe quién
tiene y quién no el trastorno. Si se supiera no sería precisa laprueba. Por ello, resultan más útiles para la toma de decisioneslos valores predictivos de una prueba.
Valor predictivo de la prueba positiva (VPP): Probabilidad deque un paciente tenga la enfermedad si tiene la prueba positivaVPP= a / a+b.
Valor predictivo de la prueba negativa (VPN): probabilidad deque el paciente esté sano si la prueba es negativa VPN= d / c+d.
TÉRMINOS CLAVE EN LAS DECISIONES SOBRE UNA PRUEBA DIAGNÓSTICA

GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 55
ENFERMEDAD(Patrón oro o standard)
RESULTADO DELA PRUEBA
Presente
PresenteVerdaderos
Positivos(a)
FalsosPositivos
(b)
FalsosNegativos
(c)
VerdaderosNegativos
(d)
Ausente
Ausente
Total
a+b
a+c
SENSIBILIDAD
ESPECIFICIDAD
VPN
VPP
VALOR PREDICTIVOPOSITIVO
VALOR PREDICTIVONEGATIVO
b+d
c+d
a+b+c+d
Como quiera que los valores predictivos dependen de la preva-lencia de la enfermedad, una herramienta de mayor utilidad parala decisión diagnóstica es la razón de probablidad.
Razón de probabilidad para un resultado positivo (RP+):Probabilidad de que la prueba sea positiva en los pacientes conenfermedad (S) con respecto a la probabilidad de que sea positi-va en los pacientes sin enfermedad (1-E). RP+ = S / 1-E.
Razón de probabilidad para un resultado negativo (RP-) Pro-babilidad de que la prueba sea negativa en un enfermo (1-S) conrespecto a la probabilidad de que sea negativa en un pacientesano (E). RP- = 1-S / E.
Curva ROC: Son gráficos constituidos por pares de valores desensibilidad y tasa de falsos positivos (1-E) según los “puntos decorte” establecidos para definir los resultados positivos de unaprueba diagnóstica. En el eje de ordenadas se proyecta la sensi-bilidad. En el eje de abscisas el complementario de la especifici-dad. La curva permite estimar la especificidad de la prueba paracualquier nivel de sensibilidad y viceversa. El punto de unacurva ROC que está más cerca de la esquina superior iz-quierda es el “mejor” punto de corte en términos de produ-cir menor número de errores diagnósticos (falsos positivos yfalsos negativos).
Sin embargo, este criterio únicamente puede utilizarse si el pa-ciente experimentara las mismas consecuencias ante un diag-nóstico falso positivo que con uno falso negativo.
Fiabilidad: Grado de estabilidad conseguido en los resultadoscuando se repite una medición en condiciones semejantes. Lavariabilidad de la medición proviene de distintas fuentes: el
hecho de que existan varios observadores, que un mismo obser-vador mida en distinto momento, etc. La estimación de esa va-riabilidad resulta útil para analizar la fiabilidad de la medida. Dosestimadores utilizados con frecuencia son el índice de concor-dancia simple (ICS) y el índice kappa. Ambos definen el gradode acuerdo entre las observaciones.
EL índice de concordancia simple muestra la concordanciaobservada (coincidencias dividido por el total de observaciones)y el índice kappa es la coincidencia observada no debida alazar con respecto al acuerdo potencial no debido al azar.
En el cuadro se observa que la coincidencia de observacioneses 46+32/100= 78 %.
Observador ARetinopatía
Retinopatía 0-I II-III TotalObser- Retino- 46 10 56vador B patía 0-I
Retino- 12 32 44patía II-IIITotal 58 42 100
Por otra parte la coincidencia debida al azar (cálculo en el cua-dro inferior) es 32.48+18.48/100= 51 % (la coincidencia no debi-da al azar es el 49 %). En el 51 % de las veces que existe coin-cidencia esta se debe al azar; por tanto sólo el 27 % de la con-cordancia (78 %-51 %) es debida a la utilización de los mismoscriterios de medida. El índice Kappa elimina las coincidenciasdebidas al azar, obtiene una concordancia en el 55 %.

56 Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA
Observador ARetino- Retino- Totalpatía 0-I patía II-III
Obser- Retino- 58/100x 42/100 56vador B patía 0-I 56/100x x
100 56/10032.48 x100
23.52
Retino- 58/100x 42/100 44patía II-III 44/100x x
100 44/10025.52 x100
18.48Total 58 42 100
LOS ESTIMADORES DESCRITOS PRECISAN DE INTERPRE-TACIÓN PROBABILÍSTICA PARA SU ADECUADA UTILIZA-CIÓN.
Nivel de significación o nivel alfa: Probabilidad de error queestá dispuesto a asumir el investigador al rechazar la hipótesisde que dos terapias tienen el mismo efecto (hipótesis nula), aun-que en realidad sea así. Normalmente este riesgo se sitúa entre0.01 (1 %) y 0.05 (5 %).
Potencia estadística: Probabilidad de que la diferencia encon-trada entre el grupo control y el experimental sea real y no debi-da al hecho de haber elegido una muestra de individuos. Unnivel de potencia aceptable es que la probabilidad de encontrarese resultado sea superior al 80 %.
El valor puntual de un indicador resulta insuficiente para es-
timar la ventaja de un fármaco o de las características deuna prueba diagnóstica, por lo que será preciso conocer lascondiciones estadísticas que están detrás de esos resulta-dos. Así, en los ensayos clínicos debe aparecer una referenciasobre la significación estadística del resultado obtenido que nospermita asegurar que la diferencia encontrada no podría ser ex-plicada por el azar. Las dos referencias posibles son la “p” designificación estadística y el intervalo de confianza.
Valor p: Grado de significación estadística. Probabilidad de que elresultado obtenido sea debido al azar. Habitualmente el resultadolímite es el 5 % (0.05). Habitualmente un valor de p>0.05 significa-ría que la diferencia encontrada no es estadísticamente significati-va; la prudencia aconseja interpretar este resultado con cautela. Sipor el contrario, el valor fuera p<0.05, indicaría que (si el estudioestaba bien hecho) el valor encontrado no dependería del azar.
Intervalo de confianza: Es el intervalo probabilístico en torno auna estimación muestral (media, riesgo, riesgo relativo, etc.). In-dica los valores entre los cuales se puede situar con “confianza”el verdadero valor en la población.
La interpretación del intervalo de confianza se centra en lapresencia o ausencia del valor nulo en el intervalo de confianza.Si el valor nulo está en el intervalo de confianza significa que nose puede descartar que ambos tratamientos sean iguales. En elcaso de las pruebas diagnósticas que la tasa de falsos positivoses igual a la de verdaderos positivos, por ejemplo. En el caso de“diferencias” de estimaciones (la diferencia de medias, propor-ciones o riesgos) el valor nulo es el “0”. En el caso de estimado-res relativos (riesgo relativo, odds ratio) el valor nulo es el “1”. Enel caso de los estimadores de efectividad de una prueba (sensi-bilidad, especificidad, VPP, VPN, etc) el valor nulo es el 50 %; enel caso de la concordancia simple también es el 50 %; en elcaso del índice Kappa, el valor nulo es el 0.
Eficacia: Medida del efecto de una técnica o procedimiento utili-zado en condiciones ideales.
Efectividad: Medida del efecto de una tecnología o procedimientosobre los resultados buscados en condiciones reales. Capacidadde una intervención sanitaria para conseguir sus objetivos.
Eficiencia: Relación entre los recursos destinados a una inter-vención sanitaria y la efectividad de la misma.
Evaluación económica: Conjunto de técnicas que se utilizanpara comparar las alternativas u opciones existentes para resol-ver un problema de decisión sanitario.
La evaluación económica examina los costes y los efectosde al menos dos alternativas. Según la medida de efectividady costes pueden establecerse cuatro tipos de análisis: Minimi-zación de costes, Coste-efectividad, Coste-utilidad y Coste-beneficio.
EVALUACIÓN ECONÓMICA: TÉRMINOS BÁSICOS
Minimización costes Coste-efectividad Coste-utilidad Coste-beneficio
Medida de costes Unidades monetarias Unidades monetarias Unidades monetarias Unidades monetariasEfectividad Idéntica Común a ambas alternativas No común a las alternativas No común a las alternativasMedida resultados No procede Unidades naturales Utilidades Unidades monetariasCriterio de elección Alternativa de menor coste Alternativa con menor coste Alternativa con menor coste Alternativa con mejor ratio
por unidad de resultado por AVAC ganado coste-beneficio

El 90 % del coste de la otitis media aguda en pre-escolares recae sobrelos padres o cuidadoresAlsarraf R, Jung ChJ, Perkins J, Crowley C, Alsarraf NW, Gates GA. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1999; 125:12-18.
Comentario
Problema¿El Diario de la Otitis Media (OMD) es útil paramedir los costes relacionados con la otitismedia aguda (OMA)? ¿Cuáles son los costesdirectos e indirectos asociados a un episodio deOMA?DiseñoEstudio de cohortes prospectivo con 3 mesesde seguimiento. LugarClínica Pediátrica de un Centro Médico de la Ar-mada en Tacoma, Washington, Estados Unidos.Pacientes25 niños entre 1 y 3 años de edad, 12 con OMAy 13 controles sanos, reclutados mediante mues-treo aleatorio consecutivo, excluyendo los niñoscon cirugía otológica previa, hipoacusia neuro-sensorial o malformación craneofacial. El segui-miento fue del 100 %, realizándose mediante vi-sitas a las 6 y 12 semanas de la inclusión. Seispacientes del grupo de estudio tuvieron OMA re-currente y un niño del grupo control tuvo un epi-sodio de OMA. De las 50 visitas realizadas trasla inclusión 19 fueron por OMA en las primeras 6semanas (grupo 0-6 semanas), 6 fueron porOMA recurrente entre la 6ª y 12ª semana (grupo6-12 semanas) y 25 visitas en niños sanos(grupo sanos). Coincidiendo con la evaluaciónclínica del niño en la inclusión y las visitas pro-gramadas se suministró a los padres el OMD–un instrumento de medida de costes específicopara la otitis media, previamente validado (1)–para su cumplimentación en el domicilio.Medidas de costesTiempo de los padres dedicado al cuidado delniño con OMA y medicación utilizada. El tiempo
del cuidador es el tiempo extra dedicado al niñocon OMA, medido en una escala de 0 a 4 (nin-gún tiempo extra, 1/4 de día, 1/2 día, 3/4 de día ytodo el día). La medicación utilizada incluye lasdosis diarias de antibióticos, descongestionan-tes, analgésicos y antitérmicos. No han sidomedidos los costes de laboratorio, procedimien-tos quirúrgicos, transporte y aparcamiento. Unmodelo económico convierte los datos recogi-dos en el OMD en costes monetarios sumandoel valor de las actividades paternas diarias per-didas por la enfermedad (empleo, trabajo do-méstico, tiempo libre y descanso nocturno) y elconsumo de medicación. Los ingresos diariosutilizados son derivados de los publicados porla Oficina Americana de Estadísticas Laborales,considerando la madre como cuidador principal.El coste diario de la medicación utilizado –pro-veniente de estudios previos– fue de 0,79 $para los antibióticos, 0,54 $ para los descon-gestionantes y 0,33 $ para los analgésicos.ResultadosLa tabla 1 muestra los datos recogidos en elOMD y su valor en dólares, no habiendo valora-do el tiempo libre ni el descanso nocturno paraobtener una estimación conservadora. El costeatribuible medio por paciente para el periodo de3 meses es de 1170,83 $. La tabla 2 muestra elcoste atribuible de la OMA basándose en loscostes sobre tiempo y medicación estimados yaceptando que el coste de las visitas, entre 2,5y 4,6 por episodio, es de 35 $ y el de transportees de 10 $ por visita.ConclusionesLos costes indirectos en la OMA son más im-portantes que los directos, y su medición me-
diante instrumentos como el OMD permiten uncálculo más exacto del coste.
Financiación: No consta. Dirección para correspondencia: Ramsey Alsarraf,MD, MPH, Box 356515, Department of Otolaryngo-logy-Head and Neck Surgery, University of Was-hington School of Medicine, Seattle, WA 98195.
TABLA 1. COSTES SEGÚN EL DIARIO DE LA OTITIS MEDIATIEMPO Y COSTE 0-6 6-12 SANOSPOR PACIENTE SEMANAS SEMANASTiempo paterno Días 6,12 8,83 0,62
Valor 797,90 499,34 70,05Antibióticos Días 10,74 1,76 1,24
Valor 8,48 1,32 0,98Descongestionantes Días 6,53 5,00 1,92
Valor 3,53 2,70 1,04Analgésicos y Días 3,95 3,17 1,00antitérmicos Valor 1,30 1,06 0,33Total Valor 811,21 504,42 72,40
atribuible 738,82 432,01El valor atribuible se obtiene restando el valor del grupo sano.
TABLA 2: COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS EN LA OTITIS MEDIAUNIDADES COSTE POR % DEL
PACIENTE TOTALCostes Visitas 35 124,25 9,3directos Medicación $/visita* 13,69 1,0
(IC 95 %) Días** 133,74÷142,14 7,8÷12,8Costes Tiempo Días** 1157,14 87,0indirectos paterno 10 35,50 2,7
transporte $/visita*IC 95 % 858,36÷1526,95 87,1÷92,3Total 1330,58 100costes IC 95 % 1008,75÷1652,43
* Cálculo con el punto medio del intervalo 2,5 ÷ 4,6 (3,55). ** Datosderivados en la tabla 1.
El primer objetivo planteado es abordado deforma poco clara en el trabajo que, ademástiene importantes limitaciones en el diseño,como el insuficiente número de casos y la au-sencia de una estimación de la precisión de lasmedidas de coste. Pese a esto, la estimaciónrealizada del coste asociado a la OMA (1171$,algo menos de 175.000 pesetas al cambio ac-tual) es mucho más realista que las realizadaspreviamente, que oscilaban entre los 203$ (de1996) y 406$ (de 1994) por episodio (2, 3). Peroademás, y sobre todo, los resultados muestranque los costes indirectos, especialmente los deltiempo paterno, son los costes relevantes enesta patología, suponiendo casi el 90 % delcoste total. Este aspecto es de especial interésporque se trata de costes que son frecuente-
mente obviados en los análisis de costes y enlas evaluaciones económicas y que se mues-tran en este estudio como los costes importan-tes, especialmente en patologías de alta preva-lencia como la OMA.El traslado a España del OMD requerirá una im-portante adaptación del instrumento, tanto porlas diferencias con nuestro sistema sanitariocomo por el nivel de empleo del cuidador habi-tual. En todo caso, la enseñanza importante deltrabajo comentado es que deben mirarse conprecaución los estudios de costes que no consi-deran los costes indirectos, especialmente enpacientes –como los pediátricos– o patologíasque implican la presencia de un cuidador.
Rafael Carbonell SanchisServicio de ORL, Hospital de Sagunt
(1) Alsarraf R, Jung CJ, Perkins J, Crowley C,Gates GA. Otitis media health status evaluation: apilot study for the investigation of cost-efective out-comes of recurrent acute otitis media treatment.Ann Otol Rhinol Laryngol 1998; 107:120-128.(2) Gates GA. Cost-effectiveness considerations inotitis media treatment. Otolaryngol Head NeckSurg 1996; 114:525-530.(3) Stool SE, Berg AO, Carney CT. Otitis mediawith effusion in young children. In: Clinical PracticeGuideline Technical Report Number 12. Rockville,Md: US Dept of Health and Human Services,Agency for Health Care Policy and Research;1994, (192-208). AHCPR publication 94-0622.
EVALUACIÓN ECONÓMICA, COSTES, PRODUCTIVIDAD
GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 57

El porqué de las variaciones territoriales en gasto sanitario
Cutler, DM, Sheiner, L. The Geography of Medicare. Finance and Economics Discussion (FEDS) Working Paper. No 99-18. FederalReserve System. Washington, DC.
Comentario
ObjetivosEl artículo se propone estudiar los factoresque explican las diferencias territoriales engasto sanitario en la población de Medicare.Mediante la utilización del “Dartmouth Atlasof Medical Care” y otras bases de datos rela-cionadas se trata de comprender cómo lasdiferencias en morbilidad, demanda de servi-cios y factores sociodemográficos afectan algasto sanitario entre las Metropolitan Statisti-cal Areas (MSA) en Estados Unidos.
MétodosEl estudio se basa fundamentalmente en el“Dartmouth Atlas of Health Care” que es unabase de datos con información sobre gastossanitarios y utilización de los afiliados a Medi-care. Se trata de una información recopiladapor J.E. Wennberg y M.M. Cooper desde elCenter for the Evaluative Clinical Sciences ypublicada por la American Hospital Associa-tion en 1998. La aplicación del análisis esta-dístico (correlación y regresión) a un númeroelevado de observaciones (más de 200 áreasgeográficas) les permite profundizar en losargumentos clave del artículo.
ResultadosLas enfermedades tienen un componentealeatorio y otro permanente. En el caso que
los costes elevados en ciertas áreas fueranpermanentes a lo largo del tiempo, las enfer-medades ocasionales no serían determinan-tes para el gasto. Para ello, los autores esta-blecen correlaciones de gasto territorial en1970, 1982 y 1997 y obtienen unos valoresde 0,4 y 0,7. La persistencia en costes eleva-dos en determinadas áreas geográficas llevaa los autores a señalar que las enfermeda-des agudas o transitorias no son un factorclave en las diferencias de costes. En cambio si se toman en consideración fac-tores de riesgo de enfermar como fumar,obesidad, falta de ejercicio o hipertensión, ylas tasas de mortalidad ajustada, puede ob-servarse como la morbilidad afecta decisiva-mente. Las áreas de mayor gasto correspon-den con poblaciones más enfermas. La mor-bilidad explica el 66 % de la variación y siademás se incorporan variables sociodemo-gráficas (sexo, raza, renta) se llega a explicarel 70 %. La incorporación de variables relativas a tipode cobertura aseguradora (HMO) y de oferta(proporción de camas según propiedad, resi-dentes y proporción de especialistas) permiteexplicar el 75 % de la variación en costes.Pero si añadimos las camas y médicos por1000 habitantes aumentamos la capacidad deexplicar la variación en costes hasta el 80 %.
Aun así queda variación por explicar y los au-tores exploran el impacto de un númeromayor de pacientes tratados o de una mayorintensidad en el tratamiento. Los autores se-ñalan que las áreas de mayor gasto hospitali-zan más para cualquier enfermedad y aun-que gastan más per cápita en los seis mesesantes de la muerte no lo hacen de forma des-proporcionada.
ConclusionesAntes de calificar las diferencias de gasto te-rritorial como fruto de ineficiencia es necesa-rio comprender los factores que influyen enél. La morbilidad explica una elevada propor-ción pero también las variables de oferta(hospitales lucrativos y médicos especialis-tas) son claves para entender las diferenciasde gasto. En lugar de centrar principalmenteel debate en cómo se financia Medicare(cuestiones distributivas) convendría preocu-parse más por la eficiencia.
Dirección para correspondencia: Louise Sheiner.Board of Governors of the Federal Reserve Sys-tem. 20th and C Streets NW. Washington, DC20551 USA.
La aproximación de Cutler y Sheiner resultade elevado interés por el enfoque y por losresultados. El éxito de su aproximación se lodeben en buena parte a John Wennberg. Uti-lizan una base de datos creada para el análi-sis de variaciones en la utilización (conocidocomo “Small-Area analysis”) y sin ella difícil-mente hubieran conseguido llegar a los resul-tados.
El propio John Wennberg (1) explicaba haceunos años cómo la simple búsqueda de lasadmisiones inadecuadas no resolvería losproblemas fundamentales del sistema sanita-rio. Sugería apartarnos de la inspección mi-croscópica de las decisiones médicas indivi-duales y preocuparnos de los patrones de
variación y su asociación con la oferta y losresultados de salud a nivel poblacional (mor-talidad, fundamentalmente). Cutler y Sheiner recogen la idea y los datos yse ponen manos a la obra. El artículo es to-davía un documento de trabajo y la versiónpublicada no incorpora el detalle de las varia-bles utilizadas para medir morbilidad y facto-res de riesgo. Esto se resolverá seguramenteen la publicación definitiva.
El análisis de las variaciones territoriales degasto en España se ha realizado con motivode la financiación autonómica de la sanidad.La singularidad de la aproximación de Cutlery Sheiner reside en utilizar áreas territorialespequeñas (inferiores a lo que correspondería
a una comunidad autónoma) para compren-der las variaciones de gasto. Un númeromayor de observaciones les permite obtenerresultados más robustos y así pueden inferirmejores conclusiones.
La réplica del trabajo para el entorno españolsólo será posible si antes disponemos de unatlas como el de Dartmouth. Mientras tantono podemos pedir a los investigadores aque-llo que no pueden dar.
Pere IbernUniversitat Pompeu Fabra
(1) Wennberg, JE. On the appropriateness ofsmall-area analysis for cost containment. HealthAffairs 1996; 15:164-167.
UTILIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
58 Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA

Escasos avances en la reducción del retraso prehospitalario en pacientescon infarto agudo de miocardioGoldberg RJ, Gurwitz JH, Gore JM. Duration of, and temporal trends (1994-1997) in prehospital delay in patients with acute myo-cardial infarction. The second National Registry of Myocardial Infarction. Arch Intern Med 1999; 159: 2141-2147.
Comentario
Problema¿Cuáles son los factores relacionados con lamagnitud del retraso en solicitar atención mé-dica por parte de los pacientes con infartoagudo de miocardio?; y ¿cuál es la tendenciadel retraso pre-hospitalario en los últimosaños?
Tipo de estudioEstudio transversal basado en un registrohospitalario de pacientes con infarto agudode miocardio.
Ámbito1.624 hospitales de los EE.UU. (más de uncuarto de los hospitales medico-quirúrgicosde agudos).
Pacientes364.131 pacientes incluidos en el 2º RegistroNacional de Infartos (NRMI-2) entre junio de1994 y octubre de 1997.
MedicionesTiempo desde el comienzo de los síntomashasta la solicitud de ayuda médica y hasta lallegada al hospital.
Análisis estadísticoAnálisis descriptivo de medidas de tendenciacentral y análisis multivariable para identificarlos factores asociados con un retraso prehos-pitalario excesivo (más de 3 o más de 6horas) controlando el efecto de posibles va-riables de confusión.
ResultadosAunque hubo una ligera disminución del re-traso medio entre 1994 (5.7 horas) y 1997(5.5 horas), la mediana de retraso (2.1 horas)no cambió. Los retrasos fueron mayores enancianos, mujeres, pacientes no pertenecien-tes a la raza blanca y pacientes con historiade diabetes o hipertensión. Los pacientescon shock cardiógeno llegaron antes que lospacientes menos graves. También llegaronrelativamente pronto los pacientes con infartoprevio o aquellos a los que se les había prac-ticado previamente una angioplastia.
ConclusionesEstos resultados proporcionan informaciónreciente sobre tiempos de retraso y sobregrupos de riesgo para un retraso excesivo.
Fuentes de financiación: no constan.
Dirección para correspondencia: Robert J. Gold-berg, PhD, Division of Cardiovascular Medicine,University of Massachussetts Medical School, 55Lake Ave N, Worcester, MA 01655 (e-mail: [email protected].).
Los beneficios de la terapéutica de reperfusiónprecoz en el infarto agudo de miocardio sontiempo-dependientes. De ahí el gran interésque siguen despertando los estudios sobre elretraso prehospitalario de estos enfermos.
Aunque los hospitales incluidos en este estu-dio diferían de los no participantes (mayortamaño, vinculación universitaria y disponibi-lidad de recursos para cateterismo cardiaco,angio-plastia coronaria y cirugía cardiaca) elcolosal tamaño muestral puede dar una vi-sión relativamente representativa de la situa-ción del retraso en EE.UU. El corto periodode seguimiento no parece adecuado, sin em-bargo, para detectar la tendencia temporal. Los resultados son superponibles a los deotros estudios comentados en GCS (1). Una
vez más, las mujeres y los ancianos son gru-pos de alto riesgo para un retraso excesivo,un dato que obligaría a explorar las barrerasal acceso hospitalario de estos grupos de pa-cientes.
En contrapartida, resulta esperanzador elmenor retraso en aquellos pacientes que ha-bían tenido un contacto previo con el sistemasanitario por infarto previo o práctica de an-gioplastia (un grupo de pacientes que, para-dójicamente, solía llegar con excesivo retrasoen otros estudios).
En definitiva, cada vez conocemos mejor quépacientes con infarto agudo de miocardio lle-gan con retraso. Lo que necesitamos ahoraes conseguir que lleguen a tiempo.
Jaime Latour PérezServei de Medicina Intensiva,
Hospital General Universitari d’Elx
(1) Gurwitz JH, McLaughlin TJ, Wilson DJ, et al.Delayed hospital presentation in patients who havehad acute myocardial infarction. Ann Intern Med1997; 126:593-599.
UTILIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 59

Pacientes “en el limbo”. La relación entre niveles asistenciales desde laperspectiva de los usuariosPreston C, Cheater F, Baker R, Hearnshaw H. Left in Limbo: patients’ views on care across the primary/secondary interface. Qua-lity in Health Care 1999; 8:16-21.
Comentario
Problema¿Qué opinan los pacientes sobre las relacionesentre primaria y especializada, las derivacionesde los médicos de cabecera, la organización delas consultas externas, Admisión, el alta hospi-talaria y el posterior seguimiento?MétodosTécnicas de investigación cualitativa, con 6 gru-pos focales (en los que participaron en total 28pacientes y 8 cuidadores) y 5 entrevistas a do-micilio a pacientes que por su proceso no po-dían participar en los grupos focales. Se realizóuna selección aleatoria de altas, entre los 2 y 4meses anteriores al comienzo del estudio, y dederivaciones al hospital (realizadas por 7 médi-cos de primaria del distrito), entre los 4 y 6meses previos a iniciarse el estudio. Se exclu-yeron los menores de 16 años, mujeres que ha-bían dado a luz, urgencias, pacientes termina-les y aquellos con procesos severos que desa-consejaban fueran entrevistados. Adicionalmen-te se seleccionó una muestra de 8 personas noprofesionales, que cuidaban de enfermos conprocesos crónicos en sus hogares.Los grupos focales celebraron tantas sesionescomo fueron necesarias para obtener la infor-mación deseada (interrumpiéndose las sesio-nes cuando no se generaban ya nuevas ideas).Todas las intervenciones fueron grabadas parafacilitar su posterior análisis. ResultadosLas opiniones y puntos de vista de los pacien-tes quedaron clasificadas en cinco apartados: Acceso/ingreso. Las actitudes del personal de
Admisión fueron percibidas como una “barrera”que los pacientes debían superar. Los partici-pantes también describieron dificultades en laaccesibilidad debidas al tipo de proceso de en-fermedad (p.e. enfermedad psiquiátrica) o laprocedencia social del paciente.Encajar con lo pautado. La calidad de la rela-ción médico-paciente condicionó sus percepcio-nes sobre el Sistema Sanitario. Deseaban queesta relación no fuera impersonal y describieronque la relación con el médico de primaria comopróxima y la relación con el especialista comodistante, lo que les impedía participar más acti-vamente en la toma de decisiones que afecta-ban a su propia salud. Los pacientes solicitaronrecibir los cuidados en forma tal que se preser-ve la dignidad y privacidad de la persona.Saber en qué basarse. Tanto los pacientescomo sus allegados quieren comprender y reci-bir información de lo que previsiblemente va aocurrir. Cuando lo consiguen están tranquilos,esperanzados y tienen la percepción de poseeralgún control sobre lo que ocurre. Los partici-pantes destacaron que era fácil obtener infor-mación del médico de primaria pero no de losmédicos hospitalarios. La falta de informaciónreduce la sensación de control y las posibilida-des de participar en su propio cuidado de salud.Continuidad del cuidado. Los pacientes deseanser vistos por el mismo profesional mientrasdure su proceso de enfermedad. Esto les hacesentirse mejor y aumenta su confianza en elsistema. Por el contrario, si cada vez son aten-didos por un especialista diferente experimen-tan una sensación de descontrol.
Estar en el limbo. Esta expresión describe unestado en el que los pacientes sienten que noestán haciendo ningún progreso clínico y, alter-nativamente, la sensación de que son incapa-ces de realizar ninguna acción que les permita“progresar” en su situación de espera. Estar enel limbo representa que no se avanza, que seestá inmóvil. No se logra la cita que se desea,no llegan los resultados esperados, no se sabecuál es el diagnóstico, no se mejora clínicamen-te, etc. Este estado se ve precipitado por malasexperiencias, falta de información, esperas pro-longadas, demoras injustificadas y dudas sobreel pronóstico. Al “estar en el limbo” los pacien-tes experimentan sentimientos de impotencia,de sentirse insignificantes y una sensación depérdida de control.ConclusionesPara los pacientes resulta muy importante lasensación de que van progresando paulatina-mente y no sólo en cuanto al proceso clínico,sino también en cuanto a las rutinas de trabajoque el propio sistema tiene definidas. Esta “per-cepción de progreso” es una importante expec-tativa de los pacientes que debe ser tenida encuenta para mejorar su satisfacción.
Financiación: Servicio Nacional de Salud. R. U. Dirección para correspondencia: Ms Carolyn Pres-ton, Eli Lilly National Clinical Audit Centre, Depart-ment of General Practice and Primary Health Care,University of Leicester, Leicester General Hospital,Gwendolen Road, Leicester LE5 4PW, ReinoUnido.
Uno de los objetivos de la última reforma en elSistema Nacional de Salud del Reino Unido(NHS), recogido en el documento “The Patient’sCharter”, es sensibilizar a la organización y a losprofesionales sanitarios de la importancia quetiene, en el resultado final de sus intervenciones,satisfacer las expectativas de los pacientes y,aquí, las técnicas cualitativas irrumpen con fuer-za para “rellenar” un importante olvido: son lospacientes quienes conocen mejor que nadie loque realmente les importa (1). La satisfaccióndel paciente ha cobrado un nuevo sentido y, ac-tualmente, además de garantizar la calidad téc-nica, es imprescindible asegurar otros aspectosque, al final, determinan la valoración que el pa-ciente realiza y que se incluyen en lo que deno-minamos calidad percibida, entendida como ladiscrepancia entre lo que el paciente espera o
desea y lo que realmente sucede (2). En otraspalabras: la impresión que al final queda en elpaciente de los esfuerzos hechos por los profe-sionales para satisfacer sus expectativas (3).Por eso se ha puesto de relieve la necesidad deque quien facilita el servicio conozca, entienda yasuma el punto de vista del paciente como mé-todo para asegurar su calidad.Hasta ahora los profesionales sanitarios noshemos desenvuelto en un mercado cautivo ensu totalidad, donde los incentivos a la calidaderan prácticamente inexistentes y los sistemasde información básicamente inoperantes. So-brevivir en un entorno donde se premia la cali-dad y el cliente es cada día más exigente, re-quiere no olvidar que un elemento esencial dela Calidad se fundamenta en una sencilla idea:“para satisfacer plenamente lo que desean mis
clientes debo no sólo saber lo que necesitan,sino además saber escuchar qué es lo que de-sean”.
José Joaquín MiraUniversidad Miguel Hernández
(1) Van Camoen C, Sixma HJ, Kerssens JJ, Pe-ters L, Rasker JJ. Assessing patients’ priorities andperceptions of the quality of health care: the deve-lopment of the quote-rheumatic-patients instru-ment. Br J Rheumatol 1998; 37:362-368.(2) Mira JJ, Buil A, Rodríguez-Marín J, Aranaz J.Calidad percibida del cuidado hospitalario. GacSanit 1997; 11:176-189.(3) Berwick DM. The total customer relationship inhealth care: broadening the bandwidth. J Qual Im-prov 1997; 23:245-250.
UTILIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
60 Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA

Más allá de la “inteligencia emocional” en la toma de decisiones. Qué sabemos y qué ignoramos sobre emociones y comportamientoElster J. Emotions and Economic Theory. Journal of Economic Literature 1998; 36:47-74.
Comentario
Problema¿Qué sabemos sobre la influencia de las emo-ciones en el comportamiento? ¿Podemos plani-ficar el carácter emocional e inducir o inculcardisposiciones emocionales en los demás quemodifiquen conductas? ¿Qué trade-off existeentre las emociones y otros motivadores como elegoísmo o el afán de riqueza?
MétodoRevisión de la (escasa) literatura psicológica yeconómica. Se analiza si las emociones puedenelegirse, si nos pueden ayudar a elegir cuando laracionalidad es insuficiente y cómo pueden com-binarse con otros motivadores, como el egoísmoracional, para producir comportamiento.
Resultados y DiscusiónNo es posible elegir tener emociones positivas;solamente en el margen pueden condicionarse oajustarse. Aunque en algunos casos puede evi-tarse sentir una emoción negativa, en muchas deellas esto no es posible porque no puedes contro-larla una vez empezada (enfado), o porque cuan-do te das cuenta ya es demasiado tarde (amor). Para que una estrategia de planificación del ca-rácter emocional sea racional hace falta que se
cumplan tres condiciones: a) debe existir tecno-logía eficiente y fiable para la planificación emo-cional, b) debe poder predecirse razonablementelo que va a pasar y c) el coste de utilizar la tecno-logía no debe sobrepasar los beneficios.
Las respuestas emocionales completan nuestracapacidad de realizar buenas decisiones, noguiándonos hacia la mejor solución posible,sino asegurando que hacemos algunas decisio-nes en situaciones en las que el retraso es de-sastroso, como en procesos de decisión clínicao gestión de recursos humanos. Elster analizala influencia de diferentes emociones (respon-sabilidad, vergüenza, envidia, amor, etc.) en elcomportamiento.El sentimiento de responsabilidad (culpa) actúacomo una fuerza síquica que induce al individuoa racionalizar su comportamiento. Más allá de uncierto punto, cuando los argumentos en otra di-rección se hacen demasiado fuertes y la raciona-lización se rompe, se cambia el comportamiento.La envidia para Elster es una tendencia de ac-ción que actúa de forma conjunta con la indigna-ción, pudiendo ser esta última una forma de envi-dia fingida, mediante el mecanismo de reducciónde disonancia, ya que las personas vemos la en-
vidia como un sentimiento negativo y preferimosque el envidiado se vea perjudicado por unacausa externa. Sentirse envidioso es sentirse in-ferior. A nadie le gusta sentirse inferior, especial-mente cuando no hay nadie más a quien repro-char. Para aliviar este sentimiento de inferioridad,la gente frecuentemente reescribe la escenapara ser capaz de culpar a alguien más de su si-tuación o para explicar la superioridad del otromediante su comportamiento inmoral. Medianteeste mecanismo de reducción de disonancia, elhorrible sentimiento de inferioridad envidiosapuede cambiarse al maravilloso sentimiento deindignación razonada. Elster recoge al respectouna cita imprescindible de Tocqueville: “Los ciu-dadanos ven a los hombres superarles y obtenersalud y poder en pocos años, este espectáculoexcita su asombro y su envidia, se preguntancómo un igual hace poco tiempo puede ahoramandar. Atribuir este éxito a sus talentos o susvirtudes es un problema porque esto supone ad-mitir que uno es menos virtuoso o capaz. Por lotanto asignan el éxito a algunos de sus vicios”.
Fuentes de financiación: No constan.Dirección para correspondencia: Jon Elster, Depart-ment of Political Science, Columbia University.
Un nuevo paradigma –¿una nueva moda?– estáempezando a tener auge en la gestión de serviciossanitarios: la inteligencia emocional. Popularizada apartir de los trabajos de Daniel Goleman (1), la inte-ligencia emocional está ocupando un lugar impor-tante en la mente de gerentes y responsables de re-cursos humanos de las empresas, siendo cada vezmás un producto estrella de escuelas de negocios yconsultoras especializadas. Como otras técnicas, enfoques y modas surgidasde la gestión empresarial (gestión por competen-cias, reingeniería de procesos, liderazgo, etc.) rápi-damente está incorporándose al discurso de la ges-tión sanitaria como lo más nuevo, innovador y ‘cura-lotodo’. El artículo de Elster supone, y ésta es unade sus virtudes principales, una fuerte dosis de es-cepticismo sobre sus propiedades milagrosas paramejorar sistemáticamente y de forma significativa,los resultados tanto de las organizaciones sanitariascomo los procesos de decisión clínica.Según Weisinger, inteligencia emocional es “el inte-ligente uso de las emociones: hacemos intencional-mente que nuestras emociones trabajen para noso-tros, utilizándolas de manera que nos ayuden aguiar nuestra conducta y nuestros procesos de pen-samiento, de manera que produzcan mejores resul-
tados”. Según la terminología de Elster, el enfoquede la inteligencia emocional puede interpretarsecomo una tecnología del yo que aspira a planificar ycontrolar nuestras emociones en las organizacio-nes. Su importancia es obvia en los servicios sani-tarios. Como señala Goleman, el territorio de la en-fermedad está dominado por el temor y la emoción,aunque el clínico y el gestor frecuentemente igno-ran la creciente evidencia de la relación entre esta-dos emocionales y salud. Hasta aquí de acuerdo, pero es dudoso que biennosotros, bien la organización, pueda someter lasemociones a control racional, el objetivo básico delenfoque de la inteligencia emocional. Sencillamen-te, no sabemos lo suficiente. Las tres condicionesformuladas por Elster para una planificación racio-nal ex ante de las emociones o para la manipula-ción emocional de los demás, difícilmente son satis-fechas por el arte del enfoque de inteligencia emo-cional, aunque su potencia puede reforzarse, comosucede con la sicoterapia o ciertas modas del ma-nagement, por las creencias de los que las aplicana su efectividad. El artículo de Elster, junto con elreconocimiento de la insuficiencia de nuestros co-nocimientos sobre cómo las emociones modificannuestro comportamiento, resalta la importancia cru-
cial que tienen en interacción con otros motivadorescomo puede ser el egoísmo o el deseo de riqueza.Algunos de sus análisis tienen importantes implica-ciones para la gestión de los recursos humanos enlas organizaciones públicas. Por ejemplo, el senti-miento de responsabilidad (culpa) y de generosidades frecuentemente costoso y presenta cierto gradode incompatibilidad con una fuerte orientación haciael dinero. Dado que en las organizaciones sanita-rias públicas son cruciales estas predisposicionesemocionales, puede resultar clave el diseño de polí-ticas de selección de personal orientadas en estadirección y por tanto drásticamente diferentes de lasactuales (2).
José Jesús Martín y Mª del Puerto López del AmoEscuela Andaluza de Salud Pública. Granada
(1) Goleman D. La práctica de la inteligencia emo-cional. Barcelona: Editorial Kairós, 1999.(2) Valls A. Inteligencia emocional para el cambioorganizativo. En: Silió F y Solas O (eds.). Nuevasperspectivas en la gestión estratégica de los recur-sos humanos en las organizaciones sanitarias. Gra-nada: Escuela Andaluza de Salud Pública:128-144.
GESTIÓN: INSTRUMENTOS Y MÉTODOS
GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 61

Utilización del instrumental de “mejora continua de calidad” (MCC) en los EAP. Aplicación a la renovación de prescripcionesCox S, Wilcock P, Young Jl. Improving the repeat prescribing process in a busy general practice. A study using continuous qualityimprovement methodology. Quality in Health Care 1999; 8:119-125.
Comentario
ProblemaImportante sobrecarga de trabajo y estrés delpersonal de admisiones del centro, debidofundamentalmente a disfunciones en el pro-ceso de renovación de recetas.
AntecedentesCentro con 7 médicos de familia, 14.000 pa-cientes adscritos y una presión asistencialelevada. Para la prescripción de medicaciónse utilizaba un programa informático. Sin em-bargo, el proceso seguido para la renovaciónde recetas (solicitud por el paciente, compro-bación e impresión de la receta por admisio-nes, sacar historia clínica en caso de duda,verificación y firma por el médico, entrega alpaciente) era muy variable según el médico yproducía una gran pérdida de tiempo al per-sonal de admisiones sacando y guardandohistorias, buscando al médico, esperando lafirma de la receta, etc.
DiseñoCreación de un equipo multidisciplinario delcentro, con ayuda de un asesor externo, utili-zando la metodología de mejora continua decalidad (MCC): definición y estudio del pro-blema, objetivos y resultados a conseguir,cambios a introducir, aplicación de los cam-
bios y evaluación de los resultados consegui-dos. La evaluación se hizo a los 6, 12 y 24meses, corrigiéndose el plan de acciones es-tablecido.
Para el estudio y evaluación del problema seutilizaron técnicas de brainstorming, se ela-boraron diagramas de flujos de las distintasfases del proceso, se pasó un cuestionario alpersonal de admisiones antes y después dela intervención, y se realizó una auditoría alos 0, 6, 12 y 24 meses.
Objetivos de mejora establecidos1) Aumento del porcentaje de prescripcioneslistas para entregar 24 y 48 horas despuésde su solicitud.2) Reducción del número de prescripcionesque necesitan ser verificadas en la historiaclínica.3) Reducción del tiempo del personal de ad-misiones dedicado a este proceso.
Estrategias de cambio propuestas1) Todo el personal deberá utilizar el mismoproceso y circuito de renovación de recetas yregistrar la medicación prescrita en el orde-nador durante las visitas.2) Entregar al médico todas las recetas pen-
dientes de firmar en un momento acordadodel día.3) Poner la impresora de recetas en admisio-nes para facilitar el contacto con el usuario.
ResultadosLas prescripciones disponibles antes de 48horas aumentaron del 95 % al 99 %, y del71 % al 88 % antes de 24 horas. Las pres-cripciones que necesitaban verificación pasa-ron de un 18 % a un 8,6 %. El tiempo de per-sonal de admisiones ahorrado en la reestruc-turación del proceso fue superior a un día pormes.
ConclusionesLa combinación de la auditoría y la metodolo-gía de MCC es un medio muy útil para cono-cer y mejorar los problemas del centro. Lasintervenciones del equipo produjeron mejorasmedibles y duraderas, redujeron la variabili-dad del proceso y cohesionaron al equipo.
Fuentes de financiación: No constan.
Correspondencia: Mr. P. Wilcock. BournemouthUniversity, Royal London House. ChristchurchRoad. Bournemouth, Dorset BH1 3LT. United Kingdom.
No hay duda en la actualidad, de la utilidadde la metodología de Mejora Continua de Ca-lidad (MCC). Es un método relativamentesencillo, flexible y dinámico para responder alos problemas que encuentra un equipo deatención primaria. El presente estudio es unbuen ejemplo.
El problema abordado es viejo en AP, perono por ello resuelto: la renovación de recetasmediante circuitos que sean ágiles, no sobre-carguen al personal, y tampoco mareen alusuario. Las soluciones encontradas quizáno sean muy generalizables ya que respon-den a la realidad de aquel centro. Pero laforma como han aplicado la metodología deMCC, como han estudiado el problema y hanplanteado soluciones, y como han ido revi-sando los objetivos planteados es muy inte-resante y ejemplar.
En la aplicación de la metodología de MCCcabe resaltar una serie de requisitos: Unasmínimas condiciones de trabajo en equipo yde voluntad de mejora son imprescindibles yes quizá la mayor dificultad; se debe partir delos problemas de los profesionales del cen-tro, no de problemas externos impuestos porel gestor de la zona o de la entidad; el estu-dio y búsqueda de soluciones debe ser reali-zado por gente del propio centro (puedehaber colaboraciones externas, pero sólo co-laboraciones); deben medirse y objetivarselos cambios que se quieren realizar; debedarse tiempo para revisar los cambios inicia-dos y adaptar las acciones (1).La ayuda de un asesor o moderador externoal equipo fue valorada como muy importante.¿Es posible en nuestra AP encontrar estetipo de persona que pueda ayudar a las diná-micas de MCC de los centros?
En nuestra AP las experiencias de MCC aúnson escasas. Desde los equipos gestores seprefieren, a menudo, dinámicas más contro-ladas y dirigidas como las de la dirección porobjetivos. Ahora bien, ¿de qué forma es posi-ble introducir más actividades de MCC en loscentros? Quizá la complementación de estra-tegias basadas en la dirección participativapor objetivos con las de MCC podrían encon-trar un buen equilibrio.
Bonaventura BolívarFundació Jordi Gol i Gorina. Barcelona
(1) Geboers H, van der Horst M, Mokkink H, VanMontfort P, van den Bosch W, van den Hoogen H,Grol R. Setting up improvement projects in smallscale primary care practices: feasibility of a modelfor continuous quality improvement. Quality in Health Care 1999; 8:36-42.
GESTIÓN: INSTRUMENTOS Y MÉTODOS
62 Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA

Reducción de las listas de espera mejorando la gestión interna. Afrontar el síndrome del enemigo externoGonzález-Busto, B., García, R. Waiting lists in Spanish public hospitals: A system dynamics approach. System Dynamics Review,1999; 15(3):201-224.
Comentario
ProblemaLa lista de espera de un servicio hospitalariopermite planificar las tareas y autorregula lademanda, sin embargo, cuando la demora sealarga excesivamente da lugar a insatisfac-ción y riesgos para la salud del paciente.Las elevadas listas de espera en la sanidadpública se suelen atribuir a la creciente de-manda de atención médica, a la coberturauniversal bajo financiación pública, al enveje-cimiento y las expectativas de la población y alos avances científicos, fundamentalmente. Elobjetivo de la investigación consiste en verifi-car si esas intuiciones son correctas o si, porel contrario, entre las principales causas delincremento de la lista de espera ha de consi-derarse también una gestión inadecuada.
MétodoEl método empleado para el estudio fue laelaboración de un modelo de simulación me-diante la dinámica de sistemas. A través de élse trata de recoger el funcionamiento de unServicio hospitalario, para lo cual se empleóinformación sobre la evolución de la lista deespera en el periodo 1989-1993 del Serviciode Cirugía General del Hospital Central deAsturias y se realizaron entrevistas en pro-fundidad a responsables del citado hospital.
ResultadosSe comprobó que la evolución del modelo re-flejaba de manera cualitativa el comporta-miento del servicio. De su simulación se des-prende que las medidas comúnmente aplica-das con el objetivo de reducir la lista de es-pera no afectaban a su evolución a largoplazo. Estas medidas incluyen el envío depacientes a centros concertados, los progra-mas especiales para atender pacientes fueradel horario habitual y la depuración de la listade espera para que la contabilidad refleje fiel-mente la realidad. En ningún caso estos pro-cedimientos, tal como se aplicaban, mejora-ban el comportamiento del sistema a largoplazo.
ConclusionesEl análisis realizado establece que las medi-das habitualmente adoptadas para reducir lalista de espera sólo consiguen efectos visi-bles a corto plazo, pero desaparecen en eltiempo. En función de las observaciones, lainvestigación comentada recomienda flexibili-zar la subcontratación para que pueda hacer-se de una manera regular y continuada yaprovechar los recursos infrautilizados de al-gunos centros. Asimismo prescribe que sólose deberían emplear programas especiales
en servicios sobrecargados de trabajo demanera permanente personal y que no su-fran escasez de camas, para evitar incenti-vos perversos del personal. Finalmente ad-vierte que la depuración de la lista sólo debe-ría hacerse para facilitar la toma de decisio-nes al responder mejor a la realidad, y nobuscando presentar una mejor imagen de efi-cacia ante los observadores externos.
Correspondencia: Begoña González-Busto,[email protected]
Los autores realizan un estudio sobre los de-terminantes de la magnitud de las listas deespera con una metodología que, pese a suindudable interés (1), es poco común en elanálisis de problemas sanitarios. La cons-trucción del modelo permite experimentardistintas políticas de gestión como si se trata-se de un laboratorio en el que se consideranno sólo los efectos aislados de una medida,sino su interacción con el resto de caracterís-ticas del sistema (2, 3). Su validez es generalpara cualquier servicio hospitalario, ya quelos datos cuantitativos sólo se emplean alfinal del contraste para comprobar cómo elmodelo recoge la realidad de la evolución dela lista de espera.
En el estudio realizado se observa cómo latendencia de la lista de espera y los picos dedemanda observados en el corto plazo se
pueden explicar por causas internas al propioservicio, es decir, a las medidas empleadas yno tanto a causas exógenas y por tanto in-controlables. Estos resultados son esperan-zadores ya que muestran que es posible re-ducir las listas excesivas prestando atencióna las interacciones entre distintas medidas.Si se combina una subcontratación más flexi-ble, junto con programas especiales aplica-dos exclusivamente en Servicios con sobre-cargas permanentes de trabajo, además deuna contabilización adecuada de los pacien-tes en espera, se puede alterar la tendenciacreciente de la lista. En ocasiones las relacio-nes entre algunas actuaciones resultan con-traintuitivas, como, por ejemplo, el efectonulo que causa la concentración en el veranode los periodos vacacionales de los médicossobre la evolución a largo plazo de la cola depacientes que esperan ser atendidos. En de-
finitiva, se muestra que la evolución de lalista no está inextricablemente determinadapor desajustes estructurales entre oferta ydemanda, sino que la reorganización del ser-vicio es capaz de mejorar su evolución.
Begoña LópezDepartamento de Administración de
Empresas y Contabilidad.Universidad de Oviedo
(1) Wagstaff, A. Econometric Studies in HealthEconomics. A Survey of the British Literature, Jour-nal of Health Economics, 1989; 8:1-51.(2) Mooney, G. Key Issues in Health Economics,Londres, Harvester Wheatsheaf, 1994.(3) Cullis, JG. Waiting lists and health policy. In:Frankel, S and West R. (eds). Rationing and ratio-nality in the National Health Service. London: Mac-millan, 1993; 15-41.
GESTIÓN: INSTRUMENTOS Y MÉTODOS
GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 63

Los pacientes crónicos de las HMOs estadounidenses a favor de que losmédicos de atención primaria coordinen su asistenciaGrumbach K, Selby JV, Damberg C, Bindman AB, Quesenberry C, Truman A, Uratsu C. Resolving the gatekeeper conundrum.What patients value in primary care and referrals to specialists. JAMA 1999; 282:261-266.
Comentario
ProblemaEn Estados Unidos el término “gatekeeper”–referido a la labor de coordinación de cuida-dos y de filtro para el acceso a la atenciónespecializada– tiene connotaciones peyorati-vas para muchos médicos y analistas, y paraun sector de población. El rechazo provienede la asociación de dicha labor a la conten-ción de costes y a los incentivos económicoscon que se premia a los médicos que “con-trolan” el uso de los servicios de especialis-tas Pero, ¿qué opinan en la práctica los pa-cientes crónicos afiliados a las HMO que tie-nen un médico de atención primaria con rolde “gatekeeper”?
ObjetivosLos autores quieren responder a tres cuestio-nes concretas, 1) ¿cómo valoran los pacien-tes crónicos la labor de coordinación y de fil-tro de su médico de cabecera?, 2) ¿qué opi-nión, confianza y satisfacción tienen dichospacientes acerca de su médico?, y 3) ¿québarreras perciben los pacientes para el acce-so a los especialistas, y cómo influye esapercepción en la confianza y satisfacción conel médico de cabecera?
Tipo de estudioTransversal, mediante un cuestionario postal.
MétodoEl trabajo forma parte de un estudio muy am-plio, acerca de la derivación al especialistade pacientes crónicos recién diagnosticadosde insuficiencia cardiaca, hipertrofia prostáti-ca benigna y úlcera péptica. Se contó con
distintas organizaciones californianas de tra-bajo en grupo de médicos de cabecera en lasque los pacientes pagan por iguala (una can-tidad fija, por persona y año); aceptaron parti-cipar diez, y en cada una de ellas se selec-cionó a 450 pacientes de las tres patologíasestudiadas. En total se seleccionaron 12.707pacientes, a los que se les envió por correoun cuestionario, que permitía explorar lastres áreas de interés señaladas en los objeti-vos. Por ejemplo, respecto a la labor de coor-dinación y filtro, se preguntaba directamentesi valoraban positivamente el tener un médi-co de cabecera que conocía todo respecto asu salud, si era útil que dicho médico partici-pase en la decisión de consultar con un es-pecialista, y si para nuevos problemas eramejor ir primero al médico de cabecera. Lavariable dependiente, la opinión, confianza ysatisfacción con el médico de cabecera semedía con varias cuestiones, del tipo de“creo que mi médico de cabecera hace lomejor por mí”. Por último, la variable inde-pendiente, la percepción de barreras para elacceso al especialista, se valoraba tanto engeneral, como en los pacientes que de hechohabían sentido la necesidad de ser vistos porun especialista en el año anterior.
ResultadoSe recibieron 8.394 cuestionarios de 11.853pacientes (71 %) (los restantes no fueron lo-calizados, o no tenía sentido su inclusión), deedad media 67 años, el 68 % varones, y delos que más de la mitad llevaban al menoscinco años con el mismo médico. Los pacien-tes valoran muy positivamente la figura del
médico de cabecera que coordina y decideacerca de las derivaciones (el 94 % están afavor), y el 77 % iría primero a verle en casode un nuevo problema de salud. La opinión,confianza y satisfacción no depende delsexo, y sí de los años de conocimiento previoy de las dificultades para tener acceso al es-pecialista. Los pacientes con problemas paraser vistos por especialistas (el 12 %) tienenmenos confianza en su médico de cabecera,lo valoran como menos competente y estánmenos satisfechos con los cuidados recibi-dos.
ConclusiónLos pacientes crónicos comprenden, aceptany valoran el trabajo del médico de atenciónprimaria, pero si perciben problemas para laderivación a los especialistas pueden sermuy críticos. La explicación alternativa (lospacientes que han perdido la confianza en sumédico de cabecera son más sensibles a lasbarreras para frenar su acceso a los especia-listas) concuerda peor con los resultados,como destacan los autores.
Fuente de financiación: una ayuda de la Agencyfor Health Care Policy and Research (AHCPR).
Dirección para correspondencia: K. Grumbach.Department of Family and Community Medicine,San Francisco General Hospital, 1001 PotreroAve, Ward 83, San Francisco, CA 94110 (correo-e:[email protected]).
EE.UU. es el país hospitalocéntrico por exce-lencia, donde comenzó la especialización delos médicos y donde se ha llevado a su paro-xismo. La reintroducción del médico de cabe-cera se debe al énfasis que tienen las HMO,y en general los sistemas de pre-pago, en elcontrol del gasto. La contención se basa enla disminución de las derivaciones a especia-listas y hospitales, lo que se logra con médi-cos de atención primaria que coordinan loscuidados de los pacientes que se les adscri-
ben, y que actúan de filtro; que tienen, pues,el rol de “gatekeeper”. Los fuertes incentivoseconómicos ligados al éxito en la disminuciónde las derivaciones ha desprestigiado y elimi-nado el debate científico acerca de la utilidaddel filtro para mantener alejado a los pacien-tes de los cuidados innecesarios de los espe-cialistas. Este trabajo arroja luz y empirismo,y demuestra que los pacientes crónicos agra-decen la coordinación y el asesoramiento delmédico de cabecera. Los resultados tienen
interés en España en cuanto advierten sobreel peligro de alarma social que pueden con-llevar los incentivos a los médicos y refuer-zan la impresión de que el rol actual del mé-dico de cabecera en el sistema público esbien aceptado por la población, al menos porlos enfermos crónicos.
Juan GérvasEquipo CESCA. Madrid
POLÍTICA SANITARIA
64 Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA

Las HMO de carácter lucrativo ofrecen peor calidad asistencial que las HMO sin ánimo de lucroHimmelstein, David U., Woolhandler, Steffie, Hellander, Ida, Wolfe, Sidney M. Quality of care in Investor-Owned vs Not-for-ProfitHMOs. JAMA. 1999; 282:159-163.
Comentario
ObjetivoComparar las medidas de calidad de la aten-ción sanitaria entre las HMO de carácter lu-crativo y aquellas sin ánimo de lucro.Tipo de estudioEstudio transversal.ContextoEstados Unidos. La proporción de miembrosde las HMO implicados en planes de saludcon finalidad lucrativa ha aumentado mucho,a pesar de que todavía se sabe poco de lacalidad de estos planes en comparación conlos de las HMO sin ánimo de lucro.Descripción del estudioSe analizaron los datos procedentes del Co-mité Nacional para la Garantía de la Calidad(NCQA´s Quality Compass 1997) a partir dedos fuentes principales: el Health Plan Em-ployer y el HEDIS (versión 3.0), esta últimafuente contiene un conjunto de indicadoresde calidad, financiación y utilización diseña-dos para permitir las comparaciones entreplanes de medicina gestionada (managedcare). Se utilizaron los datos del año 1996 re-lativos a los 14 indicadores de calidad asis-tencial del HEDIS de los planes de salud de329 HMO (248 de carácter lucrativo y 81 sinánimo de lucro), las cuales representaban un56 % del total de las HMO inscritas en Esta-dos Unidos.Descripción de la intervenciónLa unidad de análisis fueron los planes de
salud. Para cada indicador de calidad se eva-luaron los métodos utilizados (administrativoo híbrido) por los diferentes planes de saludpara averiguar el número de pacientes querecibían una intervención respecto a los quehabían sido elegidos para recibirla. Tambiénse calculó la razón entre los gastos médicosy hospitalarios respecto al total de gananciasy primas.Análisis estadísticoSe utilizaron tests de t de Student para lacomparación entre tasas y regresiones linea-les múltiples para estudiar la asociación entrela propiedad de la HMO y la calidad de los in-dicadores.Medidas de los resultadosEn función de las tasas de los 14 indicadoresde calidad de la atención médica HEDIS.Principales resultadosEn relación a las HMO sin ánimo de lucro, lasHMO de carácter lucrativo obtuvieron tasasmás bajas en los 14 indicadores de calidadde asistencia médica. Entre pacientes quehabían recibido el alta hospitalaria despuésde un infarto de miocardio, el 59,2 % de losmiembros de una HMO con finalidad lucrativaversus el 70,6 % de los incluidos en unaHMO sin ánimo de lucro recibieron una beta-bloqueante (p< 0,001); el 35,1 % de los pa-cientes con diabetes mellitus en planes desalud de HMO de carácter lucrativo versus el47,9 % de los pacientes en planes de HMO
sin ánimo de lucro recibían un examen oftal-mológico anual (p< 0,001). Los planes de ca-rácter lucrativo obtuvieron tasas inferiores enrelación a aquellos sin ánimo de lucro en in-munizaciones (63,9 % vs 72,3 %; p< 0,001),mamografías (69,2 % vs 77,1 %; p<0,001) yhospitalización psiquiátrica (70,5 % vs 77,1 %;p<0,001). Las puntuaciones de calidad fue-ron superiores para los modelos de HMO conplantilla o grupo (staff y group). Finalmente,en el análisis multivariante la inversión priva-da con ánimo de lucro se asoció consistente-mente con una inferior calidad después decontrolar por tipo de modelo, región geográfi-ca y el método utilizado por cada HMO parala recogida de los datos.ConclusiónLas HMO de carácter lucrativo, que actual-mente dominan el mercado del managedcare, ofrecen peor calidad en cuanto a laatención sanitaria que las que no tienenánimo de lucro. Aunque estos resultados sonconsistentes con estudios anteriores, cabemencionar la limitada utilidad de los indicado-res de calidad del HEDIS, los cuales puedenser considerados como medidas sucedáneasde la calidad global de la atención médica.
Fuente de financiación: no consta.Autor del artículo y dirección para corresponden-cia: David U. Himmelstein, MD. 1493 CambridgeSt, Cambridge, MA 02139.
Uno de los términos más utilizados en los de-sarrollos organizativos de la asistencia sani-taria norteamericana es el managed care (1)que se traduce usualmente por medicinagestionada o asistencia gestionada. La ma-naged care engloba un conjunto de estrate-gias orientadas a controlar el crecimiento delos costes sanitarios desde la oferta, inte-grando la financiación y provisión de la asis-tencia sanitaria; y cuya experiencia se ha en-contrado básicamente en EE.UU.Aunque la mayoría de desarrollos del mana-ged care han sido llevados a cabo en unmercado dominado por los seguros privadosvoluntarios, también ha tenido su impacto enentorno de seguro financiado públicamente(Medicaid, Medicare...). En el inicio de los
años 80 se desarrolló un primer experimentopara evaluar el impacto de incorporar las Health Maintenance Organizations (HMO) enel marco de la asistencia a los ancianos bajoseguro público, los resultados del mismomostraron que la transferencia de riesgo a in-termediarios era factible pero también supu-sieron un aumento de costes y una menorcalidad de servicios percibida. En la actualidad, la mayoría de las investigacio-nes centradas en la calidad de la atención sani-taria han examinado planes de salud con mo-delos group o staff, pero dado que en los últi-mos años ha habido un gran aumento demiembros de HMO inscritos en planes privadoscon finalidad lucrativa, viene siendo imprescin-dible un mayor análisis acerca de si la búsque-
da del lucro compromete la calidad asistencial.La información que aportan estas investiga-ciones resulta especialmente relevante parala adopción de decisiones informadas sobrela pertinencia de contratar la atención prima-ria con proveedores privados lucrativos.
Silvia Ondategui ParraCentre de Recerca en Economia i Salut (CRES)
Universitat Pompeu Fabra
(1) Ibern Regás P., Meneu de Guillerna R. Mana-ged care y gestión de la utilización. Cap 13; 219-239. Del Llano Señaris, J., Ortún Rubio, V., MartínMoreno, JM, Millán Núñez-Cortés, J., Gené Badía,J. Gestión Sanitaria. Innovaciones y desafíos.Masson 1999.
POLÍTICA SANITARIA
GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 65

Los niños deben dormir en decúbito supino durante los 6 primeros mesesde vidaOttoline MC, Davis E, Patel K, Sachs HC, Gershon NB, Moon RY. Prone Infant Sleeping Despite the “Back to Sleep” Campaign.Arch Pediatr Adolesc Med 1999; 153:512-517.
Comentario
ObjetivoDeterminar la variación en la postura duranteel sueño en los primeros 6 meses de vida ylos factores de riesgo de que los padres eli-jan la posición en decúbito prono a pesar dela recomendación contraria.
DiseñoEstudio de una cohorte de recién nacidos atérmino sanos, seguidos hasta los 6 mesesde edad.
EntornoLa Maternidad de un Hospital comarcal y lasconsultas de los pediatras participantes en elChildren’s National Medical Center PediatricResearch Network (10 consultas pediátricasprivadas, 3 centros de salud pediátricos urba-nos y un Centro Médico militar).
Pacientes402 recién nacidos a término sanos.
IntervenciónAl nacimiento se recomendó a los padres evi-tar la postura en decúbito prono y se les entre-gó un folleto sobre el tema. A partir de la pri-mera semana de vida, los padres debían re-gistrar la proporción de tiempo que su bebéhabía dormido en decúbito prono, supino, o la-teral, cada mes, hasta los 6 meses. La posturadurante el sueño se definió como la posturaen que los padres colocaban al niño para dor-mir. A los 6 meses se preguntó a los padreslos motivos para elegir la postura inicial, y paramodificarla, si esto había sucedido.
También se realizó una encuesta entre lospediatras participantes sobre sus opiniones yconsejos respecto a la postura durante elsueño.
Medida de resultadosProporción de niños que dormían habitual-mente (más del 70 % del tiempo) en decúbitoprono o en “no prono” (decúbito lateral o su-pino) a cada edad determinada.
ResultadosLa posición en la primera semana de vida fueel decúbito prono en el 12 % de niños, aso-ciándose significativamente a las madres jóve-nes, de menor nivel educativo, con otros hijos,raza negra y asistencia recibida en clínicas mi-litares o urbanas. Las lecturas, los medios decomunicación y los consejos del personal sa-nitario fueron los factores que más influyeronen los padres que eligieron la postura “noprono”; entre los que eligieron el decúbitoprono fueron la experiencia previa y la como-didad del niño los factores más citados.Todos los pediatras pensaban que la posturade decúbito prono era un factor de riesgo demuerte súbita. Todos dijeron que durante elestudio recomendaron a los padres evitar eldecúbito prono, pero sólo el 33 % daban con-sejos habitualmente a los padres sobre lapostura para dormir durante las visitas poste-riores al periodo neonatal. La mayoría (65 %)recomendaban el decúbito supino o lateral, yel resto sólo el supino.Durante el seguimiento, la postura se cambió
en el 67 % de los niños, aumentando elprono desde el 12 % al inicio hasta el 32 % alos 6 meses, y el supino del 28 % al 48 %. Elmotivo más frecuente del cambio de posturafue la comodidad del niño (67 %). En el 20 %de niños se cambió de “no prono” a prono, el87 % de ellos porque los padres pensabanque el niño dormía mejor y se encontrabamás cómodo.Al considerar todo el periodo estudiado, losniños fueron clasificados en dos grupos: losque nunca durmieron en prono, y los que lo hi-cieron más del 70 % del tiempo. Las caracte-rísticas con mayor frecuencia asociadas aeste último grupo fueron el menor nivel educa-tivo de las madres, la existencia de hermanos,la raza negra y el sexo masculino del bebé.
ConclusiónLa postura inicial para dormir es el decúbito“no prono” en la mayoría de recién nacidos.Sin embargo en el 20 % de niños se cambióa prono durante los primeros 6 meses devida, como medio de consolarlos. En este pe-riodo los pediatras deben reforzar sus reco-mendaciones sobre la postura, ya que éstaes la edad de mayor riesgo de muerte súbita.
Dirección para correspondencia: Mary C. Ottolini,MD, MPH, Department of General Pediatrics andAdolescent Medicine. Children’s National MedicalCenter, 111 Michigan Ave NW, Washington, DC20010 (e-mail: [email protected]).
La postura de los bebés en decúbito pronodurante el sueño es un importante factor deriesgo de muerte súbita infantil (1), queconstituye la primera causa de muerte enlos niños de 1 a 12 meses de edad en lamayoría de los países de la Unión Europea,con una incidencia de 1,5-2 por 1000 naci-dos vivos. Durante la última década se hanllevado a cabo campañas recomendando eldecúbito supino para los recién nacidos atérmino sanos, observándose una disminu-ción de la prevalencia de la postura en de-cúbito prono y a la vez de las tasas demuerte súbita infantil. En España el Grupo
de Estudio y Prevención de la Muerte Súbi-ta Infantil (GEMPSI) de la Asociación Espa-ñola de Pediatría también ha recomendadoque los pediatras divulguen los beneficiosde evitar la postura en decúbito prono yotros factores de riesgo (2, 3). Por ello es degran interés para pediatras, gestores y res-ponsables de políticas sanitarias saber, gra-cias al trabajo aquí comentado, que estasrecomendaciones deben repetirse y refor-zarse en las visitas pediátricas a lo largo delos 6 primeros meses de vida; incluso debe-ría considerarse la inclusión de estos con-sejos en la Cartilla de Salud Infantil.
Carmen Casanova Hospital de Sagunt
(1) Guntheroth WG, Spiers PS. Sleeping proneand the risk of sudden infant death syndrome.JAMA 1992; 267:2359-2362.(2) Grupo de Trabajo para el Estudio y Prevenciónde la Muerte Súbita Infantil de la AEP. Comunicadooficial. An Esp Pediatr 1994; 41:77.(3) Grupo de Trabajo para el Estudio y Prevenciónde la Muerte Súbita Infantil de la AEP. Comunicadooficial. An Esp Pediatr 1996; 45:332.
POLÍTICAS DE SALUD
66 Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA

En la actualidad no existe evidencia para ampliar los programas decribado neonatal a otros errores congénitos del metabolismo (ECM)Thomason MJ, Lord J, Bain MD, Chakmers RA, Littlejohns P, Addison GM, Wilcox AH, Seymour CA. A systematic review of evidencefor the appropriateness of neonatal screening programmes for inborn errors of metabolism. J Public Health Med 1998; 20:331-343.
Comentario
Problema ¿Deben incluirse nuevas pruebas de scree-ning para la detección precoz de errores con-génitos del metabolismo?
Tipo de estudioRevisión sistemática de la literatura, encues-ta a los laboratorios que procesan las mues-tras en el Reino Unido (RU) sobre la prácticaactual y visitas para evaluar las nuevas tec-nologías de cribado de recién nacidos (RN)en el RU, EE.UU. y Finlandia.
MetodologíaDe los 1866 trabajos encontrados se selec-cionaron mediante criterios de inclusión y ex-clusión explícitos 407. Los errores congénitosdel metabolismo (ECM) incluidos en la revi-sión se clasificaron en 13 grupos, el hipotiroi-dismo congénito ocasionado por déficit en lasíntesis de tiroxina no se consideró.Dos expertos revisaron los trabajos de cadagrupo mediante un cuestionario que incluía:población de estudio, método de cribado, in-cidencia de la enfermedad, seguimiento clíni-co, resultado y costes. Las conclusionessobre cada alteración se basaron en el cum-plimiento de los 7 criterios de Wilson y Jung-ner: a) debe estar clínica y bioquímicamentebien definido, b) debe conocerse la inciden-cia de la enfermedad en el RU, c) debe aso-ciarse significativamente a la mortalidad omorbilidad, d) debe existir un tratamientoefectivo, e) debe haber un periodo antes dela declaración de la enfermedad, durante elcual la intervención mejore el resultado, f) el
test debe ser robusto, sencillo y ético, g) elcribado debe ser costo efectivo.Los estudios de coste-efectividad fueron es-casos, por lo que se estudiaron separada-mente, los trabajos encontrados fueron estu-dios observaciones y estudios no controla-dos, por lo que no había datos susceptiblesde metaanálisis. Toda la literatura tenía ungrado de evidencia III o más bajo.
ResultadosLa Fenilcetonuria (PKU) fue el único ECMque cumplió todos los criterios, por lo que seutilizó como estándar de comparación. Delresto de las amioacidopatías no se conocesu incidencia ni la efectividad del tratamiento.Del déficit de Acetil Coenzima A deshidroge-nasa (MCAD) se conoce la incidencia y laefectividad del tratamiento pero la historia na-tural de la enfermedad no es muy conocida yse ha sugerido que existen individuos asinto-máticos. El Ácido Glutárico tipo 1 (GA1) y eldéficit de Biotinida se asocian a severas se-cuelas neurológicas que pueden ser preveni-das con un tratamiento sencillo, efectivo ybarato. La Hiperplasia Adrenal Congénita(CAH) cumple todos los criterios salvo quealgunas niñas no presentan periodo asinto-mático, aunque podrían identificarse clínica-mente al nacimiento. La detección precoz(DT) de CAH se realiza actualmente en Fran-cia y Suecia. La DT de la Galactosemia hasido justificada por la prevención de la morbi-lidad, sin embargo los resultados a largoplazo son pobres, la DT de los heterocigotosde la hipercolesterinemia familiar también ha
sido propuesta para iniciar tratamiento antesde la presentación de síntomas de la enfer-medad pero la medida del colesterol total alnacimiento es poco predictiva. Varias técni-cas son utilizadas para realizar las pruebasde DP que pueden ser manuales o parcial-mente automatizadas. Las técnicas de inmu-noensayo usadas para la detección del hipo-tiroidismo congénito y la espectrometría demasas (con buena sensibilidad y especifici-dad) pueden automatizarse o combinarsecon otras técnicas para realizar multianálisis.El cribado para la Fenilcetonuria es costo-efectivo y por sí solo justifica la recogida demuestras de sangre a los RN.
ConclusionesSólo existe evidencia para la detección pre-coz de la PKU y están justificados los gastosy la infraestructura para la recogida de mues-tras de sangre a todos los RN. Existe unaevidencia razonable sobre otros ECM (CAH,MCAD, GA1, Biotinida) que podrían incluirseen el futuro en los programas de cribado,pero son necesarios estudios de coste efecti-vidad y evaluación de la técnicas diagnósti-cas disponibles. En la actualidad no existeevidencia para ampliar los programas de cri-bado neonatal a otros ECM.
Fuente de financiación: no consta.
Dirección para correspondencia: Dr. Margaret Tho-mason, Health Care Evaluation Unit, Departmentof Public Health Sciences, St George’s Hospi-tal Medical School, Cranmer Terrace, London SW170RE.
Los resultados de este estudio ponen de ma-nifiesto la falta de estudios controlados quejustifiquen la ampliación de programas de cri-bado de errores congénitos del metabolismo,a pesar de la proliferación de publicacionessobre el tema. En este caso parece que exis-ten pruebas diagnósticas suficientemente eva-luadas (no era este el objetivo del trabajo)para detectar un buen número de ECM en re-cién nacidos, pero la decisión para incluirestas pruebas en los programas de detecciónprecoz poblacionales debe tener en cuenta la
existencia de un tratamiento efectivo y queeste pueda iniciarse antes del desarrollo de laenfermedad o sus secuelas, ya que si no talesprogramas carecen de sentido. Además debecontarse con la infraestructura y personal sufi-ciente para el tratamiento y seguimiento de losECM detectados. La tecnología como la es-pectrometría de masas que puede ser utiliza-da para detectar varios ECM, entre ellos laPKU, y la existencia en los países desarrolla-dos de programas de cribado neonatal quedisponen, por tanto, de infraestructura para la
recogida de muestras de sangre a los RN,traslado a los laboratorios que procesan lasmuestras y notificación de resultados permiti-ría abaratar considerablemente los costes derealización de nuevas pruebas pero son nece-sarios estudios sobre la efectividad de los tra-tamientos, el coste efectividad de los progra-mas y el desarrollo de tecnologías que permi-tan economías de escala.
David Oterino de la FuenteCentro de Salud Teatinos. Asturias
POLÍTICAS DE SALUD
GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 67

No existe evidencia sobre el rendimiento diagnóstico de la peticióndirecta o la realización de ecografías desde Atención PrimariaAgencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS). Ecografía en atención primaria. Madrid: AETS-Instituto de Salud CarlosIII, 1998. (Texto íntegro disponible en Internet: http://www.isciii.es/unidad/aet/Documentos/ecoap.htm).
Comentario
Problemas¿Es efectiva y eficiente la solicitud directa deecografías por los médicos de atención prima-ria? ¿Es efectiva y eficiente la realización di-recta de ecografías por los médicos de aten-ción primaria? ¿Debería el INSALUD desarro-llar alguna de estas estrategias en su red?DiseñoRevisión sistemática de literatura científica apartir de las búsquedas realizadas en Medli-ne (1974-1977), Cochrane Library, Databaseof abstracts of Reviews of Effectiveness(DARE) y otras, así como en Agencias deEvaluación de Tecnologías de diversos paí-ses, incluyendo las agencias del Estado Es-pañol. También se buscó literatura gris a tra-vés de sociedades científicas, colegios profe-sionales, búsquedas en internet y otras vías.Criterios de selección de artículos y resultados de la búsquedaCualquier tipo de trabajo sobre utilización dela ecografía en atención primaria, incluyendodescriptivos, guías de práctica, observacio-nales, ensayos y trabajos de opinión. En total
se hallaron 57 documentos que incluían: 4revisiones narrativas, 25 artículos originalescon diseños descriptivos y transversales entemas de capacitación, demanda y accesode la AP a servicios de diagnóstico por laimagen, 2 encuestas, 2 estudios cuasi-expe-rimentales de evaluación de guías de solici-tud de pruebas, 5 sobre guías y recomenda-ciones de sociedades científicas, 1 estudiode costes, 18 trabajos breves (cartas, edito-riales, folletos y otros).ResultadosNo se encontraron estudios que evaluaran ri-gurosamente los beneficios de la ecografía realizada o solicitada directamente por médi-cos de AP, ni comparativos sobre las diferen-cias con la realización o solicitud por médicosespecialistas. En los trabajos revisados, los ha-llazgos patológicos en las ecografías solicita-das directamente por AP se sitúan entre el 30 % y 70 %. Diversos trabajos sugieren quelas guías de petición pueden ser útiles para re-ducir las solicitudes inadecuadas. Sólo se ha-llaron trabajos sobre capacitación en ecografía
de médicos de AP para el área obstétrica, perosu escasa calidad no permite realizar conclu-siones. No existe ningún sistema oficialmentereconocido de capacitación en ecografía paramédicos de AP, aunque sí recomendacionesde formación emitidas por asociaciones profe-sionales en EE.UU. y Reino Unido. ConclusionesLos autores del informe concluyen que noexiste evidencia sobre el rendimiento diag-nóstico y los beneficios y riesgos de la eco-grafía realizada en AP, aunque el uso deguías de petición mejora este rendimiento y,su uso seguro, requiere la formación adecua-da. Recomiendan aumentar el libre accesode AP a la ecografía acompañada de guías yevaluar su efectividad real.
Financiación: No consta. El Informe se realizó apetición de la Subdirección General de AtenciónPrimaria del INSALUD.Dirección para correspondencia: Dr. José CondeOlasagasti; Agencia de Evaluación de TecnologíasSanitarias. Instituto de Salud Carlos III. SinesioDelgado 6, 28029 Madrid; email: [email protected]
Se puede estar a favor o en contra del accesodirecto (o la realización) de la ecografía desdeAP desde argumentos más primaristas (aumen-tar la capacidad diagnóstica del médico gene-ral, rapidez, ayuda diagnóstica en emergencias,accesibilidad, reducción de costes para los pa-cientes…) o más especializados (reducción dela utilización inadecuada, mayor formación-ex-periencia y subsiguiente mejor calidad, reduc-ción de costes para el sistema…), pero el informede la AETS revisado tiene la virtud primordial desituarnos ante una de las situaciones más fre-cuentes cuando se quiere basar la toma de de-cisiones de gestión sanitaria en las evidenciascientíficas: no se dispone de información rele-vante. Los redactores del informe muestran unaorientación –no soportada por los resultados delInforme– a aumentar el libre acceso de los mé-dicos de AP a la ecografía, más o menos mati-zada por el acompañamiento de guías de solici-tud y la necesidad de evaluar su rendimiento,pero esto no cambia la situación: no existe evi-dencia disponible para recomendar o no unaestrategia concreta de utilización de la ecogra-fía en la red sanitaria pública y, si los resultadosde implementar una u otra estrategia se consi-
deran importantes –y sin duda lo son– noqueda más remedio que diseñar y realizar lasinvestigaciones adecuadas. Mas metodológicamente, y a diferencia de loexpuesto en algunos apartados del informe, noes obvia la bondad de los ensayos clínicos alea-torios para este tipo de investigaciones. En rea-lidad, más importante que conocer el rendi-miento diagnóstico de la ecografía solicitada di-rectamente por AP frente a la derivación de pa-cientes a los especialistas en un experimentocontrolado, el interés de estas investigacionesse centra en conocer las condiciones de éxito ofracaso de las alternativas. El rendimiento diag-nóstico, los costes y los beneficios para las ins-tituciones y los pacientes de las alternativasconsideradas pueden ser muy diferentes en lasdiferentes situaciones posibles: mayor o menordistancia a los servicios especializados, forma-ción específica de los médicos generales enecografía y conocimientos y experiencia en lapatología específica que se estudia (obstétrica,cardiológica, ginecológica, hepato-biliar, renal,etc.), organización de los flujos de atención yotras. Estas situaciones pueden ser –en mu-chos casos– mejor analizadas en estudios
“cuasi-experimentales” (cohortes, cohortes concasos históricos casos y controles, en jerga epi-demiológica) o incluso con los estudios trans-versales y cualitativos típicos de la garantía decalidad, que con un experimento controlado queno replica las condiciones habituales de prácti-ca en diversos entornos.Y es que, como señalaban Sackett y Wennberg(1), la utilidad de los diferentes diseños de in-vestigación es muy diferente en las diferentessituaciones… y el mejor diseño no es el queocupa el primer lugar en una escala de validezinterna (2) sino el que mejor responde a la pre-gunta que se quería contestar.
Salvador PeiróFundación Instituto de Investigación en
Servicios de Salud
(1) Sackett DL, Wennberg JE. Choosing the bestresearch design for each question. It’s time to stopsquabbling over the “best” methods. BMJ 1997;315:1636.(2) Bernal E, Pradas F. Evidencia de buena cali-dad, evidencia de mala calidad. Rev Cal Asisten-cial 1998.
LOS INFORMES DE LAS AGENCIAS DE EVALUACIÓN
68 Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA

La auditoría médica (el “audit” médico, em-pleando un anglicismo de extendido uso) esuna forma de evaluación retrospectiva de lacalidad de la atención basada en la revisión yanálisis de la documentación clínica (1). Aun-que existen notables antecedentes (singular-mente los trabajos de Codman en 1914 y deDoyle en 1948), Lembcke estableció en eltrabajo comentado los cimientos del auditmoderno, sentando taxativamente sus basescientíficas y las fórmulas para establecer cri-terios y valorar su fiabilidad. En sus palabras:“Al elaborar la metodología que aquí se pre-senta, he tratado de evitar las incongruenciasy proceder en forma científica, empleandodefiniciones y criterios explícitos para justifi-car o criticar índices específicos, la exactitudde los informes patológicos y la comparaciónde resultados con las normas obtenidas de laobservación de los hospitales testigo”. Desde 1956 el audit médico ha andadomucho camino, especialmente en EstadosUnidos donde –por Ley– la auditoría médicaexterna, realizada por las Peer Review Orga-nizations, es obligatoria para todos los cen-tros que quieren ser concertados por Medica-re, el programa federal que financia la aten-ción sanitaria para mayores de 65 años. Elaudit también ha tenido un gran desarrollo enCanadá y en el Reino Unido, donde se consi-
deró que las reformas de mercado emprendi-das durante el último periodo de gobiernoconservador debían ir acompañadas de unaestrecha monitorización de la calidad asisten-cial. En España, el principal exponente del auditson las comisiones hospitalarias (de mortali-dad, tumores y alguna otra) y, hasta ciertopunto, las sesiones clínicas de revisión decasos. Con escaso desarrollo, pese a losavances de los últimos años (2), limitado ahospitales, realizado casi exclusivamente –ycon un enorme esfuerzo personal– por médi-cos del propio hospital y basado en su mayorparte –y a falta de estudios que ofrezcan unpanorama de su metodología– en criteriossubjetivos de los revisores, el audit no es unapráctica de la que podamos presumir en elentorno del Sistema Nacional de Salud(SNS). Ni tan siquiera se ha desarrolladopara valorar la calidad de la atención enaquellos casos que la asistencia se transfierea centros no integrados en el SNS, probable-mente uno de los pocos casos –incluso en laAdministración Pública– donde el “compra-dor” se limita a pagar, absteniéndose de valo-rar el servicio prestado por el “proveedor”. Aestos problemas cabría añadir, actualmente,una falsa creencia de que las bases de datosadministrativas, como el Conjunto Mínimo de
Datos Básicos, pueden ser suficientes paravalorar la calidad asistencial, con el consi-guiente desplazamiento de recursos haciaotras modalidades de evaluación. Un desarrollo potente del audit ha sido siem-pre necesario para que los clínicos pudieranrecibir información –feedback– de su propiapráctica y de cómo esta se compara conotros centros o con estándares derivados dela investigación clínica. Si existe la posibili-dad de que los centros –sean de propiedadprivada o pública– obtengan beneficios dis-minuyendo los cuidados a los pacientes, elaudit externo se convierte, además, en unagarantía para los ciudadanos que, en todocaso, y como señaló Lembcke, dependerá dela validez científica de la metodología conque se realice.
Salvador PeiróFundación de Investigación en Servicios de Salud
(1) Lembcke PA. Métodos científicos de auditoríamédica. Su aplicación en la cirugía mayor de lapelvis en la mujer. En: White KL et al., eds. Investi-gaciones sobre servicios de salud: una antología.Washington: Organización Panamericana deSalud, 1992, 92-116.(2) Meneu R. Calidad asistencial y adecuación tec-nológica. En: Álvarez-Dardet C, Peiró S, eds. Infor-me SESPAS 2000. (25/10/99). Disponible en:http://www.easp.es/sespas.htm
Métodos científicos de auditoría médica. La contribución seminal de Lembcke a los diferentes usos del auditLembcke PA. Medical auditing by scientific methods. JAMA 1956; 162:646-655. Traducción española en: White KL et al., eds. In-vestigaciones sobre servicios de salud: una antología. Washington: Organización Panamericana de Salud, 1992.
Comentario
ObjetivoDescribir los métodos científicos de auditoríamédica.
Tipo de estudio y metodologíaRevisión conceptual sobre los objetivos, ca-racterísticas y métodos de la auditoría médi-ca, apoyado en ejemplos de cirugía pélvicaen la mujer.
Resultados Tras una introducción que señala la obsoles-cencia e incongruencias de los índices de ca-lidad previamente utilizados, se establecenlas 5 características esenciales de la audito-ría médica: 1) ordenación de la informaciónen clasificaciones que tengan sentido clínico;2) comprobación de los procesos realizadosmediante la revisión de la historia; 3) determi-
nación de la fiabilidad de los resultados delas pruebas diagnósticas; 4) comparación delos datos obtenidos con los criterios relevantespara confirmar diagnósticos, justificar inter-venciones o tratamientos y valorar la evitabili-dad de los sucesos adversos; y 5) compararel grado de cumplimiento de los criterios conel cumplimiento en los mejores hospitales).A continuación el trabajo desarrolla amplia-mente los aspectos relativos a establecimien-to de criterios (objetividad, posibilidad de sermedidos, uniformidad, especificidad, perti-nencia y aceptabilidad), el problema del auditde intervenciones combinadas, la adecuaciónde las intervenciones (tomando como ejem-plo la histerectomía), las metodologías deaudit, las formas de presentación de datos yel análisis de médicos individuales. La ver-sión en castellano (1) incluye 2 anexos pro-
porcionados por Lembcke con posterioridada la publicación del trabajo, que detallan laclasificación de las intervenciones utilizadacomo ejemplo y los criterios de adecuaciónde la cirugía.
ConclusionesLa utilidad de la auditoría médica depende deque tenga su base en métodos científicos.Estos métodos deberían incluir el empleo dedefiniciones uniformes para clasificar diag-nósticos y tratamientos, la comprobación delos procesos realizados en base a la docu-mentación clínica, la medición de la calidaden función de criterios objetivos y su valora-ción en relación a hospitales “testigos”.
Fuentes de financiación: no constan.Institución: Johns Hopkins University.
INVESTIGACIONES QUE HICIERON HISTORIA
GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 69

BANDOLEROS: UNA BUENA PARTIDAhttp://www.jr2.ox.ac.uk:80/Bandolier/bandolera.html. http://usuarios.bitmailer.com/rafabravo/bandolera.htmlhttp://www.jr2.ox.ac.uk/bandolier/
N. de los E.: Esta nueva sección pretende contribuir a orientar a los lectores de GCS en la navegación entre las páginas y archivos de la red. Aunque elobjetivo es común al del resto de la revista, al no disponerse de criterios de evaluación generalmente establecidos sobre estas fuentes de información,las decisiones de selección sin duda estarán marcadas por una mayor subjetividad. Hemos querido iniciar la sección con una “sede” accesible a la ma-yoría de lectores, como es BANDOLERA, la reciente versión en castellano de BANDOLIER. Admitida la subjetividad comentada, y por las especialescaracterísticas de la iniciativa, en lugar de dar noticia de ella bajo el formato habitual de reseña, en esta ocasión hemos optado por ceder la palabra asus responsables. Y esto es lo que dicen los “Bandoleros”:
Bandolier y Bandolera: proyectiles de evidencia para la práctica médica
A medida que la producción científica de un determinado campo au-menta se hace necesaria la introducción de herramientas que facilitaránla recuperación rápida de la información publicada. De las publicacio-nes secundarias nacidas al amparo de estas nuevas necesidades, unade las más populares es la revista Bandolier, que aunque no compartela estructura más formal de otras revistas citadas, al igual que ellas in-corpora en el resumen la información fundamental para la valoracióncrítica de los artículos originales, más allá de la simple reseña o suma-rio.
Bandolier es un boletín mensual con formato impreso y versión en In-ternet que es elaborado en Oxford por la oficina de dirección de Investi-gación y Desarrollo del Sistema Nacional de Salud Británico (NHSR&D). Su objetivo es dar a un grupo heterogéneo de profesionales rela-cionados con la toma de decisiones en atención sanitaria, informaciónde las intervenciones que son efectivas, y de las que no lo son. MuirGray señala que el título Bandolier surgió de la necesidad que tienenlos decisores de “armarse” de evidencias en sus relaciones con provee-dores y profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud Británi-co. Esta munición en forma de “balas” o “cartuchos” de información sealmacena en una Bandolera o Bandolier.
Desde el inicio de su publicación en 1994 proporciona información re-sumida de revisiones sistemáticas, meta-análisis y ensayos clínicos alea-torizados publicados en la literatura médica, comentadas con un estilosencillo y tono desenfadado, haciendo gala de un sentido del humormuy británico. Bajo temas específicos y concretos se presenta una se-lección de artículos recientes, donde se aporta además de la informa-ción temática, los conceptos básicos de la epidemiología clínica nece-sarios para su lectura. La versión impresa de Bandolier se distribuyegratuitamente a médicos generales, gestores, farmacéuticos, asesoresy otros profesionales que tengan responsabilidad en la toma de decisio-nes en atención sanitaria de Inglaterra y Gales, y en menor medida enEscocia. Con una tirada mensual de 25.000 ejemplares se distribuyetambién bajo suscripción a otros países. Un año más tarde se inició laversión Internet con el texto completo y acceso gratuito. En la actuali-dad esta sede web recibe unas 15.000 visitas diarias y aparece enlaza-da en más de 2.000 páginas web. Este año ha recibido el galardón demejor sede web del Sistema Nacional de Salud Británico. Junto a la ver-sión impresa es considerada como una de las fuentes más populares eimportantes de información basada en la evidencia para los médicosgenerales británicos. A partir de 1999 la versión Internet se está diferen-ciando de la versión impresa, con la aparición de recopilaciones bajo
encabezamientos temáticos de artículos anteriores, o el desarrollo depáginas específicas como el Oxford Pain Internet Site. Esta sede webdedicada a las intervenciones relacionadas con el tratamiento del dolor,presenta resúmenes estructurados de la mejor evidencia disponible.
Durante el verano de 1999 un grupo de médicos reunidos en un cursode “Medicina Basada en la Evidencia” celebrado en El Escorial, decidi-mos iniciar una versión en castellano de Bandolier. Con los editores in-gleses compartíamos la creencia de que uno de los obstáculos para eldesarrollo de la práctica basada en la evidencia era la necesidad dedisponer de información sencilla sobre la eficacia de las intervencionessanitarias. Además en nuestro país se añadía la escasez de este tipode publicaciones y la dificultad adicional del idioma, cuando se intenta-ba acceder a la publicada en otros países.
Gracias a la generosidad de Andrew Moore y Henry McQuay, directoresde la edición original, y con las facilidades que ofrece Internet para lapublicación, este grupo de voluntarios comenzó a editar una versión encastellano de todos los números de la revista a partir del número 65, co-rrespondiente al mes de julio de 1999. Casi naturalmente, este grupo seautodenomina “Los Bandoleros”, aunque no estaba muy claro si las pa-labras Bandolera y Bandolero compartían un origen etimológico común,esta analogía pareció perfecta, ya que en cierto modo se participaba delconcepto romántico y espíritu generoso a los que se asocia en nuestropaís la figura del bandolero. Como los bandoleros, pretendemos cedergenerosamente al resto de nuestros colegas el botín de informaciónque obtenemos de otros, y como aquellos, somos un grupo de “paisa-nos” sin un mando superior. Contribuye al símil con los bandoleros elque este grupo no tenga estrategias prefijadas, pese a lo que se pre-tende que sus acciones sean altamente efectivas.
El grupo responsable de Bandolera, versión en castellano de Bando-lier, está compuesto por:Ramón Alfonso Falcón (Zaragoza), Santiago Álvarez Montero (Madrid),Carlos Blanco Andrés (Madrid), Rafael Bravo Toledo (Madrid), RamiroCañas de Paz (Madrid), Isabel Fernández Fernández (Sevilla), CarlosFernández Oropesa (Almería), Maribel Fernández San Martín (Madrid),José Francisco García Gutiérrez (Granada), Pilar Gayoso Diz (Ouren-se), Agustín Gómez de la Cámara (Madrid), Ana González González(Madrid), Javier Gost Garde (Navarra), José Manuel Iglesias (Salaman-ca), José Enrique Mariño Suárez (Madrid), Carmen Ríos Bonnin (Sevi-lla), Juan Antonio Sánchez Sánchez (Murcia), Guillermo Soler Dordá(Granada) y Amparo Torrecilla Rojas (Sevilla).
REDADA. RECURSOS SANITARIOS EN WWW
70 Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA

La Cochrane Library: una biblioteca virtual
Shepperd S, Harwood D, Jenkinson C, Gray A, Vessey M, Morgan P. Randomized controlled trial comparing hospital at home carewith inpatient hospital care. I: three month follow up of health outcomes. BMJ 1998; 316:1786-1791.
En el vasto y rico panorama de las bases de datos en ciencias dela salud, la Cochrane Library ocupa un lugar de excepción. Base dedatos concebida inicialmente como acerbo de ensayos clínicos, su per-fecta conjunción con esa otra disciplina en auge que es la medicina ba-sada en la evidencia la ha convertido en poco tiempo en referencia obli-gada para las tan necesarias como útiles revisiones sistemáticas. Hayque decir sin embargo que la Cochrane Library no es una base dedatos más, ni siquiera más perfecta, ni más precisa, más accesible omás barata que las que compiten en el mercado y cubren en la actuali-dad el amplio espectro de las ciencias de la salud con una fiabilidad en-vidiable. La Cochrane Library no compite con Medline, ni con Embase,Scisearch, Pascal o Current Contents, pero sí hace uso de todas ellas yde otras muchas bases de datos, es decir, las utiliza como fuentes parasus revisiones sistemáticas, como utiliza también el preciso y acredita-do tesauro de Medline para la recuperación de la información que con-tiene. Pero veamos primero qué información contiene, y después cómorecuperar esa información de la manera más eficiente posible.
La Cochrane Library está formada por cuatro bases de datos dife-rentes pero vinculadas entre sí. La diferencia estriba, como vamos aver, en los tipos de publicación que contienen cada una de ellas y en sudistinto grado de elaboración.
The Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR), es unacolección de revisiones sistemáticas mantenidas, es decir, elaboradas ypuestas al día por los grupos de colaboración Cochrane, lo que supone,sin lugar a dudas, una garantía añadida. Las revisiones contenidas enesta base de datos reúnen todos los requisitos, tanto formales comometodológicos, que hacen de este tipo de documento una herramientaindispensable para la toma de decisiones. El texto de las revisionesestá íntegro, disponiendo el usuario de la posibilidad de remitir a una di-rección de contacto, los comentarios o críticas que le suscite su lectura.
Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE), porel contrario, no contiene el texto íntegro de las revisiones, pero sí encambio un importante número de resúmenes estructurados de revisio-nes sistemáticas evaluadas por revisores del NHS Centre for Reviewsand Dissemination de la Universidad de York (Inglaterra), con la ventajaañadida en este caso de su libre disponibilidad y consulta en una senci-lla página de Internet (http://www.updatesoftware.com/abstracts/de-fault.htm).
The Cochrane Controlled Trials Register (CCTR), es, para mu-chos, el plato fuerte de la Cochrane Library. Como su nombre indica setrata de un impresionante registro de ensayos clínicos controlados,identificados por colaboradores de la Cochrane Collaboration. Los en-sayos proceden de cualquier fuente de información que reúna unascondiciones mínimas de fiabilidad, y no exclusivamente de otras basesde datos bibliográficas. Actualmente se encuentran registrados más de250.000 ensayos clínicos.
Y por último, The Cochrane Review Methodology Database, esuna bibliografía de artículos y libros relacionados con la metodología dela investigación científica. Las referencias, más de 900 actualmente,están dispuestas cronológicamente y ordenadas alfabéticamente porlos títulos.
Cómo buscar en la Cochrane LibraryComo la mayoría de las bases de datos documentales, la Cochrane
Library ofrece varios tipos de búsqueda complementarios: búsquedasencilla (simple search), búsqueda avanzada (advanced search) y bús-queda por tesauro (MeSH). Las dos primeras nos permiten utilizar ope-radores (AND, OR o NOT) para combinar términos, diferenciándoseuna de otra en las opciones que nos ofrece la avanzada de limitar labúsqueda a determinados campos de información (título, autor, resu-men, palabras clave, fuente) o a determinados años. La búsqueda portesauro es, como se sabe, la búsqueda más precisa. La Cochrane Li-brary ha incorporado el tesauro de Medline (MeSH o Medical SubjectHeadings) lo que, habida cuenta de la gran difusión de este tesauro, fa-cilita mucho las cosas. Hay que advertir, no obstante, que las referen-cias que procedan de fuentes diferentes a Medline, no disponen de lostérminos MeSH, lo que hace necesario completar la búsqueda con lasotras dos opciones mencionadas, particularmente con la búsquedaavanzada.
Localizar el término en la lista de términos permutados, expandirloa todos los términos relacionados y combinar los términos selecciona-dos con los correspondientes operadores, son todos los pasos quehemos de dar en nuestra búsqueda. Los resultados aparecerán en lapantalla principal (index windows) asociados a cada una de las basesde datos de que está compuesta la Cochrane Library, ordenados alfa-béticamente por el título del documento. La Cochrane Library viene pro-vista además de un utilísimo glosario y de todas las ayudas pertinentesy de rigor a la hora de consultar una base de datos documental.
Las fuentes de información se han venido clasificando tradicional-mente en primarias (el documento original) y secundarias (la referenciadel documento original). Las bases de datos bibliográficas se convirtie-ron rápidamente en la fuente de información secundaria por excelencia.Algunas, sin embargo, han empezado a ofrecer el texto íntegro de losdocumentos, con lo cual deben ser consideradas también como fuentesprimarias. Es el caso de la Cochrane Library que, más que una base dedatos, es una biblioteca virtual: la Biblioteca Cochrane.
NOTA: para más información sobre la Cochrane Library, formatos,suscripciones, tarifas, etc., consúltese las siguientes direcciones:
http://www.cochrane.co.uk/http://www.update-software.com
Manuel ArranzInstituto Valenciano de Estudios en Salud Pública/
Escuela Valenciana de Estudios en Salud (*)
(*) N. del E.: Desde la remisión del artículo la institución ha cambiado tambiénde nombre. Se ha optado por aplicar los criterios de devengo y caja (tipográfica,por supuesto) y recoger ambos. R.M.
NOTAS DE GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA
GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA Diciembre 1999, Vol. 1, n.º 2 71

Objetivos
El objetivo central de GCS es la difusiónde los nuevos conocimientos sobre ges-tión clínica y sanitaria mediante la selec-ción y resumen de aquellos trabajos de in-vestigación bien realizados y previsible-mente más útiles. Todas las secciones deGCS están abiertas a las colaboracionesde los lectores. Quienes quieran colaboraren cualquiera de las secciones, puedencontactar vía email con la Oficina Editorial([email protected]) o por cualquier otromedio de comunicación.
El procedimiento seguido en GCS es larevisión de una serie de revistas científi-cas, identificando los originales de mayorinterés que son resumidos bajo un títuloilustrativo. El resumen se acompaña deun comentario realizado por un experto,que intenta contextualizar la utilidad y limi-taciones del trabajo revisado. La lista depublicaciones revisadas estará sujeta acambios en función de la evolución de laspropias revistas, las posibilidades delequipo editor y la incorporación de nuevoscolaboradores.
Criterios de selección
Todos los originales y revisiones publica-dos en revistas científicas son suscepti-bles de selección, siempre que se refierana un tema de utilidad para la gestión clíni-ca, de centros sanitarios o las políticas sa-nitarias.
En términos generales, se consideran cri-terios de calidad metodológica y, portanto, de selección: los trabajos con asig-nación aleatoria de los participantes o delos grupos de comparación; con segui-miento superior al 80 % de los participan-tes; que utilizan medidas de resultado dereconocida importancia; y cuyo análisis esconsistente con el diseño del estudio.
Los resúmenes en GCS deberían seguir–cuando sea posible– los estándares pu-blicados sobre resúmenes estructurados,
aunque pueden alcanzar hasta 450 pala-bras. El conjunto de resumen y comenta-rio no debe superar las 750 palabras. Elcomentario debería señalar lo que aportael trabajo seleccionado respecto al cono-cimiento previo, qué aspectos limitan sugeneralización y qué utilidad puede teneren el contexto español. Los envíos debe-rían hacerse vía email o mediante disquet-te, evitando dar excesivo formato al textoy en los procesadores de texto usuales.
Publicidad
Los editores aceptan publicidad bajo lacondición expresada por el anunciante deno contravenir la normativa legal ni los re-querimientos legales sobre marcas regis-tradas. Toda la publicidad está sujeta a suaprobación por los editores que evitaránespecialmente la que consideren no com-patible con los objetivos de GCS o sugieradiscriminación por raza, sexo, religión,edad u otros motivos.
Conflicto de interés
GCS es una publicación independiente.Aunque GCS cuenta con el patrocinio deNOVARTIS FARMACÉUTICA, la firma–completamente respetuosa con la inde-pendencia de la revista– no interviene enninguna de las fases del proceso de se-lección o tratamiento de los contenidos,cuya responsabilidad corresponde exclu-sivamente a los editores. De otro lado, los editores, las institucionesque dan soporte a GCS o el patrocinadorno necesariamente comparten las opinio-nes expresadas en los textos de GCS.
Copyright
GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA-GCSes una marca registrada de la FundaciónIISS. La reproducción de los contenidosde GCS no está permitida. No obstante,GCS cederá gratuitamente tales derechospara finalidades científicas y docentes.
GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA (GCS)INFORMACIÓN PARA LOS LECTORES
Responsable EditorialFundación IISSRicard MeneuC/ San Vicente 112, 346007 - VALENCIATel. 609153318email: [email protected]
PublicidadFundación IISSManuel RidaoC/ San Vicente, 112, 346007 - VALENCIATel. 609153318email: [email protected]
Suscripción anualNormal: 6.000 ptas.Reducida*: 4.000 ptas.Números sueltos: 2.000 ptas. * Aplicable a estudiantes de licenciatura y en los 5años siguientes a la finalización de la misma.
Números deteriorados y pérdidasLos números deteriorados y pérdidas dedistribución serán repuestos gratuita-mente siempre que se soliciten en los 3meses siguientes a la edición del corres-pondiente número.
PatrocinioGCS es patrocinada por NOVARTISFARMACÉUTICA, SA.
Defensor del lectorSalvador Peiróemail: [email protected]
Protección de datos personalesGCS mantiene un fichero de suscripto-res. Ocasionalmente esta lista puedeser facilitada a Sociedades Científicas uotras entidades para fines publicitarioscompatibles con los propósitos de GCS.Los suscriptores pueden quedar exclui-dos de estos usos informando a GCS.







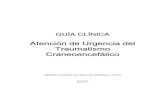






![Curso de Operadores de VSD GCS Colombia Clientes 080408 [Read-Only]](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/55cf96e7550346d0338e8aec/curso-de-operadores-de-vsd-gcs-colombia-clientes-080408-read-only.jpg)