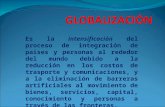Estrategias Alternativas Frente a La Globalizacion y Al Mercado
Saborido Jorge - El Mundo Frente a La Globalizacion
description
Transcript of Saborido Jorge - El Mundo Frente a La Globalizacion

EL MUNDO FRENTE A LA GLOBALIZACIÓNJorge Saborido
IntroducciónLa realidad económica, política, social y cultural del cambio de siglo
está vinculada con una seria de transformaciones de todo orden cuyoanálisis se ha realizado desde variadas perspectivas, en muchos casosgenerando aún más confusión. La expresión “globalización” parece resumirel sentido de estas transformaciones, y la discusión sobre sus orígenes, lacaracterización del escenario en el cual surgió, sus rasgos más significativosy sus consecuencias para quienes habitábamos el planeta constituyenelementos fundamentales para avanzar en la comprensión de un mundo en elque la falta de una mínima orientación puede conducir a un máximodesconcierto.
Los temas que se abordan en las páginas siguientes son dos. Por un lado,una primera parte en la que se resumen los principales cambiosexperimentados por la economía mundial en las últimas décadas,acompañada de una referencia a su impacto social, político y cultural. Por elotro, una segunda parte que es una revisión de algunas de las posicionesvinculadas con la globalización, en donde se abordan temas que muestranlas múltiples facetas del proceso.1
1. La economía mundial después 1945
El mundo de la segunda posguerra (1945-1973)El período que se inicia en la segunda mitad de la década del 40 y
culmina a principios de los 70 estuvo caracterizado por dos procesos deenormes significación: el crecimiento económico, nunca alcanzado antes, conprofundas recuperaciones sobre el conjunto de la sociedad, y elenfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, presente durantetodos esos años a partir de la vigencia de la Guerra Fría. Ambos estabanestrechamente vinculados, en tanto el conflicto Este - Oeste incluía un básicocomponente económico; el capitalismo occidental (aunque no limitado aoccidente) se enfrentaba a la amenaza del socialismo, portador de un mensajerevolucionario sustentado sobre un modo de producción radicalmentedistinto.
La novedad principal para la situación especifica del capitalismo fue laintervención creciente del Estado dando lugar a la consolidación de lo queexpertos denominaron “economía mixta”. Éste era un sistema en el quecoexistían un sector privado guiado por los objetivos habituales de laeconomía de mercado y un sector público de presencia amplia, integradoademás en una decisión consciente del Estado en cuanto a influir en el rumboeconómico, a través de la utilización de medidas de carácter monetario yfiscal.
Uno de los rasgos de la economía fue la expansión de la oferta de unaamplia y diversificada gama de bienes de consumo, a favor del desarrollo denuevas tecnologías y de la introducción de métodos de producción cada vez
1 En esta parte del texto, se hace uso de los conceptos desarrollados por D. Held y A. McGrew, Globalismo e antiglobalismo, Bolonia, II Mulino, 2000.
más eficientes. Este proceso ya había dado comienzo en Estados Unidosdurante la década del 20, produciéndose en estos años su generalización entrelos países desarrollados. El “triunfo de la tecnología” fue acompañado por lanecesidad de dar salida a los excedentes de producción, para lo cual eldesarrollo de las técnicas publicitarias condujo a la consolidación de la“sociedad de consumo”.
Frente a los logros del capitalismo occidental –con la inclusión de Japón,incorporado al reducido grupo de las grandes potencias -, el mundo socialistaintentaba, con algunos éxitos cuantitativamente destacados pero con fuertesdesequilibrios, consolidar el desarrollo a partir del papel casi excluyente delEstado en todos los ámbitos de la economía.2
Finalmente, el mundo periférico participó también de expansión; algunospaíses iniciaron y otros profundizaron la vía de la industrialización, pero elcrecimiento demográfico y la continuidad en muchos terrenos de unasituación de dependencia respecto de la explotación de materias primas yalimentos mantuvo, y en muchos casos amplió, la brecha que los separaba delmundo desarrollado. Sólo algunos países del sudeste asiático recorrieron uncamino exitoso que los apartó del atraso generalizado.
La gran dinámica del crecimiento occidental en los años 50 y 60 Dadas las características inéditas de la expansión económicas de la
segunda posguerra, es preciso pasar revista a los elementos que permitenexplicar este “milagro”.
La oferta del trabajo y el capitalNo caben dudas de que le crecimiento económico contó a su favor con
una oferta abundante de trabajo, resultado de dos circunstancias: 1) elcrecimiento demográfico que los principales países capitalistas alcanzó unsignificativo nivel, superando claramente las tasas promedio de los valorescorrespondientes a los períodos anterior y posterior, y B) los cambiosporcentuales en la población masiva del trabajo femenino, que pasó, porejemplo, del 30,4 por ciento al 36,3 por ciento del total, en dieciséis paísesdesarrollados entre 1950 y 1973.
En cuanto al crecimiento de la acumulación de capital productivo, es unfactor fundamental para el desarrollo económico, dado que impulsaba laincorporación de nuevas tecnologías, proporcionaba oportunidades de empleoy aumentar la productividad. Si bien no basta con acumular para activas eldesarrollo –ya que debe insertarse en el proceso productivo- en general, puedeestablecerse una correlación positiva entre el incremento de las tasas deinversión y el crecimiento del Producto Bruto Interno.
El progreso técnico y la aportación de la cienciaDespués de la Segunda Guerra Mundial se produjo, junto a la renovación
de plantas y equipos, una remodelación del aparato productivo. Los camposdonde se concretó el progreso técnico fueron muy amplios: unamultiplicación de las materias primas, el desarrollo de nuevas maquinarias y
2 A partir de la revolución de Octubre de 1917 se produjo el triunfo de las concepciones marxistasen Rusia. En el terreno económico, tras diversas experiencias, se puso en marcha, a partir de fines dela década de 1920, un sistema basado en la propiedad estatal de los medios de producción en laactividad industrial y en la colectivización del campo (granjas cooperativas o estatales).
técnicas de producción, los avances en la extracción de recurso naturales enlos sistemas de transporte de productos, en el tratamiento y la transmisión dela información.
Esta “revolución tecnológica” era un componente central de los treselementos fundamentales del aparato productivo pos bélico: La producción enmasa sobre la base de la cadena de montaje (el “fordismo”), la automatizaciónde la industrialización de la ciencia. La nueva tecnología, bajo la forma dematerias primas, herramientas y métodos de producción, contribuyódefinitivamente al desarrollo de la producción en masa, ligada de la formaestrecha al sistema de organización fordista y a unas pautas de consumo que –como se ha comentado- privilegiaban la masividad. La introducción demecanismos automáticos y semiautomáticos, potenciado por la irrupción delas computadoras, facilitó la expansión de sectores que, como los delautomóvil, los electrodomésticos, la industria química, estuvieron encreciente disposición para producir los bienes de calidad a costosdecrecientes.
La actividad científica, por su parte, se incorporó de manera estructural ala producción. En el contexto de una división del trabajo que se ampliaba ydiversificaba de manera constante, la ciencia parece como una rampaproductiva más, siendo sus características relevantes la articulación entre lainvestigación básica y la investigación para el desarrollo, la socialización deltrabajo científico y el control del progreso científico y técnico por parte deuna minoría de grandes empresas. El Estado cumplió un papel destacado entodo este proceso, en tanto movilizó gran parte de recursos para impulsar lainvestigación. Las cuestiones militares, la carrera espacial y la investigaciónnuclear fueron los ámbitos en donde se desplegaron ambiciosos programas deinvestigación, apuntalados además por las concepciones económicasneoclásicas, que destacaban que los beneficios sociales de la inversiónpública en investigación y desarrollo eran muy superiores a los beneficiosprivados.
El papel de la demandaLa conformación de una sociedad de consumo de masas tuvo como una
de sus pilares el incremento de salarios reales, resultado a su vez de laintroducción de las innovaciones técnicas y de los nuevos métodos deorganización del trabajo.
Un elemento adicional en el crecimiento de la demanda interior fue elpapel cumplido por el Estado en relación con el gasto público. Lageneralización de las prestaciones de carácter social facilitó la existencia deuna demanda significativa por parte de sectores que en caso contrario, habríanparticipado muy limitadamente del mercado de consumo.3 La expansión de lademanda repercutió sobre la actitud de los empresarios, que multiplicaron lasinversiones en terrenos variados, incluyendo nuevas realidades como elaumento del tiempo libre y el desarrollo de la moneda. También aquí esEstado cumplió un rol significativo, realizando inversiones de infraestructuray estimulando las actividades del sector privado mediante subvenciones ycréditos.
3 Este accionar gubernamental constituya la base del llamado Estado de bienestar. Ver J. Saborido, consideraciones sobre el Estado de bienestar, Buenos Aires, Biblos, 2002.
1

Junto al crecimiento de la demanda interior se verificó una importanteexpansión del comercio exterior. Dos fueron los factores que impulsaron lasexportaciones: 1) la liberación del comercio exterior, a partir de una bajasustancial de las barreras aduaneras y del desarrollo de formas de cooperacióneconómica, y 2) la reducción de los costos de transportes, resultado delprogreso técnico y de los bajos precios del petróleo.
La integración económica internacionalA partir de la puesta en marcha del Plan Marshall4 quedó claro que había
una preocupación diferente en Estados Unidos respecto del funcionamientode la economía mundial, contrastante con la actitud aislacionista que mantuvodespués de la Primera Guerra Mundial. Esta nueva orientación estaba sinduda vinculada a la importancia creciente de las grandes empresasnorteamericanas en el mercado mundial, pero contribuyó a la búsqueda deacuerdos institucionales y nuevas formas de cooperación internacional. Lacreación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio(GATT) es un ejemplo de ese nuevo espíritu, si bien con frecuencia y buenosargumentos se ha destacado que esos foros desconocen las desigualdadesexistentes entre los países, procediendo a desplegar una acción conservadoradel status comercial vigente, a su vea, la manifestación más destacada delproceso de cooperación económica fue la creación del Mercado ComúnEuropeo, que sin duda resultó un componente de importancia en el desarrollodel continente.
El sistema monetarioDe los acuerdos surgidos en la conferencia celebrada en 1944 en Bretton
Woods por los países que se impusieron en la Segunda Guerra Mundialsurgieron las pautas para la puesta en vigencia de un sistema monetariobasado en paridades fijas y en el respaldo de monedas fuertes, que noocasionara las dificultades que generaba el patrón oro. Su funcionamientodependía de la situación dominante en Estados Unidos, el país acreedor delmundo occidental, dueño de casi todas las reservas de oro del mundo yabastecedor de las materias primas y productos industriales necesarios para lareconstrucción de los países involucrados en la guerra.
El sistema se denominó “patrón de cambios oro”, e incluía como divisasde reservas el dólar y la libra esterlina, pero las dificultades experimentadaspor la economía Británica dejaron el camino libre a la hegemonía de la divisanorteamericana, alineando el resto de las monedas occidentales a una paridadque impulsaba las exportaciones. La vigencia del “patrón Dólar” aseguró unaestabilidad monetaria que contribuyó al crecimiento económico.
La economía en el mundo socialistaEl mundo dominado por la Unión Soviética se vio ampliado como
consecuencia del control político que se aseguró en Europa Central y Orientaldespués de la finalización de la segunda Guerra Mundial. Esta situacióndeterminó que se adoptara el modelo “stalinista” de desarrollo, 5 a partir deuna apropiación progresiva de los medios de producción por parte del Estado.
4 Plan de ayuda que implementó Estados Unidos a partir de 1947, destinado a acelerar la reconstrucción de los países afectados por la guerra. Sus beneficiarios principales fueron de Europa Occidental y Japón.
Esta opción se vio favorecida por la necesidad de administrar recursosescasos, por lo que en un primer momento la gestión estatal contó con undestacado apoyo de la población.
El objetivo de la política económica fue la industrialización autárquica,basada en la nacionalización generalizada. Ésta se realizó a ritmos desigualessegún los países, pero hacia 1949 casi se había completado, ampliándose aotros sectores de la economía como la banca y el comercio. Una situacióndiferente se presentó en la agricultura, donde rápidamente se reconoció que lanacionalización total era impracticable, dado el fuerte apego de loscampesinos a la tierra. Por lo tanto, se procederá a confiscar, sincompensación, la tierra de los grandes propietarios, redistribuyéndola entre elcampesinado sin tierras, con excepción de un porcentaje que retuvo el Estado.El resultado fue la fragmentación extrema de la propiedad, con lasconsiguientes consecuencias negativas. El paso siguiente fue la agrupación deparcelas en grandes unidades, transformándolas en cooperativas (la únicaexcepción fue Polonia, donde subsistió la propiedad privada).
El otro elemento que caracterizó a la economía de la región fue laplanificación centralizada, que estuvo orientada a la obtención de altas tasasde desarrollo, dada la situación de atraso de estos países con respecto aOccidente. Los datos disponibles –que los expertos recomiendan manejar conreservas- muestran que el PBI creció a un promedio del 7% anual, unporcentaje superior al de las economías occidentales. Se trató, dados losprincipios ideológicos que regían a estos gobiernos, de un crecimientodesigual, en el que la industria tenía prioridad frente a la agricultura y, dentrode aquellas, el sector pesado era privilegiado respecto de la industria debienes de consumo. Al igual que en el caso soviético, hubo un crecimientoextensivo6 que buscaba el aumento del producto a partir del incremento de losfactores trabajo –un alto crecimiento del empleo- y capital –elevadas tasas deinversión -. Los logros alcanzados se resumen en pocas palabras: en 1970 seconcentraba en estos países, incluyendo a la URSS, un 30% de la producciónindustrial mundial frente el 18% de veinte años antes.
La contrapartida de este crecimiento fueron sus costos: el consumo quedómuy por detrás de la renta nacional, a lo que se sumó una oferta de bienes yservicios escasa y poco variada; la utilización abusiva de los factoresproductivos condujo a un despilfarro de recursos; finalmente, la planificaciónno liberó a las economías socialistas de las fluctuaciones económicas.
A partir de los años 60, de acuerdo a todos los indicios, se produjo unfreno en el crecimiento, mostrando las limitaciones del mundo de desarrollobasado en la planificación centralizada, la propiedad estatal de los medios deproducción y la orientación preferencial hacia la industria pesada. Como se hasostenido, “el comunismo era una ideología de heavi metal”; la incapacidaddel régimen para adaptarse a los cambios tecnológicos que comenzaron a
5 Modelo económico “stalinista” es aquel en el que los medios de producción son monopolizados
por el Estado y la actividad económica es dirigida a partir de una estricta planificación centralizadaen la que la iniciativa privada tiene un papel prácticamente nulo.6 Se denomina así al crecimiento basado en la utilización masiva de factores productivos como eltrabajo, los recursos naturales o el capital. Crecimiento intensivo, en cambio, es aquel en que seprivilegian la innovación técnica y el aumento de la productividad como elementos para impulsar laexpansión económica.
concretarse en Occidente fue sin duda una de las causas del colapsoeconómico que abatió a la Europa del Este a fines de la década de 1980.
Los países periféricosEl variado universo de los países de la periferia compartía, sin embargo,
una situación de pobreza generalizada y enormes dificultades para producirun despliegue económico sostenido. Para superar el atraso, se formuló undiagnostico común y se encararon políticas activistas que, salvo excepcionesque se cometerán más adelante, no diferían demasiado entre sí.
El diagnóstico aseguraba que la producción de materias primas yalimentos exportables era insuficiente para sostener el crecimiento de un país,en tanto sus precios en los mercados internacionales sufrían un proceso dedeterioro frente a los precios de los productos manufacturados. La solución,entonces, consistía en el fomento de la industrialización sustitutiva deimportaciones, destinada a abastecer los mercados internos, debidamenteprotegidos por el accionar estatal. Por otra parte, el difundido escepticismoexistente respecto de la ayuda de los mercados financieros internacionalescontribuyó a impulsar el papel del Estado en ese terreno, desplegandopolíticas destinadas a redistribuir las divisas obtenidas por las exportacionesen beneficio de los sectores industriales.
En un primer momento, las políticas de importaciones, centradas en lafabricación de bienes de consumo, dieron resultado positivo, pero cuando lasustitución de importación se extendió a los bienes de capital se hizo másvisible el atraso tecnológico, por lo que la necesidad de proteger actividadespoco competitivas llevó a un incremento de los aranceles con consecuenciasinflacionarias que desequilibraron la balanza de pagos y forzaron ladevaluación de las monedas. La situación de América latina muestra tanto loslogros como las limitaciones de esta estrategia.
Un grupo limitados de Estados, ubicados en general en el sudeste asiático–Taiwán, Corea del sur, Singapur, Hong Kong -, encaró desde mediados de ladécada del 50 un rumbo de crecimiento sustentado en la expansión demanufacturas. La base consistía en la expansión de sectores intensivos detrabajo –industria textil, electrónica – aprovechando la disponibilidad demano de obra abundante y barata. En este proceso el Estado aportóorientaciones definidas en materia de subsidios a la exportación y apertura alcapital extranjero e implementó medidas de apoyo en los terrenos monetario yfinanciero.
Una situación particular es la de los países involucrados en el proceso dedescolonización iniciado después de la Segunda Guerra Mundial. Laindependencia política de numerosos países asiáticos y africanos no fue unasolución para sus penurias económicas: la miseria, agravada por el aceleradocrecimiento demográfico, resultó un decisivo condicionante para laestabilización de gobiernos viables, afectados por la persistencia desituaciones de dependencia respecto de las antiguas potencias coloniales. Elresultado emergente fue que las instituciones democráticas se consolidaron enmuy pocos países, predominando dictaduras que expresaban intereses de lasoligarquías nativas, o gobiernos revolucionarios de inspiración marxistas o dealguna variante nacionalista del socialismo. Los intentos de estos gobiernos
2

de impulsar el desarrollo de la agricultura –la llamada “Revolución Verde”- 7
y encarar la industrialización por la vía la sustitución de importaciones, noconcluyeron en éxitos significativos. Durante los años 70, las nacionessurgidas de la descolonización podían dividirse, desde el punto de vistaeconómico, en tres grupos: 1) los países productores petróleo, suspeculiaridades sociales y políticas; 2) las naciones con nivel de desarrollointermedio, basado en la exportación de materias primas o en una estructuraindustrial más o menos asentada, aunque casi siempre poco competitiva,agobiados por la carencia de recursos y aplastados por un mercado internoraquítico.
La crisis de los años 70 y la inestable recuperación de los 80
La dinámica de crecimiento de la economía mundial se detuvo en ladécada del 70 y, a partir de 1974, se produjo una caída del PBI en la mayorparte de los países industrializados. Esta nueva realidad se ha vinculado concircunstancias específicas, como la subida de los precios de las materiasprimas en general y del petróleo en particular.. La incidencia de este últimoelemento sobre la economía mundial era de tal significación que la decisiónde los países exportadores de petróleo, nucleados en la Organización de losPaíses Exportadores de Petróleo (OPEP), de subir de manera unilateral yrápida su precio en 1973-1974 condujo que se generara una expresión “lacrisis del petróleo”.
Sin embargo, es preciso destacar que en los países industrializados seestaban verificando una seria de problemas que contribuyen a explicar latensión de una expansión sostenida a una situación de estancamiento.
Durante el largo período de expansión de la posguerra se fue adquiriendouna confianza creciente respecto de las posibilidades de controlar la evolucióneconómica desde el gobierno. La aplicación de medidas fiscales y monetariasparecía conducir sin mayores dificultades al crecimiento equilibrado conpleno empleo. La sociedad de consumo se expandió por Occidente de maneraaparentemente incontenible. Estos rasgos inéditos de la economía capitalistase vieron, no obstante, sometidos a un fuerte cuestionamiento por parte de lasnuevas generaciones. Los acontecimientos de 19688 fueron el emergente deuna situación de insatisfacción que socavó el clima de euforia previo, y sacó arelucir otros problemas, entre los cuales la lamentable participación deEstados Unidos en la guerra de Vietnam fue de enorme importanciapsicológica, en tanto debilitó la posición del país alrededor del cual giraba elsistema mundial en el terreno productivo y en el monetario.
Hacia fines de los 60, la inflación, ya existente como elemento queacompañó todo este período de expansión, empezó a tomar un ritmopreocupante – mayor en Estados Unidos que en Europa- y dio lugar a unaoleada de aumentos salariales, originada en las demandas sindicales perotambién en el hecho de que la situación de pleno empleo generabaestrangulamientos en el mercado de trabajo.
7 Se denomina así al intento de desarrollar zonas de la periferia a partir de la introducción
sistemática de cultivos de alto rendimiento.8 En ese año se produjeron revueltas estudiantiles en varios países, siendo las más significativas las
que se verificaron en París en el mes de Mayo.
Por otra parte, el déficit de la balanza de pagos9 de Estados Unidos, queincluía por primera vez en el siglo saldos negativos en la balanza comercial,10
puso en primer plano un elemento de enorme importancia: la sobrevaluacióndel dólar. Esta circunstancia terminó forzando al presidente Richard Nixon aadoptar en 1971 la suspensión de la convertibilidad del dólar, circunstanciaque condujo a la crisis del sistema monetario internacional.
Frente a esta realidad, que generaba fuertes temores respecto del futuro, lamayoría de los gobiernos optó por desarrollar políticas expansivas queprodujeron un “recalentamiento” de la economía, contribuyendo aincrementar el ritmo inflacionario. En ese escenario se produjo la elevaciónde los precios de las materias primas – consecuencia del crecimiento de lademanda de una economía en rápida expansión pero también decircunstancias como las malas cosechas en la URSS -, invirtiendo un cicloque, desde los años cincuenta, había estado caracterizado por un sensibledeterioro de los términos del intercambio para los productos primarios. A estasituación se sumó un factor adicional: la rápida subida de los precios delpetróleo, en este caso, aparecieron motivaciones políticas esgrimidas por lospaíses árabes OPEP que, frente a la decisión de Estados Unidos y de algunospaíses occidentales de apoyar al Estado de Israel en la guerra de Yon kippur,resolvieron cuadruplicar los valores del barril de crudo entre noviembre de1973 y marzo de 1974.
No cabe otra expresión más elocuente que la de afirmar que “los efectosdel aumento de los precios del petróleo en la economía mundial fuerondevastadores”. Por una parte, se transformó en un factor inflacionarioadicional; por otra, tuvo efectos depresivos sobre la producción de los paísesindustriales occidentales, en tanto la importante transferencia de rentas hacialos países productores de crudo disminuyó de manera significativa lademanda occidental. Los ingresos por exportaciones de estos países pasaronde 36.000 millones de dólares en 1973 a 281.000 en 1980.
A lo largo de los años setenta, la situación se mantuvo inestable. Las tasaspromedio de crecimiento de los países desarrollados entre 1974 y 1980 fueronmenos de la mitad respecto de las de los años anteriores, afectadas además apartir de 1979 por la llamada “segunda crisis del petróleo”, originada por lasconsecuencias del conflicto entre Irán e Irak. Pero, además, una negativaconsecuencia emergió de la crisis: La desocupación. El promedio aritméticode los desempleados para los dieciséis países desarrollados11 pasó del 2,59%de la población activa en 1973 al 4,85% en 1980. Surgió entonces una nuevarealidad, que los economistas denominaron “estabulación”, la combinación deestancamiento con inflación. Esta situación planteó arduos problemas a losgobiernos en términos de política económica, ya que debieron intentarcompatibilizar crecimiento, pleno empleo, equilibrio externo y estabilidad deprecios, con resultados generalmente mediocres.
Tras sufrir los avatares de una década plagada de problemas, los años 80fueron, en términos coyunturales, un período de largas pero dificultosa
9 Balanza de Pagos Comercial es el conjunto transacciones que un país realiza con el resto del
mundo en un período determinado.10 La balanza comercial es la parte de la balanza de pagos que incluye los ingresos y los egresos dedivisas provenientes de las exportaciones e importaciones.11 Australia, Austria, Bélgica Canadá, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Italia, Japón, Holanda, GranBretaña, Suiza, Suecia, Estados Unidos, Noruega, Francia.
recuperación, con porcentajes de crecimiento superiores a los de la década de1970. Sin embargo, esta recuperación se vio afectada por la continuidad de ladesocupación, cuyo promedio en 1989 era, para los dieciséis paísesdesarrollados que se han tomado en consideración, de 5,71 por ciento,después de alcanzar valores incluso superiores a mediados de la década.
Uno de los aspectos más significativos a tener en cuenta a la hora derevisar este momento de la historia económica es el de la consolidación –enlos países como Estados Unidos y Gran Bretaña – de políticas económicascentradas en la disminución del gasto publico y en el control de la ofertamonetaria, con el fin de obtener el equilibrio presupuestario. La Reaganomicsy la gestión de Margaret Thacher marcaron el rumbo, apuntalados en la ideano sólo de que los grandes déficit estatales socavaron la confianza de losmercados sino de que era imprescindible reducir el tamaño del sector públicopor sus efectos negativos sobre la inflación, el crecimiento y el empleo.
Más allá de la revisión de las alternativas de la coyuntura, es fundamentaldestacar que las mismas constituyeron la manifestación del agotamiento delmodelo de desarrollo basado en la “producción fordista”, la energía barata, elpleno empleo garantizado por el Estado y la activa participación de éste en elcontrol de la demanda. Simultáneamente, fueron apareciendo los elementosconstitutivos de una realidad económico - social, impulsada por un ciclotecnológico de rasgos inéditos. Denominada “tercera revolución industrial” o“segunda ruptura industrial”, basada en el desarrollo de nuevos sectores - labiotecnología, tecnología de la información -, en fuentes de energíaalternativas, en la transformación de las prácticas productivas de los modelosempresariales y también en las características de la demanda.
Dado que estas transformaciones se incorporaron de manera plena durantelos años 90, efectuaremos su análisis promediando en el apartado siguiente.
* * *Los años 70 y 80 fueron, a su vez, los de hundimiento del modelo
económico de la Unión Soviética y Europa del Este, afectados por los seriosproblemas a los que se ha hecho referencia. Los índices disponibles decrecimiento para el conjunto de países de la región –URSS, Bulgaria,Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Yugoslavia- en el período 1974-1989muestran que estuvieron por debajo de los dieciséis países capitalistasdesarrollados e incluso de una selección de siete países latinoamericanos.12 Lacrisis del petróleo no los afectó de la misma manera que a los paísesoccidentales, en tanto el área era autosuficiente en el suministro, e inclusodisponían – sobre todo, la URSS – de capacidad de exportación. Losproblemas, en cambio, se presentaron debido a que la inserción creciente enun mercado internacional en declinación los afectó de manera sensible. Peroademás hubo una toma de conciencia en varios de los gobiernos respecto desu atraso tecnológico – tanto mayor cuanto más se desplegaba el nuevoparadigma tecno económico- que los llevó a desarrollar una estrategia basadaen la importación de maquinaria y bienes de equipo. Polonia fue el país queen mayor medida aplicó esa política, lo que implicó un fuerte endeudamientoexterno en tanto había pocas posibilidades de mantener una balanza comercialrelativamente equilibrada. Surgió entonces el problema de la deuda externa –
12 A. Maddison, La economía mundial 1820-1992. Análisis y estadísticas, París, OCDE, 1997.
3

sobre el cual volveremos- que empezó afectando a Polonia pero rápidamentese extendió a buena parte del mundo periférico.
Mientras tanto, las dificultades de la economía soviética se fueronagravando: desde 1974 en adelante las cifras de crecimiento del PBI muestranun estancamiento sensible, creando sin duda las condiciones para la puesta enmarcha de reformas profundas que, iniciadas durante la gestión de YuriAndropov (1982-1984), sucesor de Leonid Brezhnev, tomando forma bajo elmandato político de Mijail Gorbachov a partir de 1985.
La expresión “perestroika, utopía póstuma del comunismo”13 tiene unsignificado concreto en el terreno económico: se trataba, y ese fue el intentoinicial de Gorbachov, de modificar el sistema de planificación centralizadasin aceptar el mercado como elemento dominante. Por lo tanto, lacontradicción inherente a esta situación sumada a los errores deimplementación y a las resistencias opuesta por los sectores inmovilistas delpartido comunista de la Unión Soviética (PQUS) hizo inevitable su fracaso.Las cifras son en este caso mucho más elocuentes que las palabras. Entre1985 y 1991, año de disolución de la URSS, su PBI disminuyó un 10% y elPBI por habitante el 14%. La complejidad de la vida política en esos añospermiten insertar esta declinación económica acompañada por undesmantelamiento del conjunto del sistema en un escenario más amplio.
***La crisis de los años setenta tuvo un impacto diferencial sobre la periferia:
está claro que los países exportadores de petróleo se vieron altamentebeneficiados por el alza de los precios – incluso produciendo excedentes quese reciclaron hacia el sistema financiero internacional- pero esa fue, sin duda,una situación excepcional. También lo es, aunque en menor medida y porrazones diferentes, el comportamiento de los países asiáticos (incluyendoJapón): su tasa de crecimiento del PBI entre 1973 y 1987 fue del 5,9% anual,y en términos de PBI por habitante fue del 3,6%. La explicación, sin duda,reside en la dinámica de los países del sudeste asiático sustentado en lasexportaciones – Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong, Singapur- acompañadostambién por la expansión de otros países como China y Tailandia. ParaAmérica Latina la coyuntura no sólo estuvo marcada por el agotamiento delmodelo sustitutivo de importaciones, y por la emergencia del crucialproblema de la deuda externa, sino también por la irrupción de los programasde ajuste estructural impulsados por el Fondo Monetario Internacional y elBanco Mundial. Pero, sin duda, la situación más dramática en los años 70 y80 fue la experimentada por el continente africano. El proceso deindustrialización iniciado en algunos países y las posibilidades de exportar losabundantes recursos mineros del continente no se plasmaron en resultadoseconómicos positivos, condenando al conjunto a una situación de profundoatraso.
Si hay un problema de implicancias económicas y políticas determinantespara los países atrasados en los años que estamos considerando, ése es el de ladeuda externa. El escenario que dio lugar a su surgimiento es justamente elcreado por la inestabilidad monetaria y financiera de los años 70, en la cual elsistema de tipos de cambios flexibles implementados a partir de la flotacióndel dólar y el incremento de la inflación internacional tuvieron una incidencia
13 Esta expresión ha sido utilizada por M. Castells, La nueva revolución rusa, Madrid, Sistema,1994.
significativa. Pero, además, surgió la ya citada cuestión de que el cambio dedirección de los flujos financieros internacionales, resultado del aumento delo9s precios del petróleo, introdujo la necesidad de reciclar las excedentes dela OPEP depositados en los bancos occidentales (los llamados“petrodólares”)hacia inversiones rentables. Surgió entonces una situación deiliquidez financiera internacional en la que las instituciones financierasprivadas –favorecida por la promoción realizada por los gobiernosindustrializados- se lanzaron a la búsqueda de nuevos clientes concediendopréstamos en condiciones altamente favorables con información insuficientesobre las posibilidades de pago de los gobiernos y empresas privadas que seendeudaban. Esta coyuntura favorable, caracterizada por las bajas tasas deinterés y las condiciones favorables de devolución, llevó al endeudamiento apaíses de Europa Oriental, América Latina y África, afectados por lanecesidad de obtener financiamiento –para continuar su proceso deindustrialización, para sostener sus monedas o para intentar salir del atraso.
El escenario se revirtió en los años 80 como consecuencia de una seria defactores, entre los cuales la caída de los precios de los productos primarios yla política de gobierno elevando las tasas de interés, así como la revaluacióndel dólar, tuvieron una importancia decisiva. En la medida en que la mayorparte del endeudamiento se había llevado a cabo a tras de interés variables,los países embarcados en ese proceso se encontraron de repente con unanueva realidad en la que los servicios de la deuda eran más altos y debíanabonarse en moneda “dura”. Polonia fue el primer país que afines de 1980dejó de cumplir sus obligaciones, pero el problema se tornó dramático cuandoel 13 de agosto de 1982 el gobierno mexicano anunció a sus acreedores queno podía hacer frente al pago de sus obligaciones para ese año.
Se abrió de esta manera una nueva coyuntura para los países atrasados,pautada por el tema de la negociación política del pago de una deuda externaque había alcanzado niveles astronómicos y de imposible pago para los paísesque la habían contraído. Las sucesivas negociaciones que se llevaron a cabo,sobre la base de diferentes propuestas, afines de los 80 no se concretaron enresultados positivos para los países endeudados, los que en muchos casos seencontraron ante situaciones en las cuales la espiral del endeudamiento llevóa que, por ejemplo, para alrededor de veinte países el monto superaba el 40por ciento de su PBI.
La década del 90: el impacto de la globalización
La última década del siglo XX se ha caracterizado por la concreción deuna serie de transformaciones tecnológicas que había empezado a desplegarseen los años anteriores, las que, como vimos, recibieron la denominación de“tercera revolución industrial” o también “segunda ruptura industrial”. Éstas,a su vez, han dado lugar a un fenómeno que imprimió el tono a la década: laglobalización. Antes de abordar este tema, haremos una descripción delescenario general.
Las transformaciones tecnológicasLa recomposición del sistema técnico tras la crisis de los años 70 fue el
resultado de la convergencia entre las oportunidades generadas por unconjunto de nuevas tecnologías, la biotecnología, los “nuevos materiales”- y
una demanda social cada vez más exigente. Esta última se planteó entérminos de una diversificación del consumo, de la exigencia de productosmenos uniformes, de calidad garantizada; no se trataba de la desaparición dela sociedad de consumo sino de su reconfiguración bajo otras premisas.Frente a esta nueva realidad, se produjo una aceleración del cambiotecnológico que se manifestó de manera especial en terrenos como losmateriales industriales y, éste es nuestro tema, las llamadas “tecnologías de lainformación”.
La historia de las tecnologías de la información desde la década del 70 –microelectrónica, informática, telecomunicaciones, optoelectrónica - es lademostración clara de un proceso de convergencia tecnológica que condujo ala conformación de un sistema de redes integradas a escala mundial; tanto eltendido de las redes ferroviarias como las instalaciones eléctricas constituyenprocedentes significativos del mismo. El hecho que sirvió de catalizador fueel empalme de un conjunto de tecnologías dispersas reagrupadas alrededor deuna técnica dominante. Lo que la locomotora a vapor y los rieles de hierrorepresentaron para el ferrocarril, y la alta tensión en corriente alternada parala electricidad, en el caso de las tecnologías de la información lo ha sido ladigitalización asociada a la invención y desarrollo de los semiconductores,desde el transistor al microprocesador.
Tres tecnologías de bese, la de componentes electrónicos, la vinculadacon las transmisiones y la de la digitalización se combinaron en una dinámicainteractiva hasta acelerar y hacer posible la función de un sistema detratamiento de la información –la informática- y un sistema de comunicaciónvocal –el teléfono -, dando por surginiento del sistema mediático de creaciónde imágenes y sonidos.
La tendencia dominante de la tecnología de los macrosistemas a todos losniveles se orienta hacia la búsqueda de la “gestión en tiempo real” deconjuntos cada vez más complejos; “la velocidad deviene instantáneas, eltiempo es abolido”, esta búsqueda se aplica no solamente a la comunicaciónsino también a la transmisión y al tratamiento de datos, y asimismo a laejecución de las decisiones adoptadas en función de ese tratamiento.
El resultado final de este nuevo ciclo tecnológico ha sido superar lasprincipales disfunciones surgidas en las décadas anteriores. Su motor esenciales el diálogo entre el imaginario técnico y la satisfacción de las expectativasdel consumidor, condicionadas éstas por el papel central que desempeña lapublicidad. Se responde a los deseos del consumidor, pero ellos no modificanla orientación general del proceso técnico, que está sometido a una lógicaúnica; las estrategias de concepción y promoción de los productos encubrenbajo la forma de una aparente diversidad la existencia de una uniformidad.Las tecnologías vinculadas con la satisfacción de los bienes de consumoasociadas a la vida cotidiana constituyen los extremos de redes técnicas cadavez más extendidas en el espacio, cada vez más densas, operadas por sistemasinformáticos capaces de transmitir y procesar información en tiempo récord.
La dinámica económica de la décadaLos años 90 se abrieron con las consecuencias del derrumbamiento de las
economías de la Europa del Este, lo que parecía sellar el triunfo delcapitalismo a escala universal. A partir de ese acontecimiento se verificaronuna serie de procesos que, desplegados en diferentes escenarios del planeta, le
4

otorgan a la década ciertos rasgos particulares. Antes de analizarlos, espreciso llamar la atención sobre los que entendemos constituye el elementoque en una primera visión aparece como más relevante: la inestabilidad. Susdimensiones se pueden apreciar a partir de la simple enumeración de susmanifestaciones, las sucesivas crisis financieras: la de Europa en 1992 comoconsecuencia del debilitamiento del Sistema Financiero Europeo, la “crisisdel tequila” en México a finas de 1994, el crack asiático de 1997, la crisis deRusia en 1998, en la América Latina en 1998-1999.
La significación de estas persistentes perturbaciones está sin dudadeterminada por el proceso de globalización, que alcanza su expresión máscompleta en el terreno financiero, introduciendo una dimensión planetaria queha contribuido a potenciar la inestabilidad, generando nuevos (y negativos)efectos. Además –y como consecuencia de la existencia de factores que vanmás allá de las concretas manifestaciones de inestabilidad- incluso lasreferencias vinculadas con perspectivas económicas halagüeñas, como elcomienzo de un ciclo expansivo que se prolongaría hasta el 2000según lospronósticos de la OCDE,14 no están acompañadas –ni siquiera en occidente-por una euforia social significativa, por una confinada esperanza en elporvenir. La idea generalizada es que en cualquier instante, de improviso,puede sobrevenir lo peor (desde un derrumbe bursátil hasta el estallido de undepósito nuclear). Los mercados libres, la desregulación generalizadaconstituyen temas que dominan el discurso del presente descalificandocualquier oposición, pero ese “pensamiento único” no parece apto paragenerar certezas respecto del futuro.
En relación con estas cuestiones, las referencias estadísticas muestranque, más allá de las declaraciones, no existe un impacto positivo de la nuevarealidad económica en la dimensión de las desigualdades en el mundo, sinomás bien lo contrario. El cuadro nos muestra la evolución del PBI porhabitante entre los años 1991 y 1998, tomando el promedio de los 20 paísesque encabezan cada un de las listas y los 50 últimos (no son exactamente losmismos países en cada caso, pero las diferencias son mínimas).
Cuadro
Fuente: elaboración propia a partir de El Estado del Mundo 2001.
La conclusión es clara: la brecha entre los países pobres y los ricos se haensanchado considerablemente en el curso de los años considerado. El temase discuta más adelante, pero cabe sin duda formular una pregunta: ¿está elmundo desarrollado interesado en modificar una situación estructural quemargina buena parte del planeta de los beneficios del crecimiento económico?¿O seguirá esgrimiendo el discurso asentado en el mercado libre, los ajustes y
14 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
la disciplina monetaria, con la promesa de un paraíso reservado para los“obedientes” (siempre que el vendaval de una crisis no postergue sine die lallegada de ese momento sublime)?
2. los debates sobre la globalización
En el curso de los últimos años el fenómeno de la globalización –sea realo ilusorio- ha capturado la imaginación del gran público. En una época deprofundos e irreversibles cambios, para los cuales las teorías en uso parecentener pocas respuestas, la idea de la globalización ha adquirido casi elsignificado de un nuevo paradigma. Utilizada para abordar el análisis de losfenómenos más variados, desde el valor del euro hasta la difusión delfundamentalismo religioso, la globalización parece ofrecer una explicaciónconvincente de la realidad contemporánea. No cave duda de que estamosfrente a la palabra de moda, que “se transforma rápidamente en un fetiche, unconjunto mágico, una llave destinada a abrir las puertas a todos los misteriospresentes y futuros”.15
Si bien el término “globalización” se ha difundido en los últimos veinteaños, la elaboración del concepto se inició mucho antes; su origen puedeencontrarse en los estudios de algunos intelectuales del siglo XIX y deprincipios del siglo XX, como el francés Saint-Simon o el norteamericanoMacKinder, quienes pusieron de relieve como modernización estabaconduciendo a la progresiva integración del mundo. Pero se debió esperar alasegunda mitad del siglo XX para que el término “globalización” fueraefectivamente usado, estos años de rápida expansión del fenómeno de lainterdependencia política y económica –especialmente en los EstadosOccidentales- han mostrado de las aproximaciones tradicionales para lacomprensión de los fenómenos actuales, tales aproximaciones presumían unaestricta separación entre asuntos internos y externos, entre el escenarionacional y el internacional. En cambio, en un mundo más interdependiente loque ocurre fuera de las fronteras nacionales termina por tener un impactotambién en el ámbito interno, y viceversa.
Tras el hundimiento de las democracias populares de Europa Oriental, ladiscusión sobre la globalización se intensificó, tanto en los medios decomunicación de masas como en el mundo académico. Este fenómeno, que hacoincidido con la rápida difusión de la revolución informática, parececonfirmar la convicción de que el mundo o al menos la parte rica del planeta,se está convirtiendo en un único escenario social y económico.
Tratar de poner orden en los debates alrededor de la globalizaciónpresente muchas dificultades, dado que no existen líneas de enfrentamientoconsolidadas, trazadas con claridad. Las principales corrientes deinvestigación social no han elaborado una teoría de la globalización que gocede un consenso amplio; por el contrario, el debate continúa, guiado porvaloraciones opuestas. Tampoco las concepciones ideológicas clásicas, elconservadurismo, el liberalismo y el socialismo, ofrecen claves coherentes dela era de la globalización y respuestas satisfactorias a sus problemas. Así,mientras hay socialistas y conservadores que están de acuerdo en asignar poca
15 Z. Bauman, La globalización. Consecuencias humanas, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1999.
importancia al fenómeno de la globalización, otros con las mismasconvicciones políticas lo consideran una verdadera amenaza. En realidad, laglobalización pone en discusión tanto las más articuladas construccionesteóricas como las más consolidadas convicciones políticas
A pesar de estas puntualizaciones, es posible sin embargo identificar eneste debate, como lo han fundamentado Held y McGrew, una línea dedemarcación entre los “globalistas”, que consideran la globalización comoun desarrollo real y significativo, y los “escépticos”, que la consideranfundamentalmente una construcción ideológica y, por lo tanto, le otorgan unvalor explicativos marginal.16 Este dualismo puede tal vez aparecerdemasiado rígido, privilegiando posiciones extremas en detrimento demúltiples argumentaciones, matices y opciones. Pero lo que se está haciendoes utilizar “tipos ideales”, construcciones abstractas que permitan “ponerorden” en un campo de investigación, identificando las áreas principales deconsenso y disenso. Esta simplificación nos permite disponer de una clave delectura bastante clara para adentrarse en las discusiones muchas vecesconfusas sobre la globalización.
Las dos posiciones –la globalista y la escéptica- no agotan sin duda lacomplejidad de las diferentes interpretaciones del fenómeno de laglobalización. En realidad, en el interior de cada una de ellas existenprofundas diferencias tanto respecto a la interpretación histórica de losacontecimientos como a las posiciones normativas, las que se podrán apreciaren las páginas siguientes.
En las páginas siguientes, se analizaran cuatro temas fundamentalesvinculados con el debate sobre la globalización: la cuestión de la subsistenciao no del Estado - nación en el nuevo escenario mundial; las ramificacionesculturales de la globalización (en particular vinculadas con la cuestión de laidentidad nacional); las características de la economía contemporánea, y losmodelos normativos respecto de un nuevo orden mundial. Comoinevitablemente paso previo, se procederá a discutir el concepto mismo de laglobalización.
El concepto de globalizaciónNo existe una definición universal aceptada de globalización; como todos
los conceptos fundamentales de las ciencias sociales, su significado preciso esobjeto de discusión. Ha sido concebida: A) como una acción a distancia,según la cual los actores realizados por sujetos sociales en un ámbito localllegan a tener consecuencias significativas para sujetos lejanos; b) como unaaceleración de la interdependencia, una intensificación de las conexionesentre economías y sociedades nacionales, de manera que eventos que tienenlugar en un propio país tienen un impacto directo sobre los otros; c) comouna comprensión espacio - temporal, una desaparición de los límites de ladistancia y del tiempo en las acciones y en las organizaciones sociales,resultado de las comunicaciones electrónicas: d) como una contracción delmundo, incluyendo la desaparición de las fronteras geográficas, por efectode la actividad socioeconómica y financiera.
Lo que caracteriza estas definiciones es el diferente énfasis que lasmismas ponen sobre los aspectos materiales, espacio - temporales y
16 D. Held y A. McGrew, Glovalismo e antiglobalismno, Bolonia, II Mulino, 2000.
5
Países Producto Bruto 19914 interno/hab. (dólares) 1998
20+ricos 18.007 (1) 23.842 (1)50+pobres 1.048 (2) 1.174 (2)relación ½ 17.2 / 1 20.3/1

cognoscitivos de la globalización. Vale la pena detenerse por un momento enestos puntos centrales para definir en términos generales el concepto mismode globalización, antes de afrontar el debate en torno a su capacidad analítica.
La globalización tiene un innegable aspecto material en la medida en quees posible identificar y cuantificar, por ejemplo, los flujos comerciales, losmovimientos de capitales y de personas a través del mundo. Éstos sonfacilitados por diversos tipos de infraestructuras, sean propiamente materiales(como las redes de transporte o el sistema bancario), o simbólicas (como laafirmación del inglés como lengua universal), las que constituyenprecondiciones gracias a las cuales se llevan a cabo formas ordenadas ypermanentes de interconexiones globales. El concepto de globalización serefiere, sin duda, no a situaciones coyunturales sino a redesinstitucionalizadas de vínculos a nivel mundial. La idea de globalizaciónsugiere asimismo una creciente amplitud e inestabilidad de este flujo derelaciones, tanto que los Estados y las sociedades quedan inmersas ensistemas y redes interconectadas que cubren todo el mundo. A raíz de estanueva realidad se produce una trascendental extensión del impacto territorialde las acciones sociales y de las organizaciones, adquiriendo dimensionesinterregionales e intercontinentales. Esto no significa, sin embargo, que elplano global adquiera supremacía sobre las organizaciones de la vida socialen el nivel local, nacional o regional, pero sí que estas formas de vida seinsertan en un sistema más amplio de redes de poder y de relacionesinternacionales. Como consecuencia, las coordenadas de la vida socialmoderna, esto es, los círculos del tiempo y del espacio geográfico, dejan deimponer barreras rígidas a muchas formas de intercambio y de organizaciónsocial. La existencia de Internet y el desarrollo de las transmisiones en losmercados financieros globales lo están demostrando. Cuanto más influyen lasdistancias, más aumenta la velocidad de las interconexiones. Como se hademostrado en las últimas crisis financieras, producidas en lugares lejanos delmundo como Asia oriental o Rusia, éstas tienen repercusiones inmediatas entodo el mundo, implicando una drástica disminución del tiempo de respuestapara todos aquellos que tienen que tomar decisiones.
El término globalización, para decirlo de manera sencilla, expresa laescala cada vez mayor, la creciente amplitud, el impacto cada vez más veloz yprofundo de las relaciones interregionales y de los modelos de interacciónsocial. Se refiere entonces a una verdadera transformación en la escala de lasorganizaciones de la sociedad, que pone en relación comunidades distantes yamplía el ámbito de las relaciones de poder abrazando las regiones másimportantes del mundo. Esto no debe ser entendido como la emergencia deuna armoniosa sociedad mundial, o de un proceso universal de integraciónglobal en cuyo interior se verificase una creciente convergencia de culturas ycivilizaciones. Las crecientes interconexiones a nivel mundial no sóloprovocan nuevos conflictos sino que también generan políticas reaccionariasy provocan profundos sentimientos xenófobos. Dado que la mayor parte de lapoblación mundial, no se ve directamente afectada por el proceso deglobalización, o permanece excluida de sus beneficios, este fenómeno espercibido como profundamente produciendo vigorosos rechazos. La desigualdistribución determinan que no sea un proceso universal, y que en maneraalguna se experimenta de manera uniforma en todo el planeta.
El mito de la globalización
Para los escépticos es justamente este aspecto el que determina el que elconcepto mismo de globalización sea insatisfactorio. Su planteo puederesumirse en esta pregunta: ¿qué tiene de global la globalización? Si eltérmino no puede ser interpretado literalmente, designando un fenómenouniversal, entonces el concepto de globalización carece de especificidad.También parece problemática una concepción más subjetiva de la“globalidad”, considerada simplemente como el vértice de una escalajerárquica de niveles espaciales de las sociedades y de sus interacciones, delnivel local – nacional – regional, y finalmente global. Sin claros puntos dereferencia geográficos, ¿cómo es posible distinguir el plano internacional o eltransnacional de aquel verdaderamente global, y los procesos deregionalización supranacional de los procesos de globalización? Justamente acausa del hecho de que mucha de la literatura de la globalización noespecifica los referentes espaciales de aquello que es denominado “global”, esque el concepto termina siendo tan amplio que resulta imposible cuantificarloempíricamente, y por lo tanto, objetan los escépticos, inútil para comprenderel mundo contemporáneo.
Al interrogarse sobre el concepto de globalización, los escépticos buscansometerlo a un test definitivo: construyen el modelo abstracto de unaeconomía, de una cultura y de una sociedad global, para verificar en quemedida las tendencias actuales corresponden a ese modelo. Sustentan estosmodelos una concepción de la economía y de la sociedad global elaboradasobre las bases nacionales, pero a una escala mucho mayor. Otros críticos delas tesis globalistas plantean en cambio la cuestión de cuanto difiere laglobalización contemporánea de aquella que muchos historiadoreseconómicos han descrito como la belle époque de la globalización: el períodocomprendido entre 1890 y 1914. En ambos casos existe una fuerte presunciónrespecto a que la evidencia estadística puede mostrar la “verdad” respecto delproceso de globalización. Las conclusiones de los escépticos son en este temanegativas en cuanto al valor descriptivo y explicativo del concepto deglobalización. Concluyen afirmando que una mejor conceptualización de lascaracterísticas del mundo contemporáneo puede encontrarse en términoscomo “internacionalización” – un crecimiento de los vínculos entreeconomías y sociedades nacionales fundamentalmente distintas -, o“regionalización” – una intensificación de los intercambios económicos ysociales en espacios geográficos “regionales” -. Este punto de vista subraya lapermanencia del escenario mundial contemporáneo de la supremacía delterritorio, de los límites y de los gobiernos nacionales en la distribución yasentamiento del poder, de la producción y de la riqueza. La cuestión suscitauna pregunta crucial: ¿cómo explicar el contraste entre la difusión deldiscurso sobre la globalización y la realidad de un mundo cuya vida cotidianacontinúa siendo dominada por circunstancias nacionales o locales?
De acuerdo a la visión de muchos escépticos, el concepto deglobalización, en lugar de ofrecer una expoliación de las fuerzas que modelanel orden mundial contemporáneo, tiene un significado bastante diferente. Eldiscurso sobre la globalización es visto esencialmente como una construcciónideológica útil para justificar y legitimar el proyecto neoliberal global, esto es,la creación de un mercado libre a nivel mundial y la consolidación del
capitalismo norteamericano en las principales regiones económicas delmundo. En este contexto, el concepto de globalización funciona como un“mito necesario”, por medio del cual políticos y gobernantes disciplinan a losciudadanos para que respondan a los requisitos del mercado global. No debe,por lo tanto, sorprender que las discusiones sobre la globalización se hayandifundido en coincidencia con la afirmación dentro del capitalismo occidentaldel proyecto neoliberal, que se funda sobre el consenso respecto del conceptode desregulación, de privatizaciones, de programas de ajuste estructural y degobierno limitado.
La respuesta de los globalistas
Los globalistas rechazan la afirmación de que el concepto deglobalización pueda ser considerado como una simple construcciónideológica, o como un sinónimo del imperialismo occidental. Sin negar que eldiscurso sobre la globalización pueda servir a los intereses de las poderosasfuerzas del mundo occidental, la posición globalista destaca que el mismorefleja cambios estructurales reales a nivel de las organizaciones socialesmodernas. Esto se hace evidente en el crecimiento de las multinacionales y delos mercados financieros mundiales, en la difusión internacional de lasculturas populares y en la degradación del medio ambiente a nivel mundial.Más que considerar la globalización como un fenómeno solamenteeconómico, los análisis globalistas colocan en el mismo plano otrasdimensiones de la vida social. Reducir la globalización a una lógicapuramente económica o tecnológica es considerado profundamente erróneo,por el hecho de que con ello se ignora la complejidad de las fuerzas quemodelan la sociedad moderna y el orden mundial. Por estas razones, losanálisis globalistas conciben la globalización como un conjunto de procesosconectados que operan en todas las dimensiones fundamentales del podereconómico, social, político y cultural. Esta afirmación no implica que en elinterior de cada una de esas dimensiones, las secuencias históricas oespaciales de los procesos de globalización sean idénticos o comparables. Nose sostiene en manera alguna, por ejemplo, que los modelos de globalizacióncorrespondientes a la esfera de la cultura sean necesariamente similares a losdel nivel económico. Los globalistas aceptan la posibilidad de que laglobalización se desarrolle a velocidades diferentes y se difunda en áreasgeográficas y ámbitos distintos.
Para esta concepción resulta fundamental el relieve dado a lacaracterización específicamente espacial de los procesos de globalización. Enla búsqueda de diferenciar las redes y los sistemas globales de aquellos queoperan sobre otras escalas geográficas, como la escala local o la nacional, losanálisis globalistas identifican el espacio de la globalización primariamentecon aquellas actividades y relaciones que se verifican a nivel a nivelinterregional o intercontinental. Esta visión los obliga a realizar una distinciónprecisa entre el concepto de globalización y los de regionalización y delocalización, conceptos estos últimos que se refieren, por una parte, alconjunto de relaciones que se establecen entre Estados contiguos y, por otra, afenómenos de densificación de las relaciones sociales en el interior de losEstados. Desde estas perspectivas, las relaciones entre la globalización y lasotras escalas de la organización social no son concebidas en términos
6

jerárquicos o contradictorios; por el contrario, las interrelaciones entre losdiversos niveles son consideradas fluidas y dinámicas.
El intento de encuadrar de manera más sistemática el concepto deglobalización se acompaña también de una importante preocupación por susmanifestaciones históricas o temporales. Más que tratar de establecer en quémedida las tendencias contemporáneas hacia la globalización corresponden aun modelo abstracto de un mundo global, o bien comparar simplemente elnivel de amplitud de estas tendencias en diversas épocas, el punto de vistaglobalista utiliza métodos de análisis de impronta sociohistórica. Esto implicacolocar al moderno proceso de globalización en lo que Braudel ha definidocomo la perspectiva de larga duración, es decir, en un esquema de cambioshistóricos que se llevan a cabo en un período por lo menos secular. Como hasido confirmado por lo menos hace ya varios siglos por la existencia dereligiones mundiales, la globalización no es un fenómeno específico de la eracontemporánea. Para explicar la globalización actual es necesario colocarlacomo parte de un largo proceso de desarrollo histórico mundial. Estedesarrollo está sin duda caracterizado, como muchos globalistas reconocen,por diferentes fases bien distintas unas de otras – la época de losdescubrimientos geográficos, la belle époque, el período entre las dos guerrasmundiales – durante las cuales el ritmo de la globalización pareceintensificarse o. Por el contrario, disminuir. Para comprender la globalizacióncontemporánea es preciso investigar lo que diferencia las distintas fases delfenómeno, es decir cómo están organizados estos sistemas y modelos deinterconexión global, cómo se reproducen, cuál es su extensión geográfica ysu origen histórico, como, en fin, cambian las relaciones de poder a nivelinterregional. Los análisis globalistas se extienden hasta comprender lasdiversas formas históricas bajo las cuales se ha manifestado la globalización.Un abordaje de este tipo requiere un examen comparado de cómo, a lo largodel tiempo, las distintas formas de globalización se concretan, sea en losdiferentes ámbitos de la actividad (en las dimensiones políticas, económicas,culturales), sea en las relaciones entre ellas.
Esta particular tradición de análisis sociohistórico implica una concepciónde la globalización como un proceso abierto; no está inscripta en un esquemalógico predeterminado de manera de constituir una única trayectoria históricay un único resultado final, una única civilización global. La tentación deformular conclusiones deterministas es fuertemente cuestionada por losglobalistas, los cuales en cambio tienden a subrayar como la globalización seconfigura a partir de la convergencia de una pluralidad de fuerzas y llevadentro de sí tensiones dinámicas. Es preciso destacar que rechazan lapresunción de que la globalización pueda ser explicada a partir de losimperativos del capitalismo y del desarrollo tecnológico; tampoco puedecomprenderse simplemente como una proyección de la modernidadoccidental a todo el planeta. En cambio, es vista como el producto de unamultiplicidad de fuerzas, que incluyen elementos económicos, políticos ytecnológicos, pero también factores coyunturales como, para dar un par deejemplos alejados en el tiempo y en el espacio, el surgimiento de la antiguaruta de la seda o el hundimiento de la Unión Soviética. Refutandointerpretaciones historicistas o deterministas de la globalización, lossostenedores de las tesis globalistas defienden una concepción abierta de las
transformaciones globales, más que una visión estática de un mundoglobalizado.
La interpretación globalista implica, además, un reordenamientosustancial de los principios a partir de los cuales se organiza la vida social yel escenario mundial. Los tres aspectos principales identificados son lastransformaciones de los modelos dominantes de organizaciónsocioeconómica, de territorialidad y de distribución del poder. A través de unproceso de progresiva erosión de los vínculos espacio – temporales frente alas interacciones sociales, la globalización crea la posibilidad de nuevasmodalidades de organización de los vínculos transnacionales como, porejemplo, las redes productivas globales y los regímenes mundiales que lasencuadran.
En su obra de transformación del contexto y de las condiciones en lascuales se realizan las formas de interacción y de la organización social, laglobalización conlleva también una reformulación de las relaciones entreterritorio y espacio socioeconómico y político; para decirlo de maneracomprensible; a medida que la actividad económica, social y políticatrasciende de manera creciente las fronteras nacionales y regionales, se ponencada vez más en discusión los principios territoriales a partir de los cuales seorganiza la vida social y política moderna. Estos principios presuponían laexistencia de una correspondencia directa entre sociedad, economía y políticaen el interior de un territorio nacional bien definido. La globalizacióncuestiona esta correspondencia desde el momento en que las actividadescitadas no pueden ser consideradas coincidentes con las fronteras territorialesnacionales. Lo dicho no significa que el territorio y el espacio hayan pasado aser irrelevantes, pero sí que bajo la presión del moderno proceso deglobalización deben ser reconfigurados, encuadrados en un contexto global,en el que, con frecuencia, las diferentes configuraciones compiten entre ellas.Este último punto nos conduce al otro tema, tan tratado por la literaturaglobalista, que es el de las transformaciones de las relaciones de poder.
En ele centro de las posiciones globalistas existe un interés muy vivo porel poder, sus instrumentos, su configuración, su distribución e impacto. Elconcepto de globalización sirve también para destacar la nueva escala deextensión geográfica dentro de la cual se organizan las relaciones de poder, ypara analizar las implicaciones que tiene para los Estados.
Globalización y Estado nacional
La vida contemporánea está estrechamente determinada por el Estadomoderno, el cual establece las formas apropiadas según las cuales se debendesenvolver casi todas las actividades humanas. El crecimiento cuantitativodel Estado, ya sea desde el punto de vista de su tamaño como desde laextensión de su jurisdicción, es uno de los pocos procesos del siglo XX queno pueden ser discutidos. En relación con algunos aspectos fundamentales –desde su capacidad de recolectar tasas y gravar ganancias hasta la deorganizar ejércitos para enfrentar a un enemigo – los Estados, por lo menosaquellos que pertenecen al mundo desarrollado, están hoy en situaciónfavorable respecto de sus predecesores.
La importancia de los Estados nacionales
Los escépticos atribuyen una notable importancia a la significación de losEstados – nación contemporáneos. Constituyen la principal forma deorganización política existente en el mundo, asumiendo en los últimos años –especialmente a partir de la descolonización y del colapso de la UniónSoviética – la forma de la democracia liberal y representativa. En las últimastres décadas, una serie de ondas democratizadoras han llevado al áreademocrática a algunos países europeos como España y Portugal, y a muchosotros en América latina, Asia, Africa y Europa Oriental. De todos modos, lavía que conduce a la democracia liberal consolidada resulta estrecha y llenade obstáculos hasta el punto en que muchos países su afirmación es aúnincierta y sujeta a múltiples controversias.
Pasando revista a al escena política tal cual se presenta en el cambio delsiglo, existen buenas razones, argumentan los escépticos, para pensar que sepuede designar este período como la era del Estado – nación moderno. Dehecho, los Estados siempre: 1) reivindicaron el monopolio del uso político dela fuerza y del ejercicio de la justicia; 2) crearon fuerzas militares estables queconstituyen el símbolo de la estatalidad y los instrumentos para asegurar ladefensa nacional; 3) consolidaron los mecanismos para la recaudación deimpuestos y para la distribución de los mismos; 4) construyeron redes deinfraestructuras nacionales de comunicación; 5) desarrollaron un sistemaeducacional público unificado; 6) contribuyeron a forjar una identidadnacional; 7) montaron un complejo sistema de instituciones políticas,económicas y culturales.
La realidad actual muestra, sin embargo, que el peso de las grandespotencias y de los organismos internacionales condiciona de manera notableel comportamiento de los países situados en áreas periféricas, manteniendouna posición invariable en la estructura dominante del sistema mundial. Sinduda, el fin de la Guerra Fría profundizó esta situación, angostando lasposibilidades de elección de sus gobernantes; los programas de ajusteestructural y las vías hacia el desarrollo – para poner sólo dos ejemplos –parecen seguir un modelo uniforme diseñado desde afuera.
A pesar de que muchos Estados detentan un control limitado sobre suterritorio, están siempre dispuestos a defender su soberanía – esto es, elderecho a gobernar – y su autonomía – la capacidad para elegir las vías dedesarrollo político, económico y social que consideren apropiadas -. Dado deque la gama de elecciones que sobre estos temas disponen los Estadosdepende en medida variable de circunstancias externas, la independencia delos Estados nacionales es un elemento tenido muy en cuenta. Los modernosEstados nacionales son comunidades políticas que crean las condiciones paraque se establezcan comunidades nacionales unidas por un destino común ypocos parecen dispuestos a sacrificar esta importante prerrogativa. Aunquemuchas elecciones puedan en realidad ser obligadas, los Estados continúancontando y permanecen como el centro focal de la actividad de deliberaciónpública y el ámbito principal del debate político. De acuerdo con el punto devista de los escépticos, las tradiciones de naturaleza política permanecenvivas, y entre gobernantes y electores se establecen siempre pactos denaturaleza política, de manera que los Estados, gracias a esta voluntadpolítica, pueden seguir gobernando. Los escenarios políticos nacionales son
7

hoy tan importantes como en el momento de la formación de los Estadosmodernos, sino más.
Una política global
En la visión de los globalistas, el crecimiento de las organizacionesinternacionales y transnacionales –desde las Naciones Unidas a los grupos depresión y a los movimientos sociales internacionales- han alterado la forma yla dinámica tanto del Estado como de la sociedad civil. El Estado se haconvertido en un escenario de gestión política atravesado por redestransnacionales gubernamentales y no gubernamentales, así como de agentesy fuerzas internas. De la misma manera, también la sociedad civil está siendoalterada por fuerza de la naturaleza transnacional.
El vínculo exclusivo entre territorio y poder político ha desaparecido. Laépoca contemporánea ha sido testigo de la difusión de un sistema de nivelesmúltiples de ejercicio del gobierno tanto en el interior como a través de lasfronteras de los Estados. Nuevas instituciones internacionales ytransnacionales actúan dentro de Estados soberanos, transformando de estamanera la soberanía en un ejercicio del poder no exclusivo de nadie, sino enmanos de muchos. Paralelamente, se ha desarrollado un cuerpo de normas“regionales” (esto es, relativas a áreas contiguas) e internacionales quesostienen un emergente sistema de “gobierno global”, sea éste formal.
Muchos fenómenos, entre los cuales se cuenta el rápido despliegue deorganizaciones y regímenes políticos internacionales, muestran la importanciade esta transformación. Han surgido organizaciones gubernamentales,intergubernamentales. A mediados de los años 90 había 260 institucionesgubernamentales y alrededor de 5.500 no gubernamentales. A esta realidadcontribuye el notable aumento de tratados internacionales en vigencia, asícomo el número de “regímenes internacionales”, de los cuales son un ejemplolos acuerdos de no-proliferación nuclear.
A este acuerdo de extensas interconexiones políticas se agrega la tupidared de actividad en el interior y entre los numerosos foros políticosinternacionales, que han demostrado ser ámbitos clave para el proceso detomar decisiones políticas a nivel internacional, como las Naciones Unidas, elgrupo G7, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial delComercio, etc., a los que se les agrega muchos otros espacios de encuentro decarácter oficial y no oficial. Por lo tanto, el gobierno nacional está siemprerodeado de ámbitos de poder a varios niveles –local, nacional, regional yglobal- a los cuales no está en condiciones de controlar.
A nivel regional, la Unión Europea ha llevado a Europa, en un período detiempo particularmente corto, de la disgregación existente en la segundaposguerra a una organización política supranacional en cuyo interior lasoberanía se ejerce de manera conjunta por los Estados - miembros en uncreciente número de áreas de interés común. A pesar de la oposición de queha sido objeto, la Unión Europea constituye un innovador sistema de ejerciciodel gobierno que institucionaliza la colaboración intergubernamental con elobjeto de dar respuesta colectiva a problemas comunes, atravesando lasfronteras de los Estados. El proceso de regionalización ha experimentado unaaceleración en todo el mundo, siguiendo modelos diferentes del de la UniónEuropea, con importantes consecuencias entre las diferentes regiones
mundiales. En este sentido, el regionalismo no ha sido una barrera para elproceso de globalización de la política; por el contrario, se compatibilizaperfectamente.
El rumbo hacia la cooperación internacional no muestra signos dedisminución, a pesar de las advertencias alarmistas. Las temáticas decompetencia de la política regional o global se han ampliado: si los traficantesde drogas, los terroristas, los movimientos de capitales, la lluvia ácida, lainmigración ilegal no tienen fronteras, tampoco las deben tener lasactividades destinadas a enfrentarlas. La cooperación internacional y lacoordinación de las políticas nacionales se han tornado requisitos necesariospara controlar las consecuencias de un mundo globalizado.
Cambios fundamentales se han producido también en el sistema mundial.Pocos Estados en la actualidad consideran que el unilateralismo y laneutralidad constituyen estrategias válidas de defensa. Las institucionesdedicadas a la seguridad global y regional se han vuelto más importantes. Lamayor parte de los Estados elige hoy suscribir una serie de acuerdosinterestatales y adherirse a instituciones multilaterales para reforzar su propiaseguridad. No sólo las instituciones destinadas a la defensa sonmultinacionales; también los métodos de construcción del armamento pesadohan cambiado. La era de las grandes industrias militares nacionales ha sidosuperada por un fuerte incremento de los acuerdos de fabricación conjunta, delas alianzas industriales, del otorgamiento de licencias. Lo dicho implica quepocos países – ni siquiera los Estados Unidos – disponen de completaautonomía en materia de fabricación de armamentos y de equipamientomilitar. A esto se debe agregar el hecho de que la industria militar, al haceruso abundante de tecnologías como la electrónica, elemento vital para unmoderno sistema de armamentos, termina por vincularse a un sistemaindustrial altamente globalizado.
La nueva paradoja que implica la globalización de la violencia organizadaes que ahora la seguridad nacional ha dejado de ser justamente “nacional”;por primera vez en la historia, el objetivo que estaba en la base de laformación de los Estados nacionales modernos, y que puede definirse como elcorazón mismo de la “estatalidad”, puede hoy realizarse de manera muchomás eficiente si los diversos Estados se unen para unificar recursos,tecnología, conocimientos, poder y autoridad.
Con el crecimiento del nivel de interconexiones globales, el arco deelecciones político – estratégicas disponibles para cada gobierno individual yla eficacia de muchos instrumentos tradicionales de ejercicio del poder tiendea disminuir. Esta tendencia proviene en primer lugar de la irrelevancia actualde muchos instrumentos que en otro tiempo servían para ejercer el control enlas fronteras, tanto respecto al intercambio de bienes y servicios, como defactores productivos y tecnológicos, o a ideas y bienes culturales. El resultadode este proceso es una significativa modificación en los costos y beneficiosque derivan de la ejecución de diferentes opciones gubernamentales. LosEstados sufren también una disminución de sus poderes en tanto la expansiónde las fuerzas transnacionales hace mucho menos efectivo el control que cadagobierno puede ejercer sobre la actividad de sus propios ciudadanos y de losextranjeros. Por ejemplo, la creciente movilidad de capitales, resultado deldesarrollo de los mercados financieros globales, afecta el equilibrio de poderentre Estado y mercado, generando fuertes presiones sobre los Estados para
que pongan en práctica políticas favorables al desarrollo de un mercado libre.Se centran en particular en exigir una disminución del déficit público (sobretodo a través de la reducción de los gastos sociales), una presión impositivadirecta lo más baja posible, así como también políticas de privatización yliberalización del mercado de trabajo. Las decisiones de los inversoresprivados de movilizar capitales a través de las fronteras amenazan la balanzade pagos de los Estados afectados, poniendo en cuestión su política enmateria social, impositiva y en otros campos. Como consecuencia, en lamedida en que los gobiernos encuentran cada vez más difícil desarrollar suspropios programas de política interna sin la cooperación de otras agencias –políticas y económicas -, la autonomía de casa Está, de hecho, comprometida.
En este contexto, muchos campos en los cuales se desenvuelventradicionalmente las actividades y las responsabilidades de un Estado (ladefensa, la dirección de la economía, el sistema sanitario y el mantenimientodel orden) no pueden ser cubiertas sin mecanismos institucionalizados decolaboración multilateral. Mientras que, por una parte, en la segundaposguerra se ha asistido a un crecimiento de la demanda de intervención delEstado, por la otra éste ha debido enfrentarse con una serie de problemas queno puede resolver sin recurrir a la colaboración de otros Estados o de otrasinstituciones no estatales. Por lo tanto, cada Estado individual no puede ser yaconcebido como sujeto político idóneo para resolver algunos problemasfundamentales del ejercicio del poder, ni tampoco para desarrollareficazmente una amplia gama de funciones públicas.
Estos hechos parecen entonces sugerir que el Estado moderno estáinmerso en una red de conexiones regionales y locales, atravesado por fuerzasintergubernamentales, transnacionales y casi supranacionales, y, por lo tanto,aparece impotente para alcanzar su propio destino. Un desarrollo en talsentido finaliza, indudablemente, con la puesta en cuestión de la soberanía yde la legitimidad misma de los Estados. La soberanía es objeto de discusióndado que la misma autoridad política de cada Estado está siendo de hechosustituida, o por lo menos comprometida, por los sistemas de poder político,económico y cultural de nivel regional y global. Pero también la legitimidades puesta en duda: los Estados ya no están en condiciones de suministrar a susciudadanos bienes y servicios fundamentales sin la cooperación internacional,e incluso esta última puede revelarse inadecuada frente a ciertos problemasglobales – del recalentamiento del planeta a la volatilidad de los mercadosfinancieros – que parecen escapar totalmente a cualquier posibilidad deregulación. Si la legitimidad política depende entonces de la capacidad estatalpara satisfacer las demandas de los gobernados, ésta pasa sin duda a estar enentredicho. La globalización, concluyen los globalistas, tiende a erosionar lacapacidad de los Estados nacionales para actuar de manera independiente enla articulación y realización de objetivos de política estatal, tanto vinculadoscon cuestiones internas como con problemas internacionales. El poder y el rolde los Estados nacionales de carácter territorial está declinando y el mapa delpoder político está siendo rediseñado.
El destino de la cultura nacional
Durante varios siglos la mayor parte de los hombres desarrollaba su vidaen el interior de una red de culturas de características locales. Si el nacimiento
8

y la difusión de las grandes religiones mundiales y de los imperios surgidosen la Edad Moderna portaron consigo ideas y creencias que superaron lasfronteras y tuvieron un decisivo impacto social, el vehículo principal para supropagación ha sido el desarrollo de redes que difundían la cultura de lasclases dirigentes. Estas redes podían tener una profunda incidencia en elmosaico de las culturas locales, pero, durante un largo período, para lamayoría de las personas la vida y las costumbres cotidianas permanecieronfundamentalmente inalteradas. Antes del surgimiento de los Estadosnacionales, la mayor parte de las comunicaciones culturales se verificabandentro de la elite, o sólo a un nivel local. Entre la corte y la villa tenían lugarpocas interacciones. Sólo durante el siglo XIX se asistió a la convergencia deestos polos extremos en el marco de una nueva forma de identidad cultural.
La historia de la cultura nacional: las razones de los escépticos
El surgimiento de los Estados nacionales modernos y de los movimientosnacionalistas ha alterado profundamente el panorama de las identidadespolíticas. Las condiciones que están en la base de la creación del Estadomoderno han sido con frecuencia las mismas que han generado el sentimientonacional.
La consolidación de las ideas de nación y nacionalidad, y de la retórica aellas vinculada, ha estado determinada por varios factores. Por encima detodo se encuentra el intento de las clases dominantes y de los gobiernos decrear una identidad que legitimara el crecimiento del poder del Estado. Pormedio de un sistema de la educación de masas y la creación de un cuadro dereferencias comunes, compuesto de ideas, de significaciones y de costumbres,ha sido posible sostener un proceso de modernización coordinado. Elnacimiento de un nuevo sistema de comunicación de masas, en particular demedios como la prensa y el telégrafo, han facilitado, a través de la obra deeditores independientes y de la libre circulación de libros y periódicos, lacomunicación entre las clases sociales y la difusión de la historia, los mitos ylos ritos nacionales; en otras palabras, ha permitido la construcción de“comunidades imaginadas”. A esto se ha asociado la elaboración de unsentido histórico de patria y el afianzamiento de memorias compartidas, quellevaron a la afirmación de una identidad étnica. Esta última es el resultado deuna cultura pública común, de una serie de derechos y deberes compartidos,pero también de una economía que crea una movilización de recursos en unterritorio definido.
Incluso allí donde la creación de una identidad nacional es el resultado deun proyecto político explícito impulsado por las elites, muy raramente se hatratado de una pura invención. Está bien documentado que las elitesnacionalistas han perseguido el objetivo de hacer surgir un sentimientonacional y una devoción a la patria en tanto “comunidad con un destinocompartido”. De ello no se deriva necesariamente que esta elite hayainventado naciones donde no existían; la mayor parte de las naciones ha sidoconstruida sobre la base de un fundamento étnico de origen premoderno,“cuyos mitos, valores y símbolos han diseñado la cultura y los límites deaquella entidad nacional que luego la elite moderna ha procedido a construir”.
Naturalmente, el proceso de formación de las naciones, de su identidadrelativa y, finalmente, de los Estados nacionales, ha sido abundantemente
analizado, y las condiciones para el éxito de una nación no siempre hancoincidido con las que determinaron el suceso de otra. Los Estados son, comose ha indicado, redes complejas, hechas de instituciones, leyes, hábitos.Asegurar y estabilizar el ámbito propio de autoridad sobre un territoriodelimitado ha sido el resultado de un proceso largo y difícil. El concepto denación implica una colectividad pluriclasista que comparte un sentimientocomún de identidad y un destino político común, pero los límites de estacolectividad, basada en elementos culturales, lingüísticos e históricos, seanéstos reales o imaginarios, son por demás fluidos y pueden terminargenerando formas diversas y relaciones ambiguas con los Estados. La fuerzaque vincula los Estados a las naciones es el nacionalismo. Éste se refiere tantoa la compleja combinación de fidelidad cultural e ideológica de cadaindividuo respecto de una determinada identidad y comunidad nacional, comoal proyecto político que tiene como objetivo la construcción de un Estado enel cual una nación determinada resulta dominante. La rígida delimitación delas fronteras de los Estados modernos ha terminado por incorporar a algunosde ellos una variedad de grupos étnicos, lingüísticos y culturalescaracterizados por orientaciones y fidelidades diferentes entre ellos. Lasrelaciones entre éstos grupos y el Estado con frecuencia han dado lugar aserios conflictos. Hacia fines del siglo XIX y principios del XX, elnacionalismo ha constituido una fuerza que sostuvo y reforzó la formacióndel Estado, como ocurrió en Francia, o ha sido una amenaza para el mismo,dando lugar en países multiétnicos, como España y Gran Bretaña, a unrediseño de sus contornos.
Además, no obstante la diversidad del nacionalismo y de sus objetivospolíticos, y a pesar de que muchas culturas nacionales tienen una antigüedadmenor a doscientos años, estas nuevas fuerzas políticas han creado puntos dereferencia absolutamente nuevos en el panorama político del mundo moderno,tan importantes y bien enraizados que hoy la gran mayoría lo consideranelementos naturales de la realidad. Así, mientras épocas más antiguas hanvisto surgir instituciones que abarcaban sociedades diferentes, como lasreligiones, o bien la persistencia de instituciones de ámbito exclusivamentelocal, el surgimiento de las naciones, del nacionalismo y de los Estadosnacionales condujo a alineamiento de la vida cultural en el interior defronteras nacionales y territoriales bien definidas. En Europa este proceso acontribuido a la consolidación de algunos viejos Estados pero también a lacreación de una cantidad de nuevos Estados nacionales y asimismo a lafragmentación de los imperios multinacionales. También en el resto delmundo las nociones de cultura nacional y de nacionalismo se difundieron, enparte como resultado de la expansión de los imperios europeos. Esta realidadha contribuido al ascenso de movimientos de independencia nacional enAmérica, Asia Africa y Medio Oriente, y a cimentar, aquí también, eseespecial complejo que vincula cultura, geografía y libertad política.
La lucha por la identificación nacional y por la creación de los Estadosnacionales ha sido tan dura, que los escépticos dudan respecto a que estasfuerzas políticas puedan ser en algún modo afectadas por las fuerzastransnacionales, y en particular por el desarrollo de la llamada cultura global.De hecho, los que defienden la primacía de la identidad nacional destacan laprimacía y profundidad de la misma, frente al carácter efímero de losproductos culturales de los medios de comunicación transnacional. Dado que
en el centro de los intereses de la cultura nacional está en la consolidación delas relaciones entre identidad política, autodeterminación y poder del Estado,según el punto de vista de los escépticos, las mismas siguen siendo, y locontinuaran siendo en el futuro, principios fundamentales de legitimidad parael gobierno político. Ello se agrega que la nueva red de comunicacioneselectrónicas y de tecnología informática que se despliega hoy en todo elmundo ayudan a intensificar también las formas tradicionales de la vidasocial, reforzando así su influencia e impacto sobre la misma población. Estasredes, de hecho, hacen posible interacciones más intensas entre miembros deuna comunidad que comparten características culturales comunes (como lalengua), y lleva al resurgimiento, con un nuevo impulso, da las comunidadesétnicas y del nacionalismo.
Los escépticos sostienen, además, que mientras los nuevos sistemas decomunicación pueden poner en contacto culturas y personas muy distantes,también pueden dar lugar a tomar conciencia de la diversidad, y en particularde las notables diferencias de los estilos de vida y de los sistemas de valores.Si bien por una parte se puede impulsar la comprensión entre culturasdiferentes, también puede conducir hacia la acentuación de todo lo que hay departicular en cada cultura, contribuyendo a ampliar la fragmentación.
La gran mayoría de los productos de las empresas culturales orientadoshacia el mercado de masas, que inundan el mundo atravesando las fronteraspartiendo de un origen occidental, no impiden sin embargo que las culturas ylas instituciones nacionales continúen teniendo una importancia central en lavida pública, así como las radios y las televisiones nacionales cuentan conaudiencias significativas. La producción cultural extranjera es leída einterpretada de manera diferente por parte del público de diferentes naciones.
Para finalizar, los defensores de la cultura nacional destacan que no existeuna convergencia global de recuerdos, ni un modo común de pensa global, nimucho menos una historia universal en la cual la gente pueda reconocerse ysentirse unida. A pesar del enorme flujo de informaciones, imágenes ypersonas que abarcan todo el mundo, hay escasos signos del nacimiento deuna cultura universal y global y aún menos signos de la disminución de laimportancia política del nacionalismo.
La globalización cultural
Los defensores de las tesis globalistas, aunque no subestiman en maneraalguna el significado de la “cuestión nacional”, ponen en discusión la mayorparte de las argumentaciones precedentes; entre los puntos que con másfrecuencia destacan está el carácter “artificial” de la cultura nacionalista. Siestas culturas han sido creadas mucho más recientemente de lo que se quierereconocer, y fueron elaboradas para apuntalar un mundo en el cual estabansurgiendo los Estados nacionales, las mismas no son inmutables ni inevitablesen la era global. El nacionalismo ha tenido una función, probablementeesencial, para la construcción y el desarrollo de los Estados modernos, perohoy aparece superado en un mundo en el cual muchas fuerzas políticas,económicas y sociales escapan a la jurisdicción de los Estados nacionales.Los globalistas están dispuestos a reconocer que, dada la lentitud con quecambia la identidad de los pueblos, y el fuerte deseo que la gente tiene dereafirmar su control sobre las fuerzas que determinan su vida, es probable
9

que la complejidad de una política basada sobre la identidad nacionalcontinúa teniendo importancia. Pero este tipo de política no está encondiciones de generar ni un control ni una responsabilidad política enrelación a fenómenos que se desarrollan a nivel regional o global, hasta tantono se haga una clara distinción entre el nacionalismo cultural – que se refiereal bagaje cultural, retórico y simbólico que es fundamental para la vida de lospueblos – y el nacionalismo político, que consiste en la afirmación delprimado político exclusivo de la identidad y de los intereses nacionales. LosEstados nacionales individuales no pueden distribuir los servicios y bienespúblicos requeridos sin una cooperación a nivel regional y global. ¿Hayrazones para creer que esta visión global está en condiciones de emerger? Nosólo hay muchos indicios de que este tipo de concepción se está difundiendohoy, sino también que se pueden encontrar elementos de ella también en lahistoria del Estado moderno.
Mientras el surgimiento de los Estados nacionales y de los proyectosnacionalistas intensificó el desarrollo y las interacciones culturales en elinterior de territorios políticos circunscritos, la expansión ultramarina de laspotencias europeas contribuyó a la afirmación de nuevas formas deglobalización cultural, con el desarrollo de nuevos sistemas de comunicacióny de transporte (el telégrafo, por una parte, y el ferrocarril, por otra). Estasnovedades tecnológicas ayudaron a la expansión occidental y permitieron ladifusión de las filosofías laicas que surgieron hacia finales del siglo XVIII ydurante todo el siglo XIX, en particular el espíritu científico, el liberalismo yel socialismo, los cuales transformaron el contexto cultural de casi todas lassociedades del planeta.
Las culturas populares contemporáneas no han tenido aún la mismafuerza e impacto social, pero los globalistas observan que la escala,intensidad y velocidad de las comunicaciones culturales de esta eraglobalizada no pueden compararse con ninguna otra. En las últimas décadasse ha producido una enorme expansión del mercado de productosradiotelevisivos y del cine. Los sistemas de radio y televisión nacionalesdeben hacer frente por una parte a una creciente competencia internacional ypor otra a una declinación general de la audiencia debido a la difusión deInternet. En pocas palabras: los modelos de comunicación contemporáneatrascienden cada vez más las fronteras nacionales. La difusión acelerada de latelevisión, Internet, y de la tecnología satelital y digital han hecho posible lacomunicación instantánea. Muchos controles nacionales sobre lasinformaciones se han vuelto ineficaces. Como nunca antes la gente estáexpuesta a valores pertenecientes a otras culturas. Nada, ni siquiera el hechode que se hablan diferentes lenguas, puede frenar las corrientes d ideas yculturas que hoy están atravesando el mundo. El idioma inglés está, entonces,volviéndose tan dominante como para ofrecer un instrumento decomunicación tal vez tan potente como los mismos sistemas tecnológicos.
El aspecto que más impacta de la globalización es, más allá de su escalade expansión, el hacho de que sea conducida por sociedades y empresasprivadas, y no por los Estados. Son ellas, sostienen los globalistas, las que hanocupado el lugar del Estado y de las teocracias, en cuanto productores ydistribuidores de la cultura globalizada. La existencia de institucionesprivadas internacionales no es una novedad, pero sí lo es el impacto sobre lasmasas. Las agencias de noticias y las editoriales del pasado tenían una
influencia mucho menor sobre las respectivas culturas nacionales que la quetienen hoy los bienes de consumo y los productos culturales introducidos enel mercado por la industria cultural.
Para los globalistas, la existencia de nuevos sistemas de comunicaciónglobales está transformando las relaciones entre localización física y ambientesocial; los límites geográficos están siendo superados, en tanto los individuosy las colectividades toman contactos con conocimientos y experiencias deeventos muy distantes. A esto se agrega que los valores comunes y las nuevasestructuras de significado se elaboran sin un contacto directo entre laspersonas. De este modo, las diversas identidades se distancian de lastradiciones y de aquellos referentes especiales y temporales a los cualesestaban vinculados y se crea entonces en efecto plural sobre la formación deidentidad. Se conforma entonces una identidad menos cristalizada y unitaria.Todos tienen una vida que se despliega a nivel local, pero la manera en quecada uno da significado al mundo está hoy profundamente influenciado porprocesos provenientes de ámbitos lejanos. Culturales de naturaleza híbrida yla industria transnacional de los medios de comunicación han penetradoprofundamente en las culturas nacionales. El resultado es que la incidenciacultural del Estado moderno se ha transformado.
Aquellos Estados que buscan implementar políticas cerradas respecto delas influencias externas en materia cultural y de la información estánconstantemente sometidas a presión por parte de las nuevas tecnologías y delos modernos sistemas de comunicación, apareciendo claro que estas últimasterminarán por transformar en todos lados las vidas socioeconómica. Lascorrientes culturales transnacionales tienden a cambiar de manera radical lapolítica de la identidad nacional. De acuerdo a la interpretación de algunosteóricos del globalismo, estos procesos están creando un nuevo sentido depresencia, pero también de vulnerabilidad global, que trasciende la fidelidaddebida al Estado nacional propio. La vieja idea según la cual se debíaobediencia al país al que uno pertenecía, tuviera o no razón, ha sido superada,se puede encontrar una conformación de estas tesis observando el surgimientoy desarrollo de numerosos movimientos que tienen claros objetivos decarácter regional y hasta mundial, como la defensa de los recursos naturales odel medio ambiente, o la lucha contra la pobreza y las enfermedades. Gruposcomo Greenpeace han logrado buena parte de su éxito gracias a la capacidadde mostrar, en temas que sensibilizan a todos, las innumerables conexionesexistentes ente el nivel nacional y el regional. Todos estos elementos soncitados por parte de los globalistas para argumentar respecto del desplieguede una creciente política global.
Para finalizar, el desarrollo de una defensa de los derechos humanoscomo requisitos de base para la dignidad e integrada de todos los pueblos –derechos inscriptos en el derecho internacional y sostenidos por agrupacionestransnacionales como Amnesty Internacional- confirman la emergencia deuna “conciencia global”. Éstos son también factores que contribuyen a laconformación de una “sociedad civil global”.
¿Una economía global?El debate sobre las nuevas tendencias de la economía mundial ha dado
lugar a una abundante literatura, con contribuciones de indudable valor
provenientes de distintas corrientes del pensamiento económico y social.Subsisten, no obstante, puntos en los cuales la controversia se mantiene:
1. La medida en que la actividad económica se ha globalizado;2. Si está surgiendo, a partir de la “tercera revolución industrial”, una
nueva forma de capitalismo que abarca todo el planeta;3. En que medida la actividad gubernamental, nacional y/o
internacional, está en condiciones de controlar la eficazmente laglobalización;
4. Si la competencia global implica la subordinación de las políticas delas estrategias económicas de nivel nacional y el fin del Estado debienestar.
La persistencia de las economías nacionalesLa posición de los escépticos respecto de las tendencias de la economía
contemporánea se centra en argumentar que se encuentran lejos de estarestrechamente entregada. En la confrontación con el período 1890-1914, tantoen términos de volumen de comercio exterior como de movimiento decapitales u de población, queda claro que está a un nivel inferior. En todosestos aspectos, por lo tanto, la economía mundial contemporánea aparecemenos abierta y globalizada que en el cuarto de siglo anterior a la PrimeraGuerra Mundial.
Si la globalización económica viniese asociada a la integración de lasdiversas economías, nacionales, y, como consecuencia, se diera el hecho deque la organización de la actividad económica trascendiera las fronterasnacionales, entonces se podía afirmar que se está produciendo la emergenciade una economía global. Teóricamente, en una economía globalizada lasfuerzas del intercambio mundial tienen primicias sobre las condicioneseconómicas nacionales, en tanto el verdadero valor de las principalesvariables económicas –la producción, los precios, los salarios y las tasas deinterés- responde a las leyes de la competencia global. Así como se verificacon las economías que se insertan en los mercados nacionales, una pruebasegura del proceso de globalización de la economía se produciría, segúnescépticos, cuando las tendencias mundiales conformaran un cuadro deintegración económica global, es decir, se concretara la existencia de unaúnica economía global. Sobre este punto, justamente, la evidencia de los datosmuestra una realidad bien diferente. Aun entre los Estados pertenecientes a laOrganización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyaseconomías son ciertamente las más interconectadas, las tendenciascontemporáneas indican un grado limitado de integración financiera yeconómica. Tanto respecto de las finanzas y la tecnología, como a la fuerzade trabajo y a la producción, los hechos no confirman la existencia en laactualidad de una economía global y tampoco su surgimiento. Debe admitirseque las empresas mutinacionales, a pesar de su fama de “capitales sin patria”,permanecen fundamentalmente prisioneros de los mercados nacionales oregionales.
Los escépticos interpretan el perfil de la economía mundial no tantocomo el de una economía globalizada sino como un proceso deinternacionalización de la actividad económica, es decir, una intensificaciónde los vínculos entre economías nacionales separadas.
10

La internacionalización se sustenta, sin eliminarlas, en la organización yen las reglamentaciones de la actividad económica y financiera de ordennacional o local, sean públicas o privadas. Según los escépticos, todo loreferente a la esfera económica se basa principalmente en el nivel nacional olocal. Incluso los mismos datos sobre las tendencias hacia lainternacionalización requieren una atenta evaluación, ya que revelan unaconcentración de los flujos comerciales, de los capitales y de la tecnologíaentre los principales países integrantes de la OCDE, excluyendo la mayorparte del resto del mundo. La estructura de la actividad económica mundial esdominada por los intercambios realizados entre un puñado de países ricos.
Este tipo de análisis echa luz sobre el hecho de que la actividadeconómica y su organización, lejos de crear un circuito global, tienden aconcentrarse en tres bloques, cada uno de ellos con un centro y una periferiapropia: Europa, Asia y las Américas. Esta tripartición de la economía mundialestá asociada a una creciente interdepencia, tanto económica como financiera,en el interior de cada una de estas tres zonas, a expensas de una integraciónentre las mismas. Este proceso se ha reforzado posteriormente comoconsecuencia de la regionalización de la economía, que se concreta enestructuras permanentes como el Mercosur, la Unión Europeas y el Nafta,pero también en las estrategias de producción y de marketing de las grandessociedades multinacionales y de la industria nacional. La época presente,especialmente si se compra con la belle époque, está bien lejos de ser la era dela economía globalizada; es una época de una creciente fragmentación de laeconomía mundial es una multiplicidad de zonas económicas regionalesdominadas por las potentes fuerzas de la competencia y de la rivalidadeconómica nacional.
Si el punto de vista de los escépticos es negativo frente a la noción deeconomía globalizada, es asimismo crítico frente a la afirmación de que laépoca contemporánea está definida por el nacimiento de un capitalismoglobal. Aunque no se puede negar el hacho de que, después del hundimientodel modelo soviético, el capitalismo es el único sistema económico existente,y que los capitales se mueven rápidamente sobre la escena internacional, estedesarrollo no puede ser analizado como un nuevo “turbocapitalismo”globalizado, capaz de trascender y someter a los capitalismos de basenacional. Por el contrario, continúan surgiendo distintas formas decapitalismo, que inspiran en el modelo europeo de la economía mixtasocialdemócrata, en el proyecto del capitalismo liberal norteamericano, o enel modelo de Asia oriental basado en el papel del Estado como promotor deldesarrollo. A pesar de la aspiración de los más potentes protagonistas, la olaneoliberal de los años 90 no ha conducido a una convergencia real de estosmodelos, ni tampoco se ha producido la victoria real de alguno de ellos, laidea de un capitalismo global, encarando en los imperios económicos defiguras como Bill Gates, puede impactar a la opinión pública pero es, enúltima instancia, un concepto insatisfactorio y engañoso, dado que ignora ladiversidad de las diferentes formas de capitalismo hoy existente, y lavinculación del capitalismo hoy existente, y la vinculación del capital con lasrespectivas estructuras nacionales.
Aunque la imagen de las operaciones financieras de mercados financieroscomo los de Nueva York y Londres, difundida a nivel mundial por los mediosde comunicación, parece reforzar la idea que el capital no tiene patria, la
realidad, sugieren los escépticos, es que toda la actividad económica yfinanciera, la producción, el comercio y el consumo, deben desarrollarse enun lugar especifico del planeta. Hablar del “fin de la geografía” es unaverdadera exageración, en tanto el lugar y el espacio continúan siendovariables determinantes en la distribución mundial de la riqueza y el podereconómico. Dando por descontado que en un mundo en el que lascomunicaciones se desarrollan casi en tiempo real, los capitales de las grandessociedades, pero también de las pequeñas empresas, tienen la posibilidad deuna mayor movilidad, el destino de los bienes, grandes o pequeños, estádeterminado principalmente por las condiciones económicas o las ventajascompetitivas a nivel local y nacional. También para las multinacionales másimportantes y más ricas, las ventajas competitivas están en gran parteradicadas en los sistemas nacionales de innovación productiva, mientras laproducción y venta se concretar a nivel regional. En efecto, como se ha dicho,las multinacionales no son otra cosa que “sociedades nacionales que operaninternacionalmente”, en tanto la base nacional constituye un ingrediente vitalde su éxito y de su identidad. Si se revisa la lista de las 500 empresas másgrandes del mundo, vemos que muy pocas tiene sus oficinas principales fuerade los Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Japón. Una revisiónprofunda de esta lista revela el carácter “mítico” del capitalismo global, queparece no ser otra cosa que una cobertura para la internacionalización delcapitalismo norteamericano, a expensas del resto. Los gobiernos más fuertesconservan un considerable poder negociador en su enfrentamiento con lasmultinacionales, porque controlan el acceso a una serie de estratégicosrecursos económicos nacionales.
El punto de vista de los escépticos no sólo niega la existencia de uncapital sin patria y completamente libre, sino que critica también un nuevotipo de interdependencia entre el Norte y el Sur. Reconocen, en principio, quela desindustrialización de las economías de los países más desarrollados es unfenómeno producto de las exportaciones manufactureras provenientes de lospaíses emergentes y menos desarrollados, donde los salarios son muchos másbajos y las reglamentaciones menos severas. Esta interdependencia entreNorte y Sur es definida por algunos autores como una nueva divisióninternacional del trabajo, en la cual las economías en vías de desarrollo,basadas prioritariamente en la exportación de materias primas, se vantransformando en economías industriales, mientras los países industrializadosse convierten en economías orientadas hacia los servicios. Sin embargo, losescépticos observan que la evidencia de los hechos no confirma una tendenciatan neta y esta tesis tiende a generalizar a partir de lo que ocurre en los paísesdel Extremo Oriente, la mayor parte de los países pobres permanecedependiente de la exportación de materias primas, mientras los paísesindustrializados adheridos a la OCDE continúan dominando el comercio delos productos manufacturados. La desindustrialización no puede ser atribuidaa los efectos del comercio exterior, en particular a la explotación a bajo costode los países en vías de desarrollo, sino que, en cambio, es consecuencia delos cambios tecnológicos y de las modificaciones de las condiciones delmercado de trabajo en las economías de los Estados de la OCDE. Exagerandolas dimensiones de los cambios en la división del trabajo a nivel internacionalcorre el riesgo de pasar por alto los elementos de continuidad en el desarrollode la economía mundial. A pesar de la regionalización y la mundialización, el
rol y la posición de la mayor parte de los países en vías de desarrollo hacambiado bien poco en el curso del último siglo. Marx reconoceríainmediatamente la naturaleza de la actual división del trabajo.
Si, entonces, poco ha cambiado en la división internacional del trabajo,pocas modificaciones se han producido también en el gobierno de laeconomía mundial. A pesar de que en el período posterior a 1945, como se havisto en la primera parte, se ha asistido a significativas innovaciones en elcampo de las instituciones dedicadas al gobierno de la economíainternacional, especialmente con la creación de un sistema multilateral decontrol y regulación económica –el llamado “régimen” de Bretton Woods- elaccionar de los Estados Unidos, en cuanto mayor potencia económica delmundo, continuó siendo el factor determinante para el buen funcionamientode la economía mundial. En efecto, como bien demuestra el caso de la crisisfinanciera surgida en Asia oriental en 1997, la dirección de la economíamundial sigue todavía hoy dependiendo de la decisión de los estados máspotentes de ejercer una supervisión sobre el sistema entero. De cualquiermanera, incluso en tiempo de estabilidad predominan los intereses y laspreferencias de los Estados Económicamente mejor posicionados. Elmultilateralismo económico, recuerdan los escépticos, no ha conducido amodificar los principios básicos del sistema de gobernabilidad económicainternacional, que sigue siendo un reino en donde la fuerza triunfa fácilmentesobre los derechos, en donde el conflicto entre los intereses nacionales encompetencia es resuelto por medio del ejercicio del poder nacional y lasnegociaciones entre los gobiernos. En este sentido, las institucionesmultilaterales deben ser consideradas fundamentalmente como instrumentosmás fuertes.
Naturalmente, no es que los escépticos nieguen que en la dirección de laeconomía mundial se hayan producido cambios como consecuencia de lacreciente internacionalización y sobre todo de la regionalización. Así,sostienen que el problema más serio para quienes controlan la economíamundial, sobre todo a la vista de las crisis de fines de los 90, es justamentecómo reformar y reforzar el sistema de Bretton Woods. Asimismo, reconocenque nuevos argumentos, como el del medio ambiente o el de la producción dealimentos, han empezado a formar parte de la agenda de la gobernabilidad dela economía mundial. Mucho de estos temas son altamente politizados por elhecho de que inciden profundamente en la jurisdicción soberana de losEstados, que constituye el verdadero núcleo central de la “estatalidad”moderna.
Los gobiernos nacionales, desde la perspectiva de los escépticos, siguenconstituyendo los elementos fundamentales para cualquier acción deconducción en la economía mundial. Sólo ellos, de hecho, tienen la autoridadpolítica formal para reglamentar la actividad económica. Dado que hoy lamayor parte de los Estados, aunque en modo y en medida diferente,desarrollan todas las estrategias para asegurar el crecimiento económico en elmarco de los intercambios comerciales y financieros internacionales, se hanhecho más visibles, sobre todo en las democracias, los límites vinculados alos cuales están sujetos en cuanto a la autonomía económica y a su soberanía.Sin embargo, históricamente, como se ha indicado más arriba, tales vínculosno son más fuertes respecto de lo que han sido en épocas precedentes, cuandola interdependencia institucional era más intensa. Paradójicamente, la belle
11

époque fue justo el momento en que se formaron los Estados nacionales y laseconomías nacionales. En consecuencia, la situación contemporánea norepresenta un verdadero peligro para la economía y la autonomía nacional. Sepuede sostener entonces que la interdependencia económica, lejos de sernecesariamente un factor de erosión de la autonomía económica y de lasoberanía de los Estados, podría resultar un estímulo para el desarrollo de lacapacidad de varios de ellos. Muchos economistas piensan que la apertura almercado global ofrece mejores ocasiones para una expansión económicasustancial a nivel nacional. Como ha demostrado la experiencia los yanombrados “tigres” asiáticos, los mercados globales son perfectamentecompatibles con la experiencia de Estados fuertes. Pero aún en aquellos casosen los que la soberanía estatal parece significativamente comprometida por lainternacionalización, como es el caso de la Unión Europea, los gobiernosnacionales, siempre según la interpretación de los escépticos, están dispuestosa unificar la soberanía para mejorar a través de una acción colectiva, elcontrol sobre las fuerzas económicas y políticas exteriores. Ellos no concibenentonces las acciones de los gobiernos nacionales como una respuesta a lasfuerzas económicas externas; reivindican el rol del Estado, en particular delos más fuertes, en la creación de las condiciones necesarias, sea a nivelnacional como internacional, la existencia misma del mercado global. LosEstados, por lo tanto, no son sólo sujetos de la economía mundial, sino queson también los arquitectos.
En tanto inmersos en la economía global, los Estados no responden delmismo modo frente a la dinámica desplegada por los mercados mundiales ylas demandas económicas externas. Mientras las fuerzas financierasinternacionales buscan imponer modelos de disciplina económica a todos losgobiernos, esto no implica necesariamente una convergencia de las estrategiaseconómicas que ellos impulsan y las políticas nacionales. Las presiones queejercen están mediadas por las estructuras y los sistemas institucionalesinternos, que producen grandes variaciones en la capacidad de respuesta delos gobiernos nacionales. Los Estados pueden establecer las diferencias, y dehecho lo hacen, como lo demuestran las diversas formas en las cuales sedesarrolla el capitalismo.
Esta afirmación es sobre todo verdadera en el caso de la políticamacroeconómica e industrial, en las cuales perduran significativas diferenciasnacionales, incluso en el interior de las mismas regiones del mundo. Noexisten en manera alguna pruebas convincentes respecto a que los vínculosimpuestos por las instituciones financieras internacionales impidan a losgobiernos perseguir estrategias económicas propias en materia deredistribución de los ingresos o de protección social. A juicio de losescépticos, las instituciones nacionales constituyen fundamentalmente laúnica fuente de autoridad efectiva y legítima par el gobierno de la economíamundial, así como son los sujetos principales de todas las iniciativas decoordinación y de regulación de la economía internacional.
La nueva economía global
Para los globalistas, una conclusión como la anterior es difícil decompartir, porque olvida tomar en cuenta los mecanismos a través de loscuales los gobiernos nacionales deben adaptarse continuamente a las fuerzas y
a las condiciones impuestas por los mercados globales. Ellos cuestionan nosólo los argumentos desplegados por los escépticos sino también susinterpretaciones de las tendencias actuales de la economía mundial. El puntode vista globalista destaca la amplitud y la escala históricamente sinprecedentes de las integraciones globales contemporáneas en el campoeconómico. Por ejemplo, el volumen diario de los movimientos de capitales anivel mundial es, en la actualidad, 60 veces el valor de las exportacionesmundiales, mientras que tanto la escala como la intensidad del comerciomundial sobrepasan en gran medida el período de la belle époque. Elfenómeno migratorio, aunque es algo inferior en términos absolutos al sigloXIX ha adquirido de cualquier manera un carácter global. Las economíasnacionales, con algunas excepciones, están hoy mucho más conectadas de loque lo han estado en cualquier otro período histórico; sólo en unas pocasnaciones, sobre todo después del hundimiento de las economías de Europa delEsta, permanecen excluidas de los mercados globales y financieros globales.Los nexos de la globalización económica contemporánea han construido unared sólida y resistente que abarca las mayores regiones del mundo, de maneraque sus destinos económicos están íntimamente conectados.
Incluso si es posible que la economía global, considerada como una únicaentidad no esté profundamente integrada como lo están la mayor parte de laseconomías nacionales más sólidas, los datos – según los globalistas- revelanuna clara tendencia hacia una más profunda integración tanto en el interiorcomo entre las diferentes regiones económico – políticas del mundo. Lasoperaciones de los mercados financieros globales, por ejemplo, hanconducido a una convergencia de las tasas de interés aplicadas por diferentespaíses. La integración financiera además lleva consigo un efecto de contagiopor el cual, por ejemplo, una crisis económica que se produce en una regiónrápidamente genera ramificaciones globales. Además de la integraciónfinanciera, también la actividad de las sociedades multinacionales terminanfavoreciendo la integración de las economías nacionales en una red deproducción global y regional. Por lo tanto, las economías nacionales nofuncionan más como sistemas autónomos en condiciones de impulsar lacreación de riqueza, dado que las fronteras nacionales se muestran cada vezmenos importantes en la conducción y organización de las actividadeseconómicas. En esta economía “ sin fronteras”, como conciben losglobalistas más radicales, la distinción entre la actividad económica realizadaen el interior de los Estados y la que se concreta a un nivel global, está siendocada vez más difícil de realizar.
Según los globalistas, por lo tanto, la fase contemporánea de laglobalización económica se diferencia de la del pasado porque existe enrealidad una sola economía global, que trasciende e integra las principalesregiones económicas del mundo. A diferencia de la belle époque – una épocacaracterizada por un nivel relativamente alto de proteccionismo en elcomercio y de zonas económicamente dependientes de los imperiosoccidentales- la economía global actual es mucho más abierta y su influenciatiene un impacto sobre todos los países, incluyendo aquellos situados en losmárgenes, como es el caso de Cuba. No se puede tampoco decir que elcrecimiento del regionalismo ha producido una clara división del mundo enbloques contrapuestos; de hecho, la regionalización de la vida económica nose ha desarrollado a expensas de la globalización. Por el contrario, el
regionalismo ha facilitado e impulsado la globalización económica,ofreciendo un mecanismo a través del cual las economías nacionales puedeninsertarse de manera más eficaz con los mercados globales. Además de eso,no hay pruebas de que esté produciendo, como sugieren los escépticos, una“trilaterización” del mundo; de hecho, aunque es verdad que la economíaglobal contemporánea se ha estructurado alrededor de los tres mayorescentros de poder económico, la misma se ha conformado de manera queningún país (o centro) individual puede dictarse las reglas de los intercambiosglobales. Como es obvio permanece siempre un ordenamiento estratificadojerárquicamente, dado que la gran mayoría de los flujos económicos –comerciales y financieros- están concentrados en los principales paísesadherentes a la OCDE.
No obstante, en los últimos años se ha expandido el nivel deexportaciones mundiales y de la inversión extranjeras de los países en vías dedesarrollo. Los nuevos países industriales de Asia oriental (y en menormedida América Latina) se han convertido en áreas cada vez más importantesde destino de las inversiones de la OCDE, pero también una fuentesignificativa de las importaciones de los mismos países. A veces se ha dichocon tono irónico que San Pablo es la principal ciudad industrial alemana.Hacia fines de los años 90, casi el 50% de los empleos industriales del mundoestaban localizados en los países en vías de desarrollo, y los productos de estarama de la economía representan el 60% de las exportaciones de estos paíseshacia el mundo industrializado. Contrariamente a las interpretaciones de losescépticos, la globalización contemporánea es un fenómeno que abarca todoslos continentes y todas las regiones del mundo.
Por definición, la economía global es una economía capitalista, dado quees organiza sobre la base de las leyes del mercado y de una producciónorientada al beneficio. Estos elementos han caracterizado el desarrollo de laeconomía occidental desde los comienzos de la Edad Moderna, pero lo quedistingue a la economía actual respecto de la que la ha precedido son, segúnlos globalistas, sus rasgos particulares. En las últimas décadas de laseconomías centrales del sistema global experimentaron una profundatransformación económica; en ese proceso, pasaron de ser economíasindustriales a economías postindustriales.
Esta reestructuración ha producido una drástica transformación en laforma y organización del capitalismo global, para la cual se ha recurrido adiferentes términos: “turbocapitalismo”, “capitalismo supraterritorial” o “erade la información”. Por medio de los mismos se intenta llamarla atenciónrespecto de la naturaleza cualitativa de los cambios verificados. En la era deInternet, para simplificar la explicación, el capital – productivo y financiero-se ha despegado de sus vínculos nacionales y de las fronteras territorialesmientras los mercados se han globalizado en la medida en que la economía decada país debe adaptarse constantemente a las condiciones de la competenciaglobal. En un mundo interconectado, los ingenios informáticos indios puedenhacer el trabajo de sus colegas occidentales a un costo muy inferior. En ladinámica puesta en marcha por este nuevo capitalismo global, se manifiestauna potente tendencia hacia la desnacionalización de las actividadeseconómicas estratégicas.
Un papel fundamental en la organización de este nuevo orden capitalistaglobal lo constituyen las sociedades multinacionales. Estas controlan hoy más
12

del 20% de la producción mundial y el 70% del comercio mundial. Suactividad se extiende a todos los sectores de la economía global, de lasmaterias primas a las finanzas, pasando por el sector manufactureroconcretando una integración y un reordenamiento de la actividad económicatanto en el interior de cada región como entre las mayores regiones delmundo. En el sector financiero, la banca multinacional se ha transformado enel principal actor de los mercados financieros globales y sus institucionesjuegan un rol crucial en la gestión del mercado monetario y en laorganización del sistema crediticio. Son los capitales globales privados, másque los Estados, los que, según los globalistas, ejercen una decisiva influenciadecisiva sobre la organización, localización y distribución del podereconómico y de los recursos en la economía global contemporánea. Lasmultinacionales, para los globalistas, son un factor decisivo en laconformación de una división internacional del trabajo. La reestructuración(en algunos casos la desindustrialización) de las economías occidentales estádirectamente conectada con la transferencia de producción hacia las zonas dereciente industrialización de Asia, América Latina y Asia oriental, obra de lasmultinacionales. Estos países representan una importante proporción de lasexportaciones mundiales y, por medio de su integración en los circuitos deproducción transnacional, no sólo se han transformado en apéndices de laseconomías metropolitanas sino que pasan a ser potenciales competidores. Enrelación con este tema, la globalización produce también una clara separaciónen los países en desarrollo entre vencedores y perdedores, reestructuraciónque también se verifica en el interior de los Estados, dado que algunas zonasde los mismos se integran en las redes de producción global, en tanto el restopermanece marginado del proceso. En consecuencia, la globalizacióneconómica produce a un mundo más unificado pero al mismo tiempo lasnaciones aparecen cada vez más divididas desde el momento en que la fuerzade trabajo a nivel mundial se segmenta tanto en los países ricos como en lospobres, en vencedores y perdedores. La vieja división entre norte y sur essuplantada, según los globalistas por una nueva división del trabajo queimplica un reordenamiento de las relaciones económicas sobre el planointerregional, pero también un nuevo modelo de distribución de la riqueza yde la desigualdad, que va más allá tanto de las economías post industrialescomo de las que se hallan en vías de industrialización.
Una de las contradicciones de este nuevo ordenamiento global de laeconomía es la de la dirección política. La globalización de las actividadeseconómicas escapa, de hecho, al control normativo de los gobiernosnacionales pero, al mismo tiempo las instituciones multilaterales vinculadas ala dirección de la esfera económica global, tiene en realidad una autoridadlimitada dado que los Estados continúan intentando controlar la propiasoberanía nacional y se niegan a cederles un poder sustancial. Algunosglobalistas radicales afirman que en estas condiciones los mercados globalestienden verdaderamente a escapar al poder de la regulación política, hasta elpunto de que se habla del riesgo de crear un “mundo fuera de control”. Losgobiernos, entonces, no tiene otra elección que adaptarse a las fuerzas de laglobalización económica. Las instituciones multilaterales de gobierno de laeconomía global – el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, laOrganización Mundial de Comercio – aparecen entonces, dado el empeñopuesto en difundir y apoyar los programas que extienden y profundizan la
presión de las fuerzas del mercado global sobre la vida económica nacional,como emisarios del capitalismo en su nuevo formato y de los países quedominan a la situación.
Otros autores, si bien aceptan algunos elementos de la posición globalistaradical, consideran que las estructuras del gobierno de la economía globaltiene bastante autonomía respecto de los intereses del capital global. Segúnestos autores, las instituciones multinacionales se han convertido de maneracreciente en ámbitos donde la globalización económica puede ser sometida acuestionamientos por parte de los países más débiles o por grupos de presióntransnacionales, nacidos en el interior de la sociedad (basta pensar en el éxitodel Foro de Porto Alegre). Por otra parte, los mismos países que están a lacabeza del capitalismo global se manifiestan en ocasiones en desacuerdo conlas decisiones y las normas establecidas por estos organismos. De hecho ladinámica política de estas instituciones multinacionales tienden a limitar elpoder de los países fuertes, desde el momento en que establecen un procesode decisiones basado en el consenso y, en consecuencia, no son en realidadsólo instrumentos de los Estados o de las fuerzas sociales dominantes. Junto aestas instituciones de nivel global existe también otro conjunto deorganización de nivel regional, desde el Mercosur a la unión Europea, queconstituyen une dimensión de lo que va emergiendo como un sistema degobernabilidad de la economía mundial a diferentes niveles. En losintersticios de este sistema operan las fuerzas de una sociedad civil asimismotransnacional desde la cámara de comercio internacional a las campañas parala condonación de la deuda externa de los países del tercer mundo, las buscanbalancear, contestar y presionar a las instituciones de la economíaglobalizada. Desde esta perspectiva, la política de la gobernabilidad de laeconomía global es más pluralista de lo que los escépticos están dispuestos aadmitir, en tanto las instituciones de nivel global y las de nivel regionaldisponen de una autoridad considerablemente independiente. La globalizacióneconómica esta siendo acompañada por una significativa internacionalizaciónde la autoridad política, junto a una globalización de la misma actividadpolítica.
Dado que los gobiernos están profundamente insertos en este sistema degobernabilidad económica desarrollando múltiples niveles, su rol y su poderestán continuamente redefinidos de un modo decisivo por la globalizacióneconómica. Algunos globalistas ven a los Estados nacionales más como“modalidad transitoria de la organización y de la reglamentación en el campoeconómico”, por lo que en la actual situación no pueden dirigir y regulareficazmente a las economías nacionales. Presionados por el accionar de losmercados financieros globales y las posibilidades de movilización de loscapitales productivos, los gobiernos nacionales de todo el mundo están siendoobligados a adoptar políticas económicas similares caracterizadas por lavigencia del neoliberalismo, es decir, orientadas hacia la reducción del papeldel Estado en la economía y hacia el control del déficit público. Cuanto másse intensifica la competencia internacional, para los gobiernos resulta cadavez más difícil mantener los niveles de protección social existente sin minarla competitividad de las empresas nacionales y disminuir las inversionesextranjeras. Una política de endeudamiento público o el aumento de losimpuestos para sostener el gasto estatal serían entonces imposibles en vista delos vínculos existentes en los mercados financieros globales. Algunos
globalistas llegan a afirmar que la globalización económica terminará con elEstado de bienestar, mientras otros imaginan un escenario menos dramáticode convergencia global hacia sistemas de seguridad social más limitados. Sinembargo, sobre un punto existe coincidencia: la autonomía económica, lasoberanía y la gestión social de los Estados en la era contemporánea estánsiendo fuertemente erosionadas por el actual proceso de globalizacióneconómica.
Globalización y desigualdades nacionales
De acuerdo a lo indicado en el gráfico transcripto más arriba, laglobalización contemporánea está acompañada por una creciente brecha entrelos países ricos y los pobres.
Al establecer una nueva localización y distribución de las riquezas y delpoder productivos en la economía mundial, el proceso de globalizaciónredefine las jerarquías entre los diferentes países del mundo. El mismotermina entonces teniendo profundas consecuencias para el orden mundial ypara los individuos, dado que las desigualdades que se producen condicionansus posibilidades de vida, creando las condiciones para el desarrollo de unmercado inestable y difícil de gobernar. Es natural entonces que el problemade las desigualdades a nivel global se hayan convertido en uno de losproblemas más urgentes y discutidos en la agenda de los encuentros de lasorganizaciones internacionales.
Sin embargo, las discusiones no han cristalizado en un enfrentamientoclaro las posiciones de los globalistas de los escépticos. Si en el interior deambos campos existe una cierta diferencia de opiniones sobre lasconsecuencias de las desigualdades y respecto de los remedios apropiadospara hacerle frente a nivel global, aún más drástica es la diferencia deposiciones en torno a las causas de fondo de este fenómeno y, en particular,sobre el problema de sus relaciones con la globalización económica.
Las posiciones globalistas
Aquí también se identifican dos grandes corrientes: 1) Para los globalistas de inspiración neoliberal, la globalización
económica contemporánea es considerada la realización de un mercado únicoglobal a los intercambios libres, a la movilidad de los capitales y a unacompetencia que se desarrolla a nivel mundial, es portador de modernizacióny desarrollo. Poniendo como ejemplo el milagro económico de los países deAsia oriental, los neoliberales argumentan que la solución de lasdesigualdades a nivel mundial se puede encontrar desarrollando políticas deaperturas hacia el capital internacional y la competencia global, y en labúsqueda de una mayor integración en la economía mundial. Reconocen quela globalización económica genera vencedores y vencidos, pero subrayan lacreciente extensión de la riqueza y de la prosperidad en el mundo gracias a losmecanismos de difusión. En perspectiva histórica, la pobreza a escala mundialha disminuido en los últimos cincuenta años como no lo había hecho en losquinientos años anteriores, y en las últimas décadas las condiciones de vidade la población han mejorado de manera significativa en casi todas las
13

regiones del mundo. En lugar de la vieja fractura entre Norte y Sur, se puedeobservar que está naciendo una nueva división del mundo que sustituye altradicional modelo centro-periferia de las relaciones económicas. El resultadode este realineamiento es que el antes llamado “Tercer Mundo” se vadiferenciando a medida que más países se orientan a buscar las ventajas delespacio de un mercado libre y se convierte en países industrializados; Coreadel Sur, por ejemplo, ha pasado a formar parte de los países de la OCDE –enun tiempo el “club de los países ricos occidentales”- y muchos otros Estadosen vías de industrialización pueden hoy también aspirar a lo mismo.
Los neoliberales argumentan que las desigualdades producto de laglobalización constituyen hechos “naturales”, por lo que advierten respectodel peligro de la pérdida de libertad – y de eficiencia económica – existenteen la intervención de organizaciones multilaterales orientadas a reequilibrarlas consecuencias de una economía globalizada y de sus desigualdades.
En esta visión, la globalización económica se asocia con in crecimientoglobal de la riqueza; la pobreza extrema y las desigualdades todavíaexistentes son consideradas condiciones transitorias que irán remitiendo conla modernización que conllevan los mercados globales. De acuerdo con estainterpretación, la globalización económica provee las precondicionesnecesarias para un mundo más estable y pacífico, desde el momento que unadurable interdependencia económica – tal como se ha producido en lasrelaciones entre los Estados occidentales – torna irracional el recurso a lafuerza militar o la guerra.
2) Los globalistas de orientación socialdemócrata, en cambio, ofrecenuna interpretación muy diferente de las desigualdades producidas por laglobalización. Ésta es considerada directamente responsable de laprofundización de las diferencias en las condiciones de vida entre las distintaspartes del mundo, es decir, una polarización de las rentas y de la riqueza. Estarealidad es acompañada por otros tres elementos: la segmentación de lafuerza de trabajo a nivel mundial entre quienes ganan y quienes pierden conla globalización; La creciente marginación de los perdedores respecto de laeconomía global, y la erosión de la solidaridad social en el interior de lasnaciones, en tanto los gobiernos muestran poca voluntad en disponer derecursos para proteger a la parte económicamente más vulnerable de lapoblación. La globalización crea entonces un mundo más rico para algunos aexpensas de una creciente pobreza para los otros. Esta pobreza no seconcentra sólo en los países del Sur sino también en algunas partes del Norteopulento.
De acuerdo con esta visión, es el proceso de globalización económica elprincipal responsable de la globalización de la pobreza. La reestructuracióneconómica global produce, tanto en el interior de los países ricos como de lospobres, una segmentación horizontal de la fuerza de trabajo, entre losbeneficiarios del proceso de globalización y sus víctimas. En las economíasdesarrolladas, la competencia conduce a la debilitación de las coalicionessociales necesarias para sostener un adecuado sistema de protección social.En los países pobres, por su parte, los programas de ajuste estructuralimpuestos por el Fondo Monetario Internacional y otras organizacionesfinancieras imponen serios limites a las ayudas sociales de los gobiernos. Sedesarrollan, entonces, una serie de problemas que auguran un mundo másinestable. Si no se trata por todos los medios de controlar el fenómeno de la
globalización económica, concluyen los globalistas de origensocialdemócrata, una nueva barbarie terminará por prevalecer, a medida quela pobreza, la exclusión social y los conflictos se difunden por el mundo.
Es necesario entonces desarrollar una nueva ética global que afirme eldeber de preocuparse por la pobreza más allá de las fronteras de los Estados,así como en el interior de los mismos, y que establezca un nuevo pacto entrepaíses ricos y países pobres. Esta argumentación implica un replanteo de lasocialdemocracia como proyecto; si ésta aspira a ser eficaz en el escenario dela globalización contemporánea, debe ser inscripta en un vigoroso programade gobernabilidad global, que trate de combinar la seguridad de la sociedadcon la eficiencia de la economía. Un proyecto así redefinido debe tener comoobjetivo la búsqueda de programas de regulación de las fuerzas de laglobalización económica a nivel nacional, regional y global, de manera que elmercado comience a estar al servicio de la población mundial, y no a lainversa. Extender la socialdemocracia más allá de las fronteras nacionalespresupone también el reforzamiento de la solidaridad entre aquellas fuerzassociales que, en diversas regiones del mundo, buscan responder o por lomenos resistir a las a las modalidades actuales de la globalización económica.Es necesario, entonces, de acuerdo a la opinión de estos globalistas, un pactoglobal (por supuesto, de inspiración socialdemócrata) destinado a poner bajocontrol las fuerzas de la globalización económica y a crear un orden mundialmás justo y humano.
El desafío de las desigualdades para los escépticos
Podemos destacar dos variantes entre los escépticos:1) Para aquellos que se inspiran en la tradición marxista, la posibilidad
de un New Deal a escala global es simplemente una utopía. Al afirmar que elcapitalismo contemporáneo está creando un mundo más dividido y menosgobernable, ellos sostienen que es una ingenuidad creer que estos mismosEstados, las empresas económicas y las fuerzas sociales que tantos beneficiosobtienen del actual sistema liberal, están dispuestos a consentir su reforma ymucho menos su transformación. De acuerdo a esta interpretación, la divisióndel mundo en centro y periferia continúa siendo el modelo del orden mundialen la actualidad. De ninguna manera es cierto que el capitalismo internacionalhaya favorecido la creación de un “mundo unificado”; sino que, por elcontrario, ha producido un agravamiento de las desigualdades, en tanto laintensificación de los flujos comerciales y de las inversiones mundiales se harealizado en beneficio de los países mas industrializados, y ha excluido unagran parte del resto del mundo, llevando de hecho a una marginación de lamayor parte de la economía del Tercer Mundo. La interpretación radical, másque afirmar la emergencia de una nueva división del trabajo a nivel mundial,destaca la acentuación de la fractura.
En ele centro de estos análisis se encuentra una concepción de lainternacionalización económica contemporánea entendida como una nuevamodalidad del imperialismo occidental. En la actualidad, el 50%de lapoblación mundial y dos tercios de los gobiernos están sometidos a ladisciplina del Fondo Monetario Internacional. Como quedó demostradodurante la crisis de Asia Oriental, incluso los países más adelantados en su
proceso de industrialización se vieron sometidos a las directivas de losgobiernos pertenecientes al G7 y, en particular, del gobierno de los EstadosUnidos. La internacionalización económica, más que a sustituir, tiende areforzar los tradicionales modelos de dominio y de dependencia, bloqueandolas posibilidades de un desarrollo real. Con los avances de la pobreza, enconflicto entre Norte y Sur se profundiza, mientras el occidente opulento pormedio de varios mecanismos, desde el Banco Mundial a la OTAN, ejerce unasuerte de “control global de los conflictos” para consolidar su poder. Lainternacionalización del capitalismo está creando un mundo cada vez másingobernable y violento, en el cual la pobreza, la marginación y el conflictoconstituyen la realidad de cada día para la mayoría de la población mundial.En este contexto, buscar la reforma del actual sistema económico es unatentativa vana, cuando, en realidad, para acabar con el imperialismo esnecesario un cambio revolucionario que provenga tanto de la metrópoli comode la periferia. Sólo un nuevo orden mundial socialista, del cual los EstadosSocialistas constituirán la piedra angular, estará en condiciones de erradicar lapobreza global por medio de una profunda redistribución de la riqueza y delos privilegios.
2) Los escépticos de orientación más realista cuestionan estassoluciones sosteniendo que se trata de puro idealismo en un mundo que acabade asistir al hundimiento del modelo soviético. El problema de lasdesigualdades globales, sostienen, es uno de los problemas más difíciles detratar a nivel internacional, ni parece, en realidad, que pueda haber unasolución eficaz. A partir de esto, si por una parte están dispuestos a concederque la internacionalización económica está asociada a un crecimiento de lapolarización entre países ricos y países pobres, no consideran este hechocomo la única o prioritaria causa de esta realidad. Existen también factores anivel nacional, como la dotación de recursos y el tipo de política económicaseguida por cada Estado nacional, que inciden tanto (sino más) en ladistribución de la desigualdad a nivel global. Aspirar a moderarla – sin hablarde erradicarla – por medio de la intervención coordinada a nivelinternacional, o por medio de la creación de un orden socialista mundial, esun error fundamental. La desigualdad está de hecho inscripta en la mismaestructura del sistema mundial, dado que la jerarquía del poder que se verificaa nivel global es la consecuencia de un sistema que ordena los Estados segúnsu dotación de recursos, tanto en el campo económico como en el político.
Esta jerarquía del poder, sostienen quienes evalúan la situación conrealismo, resulte esencial para el mantenimiento de un orden internacionalestable, dado que en un sistema de Estados anárquico y paritario, la paz y laseguridad dependen, en última instancia, de la disponibilidad de los Estadosmás fuertes a asumir un rol de guardianes del sistema. La jerarquía, y porconsecuencia la desigualdad, son ingredientes vitales en una concepciónrealista de la situación del mundo y constituyen las bases sobre las cualesedificar una gobernabilidad internacional eficaz. Reducir las desigualdadesque se manifiestan a nivel global pueden ser una aspiración moralmentenoble, pero no necesariamente si el proceso implica minar las basesprincipales de la convivencia internacional. En un sistema en el cual cadaEstado se esfuerza en mantener su poder y su influencia sobre los otros, laaspiración se revela poco realizable. Las tentativas puestas en marcha a nivelmultilateral a fin de aminorar las desigualdades globales, teniendo como freno
14

el poder de los mercados, están destinadas a fracasar, dado que los paísesdébiles carecen de medios eficaces para obligar a los países fuertes aconcretar iniciativas que, por definición, amenazarán su poder y su riqueza.Por estas razones, entre otras, los escépticos desconfían de los grandesproyectos destinados a establecer un escenario más justo en el mundo.Observan que, paradójicamente, una realidad de este tipo no sería máspacífica ni más segura respecto de la injusta que hoy experimentamos. Estono significa que aquellos que defienden una posición realista consideren lacreciente desigualdad como moralmente aceptable o políticamente sostenibleen el largo plazo; sin embargo, consideran que no podrá ser eficazmenteresuelta a nivel internacional.
Es sólo en el interior de cada Estado - nacional que se pueden encontraray poner en práctica so9luciones legítimas y eficaces al problema de ladesigualdad global. Esas soluciones serán siempre parciales y limitadas, dadoque los gobiernos no pueden aspirar a reequilibrar todos los factores externosde desigualdad que se manifiestan en el interior de sus fronteras. Incluso sicooperación internacional entre los Estados puede ser de ayuda en laresolución de los problemas mayores generados por el mercado global, lasdesigualdades pueden ser afrontadas con éxito por medio de los sistemas dewelfare nacionales y el control de la riqueza y el poder económico en elámbito nacional. Los gobiernos nacionales, concluyen los escépticos, son losúnicos instrumentos eficaces para mediar y equilibrar las peoresconsecuencias de la desigual internacionalización económica.
¿Un nuevo orden mundial?
En el curso de la época moderna, las concepciones respecto del “bienpolítico”, entendido como los objetivos de justicia y bienestar que orientan elaccionar político, fueron generalmente elaboradas al nivel de la actividad y delas instituciones estatales: el Estado – nación se situó en la intersección de lasdiversas concepciones, moral e intelectualmente ambiciosas, que gobernaronla vida política.
La teoría política considera al Estado nacional como un punto dereferencia fijo y ha buscado ubicarlo en el centro de las interpretacionesrespecto de la naturaleza y forma del bien político. Las relaciones entre losEstados, si bien objeto de análisis, muy pocas veces fueron tomadas enconsideración como un elemento central de la teoría y de la filosofía política.El punto principal siempre ha sido la comunidad política territorial y todas susposibles relaciones con el bien político.
Concepciones comunitarias de la política
La teoría y la práctica de la democracia liberal ha aportado importanteselementos a estas posiciones. De hecho, en el ámbito de la democracia liberal,mientras los límites territoriales y el estado nacional establecen los límitesespaciales del bien político, la modalidad de sus variadas articulaciones sondirectamente reservadas a la ciudadanía. La teoría del Estado moderno tiendea establecer un fuerte contraste entre poder del estado y poder del pueblo.
Thomas Hobbes sostiene que el Estado es el punto de referencia políticasupremo en el interior de una comunidad determinada y de un territorio
definido. Los teóricos de la democracia, por el contrario, tienden a afirmar elconcepto de pueblo como cuerpo activo y dotado de soberanía, encondiciones entonces de constituir y de derrocar a los gobiernos. El bienpolítico, entonces, tiene su fundamento y es el resultado de un proceso departicipación política en el cual la voluntad colectiva está determinada através de la mediación de representantes electos. El poder legítimo, oautoridad, es decir la soberanía, reside en el pueblo y está sujeta a una serie dereglas, procedimientos e instituciones consolidadas que constituyen loscontenidos de los acuerdos constitucionales y de las tradiciones legalesnacionales.
La teoría del bien político en el interior de la moderna comunidad políticaterritorial se basa en un cierto número de cuestiones que necesitan seraclaradas. Una comunidad política está constituida y definida de maneraadecuada cuando se verifican las siguientes condiciones:
1. Los miembros tienen una identidad sociocultural común; es decirque comparten la comprensión, explícita o implícita, de una cultura,de una tradición, de una lengua y de una patria bien identificada, quelos une como grupo.
2. Tiene un conjunto de proyectos y objetivos comunes, que conduce adefender la existencia de una imaginaria “comunidad de destino”, lacual los lleva a la convicción de que forman un pueblo encondiciones de gobernarse a sí mismo.
3. Existe una estructura institucional – o está en vías de desarrollo –que protege y representa a la comunidad, actúa en su nombre ypromueve el interés colectivo.
4. Entre los gobernantes y los gobernados, entre quienes tomandecisiones y quienes son sus destinatarios existe una relación decongruencia y simetría. Esto quiere decir que la comunidad nacionaldetermina de manera exclusiva las acciones, decisiones y laspolíticas de los mismos gobernantes y, a la inversa, estos últimosdeciden aquello que es justo y apropiado para los ciudadanos.
5. Los miembros de la gran comunidad gozan, además de loespecificado hasta ahora, de una estructura común de deberes yderechos; esto quiere decir que pueden pretender y puedenracionalmente aspirar, a que se concrete un cierto grado de igualdad,tanto en el tema de la justicia como en el de la participación política.
De acuerdo con estas afirmaciones, que constituyen la base de lasposiciones de los escépticos, la concepción de qué es justo para la comunidady sus ciudadanos deriva de sus mismas raíces culturales, políticas einstitucionales, y de sus tradiciones. Son estos factores, de hecho, los quegeneran los elementos - conceptuales y prácticos – para determinar sudestino. El principio de justificación fundamental es un discurso comunitario:el discurso ético no puede ser aislado de las formas concretas de vida de unacomunidad: las categorías del mismo se insertan sobre las tradicionesparticulares de cada comunidad y los valores de cada una de ellas tieneprecedencia sobre las exigencias individuales.
¿Una ética global?
Los globalistas ponen en entredicho cada una de las asercionesfundamentadas más arriba, sosteniendo que el bien político debe hoyplantearse reflejando la variedad de las diferentes “comunidades de destino” alas cuales pertenecen tanto los individuos como los grupos sociales, y dandocuenta de la manera en que esta diversidad es forzada por lastransformaciones políticas originadas por el proceso de globalización. Segúnla interpretación globalista, el bien político se define en un escenario en lecual están situadas las diferentes comunidades, y en el que va emergiendo unasociedad civil transnacional y una política global. La base de esta visión deorientación globalista puede ser ilustrada a partir de la crítica que se realizade los cinco puntos arriba expuestos.
En primer término, la existencia de una comunidad política que comparteuna misma identidad es el resultado de un intenso esfuerzo de construcciónpolítica y no un elemento natural, aun en le interior de comunidades bienenraizadas en el pasado. La identidad cultural y política es con frecuenciaspuesta en discusión a partir de factores como las clases sociales, la divisiónentre los sexos, la fidelidad y las tradiciones de nivel local, o losreagrupamientos de base étnica o generacional. No su puede postular laexistencia de una identidad política compartida sólo a partir de laproclamación de símbolos altisonantes de dicha identidad. El significado deestos símbolos es frecuentemente discutido, y los mismos valores comunes deuna comunidad pueden ser objetos de ásperas disputas. Términos comojusticia, responsabilidad, vigencia de la ley, bienestar, en torno a los cualesparece existir una interpretación común dentro de la misma comunidadpolítica, en realidad puede esconder concepciones muy diferentes. De hecho,si se entiende por consenso político una integración normativa en el interiorde una misma comunidad, eso es algo por demás raro. Una identidad políticafuertemente unificada es un fenómeno que se verifica sólo en casosexcepcionales, como cuando un país está en guerra. Fuera de ese caso, lossujetos políticos contemporáneos, sometidos como están a una extraordinariavariedad de informaciones y mensajes, conceptos, estilos de vida e ideasprovenientes de ámbitos muy distantes respecto de su misma comunidad, ypueden de hecho identificarse con grupos posicionados a gran distancia de sushorizontes étnicos, religiosos, sociales o políticos. Y si ni hay razones parasuponer que van a aceptar acríticamente estos mensajes, para la identidad demuchos es posible que sean preferibles ideas y relaciones libremente elegidas,antes que la pertenencia a una “comunidad de nacimiento” no elegida. Lasidentidades culturales, tanto como las políticas, son constantemente sometidasa un proceso de revisión.
En segundo lugar, el argumento que considera al bien político comofirmemente vinculado al Estado – nación olvida tomar en consideración lavariedad de comunidades políticas a la que un individuo puede optar porpertenecer, persiguiendo objetivos diferentes. Por ejemplo, es perfectamenteposible tener derecho de voto y gozar simultáneamente de la ciudadanía enEscocia, en el Reino Unido y en Europa, sin con esto amenazar el grado deidentidad y de fidelidad de cada una de las tres identidades políticas. Estambién perfectamente posible identificarse con los objetivos y ambiciones deun movimiento social transnacional – dedicado a la defensa del medioambiente, de los derechos humanos o de los derechos de la mujer – sin que
15

por eso se comprometan lealtades de tipo más local. Esta pluralidad deorientaciones y de fidelidades políticas pueden ser puestas en relación con lapérdida de capacidad del Estado para hacer valer frente a sus mismosciudadanos una identidad política específica frente a la globalización. Enprimer tiempo, la globalización debilita la capacidad misma del Estado de serel único dispensador de bienes; de este modo, se debilita su legitimidad ysobre todo la confianza de los ciudadanos frente a lo que ha sidohistóricamente su tarea. Al mismo tiempo, la globalización de los procesosculturales y de las comunicaciones está estimulando la formación de nuevasimágenes de comunidad, sugiere nuevos caminos para la participaciónpolítica y nuevas elaboraciones conceptuales sobre las identidades políticas.La globalización ayuda a crear nuevas formas de comunicación y deinformación y se están constituyendo redes de relaciones que relacionan entresí grupos y culturas particulares transformando la dinámica de las relacionespolíticas, más allá de los Estados nacionales. Las comunidades políticas seenfrentan a una multiplicidad de identidades, culturas y agrupamientosétnicos. El tipo de consenso que vincula estas variedades identitarias puederesultar frágil, basado como está en elementos de tipo procedimental, porejemplo, sobre determinados mecanismos para la resolución de conflictos, yno sobre un conjunto de valores sustanciales. En este escenario, unsentimiento político nacional puede ser solamente, en el mejor de los casos,muy superficial.
En tercer lugar, la globalización está erosionando “desde adentro” a losEstados, poniendo en discusión su soberanía y su autonomía. Lasinstituciones estatales y los actores políticos aparecen cada vez más comoparte de una puesta en escena en la que se procede a la “representación” de lapolítica, pero sin contribuir realmente a la efectiva concreción del bienestarcomún. Las estrategias políticas contemporáneas requieren una mayorcapacidad para favorecer la adaptación a los mercados mundiales y a losflujos económicos transnacionales. Dentro de las políticas económicas ysociales, un punto de orientación fijo es la adecuación a la economíainternacional y, especialmente, a los mercados financieros globales. Las“señales” de estos mercados se han transformado en fundamentales puntos departida para un proceso racional de toma de decisiones. Por ejemplo, losciudadanos deben estar dotados de un capital cultural y educativo encondiciones de enfrentar el desafío de una competencia creciente, sea tanto anivel local como nacional, regional e incluso global, y también la crecientemovilidad de los capitales industriales y financieros. De hecho, los Estadosno disponen de la capacidad ni de los instrumentos de política necesaria pararesponder a los imperativos del cambio económico global; deben, en cambio,ayudar a los ciudadanos orientando los recursos hacia el campo social,cultural y educativo, a los efectos de que los pongan en situación favorablepara movilizarse en el escenario global. La búsqueda del bien público setransforma entonces en sinónimo de la continua adaptación a finalidadesprivadas. En consecuencia, el rol del Estado como protector y representantede una comunidad territorial, como recolector y distribuidor de recursos entresus miembros y, en fin, como promotor de un bien político autónomamentedefinido a través de procesos públicos de deliberación, parece en declinación.
En cuarto lugar, el destino de una comunidad nacional no está más en susmanos; procesos políticos, ambientales, económicos, que se despliegan a
nivel regional o global, han redefinido profundamente el contenido delproceso decisional a nivel nacional. Decisiones adoptadas por organizacionescomo la Unión Europea o la OTAN disminuyen el registro de las eleccionespolíticas a disposición de las “mayorías”, tal como éstas se consideran a nivelnacional. Al mismo tiempo, decisiones antes adoptadas por un Estado enparticular pueden tener efectos más allá de sus fronteras, de manera quedelimita el ámbito de opciones políticas de otros Estados. Los gobiernosnacionales no están en condiciones de determinar de manera exclusiva lo quees justo y oportuno para sus ciudadanos. Si pensamos en aspectos como ladeterminación del costo del dinero, la deforestación de bosques, el comercio yla producción de armas y muchos otros temas, queda claro que las decisionestomadas por cada nación tienen enormes consecuencias sobre países vecinosy distantes. Las comunidades políticas están, por lo tanto, inscriptas en unaamplia gama de procesos que conectan unas con otras de acuerdo a esquemaspor demás complejos.
En relación con el quinto punto, las comunidades nacionales están, enrealidad, estrechamente aprisionados en redes a nivel regional y global queterminan comprometiendo la capacidad de los gobiernos de asegurar a losciudadanos una estructura común de derechos, deberes y seguridad social.Procesos, organizaciones e instituciones de nivel regional y global minan,circunscriben y delimitan los derechos y las oportunidades que los Estadosnacionales pueden garantizar. El poder político, en materias como losderechos humanos y las normas de comercio internacional, está siendoprofundamente rediseñado. El modelo contemporáneo de globalización estásiempre asociado a un sistema de ejercicio del gobierno a diferentes niveles, aun proceso de difusión del poder político y una profundización de lasdiferencias entre los países ricos y países pobres. De este cuadro emerge unacompleja constelación de “ganadores” y “perdedores”. Vinculados por unaserie de fuerzas distribuidas en diferentes partes del mundo, los gobiernosnacionales debe reconsiderar su rol y sus funciones; para la promoción y elcrecimiento del bien público se requiere una acción multilateral coordinada.Esto es válido, por ejemplo, cuando se trata de prevenir una recesióneconómica global y de hacer posible un desarrollo sostenible, cuando sequieren proteger los derechos humanos e intervenir cuando son gravementeviolados, cuando se trata de evitar catástrofes ambientales como el agujero deozono o el recalentamiento de la atmósfera. Se ha verificado entonces untraslado desde el ámbito del “gobierno nacional” a aquellos del gobiernoglobal, y por lo tanto toda la nueva realidad debe ser repensada enprofundidad.
Cada una de las cinco proposiciones que resumen las posiciones de losescépticos pueden ser entonces rebatidas por los argumentos de losglobalistas; en base a éstos, la definición de comunidad política y el mismoconcepto del bien político pueden ser definidos así:
1. Los individuos, respondiendo a la globalización de las fuerzaseconómicas y culturales, lo mismo que a la reconfiguración delpoder político, desarrollan un sistema complejo de lealtades eidentidades a diferentes niveles. El intercambio de bienes culturalesa través de las fronteras crea las bases de una sociedad civiltransnacional y de identidades que se superponen. Se efectiviza así laaparición de un horizonte común de conocimiento y comprensión
recíproca entre los seres humanos, que progresivamente encuentranexpresión en colectividades capaces de construir y sostenermovimientos así como estructuras legales e institucionales decarácter transnacional, que nuclean tras de sí hombres y mujeres dediferentes países.
2. El desarrollo contínuo de los flujos de bienes y de las redes deinterconexiones a nivel regional, internacional, y global, unido alreconocimiento por parte de un número cada vez mayor de personasde la creciente interconexión de las comunidades políticas endiferentes ámbitos, genera la toma de conciencia respecto de laexistencia de “destinos comunes” que reclaman solucionescolectivas. La comunidad política comienza a ser reinventada entérminos tanto regionales como globales.
3. Existe una estructura internacional que comprende elementos degobernabilidad local, regional, nacional y global. En los diferentesniveles, la comunidad continúa existiendo, sino protegida yrepresentada. Los intereses colectivos reclaman, si quieren encontrarsustento y ser adecuadamente protegidos, estrategias multilateralesde promoción y, en el plano doméstico adaptaciones a nivel local ynacional.
4. Procesos económicos, sociales y ambientales complejos de agenciasregionales e internacionales, lo mismo que decisiones de otrosEstados y de organizaciones privadas atraviesan a las comunidadesnacionales, con consecuencias profundas para sus propiasprioridades políticas y elecciones estratégicas. La globalizaciónaltera los términos de lo que una comunidad nacional puede reclamaral propio gobierno y de aquello que los políticos pueden prometer alos ciudadanos.
5. Los derechos, deberes y el mismo bienestar de los individuos puedeser adecuadamente asegurados si, más allá de estar por los artículosde las constituciones nacionales, están subrayadas por leyes einstituciones de nivel regional y global. En una época como la actual,las instituciones dedicadas al ejercicio de funciones de gobierno anivel regional y global constituyen la bese necesaria para laexistencia de relaciones cooperativas y la concreción de contratosjustos.
En contraste con la concepción del bien político enunciada por lossostenedores del moderno Estado nacional, los globalistas sostienen quelo que es el “bien” para la comunidad política nacional y para susciudadanos debe ser definido en bese a una reflexión sobre los preciosque están siendo generados por una mezcla de la suerte y de los destinosde una multiplicidad de comunidades nacionales. La creciente fusión delas fuerzas económicas, social, culturales y ambientales en todo el mundoreclaman un replanteo de las posiciones aislacionistas sostenidas por losescépticos. El mundo contemporáneo, de comunidades cerradas dotadasde sistemas de pensamiento recíprocamente impenetrables y deeconomías autosuficientes, dentro de un mundo constituido por Estadossoberanos. No sólo es posible considerar el pensamiento ético-moralcomo autónomo respecto a las formas de vida social en una comunidad
16

nacional, sino es preciso subrayar que ese pensamiento hoy nace y sedesarrolla en los puntos de intersección entre comunidades, tradiciones ylenguas superpuestas entre ellas. Sus categorías son siempre el resultadode la meditación de las culturas, de procesos de comunicaciones y demodalidades recíprocas y diferentes de comprensión.Naturalmente, entre los globalistas (como también entre los escépticos)exigen grandes diferencias en cuanto al núcleo de su argumento, es decirque pueden sostener visiones diametralmente opuestas respecto a comodebe ser ese orden global y que principios morales deben estar en su base.Todos, sin embargo, están de acuerdo en trazar una clara distinción entresus posiciones respecto del origen del bien político, y que sostienen losescépticos. Mientras que, de hecho, para estos últimos el discurso sobrelos fundamentos éticos permanece vinculado a la existencia decomunidades políticas nacionales definidas, para los globsalistas elmismo pertenece claramente a un mundo de fronteras abiertas, al mundoentero entendido como única comunidad, como “aldea global”.
Conclusiones
El debate sobre la globalización pone en evidencia las problemáticasfundamentales de nuestro tiempo. A pesar d la inclinación a exagerar susposiciones que manifiestan ambas partes, los protagonistas del debateelaboran una serie de argumentos importantes y bien fundados. Éstos no sólotratan cuestiones cruciales sobre las organizaciones de la actividad humana ysobre los avatares del cambio social a nivel global, sino que ponen enevidencia problemáticas que van al núcleo de la discusión política mostrandolas opciones estratégicas de que dispone una sociedad y los vínculos quelimitan la posibilidad de una política eficaz. A pesar que las dos opciones sonprofundamente diferentes, puede sin embargo mostrarse la existencia de unterreno común. No se trata de un diálogo “entre sordos”; ambas partes estándispuestas a compartir ciertas afirmaciones:
1. En las últimas décadas se ha asistido a una expansión de lasinterconexiones en el interior de las regiones y entre ellas mismas, sibien conducido a consecuencias diferentes en cada comunidad;
2. La competencia interregional y global (tanto política comoeconómica y cultural) pone en discusión las viejas jerarquías ynuevas desigualdades en la distribución de la riqueza del poder, delos privilegios y del conocimiento;
3. Los problemas transnacionales, como el reciclaje del dinero “negro”,han adquirido mayor relevancia poniendo en cuestión el roltradicional, las funciones y las mismas instituciones del gobiernonacional;
4. Se ha producido una expansión de forma de gobierno internacional anivel regionales y globales, que plantean cuestiones de carácternormativo respecto de orden mundial que se está construyendo y ladefinición respecto de los intereses a los que debe servir
5. Estos desarrollos requieren nuevos modos de abordar los cambiospolíticos, económicos y culturales, exigiendo respuestas creativaspor parte de la clase política, en relación con la búsqueda de nuevasformas de regulación política y de construcción democrática.
Para finalizar, es preciso destacar que las dos posiciones no están sólosostenidas por la retórica ideológica. El punto de vista de los escépticos sefundamenta en una razón histórica que debe ser atentamente considerada,incluso si se quiere una posición globalista. Por ejemplo, muchas de lasrespuestas empíricas desarrolladas por las argumentaciones de los escépticosque analizan el significado histórico de los flujos comerciales y de lasinversiones en la época contemporánea requieren un estudio detallado. Dichoesto, sin embargo, el punto de vista de los globalistas tiende a iluminar, ensus diversas formas, aspectos importantes de las transformaciones que seestán verificando en la organización espacial del poder –pensemos en loscambios en la naturaleza de las comunicaciones, en la difusión y velocidaddel cambio tecnológico- aunque a veces se manifiesta una tendencia aexagerar el nivel de impacto.
17