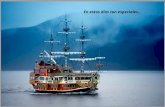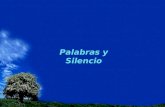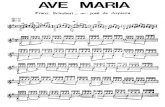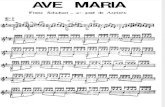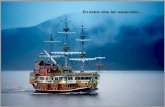Schubert 3
-
Upload
enrllobet9552 -
Category
Documents
-
view
22 -
download
2
Transcript of Schubert 3

LA SONATA EN LA MENOR D.537 OP. 164 Veamos un ejemplo en la Sonata para piano en La menor D.537 op.164. No se si es la que Mara tiene ensayado algún movimiento, Schubert tiene otras dos sonatas para piano en la menor posteriores, la D.784 (escrita en 1823) y la D.845 (escrita en 1825), pero prácticamente cualquier ejemplo es bueno para advertir algunas peculiaridades de la estructura schubertiana. Se trata de una obra escrita en marzo de 1817. Schubert tenía por tanto 20 años de edad, había escrito ya cinco sinfonías, ninguna de las cuales había conseguido ser representada, cinco creaciones operísticas también sin representar, cuatro misas entre otras obras litúrgicas de diferente envergadura, y un número enorme de piezas de cámara, para piano, y sobre todo de lieder. En Beethoven, referencia ineludible en la Viena de aquellos tiempos, la forma-sonata que articula tanto las sonatas para piano como casi toda obra instrumental deja ver un esquema de referencia para el primer movimiento que toma su aliento de un contraste tonal bien definido y dosificado. Recordemos: una exposición con dos temas contrastantes, el segundo en una tonalidad fuertemente relacionada con la del primero, sección esta que muy a menudo se repite íntegra antes de pasar a la siguiente, una sección de desarrollo donde se pasa por tonalidades más contrastantes y donde el material temático de la exposición se descompone en pequeños motivos que potencian su peculiaridad (sección de inestabilidad, obviamente), y finalmente una reexposición donde aparecen los dos temas iniciales ahora ambos en la primera tonalidad, es posible que introducidos por la tonalidad de la subdominante (sección, por tanto, de recuperación de la estabilidad). Un primer movimiento caracterizado por contrastes de envergadura, dramático, que necesitaba ser compensado a continuación por un segundo movimiento lento que serenase los ánimos, cuya estructura tonal podía ser la misma del primer movimiento pero omitiendo la sección de desarrollo. Un tercer movimiento podía ser el conclusivo en sonatas para piano, aunque en sinfonías siempre se llegaba a los cuatro movimientos. En líneas generales Schubert parece mantenerse fiel al esquema beethoveniano, pero se diría que pervirtiendo su sentido: no es el contraste de secciones lo que parece interesarle (y que de hecho es lo que justifica una estructura de este tipo), sino el encanto del momento, la creciente autonomía del presente, aceptando su poder corrosivo sobre las estructuras temporales. Podemos escuchar el primer movimiento aquí: Las tres fases en la estructura del primer movimiento están nítidamente respetadas. Siguiendo la minutación del ejemplo: -Exposición hasta el 01:52, que se repite hasta el 03:56. -Desarrollo desde el 03:56 hasta el 05:19 -Reexposición desde el 05:19 hasta el 07:02, y a continuación repetición íntegra del desarrollo y la reexposición hasta el final en 10:37.

En este nivel todo parece extremadamente convencional, incluso más que en Beethoven. La parte del desarrollo, que es la parte propiamente dinámica, tiene una modesta extensión que hace pensar en una obra de enfoque clásico más que romántico. Si atendemos a lo que sucede dentro de la exposición puede cambiar bastante esta perspectiva. El primer tema, obviamente en La menor (por ser la tonalidad de la sonata) tiene una estructura bastante típica en dos mitades contrastantes y se repite con una variación en su segunda mitad hasta el 00:16. Pero el segundo tema no aparece claramente hasta el 00:46 (!), y además lo hará en escasamente relacionada tonalidad de Fa mayor. ¿Qué ha pasado hasta entonces? Como casi siempre, caben varias interpretaciones. La más fácil sería sentenciar que Schubert usa aquí una exposición con tres temas y no con dos (ese espacio intermedio hasta el 00:46 sería el segundo tema, y en adelante el tercero). Esto no sería nada infrecuente en la estructura de forma-sonata, y desde luego no sería una novedad de Schubert. Pero la cosa se complica bastante si intentamos determinar la tonalidad de ese segundo tema: primero una continuación del material del primer tema introduce Do mayor (00:16 a 00:22), luego un pasaje conduce hasta Mi bemol mayor (00:22 a 00:28), para transformarse súbitamente en Fa menor (00:28 en adelante), inmediatamente después La menor (00:33 en adelante), y muy poco después anuncia y estabiliza Fa mayor, la tonalidad del siguiente tema (00:39 en adelante), que entrará en el 00:46. Estos saltos tonales son extremadamente contrastantes, no suceden en una dirección determinada ni aparentemente planificada, y hacen que cualquier explicación estructural de esta exposición resulte en términos clásicos poco satisfactoria: si consideramos este pasaje inestable como un tema, carecerá de tonalidad propia, y además haría demasiado largo el tercer tema en comparación con estos dos anteriores; si lo consideramos un pasaje puente que se limita a enlazar primer y segundo tema, resulta demasiado largo, sus modulaciones demasiado erráticas, y además primer y segundo tema tendrán extensiones demasiado dispares; si lo consideramos una parte del primer tema (quizás la opción más razonable), quedará bastante más equilibrada la extensión del primer y segundo tema, pero habremos de admitir que Schubert ha introducido una fase de extrema inestabilidad que afecta a más de la mitad del primer tema de la exposición, decisión inconcebible para una mentalidad clásica. Esto último parece que es lo que hay que entender aquí, porque además explica la naturaleza del segundo tema (el que se inicia en 00:46). No es contrastante en un sentido beethoveniano, que solía oponer aquí la energía y vigor de un primer tema (calificado de masculino) con la dulzura y a menudo contabilidad de un segundo (calificado de femenino). En esta obra el contraste sucede entre inestabilidad y estabilidad: frente a la inestabilidad del primer tema, este segundo permanece tranquilamente sin salirse de Fa mayor hasta el final, tan sólo una breve excursión (aunque, una vez más, sorprendente) por Sol bemol mayor, entre 01:18 y 01:24, que reaparece al final (03:42 a 03:56). El núcleo de este tema es por su configuración casi podríamos decir que un no-

tema: Schubert parece presentarnos como el agua que fluye de un arroyo, sin destino aparente y sin tener nada especial que contarnos, y las fases enfáticas que lo espigan como queriendo levantar la voz terminan cayendo siempre y reposando en este no-ser. ¿Qué cabe decir después de esto al desarrollo, si el asunto de la inestabilidad tonal ya ha sido tratado durante la exposición? Alfred Einstein –una vez más- ha hecho notar este problema, que suelen compartir todas las estructuras-sonata de Schubert:
“Las proposiciones musicales que Schubert suele plantear en esa sección del movimiento de la sonata que llamamos la ‘exposición’ son todas ricas. Consiguientemente, no necesitan ninguna ‘bisección anatómica’ en forma de un desarrollo estricto. Descomponerlas en sus elementos temáticos no conduciría a su intensificación, sino a su destrucción.”
En este caso de la D.537, tonalmente hablando, la sección de desarrollo presenta una apretada sucesión de Mi mayor (03:56-04:02), Re mayor (04:03-04:08), Do mayor (04:08-04:15), Sol mayor (04:15-04:19), Do mayor (04:19-04:22), Fa mayor (04:22-04:35), La bemol mayor (04:35-04:58), La mayor (04:58-05:07), Si bemol mayor (05:07-05:10), Mi bemol mayor (05:10-05:15) y finalmente Re menor (05:15-05:19). Pero estrictamente hablando, el desarrollo sólo sería de 03:56 a 04:35, inconcebiblemente breve. ¿Razón?: a partir de ahí, en un momento que Schubert marca claramente con un silencio que ocupa todo el compás, introduce un nuevo tema en una nueva tonalidad bien definida, La bemol mayor, que domina hasta el final de esta sección, pero que al igual que le sucediese al primer tema de la exposición, tras un primer momento de estabilidad tonal comienza a generar inestabilidad. Es más, dado el carácter dulce y cantable de este tema aquí situado, que contrasta de manera convincentemente beethoveniana con el carácter del primer tema de la exposición (“masculino” frente a “femenino”), y dada la inconsistencia temática del que según la estructura ocupaba el lugar del segundo tema, estamos tentados de escuchar este como el verdadero segundo tema y todo lo que sucede entre ambos como pasajes transitorios, de los cuales el falso segundo tema destacaría como un rumor de fondo potencialmente capaz de terminar tragándoselo todo, en cuyo caso la estructura de forma-sonata de este movimiento estaría completamente subvertida. Con las dudas de que estemos escuchando realmente una estructura de forma-sonata se inicia por tanto la reexposición, y aquí Schubert parece querer enmendar sus pecados de la exposición, y se diría que no menos del desarrollo (no siempre sentirá necesidad de hacerlo, recordemos que se trata todavía de una obra temprana). Se inicia esta reexposición en Re menor, es decir, subdominante de la tonalidad inicial La menor, cosa que no es en absoluto infrecuente ni transgresivo en una forma-sonata de primer movimiento, y de manera perfectamente ortodoxa Schubert utilizará las fases que en la exposición habían sido de inestabilidad para reconducirl hacia la tonalidad de partida: Fa mayor aparece en 05:33 (el equivalente al Do mayor de 00:16), La bemol mayor en 05:46, Si bemol mayor en 05:49, de nuevo Re menor en 05:52, y de ahí es fácil en 05:55 dirigirse finalmente al La mayor, que permanecerá prácticamente estable hasta el final, en que se recuperará el La en su modo

menor originario acompañando al primer tema pero sólo tras la repetición, que como se ha dicho afecta al desarrollo y reexposición en conjunto. Tan sólo un brevísimo incurso sobre Re menor en 06:33-06:37 y Si bemol mayor en 06:37-06:41, obligado por el correspondiente pasaje de la exposición. De todo esto queda la estructuralmente perturbadora impresión de que Schubert no trata la inestabilidad tonal como una fuerza contrapuesta a la estabilidad. Bajo este presupuesto, la fuerza estructura que generó la forma-sonata no puede sino tender a desintegrarse. Su tránsito entre tonalidades poco relacionadas parece carecer de idea de conflicto, aunque no de contraste, incluso Schubert parece sustituir con aparente indiferencia las tradicionales vecindades entre tónica, dominante, subdominante y relativos, por relaciones entre grados vecinos, o a distancia de tercera mayor. Este tipo de cosas quizás sólo se entienden si consideramos que Schubert no está tan interesado en mostrarnos el origen y justificación de las tonalidades que van surgiendo (lo que constituiría esencialmente la mentalidad musical vigente), como en asomarse fuera del ámbito tonal que en cada momento se nos presenta como ya conocido: sustituye de esta manera, se puede decir, la lógica de la construcción por la lógica de la excursión. ¿Vienés?: seguramente sí, de una manera radical. Hasta aquí da el tiempo. Se queda por considerar los otros dos movimientos de la sonata, más lo que escribió T.W. Adorno sobre Schubert, y quizás algunas consideraciones más sobre la muerte en el mundo de Schubert. E. Llobet