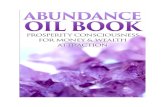sec 01 Revista UNAM 01/06/10 01:21 p.m. Page 19 La abundancia americana: Un modelo de ... ·...
Transcript of sec 01 Revista UNAM 01/06/10 01:21 p.m. Page 19 La abundancia americana: Un modelo de ... ·...

DEFINICIONES DE LA ABUNDANCIA
Abundancia proviene de abundantia que a su vez remitea onda, y es así un sustantivo metafórico, como si no so -lamente designara sino que al enunciar ya anunciara. Losdiccionarios dan como primera acepción el término mássobrio de copia, de donde proviene copioso y cornuco-pia. El “cuerno de la abundancia” declara muy bien unaligera redundancia: lo copioso es una copia metafórica desí misma. Esta copia es siempre otra, una referencia: equi -vale a la prodigalidad de la naturaleza paradisiaca, re -mite a una edad arcádica. La Encyclopaedia Britannica(onceava edición) entiende que abundancia es un con-cepto italiano (la entrada no está en inglés sino en ita-liano) y la define como “a Roman goddess, the perso-nification of prosperity and good fortune”. Todas lasenciclopedias afirman que esta diosa es similar a Co pia,Pomona y Ceres, pero la Británica insiste en su carácterfantástico cuando añade: “She may be compared withDo mina Abundia (Old Fr. Dame Habonde, Notre Damed’Abondance), whose name often occurs in poems of theMiddle Ages, a beneficent fairy, who brought plenty tothose whom she visited” (EB, p. 80). La Enciclopediadell’arte Antica, Classica e Orientale, en cambio, la definecomo “Personificazione del benessere e della richezza di -fusa in tutto il popolo” (pp. 8-9). En una enciclopediaportuguesa se la remite al Brasil. Pero en la en ciclo pe -dia española Espasa-Calpe, la abundancia ocupa trespáginas. Su definición es algo tautológica: “Gran can-
tidad de lo que una cosa en sí contiene”. Y amplía nota-blemente su registro cuando da como sinónimos Copia,Riqueza, Fertilidad y Fecundidad (pp. 808-810). Másdesarrollo tiene aquí la abundancia como concepto dela economía política, y se apela a Malthus para recordarque “la abundancia no es signo de la prosperidad na -cional”. En el Diccionario de autoridades (1726) de laReal Academia Española, se entendió que abundancia“Es palabra puramente Latina”, aunque se ilustra su usocon una cita del Viaje al Parnaso de Cervantes: “Todaabundancia, y todo honor te sobre”. Por lo demás, el usoque consigna prueba su amplio registro español: abun - dado, abundamiento, abundantemente, abundan tissi -ma mente (usado también por Cervantes), abundanti -ssi mo, abundar, abundante, abundosamente, y abundoso(pp. 28-29). Más prolijo en autoridades es R.J. Cuervoen su Diccionario de construcción y régimen de la lenguacastellana, que ilustra el uso de abundante, abundar yabundoso, como formas sintácticas distintas de ser y es -tar en estado de abundancia (pp. 75-79). Son numero-sos los ejemplos tomados de Cervantes. El Diccionariocrítico y etimológico castellano e hispánico (1980) de JoanCorominas: “Abundar, abundancia, abundante” remitena “onda” (p. 25). “Onda”, anota, proviene del latín “unda”que significa “ola”. “Abundar,” prosigue, viene de abun -dare que significa “salirse las ondas, rebosar” (pp. 283-284). En el Diccionario ideológico de la lengua española,de Julio Casares, abundancia consiente una muy ex -tensa lista de asociaciones que incluyen nombres, ver-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO | 19
La abundancia americana:
Un modelode lecturatrasatlántica
Julio Ortega
sec 01_Revista UNAM 01/06/10 01:21 p.m. Page 19

bos, adverbios y locuciones. Se demuestra, así, el am pliocampo semántico construido por la lengua española entanto memoria, actualidad, y modelo de representación;es decir, en cuanto matriz discursiva del asombro y laprodigalidad gestados por la lengua misma. En su Dic-cionario Etimológico Latino-Español (1985), Santiago Se -gura Munguía fecha el uso de abundancia en la segundamitad del siglo XIII y de abundante (abundans) a prin-cipios del XV. Pero el incremento del uso, sobre todo enel XVI y XVII, lo ilustra Martín Alonso en su Enciclope-dia del idioma (1958). El descubrimiento de América,evidentemente, acrecentó su valor y su elocuencia. Esnotable, por ello, la ausencia de su uso americano entrelos ejemplos que aducen los diccionarios. Samuel GiliGaya, en su Tesoro lexicográfico, 1492-1726 (1947) in -cluye otros idiomas pero ignora ocurrencias del NuevoMundo. Sus ejemplos giran en torno a la abundancia defrutos, de bienes y de palabras, en lo cual el uso ameri-cano, precisamente, introduce variantes de viva actuali -dad. Los términos asociados (ubérrimo, fecundo, afluen -cia, feraz) adquieren una intensificación empírica, unvalor de tiempo propicio.
ESCENARIO FILOLÓGICO
Isidoro de Sevilla en su Historia de regibus Gothorum,Vandalorum et Suevorum (escrita en 624) incluyó co -mo prólogo un panegírico o elogio de España. MercedesVaquero me hace ver que ese escrito temprano incluyeya la noción de la abundancia. No era ajeno Isidoro, ensus escritos de orden religioso, al concepto de abundan -tia, aunque en su Etymologiae es, más bien, mencionadaCeres, una de sus representaciones más comunes. Peroel panegírico de la Historia, más allá de su elocuenciaretórica, posee la convicción de la excepción natural co -mo modelo social y político. Esto es, las excelencias delmedio son una bendición que, a su vez, se extiende a lariqueza de los líderes y de la historia. Más tarde esaecuación será puesta en duda, entre otros por Gracián,con ironía, dada la mala fama de la administración po -lítica española. Pero en los albores de las representacio-nes regionales, esta página de Isidoro de Sevilla sugiere laconciencia de una entidad que, en primer término, debesu existencia al discurso, donde se articula el sentido deun ámbito propio, de la entidad nacional concebida, encontraste con otras regiones europeas, como una fuen-te excepcional. Veamos una versión de esa página:
1. De todas las tierras que se extienden de Occidente
hacia la India, tú eres la más hermosa, Oh España, sagra-
da y siempre bendita madre de líderes y naciones. Eres
por derecho reina de todas las provincias, de las que no
sólo Occidente sino también Oriente obtiene su luz. Tú
eres gloria y ornamento del mundo, la más ilustre parte
de la tierra, donde la gloriosa fecundidad de la gen te visi-
goda se regocija y abundantemente florece.
2. Merecidamente la naturaleza indulgente te enri-
quece con la abundancia de todas las cosas que crecen.
Eres opulenta en fresas, plena de uvas, rica en la cose-
cha. Estás recubierta de granos, los olivos te dan som-
bra, las vides te circundan. Floreces en tus campos, eres
boscosa en tus montañas, y llena de peces en tus orillas.
Estás situada en la región más placentera del mundo; ni
sofocada por el calor del sol, ni consumida por el frío
helado, sino ceñida por la temperada zona celestial y ali -
mentada por los vientos favorables del oeste. Para ti los
campos producen todo lo fértil que anidan, las minas to -
do lo valioso que atesoran, los animales todo lo hermo-
so y útil que ofrecen…
3. …Eres fértil en ríos abundantes, bronceada por las
corrientes donde el oro fluye… Tus manantiales son fuen -
te de caballos…
(History of the Kings of the Goths,Vandals, and Suevi,
1966, pp. 1-2).
El carácter inaugural de este elogio sugiere que lostérminos de la enumeración dan cuenta de la abundan-
20 | REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO
Felipe Guamán Poma de Ayala (cronista del Perú), El gobernador de los caminos reales, ca. 1610
sec 01_Revista UNAM 01/06/10 01:21 p.m. Page 20

cia en su primer día. Esa entonación “adánica” implicatanto la escena del locus amoenus como su recomienzoen las palabras. No sólo porque el panegírico demandala diferenciación de su tema específico sino porqueaquí la vehemencia de la alabanza sugiere su novedad.Esa trama de retórica y primicia, de memoria tópica y pri -mer día de asombro será connatural al discurso de laabundancia. Aunque el tópico es usual en el mundo clá -sico, el latín de Isidoro se nos aparece con una concre-ción que no es sólo característica de su mundano empi-rismo sino también de la suma que hace de lo regionaly lo histórico, de la Hispania romana y la España visi-gótica. La abundancia, después de todo, es una demandasobre la actualidad; en la suya, Isidoro oficia en Sevillabajo el dominio visigótico. Los ecos de este panegíricovan a desarrollarse como un tópico plenamente es pa ñolen los grandes textos medievales. El Poema de FernánGonzález, de mediados del XIII, incluye en su canto V un“Elogio de España”, cuya tierra, nos dice, “es much abas -tada” y “abondada”. La Primera crónica general (1289)que se compuso por orden de Alfonso el Sabio, desa-rrolla el tópico. Pedro Corominas (“El sentimiento dela riqueza en Castilla”, en su Obra completa en castellano,Madrid, 1975) hace la genealogía de la alabanza caste-llana desde el siglo XIII. A partir de los romances, con-cluye, se encuentra un camino que conduce a la Crónicade Indias, a la que concibe como epopeya de raíz caste-llana. Y a partir de la historia de los fueros, llega a laconclusión de que la riqueza de Castilla está menos enla propiedad que en el señorío tradicional. Esta inter-pretación hispánico-tradicional es, al final, nostálgica ymitologizante. Sin embargo, nos permite concluir queesos campos de Castilla pueden haber sido polvorien-tos y pobres pero que los “hijos de halgo”, aun si no tie-nen nada, pueden poseer el discurso alegórico, castizo ycristiano de una Castilla construida como modelo esen -cialista. Dudo que nadie consideraría hoy que la Crónicade Indias es una epopeya española o castellana, ya quees un género híbrido producido en la experiencia ame-ricana, entre la voz que testimonia una verdad y la es cri -tura que pone a prueba esa certidumbre. De cualquiermodo, el modelo panegírico de Isidoro se convertirá, entierras americanas, en un tema de variaciones cuya ver-dad se deberá confiar a los sentidos, a la vista y el sabor;esto es, al renovado primer día de una experiencia casimayor que el lenguaje, lo cual hace zozobrar el estatutode la verdad. La Crónica de Indias, muchas veces, debeforjar un laborioso sistema probatorio para sustentar sudemanda de verdad. En otro sentido, esta matriz dis-cursiva demuestra que las raíces del discurso americanoestán todas en los catálogos de la convicción que forjaa España como una producción del discurso compara-tivo, entre el Norte y el Sur, entre el Este y el Oeste, en -tre la Cristiandad y el Islam, entre Europa y América...
Es un discurso cuya fecundidad será, sin duda, ameri-cana, ya no sólo como prólogo a la historia o elogio hi -perbólico, sino como abundancia discursiva: el mode-lo se ha diversificado en relato, las raíces en ramajes, ylos tópicos obligados en producción de diferencias. Alfinal, el breve catálogo de Isidoro de Sevilla será trans-formado en biblioteca de Indias. Es un gesto que equi-vale a la devolución que las regiones americanas hacen aEspaña de las semillas de la abundancia: llegaron comonombres y vuelven ahora convertidas en un lenguajenue vo, casi en una segunda naturaleza. Esa segunda na -turaleza americana será la otredad española, allí dondeel Cronista transfiere los nombres del lenguaje al mun -do y de éste a la escritura. El lenguaje se ha convertidoen la materia de los otros, de aquellos que hacen y reha-cen en la oralidad y en la escritura la fluidez y el inter-cambio con que empieza el Nuevo Mundo.
RETÓRICA
Colón demuestra pronto que el lenguaje es insuficientepara representar los objetos de Indias. Su Diario lleva elasombro del primer día del descubrimiento pero tam-bién la verosimilitud del segundo día en el paraíso. Aun -que no hemos estado en estas islas milagrosas ya hemosestado en el Jardín del Edén, de manera que nombrar-las es renombrarlas: sus nombres remiten al poder reli-gioso y al poder imperial. No obstante, el objeto se im -pone como exceso, y aunque las leyes de la perspectivapermiten racionalizar la relación del sujeto central y elmundo verificable, estos objetos americanos excedenel mismo campo de la visión. Desbordan tanto el espa-cio nominal del lenguaje como el espacio de controlvisual. Por eso dice Colón de unos árboles, a los que lla -ma “palmas”, que son de una “disformidad fermosa”.El oxímoron sugiere que son monstruosamente be llos.Ese árbol antillano sobrenombrado por Colón es el pri -mer grafema del discurso de la abundancia. Quizá, laprimera semilla del árbol barroco: desplaza la formasimétrica consagrada por la perspectiva, y sugiere el ra -maje circular y fecundo del pliegue y el despliegue. El bos -que americano sobrenombra al jardín edénico. Tampo -co esta ampliación del lenguaje es casual: los objetos seacrecientan en su utilidad, en la promesa de su fecun-didad, valor y riqueza. Por otro lado, estos desplazamien -tos introducen en las normas de la Retórica la inquie-tud de otra economía comunicativa. Pronto, un objetoya no será siempre intercambiable por una palabra, re -presentable por un solo nombre, clasificable en una mis -ma especie, legible en el Libro dado de la Naturalezacreada, será, más bien, un objeto que se expande en laspalabras, que se representa en nombres distintos, y queno es un símbolo fijado sino un signo en proceso den-
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO | 21
HISTORIA Y FICCIÓN
sec 01_Revista UNAM 01/06/10 01:21 p.m. Page 21

tro de una historia natural que no acaba de ser escrita.Así, la economía designativa de la retórica, su raciona-lidad y lógica, su moral del intercambio es desplazadapor una economía pródiga, que derrocha signos y pro-mueve figuras; la metáfora y la hipérbole declaran el pla -cer de figurar y el juego de escenificar. La persuasión deuna verdad compartible se transforma en las demandasde una promesa celebrante.
APARICIONES DE LA MEZCLA
El injerto de una planta en otra es uno de los princi-pios de la abundancia, que varios cronistas e historia-dores de Indias documentan. El producto de esta mez -cla no se debe sólo a la suma de una planta americanay otra española sino a la tierra que permite ese creci-miento nue vo. La noción de lo nuevo se gesta, en estapráctica, en un escenario cultural de la abundancia. Y,por lo mis mo, en un principio de desencadenamiento,en una ver dadera producción de la mezcla. Un fenó -meno paralelo parece ocurrir en el contacto lingüísti-co, no sólo por los préstamos, hasta cierto punto pre-decibles en el en cuentro de las lenguas indígenas, queson aglutinantes, con el castellano. Era inevitable, y se -ría proliferante, el mecanismo de asimilación y adapta -ción del léxico español en lenguajes hechos a incorporarvariantes. Por eso, varias lenguas nativas acrecientansu registro al apropiar los términos nuevos, o al incluirsus declinaciones en las palabras castellanas. En cam-bio, el español practica una intensa adaptación de laotra lengua al sistema vo cálico propio, castellanizan-do, de este modo, nombres y expresiones. Así, Perú pa -rece provenir de Virú, un río; y Lima de Rimac, otrorío. Un fenómeno distinto es la transcodificación, el pa -so de una palabra o un concepto de un código a otro,paso que afecta al sentido; ocurre con la papa, que espercibida alternativamente en Euro pa como afrodi-siaco y como veneno. Guamán Poma entiende que eltérmino India está hecho de dos palabras: “in día”, latierra que está en el día, el Perú. Más tarde, la parejaAdán y Eva será convertida en un solo personaje: Ada -neva. Con todo, la normatividad de la lengua, y losvalores del uso, no recomiendan la mezcla, y aparen-temente descalifican la hibridez como li cen cia o exce-so. Joan Corominas, en su Diccionario crítico etimoló-gico castellano e hispánico (Gredos, Madrid, vo lumenIV, 1981, p. 26) al documentar el uso de “me lón” citaa Laguna (1555): “es el melocotón verdaderamenteun durazno bastardo, porque nace del durazno y delmembrillo enxertos el uno en el otro”. La noción debastardía como la verdad del injerto es una descalifi-cación tanto en el orden de la naturaleza como en eldel lenguaje (la verdad denigra al producto de la mez-
cla). Oliva Sabuco (s. XVII) acude al mismo procedi-miento genealógico (explicar el objeto por sus oríge-nes) para sancionarlo: “vemos degenerar los hijos de lospa dres en salir mejores y más virtuosos, o salir peoresy más viciosos, como resulta el melocotón del duraz -no y mem brillo, y como resulta el animal crocuta, arri-ba dicho, de hiena y leona”. En este espacio de control ysanción, lo nuevo de la mezcla sólo podía producirsecomo exceso: abriendo una escena alterna. Allí, del in -jerto a la hibridez, del transplante al mestizaje, lo nuevodemuestra que es la suma de las partes que constru-yen al sujeto americano, hecho en la diferencia y la ex -trañeza. Lo nue vo americano es una forma venidera.
HIPÉRBOLE DEL NUEVO MUNDO
La abundancia pasa del prodigio al exceso, de la metá-fora a la hipérbole, y en el proceso se convierte en undiscurso él mismo fecundo. La abundancia es autorre-ferencial, ocurre como siembra, transplante, traslado,injerto, en el escenario colonial; pero pronto ocurre enel discurso, donde prodiga figuras. Más clásica es lanoción de la naturaleza como un bien común del cual,en el Nuevo Mundo, todos gozan. Pero ha pasado yapor el Humanismo y su postulación utopista la idea deque el sol es el modelo comunitario del bien, porque suluz es colectiva. La “eterna primavera” mexicana es unprodigio pero es también una cita clásica. Pero cuandolos cronistas aborígenes se demoran en describir los bie -nes propios, encuentran otras fuentes para su hipérbole.Hernando Álvarez Tezozomoc, nieto de Moctezuma, ensu Crónica mexicana (1598) dedica más atención a losadornos de los guerreros que a la guerra misma. Hastalos proyectos de Bartolomé de las Casas y Vasco de Qui -roga llevan la demanda de la abundancia. Los catorce“remedios” que recomienda De las Casas tienen comofinalidad que las islas “se conviertan en la mejor y másrica tierra del mundo, todo esto viviendo en ella losindios”. La abundancia reclama un sujeto, y el hombrepobre parece el héroe natural de una Edad de Oro ame-ricana que es, como cree el Inca Garcilaso de la Vega,una prolongación mejorada de España. Guamán Po -ma, siguiendo a De las Casas, cree que el mismo dis-curso es ya el remedio, lo anuncia y adelanta: “prontotendremos remedio”. Y repite la alabanza central de sualegato: la “abondancia” recorre el calendario con sus fru -tos y yerbas, como si el tiempo fuese un Huerto emble-mático. Gonzalo Fernández de Oviedo es de los que másatención presta a los tamaños y sabores, al punto quealguna vez recuerda el sabor aunque olvida el nombrede una fruta. De las higueras isleñas dice que “llevanunos higos tan grandes como melones pequeños” (Su -mario, p. 214). Y también:
22 | REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO
sec 01_Revista UNAM 01/06/10 01:21 p.m. Page 22

Hay asimismo melones que siembran los indios, y se ha -
cen tan grandes, que comúnmente son de media arroba,
y de una, y más; tan grandes algunos, que un indio tiene
qué hacer en llevar una a cuestas; y son macizos y por
dentro blancos, y algunos amarillos, y tienen gentiles pe -
pitas casi de la manera de las calabazas... (p. 225).
La comparación con los frutos de España es el pun tode vista, de allí las “calabazas”, que sitúan el relato en lo ve -rosímil. Así, estos frutos pertenecen a la categoría de -mostrativa de los ejemplos, a la estrategia humanista de lapersuasión. Sólo que son ejemplos que ponen a prue bala lógica del relato, al exceder la secuencia causa-efecto,potencia-acto, serie-objeto; y que demandan los testi-monios y los descargos de la vista y el sabor, con lo cualaumentan su tamaño, su valor. Los higos y los melones,por ejemplo, son productos españoles que crecen desa-foradamente en Indias, y que comparan unos con otros,en el tamaño: los higos son como melones pequeños,los melones como higos enormes, que serían mons-truosos si no tuvieran, dentro, “gentiles pepitas”, o sea,la semilla del fruto doméstico, verosímil. Los ejemplosse convierten en actos de fe; se sostienen en la hipérbo-le, en la acumulación comparativa y la reiteración deltestigo de cargo. Los melones son un ejemplo elocuen-te, porque se trata de un término genérico, que segura-mente involucra a varias especies; así, el melón es unem blema del transplante acrecentado; nombre viajero,recomienza en el Nuevo Mundo como una sílaba de laabundancia. (Los latinos lo llamaron melopepon; Cova-rrubias en el Tesoro de la lengua castellana o española dic -tamina que “en rigor vale manzana”). Todo tiende, así,al lenguaje del barroco, salvo que cuando el barroco llegaes también excedido. Ya de por sí el barroco es un de -rroche nominativo que prolonga las cláusulas comple-mentarias hasta casi perder de vista al sujeto de la frase.Y es que en el barroco cualquier inciso circunstancial setorna principal. Con lo cual, el drama de la abundan-cia deja de ser una puesta a prueba de la vista y del nom -bre, y pasa a ser un decorado suntuoso del arte de vol-ver a ver y renombrar.
TOPOS Y TÓPICO
La heráldica del Nuevo Mundo reincide en los tópi-cos de la abundancia. El 10 de noviembre de 1558 elRey Felipe II firmó en Valladolid la cédula real queconcede a Popayán, en Colombia, un escudo que bienpodría ser el de la época misma de la abundanciacontrolada por el creciente poder regional. La histo-ria social y po lítica de Popayán demuestra el procesode negociación y competencia entre los fundadores yseñores principales, en riquecidos en el comercio, cuyo
bienestar requiere con firmarse emblemáticamente. Lacédula dictamina:
Felipe II le confiere el escudo en el cual esté en medio de
él una ciudad de oro, con arboledas verdes a la redonda
de ella y dos ríos: el uno de una parte de la dicha ciudad
y el otro de la otra, entre arboledas verdes, aguas azules y
blancas; en lo alto, a mano derecha una sierra nevada y un
sol encima de la misma, en el campo azul una orla con cua -
tro cruces de Jerusalén en campo de oro.
El oro significa nobleza y magnanimidad; Riqueza,
Poder, Esplendor.
El verde o sinople significa Justicia, Celo, Verdad, Leal -
tad, Perseverancia y Gratitud. Buena fe y alegría.
La sierra nevada, por la albura de la nieve, indica pu -
reza de sus actos.
El Sol significa Unidad, Verdad, Claridad, Majestad,
Abundancia, Liberalidad.
La Orla, como pieza honorable de primer orden, se
otor gaba por los servicios señalados.
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO | 23
HISTORIA Y FICCIÓN
Felipe Guamán Poma de Ayala (cronista del Perú), La villa de Arica, ca. 1610
sec 01_Revista UNAM 01/06/10 01:21 p.m. Page 23

Las cruces de Jerusalén significan Sacrificio en las lu -
chas por la religión.
Como se ve, en este escudo todos los objetos y atri-butos provienen del Viejo Mundo. Salvo que la peque-ña y orgullosa ciudad española en los Andes colombia-nos que promedian con el Ecuador sea una versiónplácida de la ciudad dorada, convertida ahora en Huer-to fecundo presidido por el sol de la Abundancia, y poreso entre los monumentos de la virtud es un espacio dealegría. El cuerno de la abundancia, por lo demás, pre-side los escudos patrios que luego de la independenciade España, se dan Venezuela y Perú. En el primer caso,un lazo une la rama de laurel clásico a la rama de palmalocal; en el segundo, el reino vegetal está representadopor el árbol de la quina, uno de los “remedios” que des dela colonia prometen bienestar; y el reino animal por lallama, el “carnero del Perú”, que provocó el asombro delos cronistas tempranos del Perú. En la heráldica la abun -dancia mítica del Nuevo Mundo es parte ya de la retó-rica regional o nacional de los proyectos de consolidacióncomercial y estatal. Así, la abundancia deja de ser prodi -
gio y pasa a ser ilustración. Lleva, sin embargo, un rasgoconstante de la identidad imaginaria latinoamericana.
CARTOGRAFÍA E INVENTARIO
Jacinto de Carvajal (ca. 1567-ca. 1650), recuenta en suDescubrimiento del Río Apure (edición José Alcina, His-toria 16, Madrid, 1985) la expedición que Miguel deOchogavia condujo en 1647, y lo hace en la crónica másbarroca del llamado Ciclo del Orinoco. Ligeramenteextravagante, con todos los tópicos escénicos del reper-torio barroco, el cronista oficial exalta el recorrido deese río venezolano como si se tratara de una empresa mí -tica. Dice tener ya ochenta años pero su curiosidad porla naturaleza y sus gentes está animada por el apetito ba -rroco de listar el mundo como un catálogo de las abun-dancias. Así, enumera más de treinta clases distintas defrutos y unos treinta y cinco tipos de pájaros. Tambiénofrece información etnológica en su listado de los gru-pos caribes; enumera setenta y dos etnias, aunque la ma -yoría de ellas no las podemos hoy identificar por esosnombres. Las frutas las distingue utilizando todo el re -pertorio comparativo: por sus colores, sabores, olores,tamaños, formas, y semejanza a otras de España. Sonfrutas que exhiben el valor añadido de su apariencia:“Pammas, fruta del largor de un cañuto de coral, mora-da y muy dulce”. El otro valor el mismo placer de losnombres nuevos, esa celebración del idioma en el len-guaje de la naturaleza fecunda: merecures, chivechives,cubarros, pachaccas, guamaches, yaguares, caramines,quebraderos, ojos de payara, manires, chares, muriches,guaycurucos, curichaguas...Y concluye: “Ultra de las fru -tas insinuadas gozan los indios caribes de las demás denuestro uso, y es tanta abundancia como después vi yexperimenté...” (p. 242). Varias otras listas recorren estacrónica de sumas venezolanas, ya de por sí listada enjornadas; y el recuento llega a tanto que el cronista nosinforma incluso de la hora en que duerme y la que des-pierta, entre rezos y misas. El mundo se sostiene en susnombres, se reproduce en ellos, reciente y luciente, perotambién compartido y mutuo, al modo de un albergueganado por el lenguaje. Ésta parece ser una caracterís-tica de la crónica que da cuenta del llano venezolano,de su diversidad vegetal y sus ciudades recientes. Es unrepertorio del asombro que ocurre en la duración deun tiempo de gozo y promesa, casi sin sombra de pasa-do. Incluso el más importante poema venezolano delsiglo XIX, la “Oda a la agricultura de la zona tórrida” deAndrés Bello, humanista y jurista, lingüista y poeta, fi -lólogo hecho en los catálogos americanos, es un pane-gírico que enumera las plantas, sumando las de Améri-ca y las de España, como si fueran ya todas hijas de lahuerta y del albergue de la nueva nación.
24 | REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO
Felipe Guamán Poma de Ayala (cronista del Perú), Vihuela de mano, ca. 1610
sec 01_Revista UNAM 01/06/10 01:21 p.m. Page 24

Joseph Luis de Cisneros fue un tratante en génerosde la Compañía Guipuzcoana, la empresa comercial vas -ca que desde 1742 obtuvo del Rey de España privile-gios monopólicos en Venezuela. Cisneros imprimió unbreve tratado comercial, Descripción exacta de la provin -cia de Benezuela (1764), recuperado y prologado porEnrique Bernardo Núñez (Editorial Avila Gráfica, Ca -racas, 1950). Esta descripción sucinta de rudimentariageografía económica es un inventario de los bienes yproductos de algunas ciudades y pueblos del país. Se tra -ta de un curioso tratado de la abundancia desde la pers-pectiva del comercio. Para ello, el autor no requiere sinoproveer el listado de frutos, manufacturas y ganados decada zona. Su enumeración está animada por la fe en elintercambio de los bienes como una demostración dela salud pública y del bienestar ciudadano. La perspec-tiva del comercio instaura una plaza pública de las in -termediaciones, donde se negocia y se dialoga, se pro-duce y se consume, entre nombres rotundos, de saborcriollo y nativo, y almacenes siempre bien provistos.Entre la naturaleza pródiga y los habitantes gozosos,está el almacén del comercio, suerte de cornucopia mo -derna que promedia entre el espacio rural, la migraciónde trabajadores europeos, y el avance urbano. La carnees el bien más preciado en Caracas: “Abastecen a estaCiudad de Carne de Baca, que es la que se gasta; porqueCarnero, nunca se pesa en las Carnicerías: los Llano dela Villa de S. Carlos, Villa del Pao, Villa de Calabozo, yCiudad de S. Sebastián, que son todas de su Provincia,y es tanto lo que abunda, que un Novillo, o Baca, en oca -siones, vale ocho Reales de Plata...” (p. 46). Los nom-bres resonantes de las villas y pueblos son centros pro-ductores, y productos ellos mismos del nuevo discursocomercial y fecundo. Pronto, esa enumeración se da ala hipérbole: “Se comen regaladas Terneras, buenos Car -neros y Capones, y todo con abundancia. Entran Ata-jos de Cerdos de las Poblaciones del contorno, en gran-de abundancia, Pollos, Gallinas, Pabos y Patos” (p. 47).Cisneros escribe desde la plaza pública, donde el mer-cado es el centro de la visión pródiga: los productos des -filan como en una alegoría mundana de la riqueza. Ysigue: “Azúcar blanca, y prieta abunda con exceso...”.Pero la harina se acumula de tal manera que se pierdeen los almacenes; aunque hasta la pérdida confirma que“nos hallamos siempre con abundancia”. Después delas carnes, el cacao es el otro alimento preferido: “El Ca -cao que se consume en el País, es con tanto exceso, quese hace increíble, porque se tiene por preciso alimento”(pp. 47-48). Este exceso, que termina en derroche, re -conoce que el consumo es libre, y que el ciudadano cara -queño se define al elegir uno u otro modo de endulzarsu taza de cacao. Y cuando el cronista repasa los cañosde San Juan, asegura que en cada caño “se puede hacerun Astillero, cortando las Maderas, a medida del deseo,
de las montañas más soberbias que hay en las Vegas delRío Yaracuy” (p. 51). Esa medida del deseo busca trans -formar a la naturaleza bajo el nuevo dictamen de la in -dustria. En un gesto digno de su empirismo ditirámbi-co, Cisneros termina enumerando todos los puertos ycalas de la costa, ya sin adjetivos, porque esa suma de lageografía venezolana del Caribe es, en último término,una cornucopia tan verbal como terrestre.
LA CIUDAD METAFÓRICA
En su Grandeza mexicana (1604) Bernardo de Bal-buena hace de la ciudad el centro de su representaciónbarroca: la naturaleza es un catálogo de bienes, que el len -guaje ordena ya no en el mundo exterior sino en el esce -nario urbano y cortesano de la página, en el canto lím-pido y sosegado donde el sujeto recorre el diccionariocomo si fuese el mapa de México. Balbuena pasó deEspaña a México probablemente a los veinte años, y suaprendizaje americano lo convirtió en un poeta erudi-to, de empaque formal clásico y regusto por las simetríasdel despliegue barroco. No se propuso la diferencia es -pecífica de lo mexicano sino la diferencia inclusiva desu lenguaje: la figura barroca, de expansión americana,ocupa el tiempo presente, que no tiene orillas, y así lomexicano es un pliegue en la fluidez del español univer -sal. Como Gracián, acude a imágenes de rara grandilo-cuencia, donde la extrañeza del mundo pone en tensióna la lógica de la representación. Lo vemos en esta estrofarotunda, en la que nos dice que la Ciudad de México:
Es centro y corazón desta gran bola,playa donde más alta sube y crecede sus deleites la soberbia ola.
La ciudad como eje y corazón de este mundo im -pone aquí una figura de equivalencias. México es doblecentro, geográfico y corporal, efectivo y alegórico, pe -ro es también una playa u orilla donde los deleites seacrecientan como una ola. Así, cada palabra es otracosa, y sólo la declaración “México es una ciudad de -leitosa” se ría la referencia implícita. El poema no habla,y aunque a veces canta, la más de las veces metaforiza;dice una cosa por otra, acrecentando así el registro delas equivalencias, de la hipérbole descriptiva, y del him -no demasiado mundano como para convocar a lasMusas. Este “epílogo y capítulo último” que se decla-ra discurso “ci frado”, se detiene incluso en el alto cos -to del alquiler de una casa (hay una tan altiva, dice,que su alquiler es ma yor que un condado, “pues da detrinta mil pesos arriba”). Por ello, su acopio tiende alo genérico, y hasta el mercado central se debe más alcatálogo que a los sentidos:
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO | 25
HISTORIA Y FICCIÓN
sec 01_Revista UNAM 01/06/10 01:21 p.m. Page 25

Cuanto en un vario gusto se apetecey al regalo, sustento y golosinajulio sazona y el abril florece,a su abundante plaza se encamina;y allí el antojo al pensamiento halla, más que la gula a demandarle atina.
Se trata, así, de una abundancia más emblemáticaque efectiva. La abundancia se convierte en cita literaria,en archivo argumentativo, que sostiene la autoridad delpoema. En verdad, la “grandeza mexicana” carece desujeto: es una frase adjetival, un discurso en búsquedadel acto enunciativo que daría actualidad al sujeto de laabundancia dentro del poema, desde fuera del mismo.Termina así el canto:
Su gente ilustre, llena de noblezaen trato afable, dulce y cortesana,de un ánimo sin sombra de escaseza.
Esa gente se configura, por tanto, desde la abundan -cia y contra la carencia, en la plenitud urbana de su
estilo de vida cortés, por oposición al desánimo de lapobreza y sus sombras.
La naturaleza es un decorado citadino, el telón defondo de una “primavera mexicana”. Dentro del cuer-no de la abundancia hay otro cuerno de la abundancia.Las flores, dice, las derrama abril, que es una cornuco-pia de nombres: “aquí con mil bellezas y provechos / lasdio todas la mano soberana”. Esta divinidad que con-cede lo bello y lo útil es otra cornucopia, quizá su Ideamisma, y prodiga su lenguaje florido.
LA FRUTA Y LA LETRA
Max Hernández en su sugestiva exploración psicoana-lítica de la obra y la vida del Inca Garcilaso de la Vega(Memoria del bien perdido, conflicto, identidad y nostal-gia en el Inca Garcilaso de la Vega, Lima, IEP,1991) dedica uncapítulo a “La escritura y el poder”, donde discute endetalle la fábula de los indios, los melones y la carta.Observa que el propietario de la huerta en Pachacamacse llama Solar, nombre que remite al sol, el dios indíge-na, y también al terreno de una familia noble española.Sólo que, además, se trata de un conquistador que esdueño de tierras en el centro religioso indígena. Otraescena subyace al relato: la tentación de la fruta prohi-bida; probarla, dice Hernández, es “poner a prueba laletra”. Concluye que la letra opera más como herra-mienta del saber que como instrumento de la represión.Pero hay una última ironía: “Quien cuenta la anécdo-ta por escrito es un indio. En su pluma, la escritura re -cobra su poder liberador”. Hernández señala un meca-nismo central del relato garcilasiano: la transferencia, eldesplazamiento permanente de las equivalencias sim -bólicas. Quizás el Inca aprendió este mecanismo en latradición humanista, a través de Petrarca, y aun de Dan -te. Está, después de todo, en las simetrías y articulacio-nes del discurso neoplatónico, y muy probablementela mayor de todas las equivalencias, transferir el Incarioperdido a Utopía política permitía articular el porve-nir. La práctica humanista de narrar a través de ejem-plos construye una demostración suficiente, que con-vierte a la verdad de la historia en lección del presente.
Los hechos se transfieren, así, en modelos de pensa-miento; y conocer la historia implica rehacer el presen-te. Garcilaso parece haber entendido, desde muy tem-prano, que su historia sólo sería inteligible y tendría unlugar en la historia mayor de España en Indias a travésde esta trama de transferencias y equivalencias, dondecada hecho y cada individuo se proyectan como ejem-plos de un relato de inclusiones, donde las cuentas sehacen para convertir lo perdido en ganancia, la escasezen abundancia, y el desplazamiento del sujeto en su nue -va identidad escrita. La obra del Inca es esa Carta: la
26 | REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO
Felipe Guamán Poma de Ayala (cronista del Perú), La ciudad de los Reis de Lima, ca. 1610
sec 01_Revista UNAM 01/06/10 01:21 p.m. Page 26

transferencia del saber a la sabiduría, de la memoria alrelato, de la biografía a la historia. La obra misma es unpalimpsesto: detrás de la escritura está la oralidad; detrásde la historia, la fábula; detrás de los indios, la natura-leza, su espejo abundante. Los hijos de la abundanciano son, al final, víctimas de la letra sino su mejor ejem-plo porque la carta que censura se niega a sí misma aldescartar al Otro. La letra, propone el Inca, es siempredel Otro. La letra jerárquica, que se define por sus ex -clusiones, es el contrasentido de una verdad nueva (que -chua y castellana) que la fábula reescribe, como una cartamás durable, del lado del sentido. También es debido aesa polifonía semántica que una lectura transparente deesta fábula corre el riesgo de hacerse literal. Y no puedeserlo la lectura de un sistema de ejemplos cuyo meca-nismo es la equivalencia. Éste es el caso de los nombres.Ya en otra fábula, el Inca Garcilaso decía que el nom-bre del náufrago era Pedro Serrano. Pero el anagramaes una transferencia: la piedra de la sierra es un emble-ma fundador, transferido a su Isla americana es un filó-sofo autodidacto, en este caso, un español que empie-za todo de nuevo, y que aprende a vivir como un nativoamericano. Otro tanto ocurre con la transferencia delnombre del lugar, Pachacamac, en la fábula de la carta.La coincidencia de los nombres Solar y Pachacamac (pa -cha es tierra; camac, lugar sagrado) no parece casual. En -tre el “sol” y la “tierra” los melones españoles ya sonamericanos. Una de las versiones más anecdóticas y na -rrativas de esta fábula, “Carta canta”, de Ricardo Palma(Tradiciones peruanas), añade información al relato. Nodeja de ser revelador que un historiador, Garcilaso, acudaa recursos narrativos, y que un narrador, Palma, intentedocumentar la fábula. En la primera versión de su rela-to, Palma, evidentemente siguiendo al Inca Garcilaso,escribió “el melonar de Pachacamac”. Pero en la segun-da versión (1883) cambió el lugar a Barranca. Ocurreque Palma ha encontrado la historia del encomendero:
Era don Antonio del Solar, por los años de 1558, uno de
los vecinos más acomodados de esta ciudad de los Reyes [Li -
ma]. Aunque no estuvo entre los compañeros de Pizarro
en Cajamarca, llegó a tiempo para que, en la repartición
de la conquista, le tocase una buena partija. Consistió ella
en un espacioso lote para fabricar su casa en Lima en dos -
cientas fanegadas de feraz terreno en los valles de Supe y Ba -
rranca, y en cincuenta mitayos o indios para su servicio.
En la primera versión se leía “veinte fanegadas” y “enel valle de Pachacamac”. ¿Había el Inca Garcilaso cam-biado el lugar a Pachacamac para dar un valor mítico ala huerta? La fábula de la escritura, por lo mismo, llevael carácter abierto, indeterminado y asociativo, de lossignos, que implican varios sentidos y no se agotan enuna sola lectura. No hay mejor emblema de la fuerza
desencadenante de esta escritura del Nuevo Mundo; asícomo de este sujeto americano, tan reciente que la es -critura recomienza poniendo a prueba todos sus valo-res. Al final, éste es un ejemplo elocuente del poder dela escritura, pero no solamente de su poder literal con-tra el Otro sino, más agudamente, de su poder paradó-jico e irónico, en las manos del Otro. Una fábula delorigen prueba que no hay orígenes, pues el cuento estáen muchas partes; pero prueba también que sin los in -dios no habría cuento: su candor es el del neófito, el delanalfabeta, que pronto será instruido y alfabetizado. Porla vía de los “melones” se apoderará de la “letra”; estoes, los signos de lo nuevo en la naturaleza le llevan a losnuevos signos del intercambio. Esta fábula aparente-mente sobre las tensiones duales es, en verdad, sobre laconstrucción de la tríada, de los tres lados de una figu-ra inclusiva: los indios, el encomendero y el narrador;España, Pachacamac y los melones; la oralidad, la es -critura y el poder; la censura, la transgresión y el apren-dizaje... Su última lección es que el fruto de la abun-dancia se reparte en la escritura.
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO | 27
HISTORIA Y FICCIÓN
Felipe Guamán Poma de Ayala (cronista del Perú), Manco Cápac Inca, ca. 1610
sec 01_Revista UNAM 01/06/10 01:22 p.m. Page 27