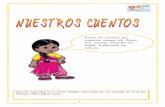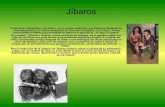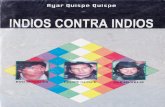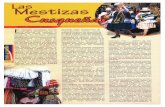Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales · a mediados del siglo XV]], y la ciudad pre...
Transcript of Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales · a mediados del siglo XV]], y la ciudad pre...
Secuencia. Revista de historia y ciencias
sociales
ISSN: 0186-0348
Instituto de Investigaciones Dr. José María
Luis Mora
México
Martínez Delgado, Gerardo
Serge Gruzinski, La ciudad de México: una historia, FCE, México , 2004, 618 pp. (Colección Popular,
566).
Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales, núm. 64, enero-abril, 2006, pp. 267-273
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
Distrito Federal, México
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=319127419014
Cómo citar el artículo
Número completo
Más información del artículo
Página de la revista en redalyc.org
Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto
sistema político nacional, y no sólo a cuestiones coyunturales relativas al equilibriode fuerzas políticas. En efecto, el que no sehaya dado una serie ininterrumpida de"Barbones" () del"Habsburgos" mue straque existe una tensión no resuelta entrelas exigencias contradictorias de la ciudadanía de tener un presidente-tlatoani capazde brindar mayor calidad de vida a sussúbditos quien, al mismo tiempo, debeautolimitar su poder y respetar a las demásfuerzas políticas. Los estilos "Borbón" y"Habsburgo' no son sino oscilaciones depéndulo dentro de una serie de prerrogativas presidenciales que, algunas veces, semuestran como incompatibles entre sí. lorealmente esencial de la figura presidencialno es su carácter "Borbón", que parecieraresponder a las expectativas de la culturapolítica mexicana que espera encontrar lasolución a los problemas nacionales en lasdecisiones de un solo hombre, sino la centralidad del papel del presidente en elimaginario de la nación, independientemente de la fortaleza de su adm inistración,de su nivel de legitimidad y de su estilopersonal de gobernar o innovar. Todos lospresidentes, "Borbón" o "Habsburgo", terminan siendo criticados por ser déspotaso pusilánimes. Lo realmente notable esque, independientemente de esto, siempreson considerados como figuras indispensables del escenario político del país.
Por último, merecen especial atencióndos capítulos que analizan el papel de lasprimeras damas: Anne Staples trata alas esposas de los presidentes del siglo XIX,mientras que Sara Sefchovich a las del.xx. Una comparación ent re estas dos colaboraciones muestra una muy interesanteevolución del papel de la esposa del presidente, pasando de ser casi un instrumento de ascenso social y de financiamiento
RESENAS
de carreras políticas, a desempeñar un papel de importancia en la aplicación y diseño de políticas asistenciales. Estos dos capítulos son especialmente gratos, pues sonricos en detalles que ejemplifican cómolas esposas compartieron la suerre de lospresidentes, añadiendo una dimensión personal a los análisis del presidencialismo.
Presidentes mexicanos fue coordinado porel doctor WiU Fowler, reader de la Universidad de Sr. Andrews en el Reino Unido, quien es el reconocido autor de Mexicoin the Age 01Proposals, 1821-1853.
Francisco PorrasINSTITIJTO MORA
Serge Gruzinski, La ciudadde MéXico: unahistoria, FCE, México , 2004, 618 pp. (Colección Popular, 566).
EL AUTOR Y EL LIBRO
"Tal vez haya mil maneras de escribir lahistoria de la ciudad de México desde susorígenes hasta nuestros días", dice Gruzinski en las primeras páginas de su libro.El historiador francés -conocido principalmente por su obra La guerra de las imagmes- renía ante sí al menos dos retos colosales: ofrecer en un libro de divulgaciónuna historia capaz de asimilar la magnitudy la complejidad de la capital mexicanaen un recorrido de más de seis siglos, y,por si esto fuera un reto menor, había quepresentar una visión original frente a lainmensa producción de estudios que sehan escrito sobre esta ciudad.
A lo largo de 600 páginas, Serge Gruzinski da sobradas muestras de que salióadelante en su tarea de forma más quehonorable.
267
Hay dos preocupaciones centrales delpensamiento y obra de este autor que parecen permear y orientar la dirección desu libro. La primera, el asunto de la occidentalización, mestizaje y "colonizacióndel imaginario", tres conceptos estrechamente unidos que buscan una propuestaparticular para entender la historia europeay la historia americana:
No estudio el mestizaje en sí -ha comentado-, sino en relación con la occidentalización. Para mí el mestizaje es a la vez unaconsecuencia de la occidentalización y unareacción frente a la occidenralización. Reacción de defensa de los indios, por ejemplo,que tornan presrados elementos eutOpeos yconstituyen una nueva identidad frente a laoccidentalización L. .J América no es un doble de Europa, sino un territorio donde lascosas se rnezcl an .1
No es extraño entonces que Gruzinskiencuentre en la historia de la ciudad deMéxico un campo fértil para reflexionarsobre esta inquietud; en este sentido, tampoco debe sorprendernos que al final delrecorrido enfatice que, tras siglos de construcción, la ciudad actual es ante todo unaurbe mestiza, donde resuenan los teponazdes , las óperas barrocas y los grupos derock, demostrando que nada es puro, que"todo está mezclado, híbrido, irremediableme~te contaminado y enriquecido porel otro .
1 Marianne Braig y Petra Schumm, "La occidenralización y los vestigios de las imágenes maravillosas",entrevistaconSergeGruzinski en PerraSrhumm(ed.), Barrocosy modernos: nuevos caminos enla investigacióndelbarroco iberoamericano, Vervuerr Iberoamericana,Madrid, 1998, p. 3G8.
268
Un segundo problema sumamente sugerente que enfrenta en el libro es, ni másni menos, que el de la búsqueda de herramientas intelectuales para aprehender lacompleja y cambiante realidad histórica."La Historia -señala- exige dar una apariencia de orden al caos de nuestras memorias y de nuestras posturas .:" El autorrealizóun esfuerzoenorme por dar esa apariencia de orden al caos que presenta suobjeto de estudio, y lo hizo, además, mediante un ejercicio audaz y complejo,contando la historia a través de múlriplesplanos de comprensión por los que semueve con gran soltura. El nivel más evidente es la estructura del relato, que iniciapor el final, es decir, por los años recientes,imponiéndole a la secuencia una suerte deespejo, de tal forma que, al remontar eltiempo y llegar a los orígenes de Tenochtirlan, se atraviesa el espejo y se anda denuevo el camino, por la misma ciudad ya través del mismo tiempo, pero poniendolos ojos en diferentes realidades.
A TRAVÉS DEL ESPEJO: LA ESTRUCTURA
EVIDEN TE DEL LIBRO
En la primera parte se transita por un camino temporalmente retrospectivo queconduce al lector por una ciudad de muchos rostros construidos en diferentestiempos, pero en los que se encuentran algunos denominadores comunes: en ellaresaltará su belleza, las grandes obras arquitectónicas, el lujo de sus elites, y, antetodo, su activa vida cultural, artística e
2 Estapreocupación la manifiesta en la entrevistacitada y la haceexplícita en la introducción del libroreseñado .
RES EÑAS
intelectual que atrae y a la vez se nutre defiguras internacionales.
Es la ciudad de las grandes salas deconciertos y los espectáculos de los añosrecientes; la que construyó museos y mostró monumentos arqueológicos para exaltar el espíritu nacional; la de los estudioscinematográficos, las universidades, editoriales y canales de televisión culturalessostenidos por el gobierno. Esta ciudad sepermitía reunir en un lugar -la casa azula León Trotski, Diego Rivera, André Breton y a su anfitriona, la pintora FridaKahlo, entre muchas otras figuras.
La ciudad de México puede ser, vistadesde esta perspecriva, la que en ocasionesparece inmune a las desgracias, como durante los años de la revolución o los de lapostración que siguieron al triunfo dela independencia, un siglo atrás. Esto noera obstáculo suficiente para menguar suvitalidad cultural, pues, por ejemplo, atodo lo largo del siglo XIX fue capaz derecibir las óperas de moda en Europa conapenas cinco o seis años de diferencia.
Poco antes, a mediados del siglo XVIII,
el centro de esta urbe se había visto poblado por suntuosos palacios levantados porlas elites comerciales, mineras y dueñasde haciendas de todo el virreinato, en cuyos interiores se reunían, a manera de síntesis de los vínculos que la urbe tejía conel mundo, "muebles y objetos de arte originarios de todos los continentes", formando "cuevas de Alí Babá, de las cuales losmuseos no dan más que una pobre idea".
Quien acompaña al autor por este primer recorrido se encuentra con la ciudadbarroca, colmada de iglesias y monasterios que proyectaron prestigiados maestrosespañoles e italianos. En esta ciudad la elite solía exhibirse en el exterior, mientrasen el interior, en bibliotecas particulares o
RESEÑAS
conventuales atiborrad~ de libros, se nutrían personajes como Carlos de Sigüenzay Góngora o sor Juana Inés de la Cruz.
La ciudad observada con esta miradaes la que sorprendió por su belleza y majestuosidad al diplomático esradunidenscJoel R. Poinserr y al erudito alemán Alexander von Humboldr en el siglo X]X; laque fascinó al viajero inglés Thomas Gagea mediados del siglo XV]], y la ciudad prehispánica -la mayor urbe del mundo enese riempo, como lo volvería a ser en elsiglo xx- que dejó mudos a los conquisradores españoles.
Pero contar esta historia de la ciudades apenas una aproximación que hace elautor en la primera parte del libro. Hayotra historia -otra ciudad- que se descubre en la tercera parte, -tras una especie depuente que se construye en el segundoapartado, donde asistimos al reconocimiento de la ciudad indígena y sus antecedentes- donde la perspectiva cambia.
Caminamos ahora por las ruinas, loscuerpos sobre el suelo, el agua enturbiaday los ríos de sangre que dominaban el paisaje en los primeros años de la conquista.
Es ahora la ciudad a merced de la naturaleza, en la que las tragedias latentes sellegan a consumar, como la de la nochede San Mateo de 1629, cuando quedó aurénticamenre sepulrada bajo una capa deagua que rardómás de cinco años en retirarse por completo.
Es la ciudad oscura, la que a veces seesconde o no se quiere ver, pero que sigueahí. En ella se tejían redes que allecrormejor prevenido no dejan de sorprenderloy causarle una sensación de profundasemejanza con la ciudad actual. Era la ciudad que ya en el siglo XV]] había conformado circuitos clandestinos de homosexuales, brujas, de consumo de hongos,
269
tabernas y redes de prostitución, un mundo, pues, que anticipaba los it inerariosocultos, la corrupción policial y las 4 000cantinas y cabarets, los 200 prostíbulos ylas 50 000 prostitutas que según las cifrasoficiales existirían para 1943.
Es una ciudad donde convivían muchas ciudades superpuestas. "Muchas deella.', se cruzan todos los días en las tabernas y los baños." En las primeras se tomaba y se bailaba entre gritos y sonidos deguitarra, en 'un ambiente impregnadode humo de cigarro, "olores de orina, pulque echado a perder o vómito". En un temascal -pequeño cuarro de baño de origenindígena- se apretujaban más de 20"hombres y mujeres, indios, mestizas, indias, españoles, mulatos L. ,] de cuandoen cuando salen para enjuagarse con aguafría o caliente, en cueros, canturreando temas pícaros o groseros."
Es esta la ciudad que está abajo o almargen de la ciudad de los artistas y los letrados. Es también la ciudad que se hun
.dió en un profundo bache en las primerasdécadas del siglo XIX, cuando dejó de serla capital más importante.del imperio español en América, y la que fue escenariode los enfrentamientos de los nuevos grupos que intentaban hacer frente al ordeny administración que requería la naciónen ciernes.
Es la ciudad incontrolable; la que cobija a personajes insólitos como "el zar dela basura" que tenía a su mando 5 000basureros; la que recibía a diario cientoso miles de campesinos, indígenas y personas de todas las clases sociales que ibanen busca de mejores condiciones de vida,y la que, en 1950, mantenía a la mitadde sus habitantes en condiciones de vidadeplorables. Gruzinski no es el primeroque lo dice, ni es una sentencia que se
270
aplique únicamente a esta ciudad, pero ala luz de su análisis hay una idea que recobra vigencia y que mueve a pensar acualquier teórico de la ciudad: "Sin duda,ése es justamente el secreto de la ciudad deMéxico: saber conservar el equilibrio enlas situaciones más precarias".
MúLTIPLES PLANOS DE COMPRENSIÓN
DE LA HISTORIA URBANA
A pesar de no ser un especialista en historia urbana, el conocimiento, olfato y oficiodel autor le permitieron construir un excelente libro que aporta múltipleselementos para el estudio y reflexión de la ciudad.Más allá de la estructura evidente del textohay, a la manera de la ciudad que descubre, muchas líneas transversales que se superponen, se traslapan y se cruzan.
Por ejemplo, Gruzinski periodiza laciudad en diez etapas, identificando así"diez ciudades" que se construyen, se sobreponen y conviven en el espacio geográfico a través de un largo espacio temporal:prehispánica, renacentista, manierista, barroca, ilustrada, independiente, de la reforma, porfiriana, revolucionaria y la megalópolis. Cada una de estas ciudades , valedecir, representan niveles e intensidadesde cambio diferente, pues, por ejemplo,si bien la ciudad barroca o la de la reformaimplican cambios importantes, la de laconquista, la ilustración, y el crecimientodel sigl~ xx, representan "revolucionesurbanas ,
La pregunta de fondo que parece estaren estas exploraciones: ¿cómo entendemosel cambio histórico a través de una ciudad?, es decir, ¿cómo ordenamos la multiplicidad de eventos que suceden en unespacio a través de siglos y que sucesiva-
RESEÑAS
mente le van imponiendo fisonomías ylógicas de funcionamiento diferentes?Gruzinski sabe por supuesto que las ciudades no se construyen con la simple imposición de proyectos únicos, pero en supropuesta parece entender también quehay ideologías y aspiraciones más o menoscompartidas por las elites que configuranprogramas de enorme impacto en la ciudad, opuestas frecuentemente a los proyectos de la(s)ciudad(es) heredada(s), y que alfinal, con la combinación, le confieren uncarácter parricular. Veamos sólo un caso.
En la ciudad barroca (1640-1760 aproximadamente), por ejemplo, las influencias y el proyecto de su construcción sonmuy claros: se trata de hacer una ciudadsiguiendo el modelo europeo y respondiendo a las exigencias de la contrarreforma católica. La ciudad, como reflejo dela sociedad que la habita, se cubrió entonces de iglesias y conventos que le otorgaron un toque particular al paisaje urbano,con lo que se declaró simbólicamente elpretendido triunfo de la religión y la cultura católica occidental sobre la culturamexica y prehispánica en general. Esteproyecto estaba sostenido por la coronaespañola, pero se alimentaba por muchosotros canales, como los propiciados porlas ideas y los libros de arquitectura y geometría que llegaban en los barcos acompañando a viajeros y arquitectos italianosy españoles, quienes entraban en diálogocon los criollos novohispanos.
Junto alproyecto barroco hay muchosotros que transforman profundamente laciudad. Nada menos que el proyecto ilustrado, que buscaría destruir la ciudad barroca.
Otra interpretación importante que sedesprende de la "disección urbana" quehace el autor es la de la segregación social
RESEÑAS
promovida en el siglo XVIII, cuyo proyectose extiende hasta la actualidad -conadaptaciones por ejemplo de reformistas oporfiristas- y sin el cual no se puede entender la urbe moderna. La búsqueda decontrol del espacio, estética, orden y regeneración urbana ilustrada generó un lentopero perceptible cambio hacia una nuevadivisión espacial de la ciudad; la idea no esnueva, pero sigue siendo sugerente y unpoco discutible: "Ya no era la separaciónen dos repúblicas -de indios y de españoles-lo que regía la distribución del suelode la ciudad, sino las diferencias económicas."
Con esto se iría haciendo cada vez máspalpable la separación en la ciudad y laconstrucción de la ciudad de los privilegiados: "Los ricos se mezclan cada vez menoscon los pobres. Esto vale tanto para losbarrios como para las distracciones en lasg~le, hasta hace p~co, los distintos gruposaun se codeaban.
Ya en el siglo xx, en la ciudad dondese hace definitiva la inspiración de la urbeestadunidense, pero donde también dejauna huella "la fantasía devastadora" de losarquitectos que tratan de seguir a Haussmann y Le Corbusier,
un filtro automático aísla [de los centros comercialesl a los clientes desprovisros de medio de transporte y de tarjetas de créditoL..J La multiplicación de clubes deportivosL..J salones de fiesta [. . .J contribuyeron alcrecimiento del espacio privado y a la crisisdel espacio público.
Desde luego, la identificación de modelos y de proyectos urbanos, de nivelesy de ritmos es tan sólo una formula de organización de la historia de la ciudad deMéxico, lo que no quiere decir que Gru-
271
zinski conciba una hisroria lineal ni mucho menos que pueda exist ir una negación absoluta de las ciudades heredadas o,lo que es lo mismo, una imposición coralde un proyecto de elite, pu es, evidentemente, las ciudades son el resultado demúltiples proyectos y elem entos qu e sevan incorporando en el espacio a t ravésdel tiempo.
Hay de hecho una suerte de concepción de la historia con recurrencias cíclicas:la elite que hace del paseo una exhib iciónpor la ciudad en el siglo XVII y XVIII por laAlameda lo hará en el XIX por el Paseo dela Reforma, y "de la misma manera que labu rgu esía del siglo X IX frecuentaba losgrandes almacenes a la europea", poco másde medio siglo después la clase media quedaría prendada "de los supermercados deinfluencia esradunidense".
F UENTES y OBSERVACIO NES CRiTICAS
la escritura de una hiscoria de la ciudad deMéxico puede nutri rse de una cant idadabsolutamente inmanejable de fuentes. Escierto que este trabajo puede catalogarsecomo ejercicio de reinrerp reraci ón o desíntesis, pero por supuesto también es untrabajo original alimentado de mú ltiplesfuentes primarias provenientes, por ejemplo, de los archivos del Ayuntamiento, delGeneral de la Nación, del General de Indias, ent re Otras.
Aunque las características de divulgación del texto eliminan una gran cant idadde referenciasdirectas a las fuentes, se haceobvio el aprovechamiento muy puntualde crónicas de via jeros y lite ratura, asícomo un análisis y seguimiento a fuenteso temas como la televisión, el cine, la ra-
272
dio, la música, la pint ura y el arre en general -tratadas por mom entos de form anovedosa- , codo lo cual, junto a la documentación oficial y la bibliografía. se enriquece con el contacto d irecto y profundoque el autor ha tenido con su objeto deestud io.
Vale la pena destacar el uso que hacede la fuente judicial para la comprensión de usos urbanos, mediante la cualapoya , por ejemplo, la forma en qu e lagente se movía y convivía por amplios espacios de la ciudad, ge nerando a vecesen ese tránsito relaciones de mestizaje.
El libro , por supuesto, no está exentode posibles observaciones crít icas. A pesar de la exposición brillante, por momentos va quedando la impresión en el lector-o por lo menos en el menos hábil- unavisión enormemente centralista de la ciudad de México, que olvida no sólo su contexto nacional, sino el continental y a veceshasta el internacional. Por supuesto quese trata de la historia de un a ciudad, yque fue escrito originalmente para una colecciónde historias de las grandes ciudadespor una editori al francesa. Sin embargo,parecería pertinente no olvidar que hay unacompleja red de ciudades que entran enrelación con ella y sin la cual, por cierto, nose explica su hiscoria. Esta pérdida de perspectiva es notoria cuando afirma, por ejemplo: "la gastronomía mexicana, tan ricaen alianzas inesperadas, nace sobre las mesas de la ciudad de México." Queda lapregunta ¿y sólo en la ciudad de México?
Igualmente, y sobre roclo cuando hablade la ciudad colonial, en vano se buscaránreferencias o comparaciones con las ciudades americanas, a excepción de un parde señalamientos tímidos respecto a la importancia de Lima.
RESEÑAS
EVALUACIÓN FINAL
El libro aquí reseñado posee un valor indiscutible desde múltiples puntos de vista.En el aspecto teórico e historiográfico destaca por su sugerente forma de buscar unorden al caos de la historia; respecto allugar que tiene dentro de las incontablespáginas escritas alrededor de la ciudad deMéxico se constituye no como uno más,sino como una visión original que entiende e invita a entender la ciudad mestiza, de muchos rostros y de muchos procesos recurrentes. Por otro lado, constituyeuna contribución al campo de la historiaurbana por los matices que adquiere sudivisión de las distintas ciudades, por losniveles de transformación que encuentra ypor las múltiples miradas desde las cualesobserva y busca entender la ciudad.
Finalmente, como texto de difusión, ellibro está impregnado de un espíritu genuino paraque la historia salga del ámbitode los historiadores y de unos cuantos curiosos; su ágil redacción está compuestamuchas vecesde anécdotas y de referenciasfamiliares y entretenidas que nunca seaparran de la rigurosidad, pero que, sinduda, acercarán, y ésta es una invitación aello, a un público más amplio que el queprodiga atención al común de la producción historiográfica.
Gerardo Martínez DelgadoPOKTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Cristina Sacristán y Pablo Piccato (coords.),Actores, espacios y debates en la historia de laesfera pública de la ciudad de México, Instituto Mora!I1H-UNAM, México, 2005, 283pp. (Historia Política).
RESEÑAS
Tal vez fuera Hegel el primero en identificar la sociedad civil con la sociedad burguesa, planteamiento que Marx asumió.Para éste , la sociedad civil apareció en elsiglo XVIII, dando lugar a una especie deinversión histórica, en la cual el resultadose presentó como el punto de partida. Esdecir, los hombres que en el pasado habíanvivido incorporados a colectividades súbitamente circulaban como individuos autónomos, desatados de cualquier lazo comunitario, en calidad de privados, doradosde libertad y de voluntad propia. Su contraparte era el Estado, o más precisamente,la expresión hacia afuera de lo que haciaadentro era la sociedad civil, constituyendo las dos caras de una misma moneda.
La historiografía liberal distinguió entre el antiguo y nuevo régimen, de tal manera que en éste, con la supresión de lascorporaciones, la sociedad y el Estado,quedaban separadas. En el primer terciodel siglo xx, con la elaboración del concepto de hegemonía por Gramsci, se fuerondefiniendo más claramente los instrumentos de mediación entre el poder político yla sociedad civil, acuñándose el conceptode aparatos hegemónicos (medios de información, escuela, iglesia, etc.) p'araexplicarlas bases consensuales de la dominaciónburguesa.
Habermas en su Historiay crítica delaesfera pública (1962) retomó la identificación entre la sociedad civil y la sociedadburguesa de cuño hegeliano y vio, en loque definió como esfera pública, el gozneentre la sociedad civil yel Estado. Desdesu perspectiva teórica, aquélla es el lugaren donde los individuos libres e igualesejercitan su razón debatiendo los asuntospúblicos. Por lo tanto, es el lugar en dondelos ciudadanos dirimen la marcha de lapolis. Esta conceptualización constituye el
273
![Page 1: Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales · a mediados del siglo XV]], y la ciudad pre ... "hombres y mujeres, indios, mestizas, in ...](https://reader042.fdocumento.com/reader042/viewer/2022022100/5bacc1f109d3f23f0d8be741/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales · a mediados del siglo XV]], y la ciudad pre ... "hombres y mujeres, indios, mestizas, in ...](https://reader042.fdocumento.com/reader042/viewer/2022022100/5bacc1f109d3f23f0d8be741/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales · a mediados del siglo XV]], y la ciudad pre ... "hombres y mujeres, indios, mestizas, in ...](https://reader042.fdocumento.com/reader042/viewer/2022022100/5bacc1f109d3f23f0d8be741/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales · a mediados del siglo XV]], y la ciudad pre ... "hombres y mujeres, indios, mestizas, in ...](https://reader042.fdocumento.com/reader042/viewer/2022022100/5bacc1f109d3f23f0d8be741/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales · a mediados del siglo XV]], y la ciudad pre ... "hombres y mujeres, indios, mestizas, in ...](https://reader042.fdocumento.com/reader042/viewer/2022022100/5bacc1f109d3f23f0d8be741/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales · a mediados del siglo XV]], y la ciudad pre ... "hombres y mujeres, indios, mestizas, in ...](https://reader042.fdocumento.com/reader042/viewer/2022022100/5bacc1f109d3f23f0d8be741/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales · a mediados del siglo XV]], y la ciudad pre ... "hombres y mujeres, indios, mestizas, in ...](https://reader042.fdocumento.com/reader042/viewer/2022022100/5bacc1f109d3f23f0d8be741/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales · a mediados del siglo XV]], y la ciudad pre ... "hombres y mujeres, indios, mestizas, in ...](https://reader042.fdocumento.com/reader042/viewer/2022022100/5bacc1f109d3f23f0d8be741/html5/thumbnails/8.jpg)