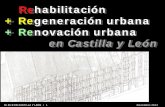Serie Urbana
-
Upload
cecilia-pascual -
Category
Documents
-
view
17 -
download
3
Transcript of Serie Urbana

Colección Propuestas
Serie Urbana
ISSN 1668-0898AÑO 10 N° 20Diciembre 2013
Universidad de Buenos AiresColegio Nacional de Buenos Aires
Instituto de Investigaciones en Humanidades
“Dr. Gerardo H. Pages”

SERIE URBANA 4
GUILLERMO PAZ JAJAMOVICHCOMPILADOR

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN HUMANIDADES“DR. GERARDO H. PAGÉS”
COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRESUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
RECTOR Gustavo Zorzoli
DIRECTOR GENERALJuan Carlos Imbrogno
SECRETARIA ACADÉMICASilvia Di Segni
SECRETARIOMario Larroca
ASOCIACIÓN COOPERADORA “AMADEO JACQUES”Eduardo Guelfand
Walter Papú
ASOCIACIÓN EX-ALUMNOSWalter Papú
Gustavo Potenze
DISEÑOJuan M. Zabala
COORDINACIÓN GENERALGuillermo Paz Jajamovich
Bolívar 263C1066AAE – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Telefax 4334 4328 – Télefono 4331 1290 (int. 108)[email protected]

ÍNDICE
Los “viejos vecinos” de la cité. La construcción de un grupo inter-medio en los barrios suburbanos de París. Eleonora Elguezabal
Expansión suburbana y arquitectura residencial. Buenos Aires 1910-1950. Ana Gómez Pintus
Entre la civilización y la barbarie: una mirada sobre la integración en las políticas de radicación de asenta-mientos informales en la Ciudad de Buenos Aires a partir del caso “Sec-tor Polideportivo” Nicolás Dino Fermé
Miradas sobre la villa. Política y foto-grafía en asentamientos populares de Buenos Aires Pablo Vitale
Marcos Winograd, en las fronteras de la disciplina Mariana Santángelo
1
11
27
37
53

1
Los “viejos vecinos” de la
cité. La construcción de
un grupo intermedio en
los barrios suburbanos de
París
Eleonora Elguezabal1
Resumen
Los conjuntos de vivienda social de los suburbios de París (las cités) son objeto de un proceso de desvalorización ligado a mecanismos de segregación social y a una dinámica de selección negativa de sus habitantes. Su población es, sin embargo, heterogénea y estratiicada. A partir de una investigación etnográica, este artícu-lo analiza cómo se constituye el grupo de los “viejos vecinos”, a partir del modo en que construyen la historia del barrio. Estos obreros y empleados jubilados se reieren al pasado para deinir su común grupo de pertenencia y buscan así distinguirse de los recién llegados, asociados a la inmi-gración.
Palabras clave: cité – segregación – dis-tinción – Francia – exclusión – clases po-pulares
1. Introducción
El análisis del sociólogo franco-argelino Abdelmalek Sayad sobre la rebelión de lacomuna francesa de Vaulx-en-Velin a prin-cipios de la década del 90 puede ayudar-nos a comprender las revueltas de los suburbios de 2005 que se conocieron en el mundo entero. Sayad decía : “Bajo el efecto de la discriminación espacial, que es también,necesariamente, une forma de discriminación social y cultural a través del
1 Ex alumna del Colegio Nacional de Buenos Aires y doctora en sociología por la Ecole des HautesEtu-des en Sciences Sociales de París. Es actualmen-te posdoctorando en el departamento de Geografía del King’s College de Londres, con inanciación de la beca de posdoctorado Fernand Braudel de la Maison des Sciences de l’Homme. Sus temas de investiga-ción conciernen la relación de servicio, la vivienda, las transformaciones urbanas y laborales y la socio-logía económica, en particular desde una aproxima-ción etnográica. e-mail: [email protected] / [email protected]
espacio, varias cités de los suburbios de las grandes aglomeraciones (París, Lyon, Marsella, etc.), cités de tránsito o cités de vivienda social en alquiler donde viven ex-clusiva o mayoritariamente familias de in-migrantes, sobre todo magrebíes, fueron reivindicadas durante los enfrentamientos recientes como verdaderos territorios ‘in-dependientes’, que se trata de apropiar contra la población francesa, nacional y socialmente diferente, y sobre todo contra la policía garante del orden social y espa-cial. ‘¡Este es nuestro territorio!’ debe ser entendido como sigue : ‘Nosotros (estig-matizados) estamos aquí en nuestro te-rritorio, en nuestro espacio estigmatizado que nos estigmatiza y que nosotros estig-matizamos.’Estos slogans son formas de autoairma-ción.” (Sayad, 1999: 324)2 El enfoque queproponemos aquí, sin embargo, no parte de estos “jóvenes” con “actitudes de pro-vocación” (Beaud y Pialoux, 2003: 337-364): quisiéramos analizar estos fenóme-nos de segregación a través del estudio de las estrategias de valorización y de jerar-quización de aquellos que son, para estos jóvenes, los “‘otros’, percibidos como ins-talados en la vida y que aparecen como la retraducción espacial y como el reverso de sus propias privaciones económicas y sociales” (Beaud y Pialoux, 2003:341) en el interior mismo de la cité.Durante nuestra investigación etnográica en la cité “Parc Fleuri”, situada en el norte de Paris3, hemos encontrado a un grupo de habitantes, los “viejos vecinos”, que re-chazan los estereotipos estigmatizantes, desarrollan estrategias de distinción fren-te a estos estereotipos y llevan una “lucha por la apropiación simbólica del espacio” (Bourdieu, 1993: 249-262) contra los “jó-venes” del barrio para asegurar el respeto de sus propias normas. Estos “viejos ve-cinos” funcionan respecto a estos “jóve-nes” –la “minoría de los peores” siguiendo
2 Todas las traducciones son nuestras.
3 Los nombres de personas y de lugares han sido cambiados para garantizar el anonimato. El trabajo etnográico en el Parc Fleuri ha sido realizado en co-laboración con Alexandre Hobeika, en el marco del taller de etnografía urbana de la Ecole Normale Su-périeure de París en el año 2004.Realizamos une docena de entrevistas así como di-versas observaciones. Consultamos además los da-tos del censo de 1999 sobre Roseville y en particular sobre el Parc Fleuri. Un agradecimiento a Jean-Pie-rre Hassoun y Florence Weber, así como al resto del equipo docente, y en especial a Benoît De L’Estoile por sus sugerencias y consejos durante la elabora-ción y el análisis del material.

2
a Elias y Scotson (Elias y Scotson, 1997) - como igura de la alteridad.Su característica distintiva es la antigüe-dad, que, como veremos, traduce en tér-minos temporales su posición intermedia en una estructura simbólica que se pre-senta como dual.A través del análisis de la construcción del grupo de los “viejos vecinos” de la citéParc Fleuri, nos proponemos analizar la construcción de fronteras sociales y la for-mación de grupos así como las luchas de clasiicación y de jerarquización social en el marco de un proceso de segregación social y espacial que, según buena parte de la literatura cientíica sobre el tema, se inscribe en un proceso de “polarización” o división dual de la sociedad. El análisis de estas dinámicas de distinción social nos brindará también elementos para enten-der el éxito actual entre las clases popula-res francesas de posiciones políticas con-servadoras, reticentes a la inmigración y asimismo nacionalistas que resultaron en el acceso al ballotage presidencial de 2002 de Jean-Marie Le Pen, del Front National, y a la elección de Nicolas Sarkozy en 2007.Antes de comenzar, demos algunas preci-siones sobre la cité que estudiamos.Construída en los años ’60, el Parc Fleu-ri cuenta con alrededor de 600 viviendas (de uno a seis ambientes) y alrededor de 2600 habitantes. Nuestros entrevistados, inquilinos44 de la cité desde hace por lo menos veinte años, forman parte del 10% de la población de más de 60 años de edad –mientras entre el 40 y el 44% de la po-blación tiene menos de 20 años, según el censo de 1999. El nivel de escolarización de la población del barrio es bajo (menos del 15% de los habitantes de más de 15 años ha llegado al inal del secundario) y la tasa de desempleo es superior a la me-dia nacional, ya que ronda el 18-22% para los hombres y el 24-33% para las muje-res. Estos índices contrastan fuertemente con la población de los alrededores. El Parc Fleuri es considerado un barrio “difícil” por la municipalidad, llamada aquí “Roseville”, que cuesta renovarlo para que su pobla-ción cambie. Durante nuestro trabajo de campo en 2004 varios ediicios estaban ta-piados con el in de ser pronto demolidos.
4 Estos conjuntos de vivienda social son otorgados en alquiler.
2. Un barrio de “mala fama”. La
queja y la construcción de la historia
por lujos de población.
De nacionalidad francesa y más de 60 años de edad, antiguamente obreros no caliicados o empleados subalternos, los “viejos vecinos” del Parc Fleuri represen-tan menos del 10% de la población del ba-rrio. Estos “viejos vecinos” no esconden laestigmatización de la que es víctima el Parc Fleuri (“tiene muy mala fama”), sino que atribuyen su mal estado actual a un proceso que, según ellos, marcó un quie-bre hacia ines de los años ’80 o principios de los ’90.Madame Pasteur –jubilada, antiguamente empleada en una empresa de informáti-ca– vive en la cité con su marido –también jubilado, camionero en el pasado– desde 1966, cuando se instalaron allí gracias a un plan de vivienda (el “1% patronal”) luego de haber vivido con sus hijos en un pequeño monoambiente. Según Madame Pasteur, el barrio “se degradó mucho hace 10 años” porque habrían “traído de todo, cualquier cosa”. Antes, nos dice, no había “ningún problema” en el Parc Fleuri por-que “todos se conocían”; los problemas habrían surgido, según Madame Pasteur, por la cohabitación con vecinos “nuevos” que fueron llegando poco a poco. Hacien-do referencia a un departamento vacante en la planta baja de su ediicio, Madame Pasteur dice que tiene miedo de quiénes puedan venir a vivir allí. Los problemas y el mal estado del barrio son según ella el resultado de una “degradación”, de un proceso caracterizado por la llegada de nuevos inquilinos que causarían moles-tias. Estos nuevos vecinos son caliicados como “inmigrantes”: “el problema no es la inmigración sino que no se integran, que no viven como nosotros”. La causa de la “degradación” sería la diferencia de nor-mas de comportamiento de gente llegada después.En su segundo matrimonio, Madame Ber-nard llegó al Parc Fleuri con sus hijos en1980. Obrera no caliicada, secretaria con-table después y inalmente declarada no apta debido a un accidente de trabajo, Ma-dame Bernard acusa también a la “gente nueva” – sobre todo a los extranjeros– como responsables de las molestias que dice sufrir:No, ellos no se atreverían [a agredirme].

3
No. No se atreverían porque el problema es que mi yerno vive acá, y es negro, en-tonces no se atreverían porque una vez me atacaron, como yo soy blanca, y había ocho negros que me atacaban, que yo noconocía... Lo que pasa es que es gente nueva. Nosotros, toda la gente como uno,somos como los pilares acá, la estructu-ra; estamos desde hace tiempo y los que vienen ahora es gente ... Son jóvenes que viven acá desde hace tres o cuatro años, que se creen jefecitos, que no conocen a la gente. Eso es lo que pasa. Y eran ochouna vez, no hace mucho tiempo: traté de echarlos de la entrada, porque estaban fu-mando sus porros y todo eso, ¡y había que ver como me hablaban! Ah, no, fui ense-guida a buscar a mi yerno que vive al lado y le dije: “¿podrías venir un segundito?” Entonces vino y todo cambió, no sólo por-que es negro y ellos eran negros, él fue y les dijo: “bueno, ¿la ven a ella? Ella es mi suegra”. Entonces dijeron: “no, pero...”, y bajaban la cabeza, y yo tenía ganas de decirles: “¡mirame a los ojos cuando te hablo!”. Y se fueron. Pero si él no hubie-ra estado ahí quizás me habrían agredido. Quizás. [...] Toda la gente normal, entre comillas, como yo trata de irse de acá, porque hay cada vez más delincuencia. Ya no se puede vivir tranquilo. Todos se quieren ir, ¡y es comprensible! Entonces de a poco a la gente normal entre comi-llas la reemplaza… Africanos y más africa-nos, que tienen hijos y los largan por ahí hasta cualquier hora... Eso es lo que pasa. ¡Yo no tengo nada en contra de ellos, eh! Mis nietos son mulatos. Pero eso es lo que pasa, parece tonto pero es así.Entre la “gente nueva” resaltan sobre todo los “jóvenes”, que atentarían contra la tranquilidad ocupando colectivamente los espacios comunes y obligarían así a nues-tros entrevistados a encerrarse en sus de-partamentos.Madame Bernard - El probema acá es que, bueno, en verano ya me agarra laangustia, porque ya van a venir, entonces va a ser... eso.- ¿Eso?Mme B. - Los pibes que van a venir con sus autos, va a ser infernal...- ¿Y ellos dónde viven? ¿De dónde vienen? ¿Sabe usted ?Mme B. - No son todos de acá, vienen de todos lados, de Margherite, de todoslados, no son todos de acá.- ¿De otros barrios de Roseville o...?Mme B. - Hay de todo... Todos de por allá atrás... Todos negros, sólo negros hay.
No es un problema, pero... Uno les pide algo bien y son agresivos.- ¿Y por qué vienen acá?Mme B. - Porque acá es tranquilo. No van al estacionamiento del colegio que está acá al lado porque todo el mundo los ve-ría, pero en realidad ahí estarían más tranquilos y no molestarían a nadie. Pero no, vienen acá a la esquina, y a la noche aveces cortan la luz, saben dónde están los interruptores. Hacen lo que quieren... y lapolicía lo sabe.Los dos grupos están en conlicto por la dominación del espacio en una lucha por laapropiación física y por la imposición de sus propias normas (Bourdieu, 1993: 249-262).El encargado principal del conjunto, Gil-berto, nos mostró la entrada de uno de losediicios, cuyo muro sigue la forma de un banco, y nos explicó que hubo inquilinos que lo cubrieron con aceite de auto para espantar a los “jóvenes” que suelen sen-tarse allí, que “vaguean” y “se drogan” ahí.Los viejos vecinos, los “pilares” del barrio, serían entonces los que asegurarían el respeto de las normas establecidas frente a la “gente nueva”, asimilada a los “africa-nos” y a los “jóvenes” que no las respeta-rían. Madame Bernard se presenta como una igura activa en el mantenimiento del orden, y nos dice haber llamado varias ve-ces a la policía y hasta haber contactado al Prefecto departamental:Al menos algo tiene que funcionar. Pero no, no funciona como debería. Acá sí, por-que yo me ocupo.Porque acá cuando hay algo que hacer soy siempre yo la que lo hago.¡Porque yo vivo en planta baja pero tam-poco soy el encargado, eh! Y a veces ya me tienen podrida. Yo estoy dispuesta a ir a pelearme por las molestias que me cau-san a mí, pero tampoco voy a ir por todo el ediicio, eh. Pero sí, al inal es así.Porque yo estoy acá y los demás están todos tranquilos, no quieren que yo me vaya. Cada vez que digo: ‘me voy’, ‘no, no, no!’. Claro, yo soy la que sale por ellos.Según los “viejos vecinos”, los “jóvenes” y los “africanos” tienen una vida social mucho más desarrollada que la de ellos. Aunque entre los “viejos vecinos” circulen rumores, como pudimos constatar con res-pecto al proyecto de renovación del barrio, nuestros entrevistados airman conocer pero no visitar a sus pares. La “integra-ción” de la que hablan como algo que fal-taría a los “africanos” y a los “jóvenes”, no pasaría entonces por la sociabilidad local,

4
que es más rica entre la “gente nueva”, sino por el hecho de compartir las normas de conducta y estar inscriptos en lazos de sociabilidad que traspasan las fronteras de la cité. Madame Bernard nos decía que mientras que “la gente normal entre comi-llas” sale, tiene una vida fuera del barrio y quisiera irse de allí porque nosoporta la “degradación”, la “gente nueva” en cambio no sale de la cité y es responsable de la “delicuencia” que hay en el barrio:Porque acá, bueno, él [su hijo] es normal, pero ahora uno ya no sabe, uno discute con la gente y me dicen: ‘¡ay, Loïc es ex-cepcional’. Y yo digo: ‘¿cómo que Loïc es excepcional? ¡No es excepcional, es nor-mal!’ Pero lo que pasa es que uno ya no sabe qué es lo normal. Porque como el 75% son todos delincuentes, y como Loïctrabaja y hace su vida, sale, va a París, va al teatro, la gente dice que es excepcional. ¡Pero no! Es normal. Porque los de acá no salen de la cité. Todos los jóvenes de acá no salen. Tienen sus coches y se pasan todo el día dando vueltas en la cité. Mien-tras que hace algunos años, como te digo, se juntaban todos, iban a otros barrios...La tensión y la distinción entre los grupos -que los “viejos vecinos” expresan enfati-zando la diferencia en las normas de con-ducta, en las prácticas de sociabilidad y en la pertenencia social- se manifestaban de manera muy clara durante nuestra entre-vista con Madame y Monsieur Loumba. La pareja vive en el Parc Fleuri desde 1968 y una de sus hijas también vive allí con su familia. Los Lumba llegaron a la cité gracias a la política de vivienda del “1% patronal”, después de haber vivido en ho-teles de familia y en un pequeño departa-mento amueblado. Durante la entrevista, Madame y Monsieur Loumba se contradi-jeron constantemente y se hicieron repe-tidas recriminaciones sobre la diferencia entre sus modos de vida. Los reproches, sobre todo de parte de Madame Loumba, se referían explícitamente a la divergencia de sus orígenes: ella es de origen bretón y su marido es camerunés. Mientras que Madame Loumba sostenía que “aquí es in-habitable, salvo si a uno le gusta la vida en comunidad a la africana” y le reprochaba a su marido “conocer a todo el mundo”, él, al contrario, hacía una neta diferencia entre los extranjeros, por un lado aquéllos de las antiguas colonias francesas, que no serían según él verdaderos extranjeros porque serían conocidos de los franceses, quienes entonces no deberían sufrir ningún tipo de
discriminación, y por otro lado los “ver-daderos extranjeros”, españoles y chinos entre otros, con costumbres diferentes y desconocidas. Esta distinción muestra la relatividad de la categoría de “extranjero”, ligada al grado de integración de normas, y en consecuencia también de la categoría de “instalados” (established) –retomando la noción de Norbert Elias (Elias y Scotson, 1997).Nuestros entrevistados, los “viejos veci-nos” de la cité, acusan así a los “nuevos”inquilinos, llegados después que ellos, ca-racterizados como personas que no com-parten ni respetan las normas establecidas en la sociedad y asimilados a los “jóvenes”, y sobre todo a los extranjeros, como res-ponsables del estado actual del barrio, ob-jeto de estigmatización por los vecinos de las zonas circundantes así como de la po-lítica pública que planea su renovación. De esta forma, los “viejos vecinos” señalan su exterioridad al proceso de desvalorización de la cité, se muestran como víctimas y no como sujetos, y se identiican con el sta-tu quo. Producen así, retomando los tér-minos de Gérard Althabe (Althabe, 1985: 13-47), “actores ideológicos ijados al polo negativo” del cual se distinguen. Esta ca-tegorización no es individual sino que es compartida por estos “viejos vecinos” y circula a través del rumor, como pudimos observar cuando llegamos al Parc Fleuri, mientras esperábamos al encargado prin-cipal frente a su oicina. Allí encontramos a Madame Bernard, a Madame Châtelet y a una mujer mayor de origen antillés, que se quejaban del estado del barrio, de los en-cargados y de los “jóvenes”. Estableciendo diferencias entre las distintas zonas de la cité según él grado de molestias, las tres se pusieron inalmente de acuerdo en que eran “los chinos” los responsables. Sin em-bargo, como lo señalamos antes, durante la entrevista Madame Bernard reconocía a los “negros” y a los “africanos” como los autores de los disturbios: dado que una mujer negra participaba en la interacción, la clasiicación se ajustó para incluirla en el grupo de referencia. Esta luctuación, así como la distinción entre “extranjeros y extranjeros” que hacía Monsieur Loumba, se explican por el carácter relacional de la pertenencia social a grupos basados en el origen: como sostiene Max Weber, los atributos según los cuales se caracteriza al “nosotros” y al “otro” no son esenciales ni preexisten a la interacción entre ellos (Weber, 1971).

5
Las relaciones dentro de la cité, y no sólo entre la cité Parc Fleuri y los otros barriosde la ciudad de Roseville, parecen ser del tipo “instalados vs. marginados” – o esta-blished/outsiders, coniguración analizada por Norbert Elias y John Scotson (Elias y Scotson, 1997). En efecto, en la medida en que el sentimiento de pertenencia al grupo de los “viejos vecinos” se construye a partir de una oposición entre “integra-ción” y “alteridad” –distinción eminente-mente política ya que busca deshacer la estigmatización de la que se es víctima a través de la confrontación con el exte-rior oponiendo otras categorías (Bourdieu, 1982: 149-161) (la antigüedad y la na-cionalidad, en nuestro caso)-, esta coni-guración nos es útil para comprender las relaciones entre los “viejos vecinos” y los “jóvenes” e “inmigrantes” excluidos. Estas dos categorías, “integración” y “alteridad”, son relativas (De L’Estoile, 2001: 128) y se multiplican y contienen como muñecas rusas.Reconocerse como “viejo vecino” signiica negar una pertenencia común con el gru-po de los “nuevos inquilinos”, asimilados a los inmigrantes a nivel nacional, y airmar, por el contrario, la pertenencia al grupo de los established, de los instalados en la sociedad.
3. La referencia a una “edad de
oro” y la pertenencia al grupo de
los “instalados”
Considerando las últimas décadas del Parc Fleuri como una “evolución pero en el malsentido”, como nos decía Monsieur Pasteur, los “viejos vecinos” hacen referencia a unpasado relativamente lejano donde los problemas de convivencia y las molestias no habrían existido. La comparación entre estos dos momentos es explícita:“¡Oh la la! ¿Usted vive en el Parc Fleuri ? ¿Pero cómo hace para vivir ahí ?” [me di-cen.] Pero bueno, en aquella época el Parc Fleuri no tenía mala fama, porque todo el mundo quería vivir en el Parc Fleuri. Y ahora es un barrio de mala fama.Ahora pasan cosas... Hace poco hubo un asesinato... Hay agresiones, pasan un montón de cosas” (Madame Bernard).El estado actual del barrio se contrapone un pasado descripto como una especie deedad de oro. Antes “era una verdadera ‘residencia’, eh, en aquella época. Ah, sí,
era una verdadera residencia”, nos decía Madame Bernard, quien sin embargo ha-bría llegado hacia el inal de aquella época, según las fechas que nos dieron los otros “viejos vecinos”.Imprecisa, la fecha de los comienzos de la “degradación”, del cambio de época, varíasegún las personas entrevistadas (pero nunca pasa la mitad de los años ’80), para así permitir reivindicar a aquellos que se dicen “viejo vecinos” su anterioridad a ese proceso.Cuando evocan ese pasado idílico, dos re-ferencias iguran sistemáticamente en losdiscursos de nuestros entrevistados: las cualidades del encargado y de los inqui-linos del conjunto. La referencia, en tono nostálgico, a un antiguo encargado, muy estricto y que hacía respetar el reglamen-to, sirve para establecer la diferencia entre un orden antiguo y un presente caracteri-zado por la desviación y el incumplimiento de las normas.- ¿Siempre hubo encargado?Madame Bernard - Sí, pero antes había uno solo. Cuando yo llegué había uno solo.- ¿En todo el Parc Fleuri, o la residencia..?.No sé cómo decir...Mme B. – Sí, “residencia Parc Fleuri”. Así debería ser [tono risueño]. Cuando yo lle-gué había sólo uno.- ¿Y podía él solo ocuparse de todo?Mme B. – Sí. El tenía poder de policía y todo. Era duro, eh. Y andaba bien... Sí, sí,tenía poder de policía. Sí, sí.- ¿Ah, si ? Yo creía que sólo los policías tenían ese poder.Mme B. – Quizás era policía, no sé, policía jubilado, o algo así. Pero sí, tenía poderde policía. Sí, sí. Ahora en cambio hay au-tos que se divierten mandándose macanasen las calles de la cité, hay motos roba-das...La evocación nostálgica de aquel encarga-do estricto acompaña el descontento conrespecto a los encargados actuales, y so-bre todo al poder público: se acusa a la policía de ser la “aliada de los delincuen-tes”. La institución encargada de gerenciar y administrar el barrio es también acusa-da de corrupción y de hacer “negociados” en el mantenimiento de los ediicios, en los proyectos de renovación y en la factu-ración de los trabajos y de los alquileres. Monsieur Zami, presidente de la Asocia-ción de Inquilinos, antiguamente decora-dor de interiores que llegó al Parc Fleuri en 1970, está convencido de que la atribución de las viviendas a personas en situación “precaria” es “deseada” por el administra-

6
dor para poder “robar mejor”.5 La queja con respecto a las instancias encargadas de mantener el orden puede ser interpre-tada como la expresión del sentimiento de haber sido abandonados.Este pasado idílico es también caracteriza-do por la presencia de una población quelos “viejos vecinos” valoran porque era considerada socialmente superior. Las ca-tegorías utilizadas por nuestros entrevista-dos para hacer referencia a estos antiguos inquilinos son categorías socioprofesiona-les. Según Monsieur Loumba, “al principio este lugar estaba muy bien. Los depar-tamentos eran espaciosos, estaban muy bien. Había médicos, agentes públicos de telecomunicaciones, militares de la Fuerza Aérea, policías...”.Madame Bernard describe de la misma manera a esta primera población que se habría ido: “En aquella época, cuando llegamos nosotros, enfrente vivían agen-tes públicos de telecomunicaciones, arri-ba había una señora que trabajaba en un hospital, enfrente había una señora que cuidaba niños y que todavía está... En el segundo piso había... ferrocarriles, en el otro departamento había policías, en el tercer piso vivía un señor que trabajaba en la Mercedes Benz, enfrente un señor que trabajaba en los ferrocarriles. En el cuarto piso había obreros, como nosotros, y en-frente había agentes de los impuestos. Era toda gente... de la administración pública, y de a poco se fueron yendo.
- ¿Ustedes eran al in y al cabo los únicos obreros?Mme B. - Sí, sí.- El resto eran funcionarios públicos.Mme B. – Sí, muchos, muchos.- ¿Y eso era en este ediicio en particular o en el resto también?Mme B. – No, en todos lados, sí, sí. Había muy poco... Había muchos de laadministración pública. Y bueno, poco a poco se fue degradando. Entonces, bueno,cuando nosotros llegamos yo tenía... Mis hijos tenían 13, 14, 15 años, y acá habíaespacio, eran felices. Y había un montón de chicos de su edad, de todas lasnacionalidades. Eran una juventud for-mi-da-ble”.Esta descripción según categorías so-cioprofesionales contrasta con la descrip-ción que ella misma hacía del presente,
5 Las viviendas son atribuídas (en alquiler) según cri-terios sociales.
cuando utilizaba, por el contrario, catego-rías étnicas o fenotípicas. El proceso que estos “viejos vecinos” resienten como una “degradación” se acompaña de una etni-cización de las categorías a través de las cuales se piensa y se habla del mundo so-cial. Madame Bernad nos explicó que antes las referencias étnicas no tenían ningún lugar: “Pero es verdad que había realmen-te... Conocíamos a todos los jóvenes...Hacíamos iestas y entonces decían: “van a ser quince” y al inal después eran vein-ticinco. Entonces preguntaba: “¿cuántos van a ser?” y entonces me decían:“veinticinco, pero Mohammed no come cerdo, Nordin tampoco, éste tal cosa, aquél tal otra” y era extraordinario. No ha-bía diferencia de color, ni de religión, eraextraordinario”.Monsieur Zami utiliza también categorías socioprofesionales para hablar del pasado:“Porque acá antes era solo gente bien que vivía acá, la cité era burguesa, acá vivíanburgueses, era gente que vivía bien: eje-cutivos, maestros, de la Armada, capita-nes, etcétera, y había arquitectos, médi-cos... Fue en esa época que creamos laAsociación, pero nadie participaba. No les interesaba”.El presidente de la Asociación de Inquili-nos critica a esa antigua población cuandorecuerda su inmovilismo con respecto a la defensa de sus derechos: como “no sedejaban robar”, en lugar de movilizarse, habrían dejado la cité.La relación de estos “viejos vecinos” con su barrio se caracteriza por un desconten-to que los lleva a hacer un relato histórico. Siguiendo a Malinowski, nuestro interés en estos relatos no reside en “la realidad ob-jetiva del pasado, sino en la realidad psi-cológica del presente” (Malinowski, 1983: 30)6. La evocación del pasado funciona aquí como un mito, dado que los recuer-dos son movilizados como características distintivas y constitutivas del grupo de los “viejos vecinos” en términos de una per-tenencia a un origen común. Esta reme-moración es colectiva ya que los recuer-dos de unos se asemejan a los otros, y nos informa sobre la común localización de nuestos entrevistados en el sistema social (Halbwachs, 1994: 287-289; Hal-bwachs, 1995: 63) –o, en términos bour-dieusianos, en el espacio social. El cambio de las categorías utilizadas para describir el pasado y el presente nos está señalan-do su cambio de posición y nos indica la
6 La traducción también es nuestra.

7
constitución del grupo de los “viejos veci-nos”. Dado que la pertenencia a las comu-nidades étnicas o nacionales consiste en la creencia en una comunidad de origen (Weber, 1971), podemos reconocer que el grupo de “viejos vecinos” como tal se constituye cuando dejan de utilizarse ca-tegorías socioprofesionales para dar lugar a una categorización en términos étnicos. De ésto surge sin embargo una pregunta: ¿es con la llegada de un tercero considera-do como extranjero al grupo, como suce-día en Wiston Parva –la ciudad estudiada por Elias y Scotson en Logiques de l’ex-clusion-, o más bien con su identiicación como tercero que el grupo de los “viejos vecinos” se creó? Para responder a esta pregunta tenemos que analizar la articula-ción entre la constitución de los grupos y el trazado de las fronteras sociales, por un lado, y la evolución de la morfología social por el otro.
4. Selección negativa de la población
y estratiicación interna
En su estudio sobre los conjuntos de vi-vienda social en Francia en los años ’60 y ’70, Jean-Claude Chamboredon sostiene que la población que los habitaba erafundamentalmente heterogénea dada la forma de atribución de las viviendas, se-gún diversos criterios sociales y vías de acceso (Chamboredon, 1985: 441-471). El sociólogo francés identiica diferentes grupos según el lugar que ocupaba el paso por estas cités en las trayectorias residen-ciales de sus inquilinos y según los proyec-tos de mudanza futura.Estos proyectos son considerados por el autor como la interiorización y la traduc-ción de las posibilidades socioeconómicas de movilidad social de cada uno. “Para en-tender estas variaciones [en la relación a la cité], hay que tener en cuenta las con-diciones objetivas que, para cada grupo, deinen lo posible y lo imposible en mate-ria de vivienda” ya que “la actitud frente al conjunto de viviendas está en función de las chances que se tiene de poder partir, es decir del grado de libertad con respecto a las posibilidades que deinen las condi-ciones de vivienda (Chamboredon, 1985: 464)”. Chamboredon distingue tres grupos diferentes de habitantes de estos conjun-tos de vivienda en los años ’60 y ’70. Un primer grupo consiste en los “grupos su-periores, para los cuales el conjunto de la
vivienda precede al acceso a una vivienda en un ediicio de propiedad horizontal o a una casa individual. [...] El rechazo y la condena de la cité es la contracara, en los grupos superiores de inquilinos, de la as-piración a una vivienda superior. De este grupo hay que distinguir aquéllos que, destinados a una larga estadía, se acomo-dan a la cité, rechazando los estereotipos desfavorables del barrio. Por último, en un nivel más bajo, se encuentra la franja in-ferior de habitantes, aquella que llegó por vías de la asistencia social y que se man-tiene con diicultad, amenazada con volver a formas de vivienda inferiores.Este último grupo está relegado y expresa su resentimiento a través de diversas for-mas de rechazo (negligencia, vandalismo) (Chamboredon, 1985: 463).Chamboredon relaciona la posición social y la posesión de recursos económicos con la pertenencia a distintos grupos y con la relación que éstos establecen con el lugar:“lejos de asemejar las condiciones de vida y homogeneizar los diferentes grupos, lainstalación en las nuevas cités revela las potencialidades económicas de los diferen-tes grupos”. Si trasladamos estas relexio-nes sobre la vida en las cités francesas en los años ’60 y ’70 a nuestras observacio-nes en el Parc Fleuri, podemos reconocer a nuestros entrevistados, los “viejos veci-nos” del barrio, como la población inter-media que en aquella época rechazaba los estereotipos y que defendía su barrio contra las críticas que se le hacían. Según Jean-Claude Chamboredon, en el pasado no había tampoco cohesión ni unión entre los grupos superior e intermedio contra el grupo más bajo; en efecto, nuestros en-trevistados nos decían que no tenían más relación con sus antiguos vecinos que con los actuales –salvo en lo que se reiere a la sociabilidad ligada a los hijos. Hoy sin em-bargo presentan el pasado como una edad de oro y reivindican la existencia de una relación con el antiguo grupo superior. La referencia al pasado como rememoración de una pertenencia común funciona como el “rumor”, deformando la realidad para darse una imagen de ellos mismos más positiva y para excluir a la “gente nueva” (Elias y Scotson, 1997: 173).Ahora bien, la población que será después asimilada a la “degradación” del barrio es-taba ya presente en aquel momento, al menos en parte. Como nos explicaba Ma-dame Bernard, en el pasado había jóvenes de origen extranjero, pero el origen étnico no constituía una característica pertinente

8
de clasiicación. En sus análisis sobre los vecinos de las cités a principios de los ’80, Gérard Althabe sostiene que estos inquili-nos, en tanto grupo intermedio entre los barrios de chalets y las viviendas de las familias asistidas, reconocían a estos últi-mos como “actores ideológicos ijados en el polo negativo” de los cuales buscaban distinguirse por medio de un fuerte con-trol social y caracterizados, sobre todo por aquéllos que se encontraban en situacio-nes precarias, en términos étnicos. El re-curso a una categorización de tipo étnica por parte de esta franja inferior de la po-blación intermedia crea “una situación que les permite salir del ámbito de acusación [...] ya que de esa forma no pueden más ser asimilados como extranjeros.” (Altha-be, 1985).Aunque el origen también será una ca-tegoría relativa, como lo mostramos más arriba, debemos subrayar que la referen-cia a la etnicidad, al origen, aparece como un recurso de substitución para aquellos cuya condición social y económica tiende a acercarlos a las características del polo ne-gativo. Nuestros entrevistados, los “viejos vecinos” de la cité, sólo utilizan categorías étnicas para referirse al presente, ya que el pasado es descripto a través de cate-gorías socioprofesionales. Como sostienen los sociólogos Stéphane Beaud y Michel Pialoux, la reciente aparición en Francia de tensiones racistas y del “resentimien-to contra los ‘inmigrantes’” ha surgido del debilitamiento simbólico del grupo obrero y de sus fracasos de ascenso social (Beaud y Pialoux, 1999: 375-415).Si bien la relación de los “viejos vecinos” con la cité cambió y hoy sienten que su medio y su marco de vida se “degradó” por la llegada de “gente nueva” conside-rada socialmente inferior, la cohabitación con estos grupos no es nueva. La expre-sión de este cambio en su relación con la cité es una forma de acentuar la distan-cia social con los grupos ijados en el polo negativo y de marcar una frontera social con respecto a ellos. El proyecto de dejar el barrio, que era lo que diferenciaba la población socialmente superior y la pobla-ción intermedia en el pasado, no funciona más como elemento diferenciador ya que ni los “viejos vecinos” ni los grupos más bajos cuentan realmente con la posibilidad de partir. Aunque Madame Bernard nos dijera que “toda la gente normal, entre comillas, como yo, trata de irse de acá, porque hay cada vez más delincuencia”,
la gran mayoría de nuestros entrevistados sostiene sin embargo que no se quiere ir del Parc Fleuri.Haciendo, como diría Bourdieu, “de la ne-cesidad, virtud”, Madame Pasteur airma que no quiere irse, argumentando que “por todos lados es igual”, salvo en las “zonasresidenciales” donde no tiene los recursos para poder instalarse. Otros dicen que noencontrarían en otro lugar departamentos tan confortables como los que tienen en el Parc Fleuri: al in de cuentas, el Parc Fleuri no estaría tan degradado como decían. Sinembargo, Monsieur Deschamps nos dijo que existe un rumor que circula entre loshabitantes según el cual “se las rebuscan para que los inquilinos que viven aquí no se vayan a otro lado”: en otras palabras, existiría un complot para no dejarlos par-tir. Este rumor del complot expresa la im-posibilidad de poder partir como si fuese el efecto de una voluntad exterior (tal como lo es la acusación que Monsieur Zami hace al administrador de haber “deseado” la atribución de departamentos a gente “pre-caria” con el in de “robar mejor”) y así eli-minar el efecto de su baja posición social y económica, que es lo que explica esa im-posibilidad. Otros argumentos intervienen subsidiariamente para contrabalancear el hecho de no poder partir, como ser la dis-tinción entre diferentes zonas de la cité y la diferenciación entre el espacio privado –descripto como un espacio cálido y confor-table, de calidad- y el exterior. Sin embar-go, las quejas repetidas contra los ruidos molestos revela el malestar causado por la permeabilidad de la frontera entre “ellos”, los “inmigrantes”, y “nosotros”, los “viejos vecinos”. El ruido atraviesa las paredes, invade el espacio privado y les recuerda cotidianamente ¿dónde? se encuentran:Madame Bernard – Porque yo, cuando me voy a dormir, me voy a dormir a la una dela mañana y con pastillas, eh, porque me agarra angustia al irme a dormir.- ¿Ah, si?Mme B. – Sí, yo tomo siempre calmantes, eh. Me agarra la angustia. Me angustia elhecho de que haya ruido, me angustia que… desde hace cinco, seis años.- ¿Ah, sí? ¿Hace cinco, seis años?¿ Y la angustia es por el ruido o...?Mme B. – Es el ruido. ¿Y si entra alguien? Porque como yo salgo a cualquier horadel día o de la noche, a la entrada, siempre me agarra la angustia de si alguien va avenir... Entonces estoy atenta a los ruidos: ¿hay alguien? Y eso me genera mucha an-

9
gustia.Como este tipo de conjuntos de vivienda se ha ido desvalorizando con el tiempo -como el “grupo superior” del que hablaba Chamboredon no se reprodujo y el grupo“inferior” se fue instalando-, la posición relativa del grupo intermedio, que corres-ponde hoy al grupo de los “viejos vecinos”, en el barrio cambió. La partida de la po-blación superior signiicó la acentuación de la frontera que los separaba del resto, sumando a la distancia social la distancia espacial. Las condiciones de vida acercan hoy más que antes a nuestros entrevis-tados de ¿o con? la población que ocupa posiciones socialmente más bajas. Dada esta situación, es el momento de la llegada a la cité y no el proyecto departida lo que funciona hoy como elemento de distinción entre los dos grupos que se quedaron. La antigüedad juega entonces el rol de referencia para establecer el esta-tus de los grupos según el valor del barrio al momento de la llegada. Así, Madame Châtelet, que se queja poco del estado del barrio, no dice pertenecer al grupo de los “viejos vecinos” dado que cuando ella lle-gó “ya estaba degradado” (1986). Mada-me Bernard, al contrario, tiene una actitud muy crítica con respecto a la gente que ella caliica de “nueva” y dice que al mo-mento de su llegada (1980) el Parc Fleuri era “muy conocido”. La antigüedad sirve de medida del valor social de los distintos grupos y de base para permitir la crítica y para desprenderse del estigma que pesa sobre las cités de los suburbios y sobre sus habitantes. Cuando se vive en un barrio desvalorizado, es el descontento lo que sirve como modo de recuperación.La construcción del grupo de los “viejos vecinos” es entonces el resultado de lasestrategias de recuperación con respecto a la desvalorización del barrio por parte delgrupo intermedio de habitantes que no tienen los medios para instalarse en otro lugar, pero que buscan marcar una supe-rioridad con respecto a sus vecinos que ocupan posiciones socialmente inferiores. La referencia a la antigüedad y al origen es un recurso substitutivo cuando las otras características están también desvaloriza-das (la pertenencia a la “clase obrera”) o compartidas con los grupos considerados inferiores (condiciones de vida). La refe-rencia al origen, ligada a clasiicaciones de tipo étnico, “es una forma de negar la posición de encierro, de la cual no pueden salir” (Althabe, 1985). La antigüedad fun-ciona entonces para nuestros entrevista-
dos como el elemento diferenciador cuan-do las otras características (demográicas, profesionales, económicas) no pueden ser movilizadas para ijar en otra parte el polo negativo y deshacerse del estigma que pesa sobre ellos y sobre su barrio.
5. Conclusión
Nuestro trabajo etnográico en una cité de los suburbios del norte de París nos ha permitido poner de relieve no sólo la he-terogeneidad social sino también la estra-tiicación interna de la población que vive en estos lugares propios de las clases po-pulares francesas contemporáneas. Esta estratiicación se hace hoy en términos de integración y de exclusión –términos relativos, por cierto- para la cual la refe-rencia a la antigüedad funciona como el elemento diferenciador. La pertenencia a un grupo por el hecho de compartir un ori-gen común es, según Max Weber, propio de las “comunidades” (Weber, 1971) y la antigüedad como elemento diferenciador forma parte de un tipo de coniguración efectivamente basado en clasiicaciones étnicas y/o nacionales, que Norbert Elias caracteriza como una coniguración entre “instalados” y “marginados” (established y outsiders). En el Parc Fleuri nuestros en-trevistados, los “viejos vecinos”, conside-raron la presencia de una población situa-da en posiciones socialmente “inferiores”, en el sentido de Chamboredon, como un riesgo para su modo de vida y su estatus –que dio lugar después a su exclusión- sólo cuando su posición relativa cambió con la partida del grupo superior de habitantes de la cité. Este cambio puso en eviden-cia su condición subalterna, acentuando la frontera superior a través de la distancia espacial.Para asegurar su posición intermedia y no verse relegados en el polo negativo, nues-tros entrevistados buscan valorizarse tra-tando de emparentarse con los grupos su-periores, haciendo referencia a un pasado mítico donde habrían estado alejados de los grupos más bajos y asociados a estos grupos superiores. La antigüedad sirve en-tonces como elemento diferenciador, pro-ducto de la distinción entre los grupos que encontramos hoy en las cités de los subur-bios de las ciudades francesas, dado que comparten las otras características que podrían funcionar también como elemen-tos de distinción. Llamarse entonces “vie-jo vecino” signiica restablecer la posición

10
intermedia en la que se encontraban antes y que la partida de los grupos superiores de inquilinos puso en duda ya que acentuó su posición subalterna a través de la se-gregación espacial. “Viejo vecino” signii-ca entonces reivindicar una pertenencia y una integración al grupo de los established o “instalados” tomando como referencia un elemento que falta a los “extranjeros” y a la “gente nueva” para legitimar su su-perioridad y su dominación sobre ellos.
6. Bibliografía
Althabe, G. (1985). “La résidence comme enjeu”. En: Althabe, G. Marcadet, C., De la Pradelle, M. y Salim, M. (comps.). Urbanisation et enjeux quotidiens. Te-rrains ethnologiques dans la France actuelle. París: Anthropos, 13-47.Beaud, S. y Pialoux, M. (1999). “Affaiblissement du groupe ouvrier et tensions racistes”.Retour sur la condition ouvrière. París: Fayard, pp. 375-415------------------------------- (2003). “Au-delà des at-titudes de provocation”. Violencesurbaines, violences sociales. Genèse des nouvelles classes dangereuses. París: Fayard, pp. 337-364Bourdieu, P. (1982). “Décrire et prescrire: les condi-tions de possibilité et les limites del’eficacité politique”. En: Bourdieu, P. Ce que parler veut dire. París: Fayard, 149-161.---------------- (1993). “Effets de lieu”. En: Bourdieu, P. La misère du monde. París: Seuil, 249-262.Chamboredon, J. (1985). “Construction sociale des populations”. En: Rocanyolo, M. (comp.) Histoire de la France urbaine, tome V: La ville aujourd’hui. París: Le Seuil, 441-471De L’Estoile, B. (2001). “Le goût du passé. Erudition locale et appropriation du territoire”.Terrain, nro. 37, 123-138Elias, N. y Scotson, J. (1997) (primera edición en in-glés: 1965). Logiques de l’exclusion.París: Fayard, 1997Halbwachs, M. (1994) (primera edición: 1925). Les cadres sociaux de la mémoire, París: Albin Michel.-------------------- (1995) (primera edición: 1950). La mémoire collective. París: Albin MichelMalinowski, B. (1938). “Anthropology of Changing African Cultures”. Methods of Study ofCulture Contact in Africa. Londres: Oxford University PressSayad, A. (1999). La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances del’immigré. París: SeuilWeber, M. (1971) (primera edición en alemán: 1922). “Les relations communautaires ethniques”. En: Eco-nomie et société, tomo II. París: Plon

11
Expansión suburbana y
arquitectura residencial.
Buenos Aires 1910 -1950.
Ana Gómez Pintus1
Resumen
Entre las décadas de 1910 y 1950 se asis-tió en el Gran Buenos Aires (GBA)2 al cre-cimiento de un tipo particular de suburbio, asociado a formas de habitar moderniza-doras que combinaban la residencia de verano o de in de semana con la oferta deportiva o paisajística de un área. Desti-nada, inicialmente, a la habitación de sec-tores medios-altos, este tipo de oferta se haría extensiva hacia otros sectores a lo largo del período. En el contexto de un trabajo más amplio, que busca reconocer el rol de núcleos de barrios parque o de in de semana en la formación del territorio metropolitano aquí, nos concentraremos en analizar la arquitectura que acompañó y materializó estos procesos. Teniendo en cuenta que cobra especial relevancia en vistas de las características particulares que tomó el barrio parque en su versión local; el cual no solo se construyó en relación a un tra-zado de calles irregulares y a la baja densi-dad poblacional, sino también en estrecha vinculación a una imagen arquitectónica particular.En esta oportunidad, considerando la es-casa participación que los arquitectos han tenido -al menos de manera directa- en la construcción de las viviendas de los sectores medios, analizaremos las obras realizadas en los suburbios en relación a lo que proponían los manuales de arqui-
1 Arquitecta –UNLP-, Magister en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad –UTDT- y Doctora en Arquitectura –UNLP-. Investigadora del Hitepac de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP.
2 Utilizamos esta denominación, aunque este sector recién tomaría reconocimiento oicial a partir del de-creto provincial 70/48 del 8 de enero de 1948. Este establecía al área del “Gran Buenos Aires” incluyendo a la Capital federal y a los diecisiete partidos que ha-bían formado parte del relevamiento censal de 1947. Sin embargo, otro decreto n° 23.438 del 6 de octu-bre de 1949 otorgó estatus jurídico a este territorio restringido, pero excluyó a la Capital Federal. Caride, 1977.
tectura, tratados y revistas de difusión3. Entendemos que dichas fuentes operaron como mediadores, en tanto permitieron la apropiación por parte de técnicos y otros actores vinculados a la construcción, de una serie de elementos e imágenes arqui-tectónicas asociadas a un grupo de arqui-tectos de la elite que de esta manera pa-sarían a formar parte de las residencias de los sectores medios4.
Palabras clave: expansión suburbana – ar-quitectura residencial – Buenos Aires.
1. Introducción5
A partir de 1910 se asistió en el área me-tropolitana al crecimiento de un tipo par-ticular de suburbio moderno, habitado por sectores medios y medios-altos, caracteri-zado principalmente por la baja densidad poblacional, los lotes amplios, las vivien-das de perímetro exento con jardín a los lados y por la incorporación de pautas de sociabilidad vinculadas al sport y al uso del tiempo libre. Estos procesos cobraron relevancia en paralelo al proceso de me-tropolización que atravesaba la ciudad de Buenos Aires y que llevó a que algunos sectores sociales intentaran compensar lo que se advertía como la experiencia caó-tica de la vida urbana con el refugio en sitios aislados6.
3 En relación a este tema será posible retomar la dis-cusión planteada por Carlo Guinzburg (1981) sobre la relación que existe entre la cultura de las clases populares y la de las clases dominantes.
4 Horacio Caride (1992) analizó el papel desarrollado por las revistas populares en la deinición de las tipo-logías y estilos adoptados por las clases medias en la construcción de la vivienda propia.
5 El núcleo de este análisis está formado por un cor-pus total de setenta y cinco casos –correspondientes al período 1910-1950-, que aparecieron promociona-dos como barrios parque o como urbanizaciones de in de semana en el Departamento de Investigación Histórica Cartográica de la Dirección de Geodesia del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Bue-nos Aires (MOP).
6 Cuando hablamos de metrópolis, remitimos al concepto expuesto por Simmel (1986), en donde se reconocen transformaciones cualitativas que se aso-cian a la ampliación de la urbe, entre ellas, un cambio en los hábitos y las actitudes de los urbanitas que co-mienzan a experimentar un creciente sentimiento de anomia y desarraigo generado por la intensiicación de los estímulos actuantes sobre la “vida nerviosa” y el avance de los procesos de homogeneización social y cultural. Para el caso de Buenos Aires, el pasaje de la gran ciudad a la metrópolis fue señalado por Adrián Gorelik (1998) -en clave simmeliana- al reco-

12
A pesar de las visiones más extendidas tendientes a remarcar el carácter popular de la expansión, veremos que, a lo largo del siglo XX, se percibe una ampliación ge-neral en la oferta de lotes y urbanizaciones en áreas periféricas, especialmente aque-llas en relación a usos recreativos y ba-rrios de segunda residencia vinculados, a inicios del período, a los núcleos de habita-ción de los sectores acomodados7. Paula-tinamente, éstos se ofrecerían en relación a un público más amplio; de manera tal que en la coniguración del territorio, estos loteos contribuyeron a consolidar antiguos pueblos de veraneo de la elite, nuevas es-taciones y, eventualmente, a deinir una nueva franja periférica alejada entre 20 y 40 kilómetros formando un cinturón alre-dedor de la Capital (Gómez Pintus, 2011).
nocer procesos materiales, culturales y políticos que comenzaron a gestarse a partir de la expansión terri-torial de 1887 y que introdujeron, no sólo un cambio de escala, sino también la masividad de los nuevos sectores populares a la ciudad y a la ciudadanía.
7 Leandro Losada (2008) y Anahí Ballent (1998) se-ñalaron que a partir de la década de 1910 los espa-cios, anteriormente reservados a la considerada “alta sociedad”, asistieron a la aparición de una “invasión democrática”, mediante la cual aquellos centros va-cacionales antiguamente asociados a la elite, perdían el carácter aristocrático con que habían sido conce-bidos, para convertirse en destino de las clases me-dias altas, representantes de la nueva “aristocracia del trabajo”.A su vez, en las nuevas áreas de la expansión, fun-damentalmente sobre el eje de crecimiento hacia el Oeste, se ofrecían emprendimientos al alcance de los nuevos sectores medios. En este punto es necesario proponer, al menos am-pliamente, una deinición para el concepto de sec-tores medios. En principio, éste se deine más fácil-mente por aquellos grupos sociales a los que excluye -sectores trabajadores manuales, obreros, operarios y en el otro extremo los sectores ricos de la elite tradicional- antes que por los que incluye. Desde el punto de vista de las condiciones “objetivas” de vida, notamos grandes diferencias entre los sectores que hoy denominamos medios; tanto en lo que reiere a niveles de ingresos como al prestigio social del que gozan. En esta oportunidad, hemos optado por utilizar la fórmula sectores medios para los grupos profesionales, comerciantes, oicinistas o empleados públicos de ingresos medios; mientras que aplicare-mos la fórmula sectores medios-altos, para aquellos grupos que, aunque provenientes en muchos casos de las mismas actividades señaladas para los secto-res medios, perciben ingresos superiores. Compa-rables, en cuanto al capital económico que poseen, a muchas familias de elite, aunque no en los rasgos de distinción o el status social que detentan, estos sectores fueron denominados comúnmente nuevos ricos, advenedizos o parvenue. Para un análisis clásico de la clase media en Argen-tina ver, Germani, 1942. Una visión contrapuesta, sobre todo en cuanto al rol que jugaron las clases medias en el proceso de modernización en Argentina, fue recientemente expuesta por Adamovsky, 2009.
Teniendo en cuenta que la versión local del barrio parque no sólo se construyó en re-lación a un trazado de calles irregulares y a la baja densidad poblacional, sino tam-bién en estrecha vinculación a una imagen arquitectónica particular, es que buscamos analizar la arquitectura8 que acompañó y materializó estos procesos. Como se ha veriicado en procesos de suburbanización similares producidos en otros países, y como se observa de manera muy evidente en el caso de Buenos Aires, se corrobora que se incorporaron elementos moderni-zadores en relación a la vivienda y a los trazados urbanos, sin bien gran parte de las imágenes que los acompañaron no co-rresponden a la estética modernista sino a la pintoresquista9. Dentro de este marco, nos preguntamos por los actores intervinientes en la cons-trucción de los suburbios y por los vínculos que se establecieron entre ellos y la cons-trucción de la arquitectura doméstica. Si bien se reconoce que a lo largo del siglo XX los programas residenciales comenza-ron a ocupar un lugar cada vez más im-portante en la práctica profesional de los arquitectos, es sabida la escasa partici-pación que éstos han tenido, al menos de manera directa, en la construcción de las viviendas de los sectores medios. Llega-dos a este punto, es pertinente retomar una discusión expuesta por Carlo Guinz-burg (1981), en donde se pregunta por la relación que existe entre la cultura de las clases populares y la de las clases domi-
8 Utilizamos la palabra “arquitectura” con minúscula para referirnos al conjunto de la producción edilicia en general y, también a la “Arquitectura” con ma-yúscula. Entendida esta última como una manera particular de organizar la producción orientada a dar cobijo que se construye procurando comunicar de modo consciente un sentido. Constituye un sistema de pericias técnicas, conceptos y deiniciones teóri-cas, estrategias de ideación, reglas compositivas y jerarquías organizativas. En cuanto a las relaciones que la Arquitectura establece con el resto de la edili-cia, serán tema de análisis particular de este trabajo.
9 Para comprender esta escisión entre moderniza-ción y estética modernista, podemos apelar a la di-ferenciación clásica entre modernización y modernis-mos, tal como ha sido analizada por Marshal Berman (1988), quien relexionó sobre las relaciones comple-jas registradas entre modernización (concepto referi-do a los procesos estructurales, que en el caso de la vivienda pueden verse en la compactación, distribu-ción y especialización de los espacios, además de la incorporación progresiva de elementos de confort) y modernismos (respuestas culturales y estéticas a los procesos de modernización, que en el caso que nos ocupa implican la adopción de estéticas despojadas, tendientes a la geometrización y a la abstracción for-mal).

13
nantes. Pregunta que puede extenderse al ámbito de la arquitectura doméstica de las clases populares (la cual sería realizada por técnicos o maestros mayores de obra) y de las clases dominantes (realizada por profesionales arquitectos e ingenieros). ¿Hasta qué punto es la primera subalterna a la segunda? O, por el contrario, ¿en qué medida expresa la primera contenidos, cuando menos, parcialmente alternativos? ¿Es posible hablar de circularidad entre ambos niveles de la cultura?Desde esta perspectiva, cobran importan-cia las hipótesis sostenidas por algunos estudios que analizan las experiencias desplegadas en Inglaterra. Éstos han con-cedido un rol fundamental a los procesos de difusión para la producción material de los suburbios de clase media. Así, seña-lan que fue la popularización y estandari-zación de algunos elementos e imágenes retomados por un grupo amplio de profe-sionales y técnicos, lo que terminó de con-formar la imagen de los suburbios (Hall, 1996; Zucconi, 1986; Whitehand, 2001). Desde una perspectiva similar, pueden se-ñalarse algunos estudios locales acerca de los procesos de difusión que contribuyeron a incorporar a los modos de vida de los sectores medios prácticas anteriormente asociadas a la elite (Ballent, 1998, 1999, 2005).Para dar cuenta de esta situación, propo-nemos en primer término, reconocer el proceso general de la expansión, tratan-do de establecer las dimensiones del fe-nómeno, su ordenamiento en el territorio, así como también los grupos sociales que lo protagonizaron. En segundo término, presentaremos un panorama de las revis-tas dedicadas a la casa y al jardín, libros de láminas, modelos y catálogos que se difundían en nuestro país y conformaron el universo más amplio que contribuyó a orientar la arquitectura de la periferia. Fi-nalmente, contrastar este panorama con las obras construidas en los suburbios nos permitirá conocer el contexto y los deba-tes dentro de los cuales se integran, a la vez que reconocer, los modos de apropia-ción, las particularidades o no, que se de-sarrollaron en torno al nuevo programa en el contexto local.
2. El escenario metropolitano: la
formación del GBA.
Si consideramos el desarrollo histórico del Gran Buenos Aires, podemos encontrar
procesos de suburbanización considerable-mente variables en cuanto a los sectores que los protagonizaron y a su dimensión espacial y temporal. En la primera déca-da del siglo XX, los trazados ferroviarios, en conjunción con las ligeras elevaciones conocidas como “lomas”, estuvieron por detrás del crecimiento de los pueblos más “aireados” del Sur (Adrogué, Lomas, Tem-perley o Banield) elegidos como destino residencial por gran parte de la comuni-dad británica.10 Simultáneamente, en las barrancas del Norte se consolidaban algu-nos pueblos de veraneo como San Fernan-do y San Isidro, que acogían a las clases acomodadas porteñas, luego de que años antes, la epidemia de iebre amarilla for-taleciera la costumbre de pasar las tempo-radas cálidas en sitios abiertos y elevados. Entretanto, la suburbanización protagoni-zada por los sectores populares se insta-laba en la zona Sur donde se registraba un constante crecimiento de la demanda laboral en sectores predominantemente industriales como Avellaneda y Lanús. Si observamos los resultados de ese de-sarrollo en un momento en que el área metropolitana ofrecía un grado de conso-lidación relevante, como es el año 1938, notamos que su coniguración general presentaba una superposición de usos que combinaba actividades agrícolas, indus-triales y residenciales, éstas últimas en su mayor parte de carácter eminentemente popular11. En cuanto al tejido resultante, la trama urbana se extendía principalmente sobre los tres brazos de la expansión que organiza el trazado ferroviario, con nú-cleos más densos en torno a las estaciones y que se diluían a medida que se alejaban de éstas dejando espacios vacíos en las áreas intermedias y, sobre todo, dejando grandes áreas vacantes entre las líneas
10 Varios textos ponderan el rol que desde la segun-da mitad del siglo XIX tuvo la comunidad británica en la introducción de la sensibilidad pintoresca y en los cambios en las formas de habitar urbana y rural (Silvestri, 2008; Buján, 2006).La sensibilidad pintoresca constituye una forma de apreciar y mirar el paisaje que aparece deinido como aquello producido “a la manera de los pintores” que han sabido escoger un aspecto de la naturaleza de forma observable. La sensibilidad pintoresca aprecia la variedad de objetos: una obra de arquitectura, un puente, unas ruinas y un camino rural pueden dar lugar a una vista encantadora siempre que aparezcan en un marco de naturaleza que disuelva las lógicas propias de cada objeto en pos de la construcción de esa vista o paisaje.
11 Se toma como fecha 1938 por ser el año de reali-zación del Censo Provincial y por lo tanto se cuentan con informes y datos estadísticos precisos.

14
de urbanización mas densas que señala el paso del ferrocarril. Pero es justamente durante la década del treinta cuando las lógicas de ocupación del suelo dictadas por el ferrocarril empiezan a quebrarse por la ampliación de la red caminera y por el proceso de expansión masivo que se experimenta en el GBA. Ha-cia ines de esta década se inicia lo que Horacio Torres caracterizó como el segun-do proceso de suburbanización, que tuvo como protagonistas a los estratos de me-nores ingresos y se diferenció del perío-do anterior en tres cuestiones fundamen-tales: el carácter masivo, el alejamiento creciente de las áreas de residencia de los sectores populares y la presencia crecien-te del colectivo12.Sin embargo, acompañando el aumento de los loteos en áreas periféricas, se percibe hacia los años treinta, un crecimiento par-ticular de aquellas subdivisiones que ape-lan a consolidarse como barrios parque o sitios para la residencia de week-end aso-ciados, a inicios del período, a los núcleos de habitación de los sectores acomodados. Es posible reconocer un proceso de lar-ga duración, que se habría iniciado hacia 1910 y concluiría alrededor de 1950, en el que se asiste a la formación y consoli-dación de núcleos suburbanos surgidos de operaciones inmobiliarias. Estas operacio-nes, planteadas como predominantemen-te residenciales de in de semana, contri-buyeron a imprimir una matriz diferente de aquella de carácter masivo que deinió Horacio Torres. Estos procesos se asentaron inicialmen-te sobre la tradición de las clases altas, fortalecida a ines del siglo XIX, de pasar las temporadas cálidas en sitios abiertos y elevados. A comienzos del siglo XX el cre-cimiento de estos núcleos y la formación de otros nuevos, habitados por familias de sectores altos, contribuyen a instalar y difundir tempranamente en nuestro país prácticas modernas asociadas al veraneo, el turismo, los deportes o el habitar subur-bano. La aparición de estos núcleos en las primeras décadas del siglo XX forma parte de un fenómeno de dimensiones reducidas estructurado alrededor de algunas esta-
12 Las zonas de suburbanización “buenas”, deinidas por Horacio Torres (1993) como aquellas con índices socio-habitacionales superiores a la media, mantu-vieron -durante todo el período- una distancia al cen-tro promedio de 9 kilómetros, mientras que las zonas “malas” irían tomando localizaciones más alejadas, de manera tal que en 1960 se encontraban a una distancia promedio de 18 kilómetros.
ciones ferroviarias, con poca relevancia en términos materiales para la conformación del territorio. Sin embargo, por el prestigio que adquieren dichas urbanizaciones, po-seen un peso innegable que contribuye a la formación de un imaginario urbano que incidió no sólo en los protagonistas del fe-nómeno sino en sectores más amplios13. Este fenómeno comenzaría a ampliarse hacia los años treinta, cuando se expande la oferta de loteos en zonas suburbanas de reciente accesibilidad, siguiendo una lógica de ocupación territorial nueva, hegemoni-zada por el tendido de la red vial. Desde el punto de vista socio-cultural, la ampliación de los procesos de suburbanización espe-culativa (desde usos residenciales de in de semana hacia sectores medios), debe ser entendida a la luz de la creciente movi-lidad social que experimentaba la sociedad argentina y que daba lugar a procesos de “democratización del bienestar” (Pastori-za y Torres, 2002)14. En la práctica, esto signiicó la extensión de imágenes y prác-ticas culturales asociadas inicialmente a los sectores medios y medios-altos hacia capas más amplias de la sociedad15. De manera que podemos decir que los nue-vos emprendimientos se asentaron sobre un imaginario que comenzó a tomar for-ma a comienzos del siglo XX alrededor de los núcleos suburbanos residenciales
13 Es necesario relexionar sobre las divergencias entre las transformaciones materiales que sufre un objeto, espacio o paisaje y las imágenes que sobre él se construyen. El abordaje de conceptos como repre-sentaciones o imaginarios nos remite a los aportes propuestos por el análisis cultural que han señala-do el carácter cultural de los elementos materiales tal como se presentan en los discursos literarios y sociales. Raymomd Williams (2001) plantea que la percepción y valoración que tenemos de la ciudad desde las crónicas literarias, no sólo nos permite co-nocer el objeto estudiado, sino que también revela el punto de vista del observador que opera cargándo-lo de signiicados sociales y culturales de acuerdo al contexto vigente. Desde esta perspectiva, y por las características de estos núcleos, asociados a las cla-ses dominantes, gozaron de un importante nivel de visibilidad, apareciendo en revistas y otros medios de prensa, de manera tal que se impusieron como mo-delo u horizonte de expectativas para otros grupos.
14 Desde los años treinta se impulsan políticas esta-tales de fomento al turismo a través de ciertas leyes sociales como el sábado inglés (1932), y las vaca-ciones pagas (empleados de comercio, 1934). Estos beneicios, además, se intensiicarían a partir del pe-riodo peronista.
15 Un debate sobre las formas de intercambio cul-tural y simbólico que se producen entre diferentes grupos sociales puede verse en, Claude Grignon y Jean-Claude Passeron (1991) ; o Carlo Guinzburg (1981).

15
y que plantearon la extensión del “estilo de vida suburbano”16, asociado al “espíritu del suburbio jardín” (Whitehand, 1999) y al disfrute del week-end, hacia las capas medias de la sociedad. Gran parte de los emprendimientos inmobiliarios suburba-nos iniciados en este período pretendieron alzarse como continuadores de una tradi-ción del habitar residencial suburbano le-gitimado en el período previo por sectores acomodados de la población.
3. Manuales, tratados y revistas
de arquitectura: modelos en
circulación.
En este contexto, es innegable la impor-tancia que han tenido los medios de pren-sa que comenzaron a funcionar como una pieza clave en el proceso de democratiza-ción, en tanto permitieron que las pautas de vida europeas y los códigos de sociabi-lidad más exclusivos comenzaran a circu-lar entre sectores más amplios. En el ámbito especíico de la disciplina ar-quitectónica, durante las primeras déca-das del siglo XX, los tratados de arquitec-tura cobraron especial relevancia cuando existía un vacío institucional local – caren-cia escuelas de arquitectura, inexistencia de producción bibliográica especíica y escasos ámbitos de debate sobre la disci-plina arquitectónica- (Schmidt, 1995). Sin embargo, hacia los años veinte, las biblio-tecas institucionales ya estaban formadas y comenzaron a recibir suscripciones re-gulares a revistas internacionales, lo cual sumado al considerable número de revis-tas de edición local permitía a los profe-sionales estar al corriente de los últimos debates en relación a la expansión y a los modelos que se consideraban adecuados para el ambiente extra-urbano.Brevemente, podemos esbozar algunas consideraciones generales que la biblio-grafía difundía en relación a la vivienda suburbana y a partir de la cual se reco-nocen dos momentos. A principios del si-glo XX, se señalaba la importancia de su carácter aislado, y su disposición sin ve-cinos próximos ni muros medianeros en
16 Adherimos aquí a la caracterización que hace Lewis Mumford (1971), asociando la vida suburbana con la imagen de un mundo inocente en el que sólo tienen lugar las actividades placenteras: los juegos de golf, el club y los niños corriendo libremente en el jardín.
respuesta a la búsqueda de reposo, des-canso del espíritu, la vida en libertad, que era, inalmente, la razón de ser de la resi-dencia extra-urbana. En términos concre-tos, se remarcaba el valor de las terrazas, las galerías y los bow-windows (ventana panorámica), que permitieran apreciar la naturaleza desde el confort del hogar. Por último, se sugería la incorporación de cuerpos salientes, ventanas que se ade-lantaran y que otorgaran al conjunto mo-vimiento y variedad17.Hacia la década del veinte, las imágenes más simples y las tipologías de menores dimensiones adquirían mayor visibilidad. Dentro de este marco, se impondrían las referencias mediterráneas más simples y las norteamericanas, especialmente aque-llas que en nuestro país se conocieron como “estilo californiano”.18 En planta19, estos tipos propiciaban una organización informal de los espacios concebidos como unidades en sí mismas y que funcionaban
17 Son varios los tratados que llegaron a la Argentina y que constituyeron el principal repertorio de mode-los para la habitación extra urbana, entre ellos Luis Clôquet, Traité d`Architecture, 1898; Colas, Luis, L´Habitation Basque, Moreau, s/d, 1927 ; Lambert, Th, Villas et petites constructions, Ch. Schmidt edi-teur, Paris, 1900 ; Le Village moderne, d’apres les projets des architectes français et étrangers. Habi-tations economiques. Constructions rurales, fermes, plans, etc. Ch. Massin editeur, París, 1915 ; Massin, Charles, Villas normandes et anglaises, Ch.Mas-sin editeur, Paris, 1913 ; Schmid, Charles, Villas et Cottages des bords de la mer: façades. intérieurs, plans, s/d, 1910 ; Planat, Pierre, Campagne, villas & chateaux. Bibliotheque de la construction moder-ne, habitation particuliers, Dujardin Editeur, Paris, 1907 y L´Architecture du litoral. Côte d´Azur. Libra-rie de la Construction Moderne, Paris ; Varin, Pie-rre Amédée, L´Architecture Pittoresque en Suisse ou coix de constrctions rustiques prises dans toutes les parties de la Suisse. Par A. Et E. Varin, A. Morel, París, 1873; Elder-Duncan, J. H, Country Cottages and Week-end Homes, Cassell and Company Limited, London, 1912; Payne, A. H, The Builders Practical Di-rector. Plans, sections and elevations with detailed estimates, quantities & prices, Liepzig and Dresden, London, 1859 ; Falgás, Victor; Arquitectura Españo-la. Villas y Chalets, s/d, 1924.
18 Lo que aquí denominamos “estilo californiano”, se denominó en su país de origen Spanish Colonial Revi-val. Dentro de este movimiento se pueden reconocer dos etapas: la primera (1895-1910) llamada Mission Style, contenía referencias al pasado hispánico jesuí-tico y la segunda Mediterranean Style (1910-1930) se basaba principalmente en las referencias medi-terráneas; incluyendo Italia, el Sur de España, pero también el norte de África y la cultura Azteca según habían sido combinados en México los elementos de la arquitectura española y la local (Gebhard, 1967; Newcomb, 1927).
19 Planta: sección horizontal de las paredes de cada uno de los pisos de un ediicio.

16
de forma independiente. En volumetría20, las residencias eran concebidas como un juego de volúmenes que de manera in-formal se esparcían sobre el terreno. Los detalles eran mínimos; de acuerdo a la in-tención de lograr una vivienda y una forma de vida simple, como lo proponía la revista California Arts & Architecture.Esta tradición permitía dar respuesta a la ampliación social de los barrios parque, en el momento en que la arquitectura subur-bana adquiría mayor visibilidad como con-secuencia de la expansión territorial y el auge del turismo que venía registrándose desde las primeras décadas del siglo XX. Por otra parte, este pasaje también fue posible, como demostró Francisco Liernur (2005), debido al fenómeno de compac-tación de la vivienda que permitió que los ámbitos de dimensiones pequeñas, ante-riormente sólo relacionados con la pobre-za, ocuparan las páginas de las revistas como sinónimo de practicidad y simplici-dad, entendidos como atributos de formas de habitar modernas.
20 Volumetría: proyección o imagen que permite re-conocer la forma -el volumen- exterior de un ediicio.
4. Arquitectura Suburbana (1930-
1950).
Hacia los años treinta, los barrios parque y los suburbios de in de semana no solo se desarrollarían en relación a las grandes residencias y a las imágenes aristocráti-cas. Como adelantamos, desde ines de los años veinte, incluso dentro de los pue-blos más elitistas del Norte, algunas fami-lias de la “alta sociedad”, particularmente las fracciones más jóvenes, fueron aban-donando paulatinamente los modos más estrictos de reinamiento para abrazar prácticas y estilos de vida asociados a la modernidad. Dentro de este clima, el des-plazamiento más importante se tradujo a través de la compactación de la vivienda, el alejamiento de los estilos considerados más severos que habían primado en las primeras décadas del siglo -inglés o nor-mando- y la adopción de otros considera-dos más “ligeros” como el californiano, las diversas variantes mediterráneas y hasta
las imágenes más racionalistas.En efecto, el registro que conforman el conjunto de imágenes relevadas en los ba-rrios parque y de in de semana a partir de los años treinta, si bien reconoce matices particulares, pone en evidencia un paisa-je de mayor homogeneidad formal –que aquel que se reconocía la década anterior-
b. Planat, Pierre, Campag-ne, villas & chateaux. Biblio-theque de la construction moderne, habitation par-ticuliers, Dujardin Editeur, Paris, 1907.
c. Payne, A. H, The Builders Practical Director. Plans, sections and elevations with detailed estimates, quan-tities & prices, Liepzig and Dresden, London, 1859.
a. Cloquet, Louis; Traité d´architecture, Baudry et cue, s/d, 1898 ; Guadet, Julien, Elements et théorie de l´architecture, Editeur L.C.M., Paris, 1909.

17
en el que predomina, fuertemente, el cali-forniano en sus diversas variantes.
4.1. La modernización suburbana:
¿Modernista o pintoresquista?
En un barrio parque de San Isidro pro-yectado por los arquitectos Moy, Castro y Madero en 1934 se incorporaban tipo-logías modernas en relación con estéticas modernistas y pintoresquistas en el marco de un emprendimiento que adoptaba una actitud modernizadora, vinculando el ha-bitar con “el goce pleno de los beneicios del aire, la luz y el sol”. El mismo grupo de profesionales proponía para la urbanización, una “casa moderna” y en el lote contiguo “una casa de esti-lo californiano”. La primera, desarrollada en tres niveles, bien podría ser descripta en los términos que, de acuerdo a Fran-cisco Liernur (2008), permiten identiicar a la Arquitectura Moderna en Argentina
hasta 1939: sólida, de techos planos, de volúmenes puros claramente articulados, de mínimas indicaciones decorativas, dis-creta, prioritariamente muraria, opaca, con voluntad de permanencia y tendien-te a descuidar la materialidad en favor de la abstracción. La segunda propuesta, se desarrollaba fundamentalmente en un ni-vel, con un único volumen que sobresalía rompiendo la composición predominante-mente horizontal. En planta, las habita-ciones se ordenaban de manera informal, produciendo un volumen quebrado, con tejado con pendiente, y en el cual se dis-tinguían la galería y el porche con arcos de medio punto. De acuerdo al discurso que las acompañaba, estas imágenes pro-pagaban los beneicios de la casa higiénica y moderna, no como consejo exclusivo de higienistas o reformadores sociales sino, como indicó Anahí Ballent (1999), como parte de los cambios dentro de los gustos del habitar, renovadas maneras de expe-rimentar y vivir los espacios domésticos. En este sentido, la modernidad se imponía como un “estilo de vida” que implicaba lle-var una vida dinámica y sobre todo más simple y auténtica.
a. aiche de promoción del Parque Leloir, 1947. Fuen-te: Carpeta de Remates- Par-tido de Morón, Departamento de Investiga-ción Histórica Cartográf ica, Dirección de Geodesia, MOP, Pcia. de Bs. As.
b. aiche de promoción de un barrio parque en Hurlingham, 1947. Fuente: Carpeta de Remates- Partido de Merlo, Departamento de Investigación Histórica Cartográica, Dirección de Geodesia, MOP, Pcia. de Bs. As.
a. Casa moderna para el Barrio Parque Nelson en San Isidro, 1934. Arqs. Moy y Castro. Ing. Madero.Fuente: Carpeta de Remates- Partido San Isidro, Departamento de Investigación Histórica Cartográ-ica, Dirección de Geodesia, MOP, Pcia. de Bs.As.

18
Este cambio en el paradigma de los modos de habitar y la modernización de la vivien-da se difundió, inicialmente, asociado a la noción inglesa del home21. Arquitectónica-mente, este vínculo se traducía a través de una preocupación por los espacios inte-riores y el confort, en sintonía con lo que titulaba en uno de sus editoriales la revista Nuestra Arquitectura (1931: 844), en don-de aseguraba que “el plan de la casa es lo que la hace moderna”. De esta manera, se instalaba la posibilidad de introducir ar-quitecturas modernistas y algunas varian-tes rústicas sin incurrir en grandes con-tradicciones, ya que, desde esta óptica, ambas formaban parte del universo de la modernización22. Así, se experimenta en el
21 Esta vinculación superaba ampliamente las fron-teras de nuestro país, como lo demuestra el Trité d´Architecture de Cloquet (1898) que ya había se-ñalado este vínculo al referirse a la vivienda inglesa, o The English House de Hermann Muthesius (1904), que también desarrolló esta idea cuando a comienzos del siglo XX buscaba difundir entre los profesionales alemanes la calidad que había alcanzado la arquitec-tura doméstica inglesa.
22 La historiografía tradicional de la arquitectura mo-derna ha prestado escaso interés a las variantes de la arquitectura rústica y pintoresquista por conside-rarlas ajenas al proceso modernizador; sin embargo, ya en los años sesenta Peter Collins (1960) planteó la condición modernizadora de las arquitecturas pinto-rescas en cuanto ofrecieron una salida a las estrictas leyes del clasicismo, lo cual condujo a una moderni-zación de la vivienda. A partir del estudio de la villa romántica suburbana mostró cómo los principios de irregularidad y asimetría del pintoresco no sólo se utilizaron para favorecer imágenes pictóricas en las vistas externas del ediicio, sino que además fueron la mejor herramienta para adoptar una amplia varie-dad de tamaños y formas en las habitaciones. Mu-chas de las características del diseño contemporáneo
Barrio Parque Nelson de San Isidro y, sin embargo, la convivencia de los modelos en este emprendimiento, no debe considerar-se como representativo de lo que sucedía de manera más extendida en el ambiente suburbano. En un contexto general, serían las variantes californianas las que se repe-tirían de manera cada vez más frecuente.
4. 2. La hegemonía del “californiano”.
Desde ines del siglo XIX y comienzos del XX las primeras propuestas de com-pactación de la vivienda se desarrollaron por una fuerte inluencia de los tipos eu-ropeos, fundamentalmente, en relación a las viviendas mínimas introducidas por las compañías de ferrocarril23. En un primer momento, estas relexiones que tomaban forma hacia el interior de la disciplina y en-tre los grupos que se consideraban aines al “problema de la vivienda”24, no se tra-ducían en la construcción particular des-tinada a los sectores medios y populares. Como señala Francisco Liernur (2005), los modelos compactos recién serían incorpo-rados a la praxis particular en las interven-ciones de la tercera década del siglo XX25. Este momento sería decisivo en el viraje hacia las tipologías compactas. A partir de que se imponían en nuestro medio las llamadas tradiciones del hogar anglosajón
como la asimetría, la irregularidad de la planta y de la silueta fueron, inicialmente, propias de las villas pintorescas.
23 Los desarrollos residenciales vinculados a com-pañías ferroviarias incorporaron tempranamente en nuestro país adelantos modernos, como la compac-tación, distinción de los locales según su uso e intro-ducción de servicios (Lupano, 2004).
24 Los debates y relexiones en torno al tema de la vivienda comenzaron a tomar forma a comienzos del siglo XX y transitaron diferentes etapas, pasando desde un inicio hegemonizado por las ideas higie-nistas de la época, para incorporar posteriormente críticas de marcado tono moral y condenatorio. De este debate no sólo formaron parte los profesionales arquitectos, por el contrario, en un comienzo fueron médicos higienistas y abogados quienes propusieron las primeras soluciones. Posteriormente se incor-porarían los ingenieros, y sólo hacia mediados del veinte la intervención de los arquitectos se hizo más notoria, dando cuenta de que comenzaba a distin-guirse como un tema signiicativo para la disciplina. Por último, cabe señalar que a lo largo de todo el período los grupos católicos se mantuvieron activos en relación a esta problemática.
25 La Unión Popular Católica construyó en Barracas un barrio de viviendas de tipo compacto, la Comisión Nacional de Casas Baratas (CNCB) construyó el Ba-rrio Caferata y Marcelo T. de Alvear.
b. Casa estilo californiano para el Barrio Parque Nelson en San Isidro, 1934. Arqs. Moy y Castro. Ing. Madero.Fuente: Carpeta de Remates- Partido San Isidro, Departamento de Investigación Histórica Car-tográica, Dirección de Geodesia, MOP, Pcia. de Bs.As.

19
se hizo posible introducir en la habitación de los sectores medios-altos ámbitos de dimensiones pequeñas comprendidos den-tro de la noción de modernización.Dentro de esta lógica, fue posible introdu-cir en los suburbios de in de semana más exclusivos las variantes del chalet califor-niano como la que presentamos en el Ba-rrio Nelson de San Isidro, o como las que por ejemplo, el arquitecto Carlos Malbran-che impuso, unos años antes, en el muy restrictivo e innovador Tortugas Country Club (Ballent, 1998). Los modelos que proponía Malbranche se desarrollaron fun-damentalmente en un nivel, con un pro-grama que se reducía a las necesidades puramente familiares. La coniguración en planta, se ordenaba a partir de dos volú-menes desfasados que contenían, uno las habitaciones de estar y, el otro, los dor-mitorios. Sólo se adicionaba una pérgola sobre uno de los laterales, y la cual podía
remitir tanto a la California Norteamerica-na, como al pasado criollo. Estos modelos fueron difundidos inicial-mente en la obra de un importante nú-mero de profesionales, como parte de una actitud modernizante, acompañando una cierta lexibilización en los estilos arquitec-tónicos y una renovada idea de domestici-dad dentro de la cual las referencias nor-teamericanas adquirían cada vez mayor protagonismo26. En este contexto, englobados dentro del denominado californiano se producían enorme cantidad de variantes. Las versio-nes más soisticadas, se alejaban de las tipologías más compactas y se fundían muchas veces con las variantes mediterrá-neas, sobre todo con aquellas en las que prevalecía cierto sabor español.27
26 Es sintomático de un viraje en los modelos la can-tidad de referencias al estilo californiano en Norte-américa que llenan las páginas de las revistas en la década de 1930; en donde por ejemplo se mostraba a un “artista de la pantalla grande en su casa califor-niana en las colinas de Hollywood”.
27 En este punto, cabe aclarar que el llamado “estilo
Paulatinamente, la heterogeneidad de ti-pologías que se levantaban en los subur-bios para las primeras décadas del siglo
californiano” y los “estilos mediterráneos” comparten el mismo origen en la arquitectura ibérica, lo cual, sumado a la laxitud formal y de referencias que po-dían incluir, hace compleja una deinición acabada de las imágenes que cada uno de ellos podía generar. En líneas generales, podemos decir que ambos estilos se reconocen por la utilización de volúmenes quebra-dos, la apariencia fuertemente tectónica que le otor-gan los pesados muros en revoque rústico blanco, en muchas oportunidades combinados con piedra en los basamentos, porches de entrada o galerías y por el uso de cubiertas de suaves pendientes en teja es-pañola. Si bien ambos estilos hacían uso de los mis-mos elementos, las referencias del estilo californiano llegaron hasta nosotros a través de Estados Unidos, según habían sido reformulados y simpliicados en California, Arizona o Nuevo México los elementos de la arquitectura colonial de las misiones jesuíticas y los estilos españoles conocidos a través de las cons-trucciones que permanecían en la región de México. Los estilos que aquí denominamos mediterráneos eran por lo general más complejos, en cuanto mante-nían gran parte de la riqueza decorativa de los estilos andaluz, sevillano o de las villas italianas, incluyen-do generalmente torres, loggias con arcos de medio punto, decoraciones con cerámicas y azulejos de in-confundible sabor morisco, que rara vez se asociaban a la simplicidad del californiano.
a y b. planta y fachadas de un proyecto de vi-vienda para el Tortugas Country Club. Arq. Carlos Malbranche. Fuente: Revista Nuestra Arquitectura, diciembre 1930 y enero 1931, nº 17 y 18. pp. 653-663 y 709-713.

20
comenzó a dar lugar a la preeminencia de tipos compactos y, fundamentalmente, a aquel que en el medio local se conocería como “casa cajón”. A pesar de que, como ya señalamos, no existía una vinculación entre la organización en planta y el len-guaje a través del cual se caracterizaban las fachadas, este pasaje tuvo lugar a me-dida que los motivos californianos iban ganando popularidad. Varias razones, no necesariamente relacionadas, se conjuga-ban para dar lugar a esta situación. Por un lado, la ya referida ampliación de los loteos suburbanos y la posibilidad de un sector cada vez más amplio de la pobla-ción de acceder a la “casita” de recreo o de in de semana. Y por otra parte, el de-sarrollo que se producía dentro del ámbi-to de la arquitectura y que buscaba dar respuesta a un tipo de vivienda mínima. En el cruce de estas dos cuestiones, esta tipología de costo reducido, desarrollada originalmente para acomodarse al lote ur-bano de 8,6 metros, se extendió al medio suburbano modiicando su carácter intros-pectivo a través de la adición de un porche y, ocasionalmente, una galería. En cuanto a su imagen, adoptó de acuerdo a la no-ción clásica de carácter28, variantes pinto-rescas simples, del popular californiano.
28 Debe entenderse el concepto clásico de carácter como expresión exterior del ediicio. Desde la tradi-ción de saberes clásica, un ediicio debía representar aquello para lo que estaba construido y su carác-ter, marcaría el rasgo que lo distingue. Esta teoría se desarrolló en el seno de la Ecole des Beaux Arts de París y a través de los textos de Quatremere de Quincy quien señaló que el carácter arquitectónico debía expresar el destino del ediicio a través del arte”. Concretamente, en la práctica de la disciplina, entre mediados del siglo XIX y hasta que se instalan masivamente las estéticas modernas en arquitectura (alrededor de mediados del siglo XX), se entendía que los diferentes estilos englobados dentro del pin-toresco eran los que mejor se adecuaban a las cons-trucciones veraniegas o de recreo que se levantaban en ámbitos extraurbanos (Aliata y Schmidt, 2007).
En esta versión simpliicada se consolidó como unidad mínima durante la década del treinta. Por ejemplo, la Comisión Na-cional de Casas Baratas (CNCB) presen-taba una vivienda individual de planta compacta “tipo cajón” e imagen de cha-let californiano en 1934; y en ese mismo año se inició la construcción del Barrio de Suboiciales Sargento Cabral en Cam-po de Mayo (1934-1937), en cuyas uni-dades el moderno californiano se cruzaba con la tradicional casa de campo criolla29. Eventualmente, este modelo se consagró masivamente en la práctica de constructo-res y especuladores a lo largo de los años cuarenta encarnando el ideal de la vivien-da suburbana. Ejemplos de esto son un modelo californiano con fuertes referen-cias rurales que se ofrecía como alternati-va para casa de week-end en un loteo de quintas en San Miguel (1940); o el chalet californiano del Sr. Fresinou que aparecía ilustrando el tipo de residencias que se le-vantaban frente a los lotes en venta en el nuevo Barrio Parque El Pericón (1950)30. En este momento las imágenes se exten-dían entre un público amplio, como lo de-muestra su aparición en revistas de am-plia difusión que se vendían en quioscos de diarios y revistas, como Mi Ranchito31,
29 Vivienda Individual proyectada por la CNCB, pu-blicada en su órgano de difusión, La Habitación po-pular, 1934.El Barrio de Suboiciales Sargento Cabral en Campo de Mayo, fue promovido por la Dirección General de Ingenieros del Ministerio de Guerra y proyectado por los arquitectos A. Prebisch, F. Bereterbide y C. Muzio y los ingenieros J.Rocca y J. Palazzo. Revista de Ar-quitectura, marzo de 1937.
30 Peter Ward (1999: 38) describió un proceso si-milar por el cual el desarrollo de la casa individual, pequeña, económica, basada en la arquitectura de California de principios del siglo XX, llegó a consti-tuirse en el ideal rústico suburbano de millones de canadienses: “it embodied a form of modern popu-lar architecture, conferring the respectability, priva-cy and sense of territorial possession sought by an aspiring middle class. For an increasing number of people it became their main symbol of home, the psychic fullilment of the American Dream”; “expre-sa una forma de arquitectura moderna popular, que coniere respetabilidad, privacidad y un sentido de territorialidad a quienes aspiran a conformar la clase media. Para un número creciente de la población, se convirtió en el principal símbolo del hogar, paradigma del Sueño Americano”.
31 La Revista Mi Ranchito era una publicación de di-fusión sobre temas relativos a la vivienda. A dife-rencia de Casas y Jardines, otra revista de difusión destinada a presentar ante el público general –fun-damentalmente femenino- las últimas tendencias en arquitectura y decoración del hogar; Mi Ranchito no sólo difundía tendencias en relación a la arquitectu-ra y la decoración, sino que fundamentalmente pro-
a. Chalet Fresinou, frente a los lotes en venta del Barrio Parque El Pericón, 1950.

21
y en localizaciones más distantes –no sólo física sino también simbólicamente- de los centros hegemónicos que desde el pun-to de vista cultural originalmente habían sido sus cultores. Así, el estilo se difundía trasponiendo las condiciones que le habían dado origen –en el sentido de sus condi-ciones particulares de uso y producción.
ponía soluciones técnicas y constructivas, pensadas para ser resueltas por los propios usuarios. Lo cual, junto con el propio nombre de la publicación da cuen-ta del espectro más amplio y de menores recursos al cual estaba dirigida.
En relación a este tema, es pertinente problematizar dos cuestiones.Por un lado, la idea de origen, a partir de detectar las relaciones múltiples y cambiantes que se producen en el contexto de la circulación de ideas e imágenes arquitectónicas en-tre “estilos arquitectónicos” y sus usos por parte de distintos sectores sociales. Y vinculado a esto, sobre la relación que se
plantea entre la cultura de las clases po-pulares y la de las clases dominantes.En cuanto al primer problema, Pierre Bourdieu advierte sobre algunas caracte-rísticas generales de los procesos de cir-
a y b. planta y volumetría de un proyecto para casa de week-end en un Barrio Parque en San Miguel, 1940.Fuente: Carpeta de Remates- Partido de Morón, Departamento de Investigación Histórica Cartográica, Di-rección de Geodesia, MOP, P Pcia. de Bs.As.
a y b. modelos de viviendas económicas tipo chalet californiano publicadas por la Revista Mi Ranchito, Número Aniversario 1950, 3 de septiembre de 1941.

22
culación de ideas. “Los intercambios in-ternacionales están sometidos a un cierto numero de factores estructurales que son generadores de malentendidos. Primer factor: el hecho de que los textos circulan sin su contexto (…) que no importen con ellos el campo de producción (…) del cual son producto, y de que los receptores, es-tando ellos mismo insertos en un campo de producción diferente, los reinterpreten en función de la estructura del campo de recepción, es generador de formidables malentendidos…” (2000:161) En segun-do lugar se trata de evitar algunas de las lecturas más esquemáticas que tienden a ver a la cultura de los sectores populares y medios como subalterna a la de las clases dominantes. Como copias o desviaciones de una supuesta cultura legítima.En relación a nuestra propia investigación podemos decir que las imágenes introdu-cidas en nuestro país -vía Estados Uni-dos- dentro la amplia denominación de “estilo californiano”, provenían –como se indicó más adelante- de la arquitectura popular de las misiones jesuíticas durante el período de la colonización californiana. Retomadas hacia ines del siglo XIX y co-mienzos del XX por un grupo de profesio-nales arquitectos fueron estilizadas y di-fundidas entre comitentes de los sectores medios-altos como parte de una creciente veneración hacia el pasado americano y la introducción de implicancias morales en la arquitectura que la relacionaban con la búsqueda de una vida simple y una exis-tencia honesta. Con este mismo sentido fueron retomados en Argentina por arqui-tectos de la elite como Carlos Malbranche que lo introducían en relación al habitar suburbano. En paralelo a su difusión en nuestro país, estas imágenes, fueron re-tomadas para dar respuesta a la vivien-da de sectores más amplios, no ya por su referencia a las misiones jesuíticas, ni a la California Norteamericana, sino por su asociación a los modos de habitar de las clases acomodadas.Por último, puede decirse que este proceso de difusión es demostrativo de otras “virtu-des” de los estilos rústicos y de su adecua-ción a las necesidades y posibilidades de los sectores medios. Independientemente de la organización de las plantas, el reper-torio rústico podía utilizarse en construc-ciones económicas de una sola habitación o en grandes mansiones: era un conjunto de formas extraordinariamente maleable, que permitía producir obras de tamaños y costos tan diversos como heterogéneos
eran los estratos económicos y culturales de los amplios sectores medios.
4.3. Los suburbios en busca de
reinamiento.
Finalmente, para completar el panorama de la arquitectura suburbana es preciso señalar algunas tendencias que, aunque proporcionalmente menores, también se registraron en los suburbios. Como indi-cara Anahí Ballent (2005), en paralelo a la popularización que registraban los mode-los californianos, sus cultores iniciales en la Argentina –los sectores altos- los aban-donaban en favor de opciones más reina-das. Dentro de este marco, se introducían en los suburbios estilos como el Georgian que aparece en el Golden Park (1949), los chalets “de líneas sencillas”, que se mues-tran en carácter ilustrativo en las publicida-des del Barrio Parque Peluffo (1945) y que con referencias mucho menos deinidas también compartían este sabor más rei-nado, o algunas imágenes exóticas, entre las que aparecía el bungalow. Estos nue-vos motivos daban cuenta, ante todo, de la incorporación de nuevos referentes que remitían a la creciente americanización y al cambio de imágenes en esas latitudes y, por otro lado, a la reciente incorporación del Sur argentino como generador de nue-vas referencias para los modelos extra-ur-banos que pretendían abandonar solucio-nes más extendidas o convencionales32.
Este chalet, que hacia ines de la década del cuarenta está en construcción en un barrio parque del Oeste retoma, para usar los términos que proponía la revista Ca-lifornia Arts & Architecture, un “Georgian
32 Graciela Silvestri (1998) señala que para la dé-cada de 1930, cada región argentina ya poseía una igura deinida por tres o cuatro perspectivas de tarjeta postal, y estas iguras convocaban precisos repertorios arquitectónicos. Las sierras de Córdoba, con sus accidentes suaves, sus arroyos serpentean-tes y su clima benigno, inspiraban una arquitectura de escala humana, fuertemente tectónica en el trata-miento de sus muros pesados en piedra de la zona, las plantas quebradas y los techos con pendientes suaves que se fundían en el paisaje. Mar del Plata, en cambio, estaba asociada a motivos pintorescos del Norte de Europa. Los motivos del Sur argentino se incorporarían algunos años más tarde, en este sen-tido la construcción del hotel Llao Llao de Alejandro Bustillo (1936-1940) fue una obra suicientemente conocida y publicitada para concentrar las imágenes del paisaje sureño y convertirse en referencia obliga-da para renovados motivos pintorescos.

23
modiicado”. En consonancia con el des-plazamiento que se veriica en las revistas americanas, de los motivos más rústicos hacia otros más estilizados; en el medio local, la revista Nuestra Arquitectura bau-tizaba como Georgian al chalet que cons-truyera el arquitecto Rodriguez Etcheto en Mar del Plata.En líneas generales, en ambos casos –
el chalet en Mar del Plata y el chalet en construcción en el Barrio Parque Golden Park del Oeste- se veriica un pasaje de las imágenes más rústicas a otras en las que predominaba cierta elegancia asocia-da al ideal clásico. Frontones de mojinete, tejas tipo “Llao Llao”, en obvia referencia a la obra del Hotel LLao Llao inaugurada en Bariloche por Alejandro Bustillo casi una década antes (1936-1940), porches y galerías que se ampliaban y se mate-rializaban a partir de elementos más livia-nos. Las proporciones en general se ha-cían más esbeltas y, para las aberturas y las carpinterías, se habían dejado de lado las maderas más oscuras y se adoptaron en su lugar carpinterías de vidrios repar-tidos (sash-windows) pintadas en colores claros. Las plantas eran complejas, en tanto los programas que debían albergar se complejizaban incorporando diferentes
salones y áreas de servicio en respuesta a las necesidades de sus comitentes, los sectores medios-altos. En relación a estas obras, salvando las distancias, se puede aplicar la observación que realizó Graciela Silvestri (1998) para el Hotel Llao Llao. En ambas obras, si bien se hace uso del re-pertorio pintoresco, en su disposición, le-jos de fragmentar las masas ediicadas, la
composición acentúa la monumentalidad a través de los recursos que ya menciona-mos, simetrías, jerarquía, las cuales vol-vían a poner sobre el tapete las enseñan-zas del academicismo.
Chalet en construcción en el Barrio PParque Golden Park, 1949.Fuente: Carpeta de Remates- Partido de La Matanza, Departamento de Investigación Histórica Cartográica, Dirección de Geodesia, MOP, Pcia. de Bs. As.
a. Modiied Georgian. Arq. Herbert RiesenbergFuente: Califronia Arts & Architecture, January 1940.

24
De acuerdo a lo considerado en las pági-nas precedentes, durante la primera mitad del siglo XX se asistió a una ampliación de los sectores sociales en relación a los cua-les se pensaban las formas de habitar vin-culadas al week-end. Particularmente, en cuanto a la produc-ción arquitectónica, creemos que la ma-yor parte de las imágenes que poblaron estos suburbios derivaron de la aplicación vaga de cierto pintoresquismo, en manos de diversos actores ligados al ámbito de la construcción y de los mismos propieta-rios. En este contexto, hemos demostrado la importancia que adquirían los tratados y manuales de arquitectura –a inicios del si-glo XX- entre los que predominaron los de origen inglés y francés, y posteriormente las revistas, nacionales e internacionales –entre las cuales comenzaron a primar las de procedencia norteamericana-, como elementos de difusión en relación a las tipologías y a las imágenes que se con-sideraban adecuadas para el entorno su-burbano. A partir de los años treinta, asociado a la ampliación de los suburbios y a un viraje de las fuentes de consulta, desde la arqui-tectura del Norte de Europa hacia la Medi-terránea y del Sur de los Estados Unidos, fue posible ver un desplazamiento desde los estilos arquitectónicos más complejos hacia los rústicos, hegemonizados por el californiano. El registro que conformaron las imágenes relevadas en este perío-do pone en evidencia una mayor homo-geneidad formal, en donde predomina el californiano en sus diversas variantes; y el cual, sólo parcialmente, comenzaría a ser desplazado hacia mediados de los años
cuarenta por algunos sectores que comen-zarían una búsqueda hacia imágenes más exclusivas. En paralelo a estos cambios, durante todo el período las tipologías para la arquitectura doméstica asistieron a un proceso modernización que se tradujo en la compactación y reducción de la superi-cie de los locales de habitación.En cuanto a las relaciones que se estable-cen entre sectores sociales y arquitectura, acompañando el panorama de creciente expansión que atravesaron los suburbios de in de semana, se ha observado un des-plazamiento en relación a los sectores a los que iba destinada esta arquitectura, de los sectores altos a los medios dentro del mercado inmobiliario, e incluso acer-cándose al mundo popular cuando las pe-queñas residencias se presentaban como opción para la vivienda permanente. En gran medida este pasaje tuvo su correlato en el cambio de actores que intervenían en la producción de las viviendas, de una mayoría de obras realizadas por profesio-nales, hacia una producción realizada por técnicos y maestros mayores de obra. Y sin embargo, este proceso de difusión des-de una “arquitectura de arquitectos” ha-cia una “arquitectura de técnicos” no debe entenderse como un hecho mecánico, en el cual sólo es posible asistir a una “de-formación” de las tipologías o imágenes a través de su transmisión. En este sentido, la perspectiva histórica nos permitió reco-nocer que, particularmente, la arquitectu-ra que denominamos ampliamente como californiana ha tomado inspiración de las más diversas fuentes. Como indicamos, arquitecturas de origen vernáculo o popu-lar, como la arquitectura de las misiones
b..Casa en Mar del Plata, Alvear esq. Falucho. Arq. Rodriguez Etcheto. Fuente: Nuestra Arquitectura, julio 1945.pp. 250-251

25
jesuíticas en California o las construccio-nes rurales pampeanas fueron reinterpre-tadas por reconocidos profesionales para dar lugar a las más exclusivas residencias suburbanas; las cuales, a su vez, publica-das y popularizadas en la prensa gráica volverían a formar parte del repertorio de los sectores medios en combinación con las investigaciones que se producían en el ámbito de la arquitectura y que buscaban dar respuesta a un tipo de vivienda míni-ma. De manera tal que este caso particular nos permite poner en crisis las ideas más mecanicistas que entendieron los procesos de difusión de manera unidireccional; dan-do cuenta de la multiplicidad de tramas y contenidos cambiantes que se entretejen en el contexto de los procesos de difusión y circulación de ideas entre lenguajes y tipologías arquitectónicas y sus usos por parte de distintos sectores sociales.
5. Fuentes
Revista de Arquitectura. Enero, 1937, nº 193.Revista Nuestra Arquitectura. Diciembre 1930 nº 17; Enero 1931, nº 18; Abril, 1931; Julio 1945.Viviendas Argentinas, Tomo I, Editorial Contempora, Buenos Aires, 1940.Revista Mi Ranchito, Número Aniversario 1950 y nº 3 septiembre de 1941California Arts & Architecture, January 1940.Carpeta de Remates- Partido de La Matanza, Partido de Morón, Partido de Merlo, Partido de San Isidro. Departamento de Investigación Histórica Cartográi-ca, Dirección de Geodesia, MOP, Pcia. de Bs. As.
6. Bibliografía
Adamovsky, E. (2009). Historia de la clase media ar-gentina. Apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-2003. Buenos Aires: Editorial Planeta.Aliata, F. y Schmidt, C. (2007). Diccionario de Arqui-tectura: voces teóricas. Buenos Aires: Nobuko. Ballent, A. (1998). “Country Life: los nuevos paraí-sos, su historia y sus profetas”, Block, nro. 2, 88-101.------------- (1999). “La “casa para todos”: grandeza y miseria de la vivienda masiva”. En: Devoto, F. y Madero, M. (dir.). Historia de la vida privada en Ar-gentina. Buenos Aires: Taurus.------------- (2005). Las huellas de la política. Vi-vienda, ciudad, peronismo en Buenos Aires, 1943-1955. Buenos Aires: Prometeo - UNQ. Berman, M. (1998) Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad. Madrid: Siglo XXI.Bourdieru, P. (2000). “Las condiciones sociales de la circulación de las ideas”. En: Bourdieu, P.: Intelectua-
les, política y poder. Buenos Aires: Editorial Eudeba, Buenos Aires, 159-170.Buján, J. (2006). La colectividad británica en Quil-mes. Buenos Aires: Tesis de Maestría, U.B.A. Caride, H. (1999). La construcción de una idea: El Conurbano Bonaerense, 1925-1947. San Miguel: UNGS. ------------- (1992). “La casa propia: el caso del cha-let. Notas en las revistas populares de Buenos Aires durante la década infame.”, DANA, nro. 31/32, 57-64.Cloquet, L. (1898). Traité d´architecture. Paris : Bau-dry et Cue.Collins, P. (1978).(1ra edición 1960). Los ideales de la arquitectura moderna; su evolución (1750-1950). Barcelona: Gustavo Gili. Germani, G. (1942)- “La clase media en la ciudad de Buenos Aires: Estudio preliminar”, Boletín del Institu-to de Sociología, nro. 1. Gómez Pintus, A. (2011). “Hacia una tipología de las urbanizaciones de in de semana: Barrios Parque y urbanizaciones de week-end en la formación del área metropolitana. 1910-1950.”, Estudios del Hábitat, nro. 12. Gorelik, A. (1998). La grilla y el parque. Espacio pú-blico y cultura en Buenos Aires. Buenos Aires: Uni-versidad Nacional de Quilmes.Grignon, C. y Passeron, J. (1991). Lo culto y lo popu-lar. Miserabilismo y populismo en sociología y litera-tura. Buenos Aires: Ediciones Nuevas Visón.Guinzburg, C. (1981). (1ra edición 1976). El queso y los gusanos. Barcelona: Muchnik Editores. Hall, P. (1996). Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX. Barcelona: Ediciones del Serbal.Liernur, J. (2005). “AAdueño. 2 amb. Va.Urq. chiche. 4522.4789. Consideraciones sobre la construcción de la casa como mercancía en la Argentina. 1870-1950”, Revista SCA, nro. 217, 54-61.-------------- (2008). Arquitectura en la Argentina del siglo XX. La construcción de la modernidad. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes.Losada, L. (2008). La alta sociedad en la Buenos Ai-res de la Belle Epoque. Buenos Aires: Siglo XXI.Mumford, L. (1979). La ciudad en la historia. Buenos Aires: Ediciones Ininito. Pastoriza, E. y Torre, J. (2002). “La democratización del bienestar”. En: Torre, J. (dir.). Los años peronis-tas. (1943-1955). Buenos Aires: Editorial Sudame-ricana.Schmidt, C. (1995). “Mirada y recepción de las prin-cipales teorías y libros de imágenes. Algunos concep-tos acerca de la tratadística de arquitectura en Ar-gentina. 1820-1920.”, Cuadernos de Crítica, nro. 58.Silvestri, G. (1998). “La medida de la naturaleza”. Block, nro. 2, 62-75.--------------- (2008). “La vida en clave verde. Cam-bios en las formas de habitar urbana y rural a media-dos del siglo XIX”. Registros, nro. 5, 16-29.Simmel, G. (1986). “Las grandes urbes y la vida del

26
espíritu”. En: El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la cultura. Barcelona: Península.Torres, H. (1993). El Mapa Social de Buenos Aires. 1940-1990. Buenos Aires: Serie Difusión n° 3, Facul-tad de Arquitectura y Urbanismo, UBA. ------------- (1975) “Evolución de los procesos de estructuración espacial urbana. El caso de Buenos Aires”. Desarrollo Económico, Vol. 15, nro. 58, 281-306.Vapñarsky, C. (2000). La aglomeración Gran Buenos Aires. Expansión espacial y crecimiento demográico entre 1869 y 1991. Buenos Aires: Eudeba.Ward, P. (1999). A History of Domestic Space. Pri-vacy and The Canadian Home. Vancouver – Toronto: University of British Columbia Press. Whitehand, J. (1999). “England´s interwar suburban landscape: myth and reality”, Journal of Historical Geography, vol 25, nro. 4, 483-501.------------------ y Carr, C. (2001). Twentieth-Cen-tury Suburbs: A Morphological Aproach. Londres: Routledge.Williams, R. (2011) (1ra edición 1973) El campo y la ciudad. Buenos Aires: Editorial Paidós. Zucconi, G. (1982). “De la fase heroica a la estan-darización”. En: Calabi, D. (comp.), Architettura do-mestica in Gran Bretagna. 1890-1939. Mián: Electa Editrice.

27
Entre la civilización y
la barbarie: una mirada
sobre la integración en las
políticas de radicación de
asentamientos informales
en la Ciudad de Buenos
Aires a partir del caso
“Sector Polideportivo”
Nicolás Dino Fermé 1 2
Resumen
Este artículo, lejos de presentar una serie de conclusiones acabadas, pretende plan-tear un conjunto de relexiones y proble-matizaciones respecto a la vivienda social como artefacto civilizatorio o de integra-ción. Esta problematización responde a nuestro estudio exploratorio desarrollado en el conjunto habitacional “Sector Polide-portivo”, en el cual se relocalizaron 480 fa-milias provenientes de la Villa 1-11-14. Allí pudimos relevar procesos de modiicación ad hoc de las viviendas y de los esquemas de organización. Esto nos llevó a pregun-tarnos respecto del origen del desfasaje entre la vivienda provista y las economías prácticas de los actuales residentes. Par-tiendo de ese interrogante, se esbozarán algunas cuestiones que hicieron a la emer-gencia de intervenciones habitacionales para las “clases peligrosas” a principios del siglo pasado así como del proceso de mo-dernización de la vivienda. A su vez, sal-taremos a mediados del siglo pasado para presentar las intervenciones respecto de la “cuestión villera”. Allí marcaremos cómo la vivienda es mentada como un artefacto civilizatorio frente a las “pautas tradicio-nales” de los residentes en asentamientos informales. No obstante, con el retorno de la democracia en la década de 1980, asistimos a un cambio de paradigma en la intervención frente a la “cuestión ville-
1 Lic. en Ciencias Políticas – FSOC/UBA. Maestrando en Antropología Social – UNSAM/IDAES/IDES. Beca-rio Conicet – AEU/IIGG/FSOC/UBA.
2 Agradecemos los comentarios, interrogantes y crí-ticas planteadas por Guillermo Jajamovich en la re-dacción de este artículo.
ra” de la erradicación a la radicación Allí esbozaremos algunas remanencias de las intervenciones previas y así como ciertas cegueras respecto a las economías prácti-cas de su población objetivo.Finalmente, presentaremos nuestro esta-do de relexión respecto a cómo tratar de abordar los procesos de modiicación de las viviendas sin descuidar las lógicas de las economías prácticas de sus residentes.
Palabras clave: vivienda social – integra-ción – usos - políticas públicas.
1. Introducción
Este artículo, lejos de presentar una serie de conclusiones acabas, pretende plantear un conjunto de relexiones y problematiza-ciones respecto a la vivienda social como artefacto civilizatorio o de integración.En el primer apartado, presentaremos el contexto en que surge la pregunta por estas cuestiones. Esta responde a nues-tro estudio exploratorio desarrollado entre 2009 y 2011 en el conjunto habitacional “Sector Polideportivo”, en el cual se relo-calizaron 480 familias provenientes de la Villa 1-11-14. Allí pudimos relevar proce-sos de modiicación ad hoc de las vivien-das y de los esquemas de organización lo que nos llevo a preguntarnos respecto del origen del desfasaje entre la vivienda pro-vista y las economías prácticas de los ac-tuales residentes.Con esta pregunta en mente, en el segun-do apartado ensayaremos una relexión breve respecto de dos grandes momentos de las políticas de vivienda destinada a los sectores populares. En primer lugar, se es-bozarán algunas cuestiones que hicieron a la emergencia de intervenciones habitacio-nales para las “clases peligrosas”, referida a la condena moral de la vivienda popular de la época y el proceso de compactación y división funcional como parte de una mo-dernización de ese artefacto. En segundo lugar, saltaremos hacia los programas de erradicación de villas de mediados del si-glo pasado para luego concentrarnos en el Programa de Erradicación de Villas (PEVE) como respuesta a la “cuestión villera”. Allí marcaremos como la vivienda es mentada como un artefacto civilizatorio frente a las “pautas tradicionales” de los residentes en asentamientos informales.En el tercer apartado, nos centraremos en el cambio de paradigma frente a la “cues-tión villera” de la erradicación a la radi-

28
cación bajo el contexto democrático que se abre en la década de 1980. Allí busca-remos subrayar un cambio en el discurso de los programas que sin embargo no ne-cesariamente se traducen en la práctica. Así, se indican algunas remanencias entre esos programas destinados a sectores po-pulares y ciertas cegueras respecto a sus economías prácticas. Estas cegueras serán abordadas como parte de un pensamiento etnocentrista que se irá reproduciendo, de forma más o menos aggiornada, a lo largo de los años.Finalmente, presentaremos nuestro esta-do de avance respecto a cómo tratar de estudiar los procesos de modiicación de las viviendas sin descuidar las lógicas de las economías prácticas de sus residentes. Consideramos que sólo a partir del estu-dio de las trayectorias y las estrategias es que pueden problematizarse los procesos de informalización de la vivienda sin caer en claudicaciones que dejan por fuera las instancias de comprensión y explicación de esos procesos.
2. Presentación del caso de Estudio.
2.1 Aspectos generales del Conjunto
Habitacional “Sector Polideportivo”.
El conjunto habitacional “Sector Polide-portivo” se ubica en el barrio porteño de Flores, más especíicamente dentro de la trama de la Villa 1-11-14. Este conjunto cuenta con 480 unidades funcionales cons-truidas siguiendo una tipología de tiras de planta baja y tres y cuatro pisos.En cuanto a sus características sociode-mográicas, en general los hogares son numerosos, el promedio por hogar es de 5.6 habitantes y el 50% de los hogares está compuesto por 5 o más integrantes. Al menos el 62,9 % de los residentes del “Sector Polideportivo”-entre afectados por apertura de calles y construcción, por un lado y, cambios de vivienda entre residen-tes de la villa, por el otro- vivían en la Villa 1-11-14, marcando la preponderancia de las trayectorias habitacionales de asenta-mientos informales3.
3 Estos datos son producto de un relevamiento rea-lizado por el grupo de trabajo comunitario Escarlata Sur y el grupo de Taller II del centro de prácticas pre profesionales de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires. Ese relevamiento se aplicó a 90 casos sobre un total de 480 y la selección de los casos fue aleatoria con el único criterio de no
Este conjunto surge a partir de la imple-mentación del Programa de Radicación e Integración de Villas y Núcleos Habitacio-nales Transitorios (PRIV) en 1998 y termi-na de ser construido en el año 2002. A su vez, este programa se inscribe en un en-tramado de normativas que tuvieron como objetivo la radicación de asentamientos informales de la CABA4, y su ejecución cae en manos de la Comisión Municipal de la Vivienda - actual Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC)5. En este sentido, el proceso de urbanización que dio lugar al conjunto “Sector Polideportivo” se carac-teriza por ser un proceso de relocalización in situ voluntario, es decir, radicación por relocalización en conjuntos habitaciona-les6.
2.2. Algunos de los destinos de las
modiicaciones ad-hoc relevadas.
Entre las modiicaciones ad hoc de las vi-viendas predominan los usos comerciales para dar lugar a ingresos adicionales a los hogares. Esto remite al cambio de uso de alguno de los dormitorios, y por ende, la reducción de los espacios residenciales habitables. Éstos responden, a su vez, a las poten-cialidades objetivas de adaptación de las
relevar a más de dos hogares por ediicio.
4 Entre las más recientes podemos nombrar la ley 148/1998 y la ley 403/2000 - ley especial de urbani-zación de la Villa 1-11-14. Sin embargo, los primeros programas de urbanización en villas de las Ciudad de Buenos Aires se desprenden de la Ordenanza Munici-pal 44.873/1991. Estas cuestiones serán ahondadas más adelante.
5 La Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) fue creada 1967 a través de la ley 17.174. El objeto de su creación fue la promoción de vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos. En 2003, a través de la ley 1251 se modiica la norma-tiva de la CMV, que pasa a denominarse “Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (IVC), a in de adecuarla a la Constitución y Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De este modo, el organismo se constituye en el órgano de aplicación de las políticas de vivienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
6 Si bien los objetivos del programa buscan la radica-ción de los asentamientos informales, a loshabitantes afectados por la apertura de calles o la construcción del conjunto habitacional mismo se les brindó la opción de mudarse dentro del complejo o intercambiar con algún otro grupo familiar dentro de la villa 1-11-14 en el caso de no querer ser relocali-zado (Martínez, 2004).

29
viviendas y se reducen, en muchos casos, a los departamentos de planta baja. Entre estos usos comerciales predominan los pe-queños almacenes, kioscos y poli-rubros.A su vez, algunos de los departamentos de planta baja han hecho modiicaciones en los patios de los ediicios. Estas modiica-ciones responden al crecimiento de la uni-dad doméstica o a la compensación de las constricciones de los espacios modiicados para uso comercial.Entre las modiicaciones para uso produc-tivo, hemos relevado casos de adaptación de los departamentos para dar lugar a ta-lleres textiles, panaderías e incluso a una modiicación radical en el caso de la insta-lación de un taller mecánico. Estas modii-caciones ad hoc presentan distintos grados de consolidación. Se pueden relevar casos de menor consolidación que se encuen-tran en consonancia con la morfología del asentamiento informal. Asimismo, existen otros casos con niveles altos de consolida-ción cuya estética guarda relación con el diseño de las fachadas.Entre otras adaptaciones de los espacios comunes encontramos la frecuente ocupa-ción de los cuartitos, originalmente desti-nados para uso de portería. Allí se encuen-tran las instalaciones eléctricas, de gas y de agua, y por ende no están dispuestos para albergar usos residenciales. Sin em-bargo, se encuentran, en términos de los propios residentes del “Sector Polideporti-vo” intrusados, en algunos casos, por fa-milias que no guardan relación alguna con los residentes copropietarios.Cabe remarcar que este tipo de modiica-ciones entran en violación con lo formal-mente dispuesto en los reglamentos de copropiedad dado que éstos determinan el uso de los espacios en términos estricta-mente residenciales. A su vez, las modii-caciones de los espacios comunes entran en conlicto con la ley 13.512 de Propie-dad Horizontal7 que establece que esas modiicaciones deben ser ratiicadas por la mayoría absoluta de los copropietarios.
7 Esta ley da lugar a la igura de copropiedad de ciertas supericies denominadas comunes, las cuales comprenden al terreno, las supericies comunes de uso común, los componentes constructivos de edii-cio y las supericies de propiedad común de uso ex-clusivo (Hasse, 2003), que son determinados a su vez por los Reglamentos de Copropiedad y Adminis-tración de cada inmueble. Asimismo, la ley establece obligaciones a todos los copropietarios en tareas de mantenimiento de estos espacios y prohíbe las modi-icaciones e innovaciones en las supericies comunes sin el consentimiento del consorcio.
Debido a que transgreden estos formalis-mos es que consideramos a estas modi-icaciones como parte de un proceso de informatización. Esta noción supone poner en relación un conjunto de acciones que hacen a una economía práctica de sus re-sidentes, que si bien responde a una lógica de grupo o clase social, entra en tensión con los espacios normativizados y regu-larizados del conjunto habitacional. A su vez, ésta pretende volver inteligibles una serie de procesos que van más allá de la transformación de los usos o la misma materialidad de la vivienda. En ese sen-tido, busca dar cuenta de un abanico de prácticas que van desde las modiicacio-nes de instancias de organización para el mantenimiento de los ediicios que se ale-jan de lo dispuesto por la Ley de Propiedad Horizontal – la mutación de unidades de gestión y administración a asociaciones de tipo vecinal cuya institucionalidad es más lexible y sus objetivos menos acotados que lo consorcial- , hasta la emergencia de un mercado inmobiliario informal – es decir un mercado de compra-venta de in-muebles paralegal, en donde no se transa con títulos de propiedad sino con boletos de compra venta8.
3. La vivienda como artefacto
civilizador.
3.1. Restituyendo el núcleo duro de
las políticas de vivienda social.
Los orígenes de las intervenciones públicas en materia de vivienda popular puedenrastrearse a la creación de la Comisión de Casas Baratas (CNCB) en 1915. El princi-pal objetivo de esta agencia estatal no era la construcción masiva de viviendas eco-nómicas sino que su accionar estaba más relacionado con el ensayo de distintas ti-pologías de vivienda moderna, que tenían ante todo una función disciplinaria, a tra-vés de las cuales transformar las pautas del habitar de la población residente en ellas (Liernur, 1984).En ese contexto, se diseñan un conjunto
8 Algunas de estas cuestiones han sido discutidas en otras oportunidades (ver Bettanin, Ferme, & Ostuni, 2011 y Ferme, 2011). Sin embargo, dado los obje-tivos de este trabajo, nos centraremos en las cues-tiones de las modiicaciones ad hoc dado que son las más ilustrativas de la serie de problemáticas que queremos presentar.

30
de instituciones que se presentan como una táctica de ijación de los individuos a una espesa red que abarcaría la educación pública y el servicio militar obligatorio, en-tre otras, y de las cuales la vivienda no fue ajena. Si bien estas preocupaciones son atravesadas por cuestiones de higienis-mo social, cabe remarcar que también se hacen presentes discursos que remarcan una condena moral frente a las distintas formas de hábitat popular, estereotipadas en el conventillo. Esta última se relaciona con la emergencia de la prédica del “casa-propismo”, en las que se buscaba ijar a las “clases peligrosas” provenientes de ul-tramar al mercado de trabajo, vinculando al trabajador a su familia y a su vivienda (Liernur, 1984).En estas primeras intervenciones de tipo liberal en lo económico y conservador en lo político, vemos gestarse un núcleo duro de las políticas de vivienda destinadas a los sectores populares y que incluso serán reconocidas, al menos en parte, dentro de sus aspiraciones y expectativas. Si bien los resortes de intervención pública han mutado en la actualidad, la relación entre vivienda, familia y propiedad puede desta-carse como un núcleo duro de las políticas de vivienda de interés social que continúan hasta nuestros días. Dos elementos apare-cen en el marco de las “formas correctas” de habitar: una negación de los tipos de vivienda que no responden a una división funcional del espacio y que serán tildados como premodernos (como la casa chori-zo y el conventillo, que se extendería a la vivienda en asentamientos informales) y una deinición de la carrera residencial que culmina en el acceso a la propiedad como modo de ocupación dominante.En ese sentido, la emergencia a principios de siglo de la vivienda moderna se con-vertiría rápidamente en el modelo cultural dominante respecto a lo que una vivienda debe ser, representando un horizonte de seguridad y anhelo de respetabilidad bur-guesa (Aboy, 2005).Si bien se hizo presente una discusión res-pecto de la tipología más adecuada para lavivienda social -que durante las décadas de 1920 y 1930 enfrentaba a partidarios de la vivienda individual en lote propio con defensores de la vivienda colectiva-, de-trás de las distintas posiciones subyacían deiniciones políticas, morales, familiares e ideológicas, que tenían como denomina-dor común el entender a la vivienda como un instrumento de reforma social. Estas diferencias no cuestionaban la división
funcional del espacio doméstico mientras que otros tipos de vivienda popular eran estigmatizados por premodernos (véase Aboy, 2005 y Ballent, 2005).Por su parte, la vivienda en propiedad ho-rizontal - también conocida como condo-minial en otras latitudes - emerge en un marco de modernización y especialización funcional de los módulos que la compo-nen. Este tipo de vivienda surgió como forma de acceso a la propiedad urbana para estratos medios (Torres, 2006). No obstante, este mismo proceso de compac-tación que se da en la vivienda en pro-piedad horizontal se manifestó tanto en viviendas obreras como en las burguesas (Aboy, 2005).El proceso de modernización de la vivienda introdujo una especialización funcional de los usos y funciones del habitar doméstico y una separación clara entre los espacios de intimidad y el mundo exterior, así como una tajante separación de los espacios productivos y comerciales de los espacios domésticos y residenciales. El departa-mento en propiedad horizontal representa la máxima expresión de este proceso de modernización, entendido no sólo como una especialización funcional, sino tam-bién como un proceso de compactación de los espacios habitables de la vivienda. La vivienda, entonces, pierde lexibilidad para amoldarse a las necesidades diver-gentes de sus usuarios, pasando a realizar las expectativas de familias nucleares de sectores medios (Sarquis, 2006).
3.2. “Civilización” y “Barbarie”:
promoción social y erradicación.
En este acápite trabajaremos con mayor profundidad uno de los programas referi-dos a la problemática de los asentamien-tos informales donde se despliegan una serie de intervenciones que pretenden sal-var la “incivilización” de estos residentes. Nociones como “cambio de mentalidad”, “adaptación”, “desajustes” nos permiten reconstruir el posicionamiento ideológico de estas políticas que transitaron gobier-nos tanto democráticos como autoritarios.En ese marco, Cuenya (1997) reconoce en el pensamiento dominante que las áreasclasiicadas como villas eran espacios caó-ticos donde reinaba la anomia y la desvia-ción.Tales supuestos legitimaban una serie de políticas de erradicación y relocalización

31
en conjuntos habitacionales periféricos. Según Guber (1985) los discursos eruditosprovenientes de las ciencias sociales ci-mentaron las condiciones generales para legitimar esas políticas. Éstos remiten a diversos trabajos empíricos realizados en villas que tendieron a categorizarlas como reductos de población marginal, dada su falta de participación o su inserción dei-ciente en las estructuras socioeconómicas, políticas y culturales de la moderna socie-dad urbana e industrial (Germani, 1961, Margulis, 1974, McEwen, 1972 en Guber, 1985). Tales trabajos abonaron en clave cientiicista parte del pensamiento domi-nante de la época.Bajo estos supuestos legitimantes la vi-vienda se transformó en un elemento ci-vilizatorio que alcanzó su máximo esplen-dor con el Plan de Erradicación de Villas (PEVE) durante el gobierno de facto de la Revolución Argentina. No obstante, las líneas generales de este plan ya habían sido abonadas durante los gobiernos de-mocráticos de Frondizi (1958-1962) e Illia (1963-1966).Durante el primero de estos gobiernos se llevó a cabo el primer intento de erradi-cación y relocalización de villas hacia vi-viendas precarias y transitorias conocidas como los “medios caños”. A su vez, duran-te el gobierno de Illia se sancionó la Ley 16.601/64 que autorizaba “la ejecución y dirección de un plan de construcción de vi-viendas permanentes, con la inalidad de erradicar deinitivamente las actuales vi-llas de emergencia en todo el país ajustán-dose a las reglamentaciones municipales vigentes” (Yujnovsky, 1984, 134).Respecto a este plan, la Ordenanza Muni-cipal (OM) 20.220/1965 reglamentaba susenunciados y presentaba entre sus prin-cipales tareas la formación de “centros deComunidad” como instancias de interven-ción social. A su vez, a este instrumen-to se le asignaba el rol de generar entre los pobladores un “cambio de mentalidad” para eliminar su tendencia al “quedan-tismo estático” para reemplazarla por un “proceso dinámico de orden, organización y desarrollo”. Aquel plan buscaba generar las condiciones para un proceso de adap-tación de los habitantes relocalizados a las unidades habitacionales construidas para tal in y así evitar desajustes entre las fa-milias y la nueva vivienda (Bellardi & De Paula, 1986, siguiendo el entrecomillado original). Si bien ninguna de las erradica-ciones previstas tuvo lugar, podemos re-conocer la continuidad de determinados
nudos de signiicación respecto al posicio-namiento estatal respecto a la “cuestión villera”.El PEVE fue diseñado por la Ley nº 17.605/1967 e incluía dos programas. El primer programa refería a la provisión de alojamiento transitorio. Así, preveía la construcción de ocho mil viviendas por año en terrenos públicos para el aloja-miento de igual número de familias prove-nientes de villas a erradicar y que no tu-vieran posibilidades de una solución propia inmediata. El segundo programa se orien-taba al alojamiento deinitivo mediante la construcción de viviendas destinadas a los sectores populares. Éstas últimas eran conjuntos de vivienda social de alta densi-dad, construidos en grandes escalas bajo criterios de división funcional del espacio. Sus departamentos se construían bajo los preceptos de aquello reconocido como “vi-vienda moderna”.En ese marco, la construcción de vivienda transitoria - conocidas como NúcleosHabitacionales Transitorios (NHT) - te-nían como objetivo “educar”, “civilizar” y “generar conductas adaptativas” hacia la nueva vivienda en conjuntos habitaciona-les (Oszlak, 1991: 153, siguiendo el entre-comillado original).Pese a la precariedad que presentaban los módulos entregados, se prohibió expresa-mente a las familias relocalizadas realizar cualquier tipo de mejora en las unidades. La prohibición se sustentaba en la transi-toriedad que presentaba el alojamiento. A su vez, se sostenía que las condiciones deicitarias de habitabilidad contribuirían a generar en los individuos el deseo de su-perar su precaria situación y esforzarse para obtener una vivienda digna. La gente debía sentir el “rigor” para apreciar luego el “paraíso” de la vivienda deinitiva (De-fensoría del Pueblo de la Ciudad, 2008, si-guiendo el entrecomillado original).Los NHT fueron pensados como parte de un proceso de “promoción social” que impul-saría un cambio cultural en la población vi-llera. La concepción subyacente al traslado era que el aprendizaje de “nuevas pautas de vida” facilitaría la adaptación de esta población a la futura situación habitacio-nal. Las nuevas viviendas debían ser habi-tadas por familias que las “merecieran”. En este sentido, los núcleos fueron pensados como centros de adaptación donde los có-digos de conducta de los “villeros incivili-zados” serían readaptados y sus pautas de vida y convivencia mejoradas (Defensoría del Pueblo de la Ciudad, 2008, siguiendo

32
el entrecomillado original). Allí también se plantearon otras intervenciones en vistas a la promoción social, a través de centros de salud y centros cívicos como parte del equipamiento colectivo de los NHT. En una palabra, se convertiría a los villeros en personas capaces de desarrollar acciones correctas y moralmente aceptables antes de habitar las viviendas deinitivas.Las implicancias más horrorosas de este pensamiento dominante fueron impulsa-das por el Brigadier Cacciatore durante el último gobierno de facto. Si las políticas dirigidas a las villas buscaban previamente modiicar lo que se denominó como con-junto de pautas tradicionales a través de la vivienda, en el período dictatorial, la estereotipación del villero como “marginal voluntario” y “lacra social” permitió el des-pliegue de parte de la maquinaria estatal para la erradicación de casi la totalidad de las familias que residían en asentamientos informales sin provisión de vivienda alter-nativa (Oszlak, 1991, siguiendo el entre-comillado original). Siguiendo a Grignon y Passeron (1991), vemos como el etnocen-trismo de clase –en tanto claudicación de la comprensión y explicación del espacio cultural de esos sectores populares en tér-minos de sus propias lógicas- se transfor-ma entonces en una denegación del otro, bajo forma de racismo de clase y funda-mento de la erradicación.
4. Radicación: de la civilización a la
integración.
Hemos planteado cuestiones que hacen a una breve historización de los entramados de signiicación que subyacen a distintas intervenciones destinadas, en primer lu-gar, a las “clases peligrosas” y luego a la “cuestión villera”. De todos modos, el re-torno de la democracia ha traído un cam-bio en el paradigma respecto a las formas de intervención en torno a la “cuestión vi-llera”. Así, se produce un pasaje que va de la prédica civilizatoria hacia la noción de integración.
4.1. El retorno de la democracia:
hacia un cambio de paradigma
respecto de la “cuestión villera”.
Con la vuelta de la democracia los secto-
res populares erradicados comenzaron a reocupar las villas que habían resistido a los procesos de desalojo forzosos de la úl-tima dictadura.Esto implicó no sólo un reconocimiento por parte de los distintos niveles estatales a partir de un entramado de normativas sino también una conquista en relación al dere-cho a la ciudad (ver Oszlak: 1991).Entre estas normativas, la OM 39.753 de-rogaba aquellas vinculadas a la erradica-ción y establecía las pautas programáticas de los primeros programas de radicación de villas. En ese sentido, se puede vislum-brar un cambio del paradigma frente a la “cuestión villera”. En esa línea, Jauri (2011) reconoce un proceso de juridiicación en el que ciertas expectativas y reivindicaciones de la población villera lograron constituirse en normas y enunciados jurídicos que a su vez establecieron un conjunto de progra-mas consecutivos de aplicación directa y exclusiva en las villas porteñas.Siguiendo a esa investigadora, en 1984 y a partir de esa primera OM, se delinea elPrograma de Radicación y Solución In-tegral de Villas y NHT que procuraba in-tegrar las villas de la ciudad a través de mejoras físicas, proveyendo mejoras en infraestructura y equipamiento colectivo y compatibilizando el espacio ocupado por éstas a las normas de ediicación y pla-niicación urbana. Más adelante, en 1991, se sancionó la OM 44.873 que implicó una planiicación del amanzanamiento y aper-tura de calles de todos los asentamientos informales de la ciudad – excepto la Vi-lla 31 – y la consecuente sanción de un tipo de zoniicación especíico (U31) que permitía reconocer la excepcionalidad de las viviendas de asentamientos informales dentro del Código de Planeamiento Urbano vigente en la ciudad de Buenos Aires, para así legalizar y formalizar su situación. Bajo esas novedades normativas, surge en ese mismo año el Programa de Radicación e Integración de Villas y Barrios Carenciados (PRIV) enfatizando la herramienta de re-gularización dominial como eje prioritario bajo el supuesto de que el acceso a la pro-piedad mejoraría la situación habitacional de esos pobladores y permitiría concretar la anhelada integración social y urbana. Finalmente, con la autonomización de la ciudad en 1996, la lamante Legislatura de la Ciudad sanciona en 1998 la ley 148 con la cual se normaba la necesidad de una atención prioritaria a villas y NHTs. De allí se desprende el Programa de Radicación,Integración y Transformación de Villas y

33
NHTs (PRIT) en el año 2001. El PRIT in-nova frente a los programas anteriores in-corporando a la Legislatura y a represen-tantes de asentamientos informales en las instancias de deinición, ejecución y segui-miento del programa.En el período atravesado por el PRIV y el PRIT se construye el Conjunto Habitacio-nal “Sector Polideportivo”. Tal conjunto resulta excepcional respecto al modelo de radicación dado que prevé la construcción de vivienda nueva para aquellas familias afectadas por las aperturas de calle y el amanzanamiento de asentamientos infor-males por sobre los trabajos de consolida-ción de la trama existente. Sin embargo, dada la errática9 implementación de esos programas - al menos en la Villa 1-11-14 - los principales avances en materia de ra-dicación, paradójicamente, se concentran en esta modalidad de intervención.
4.2. Radicación bajo la modalidad
de relocalización in situ: integración
y remanencias o núcleos duros de
las políticas de vivienda social.
Sin desconocer la importancia que adquie-re el cambio de paradigma de las políticas que hacen a la resolución de la “cuestión villera” en términos del derecho a la ciudad de esos sectores populares, a continua-ción presentaremos algunas remanencias de estos programas que quizás puedan brindar alguna luz sobre las problemáticas que nos interesan en relación al “Sector Polideportivo” y a sus procesos de infor-malización.Las intervenciones urbanísticas en la Vi-lla 1-11-14 se encuadran, principalmente, en la apertura de calle y construcción de equipamiento colectivo según lo dispuesto por la OM 44.873/1991. Con esa normati-va se busca organizar ese espacio caótico, irregular, informal y se propone un aman-zanamiento que permita una articulación con las calles y circulaciones de la ciudad formal.
9 A pesar del entramado normativo general y especí-ico para la Villa 1-11-14 los avances en su radicación han sido bastante erráticos. Dentro de la Villa 1-11-14, el primer conjunto de viviendas construidos por parte de la ex CMV (actual IVC) ha sido el “Sector Polideportivo”, al cual recientemente se suma Bono-rino I y II.
Lejos de avanzar con ese programa de re-gularización dominial – como sucede ac-tualmente en la Villas 19/Barrio INTA -, el programa de radicación avanzó en la construcción de vivienda nueva de media densidad. Así, el “Sector Polideportivo” es el primer conjunto de vivienda social destinado para residentes de aquel asen-tamiento informal, como hemos argumen-tado más arriba. Sin embargo, bajo un discurso radicalmente distinto de aquellos que caracterizaron las intervenciones de principio de siglo o aquellas que acompa-ñaron al PEVE, este programa presenta un conjunto de remanencias que parecerían reproducir algunas de esas intervenciones aunque bajo un discurso de integración10.A su vez, el PRIT se presenta dentro de un entramado de políticas de promoción so-cial, en la que supuestamente “cada grupo de población y cada sector de territorio es objeto de una acción uniicada y coherente que comprende los aspectos habitaciona-les, ambientales, económicos, educativos y sanitarios” (Comisión Municipal de la Vi-vienda, 2001). Aparece así, un despliegue de artefactos que ya eran objeto de polí-ticas anteriores, como el caso de la cons-trucción de Centros de Salud Comunitaria (CESAC) o la construcción de escuelas.Por otro lado, si bien el PRIT pregona una metodología de participación para la de-inición de las características físicas de la vivienda y los procesos de adjudicación, estas cuestiones no se han plasmado en nuestro caso de estudio. Más allá que es-
10 Si bien marcamos como una excepcionalidad dentro de los programas de radicación de villas la construcción de vivienda nueva bajo la modalidad de conjuntos urbanos de media densidad en altura – que sin embargo constituyen la regla en materia de intervención para la Villa 1-11-14 -, no pretendemos caer en un posicionamiento maniqueo que reivindi-que la consolidación de la trama existente a través de la entrega de títulos de propiedad, la mera pro-visión de equipamiento colectivo e infraestructura. Es necesario pensar en los matices para reconocer las formas constructivas de esas viviendas dentro de las limitaciones y posibilidades que estas man-tienen. En este sentido, una apología a los saberes constructivos populares puede rápidamente claudicar la pregunta sobre sus lógicas y hacer de realidades sociales preocupantes una operación ideológica que apele a un populismo de izquierda –en las que se de-positan expectativas de insubordinación frente a las formas constructivas tradicionales y normativizadas– o, incluso, un populismo de derecha que apela a res-petar los modos de habitar, justiicando intervencio-nes parciales bajo argumentos conservadores como aquellos que promulga De Soto (1989) - a través de reconocer el capital de los pobres con la entrega de títulos de propiedad y así promover procesos de in-versión y movilidad social.

34
taba al alcance de la vista de todos los potenciales beneiciarios de la política, la adjudicación se dio bajo la forma de “lla-ve en mano”. En ese sentido los usuarios no conocieron el interior de sus futuras vi-viendas hasta el momento de la mudanza.Frente a los problemas de deterioro pre-maturo de los grandes conjuntos habi-tacionales de la década de 1970 la mo-dalidad de construcción de vivienda de interés social optó por reducir su escala. No obstante, más allá de esas diferen-cias de escala, las viviendas construidas siguen reproduciendo una determinada tipología que implica una división funcio-nal del espacio doméstico, su uso estricta-mente residencial y determinadas formas de organización para su administración y mantenimiento. Esto implica una preemi-nencia del artefacto vivienda tal como se ha ido gestando durante este último siglo, reproduciendo en parte esa ceguera frente a un conjunto de economías prácticas que hacen a las formas de habitar y apropiar-se del espacio por parte de los sectores populares que residen en asentamientos informales.Lo que vemos reproducirse en este tipo de políticas es un desconocimiento de lasnecesidades de un Otro cultural, es decir, de los usuarios de esas viviendas. Taldesconocimiento, en términos de Grignon y Passeron (1991), supone un acercamien-to hermenéutico a los sectores populares que niega su espacio cultural. Se trata de una percepción de la alteridad cultural que redunda en un gesto de autolegitimación incurriendo en la denegación cultural del otro.Este desconocimiento subsiste dentro del PRIT y el PRIV. En la falta de adecuación11 entre las necesidades de los usuarios y las viviendas provistas vemos reproducirse al-gunos aspectos ya mencionados. En efec-to, este programa incurre en una negación de las lógicas y estrategias de los sectores populares que hacen a las formas de cons-trucción y consolidación de las viviendas
11 Si bien la noción de adecuación ha sido abordada por Turner (1977) para problematizar lossistemas de alojamiento en relación a las necesida-des de los usuarios –en los que los sistemas des-centralizados tienden a transparentarlas -, creemos que la problemática no se reduce a la distancia entre estos y los usuarios. Se hace necesario dar un paso más y problematizar la noción misma de necesida-des para vincularlas con las condiciones de existen-cias, las trayectorias sociales y las estrategias que los agentes despliegan en relación a sus viviendas. Estas cuestiones serán esbozadas en el último apartado de este artículo.
en articulación con las necesidades de la unidad doméstica.Ese desconocimiento alcanza incluso al proceso mismo de la mudanza, en el cual los adjudicatarios tuvieron que demoler sus antiguas viviendas como condición para entrar al “Sector Polideportivo”. De este modo, no se reconoce el conjunto de inversiones económicas que allí desplega-das (Jauri, 2010). En efecto, las viviendas “modernas” son exclusivamente residen-ciales y son entregadas en propiedad e hipotecadas a favor del Instituto de la Vi-vienda de la Ciudad (IVC) a promedio de 30 años. Tales viviendas son entregadas desconociendo las lógicas de crecimiento familiar. Así, entre el momento de inscrip-ción al programa y la adjudicación, ta-les lógicas implican un incremento de los miembros de la unidad doméstica y, por lo tanto, un desajuste entre la vivienda y sus usuarios. A su vez, se desconoció la existencia de comercios o talleres en las viviendas previas lo que trae aparejado una constricción en el despliegue de las estrategias de reproducción de las unida-des domésticas.Abordar estos procesos, donde se repro-ducen condiciones de hacinamientos o se modiican las viviendas incurriendo a su informalización, bajo la forma de desfasa-jes entre las condiciones de existencia ac-tuales y las urgencias que se les presentan a sus residentes en materia de apropia-ción simbólica es una forma de acercarse a ese fenómeno. Así, lejos de analizar estos procesos como faltas y desviaciones, que llevarían a culpabilizar a las familias relo-calizadas por no tener las competencias adecuadas para responder a las “formas correctas de habitar”, es necesario com-prender las lógicas subyacentes a la infor-malización.
5. A modo de cierre: trayectorias,
estrategias e informalización.
Apuntes hacia una propuesta de
investigación de las economías
prácticas de los usuarios.
Habiendo indicado las instancias de modi-icación de las viviendas y las situaciones de hacinamiento, podemos percibir cómo las viviendas construidas por el Estado no se ajustan a las necesidades de sus usua-

35
rios. Así, de forma mucho más aggiorna-da, emerge una renovada forma de de-negación cultural que se reitera aspectos existentes en programas previos de erra-dicación.En efecto, el diseño de las viviendas no tiene como objeto las lógicas prácticas de este grupo particular. Así, estas viviendas se presentan como una cristalización de un artefacto que parece intentar repro-ducir los efectos de los dispositivos ante-riores en materia civilizatoria, es decir, a partir del propósito de cambiar los hábitos de reproducción familiares existentes. A su vez, encontramos otro conjunto de im-plicancias que hacen a una suerte de auto-legitimación de clase (Grignon & Passeron, 1991) que supone una inversión del pro-blema. Así, son los usuarios los que no se adaptan a la vivienda y no la vivienda pro-vista la que no se adapta a los usuarios. De esta forma se les atribuye un conjunto de estigmas que hacen a su posición so-cial que reproducen la leyenda negra de la vivienda social: no saben usar la vivienda porque son villeros12.Vemos así como perdura un núcleo duro de estas políticas. Esto, nos remite a nue-vos interrogantes: ¿De dónde viene esta denegación de la lógica popular del habi-tar? ¿Surge de las empresas constructoras y su lógica de ganancia? ¿De la miopía de las agencias estatales? ¿Es un vicio de la disciplina arquitectónica dominante en que la no puede diseñarse para un Otro cultu-ral?Si bien el pasaje del paradigma de la erra-dicación hacia aquel otro de la radicación ha implicado una conquista para los secto-res populares que viven en asentamientosinformales, encontramos en esas políticas algunos elementos que hacen a un posi-cionamiento etnocentrista. Tal posicio-namiento tiende a ´ocultarse´ detrás de discursos de corte progresista en materia de vivienda. Más allá de tales discursos,
12 En nuestro trabajo exploratorio del “Sector Poli-deportivo” pudimos ver como incluso ese estigma se reproduce entre los actuales residentes. Frente a los procesos de deterioro prematuro, las problemáticas en torno a la convivencia cotidiana y la organización para la administración y el mantenimiento llevan a que algunos residentes a perder la motivación para actuar en conjunto en sus respectivos ediicios ale-gando distintas formas de llamados al orden. Estos van desde la delimitación de fronteras simbólicas que marcan a los otros como “villeros” frente a un noso-tros bajo la noción de “vecinos”. No obstante, incluso algunos residentes explican la propia diicultad para la organización alegando una incapacidad por ser vi-lleros.
las divisiones funcionales y los modos de ocupación se siguen reproduciendo en las viviendas que relocalizan a los beneicia-rios de esos programas de radicación. Le-jos de negar la progresividad en materia de derecho a la vivienda y al derecho a la ciudad que se encuentran detrás de los programas de radicación, subsisten cier-tas relaciones de dominación, si bien mu-cho más aggiornadas, que se imprimen en la materialidad de la vivienda que se les otorga, diseñada para unos determinados usos de determinadas unidades domésti-cas que diieren de las características de los actuales residentes.Creemos que se hace necesario dar cuenta de esas economías prácticas que entran en tensión una vez que se produce la reloca-lización en el conjunto de vivienda social. Así, se trata de dotar de sentido a los pro-cesos de informalización que relevamos en el “Sector Polideportivo”. En tanto tareas de investigación, esto implica la necesidad de reconstruir las trayectorias sociales en general y las trayectorias residenciales, en particular, considerando cómo las carteras de capitales -sociales, culturales y econó-micos- permite el despliegue de diversas estrategias habitacionales en el acceso a la vivienda deinitiva. Asimismo, tal acer-camiento permite analizar cómo las estra-tegias de reproducción social se imprimen en la materialidad del espacio físico, plas-mando las modiicaciones ad hoc. En sín-tesis, se busca estudiar las condiciones de emergencia de determinadas economías prácticas que hacen a las formas de apro-piación simbólica de la vivienda. A partir de estos aspectos, buscamos considerar a los procesos de informalización como una mediación entre las intencionalidades de la vivienda y su forma de apropiación. Esto supone poner en discusión ciertas miradas sobre las prácticas de los sectores popu-lares que caliican su accionar como ‘in-correcto’ en relación a las formas de mo-diicación de las viviendas. La estrategia de investigación aquí propuesta supone reconstituir los momentos críticos del ciclo de vida familiar en el abordaje del desplie-gue de las estrategias habitacionales y de reproducción social. Esto último remite a considerar los procesos de movilización de recursos de las unidades domésticas fren-te a los desembolsos que la vivienda signi-ica. En resumen, se trata de reconocer las disposiciones propias de las culturas cons-tructivas informales que se hacen presen-tes en los procesos de informalización, lo cual nos permite interpretar las prácticas

36
de las modiicaciones ad hoc que se plas-man en las viviendas.Lejos de reproducir el sesgo que hace a la negación de esas prácticas -contribuyendo a su permanencia- se hace necesario po-der explicar las tendencias que subyacen a esos procesos de informalización para do-tar de signiicado a esas transformaciones, evitando reducirlas a meras desviaciones o a la perennidad de “pautas tradicionales” de los “marginales voluntarios”.
6. Bibliografía
Aboy, R. (2005). Viviendas para el pueblo. Espacio urbano y sociabilidad en el barrio Los Perales. 1946-1955. Buenos Aires: FCE.Ballent, A. (2005). Las huellas de la política. Vivien-da, ciudad, peronismo en Buenos Aires, 1943- 1955. Buenos Aires: Prometeo.Bellardi, M. y De Paula, A. (1986). Villas Miseria: ori-gen, erradicación y respuestas populares.Buenos Aires: CEAL.Bettanin, C., Ferme, N., y Ostuni, F. (2011). “La cues-tión del habitar. Relexiones sobre la dimensión au-toritaria de las políticas habitacionales: rupturas y continuidades en las experiencias de residentes de conjuntos habitacionales en Buenos Aires”. En: Di Virgilio, M., Herzer, H., Rodríguez, C. y Merlinksy, G. (comps.). La cuestión urbana interrogada. Transfor-maciones urbanas, ambientales y políticas públicas en Argentina. Buenos Aires: Café de las Ciudades, 207-236.Clichevsky, N. (1990). Construcción y administración de la ciudad latinoamericana. Buenos Aires: IIED-AL/GEL.Cravino, M. (2006). Las villas de la ciudad. Mercado e informalidad urbana. Los Polvorines:UNGS. Comisión Municipal de la Vivienda (2001). “Integrar la ciudad. Radicación, integración y transformación de villas y núcleos habitacionales transitorios” Revis-ta de Arquitectura, nro. 203.Defensoria del Pueblo de la Ciudad. (2008). El Núcleo Habitacional Transitorio Zavaleta. Cuatro décadas de desamparo. Recuperado el 23 de Mayo de 2012, dehttp://www.defensoria.org.ar/institucional/pdf/infor-mezavaleta.pdfFerme, N. (En prensa). “Apuntes para repensar los procesos de deterioro prematuro einformalización en un conjunto de vivienda social en altura” en Quid 16.Grignon, C., & Passeron, J. C. (1991). Lo Culto y lo Popular. Buenos Aires: Nueva Visión.Hasse, R. (2003). “Gestión administrativa para el mantenimiento de la vivienda”. En: Dunowicz, R. (comp.). El desempeño edilicio. Buenos Aires: FADU, 49-80.Jauri, N. (2011). Las villas de la ciudad de Buenos
Aires: Una historia de promesas incumplidas. Ques-tión, nro 29, http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/565/856.Liernur, F. (2006). “AAAdueño. 2amb. Va. Urg. chi-che. 4522-4789”. Consideraciones sobre la consti-tución de la casa como mercancía en la Argentina. 1870-1950. En: Sarquis, J. Arquitectura y modos de habitar. Buenos Aires: Nobuko, 51-64.-------------- (1984). Buenos Aires: La estrategia de la casa autoconstruida. En: Hardoy, J. y Morse, R. (comps.) Sectores Populares y Vida Urbana. Buenos Aires : CLACSO, 107-119.Martínez, C. (2004). La política de radicación de vi-llas como política de estado. Buenos Aires: Tesis de Maestría en Políticas Sociales no publicada, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.Oszlak, O. (1991). Merecer la ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano. Buenos Aires: Humanitas.Sarquis, J. (2006). Arquitectura y modos de habitar. En: Sarquis, J. Arquitectura y modos de habitar. Bue-nos Aires: Nobuko. 13-35.Torres, H. (2006). El mapa social de Buenos Aires. Buenos Aires: Dirección de Investigaciones de la Se-cretaría de Investigación y Posgrado FADU.Turner, J. (1977). Vivienda: Todo el poder para los usuarios. Madrid: Blume.Yujnovsky, O. (1984). Claves políticas del problema habitacional argentino 1955-1981. Buenos Aires: GEL.Yujnovsky, O. (1983). Del conventillo a la “villa mi-seria”. En: Romero, J. y Romero, L. (comps.) Buenos Aires. Historia de cuatro siglos. T. II. Buenos Aires: Abril, 451-464.

37
Miradas sobre la villa.
Política y fotografía en
asentamientos populares
de Buenos Aires1
Pablo Vitale2
Resumen
Las villas de la ciudad de Buenos Aires se comienzan a formar hacia los años treinta.Desde entonces, el tratamiento oicial y mediático de las mismas se caracteriza poruna fuerte estigmatización de estos terri-torios y sus habitantes, aunque también por versiones alternativas a esa mirada predominante. En este trabajo nos pro-ponemos observar diferentes produccio-nes fotográicas con las que se han repre-sentado estos barrios y a sus pobladores, poniendo en evidencia el vínculo de las imágenes con la perspectiva que postulan quienes las presentan y con sus contextos históricos.Se plantea así la necesidad de abordar es-tos recursos visuales críticamente, a tra-vés de una publicación pionera, de 1937, la cobertura de un periódico de la primera mitad de la década del 70 y las imáge-nes que acompañan uno de los balances oiciales de la política urbana de la última dictadura.
Palabras clave: Villas de emergencia – Fo-tografía – Políticas públicas – Representa-ciones visuales – Estigmatización.
1 Este artículo es una versión parcial y modiicada de “Imágenes villeras. Fotografía y asentamientos po-pulares en Buenos Aires”, que será publicado en un volumen colectivo editado por Jaime Erazo y Teolinda Bolivar, CLACSO / FLACSO Ecuador (en prensa).
2 Licenciado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En la misma completó, en 2008, la Especialización en Planiicación y Gestión de Políticas Sociales. Actual-mente cursa el Doctorado en Ciencias Sociales. For-ma parte del Área de Estudios Urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani FSOC-UBA. Desde ese ámbito lleva adelante diversas actividades de in-vestigación, colaboración técnica y transferencia en la Villa 31-31 bis, barrio en el que desde hace más de una década desarrolla tareas educativas no formales.
1. Introducción3
Las villas4 de la ciudad de Buenos Aires cuentan con una importante presencia en el imaginario urbano metropolitano. Depo-sitarias de buena parte de los padecimien-tos propios de toda ciudad latinoamericana de gran escala, la villa y los villeros suelenseñalarse para denotar un conjunto de rasgos estigmatizantes. Como señala LuisTapia (2002), “el estigma es una forma de reconocimiento discriminatorio y marginal.La estigmatización, en algunos casos, es una forma de conciencia práctica desviadaque no puede resolver bien el hecho de reconocer que esa anormalidad aparece ynace dentro de esa sociedad, es su pro-ducto y parte de ella, a la vez que quierenegarle su participación en el modelo cul-tural; por eso termina en diferentes for-mas de marginalización”. Esto da cuenta del usual tratamiento (estatal y mediático, por ejemplo) de lo villero: negar que su existencia está intrínsecamente asociada a las condiciones materiales que genera la urbanización capitalista y constituirla en una identidad unívoca y estereotipada a la que se asocian variantes de negación de las particularidades de aquello que se ho-mogeneiza como otro.Esta estigmatización o las respuestas so-ciales que se ensayan frente a la misma pueden rastrearse a lo largo de la historia de las villas. En ese sentido, evidentemen-te, se puede veriicar la correspondencia
3 En este trabajo se retoman los avances generales de investigación condensados -entre otros artícu-los- en Vitale, 2009. Más especíicamente, el planteo inicial de este trabajo, presentado en el II Congre-so Latinoamericano y Caribeño de Hábitat Popular e Inclusión Social, se orientó enfocó hacia el vínculo entre fotografía y política para ser presentado en las Jornadas sobre fotografía, organizadas por el Centro Municipal de Fotografía en Montevideo, Uruguay en diciembre de 2011.
4 El concepto de villa miseria fue popularizado a ines de los años 50 en una novela de Bernardo Verbitsky (1966) No desarrollaremos aquí su deinición -ver, para ello, entre otros, Clichevsky (2003) y Cravino (2006)–. Baste aclarar que las villas –en gran medi-da como las callampas, ranchos, favelas y tipologías similares del resto de América Latina– se distinguen de otras modalidades de hábitat popular informal por su inscripción en la trama urbana, su trazado irregu-lar, la precariedad inicial de sus construcciones -que se van consolidando con el tiempo- y una tendencia creciente al hacinamiento por la escasez de suelo y su densiicación exponencial. En la ciudad de Buenos Aires, las villas se nominan mayoritariamente a tra-vés de la numeración que les fuera asignada por el estado local, aunque algunas toman el nombre del barrio oicial en el que se emplazan u otras denomi-naciones populares.

38
entre diferentes discursos construidos en torno a las villas y lo villero y los contex-tos sociales y políticos en los que se eri-gen. Asimismo, las formas en las que se representan -por caso, visualmente- estos territorios abonan - a veces en forma di-recta, otras más mediada- las alternativas políticas que se postulan frente a la pro-blemática urbana que expresan.En torno a la fotografía, Gisèle Freund (1993) plantea que “el lente, ese ojo su-puestamente imparcial, permite todas las deformaciones posibles de la realidad, dado que el carácter de la imagen se haya determinado cada vez por la manera de ver del operador y las exigencias de sus comandatarios. Por lo tanto, la importancia de la fotografía no solo reside en el hecho de que es una creación sino, sobre todo, en el hecho de que es uno de los medios más eicaces de moldear nuestras ideas y de inluir en nuestro comportamiento”.Partiendo de esta premisa, y avanzando también en algunas alternativas, la pro-puesta de este trabajo es el análisis de tres conjuntos de fotografías poniendo en evidencia el vínculo entre la construcción de la cuestión villera que opera en la pro-ducción de las imágenes y la perspectiva política que -más o menos explícitamente- se abona a través de estas, los textos que las acompañan y sus medios de divulga-ción.En las series de fotografías que presenta-remos cumple un rol fundamental el texto que acompaña las imágenes, por lo que el análisis de las mismas se hará en con-junto con el de sus leyendas. Benjamin (2004) airmaba que “la cámara se em-pequeñece cada vez más, cada vez está más dispuesta a ijar imágenes fugaces y secretas cuyo shock deja en suspenso el mecanismo asociativo del espectador. En este momento tiene que intervenir el pie que acompaña a la imagen, leyenda que incorpora la fotografía a la literaturiza-ción de todas las condiciones vitales y sin la que cualquier construcción fotográica se quedaría necesariamente en una mera aproximación. (...) «No es el que ignore la escritura, sino el que ignore la fotografía», se ha dicho, «será el analfabeto del futu-ro». Pero ¿es que no es menos analfabeto un fotógrafo que no sabe leer sus propias imágenes? ¿No se convertirá el pie en uno de los componentes esenciales de la fo-tografía?”. El análisis de las imágenes, en este caso al menos, involucra necesaria-mente el de sus epígrafes y los artículos que acompañan, que anclan de manera
decisiva el signiicado que se asigna a las fotografías.En lo que sigue se hará una breve recons-trucción de la historia social y política de las villas de la ciudad, entre su formación y la erradicación forzosa llevada adelante por la última dictadura, presentando tres conjuntos de fotografías que se corres-ponden con etapas diferentes y abordajes disímiles de la cuestión. La propuesta es efectuar un recorrido a través de “mojo-nes” visuales, intentando así iniciar un trabajo de revisión de las producciones fo-tográicas sobre villas que parte -en esta presentación- desde una publicación pio-nera y un documento oicial de 1982, en contrapunto con la mirada propuesta por un medio de prensa vinculado a una orga-nización política a mediados de los 70.
2. Una historia de las villas en
capítulos visuales, no lineales
Las villas se formaron en los años 30 a partir de la llegada masiva de migrantes, inicialmente provenientes de la Europa de entreguerras. Con posterioridad, los em-pobrecidos sectores rurales del interior del país hicieron crecer en forma exponencial la población de villas, ocupando los pues-tos de trabajo que se abrían con la política de industrialización por sustitución de im-portaciones.Como señalan Oszlak y O’Donnell (1982), “ninguna sociedad posee la capacidad ni los recursos para atender omnímodamente a la lista de necesidades y demandas de sus integrantes. Solo algunas son problemati-zadas, en el sentido de que ciertas clases, fracciones de clase, organizaciones, gru-pos o incluso individuos estratégicamente situados creen que puede y debe hacerse algo a su respecto y están en condiciones de promover su incorporación a la agenda de problemas socialmente vigentes”. En este sentido las villas pasan a ser cuestio-nes socialmente problematizadas no por su mera existencia, sino desde el momen-to en el que son denominadas como tales, pasan a ser objeto de políticas públicas y reciben un tratamiento especíico por par-te de los medios de comunicación (desde la prensa hasta los institucionales). Aun-que, justamente, la propia discusión en torno a la deinición de la cuestión implica su reactualización constante; en momen-tos de conlicto más o menos declarado en estos territorios, los términos en los que

39
se caracteriza a las villas son también ob-jeto de disputa.Aunque las primeras políticas públicas puntualmente orientadas hacia villas da-tan de mediados de los 50, en 1937 una publicación con particulares característicaspresenta un pionero conjunto de imáge-nes -y con ellas una deinida posición polí-tica en torno a la cuestión –tematizada, en este caso, en términos más higiénicos quehabitacionales.
2.1. La formación de las villas: el
“ensayo policial” del comisario Re
El subcomisario Juan Alejandro Re es au-tor de un pequeño libro ilustrado con fo-tografías, editado por la Biblioteca Policial en 1937. Todos los prejuicios que podrían suscitar estos datos se ven mayormen-te corroborados al leer las páginas de “El problema de la mendicidad en Buenos Ai-res” (Re, 1937).Esta suerte de “etnografía policial”, sin em-bargo, resulta sumamente interesante en cuanto a la mirada higienista que prevale-cía en la fuerza y al tratamiento oicial de los sectores subalternos urbanos. Re, vale aclarar, no sólo prescribe soluciones desde su parecer como oicial de la Policía Fede-ral, sino que recurre a fuentes primarias y casos locales e internacionales y funda-menta conceptualmente lo que sostiene5.Dentro del corpus de casos analizados, el que nos ocupa es el titulado “Falta de trabajo. Ejemplo vivo. Cuadro humano. Campamento de desocupados”. En este apartado se presenta la situación de “Vi-lla esperanza”, una de las primeras villas de la ciudad, antecedente inmediato de la actual Villa 31, del barrio de Retiro. Re caracteriza a la población y sus condicio-nes habitacionales en términos netamente despectivos; el conjunto de diecisiete imá-genes que ilustra el apartado es contun-
5 El índice es muy signiicativo -e ilustrativo- al res-pecto del enfoque; capítulos con títulos como: “La lavandera que por una circunstancia imprevista se vio en el trance de pedir una moneda para abonar el tranvía que debía conducirla a su domicilio y que siguió mendigando entusiasmada por la facilidad y el éxito obtenido” o “El niño mendigo que tenía una pierna apresada en un aparato ortopédico y que cuando nadie lo veía extraía de sus bolsillos unas bo-las de cristal y se ponía a jugar” (Re, 1937); dan cuenta de algunos de los casos relevados que prece-den el análisis de la normativa y medidas represivas de la mendicidad en Buenos Aires y las alternativas que se evaluaban en aquellos años.
dente en cuanto a la descaliicación que recae sobre los pobladores y la propuesta de erradicación del asentamiento que se abona.Siete imágenes hacen las veces de intro-ducción al caso y cumplen la función de reforzar los dichos del subcomisario en el texto. En esta operación son centrales losepígrafes, que orientan -a veces en forma muy forzada- la mirada del lector/especta-dor. En la primera imagen, en la que se ve una ila de hombres se acota:“Tras la última gran guerra europea lle-garon al país extranjeros -especialmente polacos-, en su mayoría ex combatientes, que sólo traían consigo taras patológicas yuna pobreza absoluta de bienes” (imagen 1). Las siguientes tres fotografías mues-tran a la villa y llevan los epígrafes: “Las rudimentarias viviendas del campamento” (imagen 2); “Bajas y antihigiénicas ca-suchas” (imagen 3), “Inmundas pocilgas más bien” (imagen 4). La quinta fotografía es la única de la serie que no descaliica lo que ilustra: “Un transeúnte observando la fachada de un comercio del campamento” (imagen 5); en cambio las imágenes sex-ta y décima, en las que se muestran, res-pectivamente, a personas jugando cartas y tomando mate, y a un hombre tocando el bandoneón, llevan las desmedidamen-te virulentas leyendas: “Los desocupados entregados al vicio del juego por dinero” (imagen 6) y “Hombres jóvenes y fuertes prematuramente inútiles” (imagen 10).Tras esta caracterización de los sujetos y el territorio de estudio -que en el tex-to también se orienta a establecer los vínculos sucesivos entre desocupación, mendicidad, vagancia y delincuencia-, se presentan diez fotografías que cubren el procedimiento policial de desalojo del campamento. Las tres primeras se ocu-pan de la visita de policías y jueces a la Villa (imágenes 7 a 9). Las últimas sie-te muestran en detalle el procedimiento, secuencialmente descrito y con sentido apologético de la medida reforzado en sus epígrafes6(imágenes 11 a 17).
6 “Tomadas las medidas pertinentes una mañana del mes de Enero de 1935, de acuerdo por lo resuel-to por el Sr. Juez Dr. G. Gowland, se desalojaron a los desocupados del campamento”, “Un aspecto del desalojo del campamento”, “Desalojados los deocu-pados, obreros municipales iniciaron de inmediato el desarme de las casuchas. Cabe hacer notar que esta última medida obedeció a las gestiones hechas por el magistrado nombrado”, “La demolición avanza”, “As-pecto del campamento días después de haberse ini-ciado el desarme de las casuchas. Sólo van quedando restos de las mismas”, “La decidida actitud del Sr.

40
Imagen 1
Imagen 2
Imagen 3
Imagen 4
Imagen 5
Imagen 6
Imagen 7

41
Imagen 8
Imagen 9
Imagen 10
Imagen 11
Imagen 12
Imagen 13
Imagen 14

42
La representación de la villa propuesta por Re es transparente, deja poco lugar a cualquier tensión interpretativa. Lo intere-sante es que, con mayores o menores su-tilezas, diiere menos de lo que se podría
juez Dr. González Gowland motivó la desaparición del tan tristemente famoso campamento ‘Villa Esperan-za´, quedando de su mísera existencia el recuerdo ingrato para nuestra mente; el grave ejemplo de su conglomerado para el futuro; y en el lugar que ocu-para, sólo la base del maderamen donde se inscribió aquella leyenda, ya borrada, irónica por demás” y “El solar del campamento libre del espectáculo -ingrata carga- que debió soportar” (Re, 1937).
esperar de descripciones y prescripcionescontemporáneas. La estigmatización que se mencionaba al inicio es evidente en el texto, imágenes y epígrafes; y también que esta caracterización viene a abonar una política pública concreta dirigida hacia las villas: su erradicación y la necesidad de resocialización de sus pobladores. En gran medida este texto inaugura, con su elogio de la intervención estatal represiva, la legitimación de la política erradicadora –sin necesaria respuesta habitacional aso-ciada- que va a ser la propuesta vigente desde entonces y hasta el in de la última dictadura militar, asumida por el Estado de forma más abierta o velada y con conse-cuencias diversas en los diferentes progra-mas y acciones que tuvieron como objeto especíico a las villas y sus pobladores.
2.2. Intermedio: el crecimiento
de las villas hacia los setenta y su
actividad política
La población residente en villas pasó de 34.430 personas en 1960 a más de 100.000 una década después. En 1955, durante la dictadura que puso in a la se-gunda presidencia peronista, se desarrolló el Plan de Emergencia, que postuló el des-alojo de las villas. Esta política fue perfec-cionada en el Plan de Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE, ley 17.605/67), que proponía la “urbanización” no de las villas,sino de los villeros: los mismos fueron considerados migrantes rurales a los que había que “socializar” para la vida urbana antes de otorgarles viviendas deinitivas. Para esto se construyeron Núcleos Habita-cionales Transitorios (NHT), que se supo-nían viviendas de “socialización urbana”, previas a la adjudicación de inmuebles permanentes.Estos programas generaron una creciente resistencia en las villas, y hacia los 60 se consolidó el acercamiento de las organiza-ciones territoriales a la CGT de los argen-tinos y al Movimiento de los Sacerdotes para el Tercer Mundo, así como a los tra-bajadores de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV), quienes contravenían lasdirectivas gubernamentales. El “tercer go-bierno peronista”, iniciado en 1973, en-contró un movimiento villero fuertemen-te identiicado con el proyecto “nacional y popular” que aquel expresaba (este perío-do de las villas se reconstruye, por ejem-
Imagen 15
Imagen 16
Imagen 17

43
plo y con elocuencia, en Pastrana, 1980 y Ratier, 1972).
2.3. Noticias: Las villas como
territorio en disputa y los villeros
como sujetos de cambio
La organización Montoneros editó en el breve lapso entre noviembre de 1973 y agosto de 1974 las 266 ediciones el diario “Noticias - sobre todo lo que pasa en el mundo”.Como señala Gonzalo Vásquez (2010)7, “desde un comienzo Noticias se autodei-nió explícitamente como un diario peronis-ta, popular y orientado hacia la liberaciónnacional. Pero este posicionamiento, que se evidenciaba en el conjunto de sus ar-tículos y era notorio en ciertos títulos, epígrafes y fotos de tapa (sobre todo en relación con el carácter popular y peronis-ta), no se expresó en ningún texto de pre-sentación del diario”. El periódico distaba mucho de la prensa militante tradicional yse proponía interpelar a un amplio espec-tro de público presentando un diario que se planteara la disputa por el “sentido co-mún” allí donde este usualmente es ge-nerado: los medios masivos de comunica-ción8. Una de las deiniciones editoriales fue que el diario contara con una impor-tante presencia de imágenes; Vázquez se-ñala que texto y fotografía se distribuían en partes iguales en la publicación9. Como parte de su axioma de diario de masas, de corte sensacionalista y popular (se plan-teaba competir con “Crónica”), el carácter de la cobertura de la cuestión villera es su-mamente importante y marca un quiebre profundo con el grueso de las representa-ciones precedentes -y, en buena medida, de las posteriores. Lejos de la estigmati-
7 Con respecto a la política urbana y las disputas territoriales en villas en este período, Alicia Zicardi (1984) es autora de un texto de referencia ineludible.
8 El diario contó entre sus redactores con militan-tes y colaboradores de la organización Montoneros, en muchos casos con amplia trayectoria periodística, editorial y/o intelectual como Rodolfo Walsh, Juan Gelman, Paco Urondo, Horacio Verbitksy y Miguel Bonasso.
9 El equipo de fotógrafos, inicialmente a cargo de Os-car Smoje y luego de Carlos Bosch, estaba formado por Hugo Rodríguez, César Cichero, Eduardo Gross-man, Víctor Steimberg, Tito La Penna, Aldo Alessan-drini, Cristina Bettanin, Paulo Santiago y Gerardo Ho-rowitz (Vásquez, 2010).
zación y el tratamiento entre denigrante y condescendiente que era -y es- usual en los medios de prensa, las villas y sus pobladores son incorporados en Noticias como parte privilegiada del “pueblo pero-nista” que era presentado como impulsor de las reivindicaciones sociales que carac-terizan al período.Esto se correlacionaba con la fuerte inser-ción de Montoneros -entre otras organiza-ciones políticas- en villas y asentamientos y en la interpelación política -y mítica- a sus pobladores como sujetos de cambio10. El ascenso de masas propio del período y su expresión en las villas es otro de los ejes propios de Noticias.Temáticamente podemos distinguir la co-bertura de la cuestión villera y sus respec-tivas imágenes en tres grupos: la denuncia de las privaciones y problemas en la villa; la cotidianeidad barrial; y la lucha villera.Entre los muchos ejemplos de las fotogra-fías que relevan condiciones deicitarias yeventos dramáticos acaecidos en villas (recordemos el tono sensacionalista pro-puesto por el diario), es interesante seña-lar la foto que ocupa la tapa de la edición del 24/11/73. Bajo el título central “Perón por TV” (imagen 18), aparece la imagen de un grupo de chicos haciendo la “v” -tra-dicional venia peronista- en el contexto de una villa inundada; lleva el epígrafe: “La tormenta de ayer anegó calles, inundó vi-llas, voló frágiles techos de chapa. Como siempre se embromaron los pobres”. Este tipo de contrapunto entre el título principal y la imagen de tapa -que no se correspon-de con el mismo- es frecuente en Noticias; la ironía se acentúa -en el ejemplo refe-rido- a través de la gestualidad peronis-ta presente en los niños villeros afectados por la inundación.Otras notas interiores, siempre acompa-ñadas de fotografías, dan cuenta de los distintos padeceres de la población de vi-llas; los epígrafes sintetizan y refuerzan las imágenes: “Congoja. Lo poco que te-nían, los palos y chapas que servían de albergue, quedaron reducidos a cenizas. Tragedia de todos los días” (los afectados aparecen en la imagen frente a los res-tos de su vivienda; Noticias, 17/11/73; imagen 19); “Daniel Saucedo de 7 años, muerto al encerrarse en una heladera
10 Por esos años, la actividad política en estos ba-rrios era notable, entre otros factores por la fuerte inluencia del movimiento de curas villeros, que tenía en Carlos Mugica a uno de sus máximos referentes (asesinado en 1974 por la Alianza Anticomunista Ar-gentina -AAA).

44
cuando jugaba a la escondida. La imagen del desamparo” (en la fotografía se ve el cuerpo del niño en el velorio doméstico; Noticias, 21/11/73; imagen 20); o “Aquí vivía una familia obrera.Quedaron ruinas básicamente y dos pa-dres desesperados” (en la imagen se ve a un grupo de vecinos y en primer plano las chapas que quedan tras el incendio; Noti-cias, 19/11/73; imagen 21). El denomina-dor común de estas fotografías y sus epí-grafes es reairmar el dramatismo de las situaciones vividas por la población villera y plantearlas en tono de denuncia, plena-mente empática con aquellos.Entre las fotografías que relevan la coti-dianidad barrial son signiicativas las queacompañaron la cobertura de la muerte de Perón. La tapa, en pleno y apaisada del día3/7/74 retrata a una familia humilde de una villa frente a una suerte de altar eri-gido en honor a Perón; la elección de este ámbito, el lugar que se le da en la edi-ción y que la misma sea publicada al día siguiente de la noticia de la muerte del presidente dan cuenta de la importancia y el tenor político asignados por el diario a lo villero (imagen 22). En la edición del día anterior, en la que se informaba por primera vez el deceso del presidente, una de las imágenes de la doble página central muestra el interior de una vivienda humil-de en la que un grupo de personas se ubi-ca de frente a un retrato de Perón, lleva el epígrafe “Paraguayos, bolivianos, criollos que no tenían patria. Así, silenciosamen-te, recordaron a quien les dio un lugar en la Argentina. Fue en Villa Jardín” (imagen 23).La lucha y resistencia villera -así como su represión- es otro de los aspectos presen-tes fotográicamente en las ediciones de Noticias. Una de las coberturas más im-portantes al respecto es el asesinato de un dirigente villero en una manifestación en Plaza de Mayo. En la edición del 26/3/74 se presenta la secuencia de imágenes que van desde la propia marcha hasta las foto-grafías del cuerpo sin vida del dirigente11. El dramatismo de las fotografías, del títu-lo catástrofe -”Matan a villero en Plaza de Mayo”- y de las leyendas, nuevamente se-ñalan la implicación editorial del diario con
11 Los epígrafes describen las imágenes y aportan información: “Alberto Oscar Chejolán encabezaba la manifestación villera”, “Chejolán ha caído. Una veci-na se toma la cabeza. Fue anoche”, “El joven, de 22 años, yace en Plaza de Mayo. Hay desesperación”, “Lo mató un policía. Con una Itaka. A dos metros de distancia”.
la cuestión -y la “causa”- villera12 (imagen 24).Otras imágenes acompañan artículos so-bre episodios de lucha en los que dirigen-tes villeros reciben el tratamiento de cual-quier referente político; tales son los casos de las ediciones en las que se releva el en-cuentro entre el Gobernador de Córdoba ydelegados villeros -en la foto se ve al go-bernador estrechando la mano de uno de los referentes- (30/11/73; imagen 26), la presentación de un plan de viviendas -en una de cuyas imágenes el que explica el proyecto es José Valenzuela, dirigente vi-llero- (21/1/73; imagen 27) o el extenso reportaje a los dirigentes del Movimiento Villero Peronista que es ilustrado con los retratos de los entrevistados (26/11/73; imagen 28).La operación comunicacional que Vásquez (2010) plantea que se efectúa en Noticiases la “politización de la vida cotidiana po-pular y dramatización de la política (sen-sacionalismo político)”; esto tiene un par-ticular sentido en el caso del tratamientode la cuestión villera, a través de una in-édita reivindicación que es reforzada por la cobertura constante de los acontecimien-tos en barrios populares pero, sobre todo, por la incorporación de estos sectores en noticias del acontecer político y social másgeneral. El protagonismo de las imágenes es lo que literal y iguradamente visibiliza lo villero como parte del contexto urbano y, fundamentalmente, político.Mientras algunos sectores del peronismo deinían en esos términos la cuestión vi-llera, sin embargo, las expectativas que el regreso de Perón había abierto entre la población de villas no tardaron en frustrar-se: frente al conlicto por la competencia en la intervención en estos barrios, entre la CMV y el Ministerio de Bienestar Social (MBS), el presidente optó por asignárse-la al último. El MBS, comandado por José López Rega, llevó adelante la erradicación parcial de la Villa 31 y Bajo Belgrano, am-bas ubicadas en la zona norte de la ciudad. Esa acción fue el prolegómeno de la polí-tica desarrollada por la dictadura que se inicia en 1976.
12 En las fotografías del velorio de otro dirigente vi-llero asesinado también se muestra el cuerpo sin vida y las expresiones de pesar de sus familiares; en los epígrafes se interpela a la creciente violencia política: “En el velatorio, familiares y amigos enmudecen ante la tragedia, como si no alcanzaran a explicarse la ra-zón de tanta violencia”; “Desde el féretro, el rostro de Miguel Ángel Miño interroga” (Noticias, 28/11/73; imagen 025).

45
Imagen 18

46
Imagen 19
Imagen 20
Imagen 21
Imagen 22
Imagen 23
Imagen 24
Imagen 25

47
Imagen 26
Imagen 28
Imagen 27

48
2.4. La dictadura. Desapariciones
en las políticas urbanas y los
regímenes visuales.
En 1976 la población residente en villas alcanzaba el máximo histórico registradohasta el presente con 213.823 personas. La dictadura desarrollada entre ese año y1983 implicó un durísimo punto de in-lexión para las villas —y para la socie-dad en general. Durante la misma se llevó adelante el desalojo compulsivo más drás-tico de la historia: expulsaron a quienes vivían en villas a sus lugares de origen, a conjuntos habitacionales o a terrenos va-cantes (a lo que se sumó la desaparición y represión física de varios pobladores y re-ferentes). Para 1981, según versiones oi-ciales, se habían desalojado casi 150.000 habitantes.La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (MCBA), a cargo del Brigadier Osval-do Cacciatore fue la instancia estatal en-cargada de llevar adelante la política ur-bana de la dictadura, que tuvo entre sus acciones la erradicación de la mayor parte de las villas.En “Buenos Aires, hacia una ciudad me-jor”, publicación de 1982, la propia gestiónMCBA recapitula lo que consideraba sus in-tervenciones más relevantes. La fotografíaocupa la mayor parte del material, ilus-trando las diferentes políticas implemen-tadas.En el capítulo sobre vivienda el eje funda-mental es la erradicación de villas; el mis-mo se inicia reiriéndose al tema: “En la década del 40 se produjo una de las más grandes migraciones internas del país ha-cia la Capital Federal (…) El crecimiento de los sectores marginales fue desmesurado y originó un fenómeno que los porteños caliicaron con un nuevo término: eran las villas miseria, que amenazaban la calidadde vida de la población” (imagen 29). Los párrafos siguientes profundizan en la con-cepción desde la que el golpe militar abor-dó la cuestión villera: la necesidad de “eli-minar las pautas de vida que se tenían en la villa” y su concomitante “falta de asimi-lación de las pautas de vida ciudadanas”. En este sentido, la política implementada se postula en tres pasos: congelar –dete-ner el crecimiento de las villas-, desalen-tar –incentivar el abandono de estos ba-rrios- y erradicar (imagen 30).Es interesante señalar entonces, que a pesar de que los textos del apartado se
reieren al tratamiento estatal de las vi-llas, en las imágenes no aparece nada que aluda directamente a la cuestión. Sólo se presentan fotografías de complejos habi-tacionales sin epígrafes ni referencias. De las nueve imágenes –que ocupan más de la mitad de las páginas dedicadas al apar-tado sobre vivienda- sólo en tres apare-cen personas, aunque en segundo plano y ocupando una parte mínima de las foto-grafías. Las seis restantes carecen de todo rastro humano, sólo se exhiben los gran-des ediicios de vivienda social y algunos automóviles estacionados en las calles.Uno de los subtítulos del capítulo es bien ilustrativo de lo que expresan las fotogra-fías:“Los ediicios se enderezan” (imágenes 31 y 32). La metáfora política se hace literalen las imágenes y la verticalidad de las construcciones despojadas de personas ilustrando textos que aluden a las villas de emergencia resulta ferozmente cruda.Esta ausencia de imágenes de las villas y sus pobladores es propia de un régimen debrutal represión y consiguiente invisibili-zación del conlicto social, en general, y de la problemática villera en particular. La frase de Guillermo del Cioppo, titular de la CMV durante el período no puede ser más clara: “Hay que hacer un esfuerzo efectivo por mejorar el hábitat, las condiciones de salubridad e higiene de la ciudad.Concretamente, vivir en Buenos Aires no es para cualquiera sino para el que la me-rezca, para el que acepte las pautas de una vida comunitaria agradable y eiciente.Debemos tener una ciudad mejor para la mejor gente.” (…) “Se trató el problema delas villas en forma quirúrgica y en tiempo récord” (citado en Oszlak, 1991; este tex-to de Oszlak reseña la política urbana de la dictadura, dedicando un importante apar-tado a la orientada hacia el desalojo de villas que da título al libro; también se re-construye el período en Blaustein, 1991).

49
Imagen 29 y 30

50
Imagen 31
Imagen 32

51
3. Las villas, la política y la
fotografía.
En estas páginas intentamos aproximar-nos al campo fotográico en su articulación con aquella faceta de la política que atañe a las villas de la ciudad y sus pobladores. Las representaciones visuales abordadas dan cuenta de las disputas en torno a las enunciaciones sociales y políticas de la cuestión villera. Los términos en los que sedelimitan y caliican estos barrios a través de las representaciones fotográicas tienennotorias correspondencias con los térmi-nos en los que se delimitan y caliican lasacciones políticas que tienen a las villas como objeto. Las controversias alrededor de la deinición de esta cuestión social-mente problematizada implican que las representaciones visuales formen parte de esta arena de conlictos, ocupando un lu-gar no menor.En este sentido, los conjuntos de imáge-nes -y sus correspondencias y divergen-cias con los textos que las acompañan- publicadas por Ré, en los 30, y la MCBA, en los 70, presentan a las villas como una suerte de estigma urbano. Retomando losdichos de Luis Tapia (2002), el estigma se deine como aquello “desviado del modelode normalidad, que es la idealización cul-tural de una sociedad, pero de una anor-malidad que nació o apareció dentro de ella; a la vez es una forma de desconocerparcialmente esa anormalidad y desvia-ción”. Las fotografías –y los textos- ope-ran, en los casos señalados, como una representación hegemónica que busca un efecto político de legitimación de la in-tervención estatal erradicadora; resuena aquí lo señalado por Gisèle Freund (1993): “más que cualquier otro medio, la fotogra-fía posee la aptitud de expresar los deseos y las necesidades de las capas sociales dominantes, y de interpretar a su manera los acontecimientos de la vida social. Pues la fotografía, aunque estrictamente unida a la naturaleza, sólo tiene una objetividad icticia”.Sin embargo, el abordaje visual de lo ville-ro en Noticias se propone como una alter-nativa a las miradas oiciales y mediáticas precedentes. La publicación apunta a la su-peración de las problemáticas sociales que se padecen en las villas, pero eludiendo la representación por la negativa y unívoca. La mirada sobre lo villero presentada por Noticias tiene una vinculación directa con el objetivo político de la organización que
la impulsaba de incorporar al imaginario popular a sus pobladores como parte de un amplio arco de sujetos políticos activos y en lucha. Era claro para quienes hacía Noticias que el horizonte propuesto era la construcción de una alternativa política vi-llera que tenga en esas imágenes su ex-presión visual, tanto en la denuncia de loexistente y sus causas, como en su inte-gración al combativo campo popular. Lo que también era –y es- claro, entonces –y ahora-, es que cualquier perspectiva de cambio profundo de las problemáti-cas existentes en villas y asentamientos requiere que se conjuguen tanto acciones como representaciones de la cuestión que preiguren y coniguren su superación co-lectiva.
4. Bibliografía
Baer, L. (2008) “La producción reciente del espacio residencial de la ciudad de Buenos Aires.Un análisis desde la dinámica del mercado inmobilia-rio formal en los 2000”, Ponenciapresentada para el Seminario ciudad y programas de hábitat, UNGS, Buenos Aires.Benjamin, W. (2004) “Pequeña historia de la fotogra-fía”. En: Benjamin, W. Sobre la fotografía. Valencia: Pre-textos.Blaustein, E. (2001) Prohibido vivir aquí. Buenos Ai-res: CMV.Clichevsky, N. (2003) “Territorios en pugna: las villas de Buenos Aires”, Ciudad yTerritorio, vol. 35, nro. 136, 347-374.Cravino, M. (2000) “Las organizaciones villeras en la Capital Federal entre 1989-1996. Entre la autonomía y el clientelismo”, mimeo-grafía, disponible en <www.naya.org.ar>.--------------- (2006) Las villas de la ciudad. Mercado e informalidad urbana. BuenosAires: UNGS.Freund, G. (1993). La fotografía como documento social. Barcelona: Gustavo Gili.MCBA (1982). Buenos Aires, hacia una ciudad mejor. Buenos Aires: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.Oszlak, O. y O’Donnell, G. (1982) “Estado y políticas estatales en América Latina:hacia una estrategia de investigación”, Revista vene-zolana de desarrollo administrativo, nro.1.Oszlack, O. (1991). Merecer la ciudad: los pobres y el derecho al espacio urbano. Buenos Aires: Ed. CE-DES/Humanitas.Pastrana, E. (1980) “Historia de una villa miseria de la ciudad de Buenos Aires (1948-1973)”, Revista Interamericana de Planiicación, vol. 14, nro. 54.Ratier, H. (1972) Villeros y villas miseria. Buenos Ai-

52
res: CEAL.Ré, J. (1937) El problema de la mendicidad en Bue-nos Aires, sus causas yremedios. Buenos Aires: Biblioteca Policial.Sehtman, A. (2009) “Reconocimiento estatal y ejer-cicio social del derecho al hábitat. Unacercamiento a la dimensión política de la reproduc-ción de la precariedad urbana en una villade la ciudad de Buenos Aires (1996-2007)”, Ponencia presentada para el Congreso de laAsociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), Río de Janeiro.Vásquez, G. (2010) Donde hubo fuego. Sensaciona-lismo, política y representación de lopopular en el diario Noticias de Montoneros (1973-1974), Tesina de Licenciatura de la Carrerade Ciencias de la Comunicación, FSOC – UBA.Verbitsky, B. (1966) Villa miseria también es Améri-ca. Buenos Aires: EUDEBA.Vitale, P. (2009) “Villas, política y ley. Apuntes a par-tir del Programa de Radicación,Integración y Transformación de Villas y Núcleos Ha-bitacionales Transitorios y susantecedentes”. Trabajo de Integración Final para op-tar por el título de Especialista enPlaniicación y Gestión de Políticas Sociales, FSOC-UBA, Buenos Aires.------------ (2010) “Entre hechos y derechos. Políti-cas públicas y normativa hacia las villas deBuenos Aires”, ponencia presentada en Congreso La-tinoamericano y Caribeño de Hábitat Popular e Inclu-sión Social, FLACSO, Quito.Zicardi, A. (1984) “El tercer gobierno peronista y las villas miseria de la ciudad de BuenosAires (1973-1976)”, Revista Mexicana de Sociología, vol. 46, nro. 4, 145-172.

53
Marcos Winograd, en las
fronteras de la disciplina
Mariana Santángelo1
Resumen
El presente artículo analiza algunas de las ideas clave del pensamiento y la trayecto-ria profesional del arquitecto Marcos Wino-grad. Considerando que su obra ha tenido una productividad que lo ha sobrevivido y ha condensado de modo original la cons-telación de ideas sobre la arquitectura y la vida urbana que a partir de inales de los 50 y ya con fuerza en la década del 60 abrirían un debate de profundos alcances para los años venideros, se detalla aquí el surgimiento paulatino de una nueva con-ceptualización del objeto arquitectónico (la arquitectura-ciudad), como así tam-bién una paralela transformación del lugar de los sujetos involucrados, tanto en su realización (profesionales) como en su uso concreto (usuarios).
Palabras claveArquitectura – ciudad – espacio vivido – práctica profesional – uso
1. Introducción
La obra de Marcos Winograd (1928-1983) ha sido singular en el quehacer arquitec-tónico argentino, sobre todo en el medio platense, donde dejó su huella en aquella particular forma de acercarse a la disci-plina que se llamó “arquitectura-ciudad” y que con variaciones llega hasta el día de hoy2. Sin embargo, las relexiones de Wi-
1 Egresada de la carrera de Filosofía (FFyL-UBA), becaria doctoral de CONICET, doctoranda en Histo-ria (FFyL-UBA). Lugar de investigación: Instituto de investigación sobre la Historia, Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad (HiTePAC-UNLP). Dirección electrónica: [email protected]
2 Es el caso del Movimiento de Ocupantes e Inquili-nos, cuya génesis en la década del 80 se vincula en parte con la recuperación de parte de ciertos actores universitarios comprometidos de lo que había sido la experiencia de la Escuela de Arquitectura de la Uni-versidad de La Plata, en la que había tenido una rele-vante actuación Marcos Winograd. Allí, junto a otros arquitectos, impulsa “en los años 60, una formación integral tanto en la especiicidad de los contenidos arquitectónicos como en el peril profesional compro-metido con la transformación política”.
nograd, dispersas en varios artículos en revistas y compilaciones locales y en un libro póstumo de 1983, no solo importan por esta productividad que lo ha sobrevivi-do sino por condensar de modo original la constelación de ideas sobre la arquitectura y la vida urbana que a partir de inales de los 50 y ya con fuerza en la década del 60abrirían un debate de profundos alcances para los años venideros. Años en los que la apariencia maciza del llamado “movimien-to moderno”, que había dado cuerpo a lossueños de forma del “progreso social” de buena parte de la primera mitad del siglo, se resquebrajaría sin retorno. El pensa-miento y la obra de Winograd se nutren, a veces a sabiendas y otras más implíci-tamente, de todo ese repertorio disponi-ble en la agenda internacional y que en nuestro país encuentra en él a uno de sus tantos traductores.Sin embargo, no es del todo atinado apelar a la metáfora de la traducción para descri-bir su tarea, toda vez que la relación entre el centro y la periferia y los problemas de dependencia de la región en la que le tocó vivir y trabajar le resultaban en sí mismos parte del problema a resolver y no datos de los cuales partir. Asimismo, los prime-ros años en los que desarrolló su obra sig-niicaron para la Argentina un momento de profunda movilización política que afectó a todo el campo intelectual y que no dejó indemne a la arquitectura y a sus actores. Así, por ejemplo, es posible seguir –aun-que no sea el objetivo de este artículo– el modo en que dicha efervescencia reper-cutió no solo en las formas de enseñan-za de las facultades de arquitectura y en las numerosas propuestas de reforma que en aquellos años se debatieron y hasta se implementaron, sino en un debate mayor sobre el rol social del arquitecto y de la disciplina respecto de las necesidades de los sectores populares3. Winograd no sería
Rodríguez, M.C. y Jeifetz, N., “La autogestión coope-rativa como herramienta de transformación social y política. Relexiones desde la práctica del MOI”, Fun-dación de Investigaciones Sociales y Políticas.
3 Resulta notable la permanente presencia de los te-mas arquitectónicos y sobre la ciudad en una revista “de literatura” como Los libros, aparecida entre los años 1969 y 1976, y que marca una interesante re-novación “comprometida” de la crítica cultural. Dicha presencia marcaría, por un lado, la ampliación de las disciplinas que entran en contacto con la literatu-ra, autorizada en parte por la actualización teórica –marxismo, psicoanálisis, estructuralismo, semiolo-gía, etc.– que puede comprobarse en aquella época y de la cual la revista es iel relejo; pero, por otro lado,

54
un mero oyente de dichas discusiones sino uno de sus más activos partícipes, incor-porando dentro de su propia práctica (y también en sus inscripciones instituciona-les) la necesidad de repensar la “autono-mía” de la arquitectura y el peril de los profesionales, hasta dotarlos, como vere-mos más adelante, de “responsabilidades” que hasta allí se habían pensado como ajenas a la disciplina4.Por otro lado, sumado al contexto local, es preciso tener presentes algunos even-tos internacionales, como el VII Congre-so de la UIA en La Habana en 1963, cuyo lema fue La arquitectura en los países en vías de desarrollo, o el que tiene lugar seis años después en Buenos Aires, bajo el título La arquitectura como factor so-cial, que generaron un “debate disciplinar
muestra el modo en que los arquitectos qua inte-lectuales ingresan en el debate político más general. Esto se conirma en que, a medida que pasan los nú-meros, la aparición de los temas urbanos y arquitec-tónicos deja de estar mediada por la reseña de libros que los tratan para pasar a discutirse en ocasión de acontecimientos o problemas concretos de la ciudad o de los profesionales. Por ejemplo, en los números 23 y 24, de los años 1971 y 1972, pueden encontrar-se referencias a la experiencia de los “talleres tota-les” de la FAU de la Universidad Nacional de La Plata, en el Nº 36 (1974), una relexión sobre las “urbani-zaciones dependientes” de Buenos Aires y Rosario, y una extensa encuesta sobre el tema “Políticas de pla-niicación y vivienda”; en el mismo número pueden leerse párrafos como éste, sintomáticos de lo lejos que estaba el debate disciplinar de la mera “discusión estético-formal”: “La transformación revolucionaria no puede ser pensada al margen de la lucha armada; al respecto la ciudad es su escenario material. Es en tal sentido que queda planteada la necesidad de in-vestigar la relación especíica de la forma urbana con los planes de control policial y militar de las clases dominantes y la potencialidad del uso militar de la misma por la clase obrera y el pueblo”.
4 “Si la década del 50 había politizado los contenidos de la enseñanza (…), los años 60 y los primeros 70 llevaron al extremo la articulación arquitectura-polí-tica, al punto que, en 1973, cuando la izquierda se creía al borde de una revolución inminente a escala continental, hablar de cuestiones especíicas de ar-quitectura parecía fuera de tiempo y lugar.(…) El reformismo, ligado íntimamente a esta uni-versidad, volvió a ser cuestionado, pero ahora no desde los sectores conservadores, sino de la nueva izquierda política. La vaga vocación social del Moder-nismo posperonista dejó espacio así a la militancia activa, que en el cambio de década era de fusiles y no de plumas.” Liernur, J.; Aliata, F., Diccionario de Arquitectura en la Argentina, entrada “Enseñanza de arquitectura”, Buenos Aires, AGEA, 2004, pp. 39-40.5 Molina y Vedia, J, “Crónica del VII Congreso de la UIA, La Habana 1963. Estudio de la ponencias. Re-soluciones del Congreso”, en Obrador, Nº 3, diciem-bre de 1964, citado en Carranza, M., “Arquitectura, sociedad y política revolucionaria en la universidad argentina (1969-1974). Hacia una ideología proyec-tual”, artículo inédito.
a escala mundial con fuerte impronta en la esfera latinoamericana” y de profunda re-percusión en los arquitectos más jóvenes5.Adscripto al marxismo clásico, la perte-nencia de Winograd al Partido Comunista Argentino hasta el inal de sus días no le impidió sin embargo difundir nuevas ideas e investigaciones que ayudaran a ensan-char la deinición tradicional de arquitec-tura ni tampoco rechazar una relación demasiado apresurada del par forma ar-quitectónica-política. En una mesa redon-da organizada por la Revista de Arquitec-tura en septiembre de 1981 airmaba en este sentido lo siguiente:“A mí no me cabe ninguna duda de que la arquitectura tiene signo político, ahora, si las ventanas cuadradas son de izquierda y las ventanas redondas son de derecha me parece una gigantesca banalidad; si una columna en el eje es decadente o si una intercolumna en el eje está bien porque así fue el Partenón, si la simetría es fascis-ta (…), todo eso me parece una gigantesca estupidez. Creo que en deinitiva lo político está efectivamente con la deinición de los contenidos y en la toma de conciencia de los arquitectos respecto de cuál ha de ser su inserción en un momento y en un país determinado, y eso, sin duda, consciente o inconscientemente, implícita o explícita-mente, es interpretación de la realidad, es propuesta de transformación de la reali-dad, ergo es política; (…) lo político está en la deinición del uso, en la deinición de quién, para quién, por qué y de qué mane-ra” (Winograd, 1982b: 49).El énfasis puesto en el uso y en el usuario concreto del objeto construido, como luga-res en los que se juega una de las aristas de la politicidad de la arquitectura, resulta novedoso frente a aquellas posiciones que Winograd criticará toda su vida y que pen-sarían al arquitecto casi como un demiur-go que termina su “obra”, tan cerca como pueda de su proyecto original, y que luego se retira antes de que el habitar y la vida cotidiana destruyan toda “pureza formal”. Así, la redeinición que intentará del ob-jeto arquitectura revelará todo el tiempo una paralela redeinición del sujeto arqui-tecto, y viceversa. El descrédito en el que
5 Molina y Vedia, J, “Crónica del VII Congreso de la UIA, La Habana 1963. Estudio de la ponencias. Re-soluciones del Congreso”, en Obrador, Nº 3, diciem-bre de 1964, citado en Carranza, M., “Arquitectura, sociedad y política revolucionaria en la universidad argentina (1969-1974). Hacia una ideología proyec-tual”, artículo inédito.

55
cae la “forma terminada” como in último del proyecto es proporcional al interés que dentro de su pensamiento va cobrando la necesidad de pensar la práctica arquitec-tónica y los hechos urbanos como verda-deros eventos sociales que no pueden res-tringirse a la mente “renacentista” del que proyecta y que deben ser pensados como “procesos” abiertos6. Para Winograd, el punto de llegada de una obra, cuanto más compleja y creciente es la escala cuanti-tativa de la acción y cuanto más diversas son las formas de intervención necesa-rias, se vuelve más indeinido, y entonces más trascendente “el camino, el proceso, la gestión, deinida como el conjunto de acciones, controles, modiicaciones que optimizan el pasaje de los objetivos a los resultados veriicables”7. Demuestra con esto la importancia del destino y de la his-toria de las obras y de los ediicios como una cuestión política en la que el mismo arquitecto debe estar presente, o como él mismo sostenía: “hacerse cargo de todo el camino, en virtud de la dinámica de los hechos urbanos, nunca incólumes”.Por otro lado, a pesar de establecer una genealogía personal que encontraba sus orígenes en el lenguaje moderno y refe-rir permanentemente a Le Corbusier o a Amancio Williams –entre los locales– como sus maestros indiscutidos, nunca dejó dereconocer las limitaciones de la corriente moderna y sus olvidos respecto de la tra-dición argentina y regional en un sentido más amplio. Por ejemplo, aparece a me-nudo en sus artículos la mención a Fermín Bereterbide y su conjunto Los Andes como uno de los grandes olvidados por la gran historia de la arquitectura en Argentina que, sin embargo, lejos del repertorio he-gemónico, resultaba un legado ineludible a la hora de pensar la vivienda colectiva en Buenos Aires. A la vez, es cierto que susconceptos y su apuesta profesional en-cuentran sustento en un variadísimo arco de representaciones sobre la ciudad y las construcciones arquitectónicas que se veconmovido por las transformaciones ma-teriales y simbólicas de la posguerra eu-
6 “Mientras que para los arquitectos, los ingenieros y otros, la noción de proyecto implica necesariamente la preiguración de una forma terminada, razón por la cual los conceptos son prácticamente sinónimos; para muchas disciplinas de las ciencias sociales, e incluso de las ciencias naturales, existe el concepto de proyecto sin que éste signiique forma.” Ladizesky, J.; Winograd, M. (1979), “Una tesis sobre la noción de hábitat”, en Summa, agosto, Nº 140, p. 70.
7 Ibid, p. 71.
ropea8 y que llegan a horadar los mismos axiomas modernos de los cuales Winograd era consciente deudor.
2. El movimiento moderno y sus
críticos
La Carta de Atenas de 1933 –que marca la hegemonía de Le Corbusier dentro de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna y que decodiica la experiencia dela ciudad moderna intentando racionalizar y separar en funciones la actividad urbana(trabajar, habitar, descansar, circular)– es considerada por Winograd un momento fundacional de la disciplina, en tanto allí se reconsidera la unidad de la arquitecturapara revincularla con la región y con la escala urbana más general9. Pero ya para mediados de 1960, los presupuestos y las expectativas que habían generado las “dé-cadas heroicas” del movimiento moderno (que hacían de la Carta un vigoroso texto sagrado que les marcaba el camino a se-guir) eran objeto recurrente de una fuerte revisión, la cual mostraba –incluso a veces sin escapar de aquellos mismos axiomas y mostrando a menudo cuán grandes ha-bían sido sus esperanzas– los resultados
8 Debe recordarse que a mediados de los ‘60, Wino-grad tiene la oportunidad de estudiar en el Centro de Recherche d´Urbanisme y la École Practique de Hau-tes Etudes de París, y luego ser asistente invitado al Assesorato all´Urbanistica di Bologna. También vale la pena destacar que en su etapa francesa se vincula tempranamente con los desarrollos de la geografía social de R. Rochefort, que también signiicarán una ampliación de su marco de relexión sobre el concep-to de hábitat y una profundización del análisis político y social del espacio (conversación con Margarita Cha-rrière, noviembre de 2009.)
9 “Mi generación –airma Winograd– se entronca con el pasaje del ediicio a la ciudad. Un pocopor la conclusión de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que había signiicado en materia de destruc-ción y un poco continuando lo surgido con la prédica del movimiento moderno y la Carta de Atenas. Para muchos, para los mejores de nuestra generación, el problema de la ciudad empezó a aparecer como un tema protagónico del quehacer arquitectónico. Na-turalmente, porque de algún modo esto relejaba la aparición de la sociedad entera, la aparición de la sociedad de masas” (La arquitectura argentina de la última década, pág.38). A la vez, Winograd no deja de marcar la inlexión local de este fenómeno, seña-lando que para la misma época Argentina “sufría el impacto de la más gigantesca inmigración del campo a la ciudad que se conoce en la historia argentina. Me reiero a la del año 1951; 500 mil personas llegaron ese año del interior a la ciudad, y obligaron, por su presencia, por su necesidad y por las condiciones de contexto, a abrir la problemática de la ciudad total y concreta”. (énfasis nuestro) Ibid., p.38

56
fallidos de su “programa social”, tomando como ejemplo dilecto el sombrío modo de vida que podía veriicarse en los grandes conjuntos habitacionales.Las voces que se alzaron contra una com-prensión unilateral de la “modernidad ar-quitectónica” provinieron tanto del interior de la disciplina como de circuitos exteriores a ella (los que, indudablemente, también terminarán modiicando las perspectivas de la primera). A su vez, también existió una línea demarcatoria entre aquellos que pensaron que sólo hacía falta corregir el camino y los que construyeron una crítica total del movimiento que no dejaba en pie ni sus orígenes ni su proyecto10.Cuando Marcos Winograd deiende la su-perposición de usos como “garantía de ri-queza y vitalidad urbanas”, o cuando air-ma que “los principios de «zoniicación» resultan insuicientes ante la complejidad de las relaciones individuales y sociales dela vida cotidiana, y más aún ante ámbi-tos en los cuales elementos materiales y culturales previos han conferido ya ca-racterísticas particulares al espacio”11, comulga con la crítica de la zoniicación monofuncional de la ortodoxia urbanística que grupos como el llamado Team X (los ingleses Alison y Peter Smithson, los ho-landeses Jaap Bakema y Aldo Van Eyck, entre otros) sostienen ya desde mediados de los 50 y que transformará la agenda de los años siguientes12. Estos jóvenes arqui-
10 Aunque Winograd participe sin lugar a dudas del clima pesimista de los 60 respecto del “progreso” de las intervenciones urbanas o de los conjuntos mo-dernos, parece colocarse más cerca de ciertas posi-ciones italianas, como la de Giulio Carlo Argan, que proponen una crítica alternativa sin tener que renun-ciar al proyecto moderno en su conjunto. De hecho, la revista Obrador, de la cual Winograd forma parte, publica en su primer número, un artículo del arqui-tecto italiano (Argan, G., “Arquitectura e ideología”, en Obrador, Nº 1, 1963).
11 Winograd, M. (1982), “Los ámbitos de la cotidia-neidad. El barrio: las actividades del tiempo libre”, en AA.VV., Medio ambiente y urbanización, Clacso, Buenos Aires, p.53.
12 “Oponiéndose a la «aspiradora cívica» del Movi-miento Moderno, se presentan modelos alternativos de ciudad apoyados en discursos mínimos que re-conocen diversas raíces y que suponen otras tantas problemáticas, pero que se mezclan y yuxtaponen a lo largo de la década. Desde el modelo mítico de las ciudades marroquíes o indias, que acentuaba el laberinto en oposición a la claridad estructural de lo moderno, la permanencia de valores en lugar de la coniguración ex novo, hasta los provocativos de Los Ángeles y Las Vegas, que en el clima del pop y del «reportaje social» reieren a la movilidad absoluta, a lo transitorio y descartable, pero también a la rei-vindicación del gusto popular en contra de las élites
tectos de la nueva generación comenzaron a caliicar como centrales elementos que habían sido “olvidados” o relegados por el dogma corbusierano vigente. Temas como la admisión de la diversidad de modos de vida, la cuestión de la identidad cultural, la lexibilidad de usos y la variedad en el habitar constituyen respuestas que surgen de la reconsideración de los resultados ob-tenidos por los ediicios construidos en la segunda posguerra y que, según esta crí-tica, habían “viviseccionado” y llevado a la agonía la intensa vida social de las ciuda-des modernas13. En este marco, se intenta la recuperación, en los proyectos urbanos y arquitectónicos, de los niveles de asocia-ción, como lugares de encuentro y de fun-ciones. Si la vida urbana ahora era reco-nocida como el producto de la intersección de actividades de muy diversa índole (pro-ductivas, comerciales, cívicas, etc.) que llevaban a cabo sus habitantes a lo largo de una jornada, se entiende entonces el renovado interés por pensar un elemento que había sido relegado al de mero canal circulatorio de los lujos entre “zonas” y que ahora se redescubría como núcleo vi-tal de la ciudad: la calle. Como veremos, todos estos motivos vinculados al hacer ciudad, es decir, a la consecución efectiva de una intensa socialidad urbana desde las imbricaciones y no desde la separación y aislamiento de los objetos arquitectónicos, serán una presencia permanente en las relexiones de Winograd. Nuevamente, las resonancias del debate internacional son aquí inmensas. Pues la reivindicación de la calle como lugar de interacción fundamen-tal de la urbe que tiene un capítulo disci-plinar fundamental con los desarrollos del
ilustradas modernas, se refuta a la forma occidental como cárcel de la vida, al pensamiento ilustrado queolvida las estructuras básicas del habitar”. Ballent, A.; Daguerre, M.; Silvestri, G. (1993), Cultura y pro-yecto urbano. La ciudad moderna, CEAL, Buenos Ai-res, p. 55
13 Ya en el CIAM IX, celebrado en Aix-en-Provence en 1953, el grupo dirigido por los Smithson y Aldo van Eyck, cuestionó las categorías funcionalistas de la Carta de Atenas, rechazando el modelo simplis-ta del núcleo urbano para plantear una norma más compleja; allí airmaban: “El hombre puede identi-icarse fácilmente con su propio hogar, pero tanto con la población en la que éste se encuentra situado. «Pertenecer» es una necesidad básica emocional y sus asociaciones son del orden más simple. De «per-tenecer» –identidad– proviene el sentido enriquece-dor de vecindad. La calle corta y angosta del barrio mísero triunfa allí donde una redistribución espaciosa fracasa” (subrayado nuestro). Frampton, K. (1987), Historia crítica de la arquitectura moderna, Gustavo Gili, Barcelona, p. 275.

57
Team X14, aparece también, aunque desde perspectivas bastante diversas, en dos au-tores muy difundidos en aquellos años y que ya para 1979 son citados por Marcos Winograd y Julio Ladizesky en el Congreso Argentino Interdisciplinario sobre “El hábi-tat y sus condicionantes”15. Nos referimos a Henri Lefebvre y a Jane Jacobs, los cua-les aparecen explícitamente mencionados en esa ponencia como portadores de “una argumentación sólida sobre los resultados fallidos de los conjuntos habitacionales”. Se conirma así que Winograd era un lec-tor atento y original de esas tendencias contemporáneas, las que a veces sólo aparecen como ecos o referencias vagas en sus textos pero que en realidad son ín-dices del rico debate interdisciplinario en el que participa.Como ya airmamos, las tesis de Jacobs –quien junto con Kevin Lynch16 forma una temprana avanzada norteamericana contra “el urbanismo de los urbanistas”– ensayan un novedoso elogio de la escala peatonal en pos de recuperar la que era considerada la vida real de las ciudades. Su más conocido libro, Muerte y vida de las grandes ciudades, es citado por Wino-grad junto al de Mitscherlich, La enferme-dad de nuestras ciudades, que ya desde sus títulos dejan adivinar la tesitura de susdiagnósticos. Como se recordará, en dicha obra Jacobs realizaba una dura crítica a losresultados del “juguete mecánico” en el que se habían convertido las ciudades pro-yectadas en el marco de la hegemonía de los preceptos de la “ciudad radiante” de Le Corbusier17, la que, según ella, se termi-
14 En Winograd, pero también en las publicaciones posteriores de los que habían sido sus compañeros en la cátedra de La Plata (cfr. Barbagallo, J. (2003), Ciudad y arquitectura: apuntes para la cultura ur-bana y el quehacer disciplinario, Nobuko, Buenos Aires), es citado frecuentemente Aldo Van Eyck, el cual, dentro de aquella nueva generación que revisa los principios de la urbanística vigente, intenta re-cuperar la “escala del peatón” frente a la cultura del automóvil, elemento central dentro de los planteos del “zoning” urbanístico.
15 La ponencia es luego publicada por la revista Summa (Una tesis sobre la noción de hábitat, Nº 140, 1979, pp. 69-72).
16 Kevin Lynch publica en 1960 un texto clásico y de gran productividad en los estudios urbanos: La imagen de la ciudad, donde analiza aquellos aspec-tos visuales y perceptivos del usuario concreto de la ciudad que conforman el espacio público urbano y los diversos espacios cotidianos de cada habitante.
17 “El hombre que tuvo la más dramática idea res-pecto de la mejor manera en que esta programación urbanística anti-ciudades podía dar lugar a reales y
naba combinando con lo sostenido por losprogramadores de la “ciudad jardín”, ya de larga presencia en terreno norteamericanocon su ideología del suburbio “antiurba-no”18. Contrario a los efectos descentra-lizadores y disgregadores de tales ten-dencias urbanísticas, Jacobs realiza un encomio pormenorizado de todos los ele-mentos que “conforman” la diversidad de la ciudad y de sus calles, diversidad en la que, precisamente, ve una de las cualida-des más positivas de la vida urbana, en la que destaca, entre otras, la provisión de una seguridad autorregulada entre sus habitantes, la posibilidad de comunicación y contacto y la presencia de lugares des-tacados para la socialización de los niños (nada de lo cual sucedería en urbanizacio-nes que tienden a la descentralización y la separación de las funciones). Luego del diagnóstico, el libro listaba las condiciones necesarias para lograr la ansiada diver-sidad urbana y nombraba algunos de los elementos que terminarían resonando con el debate arquitectónico más amplio que se profundizó en los años 60: combinación de usos primarios frente a la funcionaliza-ción, escala pequeña (calles cortas y no las magnitudes de los grandes complejos habitacionales),19 la necesidad de preser-var los ediicios antiguos, y la exigencia general de concentración (frente a la dis-persión planteada por los proyectos “mo-dernos”). Por otro lado, también en ella la perspectiva era sociológica, recuperando, dentro de una cierta mirada anti-intelec-tual y anti-técnica, la percepción del usua-rio sobre su vida en la ciudad.
verdaderas ciudadelas de iniquidad y peridia fue el arquitecto europeo Le Corbusier.” Jacobs, J. (1973), Vida y muerte de las grandes ciudades, Península, Madrid, p.25.
18 “Reordenadores, urbanistas de autopistas, legis-ladores, planiicadores de la utilización del suelo y urbanistas de parques y lugares de recreo –ninguno de los cuales vive en un vacío ideológico– utilizan constantemente como puntos ijos de referencia las dos citadas y poderosas visiones urbanísticas [ciu-dad jardín y ciudad radiante] y la muy elaborada y alambicada visión producto del amancebamiento de ambas. Pueden trotar de una visión a otra, estable-cer compromisos, vulgarizarlas, lo que quieran; pero siempre son sus puntos de partida.” Jacobs (1973), p. 28.
19 Han sido señalados con frecuencia los límites de la “diversidad” de Jacobs, quien pensaría un barrio, a diferencia de lo que parece sostener, bastante ho-mogéneo en sus características sociales, culturales y raciales (es decir, “de clase media blanca”). Una de estas críticas puede encontrarse en el libro de Mars-hall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire, Siglo XXI, México, 1988.

58
Para Winograd, la obra de Jacobs resulta-ba pertinente en tanto era otro de los do-cumentos que mostraban la crisis general de la planiicación modernista, que había pretendido un mejoramiento y un progre-so “en las pautas de la vida social”. En unmomento en que crecía el interés por com-prender los resultados de la interacción entre el individuo o el papel del entorno social espacial construido en sus vidas –enese objetivo dice inscribirse la intervención de Winograd y Ladizesky sobre el ambien-te–, quedaba demostrado que muchos de los ediicios del planning moderno no pro-vocaban “un mejoramiento en la concien-cia, en la cultura de las comunidades, sinoque, por el contrario, [eran] socialmente percibidos como formas regresivas de la vida social”20. Estos mismos efectos falli-dos Winograd los encontraba en el ámbito local.
Sobre los conjuntos residenciales proyec-tados y construidos en los 60, airma:“Partiendo de una teoría cerrada, cons-trucción de una comunidad ´en sí´, (…) se han construido verdaderos ´enclaves´ urbanos alejados de las ciudades preexis-tentes, que no llegan a conformar ciudad, o impactan con altura y alta densidad pre-existencias ambientales a otra escala”21. La cuestión de la escala que aquí aparece no resulta para Winograd una mera cues-tión cuantitativa, pues, al igual que mu-chas de las inluencias que cita, de lo que se trataba era de recuperar la unidad de la vida en la unidad del espacio, quebrada, como airma él mismo, por la concepción de ciudad que “se deriva de la Carta de Atenas de 1933, con una separación de funciones y una zoniicación que hace que la reuniicación sólo sea posible a través de una reconstrucción meramente mental y no como vivencia del usuario”. Entonces, el problema no es tanto deinir una mag-nitud exacta sino plantearse las exigencias de un espacio urbano que ante todo debe ser considerado en su carácter de espacio vivido22. Así, para Winograd, al igual que
20 Ladizesky, J.; Winograd, M. (1979), “Una tesis sobre la noción de hábitat”, en Summa, agosto, Nº 140, p. 70.
21 Winograd, M. (1988), Intercambios, Espacio Edi-tora, Buenos Aires, p. 100.
22 “Las abstracciones intelectuales, o los razona-mientos puramente económicos o tecnológicos, no son desdeñables por cierto, pero no pueden suplan-tar esta relación de ainidad que se da con el espacio vivido”. Ibid, p. 101.
para los críticos del movimiento moderno, se trataba de encontrar una “relación más precisa entre forma física y necesidad so-ciopsicológica”, al decir del historiador de la arquitectura Kenneth Frampton. Y aquíWinograd incluía una diferencia importan-te al entender que la atención debía estarpuesta no sólo en la “necesidad” o “modo de vida” del cliente sino de todos los im-plicados, es decir, pensar un usuario social que no coincide exactamente con el comi-tente concreto sino que siempre lo excede.La importancia otorgada al análisis de la vida cotidiana como factor central de la proyectación arquitectónica o urbana fue sin dudas ampliada a partir de la lectura temprana y profunda que Winograd hizo de los aportes de Lefebvre a los problemasurbanos.
3. La conciencia espacial y el
espacio vivido
Poco antes de su muerte, Winograd air-maba: “Nosotros entendemos el pasaje del concepto de arquitectura a un concep-to territorial como tentativa de recupera-ción de la unidad, de la «integralidad» de la vida cotidiana. Mientras que la arquitec-tura-objeto de algún modo es función de la cotidianeidad individual, la ciudad impli-ca la asunción de la cotidianeidad social”23. Es imposible no ver la inluencia lefebvria-na en esa intervención. Pues es la escala cotidiana de la calle, en toda su variedad empírica, la que más signiicativamente habría sido destruida por los urbanistas, y desatendida por aquellos arquitectos solo preocupados en erigir objetos aisla-dos dentro de la grilla urbana o en la fun-cionalización extrema de la vida social. En continuidad con lo que antes planteamos, “la perspectiva de Lefebvre no está ale-jada del clima que privilegia la relexión alrededor de lo cotidiano para escapar de los ribetes tecnocráticos y autoritarios que caracterizaban difusamente el planning de posguerra”24.Hay en Winograd el mismo interés general que aparece en el pensamiento del teórico francés, preocupado por pensar la ciudad desde la vida cotidiana de sus usuarios y entonces analizándola en unidades signi-icativas, pero de un modo radicalmente distinto al postulado en la Carta de Ate-
23 Winograd (1988), p. 107.
24 Ballent (1993), p. 65.

59
nas, que reducía los elementos a células y funciones, separaba y dividía; aquí se tra-ta, por el contrario, de presentar cada ele-mento como “una totalidad en sí”. Por eso la calle, al decir de Lefebvre, “representa en nuestra sociedad a la vida cotidiana. Constituye su escenario casi completo, (…) es pues todo o casi todo: el microcosmos de la modernidad”. Y sería esa riqueza, precisamente, lo que la planiicación mo-dernista ha contribuido a destruir.En palabras del mismo Winograd: “La nue-va dimensión de la vida cotidiana, la ciu-dad industrial, generó la pérdida de cier-tos modos «peatonales y cotidianos» de la apropiación social del espacio urbano y, con ello, una quiebra de la identidad socialurbana”25.De este modo, la problemática de la vida cotidiana en la ciudad es considerada en el análisis de Winograd a partir del concepto de conciencia espacial, con el cual asume la necesidad de afrontar las diicultades de trabajar con espacios abstractos que no estén vinculados de modo sustancial con las vivencias de sus habitantes.Según él, la mayor conciencia espacial a la que se había llegado, es decir, el es-pacio de la cotidianeidad percibido como “propio”, era la del barrio. “El barrio es el ámbito donde resulta uniicada la concien-cia espacial de los individuos que están habitando dentro del mismo”, y también: “los límites del barrio son los que sienten o perciben las gentes que lo habitan. No lo digo como deinición, sino como espíritu, como concepto.Hay una conciencia social, hay una noción de pertenencia consciente a una entidad que se llama barrio”. Para Winograd, el barrio era el estadio actual del desarrollo de la conciencia socio-espacial; con esto marcaba la existencia de una escala y unaprogresión de esa conciencia hacia ámbi-tos cada vez más alejados del habitar delindividuo (la ciudad, la región, la nación…). Y no era menor lo que se jugaba en la dei-nición de esas dimensiones, pues como él mismo airmara: “las poblaciones se inte-resan, son conscientes, y en ciertos casos son transformadoras de lo que pasa en el campo de su utilización directa, y son mu-cho menos transformadoras con lo que noestá en ese campo”. De este modo, las dis-tintas formas de la conciencia espacial sevinculan directamente no sólo con las es-calas de acción, sino con las posibilidades de éxito de una acción sobre el territorio.
25 Winograd (1982a), p. 55.
Y es precisamente aquí donde la presencia de Lefebvre se vuelve visible, pues Wino-grad airma que “ha publicado en torno a dos temas fundamentales: los mecanis-mos de apropiación del espacio y el espa-cio urbano y la conciencia social”26.Debe recordarse que ya en su obra La re-volución urbana, Lefebvre mencionaba los debates y argumentos acerca de la im-portancia de la calle como núcleo prima-rio de la sociabilidad urbana, y señalaba a la inluencia corbusierana como uno de los principales responsables del olvido de las importantes funciones que cumple una rica vida peatonal.Cuando se han suprimido las calles (desde Le Corbusier, en los “barrios nuevos”) sus consecuencias no han tardado en manifes-tarse: desaparición de la vida, limitación de la “ciudad” al papel de dormitorio, abe-rrante funcionalización de la existencia. La calle cumple una serie de funciones que Le Corbusier desdeña: función informati-va, función simbólica y función de espar-cimiento. (…) Es un desorden vivo, que informa y sorprende. Por otra parte, este desorden construye un orden superior: los trabajos de Jane Jacobs han demostrado que la calle –de paso y preventiva– consti-tuye en los Estados Unidos la única segu-ridad posible contra la violencia criminal –robo, violación, agresión (Lefebvre, 1976, p. 25).Sin embargo, a pesar de coincidir con es-tos críticos –como la ya mencionada JaneJacobs que él mismo vuelve a citar– en que la “calle y su espacio es el lugar donde un grupo (la propia ciudad) se maniiesta, se muestra, se apodera de los lugares y realiza un adecuado tiempo-espacio”, Le-febvre no comparte la ingenuidad de la norteamericana e incorpora al debate la creciente mercantilización de esas mismascalles y la impersonalidad que resulta de un retículo organizado a menudo “por y para el consumo”. No obstante esto, la más importante inluencia que habrían de-jado en Winograd estas lecturas es ese in-terés por el “espacio vivido”, como contra-peso necesario del “espacio proyectado en el vacío”. Por esto, al igual que el francés,Winograd se preguntaba dónde residía aún la vitalidad social de la ciudad; y la encon-traba en los tejidos residenciales (i.e. en el barrio), en los que todavía “se percibe, cuando aún subsiste, un nivel real, quizás el único, de organización social consciente, activa, de la comunidad urbana en tanto
26 Ladizesky (1979), p. 70.

60
urbana”27. Ciertos tejidos barriales ofrecen entonces la unidad en la cual se veriica-rían las “condiciones globales del uso,aprehensión, apropiación consciente y transformación del espacio social, en el contexto de una comunidad socialmente activa”, más allá de los cuales la escala territorial que le sigue escaparía a la con-ciencia actual de los habitantes28. Como airmamos, la preocupación en torno al “espacio vivido” frente al espacio abstracto en el cual operaría la ortodoxia urbanísti-ca se conecta aquí con las preocupaciones centrales de la proyectación arquitectóni-ca, que de este modo debe considerar “lacontinuidad espacio-cultural, la herencia y la tradición”29 de los lugares en los cualesplanea ediicar su objeto. Así, por un lado, existe en Winograd una consideración so-ciológica sobre la relación real entre los habitantes y los espacios, que, como vere-mos en el próximo apartado, termina en la necesidad de “operacionalizar la presencia de la población concreta”30, de sistemati-zar la participación de la comunidad invo-lucrada, y en la exigencia de pasar de un concepto de arquitectura-objeto (atada ala cotidianeidad individual) a un concepto más territorial como “tentativa de recupe-ración de la unidad, de la «integralidad» de la vida cotidiana”31, como asunción, en deinitiva, de una cotidianeidad social. Por el otro, la atención puesta en ese espacio vivenciado no puede escapar a las consi-deraciones sobre el pasado y las identi-dades que allí fueron fraguándose, tema que Winograd desarrolla in extenso en sus relexiones sobre el patrimonio y la reno-vación urbana.De esta forma, su interés en el tema pa-trimonial se vincula directamente con los efectos del pasado en la conciencia espa-cial y no con un mero afán preservacio-nista monumental. De hecho, Winograd airma que muchas de las obras que se
27 Winograd (1982a), p. 56, subrayado nuestro.
28 Resulta interesante señalar que Winograd deinía esa unidad como el sitio en el que se localizaba el “modo de vida” de los habitantes y “no de produc-ción, o políticos, o de otra naturaleza”, para terminar abriendo un dilema: “la inclusión o no de la referencia a actividades laborales en el concepto de barrio sería un tema signiicativo.” Winograd (1982a), p. 56.
29 Winograd, M. (1983), “Reciclaje, ciudad y socie-dad. Otra vez sobre el área del Abasto”, en Dos Pun-tos, mayo, Nº 9, p. 47.
30 Winograd, (1983), p. 45.
31 Winograd (1988), p. 107.
deciden preservar “no siempre constitu-yen obras de arte, (…) pero sí son pro-tagonistas socialmente vivenciados de la cultura social urbana”, llegando a deinir que a menudo, en las condiciones de “no monumento” de origen, un “espacio patri-monio” está constituido como una entidad única e inescindible que se da en el cruce de las “relaciones entre el espacio urbano, las actividades que en él se desarrollan y los grupos humanos que desarrollan esas actividades”. Así, la preocupación por (y la deinición de) estos “espacios patrimo-niales” que no coinciden necesariamente con obras arquitectónicas de gran calidad estilística32, relejaría un momento de cre-cimiento de la conciencia social respecto de la pertenencia en el marco de la ciudad. Efectivamente, el problema del patrimonio no lo interpela en tanto conservación de “obras puras” de la arquitectura, sino, una vez más, como resultado de la problemá-tica de la comunidad, en tanto abre, como él mismo airma, la cuestión de la “identi-dad cultural, de pertenencia, de continui-dad social” como algo “que en la historia del movimiento moderno era bastante tangencial, implícita o explícitamente”33. Por eso, Winograd decide señalar aque-llas obras que parecen no ser importantes para la “gran historia” pero que constitu-yen de un modo u otro signiicación social, signiicación espacial y hasta arquitectó-nica “en esa misteriosa, mágica y hasta ahora inasible por nosotros relación en-tre las comunidades y el espacio”. Pero, como podrá suponerse, tal deinición de patrimonio no combina bien con cualquier deinición de arquitectura. La originalidad del pensamiento de Winograd se halla, en parte, en la reformulación permanente del objeto y el sujeto de la arquitectura a par-tir de los diversos ámbitos temáticos que iba explorando. Así, el interés por el patri-monio tensaba también la opción por una arquitectura particular, que asumiera:1) las condicionantes histórico-geográicas de país a región concretos, con sociedad
32 “Vista de ese modo, la cuestión del patrimonio desborda los marcos de un juicio más o menos esti-lístico, para adentrarse en una problemática más to-tal e integrada. Incluye ´calidad artística´ conjunta-mente con factores psico-sociales menos objetivos”. Fernández, R.; Liernur, F.; Suárez, O.; Livingston, R.; Winograd, M. (1983), “Cinco preguntas sobre la Zona U 24”, en Nuestra Arquitectura, junio, Nº 518, p. 50.
33 Winograd, M.; Liernur, F.; Clacheo, N.; Solsona, J. (1982b), “La arquitectura argentina de la última década”, en Revista de Arquitectura, marzo-abril y mayo-junio, Nº 120 y 121, p. 39.

61
concreta en un momento particular como rasgos básicos para particularidades te-máticas, tecnológicas y igurativas de lo arquitectónico; 2) la validez del proceso de la historia, la aprehensión y fruición como modo de llegar a la conciencia de ´espacio vivido´, y la conciencia del es-pacio vivido como parte integrante de la cultura espacial; 3) la validez del uso, cua-lesquiera sean los modos particulares del mismo, como elemento protagónico en la caliicación del ´patrimonio´, más allá de las caliicaciones de los ´especialistas´. (Fernández, 1983, p. 48).Nuevamente, la pregunta por el patrimo-nio no estaba atada a una mera cuestión de moda o a un interés conservacionista de museo, sino que se insertaba en la pro-blematización general de la cultura espa-cial y su necesidad de incorporar el ele-mento de continuidad temporal (histórico) como parte central del “espacio vivido”.Por otro lado, el patrimonio también des-plegaba una preocupación central en el pensamiento de Winograd: ¿cómo y quién valida la signiicación arquitectónica? Y aquí, tal como puede leerse en la cita an-terior, la validez otorgada por el uso pa-rece ganarle a las caliicaciones de “los especialistas”. Esta variación parece tener dos corolarios: por un lado, parece arrin-conar la función del arquitecto, en tanto lasigniicación social de los lugares entra en escena y entonces también los habitantesconcretos que la construyen a lo largo del tiempo; por otro lado, parece suponer unensanche mayor del campo tradicional de las tareas del arquitecto, pues éste ya nodebe hacerse cargo sólo de obras o pro-yectos de alta valía estética sino de espa-cios que son cualiicados también por su valor social y cultural dentro del entrama-do urbano. Así, para Winograd, la ciudad existente debe protegerse “no porque sea bella o histórica”, sino porque “representa la continuidad cultura-ambiente de una so-ciedad” y porque “se puede estabilizar una relación entre población y medio, referida a una estructura física históricamente in-corporada a la esencia de la organizaciónespacial”34. Como airmamos, todo esto tenía en sus relexiones implicaciones muyconcretas, entre las que se encontraba la de tener que destinarse “una parte impor-tante de los fondos destinados al desarro-llo urbano y a la construcción pública (…) a la rehabilitación y equipamiento de los ámbitos urbanos preexistentes”, lo que
34 Winograd (1982a), p. 53.
suponía una posición, dentro del campo de la arquitectura profesional, de alta signii-cación política.No debe olvidarse tampoco el compromiso concreto de Marcos Winograd en el pro-yecto de reciclaje de la zona del Merca-do de Abasto, muchos años antes de que ganara la idea de convertirlo en el centro comercial que es hoy. En el resumen del proyecto que apareció en la revista Dos Puntos en mayo de 198335, se airma conirmeza la necesidad de relexionar sobre la presencia (y la actuación) en la reno-vación de la comunidad involucrada, para indagar con mayor profundidad sobre el concepto de renovación urbana, en aquel momento tan en boga pero que era to-mado por Winograd con reparos al con-siderarlo muchas veces un disparador de la segregación espacial36. Resulta intere-sante que allí, en la tensión por mantener la identidad cultural del lugar, aparezca la exigencia de “operacionalizar la presencia de la población concreta” como forma de hacerles un lugar formal en el proyecto y dejar de verlos como testigos externos y pasivos. La búsqueda de Winograd alre-dedor de pensar el proyecto urbano como proceso abierto a una variedad de acto-res extradisciplinares (pero que no llegan a borrar por eso la especiicidad arquitec-tónica) y a una temporalidad distinta del proyecto, encuentra en el Abasto un terre-no de experimentación concreta.Como señalamos, en el marco de la temá-tica patrimonial y de la renovación urbana, la voz de Winograd se alza tempranamen-te contra los peligros de la gentriicación, citando en numerosos artículos37 el ejem-plo de lo realizado en el área central de la ciudad de Bolonia38 como contraparte de lo sucedido, por ejemplo, con el Covent Gar-
35 Ver nota 32.
36 “La salvaguardia de los centros históricos es una ruptura con cierta tradición del urbanismo «funcio-nal». Una de las bases de esta ruptura está dada por una sucesiva serie de reacciones de la comunidad ur-bana contra decisiones del poder administrativo que, basadas en el «progreso», modiica socialmente el interior de la ciudad, favoreciendo a sectores de ma-yores recursos en detrimento de los sectores popula-res”. Winograd (1982a), p. 53.
37 Por ejemplo: Fernández (1983), pp. 41-52; tam-bién: Winograd (1988), pp. 131 y 132.
38 Es preciso recordar, por otra parte, el vínculo di-recto de Winograd con Campos Venuti, urbanista ita-liano que estuvo a cargo de la renovación bolognesa.

62
den en Londres o en el Marais en París39. Interrogado en 1983 sobre los proyectos en la Zona U 24, airmaba:“La política de la administración munici-pal de los últimos años ha mostrado con claridad una vocación de intervención en cuanto al mejoramiento ´igurativo´ de la ciudad, y un desentendimiento en cuanto al signiicado social de esas operaciones. El resultado es un cambio signiicativo en la estructura social de los habitantes de la ciudad. Ese cambio, la exclusión de los sectores populares de los centros caliica-dos de la vida urbana, es la expresión, y la generación, de una ciudad socialmente enferma. En ese sentido, me parece que esa contradicción irresuelta entre la inten-ción cultural, válida, elaborada por los ge-neradores de la ordenanza, y el resultado social, patológico, generado por la libertad del mercado, pone en peligro el destino mismo de la preservación del patrimo-nio como actitud avanzada” (Fernández, 1983, pp. 50 y 51).
4. De la arquitectura-objeto
a la arquitectura-ciudad y la
transformación del rol del arquitecto
Este último apartado nos servirá para re-coger muchas de las relexiones de Wino-grad vistas hasta aquí, con el objetivo de mostrar en qué medida todas ellas ponen en discusión una transformación tanto del objeto arquitectura como de los suje-tos que la realizan y los sujetos que se la apropian y la viven. Y es que en todos los textos de Winograd se hace visible esta necesidad de desmarcarse del rol tradicio-nal del arquitecto para ensanchar, junto con su objeto, su campo de acción. Y es precisamente aquí donde aparece uno de las nociones más productivas en las que trabajó durante toda su vida. Nos referi-mos al concepto de “arquitectura-ciudad”.Como pudo verse, la inclinación de Wino-grad a concebir el espacio como realmen-te vivido lo lleva a señalar las limitaciones de aquel pensamiento proyectual que se queda en el ediicio aislado sin insertarlo en la unidad de la ciudad. Con esto, no sólo hace lugar a una fuerte implicación del entorno o el contexto a la hora de pla-niicar, sino que se niega a seguir alimen-tando una concepción del arquitecto como
39 Fernández (1983), p. 49.
agente demiúrgico que obra en el vacío ur-bano o como un artista que en su soledad modela su pieza. Dicho rechazo hacia lo que él consideraba un modelo de arquitec-to “renacentista”, “absolutista”, se vincula a que este tipo de profesional es el que realiza en su mayoría lo que él considerará una “arquitectura-objeto”, es decir, el que piensa la obra con total independencia del tejido en el que se inserta y de los usos sociales que tendrá. Esta apertura del ar-quitecto hacia la ciudad, hacia sus ritmos, hacia sus usos, hacia las exigencias de es-cala que suponía un mejor entendimien-to de la vida del usuario real del entorno construido, no suponía para Winograd la desaparición de la especiicidad disciplinar, es decir, de su vínculo con las formas ma-teriales, pero sí un modo más integral de valorar el objeto.Nuestra actitud corresponde a una visión de la arquitectura en y hacia la ciudad, es decir, del objeto chico ir elevándose cada vez más hasta encontrar la visión del ob-jeto grande, la ciudad, pero manteniendo los rasgos formales propios del concepto de arquitectura, es decir, las formas tangi-bles (Winograd, 1988).No se trataba entonces de abandonar la relexión sobre “el ediicio”, pero sí de re-cuperar “la ciudad” a la hora de pensar-lo. Como se dijo más arriba, de pensar la “permanente secuencia de exigencias que deine el espacio vivido”. Así, es intere-sante notar cómo la apertura de Winograd hacia una nueva conceptualización del es-pacio urbano, marcado por una nueva pre-ocupación por el usuario y por los aspectossociales y políticos del mismo, lo lleva a modiicar el modo en que el mismo pro-yecto arquitectónico es pensado. La arqui-tectura ya no puede ser considerada como una obra con inal cerrado, sino como un proceso abierto en el que su relación ines-cindible con el contexto el mismo profe-sional no puede olvidar. De allí su valora-ción permanente de aquellas obras que sí habían logrado “hacer ciudad”, de confor-mar una red de relaciones entre las obras y también con el entorno que incentive la densidad y la circulación urbana. Dicha va-loración iba de la mano de su rechazo a la “mentalidad del yo” que veía todavía ins-talada en la mente de los arquitectos de su época, preocupados por tener “el ediicio más alto de la cuadra”.“Yo descreo de esa mentalidad todavía re-nacentista, esa mentalidad del ´yo´ (…). Nadie sabe el nombre y apellido de todos y cada uno de los arquitectos que hicieron

63
el Londres victoriano, nadie sabe el nom-bre y el apellido de todos los arquitectos que hicieron el Quito colonial, y nosotros seguimos todavía empeñados en poner nuestro nombre y apellido en cada peda-zo de cualquier cosa que hagamos. (…) Lo que es realmente el común denomina-dor de esas ciudades es la relación de las obras entre sí, la calidad de sus imbrica-ciones para conformar ciudad” (Winograd, 1982b, p. 51, subrayado nuestro).En este ánimo entraba la resistencia a se-guir sin crítica la idea de un movimiento moderno que heroicamente había logrado darle forma al mundo y que se confundía con el despliegue de las fuerzas sociales, hasta casi plantearse como el correlato material del progreso de la conciencia hu-mana. Lo que debía revisarse entonces era la misma idea de proyecto, la misma idea de arquitectura como “obra” autónoma, lanoción de que el arquitecto hace el pro-yecto porque el cliente lo llama y “luego sedesentiende de si efectivamente se cons-truye y cómo, pues eso no es cosa de él”, y“si se construye le saco las fotografías antes de que lo ocupe, porque apenas se ocupe me lo arruina”40.“Tradicionalmente, la arquitectura es el proyecto y el arquitecto es el proyectista.Porque el proyecto era considerado como el nivel máximo de la ‘autonomía de lo dis-ciplinar’; más allá del proyecto ya no era su tarea, decidir sobre las posibilidades de su ejecución, decidir sobre ella, veri-icar su uso. A mí me parece que ése es un concepto equivocado. El proyecto en última instancia es el nivel superior de un proceso teórico, de un proceso de ela-boración que naturalmente signiica una práctica, pero el proyecto es una propo-sición que involucra ciertas propuestas, propuestas que no pueden ser veriicadas sino en una práctica. ¿Y cuál es la prácti-ca de un proyecto? Fundamentalmente su materialización, su uso, ver de qué modo este proyecto realmente asumió y resol-vió y recreó y reformuló las necesidades que lo generaron. Me parece a mí, enton-ces, que es bastante importante incluir en la noción de arquitecto, y por ende en la de arquitectura, toda la secuencia, todo lo que hace posible que un proyecto sea realizado, desde la tecnología hasta la ge-neración misma de la necesidad; todas las necesidades, desde las económicas hasta las sociales que puedan caliicar su cons-trucción” (Winograd, 1982b: 39).
40 Winograd (1982b).
Aparece aquí nuevamente la impugnación de pensar la disciplina como alejada de laspreocupaciones reales de los usuarios y del desdén disciplinar por la compleja vidaposterior de las obras, en deinitiva, por su uso, en el que la arquitectura muestra verdaderamente su apertura hacia la vida social (o, por el contrario, sus diicultadespara vincularse con ella). Precisamente, es la noción de “hábitat” –que Winograd analiza junto a Ladizesky en el artículo de 1979 que más arriba citamos, y en el quebuscan dar con una deinición más acaba-da de tal concepto– la que le permite des-tacar el carácter “procesual” de los pro-blemas urbanos, en contraposición con lasactitudes inalistas o “absolutas” de al-gunos arquitectos. Cómo no incorporar el interés por el uso si el hábitat se le pre-sentaba ahora como una trama dinámica entre “el espacio: natural y modiicado, construido o simplemente ´intermedio´, en todas sus escalas cuantitativas; los hombres: aislados, en familia o en colec-tividad; las actividades materiales que es-tos hombres y familias realizan en el con-junto del desarrollo de su vida; así como la interacción entre esas actividades y la impronta cultural que esas acciones con-llevan para transformarse en conciencia social”41. Esta complejidad de los aconte-cimientos urbanos, en los que ninguno de los elementos nombrados tenía preemi-nencia sobre los otros, esta comprobación de la inestabilidad, podríamos decir, en la que un proyecto se inserta, esta malea-bilidad permanente del espacio material, hacen que Winograd desconfíe del concep-to de “obra terminada” y que sea revalori-zado todos aquello que está incluido en la noción de proceso:“lexibilidad, crecimiento, control, varia-ción, transformación, costo social”. De estemodo, como es de esperar, el énfasis pues-to en la noción de hábitat como un con-cepto que no podía ser considerado sólo espacial o natural sino sobre todo social y, entonces, de múltiples aristas, modii-ca el aparentemente manso objeto de las disciplinas del espacio, lideradas, por su-puesto, por la arquitectura. Este complejo concepto refuta así el éxito de “toda forma de mesianismo incluida en los proverbialesprotagonismos, disciplinas parciales o sectoriales que pretenden asumir el todo desde una especialidad”, para transformar a la arquitectura “en mediación entre exi-gencias y aspiraciones sociales frente a
41 Ladizesky (1979).

64
decisiones adoptables en relación con el hábitat”. Este llamado a la asunción de la interdisciplina por parte de Winograd de-muestra que, lejos de ser una exigencia vacía, es resultado directo de una trans-formación de su objeto de acción, de su extensión. Por otro lado, lo que en el fondo parece discutirse es el problema de quién puede ser el representante legítimo de las necesidades del hábitat, quién puede arro-garse ser su lector único, una vez que ha quedado maniiesto su carácter polimorfo.Si el objetivo es ver de qué modo la deini-ción de arquitectura y el rol del arquitecto se encuentran en Winograd en perpetua tensión y transformación por la admisión cada vez más profunda de un concepto más enriquecido de espacio, es imposible dejar de reparar en la centralidad de la noción de necesidad como motor perma-nente de la tarea profesional y como ob-jetivo central del construir y del proyectar forma. Así, si el arquitecto no es un de-miurgo que sólo atiende la demanda de un cliente particular, sí es un mediador, pues el objetivo de la arquitectura radica en la posibilidad de “proponer acciones concre-tas frente a las necesidades emergentes y crecientes”. Y allí radica para Winograd la politicidad del asunto42, porque la deini-ción de objetivos arquitectónicos implica la “interpretación de contenidos sociales”, es decir, la detección, la enunciación de una necesidad, y luego “la adopción de una es-trategia y de un mecanismo de prioridades (deinición de una política)”, todo lo cual constituye “un contexto inexcusable para una acción concreta. Y tal contexto –según Winograd– conlleva a la necesidad de una conciencia social activa, de democracia política”43. A la vez, Winograd se cuida de no formalizar la deinición o descontextua-lizarla: “El concepto de arquitectura es un concepto histórica y geográicamente re-lativo; la palabra arquitectura está en fun-ción de la «necesidad de quiénes y para quiénes», es un concepto variable, no es homogeneizable en cada país y en cada contexto”. En una entrevista realizada en
42 “[Si] acordamos esta especie de vasto abanico que yo trataba de enunciar como principio y como in de la práctica arquitectónica, es decir, desde la detección de la necesidad hasta la demolición, no hay ninguna duda de que en un vasto campo de toda esa problemática hay ideología; hay ideología, en con-secuencia hay política. ¿Por qué? Porque hay inter-pretación de la realidad para deinir los contenidos, para deinir los temas, para deinir los programas…” Winograd (1982b), p. 49.
43 Ladizesky (1979).
1982 en la que da su opinión sobre la ar-quitectura de los diez años previos, Wino-grad resulta contundente al precisar aun más ese ámbito de necesidades:“Toda actividad humana tiene como objeti-vo resolver necesidades. La de la arquitec-tura es la de resolver las necesidades en materia de organización del espacio. (…) ¿Necesidades de quiénes? Ésta fue un poco la envolvente sustancial de toda nuestra formación, necesidades de la sociedad en su conjunto, necesidades de toda la comu-nidad y, más particularmente, de los que, salvo algunos ejemplos muy aislados, no habían tenido vigencia en la reclamación cultural y material de la arquitectura” (Wi-nograd, 1982b, subrayado nuestro).Así, la función del arquitecto era señalada como política desde el momento en que sele hacía necesario elegir cuáles eran esas necesidades sociales a las que daría for-ma, y a cuáles usuarios haría lugar en su proyecto. En ese marco Winograd opta, sindudas, por vincular esa necesidad no solo a los grupos más postergados sino a la construcción de vivienda, como tema cen-tral de toda arquitectura actual44. Es que
44 Este hincapié en la vivienda no debe hacer pen-sar que Winograd se circunscribía al tema del “techo individual”, olvidando todo lo ganado en términos de ampliación del objeto arquitectónico hacia la ciudad. Por el contrario, desde muy temprano, y maniiesto en su posición en una mesa redonda sobre vivienda de interés social organizada por la Sociedad Central de Arquitectos en agosto de 1969, aparece su in-terés por incorporar el habitar en el ritmo amplia-do de la ciudad. La memoria de aquellas jornadas es elocuente: “Vivienda es igual a ciudad, es igual a veinticuatro horas de vida cotidiana”, manifestó el arquitecto Marcos Winograd, quien, en la búsqueda de la vivienda totalmente relacionada con todos los momentos de la vida del hombre, dejó de lado el problema de la vivienda-techo, para encararlo como problema de vivienda-ciudad.” Aslan, J.; Poyard, E.; Coire, C.; García Vázquez, F.; Winograd, M.; Vázquez Llona, M. (1969), “Mesa Redonda sobre el tema Vi-vienda de Interés Social”, en SCA, noviembre, Nº 65, p. 31, subrayado nuestro. Por otro lado, al considerar la vivienda como la arquitectura actualmente “nece-saria” Winograd abre, en un encuentro realizado para la Revista de Arquitectura en 1982, una polémica con Liernur, otro de los asistentes, en torno al tema ar-quitectura/construcción. En ella, Liernur, emparenta-do con posiciones que continúan las relexiones de Loos y luego de Aldo Rossi, considera que el nombre de arquitectura debe ante todo dejarse para referir a los “monumentos”, muy distintos de la masa ediica-da general, que sería mera construcción. Winograd matiza, por el contrario, esa diferencia y recupera la ciudad construida por fuera de los grandes nombres propios como entorno a tener en cuenta por la re-lexión arquitectónica. “[N]o creo que la arquitectura quede reservada para los monumentos y que el resto se llame de otro modo”; “una de las mejores aporta-ciones de Rossi para mí es esa de que la arquitectura hace la ciudad. Y como siempre creí que la arquitec-tura la hacen los arquitectos, creo que los arquitectos

65
precisamente en la vivienda, y sobre todo en la vivienda dirigida hacia esos mismosgrupos sociales, i.e., los planes masivos, los conjuntos habitacionales, se plantea-ban con profundidad dos cuestiones que atravesaron todas sus relexiones: el ca-rácter fallido de estos proyectos para “ha-cer ciudad” (aun de aquellos que –según Winograd– eran “incluibles en alguno de los temas en debate en la llamada culturaarquitectónica”)45; y el repudio liso y lla-no a “esas formas impuestas del uso del espacio” por parte de las poblaciones in-volucradas como componente central del fracaso de esas realizaciones46. De este modo, en la cuestión de la vivienda parececondensarse, por un lado, su crítica a la “vieja mentalidad iluminista de los pro-fesionales”, quienes, divorciados de los miembros de la comunidad, creyeron queeste rechazo por parte de los usuarios era una mera “resistencia al cambio”, y, por elotro, la imperiosa necesidad de que la dis-ciplina arquitectónica considere seriamen-te la noción de conciencia espacial en sus preocupaciones proyectuales y profesio-nales.En deinitiva, que hagan suya una idea compleja de espacio vivido, abierto al jue-go permanente de la signiicación social.Ni la teoría en general, y menos aun su puesta en práctica político-administrativa, han tenido en cuenta la signiicación con-ceptual, así como metodológica y práctica, de la conciencia social, o sea, el signiicado
hacen la ciudad, los arquitectos precisamente que la construyen, que hacen, supongo que está dicho con una cierta peyoratividad, construcciones; construc-ción hicieron todos los que hicieron ciudad, porque al lado de Santa María del Fiore hay un entorno urbano de una gigantesca banalidad, pero ese entorno ur-bano sirve para que Santa María del Fiore exista…”. Winograd (1982b). Lejos de las abstracciones, Wino-grad vuelve así a sus preocupaciones por el patrimo-nio como lugar signiicativo del entorno cultural de una comunidad, del cual el arquitecto debe hacerse cargo, más allá del “problema del monumento o del puro análisis semántico o semiótico, o como sea, de la forma arquitectónica”.
45 Fernández (1983), p. 42. “La mayor parte de ellos [de los conjuntos habitacionales] son negadores del concepto mismo de ciudad, del concepto mismo de continuidad espacio-cultural, y por ende resultan sencillamente fallidos.” Y también: “Arquitectura ne-cesaria sería la arquitectura de las viviendas; muy poco se hizo, y de lo poco que se hizo, la mayor parte consistió en conjuntos urbanos en general periféricos a la ciudad, en áreas extensas, casi siempre por la misma razón desprovista de infraestructura (…) que no colaboraron a hacer ciudad, más vale le fueron antagónicos a la noción de hacer ciudad” Winograd (1982b), subrayado nuestro.
46 Winograd (1982a), p. 50.
de la recepción positiva de las experien-cias de organización del espacio, particu-larmente del espacio urbano, por parte de las comunidades involucradas y el papel de las poblaciones en aquéllas (Winograd, 1982a, p.50).“[N]o se toma en cuenta la signiicación de la apropiación social del espacio, y la ac-ción transformadora, por ende proyectual, que el uso social pueda engendrar sobre las formulaciones y proposiciones elabora-das en el plano de la teoría. No se toma en cuenta, en deinitiva, la signiicación del espacio organizado como consecuencia y causa simultáneas de un nivel particular de la cultura social” (Winograd, 1982a, p. 51).En Winograd, el proyecto arquitectónico se inunda de tensiones, pues no solo se poneen duda su signiicado de “forma inal” –tanto en lo que hace a la “forma” como en lo que hace a su carácter “inal”–, ni solo se abre a la ciudad como trama ineludible de todo evento urbano, sino que es preci-so que la experiencia de uso y las trans-formaciones en la conciencia espacial se conviertan en parte integrante del mismo, haciendo de él un proceso de mutabilidad permanente. En palabras del mismo Wi-nograd: “El proyecto adquiere un carácter sincréti-co entre las actividades sociales y el espa-cio en el cual se desarrollan. Sin que nin-guno de los componentes pierda su nivel especíico (disciplinario), pero imposible de ser comprendidos sino en la interacción y en el contexto de la práctica social glo-bal”47. Como airmamos repetidas veces, esta redeinición afecta también las tareas del arquitecto, quien no solo se enfrenta a la “elaboración o prospección de nece-sidades”, sino a la de “crear conciencia acerca de ellas, así como de registrar la realidad del estado de conciencia”48. De esta forma, para Winograd el profesional sale del aislamiento típico del que se sabe solo proyectista para asumir una secuen-cia de actividades que incluyen la atención permanente hacia la conciencia espacial dada históricamente a la hora de construir y asimismo la exigencia de expandir esa misma conciencia con su misma acción. Del mismo modo que las cuestiones patri-moniales y de renovación ampliaban el rol del arquitecto hacia funciones no siempre
47 Ibid, p. 51.
48 Ibid, p. 52.

66
“vistosas” pero necesarias, existe en Wi-nograd la idea de que la tarea política de la disciplina está no tanto en seguir una u otra “ideología formal” sino en su involu-cramiento en las tareas que parecen ro-dear al proyecto concreto pero que ahora, al tenderse hacia un concepto enriquecido de espacio social, están insertas en el co-razón del mismo. Es en ese sentido que Winograd puede airmar que las tareas de gestión política de un programa de vi-viendas no le debían ser ajenas al arqui-tecto, toda vez que el destino del ediicio no terminaba (ni tampoco empezaba) en el pasaje inmediato del plano al material. De esta forma, el pensamiento de Marcos Winograd enfrenta a la arquitectura a no abandonar su especiicidad pero sí a la exigencia de afrontar la “forma integral” alparticipar en la problemática política de su tiempo, “siendo la actividad política el másalto de los niveles del equipo interdisci-plinario y uno de los instrumentos funda-mentales”49 para que un programa de or-ganización del espacio pueda materializar las necesidades señaladas –también con su compromiso– como más urgentes.
5. Bibliografía
Aslan, J., Poyard, E., Coire, C., García Vázquez, F., Winograd, M. y Vázquez Llona, M. (1969).“Mesa Redonda sobre el tema Vivienda de Interés Social”, SCA, nro. 65, 27-32.Ballent, A., Daguerre, M. y Silvestri, G. (1993). Cul-tura y proyecto urbano. La ciudad moderna. Buenos Aires: CEAL.Barbagallo, J. (2002). Ciudad y arquitectura, apuntes para la cultura urbana y el quehacerdisciplinario. Buenos Aires: Kliczkowski.Fernández, R., Liernur, F., Suárez, O., Livingston, R. y Winograd, M. (1983). “Cinco preguntassobre la Zona U 24”, Nuestra Arquitectura, junio, nro. 518, 41-52.Frampton, K. (1987). Historia crítica de la arquitectu-ra moderna. Barcelona: Gustavo Gili.Jelin, E. (comp.) (1985). Los nuevos movimientos sociales, Tomos I y II. Buenos Aires: CEAL.Ladizesky, J.; Winograd, M. (1979). “Una tesis sobre la noción de hábitat”, Summa, nro. 140, 69-72.Lefebvre, H. (1976). La revolución urbana. Madrid: Alianza.Lefebvre, H. (1978). El derecho a la ciudad. Barcelo-na: Península.Liernur, F. y Aliata, F. (eds.) (2004). Diccionario de Arquitectura en la Argentina. Buenos Aires: Clarín.
49 Aslan, J. (1969), p. 31.
Sáinz Gutiérrez, V. (2006). El proyecto urbano en Es-paña. Génesis y desarrollo de un urbanismo de los arquitectos. Sevilla: Universidad de Sevilla.Winograd, M. (1982a), “Los ámbitos de la cotidianei-dad. El barrio: las actividades del tiempolibre”, en AA.VV., Medio ambiente y urbanización. Buenos Aires: Clacso.------------------; Liernur, F.; Clacheo, N.; Solsona, J. (1982b), “La arquitectura argentina de laúltima década”, Revista de Arquitectura, nro. 120 y 121, 38-40 y 45-51.----------------- (1983), “Reciclaje, ciudad y socie-dad. Otra vez sobre el área del Abasto”, DosPuntos, mayo, nro. 9, 45-48.----------------- (1984), “La formación de los arqui-tectos”, SCA, nro. 130, 64-65.----------------- (1988), Intercambios. Buenos Aires: Espacio Editora.