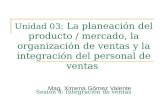Sesion4 Problemas Morales
-
Upload
fabio-requena-chuyes -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of Sesion4 Problemas Morales
-
tica 2012-II pgina 1
Arango, Pablo. (2005). Introduccin a la filosofa moral (pa gs. 60-80). Manizales: Centro Editorial de la Universidad de Caldas.
El valor de la vida
Si uno empieza por permitirse un asesinato, pronto no le da importancia a robar, del robo pasa a la bebida y a la inobservancia del da del Seor, y se acaba por faltar a la buena educacin y por dejar las cosas para el da siguien-te. Una vez que empieza uno a desli-zarse cuesta abajo ya no sabe dnde podr detenerse.
Thomas de Quincey
A lo largo de la historia, las distintas sociedades humanas han tenido algn tipo de prohibicin con respecto a quitar la vida. En algunos casos, los lmites han sido ms estrechos que en otros. Unas comunidades han permitido la eliminacin de se-res humanos pertenecientes a ciertos grupos ra-ciales o sociales; otras han puesto la frontera all donde comienza la humanidad; unas pocas han ido an ms lejos, poniendo el lmite all donde co-mienza la vida animal.
Parece ser una de las convicciones centrales de nuestra moralidad ordinaria el que matar a una persona es, cteris paribus, una de las peores co-sas que uno puede hacer. Como con cualquier otra conviccin, el filsofo preguntar: por qu?, cu-les son las razones? El propsito de este captulo es precisamente el de examinar las posibles razo-nes para pensar que es prima facie malo matar a otros. Este examen tambin ser de utilidad para poder analizar las cuestiones que plantean el aborto y nuestras actitudes hacia la vida no-humana.
Es valiosa la vida?
Escuchemos las siguientes palabras del cientfi-co norteamericano Carl Sagan:
Hoy por hoy no existe el derecho a la vida en ninguna sociedad de la Tierra, ni ha existido en el pasado (con unas pocas ex-cepciones, como los jainistas de la India): criamos animales de granja para su sacrifi-cio, destruimos bosques, contaminamos ros y lagos hasta que ningn pez puede vivir en ellos, matamos ciervos y alces por deporte, leopardos por su piel y ballenas para hacer abono, atrapamos delfines que
se debaten faltos de aire en las grandes re-des para atunes, matamos cachorros de fo-ca a palos, y cada da provocamos la extin-cin de una especie. Todas esas bestias y plantas son seres vivos como nosotros. (Sagan, 1998: 219).
Hasta cierto punto, lo que Sagan dice es cierto. Pero no es cierto, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, pues se supone normalmente que stos tienen un derecho inalienable a la vida. La afirmacin de Sagan de que el derecho a la vida no existe es ambigua. Por un lado, puede significar que las sociedades humanas no reconocen legal-mente este derecho para una gama amplia de se-res vivos, lo cual es cierto. Pero, por el otro, puede significar que tales seres no tienen ningn derecho a la vida; que, en cierto sentido, su vida no es de importancia. Esto ltimo es muy diferente, y creo que el propio Sagan no estara de acuerdo con ello. Un vegetariano, por ejemplo, argumentara que los animales tienen el derecho a la vida, aun cuando no lo reconozcamos. En el caso de los derechos humanos, por ejemplo, se supone que todo ser humano los tiene, independientemente de si la legislacin de un pas los reconoce.
La lista de ejemplos de Sagan sirve para mos-trar que, normalmente, no consideraramos que toda clase de vida es valiosa en s misma. Si mata-mos a un ser humano accidentalmente, eso podra causarnos remordimiento. Y ste se debe, en par-te, a que suprimimos una vida que consideramos valiosa. Pero normalmente no sentiramos remor-dimiento si matamos accidentalmente o no una hormiga o una cucaracha, porque no pensa-mos que en estos casos hayamos eliminado algo de mucho valor. De hecho, mientras la mayora de los sistemas penales castigan el homicidio inten-cional, normalmente no lo hacen as con la elimi-nacin de animales no-humanos.
As, uno de los primeros supuestos de nuestra concepcin de la vida y la muerte es que las vidas humanas son ms valiosas que las no humanas. sta puede ser una de las razones por las que no hay debates pblicos sobre la moralidad del abor-to en el caso de caballos o vacas. Pero s los hay, y bastante polarizados, sobre el aborto de fetos hu-manos.
-
tica 2012-II pgina 2
Ahora debemos tratar de identificar las razones por las que pensamos que es prima facie malo matar intencionalmente a un ser humano. Comen-cemos con una de las razones cultural e histrica-mente ms importantes para la tradicin occiden-tal
"No matars!": la doctrina de la santidad de la vida
Una razn tradicional para pensar que matar a un ser humano est mal es la idea de que la vida humana es sagrada. Pero entonces necesitamos entender por qu es sagrada. Una sugerencia que evitar deliberadamente es la de que la vida hu-mana es sagrada porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Examinar esta doctrina tiene el inconveniente de que introduce cuestiones que nos podran llevar a discusiones demasiado largas y difciles por su propia cuenta. Pinsese no ms en la espeluznante pregunta de si Dios existe.
Adems, una cuestin tan central como la de la moralidad del homicidio no debera discutirse sobre la base de ninguna tradicin religiosa parti-cular, puesto que es un hecho que vivimos en so-ciedades en las que habita una pluralidad de con-cepciones religiosas distintas.
Necesitamos entonces identificar razones laicas para apoyar la doctrina de la santidad de la vida humana. Pero antes, consideremos la sugerencia de que la vida es sagrada, independientemente de si se trata o no de vida humana.
Una de las razones por las cuales no es inme-diatamente claro lo que implica la tesis de que la vida es sagrada es que la palabra 'sagrada' es con-fusa, y esto en parte porque tiene una indudable resonancia religiosa. Tratemos entonces de formu-lar la doctrina en un vocabulario secular. Podra ser que lo que la doctrina dice es que la vida tiene un valor intrnseco, que la vida es un bien en s
misma1. Es eso cierto? Hay una razn interesante para pensar que no. Consideremos el siguiente ejemplo (adaptado de uno propuesto por Glover):
Imaginemos dos mundos. En el primero no hay ningn ser vivo. En el otro hay un ser vivo, una planta, digamos. Es preferible este ltimo mundo al primero slo porque en aqul hay vida? Quizs la nica razn que habra para preferir el segundo
1En lo que resta de la seccin, sigo el anlisis de Jonathan Glover (2000).
universo sea la esperanza de que la planta evolu-cionar hacia otras formas ms complejas. Pero entonces supongamos que no hay ninguna proba-bilidad de que la vida del segundo mundo evolu-cione hacia formas no vegetales de vida.
Ahora modifiquemos el ejemplo un poco. En es-te caso, se trata de elegir entre: A) un universo que slo contiene una cosa: a usted, pero usted est muerto; y B) el mismo universo, pero con la dife-rencia de que usted est vivo, en estado vegetativo permanente slo est vivo desde el punto de vista biolgico, pero no tiene ni el ms mnimo rastro de conciencia.
Al parecer, no hay ninguna razn convincente para continuar prefiriendo el segundo universo. "Desde el punto de vista subjetivo, no hay nada para elegir entre los dos [mundos]". (Jonathan Glover, op. cit.: 71).
La afirmacin de Glover nos muestra que qui-zs lo que es valioso en s mismo no es la vida co-mo tal, sino la vida consciente. Examinemos en-tonces la sugerencia de que la vida consciente es valiosa en s misma.
Aqu surge una dificultad porque no est claro qu hemos de entender por 'consciente'. De hecho, hay un rea de la filosofa la filosofa de la men-te en la que una parte considerable de la inves-tigacin gira en torno a la cuestin de cmo hemos de entender la conciencia. Para continuar, Glover propone que distingamos entre un alto nivel de conciencia, como el que est involucrado en acti-vidades tales como jugar al ajedrez, escribir, hacer negocios, etc., y la 'mera' conciencia, "que consiste simplemente en el 'estar despierto', o el tener ex-periencias. Cuando estoy despierto, soy consciente de mi entorno. Tengo un flujo de conciencia que se interrumpe abruptamente si me desmayo [...] Asumamos que, en alguna medida, todos enten-demos lo que es tener experiencias, o un flujo de conciencia". (op. cit.: 71).
Nuevamente, consideremos dos universos: en el primero, no hay vida; en el segundo, hay un ser que tiene 'mera conciencia'. Al parecer, no hay todava una razn directa (i.e., que no dependa de esperanzas evolutivas o algo por el estilo) para preferir el segundo sobre el primero. Adems, Glover muestra que no podemos explicar convin-centemente lo que hay de malo en matar a un ser humano normal si utilizamos para ello la tesis de que la 'mera' conciencia es intrnsecamente valio-
-
tica 2012-II pgina 3
sa. Porque pueden imaginarse situaciones en las que la 'mera' conciencia no es un factor que con-tribuya a explicar decisiones que, por otra parte, parecen perfectamente razonables. Glover plantea el caso hipottico en el que tenemos que decidir entre salvar un vaca y salvar a un ser humano. En este caso, probablemente no dudaramos en salvar al humano. Pero la tesis de que la 'mera' concien-cia es lo que hace valiosa a una vida parece impli-car que la vida de la vaca y la del humano tienen el mismo valor, ya que ambos son conscientes en el sentido de la 'mera' conciencia (Glover, op. cit.: 72).
Supongamos entonces que la tesis de que la 'mera' conciencia es intrnsecamente valiosa es inadecuada. El ltimo ejemplo de Glover parece sugerir que el factor determinante en el valor de la vida es la humanidad. Es decir, que no es estar vivo lo que es valioso en s mismo, sino ms bien ser humano. En otras palabras, ser humano es intrnsecamente valioso.
Pero, es eso cierto? Para responder, necesita-mos primero entender qu significa la expresin 'ser humano'.
Ser humano... ser simio... ser una planta... ser marciano
Para los propsitos de nuestro anlisis, el tr-mino 'ser humano' puede ser entendido en dos sentidos distintos. En un primer sentido, es sola-mente una categora biolgica que sirve para dis-tinguir a una cierta clase de "grandes simios afri-canos". En este sentido, hay una forma cientfica de establecer si un ser es humano o no, determi-nando si pertenece a una especie particular (en este caso la especie homo sapiens).
Teniendo esto en cuenta, podemos entonces formular la tesis del valor intrnseco de la vida humana en los siguientes trminos: pertenecer a la especie homo sapiens es valioso en s mismo.
Para evaluar esta afirmacin, consideremos otro ejemplo imaginario. Suponga que tenemos dos universos, habitados cada uno por un nico ser. En el primero, ese ser es un rbol. En el se-gundo, se trata de un miembro de la especie homo sapiens que est vivo, pero en un estado vegetativo permanente.
Si no hay ninguna razn definitiva para preferir el segundo mundo sobre el primero, entonces pa-rece que la tesis de que el pertenecer a la especie
homo sapiens es en s mismo valioso, es un error. Esto puede contemplarse ms claramente con otro ejemplo. Suponga que usted tiene que tomar una decisin acerca de administrar un medicamento a uno de dos seres. Uno de ellos es un miembro de la especie homo sapiens que est en un estado vege-tativo permanente a causa de una lesin cerebral muy grave. El otro es una gorila que acaba de te-ner una cra. La situacin es tal que usted slo dispone de la dosis de medicamento suficiente para salvar la vida de uno de los dos. Si opta por drselo al humano, entonces ste continuar vi-viendo en estado vegetativo permanente durante 10 aos. Si se lo da a la gorila, sta tendr una vida de gorila normal durante los mismos 10 aos. Por la vida de quin optara usted? Si fuera correcto darle la droga al gorila, entonces la tesis de que la pertenencia a la especie homo sapiens es algo de valor intrnseco, es falsa.
Por otra parte, parece dudoso que la pertenen-cia a una determinada especie sea, por s sola, mo-ralmente relevante. Por qu habra de importar el pertenecer a esta o aquella especie? Un utilitarista podra argumentar que los miembros de la especie homo sapiens tienen una mayor capacidad para sentir placer o dolor que los miembros de otras especies, y que, por tanto, es mejor preservar la vida de un homo sapiens que la de un gorila. Pero esta respuesta no da en el blanco, porque implica que lo que importa no es la especie, sino ms bien la capacidad para tener ciertos tipos de experien-cias. Esto se ve ms claro si se aprecia que, en el ejemplo del gorila, un utilitarista coherente debe optar por darle la droga a este ltimo.
Un kantiano, por su parte, podra responder que los homo sapiens, a diferencia de los miembros de otras especies, son seres autnomos, y que, por tanto, son ms valiosos que stos porque no son meros instrumentos, sino fines en s mismos. Nue-vamente, la respuesta no da en el blanco. Porque lo que importa para el kantiano no es la pertenen-cia a una especie, sino la autonoma. En el ejemplo, el kantiano quizs no pueda tomar una decisin con base en su teora, asumiendo que la mam gorila no es racional, debido a que ninguno de los dos seres en cuestin es autnomo. Ahora bien, si lo que importa es la autonoma, cmo decidira el kantiano entre salvar la vida del mismo humano en estado vegetativo permanente y salvar la vida de un extraterrestre no-humano que es autnomo y est plenamente consciente? Si es coherente,
-
tica 2012-II pgina 4
debe salvar la de este ltimo, y esto muestra que tampoco, desde la teora kantiana, puede ser mo-ralmente relevante la pertenencia a una especie biolgica.
Kant parece haber considerado la posibilidad de seres autnomos que no fueran humanos: los ngeles. Esta posibilidad se ha hecho ms plausi-ble con el auge de las historias sobre seres extra-terrestres racionales, conscientes y libres, pero stos no son necesarios para ilustrar la objecin. Todo lo que se necesita es ser capaz de contem-plar que, si lo que hace valiosa a una vida es cierta caracterstica (metafsica como en el caso de Kant) o una serie de caractersticas (sicolgicas como en el caso del utilitarismo), entonces la pertenencia a una determinada especie es moralmente irrele-vante (con base en consideraciones similares, la creencia de que la pertenencia a la especie homo sapiens es valiosa por s misma ha sido denomina-da 'especismo' ('specieism'), para subrayar el he-cho de que parece ser un prejuicio similar al ra-cismo o el sexismo; en el prximo captulo ahon-daremos en este punto).
Al parecer, hay buenas razones para rechazar la sugerencia de que la mera pertenencia a la es-pecie de los homo sapiens es intrnsecamente va-liosa. Debemos examinar entonces el segundo sentido de la expresin 'ser humano'.
Ser humano y ser persona
Aunque, por s sola, la pertenencia a la especie de los homo sapiens no es intrnsecamente valiosa, s parece haber algo correcto en la idea de que la vida de un humano es ms valiosa que la de, por ejemplo, un insecto. Mirmoslo desde el punto de vista utilitarista: si tuviramos que elegir entre la vida de un humano adulto normal y la de un ani-mal no-humano, entonces, cteris paribus, debe-mos salvar al humano. Por qu? Porque, de lo contrario, el bienestar general sufrira una dismi-nucin mayor. Esto se debe a que los humanos tienen un mayor nivel de conciencia que los ani-males no-humanos y, por eso, su grado de felici-dad es mayor. Esto nos conduce al segundo senti-do de la expresin 'ser humano'.
En este segundo sentido, ser un humano es ser racional, sensible, autoconsciente, libre. Pero esto implica que las expresiones 'miembro de la espe-cie homo sapiens' y 'ser racional, sensible, etc.' no son coextensivas (i.e., no se aplican siempre a los mismos individuos). Para simplificar, utilicemos la
expresin 'persona' como sinnimo de 'ser racio-nal, etc.', y la expresin 'humano' como sinnimo de 'miembro de la especie homo sapiens'. En pri-mer lugar, podemos concebir seres no-humanos que son personas. Los extraterrestres de las histo-rias de ciencia ficcin, por ejemplo, son personas pero no pertenecen a nuestra especie. En segundo lugar, probablemente hay seres humanos que no son personas (por ejemplo, un humano en estado vegetativo permanente). En tercer lugar, proba-blemente haya animales no-humanos que son per-sonas (algunos de los grandes simios no-humanos, por ejemplo, han demostrado tener algunas de las caractersticas presentes en la definicin de 'per-sona'; esto lo veremos en el prximo captulo).
Con estas aclaraciones, quizs podramos for-mular ms adecuadamente lo que hay de malo en matar. Quizs lo que es malo no es quitar la vida, sino suprimir una vida que es valiosa. Y hay razo-nes para pensar que la vida de una persona es ms valiosa que la de un ser que no es persona. Mir-moslo desde el punto de vista del utilitarismo. La vida de una persona vale ms que la de una no-persona, dado que las personas pueden tener cier-to tipo de deseos que no pueden tener las no-personas. Por ejemplo, dado que una persona es un ser racional, autoconsciente, se ve a s misma como un ser diferente de otros, y tiene deseos con respecto a su futuro, los cuales se veran frustra-dos si se la mata. En cambio, una lombriz, por ejemplo, no puede tener este tipo de deseos y, por tanto, no se frustran si se la mata. As, para el utili-tarista es ms importante la vida de un ser que es autoconsciente que la vida de un ser que no lo es.
Ahora mirmoslo desde el punto de vista kan-tiano. Para Kant, el factor moralmente determi-nante es la autonoma. As, desde esta teora est mal matar a un ser que es autnomo, porque eso constituye un irrespeto a su autonoma; pero no parece haber ninguna razn directa de tipo kan-tiano para rechazar la eliminacin de la vida de seres no-autnomos.
Podramos resumir la conclusin de esta sec-cin de la siguiente manera: tanto la moral utilita-rista como la kantiana implican que es ms valiosa la vida de las personas que la de seres que no son personas y que, por tanto, sera peor matar a los primeros que a los segundos. Desde el punto de vista utilitarista, matar a un ser meramente cons-ciente es prima facie malo, porque eso implica la frustracin de ciertos deseos. Pero matar a un ser
-
tica 2012-II pgina 5
que no slo es consciente sino tambin autocons-ciente y autnomo, es todava peor, puesto que, adems de la frustracin inmediata de los deseos que implica el asesinato, en el caso de la persona se frustran todos los deseos y proyectos que tena para el futuro y, por tanto, el dao sobre el nivel general de bienestar es mayor. Desde el punto de vista kantiano, por otra parte, claramente es peor matar a una persona que a un ser que no lo es, puesto que las personas son autnomas, y matar-las es irrespetar su autonoma. En el caso de las no-personas, en cambio, estamos tratando con meros objetos del mundo natural y, por tanto, no hay nada que irrespetemos directamente si las eliminamos (las implicaciones de estos puntos de vista en el caso de nuestras actitudes hacia la vida animal no humana sern consideradas con cierto detalle en el prximo captulo).
Cmo se siente ser una no-persona?
Tanto el utilitarismo como la teora kantiana parecen explicar algunas de nuestras intuiciones bsicas con respecto al acto de matar. Por ejemplo, explican por qu nos parece repulsivo, general-mente, el asesinato a sangre fra, y por qu en cambio no nos parece que tenga importancia la matanza de mosquitos o cangrejos.
Sin embargo, ambas posiciones dependen de una suposicin central que no hemos examinado. Se trata de que, en ambos casos, se asume que tiene sentido comparar las vidas de seres distin-tos. Pero, es eso posible?
Aqu la sombra del especismo se cierne otra vez sobre nosotros. Si hiciramos una clasificacin jerrquica de los seres vivos, segn el grado de importancia de su vida, probablemente nos pon-dramos a nosotros mismos en primera fila. Claro, podra tratar de justificarse esta preferencia ape-lando al hecho de que somos seres autoconscien-tes, autnomos, etc., mientras que otros animales no lo son. Entonces imaginmonos la siguiente situacin. Una civilizacin extraterrestre llega hasta nosotros. Sus miembros son insuperable-mente inteligentes, son autnomos y ms an, tienen el poder de realizar acciones que ni el ser humano mejor dotado podra llegar a realizar. As que son ms autoconscientes que nosotros, y ms autnomos. Tienen por ello sus vidas ms valor que las nuestras? Si este ejemplo es inteligible, entonces es claro que un utilitarista debera con-cluir que s lo tienen (esto no es tan claro desde el
punto de vista kantiano, pues en este caso habra que explicar primero la idea de grados de auto-noma). Este tipo de ejemplos sirve para poner dudas, nuevamente, sobre el supuesto valor abso-luto de la vida humana. Pero regresemos a la pre-gunta que nos importa en esta seccin: pueden realizarse comparaciones entre distintos tipos de vida?
Una dificultad para pensar que se puede, es la siguiente. La comparacin del valor entre dos co-sas supone que tiene sentido decir que X es mejor o peor que Y. A su vez, los trminos mejor o peor son relativos: funcionan en relacin con ciertos propsitos. Por ejemplo, un telfono es mejor que un caballo, pero slo para ciertos propsitos, no en absoluto. As mismo, si tiene sentido decir que la vida de los seres X es mejor o ms valiosa que la vida de los seres Y, entonces debe ser con respecto a algn propsito. En el caso del utilitarismo, el propsito es el bienestar general. Un ser con cier-tas caractersticas puede ser ms feliz que otro que carece de ellas y, por eso, para el utilitarista, es mejor. Sin embargo, a la hora de comparar el valor de diferentes tipos de experiencias, debe ser posible para nosotros saber qu es tener los dos tipos de experiencias que estamos comparando. Qu es entonces lo que necesitamos saber para poder comparar el valor de la vida de un humano adulto normal, digamos, con el de la vida de una vaca? Razonablemente, necesitamos saber qu es ser una vaca. Pero, podemos saber esto?
Algunos filsofos argumentan que no. Thomas Nagel, por ejemplo, en un famoso artculo, "Cmo se sentira ser un murcilago?", sostiene que, por mucho que lleguemos a saber sobre el comporta-miento de los murcilagos, sobre su base neurol-gica, sobre la forma en que se guan en el mundo, etc., inevitablemente quedar un hecho que ja-ms podremos capturar, y ese hecho es precisa-mente qu se siente ser un murcilago. Si esto es cierto, entonces podra constituir una razn para pensar que, estrictamente, no es posible comparar el valor de vidas distintas. Mill deca, por ejemplo, que es mejor ser un humano insatisfecho que un cerdo satisfecho. Pero, saba Mill qu se siente ser un cerdo? Podramos saber nosotros qu es ser un extraterrestre fabulosamente inteligente y po-deroso? El argumento de Nagel parece implicar que no.
Estas extravagantes y sombras consideracio-nes parecen implicar que hay una suerte de abis-
-
tica 2012-II pgina 6
mo entre nosotros y otras formas de vida cons-ciente. De hecho, como veremos en el siguiente captulo, Descartes lleg a sostener la opinin de que los animales no-humanos son meros autma-tas, que, en cierto sentido, no tienen vida cons-ciente.
Pero, por otra parte, el abismo no puede ser tan grande. Si lo fuera, entonces cmo explicar el hecho de que interpretamos ciertas conductas animales como manifestaciones de dolor? Pode-mos llegar a sentir compasin por el sufrimiento de un ser no-humano. Pero si existiera un abismo insalvable entre ambos tipos de experiencias, cmo es que ocurre esto? Podra suponerse que Nagel tiene razn, y que jams llegaremos a saber qu es ser un murcilago o una vaca, y todava se puede sostener que sabemos qu es sufrir, y que, por tanto, si tenemos alguna idea, por vaga que sea, del sufrimiento que pueden padecer otros seres conscientes distintos a nosotros, entonces eso constituye una razn para tener en cuenta dicho sufrimiento dentro de nuestras considera-ciones morales (nuevamente, esto es as slo para el utilitarismo; porque desde el punto de vista de Kant, no es la capacidad de sufrimiento la que hace que un ser sea digno de consideracin moral, sino ms bien la autonoma).
Conclusiones
Comenzamos con la pregunta por el valor de la vida en general, y vimos que hay razones para pensar que, por s sola, la vida no es un bien. Dada esta conclusin preliminar, pasamos a la tesis de que lo que hace a una vida valiosa es cierto tipo de conciencia (no la mera conciencia). Examinamos dos tipos de razones utilitaristas y kantianas para tratar de formular la idea de que hay vidas ms valiosas que otras. En particular, vimos razo-nes para pensar que la vida de un ser que es auto-consciente y autnomo (i.e., una persona) es ms valiosa que la de un ser que no tiene estas caracte-rsticas. En el camino, encontramos dificultades para justificar nuestra conviccin normal de que la vida humana es ms valiosa que los dems tipos de vidas, slo porque es humana. As, parece que deberamos concluir que el valor de la vida reside ms all de cierto lmite que es trazado por cierto nivel de conciencia. Pero la identificacin del pun-to exacto en el que dicha frontera ha de ser puesta, es un asunto expuesto a obstculos considerables.
Si la vida consciente es un continuo que se ex-tiende ms all de la humanidad, dnde hemos de poner el lmite para el mbito de la moralidad?, hasta dnde se extiende la aplicacin de los prin-cipios morales? Estas preguntas plantean inquie-tudes importantes sobre nuestras actitudes gene-rales como especie con respecto a otras formas de vida en el planeta: est justificada la forma en que tratamos a ciertos animales no-humanos, muchas veces causndoles intencionalmente un dolor que sabemos experimentarn? Intentaremos aproxi-marnos a estas dificultades en el prximo captulo.
Expandir el a mbito de la e tica: el caso de los derechos
de los animales
Por pura suerte ya no existe ese puado de formas intermedias [entre los humanos y el resto de los grandes simios africanos...] Hace falta nicamente que descubramos a un solo superviviente, digamos a un Aus-tralopitecus superviviente en la selva de Budongo, y nuestro precioso sistema de normas y tica se nos vendra abajo. Las barreras con las que segregamos nuestro mundo quedaran hechas pedazos [...] Los principios ticos que se basan en el capri-cho del azar no deberan respetarse como si estuvieran esculpidos en piedra.
Richard Dawkins.
Aristteles formul un principio moral que, si la antigedad se asume como indicador de sabidu-ra, es entonces uno de los ms sabios, a saber: casos similares han de ser tratados similarmente, a menos que exista una diferencia que justifique un
trato desigual2.
Este principio aristotlico, que es fundamental para entender la nocin moral de igualdad, tiene dos implicaciones centrales. La primera es que la existencia de cualquier desigualdad entre casos semejantes por ejemplo, las desigualdades so-ciales, polticas o econmicas debe ser justifica-
2Esta forma de entender el principio aristotlico es tomada de James Rachels (1998).
-
tica 2012-II pgina 7
da. Es decir, las desigualdades no pueden simple-mente darse por sentadas. Debe existir una buena razn o, de lo contrario, son injustas y deben eli-minarse (esto se aplica tambin para los trata-mientos desiguales de las personas: deben tener justificacin).
La segunda es que no cualquier diferencia pue-de servir para justificar un tratamiento desigual. La diferencia tiene que ser relevante, moralmente relevante. Esto significa que diferencias elegidas arbitrariamente no sirven como justificacin. En mi curso de tica, por ejemplo, no puedo decir que voy a dar una calificacin ms alta a los estudian-tes que hayan nacido en el mismo mes en que yo nac. Esa diferencia no es relevante (ms adelante consideraremos detalladamente esta segunda implicacin).
Sin embargo, como sucede con casi todos los principios morales, debido a su generalidad que es precisamente uno de los rasgos que los convier-te en principios bsicos, su aplicacin a casos particulares no siempre es clara. Esto se debe, en parte, a que, para poder establecer las diferencias a las que hace mencin el principio, se requiere tener una informacin emprica adecuada en cada caso. Por ejemplo, el propio Aristteles pensaba que el sistema esclavista de su poca estaba justi-ficado porque, segn su opinin, haba una dife-rencia natural entre amos y esclavos, la cual justi-ficaba sus diferentes posiciones en la sociedad. Esta creencia adicional de Aristteles fue luego casi dos milenios ms tarde considerada como falsa. En el caso de la esclavitud a la que estuvie-ron sometidas las personas de 'raza' negra, por ejemplo, se reconoci que el color de la piel no constituye una diferencia moralmente relevante.
De la misma manera, ciertas creencias acerca de las diferencias entre hombres y mujeres se uti-lizaron para justificar las amplias desigualdades sociales que mantuvieron a las mujeres en una clara posicin de inferioridad durante siglos en muchos lugares y que an hoy persisten en mu-chas partes (a pesar de que ya Platn haba dicho que, por supuesto, si se pretende que las mujeres hagan las mismas cosas que los hombres, debe permitrseles que se eduquen de la misma mane-ra). Muchos telogos cristianos, por ejemplo, sos-tuvieron durante algn tiempo la creencia de que el alma entraba al feto humano, cuando ste era varn, varias semanas antes que cuando era una hembra.
A finales del siglo XVIII, Mary Wollstonecraft, una filsofa inglesa precursora del movimiento feminista, argument, en un libro intitulado Vindi-cacin de los Derechos de las Mujeres (publicado en 1792), que la nueva concepcin liberal de los de-rechos humanos que fue uno de los resultados ms notables de la filosofa de la ilustracin y que contribuy enormemente a la produccin de los grandes cambios polticos ejemplificados por la Revolucin Francesa, deba extenderse ms all del lmite arbitrario del gnero. Tras la publica-cin del libro, sus puntos de vista fueron amplia-mente ridiculizados, y a ella se le endilgaron epte-tos como "hiena con enaguas" o "serpiente filos-fica". Pronto apareci un libro que desde el ttulo era una parodia de su obra: Vindicacin de los De-rechos de las Bestias, de autor annimo (que fue realmente escrito, hoy lo sabemos, por un distin-guido filsofo 'ilustrado' de Cambridge: Thomas Taylor; si sa era la respuesta de un filsofo 'ilus-trado', se alcanza a imaginar el lector lo que ha-bran pensado y dicho los varones iletrados de la poca harto numerosos si hubieran podido leer el texto de Wollstonecraft?).
Justamente una de las ideas implcitas en la ar-gumentacin de Mary Wollstonecraft era que no haba ninguna diferencia que justificara, por ejemplo, la prohibicin de que las mujeres asistie-ran a las mismas instituciones educativas que los hombres, o que ensearan en ellas. Una de sus frases famosas a este respecto dice que "el intelec-to no tiene sexo" y la reaccin de sus colegas varones corrobor que la estupidez tampoco.
En Zimbabwe hay un territorio en el que viven los nicos rinocerontes que todava ocupan su espacio natural. Son pocos. Sin embargo, el marfil que llevan en las 'narices' todava se vende muy caro, y su precio ha aumentado considerablemen-te desde que las prohibiciones para el mercado se expandieron a lo largo de varios pases consumi-dores. Zimbabwe, por su parte, es todava un pas del "tercer mundo" y, por tanto, los cuernos de los rinocerontes constituyen una tentacin irresisti-ble para los nativos pobres. Para tratar de impedir la extincin de los rinocerontes salvajes, se ha creado un cuerpo de guardias armados que los protege en la selva, financiado con dineros prove-nientes de donaciones hechas por gobiernos de varios pases del "primer mundo". Como resulta-do, los guardias y los cazadores se estn matando entre s los unos por obtener el marfil, los otros
-
tica 2012-II pgina 8
por preservar a los rinocerontes. Ha habido aos en los que el saldo de muertos es de un humano por cada dos rinocerontes.
Una situacin como sta era casi impensable hace 50 aos. El hecho es que nuestra actitud ge-neral como especie hacia otras formas de vida animal se ha modificado radicalmente durante el ltimo siglo; quizs en parte por la creciente in-fluencia de la biologa evolutiva, y tambin por la necesidad de replantearnos nuestra relacin gene-ral con el planeta debido al acelerado crecimiento de la poblacin humana y la consecuente escasez de recursos naturales. Sin embargo, en trminos generales, nuestras relaciones con el mundo ani-mal no humano siguen siendo muy hostiles. Inclu-so en el caso de depredadores tan peligrosos como los tiburones, los humanos llevamos la batuta. Por ejemplo, para servir la aleta de un tiburn blanco en el desayuno de un atleta, algunos pescadores capturan a los tiburones, les quitan las aletas y luego los devuelven vivos al mar. Naturalmente, el tiburn muere de hambre al no poder ni siquiera moverse.
Para los propsitos de la presente exposicin, la cuestin que nos importa es: Tienen los anima-les no-humanos un estatus moral propio? Es decir, importan ellos directamente, o slo en la medida en que los intereses humanos estn involucrados?
En el debate sobre el estatus moral de los ani-males no-humanos (animales, para simplificar), podemos distinguir dos posturas principales. La primera considera que los animales no tienen una importancia moral directa. Slo importan en la medida en que estn relacionados con nosotros, los humanos, quienes s tenemos una importancia moral directa. La segunda sostiene que ciertos animales tienen una importancia moral directa, y que la mayora de las prcticas humanas con res-pecto a los animales estn basadas en un prejuicio moralmente injustificable. Comencemos entonces examinando la respuesta negativa a nuestras pre-guntas.
Argumento en contra: ellos y NOSOTROS
En un famoso pasaje, Kant escribi:
Como los animales existen nicamente en tan-to que medios y no por su propia voluntad, en la medida en que no tienen consciencia de s mismos, mientras que el hombres constituye el fin y en su caso no cabe preguntar: por qu existe el hombre?, cosa que s sucede con
respecto a los animales, no tenemos por lo tanto ningn deber para con ellos de modo inmediato; los deberes para con los animales no representan sino deberes indirectos para con la humanidad. Dado que la naturaleza animal es anloga a la humana, observamos deberes hacia la humanidad cuando por ana-loga los observamos hacia los animales y promovemos con ello de modo indirecto nues-tros deberes hacia la humanidad [...] Se puede conocer el corazn humano a partir de su re-lacin con los animales. (Kant, 1988: 287-288).
Claramente, para Kant los animales no tienen una importancia moral propia. Esto se debe, en parte, a las particularidades de su teora, dado que probablemente un animal no podra reconocer un imperativo categrico. Sin embargo, puede haber argumentos independientes de la tica kantiana a favor de la misma conclusin de Kant. Por ejem-plo, podra argumentarse que es incorrecto com-portarse cruelmente con los animales, porque el ejercicio de la crueldad puede volvernos indife-rentes ante el dolor ajeno y, as, seramos ms propensos a tratar con crueldad a los humanos. Peter Carruthers, por ejemplo, dice que los actos de crueldad hacia los animales "son incorrectos porque [...] revelan una indiferencia ante el sufri-miento que podra manifestarse [...] tambin en la forma de tratar a otros agentes racionales. As, aunque tales acciones podran no estar violando ningn derecho [...] siguen siendo incorrectas de-bido a sus efectos sobre los amantes de los anima-les". (Carruthers, 1992: 153-154).
Esta posicin presupone que hay una especie de frontera moral tajante entre nosotros, los hu-manos, y los animales. Ellos quedan por fuera, nosotros por dentro del mbito de aplicacin de la ley moral. Robert Nozick ha planteado una serie de preguntas inquietantes sobre esta visin del asunto:
Si, en s mismo es perfectamente correcto hacer cualquier cosa a los animales por la razn que sea, entonces siempre que al-guien se percate de la clara lnea entre animales y personas y la tenga en cuenta mientras acte, por qu la matanza de animales debe tender a brutalizarlo y ha-cer ms probable que dae y mate perso-nas? Cometen ms homicidios los carnice-ros? (Ms que otras personas que tienen cuchillos a su derredor?) Yo gozo golpean-do bien una pelota de bisbol con un bate,
-
tica 2012-II pgina 9
acaso esto incrementa considerablemente el peligro de que yo haga lo mismo con la cabeza de alguien? No soy capaz de en-tender que las personas difieren de las pe-lotas de bisbol? Qu no evita este enten-dimiento las consecuencias? Por qu las cosas deben ser diferentes en el caso de los animales? (Nozick, op. cit.: 48).
Seguramente el lector habr notado ya que el propio Kant, en el pasaje citado, advierte que hay similitudes importantes entre los animales y noso-tros. Por qu si, como lo reconoce Carruthers, un animal puede sufrir, ese sufrimiento no constituye una razn suficiente para no torturarlo? Por qu hay que condenar tales torturas en relacin con nosotros si son ellos los que estn sufriendo? As que el principio aristotlico de la igualdad exige que l muestre una diferencia moralmente rele-vante que justifique la desigualdad moral implica-da por sus conclusiones.
Una segunda objecin al punto de vista de Kant es que implica que algunos seres humanos no tie-nen derechos. Por ejemplo, Kant menciona explci-tamente la autoconsciencia como un requisito para poder ser tratado como 'un fin en s mismo'. Pero, probablemente, ni los bebs humanos ni ciertos humanos con retardos graves son auto-conscientes. Entonces, se argumenta, la posicin kantiana conduce a la conclusin contraintuitiva de que tampoco hay nada intrnsecamente malo en torturar o matar a estos seres humanos. A con-tinuacin veremos que, por el contrario, desde el punto de vista utilitarista, no hay, en principio, una dificultad fundamental para incluir a los ani-males dentro del mbito de la moralidad. An ms, la posicin utilitarista parece requerir, ms bien, que los incluyamos.
Primer argumento a favor: las consecuen-cias de la igualdad
El principio aristotlico de igualdad implica una restriccin importante acerca de las desigual-dades, pero por s slo no nos da una indicacin positiva de en qu consiste el ideal moral de la igualdad. El utilitarismo clsico, por su parte, nos da una respuesta a esta cuestin. Recordemos la frase de Bentham: "que cada uno cuente como uno, y que nadie cuente ms que por uno".
Una importante idea implcita en este argu-mento es que, en el momento de hacer un balance de los distintos intereses y aspiraciones de las
personas, ninguna de esas aspiraciones o intereses puede valer, por s sola, ms que las dems.
El filsofo australiano Peter Singer ha elabora-do una interesante defensa de este punto de vista utilitarista sobre la igualdad, y la ha utilizado co-mo un argumento a favor de la igualdad de trato para ciertos animales no humanos. El ms famoso de sus textos al respecto es Liberacin Animal, publicado originalmente en los Estados Unidos en 1975, y en el que plante una visin sistemtica y argumentada de las inquietudes que, sobre el trato que damos a los animales no-humanos, ya haban expresado otras personas. Por esta razn, el libro se convirti en el fundamento filosfico de varios movimientos polticos, desde los moderados que buscan la eliminacin de las prcticas que infligen un sufrimiento innecesario a los animales, hasta los movimientos radicales que abogan por la adopcin total del vegetarianismo y que en oca-siones han recurrido a la violencia para hacerse escuchar. Sin embargo, estas fuertes reacciones emocionales contrastan con el riguroso anlisis que Singer adelanta en el libro. De hecho, aunque el propio Singer ha intervenido activamente en poltica, siempre se ha opuesto a las formas vio-lentas de luchar por los intereses de los animales. Presento estos datos no para sugerir que la posi-cin de Singer es correcta, ya que ni siquiera la hemos considerado, sino para eliminar la sugeren-cia de fanatismo que a veces se asocia con las ideas sobre los movimientos de liberacin animal. En este sentido, parte del argumento de Singer es precisamente que debemos examinar nuestras convicciones deliberada, crtica y abiertamente, como nica forma de evitar la irracionalidad del fanatismo.
Para resumir adecuadamente la postura de Singer, voy a seguir la estrategia que utiliza en uno de los captulos centrales de Liberacin Animal "Todos los Animales son Iguales", aunque har uso de otros de sus textos posteriores.
La primera parte de la estrategia de Singer con-siste en formular un principio moral de igualdad que sea bsico i.e., que logre expresar la idea importante tras la intuicin de que debemos ser tratados como iguales. La idea de Singer es, en principio, simple. l dice que la igualdad se debe basar en la tesis de que "un inters es un inters, sea de quien sea" (Singer, 1994: 21). Esto, argu-menta:
-
tica 2012-II pgina 10
significa que tenemos en cuenta los intere-ses, considerados simplemente como in-tereses, y no como mis intereses, o los de los australianos o de las personas descen-dientes de europeos [.] Una balanza au-tntica se inclina del lado donde est el in-ters de mayor peso, o donde estn varios intereses combinados de tal forma que pe-san ms que los del otro lado; pero no tie-ne en cuenta a quin pertenecen los in-tereses que est pesando" (op. cit.: 21, 22).
Recordemos el smbolo tradicional de la justi-cia como una balanza sostenida por una mujer que tiene los ojos vendados. A la luz del principio de igualdad planteado por Singer, debemos interpre-tar este smbolo de la siguiente manera: para to-mar una decisin justa cuando se presentan con-flictos entre intereses, lo que debemos hacer es poner cada grupo de intereses a cada lado de la balanza. La venda en los ojos de la mujer simboliza el imperativo de no considerar ms que el peso relativo de los intereses en la balanza, nada ms; no importa a quin pertenecen los intereses. La balanza se inclinar, por s sola, del lado en el que est el inters o grupo de intereses de mayor magnitud. Todas las dems consideraciones son moralmente irrelevantes.
A este principio lo denomina Singer "el Princi-pio de Igual Consideracin de los Intereses" (PII, en adelante). La idea central del PII es que, lo que hace que un ser entre por derecho propio dentro del mbito de las consideraciones morales, es el hecho de que tenga intereses. Esto nos da una ra-zn prima facie por la que es incorrecto, por ejem-plo, patear en el trasero al profesor de tica, a sa-ber: el inters que ste tiene en que no se le cause dolor. Desde este punto de vista, otras caracters-ticas distintas a la posesin de intereses son mo-ralmente irrelevantes. Por ejemplo, la pertenencia a uno u otro sexo. Si un ser tiene un inters en desarrollar sus habilidades intelectuales, por qu ha de contar como una razn para impedrselo el que sea hombre o mujer? Lo que realmente cuenta es el inters que tiene, y el hecho de que impedirle su satisfaccin lo perjudicara. Lo mismo pasa in-cluso con las diferencias en el nivel intelectual. A este respecto, Thomas Jefferson expres lcida-mente la aplicacin del PII, cuando dijo: "Porque sir Issac Newton era superior a otros en inteligen-cia, no era por tanto seor de la propiedad o de las personas de los dems" (citado en Singer, 2002: 52).
Esto nos muestra que el ideal moral de la igual-dad no puede estar basado en la presuncin de que todos los seres humanos son, como una cues-tin de hecho, iguales. En otras palabras, es un error tratar de fundamentar la igualdad moral en
la igualdad emprica de los seres humanos3. De hecho, hay muchas diferencias empricas aprecia-bles en inteligencia, capacidad fsica, disposicin emocional, etc. Pero eso no implica que haya de darse un trato distinto a cada uno segn esas dife-rencias. El PII exige que tratemos todos los intere-ses de la misma manera, independientemente de quin sea el dueo de los intereses.
As, la caracterstica moralmente relevante en este caso es la posesin de intereses. Si un ser tie-ne intereses, entonces tales intereses, de acuerdo con el PII, deben entrar en el mbito de nuestras consideraciones morales, sin importar qu otras caractersticas tenga; stas son moralmente irre-levantes.
Una caracterstica importante del PII es que no exige que los resultados finales de una accin o decisin sean iguales para que la accin o decisin se ajuste al ideal moral de la igualdad. Lo que el PII requiere es que, a la hora de decidir entre intere-ses rivales, se d igual peso a cada uno, en cuanto que cada uno es un inters, sin tener en cuenta otros factores. Al final, debe decidirse en favor del inters de mayor magnitud y, as, el resultado puede, y debe, ser desigual. Por ejemplo, si des-pus de un terremoto mi hija sufre un dolor agudo como resultado de una fractura, mientras que en la sala de emergencias del hospital hay detrs de m un convicto que requiere intervencin mdica inmediata para salvar su vida, y no hay ms que una sala de atencin y un mdico disponibles, el PII exige que, en caso de que yo tenga el poder de decisin, permita que el convicto sea intervenido aunque eso prolongue el sufrimiento de mi hija, puesto que el inters de l es mucho mayor que el de ella. Al tomar la decisin debo considerar igualmente los intereses de cada uno, sin contem-plar a quin pertenecen.
El PII nos muestra, entonces, por qu el racis-mo y el sexismo son prejuicios errneos. Si la ca-racterstica moralmente relevante es la posesin 3Aunque en algunas concepciones tradicionales el valor de la igualdad era establecido con base en la tesis emprica simple de que todos los seres humanos somos iguales. Vase, por ejemplo, el primer prrafo del captulo XIII de la famosa obra Leviatn, de Thomas Hobbes.
-
tica 2012-II pgina 11
de intereses, entonces el color de la piel o la per-tenencia a un sexo son moralmente irrelevantes. Ahora bien, qu caractersticas debe tener un ser para tener intereses? Jeremy Bentham respondi indirectamente la pregunta cuando escribi, ante la liberacin de los esclavos negros en Francia, lo siguiente:
Los franceses ya han descubierto que la oscuridad de la piel no supone una razn para que un ser humano pueda ser dejado sin remedio a merced del capricho de su torturador. Llegar el da en que el nme-ro de patas, la vellosidad de la piel o la terminacin del hueso sacro sean razones igualmente insuficientes para abandonar a la misma suerte a un ser sensible? Qu otra cosa habr de marcar la frontera in-franqueable? Es la facultad de la razn o, quizs, la capacidad lingstica? Pero un caballo plenamente maduro o un perro es, por encima de toda comparacin, un ani-mal ms racional y tambin ms interlocu-tor que un nio de un da, una semana o un mes incluso. Supongamos, sin embargo, que las cosas no fueran as, qu cambia-ra? La cuestin no es: Pueden razonar? Ni Pueden hablar? Sino ms bien: Pueden sufrir? (citado en Singer, op. cit.: 53).
Lo que Bentham pone de relieve aqu es que la capacidad de sufrimiento debera ser la caracters-tica primordial, porque el hecho de que un ser pueda sentir dolor o placer nos da una indicacin suficiente de que tiene intereses. As, la idea de Bentham implica que los seres que han de incluir-se dentro del mbito de aplicacin del PII son to-dos los seres capaces de sentir placer o dolor.
Si la capacidad para sentir placer o dolor es una condicin suficiente para tener intereses, enton-ces, si los animales no-humanos tienen esta capa-cidad, debemos incluirlos en el mbito de aplica-cin del PII. sta es precisamente la segunda parte de la estrategia de Singer.
l argumenta que, por lo que respecta a nues-tro trato de los miembros de otras especies dife-rentes de la nuestra, tenemos un prejuicio similar a los prejuicios racistas y sexistas. l dice:
Si un ser sufre no puede haber justificacin moral para rehusarse a tener en cuenta ese sufrimiento. Sin importar cul sea la natu-raleza del ser, el principio de igualdad exi-ge que ese sufrimiento sea considerado de la misma manera que otros sufrimientos
similares en la medida en que puedan hacerse comparaciones de cualquier otro ser. Si un ser no es capaz de sufrir o de tener experiencias de felicidad o disfrute, no hay nada para tomar en consideracin. As, el lmite de la sentiencia (para usar una expresin que, aunque conveniente-mente breve, no es estrictamente adecua-da para resumir la capacidad de sufrir y/o experimentar placer) es el nico lmite de-fendible para la consideracin de los in-tereses de los dems. Poner el lmite en ra-zn de alguna otra caracterstica como la inteligencia o la racionalidad, sera ponerlo arbitrariamente. Por qu no elegir alguna otra caracterstica, como el color de la piel? (op. cit.: 54).
De esta manera, en la medida en que no consi-deramos los intereses de otros seres slo porque no pertenecen a nuestra especie, estamos utili-zando una frontera que es moralmente irrelevan-te. Miremos, por ejemplo, el caso de la experimen-tacin con animales en la industria cosmtica (uno de los ejemplos de Singer). Se han utilizado los conejos para probar el grado de irritacin de un champ, por ejemplo, poniendo los componentes qumicos en los ojos de los animales, lo cual nor-malmente les induce daos severos en la visin, adems de dolor. En este caso, parece que el inte-rs nuestro en tener champ se ve superado por el inters del conejo de no sentir ese dolor. De hecho, ya tenemos demasiados tipos distintos de champ. Argumentar que, sin embargo, eso no importa porque no se trata de un humano, es justamente utilizar el prejuicio de la especie. Volvamos a la imagen de la balanza: all ponemos nuestro inters en el champ, de un lado, y los intereses del conejo de no sentir dolor ni perder la visin, del otro. Pero antes de que la balanza se incline, quitamos la venda de los ojos de la justicia para que se d cuenta de que se trata de un conflicto entre noso-tros, humanos, y los conejos. As, hemos introdu-cido un factor moralmente irrelevante en la deci-sin, a saber: la pertenencia a nuestra especie.
A este prejuicio segn el cual los intereses de los humanos son ms importantes slo por ser nuestros intereses, Singer lo llama 'especismo' para resaltar su similitud con el racismo y el se-xismo en la medida en que introduce un factor moralmente irrelevante (en este caso, no la perte-nencia a una raza o sexo, sino a una especie: la nuestra).
-
tica 2012-II pgina 12
Para tener mayor claridad sobre el argumento de Singer con respecto a los animales, present-moslo en forma silogstica:
Primera premisa (PII): todos los intereses de-ben ser considerados igualmente.
Segunda premisa: para que un ser tenga intere-ses, es suficiente con que pueda sentir placer o dolor.
Tercera premisa: algunos animales no-humanos pueden sentir placer y dolor.
Conclusin: los intereses de algunos animales no-humanos deben ser considerados igualmente.
Singer utiliza este argumento para apoyar, pos-teriormente, una agenda poltica encaminada a garantizar un tratamiento ms igualitario para los animales. Es importante sealar aqu que, tal co-mo lo he expuesto, el argumento de Singer no ne-cesariamente apoya el vegetarianismo (i.e., la tesis de que est mal matar animales para el consumo humano). De hecho, aunque el propio Singer es vegetariano, el argumento que he expuesto no llega tan lejos todava. El argumento no implica que, por ejemplo, sea errneo matar vacas para consumir su carne. Esta conclusin slo se segui-ra en caso de que pueda mostrarse que las vacas tienen un inters en continuar viviendo. Pero hay razones para pensar que no es as que no pue-den tener este inters. Porque algunos han argu-mentado que, para poder tener el inters de conti-nuar viviendo, un ser tiene que tener conceptos altamente abstractos, como el concepto de 's mismo'. Es decir, un ser debe ser, por lo menos, autoconsciente consciente de que es una enti-dad independiente y distinta, que tiene experien-cias e intereses (en el captulo siguiente sobre el aborto, en la primera seccin, se hace un anlisis ms detallado de la autoconsciencia como una condicin para tener el derecho a la vida). No bas-ta con tener intereses, hay que saber que se tienen intereses. Por tanto, el argumento de Singer impli-ca que sera incorrecto torturar un vaca, someterla a un sufrimiento innecesario (porque puede sentir dolor); pero no implica que sea incorrecto matarla por procedimientos que no le infligen dolor.
Dadas estas consideraciones, Singer argumenta que deberamos luchar por evitar los sufrimientos innecesarios que se infligen a muchos animales utilizados para la produccin de carne. En este sentido, la posicin de Singer apunta a tener en
cuenta los intereses de los animales de tal manera que, aunque finalmente los matemos, no le impon-gamos una forma de vida que los confina a pade-cimientos prolongados antes de que eso ocurra. En efecto, ya en algunos pases algunas empresas productoras de carne han tenido que modificar, debido a decisiones legales, las formas en que cran los animales para obtener una mayor pro-ductividad. Implcita en estas decisiones, hay una idea similar a la de Singer de que causar un sufri-miento innecesario es, prima facie, intrnsecamen-te malo.
Sin embargo, hay que sealar que la posicin de Singer depende completamente de la suposi-cin adicional de que podemos realizar compara-ciones entre los animales no-humanos y los hu-manos. Como esta suposicin cuenta con algunos crticos en la filosofa occidental, debemos consi-derar las posibilidades a favor y en contra. Pode-mos hacerlo a la vez que delineamos el trasfondo de un segundo tipo de argumento a favor de un tratamiento igualitario para ciertos animales no-humanos.
Segundo argumento a favor: Descartes, Darwin y los monos
La doctrina de la santidad de la vida humana tiene una base histrica religiosa, pero vimos que puede plantearse en trminos seculares. Dicha doctrina, en su versin judeocristiana, trae consi-go una concepcin del lugar del hombre en la na-turaleza que lo pone en la cima de la creacin, con el resto de seres vivos a su servicio. Desde esta perspectiva, la comparacin que la posicin de Singer requiere entre los animales y los humanos no tiene sentido.
Sin embargo, esta divisin tajante entre la na-turaleza y el hombre no tiene que estar vinculada, necesariamente, a una cosmovisin religiosa. En efecto, podemos encontrar doctrinas y argumen-tos filosficos a su favor que son independientes de la visin religiosa judeocristiana.
Una de estas posiciones, que ha sido de las ms influyentes en la filosofa occidental, es la de Des-cartes. Sin embargo, hay que anotar que Descartes era un creyente religioso y, de hecho, la existencia de un Dios como el que concibe la tradicin judeo-cristiana es una de las partes centrales de su teo-ra del conocimiento y de su metafsica. No obstan-te, una parte importante de su doctrina sobre el hombre y los animales est basada en los princi-
-
tica 2012-II pgina 13
pios de la ciencia fsica que l contribuy a desa-rrollar y, de esta manera, es independiente de sus puntos de vista religiosos. De hecho, podemos considerar sus argumentos acerca de las diferen-cias entre los hombres y los animales sin apelar a consideraciones sobre la existencia de Dios (aun-que una interpretacin completa de su pensa-miento requerira que introdujramos sus puntos de vista sobre el asunto). Adems, la concepcin de Descartes es til porque nos muestra razones explcitas a favor del especismo, las cuales han tenido cierta importancia histrica.
Descartes sostuvo que el ser humano est he-cho de dos sustancias distintas: la materia y la mente. Su idea es que hay una diferencia funda-mental entre nuestras caractersticas mentales (como tener creencias y deseos, por ejemplo) y las caractersticas corporales (como tener una deter-minada estatura). l argumenta que, por ejemplo, mientras podemos cortar un pedazo de materia en partes, no podemos hacer lo mismo con un pen-samiento. Y esto ocurre, segn l, porque los pen-samientos no son cosas materiales en absoluto. Los pensamientos, y todos los dems estados men-tales, ocurren en la mente, la cual es una sustancia inmaterial y, por tanto, no tiene ubicacin en el espacio. La esencia de la mente es ser consciente, mientras que la esencia de la materia es ser exten-sa en el espacio. Podemos dudar, por ejemplo, de que tenemos un hgado o incluso un cerebro. En cambio, no podemos dudar de que tenemos una mente, porque la duda misma es una actividad mental.
Segn Descartes, los animales, por el contrario, no son conscientes. Son meros autmatas, mqui-nas sofisticadas. l dice:
[...] si hubiera mquinas que tuviesen los rganos y la figura de un mono o de algn otro animal desprovisto de razn, no ten-dramos ningn medio para reconocer que ellas no eran en todo de la misma natura-leza que esos animales; mientras que si hubiera algunas que tuviesen semejanza con nuestros cuerpos e imitasen nuestras acciones tanto como fuera posible moral-mente, tendramos siempre dos medios muy seguros para reconocer que no por eso seran verdaderos hombres. El primero de ellos es que nunca podran usar pala-bras ni otros signos, componindolos como hacemos nosotros, para declarar a los de-ms nuestros pensamientos [...] Y el se-
gundo consiste en que, aunque hiciesen muchas cosas tan bien o quizs mejor que alguno de nosotros, infaliblemente falla-ran en algunas otras, por las cuales se des-cubrira que no obran por conocimiento sino solamente por la disposicin de los rganos [...] por estos dos medios se puede conocer tambin la diferencia entre los hombres y los animales. Pues es algo bien sabido que no haya hombres, tan estpidos y brutos, que no sean capaces de ordenar un conjunto de diversas palabras y de componer con ellas un discurso por el cual den a entender sus pensamientos [...] (Des-cartes, 1637, cito de la edicin castellana de 2002: 76-77).
En este pasaje se ve claro que, para Descartes, el tipo de comunicacin lingstica de que somos capaces los humanos marca una diferencia fun-damental entre nosotros y los animales. (Es in-teresante notar que, aunque la filosofa de la men-te de Descartes est ampliamente desacreditada en la filosofa contempornea, en particular su tesis dualista de que el cuerpo y la mente son dos cosas distintas, algunos argumentos recientes en la filosofa del lenguaje y de la mente, que concier-nen a la posibilidad de que los animales tengan ciertos tipos de vida mental, parten de ideas simi-lares a la de Descartes con respecto al lenguaje del que son capaces los humanos).
Una crtica comn al punto de vista de Descar-tes consiste en mostrar que se basa en una suposi-cin dudosa. Descartes supone que el asunto de si se es o no consciente es una cuestin de tipo, de todo o nada. Pero, se objeta, la conciencia es ms un asunto de poder realizar ciertas actividades, como, por ejemplo, ser capaz de diferenciar una cosa de otras, o reconocer colores, etc. "La con-ciencia es compleja, y ello explica cmo las dife-rencias entre los ratones, los monos y el ser hu-mano son de grado, y no de gnero". (Garrett Thomson, 2000: 121). Por ejemplo, como lo sea-laba Bentham, un caballo adulto es ms consciente de su entorno que un beb humano recin nacido.
Por otra parte, algunos estudios empricos con ciertos animales han mostrado que sus capacida-des lingsticas son mucho ms similares a las nuestras que lo que supuso Descartes. Por ejem-plo, los chimpancs y los delfines han podido aprender a comunicarse con los humanos a travs de lenguajes artificiales creados por estos ltimos. Una gorila llamada Koko ha llegado a comprender
-
tica 2012-II pgina 14
ms de 1.000 signos, combinndolos de tal forma que es capaz de expresar sus sentimientos, res-ponder preguntas, describir situaciones, e incluso realizar chistes. An ms, puede combinar varios signos para crear palabras nuevas ante situaciones o cosas que no haba visto antes. Hay una diferen-cia entre decir "Yo te entrego esto a ti" y "T me entregas esto a m", y hay evidencia experimental que sugiere que, tanto los gorilas como los delfi-nes, son capaces de reconocer esta diferencia sin-tctica. Ms todava, Koko utiliza los pronombres personales de tal forma que sugiere que es auto-consciente. La evidencia comportamental sugiere que, incluso, es capaz de imaginarse a s misma en diferentes momentos del tiempo, aun en momen-tos que no existen todava, como el futuro. Escu-chemos lo que dicen dos investigadoras Francine Patterson y Wendy Gordon, una de las cuales ha seguido la trayectoria de Koko desde el comienzo:
Se comunica a travs de un lenguaje sgni-co y utiliza un vocabulario de ms de 1.000 palabras. Entiende tambin el ingls ha-blado, y a menudo mantiene conversacio-nes bilinges, al responder con signos a las preguntas que se le hacen en lengua ingle-sa [...] Da muestras de una clara autocons-ciencia al mirarse en un espejo [...] as co-mo por el adecuado uso de un lenguaje au-todescriptivo. Cuando se ha portado mal, miente para evitar las consecuencias que ello pueda acarrearle, y anticipa las reac-ciones de otros ante sus actos [...] Recuerda acontecimientos pasados de su vida y pue-de hablar sobre ellos. Entiende y utiliza con propiedad palabras relacionadas con el tiempo, tales como 'antes', 'despus', 'ms tarde' y 'ayer' [...] Es capaz de hablar de lo que ocurre cuando se muere, pero se pone nerviosa y se siente incmoda cuan-do se le dice que hable de su propia muerte o de la muerte de sus compaeros. (Patter-son & Gordon, 1998: 79-80).
Algunos filsofos han argumentado que, en ciertos casos distintos a los de los gorilas, la situa-cin es un tanto similar. Alasdair MacIntyre, por ejemplo, sostiene que, con base en la evidencia cientfica disponible, debemos concluir que los delfines no slo tienen creencias, sino tambin que actan movidos por razones.
Si estas conclusiones apuntan en la direccin correcta, entonces constituyen una razn para pensar que, efectivamente, hay seres que son per-
sonas aunque no pertenezcan a nuestra especie y que, por tanto, debemos reconocerles ciertos de-rechos. Obviamente, no se trata de reconocer para los gorilas el derecho a la propiedad privada, por ejemplo. Se trata de reclamar el reconocimiento de que, dado que los gorilas son capaces de actuar con un cierto nivel de libertad, y dado que son autoconscientes, debera concluirse que tienen, por lo menos, el derecho a la vida y el derecho a ser libres.
Un apoyo adicional a esta idea parece provenir de la teora biolgica. En efecto, la teora de la evo-lucin de las especies por seleccin natural de Darwin fue una de las influencias histricamente ms importantes en el abandono de la cosmovi-sin judeocristiana del hombre. De hecho, James Rachels ha argumentado que, si uno es darwinista, entonces debe reconocer la igualdad de trato para los grandes simios. Su argumento hace uso del principio aristotlico de igualdad que enunciamos al comienzo del captulo. Para simplificar, recons-truyamos el argumento de Rachels de una forma que revele claramente cada una de sus premisas:
Primera premisa (Aristteles): casos similares deben ser tratados igualmente, a menos que haya una diferencia que justifique un trato desigual.
Segunda premisa: la teora de Darwin implica que no hay diferencias relevantes entre los huma-nos y los grandes simios con respecto a la auto-consciencia y la autonoma.
Tercera premisa: si un ser es, por lo menos, au-toconsciente y autnomo, entonces tiene, por lo menos, el derecho a la vida y el derecho a la liber-tad.
Conclusin: quien acepte la teora de Darwin entonces debe aceptar la igualdad de trato con respecto a la vida y la libertad para los grandes simios.
Rachels dice:
Antes de Darwin, la igualdad moral esen-cial con los grandes simios categora en la que estamos incluidos nosotros, junto con los chimpancs, los gorilas y los oran-gutanes habra resultado una afirmacin sorprendente y difcil de defender. Pero, a partir de Darwin, no es ni ms ni menos que lo que debemos esperar, si pensamos a fondo en lo que l nos ha enseado. Toda persona con un adecuado nivel de educa-cin ha aprendido ya la leccin de Darwin
-
tica 2012-II pgina 15
sobre los orgenes de la vida humana y su relacin con la vida no humana Lo que fal-ta por hacer es tomar con la misma serie-dad las conclusiones morales de esa lec-cin. (Rachels, 1998: 199-200).
Este tipo de consideraciones es similar a la idea del epgrafe de Richard Dawkins. El punto es que, si Darwin tena razn, entonces las diferencias entre nosotros y los grandes simios no pueden ser tan radicales como pensaba Descartes. Y si, ade-ms, aceptamos el principio aristotlico de igual-dad, entonces debemos reconocerles ciertos dere-chos mnimos a los grandes simios: ellos son noso-tros en los aspectos moralmente relevantes.
Conclusiones
El debate sobre los derechos de los animales pone de manifiesto otra diferencia fundamental entre el utilitarismo y la teora kantiana. En parti-cular, muestra que la moral kantiana es recproca, en el sentido de que slo tenemos deberes para con seres que pueden reconocer la ley moral como nosotros. Desde este punto de vista, los deberes son recprocos. Para el utilitarismo, en cambio, hay deberes que son unilaterales o no-recprocos. Segn el utilitarismo, el mero hecho de que un ser pueda sufrir constituye una razn prima facie por la cual es incorrecto causarle sufrimiento, inde-pendientemente de si ese ser es capaz de recono-cer deberes hacia nosotros.
Finalmente, debe sealarse que la conclusin de Dawkins en el epgrafe es una exageracin. Pues aunque la teora de Darwin nos muestre que "ellos son nosotros", eso no significa "el derrumbe de nuestra tica tradicional". Porque si es cierto que tanto la tica kantiana como la utilitarista recogen nuestras intuiciones morales bsicas, entonces simplemente debemos reconocer el he-cho de que hemos estado practicando una discri-minacin injustificable con los animales. Despus de todo, el reconocimiento de que el racismo y el sexismo eran prejuicios injustificables no signific el derrumbe de nuestra moralidad, sino ms bien un cambio hacia una visin moral ms completa y coherente.








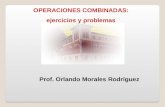




![Problemas fiscales de las personas morales [autoguardado]](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/5599e77e1a28ab5b7a8b4814/problemas-fiscales-de-las-personas-morales-autoguardado.jpg)