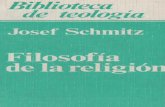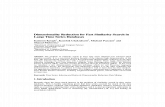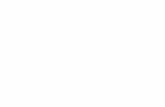Signa
-
Upload
joan-ribes-gallen -
Category
Documents
-
view
46 -
download
6
Transcript of Signa

1
SIGNA, LAS SAGRADAS ENSEÑAS
Presentación
En este trabajo vamos a tratar de mostrar el carácter sagrado de las enseñas militares en la Roma antigua, de cómo los elementos materiales, decorativos y simbólicos de los llamados signa, mantienen
una relación muy estrecha con las divinidades y el ámbito sacro por extensión. Primero veremos el origen
de los estandartes en la Roma arcaica (ss. VIII-V a.C.), desde el más primitivo hasta los canónicos de
época tardorrepublicana e imperial (ss. II a.C.-V d.C.), a continuación profundizaremos en el concepto de
sacramentum o juramento militar, para finalizar con la descripción del culto a las enseñas.
El carácter sagrado de las enseñas viene marcado por representar a una colectividad, ya sea
desde la propia Roma, con sus hombres, hasta las unidades militares y sus divisiones, al representar a los
hombres que en su día juraron defender a Roma a través del sacramentum o juramento militar1 y a Júpiter
que está presente al ser el dios garante de los juramentos. Este carácter sagrado se refuerza con la
presencia de las imágenes y los símbolos de los dioses tutelares romanos, lo que confería a la enseña un
poder cuasi divino.
La naturaleza y los elementos de las enseñas
En Roma, hasta el último siglo de la República, se redujeron, a figurar las enseñas romanas, en
algunos textos en los que los autores no se refieren a los mismos que en la tradición. Manipulus se ha
explicado por una etimología que no tiene una razón seria para discutir: Rómulo habría dividido a sus camaradas en grupos de cien hombres teniendo por enseña una pértiga coronada por un manojo de ramaje
o hierba, particularmente de heno.
La etimología de la palabra vexillum no es menos transparente: se trata de un pequeño velum, de
una tela ondeante. Se cuenta que, cuando los romanos se reunían en el Campo de Marte, una bandera roja
ondeaba sobre la Ciudadela. En caso de tumultus, se izaban dos vexilla, el rojo y el azul, que llamaban
respectivamente a las armas a los infantes y a los caballeros. En tiempos de Craso (s. I a.C.) como en
tiempos de Fabio (s. III a.C), la bandera roja ondeaba en el campamento frente a la tienda del general. Por
último, Plinio2 nos enseña que antes de Mario, la legión era conducida al combate por cinco enseñas
llevando las figuras de los animales que se enumeran en el orden siguiente: el águila, la loba, el
Minotauro, el caballo y el jabalí. De estas enseñas, Mario conservaría el águila, animal sagrado de Júpiter,
que sería el símbolo mismo de la legión. El vexillum sobrevivió bajo su forma, aparentemente primitiva,
de una tela cuadrada, atada a un travesaño fijado bajo la punta de una lanza; el recuerdo del manipulus se
conserva quizá en la mano abierta que se ve a menudo en lo alto de las enseñas manipulares y en las
coronas vegetales que las decoran. Debemos considerar que los monumentos de época imperial muestran
estas tres categorías de enseñas.
El aquila, insignia de la legión, consiste en esencia en un águila, con las alas desplegadas,
sosteniendo con sus garras el rayo. En época republicana el águila era de plata, el rayo de oro; bajo el Imperio el águila misma se doró. De acuerdo con los ejemplares encontrados, se puede creer que la plata
o el oro eran aplicados sobre el bronce, metal de buen augurio. Cuando la legión ha recibido una corona,
ésta está fundida probablemente en el mismo metal que el águila, se situaba en sus garras o bajo sus alas;
cuando se trata de faleras con las que ha sido honrada, éstas se fijan sobre el asta. Esta asta, a veces
plateada, estaba provista inferiormente por una robusta punta, con un muelle que sirve para clavar y, cara
al centro, un gancho que permite sujetarlo. Ésta termina a la altura de la espalda del aquilifer, que la
sostiene con la derecha, por una especie de capitel. Sobre este capitel viene fijada la base marcada situada
entre las garras del águila; a veces un agujero o un pasante, compuesto dentro del cuerpo mismo del
águila, permitiendo consolidar el agarre. En otro lugar, el capitel está tallado de modo que el cuerpo con
1 “No cabe duda de que este predicamento religioso, que se percibe especialmente entre el elemento militar, deriva
del importante papel ideológico de Júpiter en la política imperial, ya que la función de la divinidad suprema del panteón romano es proteger al ejército y otorgar la sanción religiosa a la figura del emperador, impulsando de esta
manera la cohesión política y militar. Las enseñas y estandartes se encontraban bajo la advocación de Júpiter, por lo
que el culto militar a dichos signa es una manifestación más de la importancia de dicha divinidad entre el ejército.”
(MORILLO CERDÁN, Cultos militares y… pp. 383)
2“Romanis eam [aquilam] legionibus Gaius Marius in secundo consulatu suo proprie dicavit. erat et antea prima
cum quattuor aliis: lupi, minotauri, equi aprique singulos ordines anteibant. paucis ante annis sola in aciem portari
coepta erat, reliqua in castris relinquebantur; Marius in totum ea abdicavit. ex eo notatum, non fere legionis
umquam hiberna esse castra ubi aquilarum non sit iugum.” (Plin. N.H., X, 5)

2
el rayo, en uno de sus largos husos de donde se escapan los relámpagos, tal como se puede apreciar en los
rayos representados en el centro del escudo del legionario.
Aquilifer de la Legio II Adiutrix Rayos en el scutum
(Museo Arqueológico de Estambul) (Museo de Maguncia)
En los signa manipulorum, parece esencial la lanza misma, el antiguo símbolo del dios de la
guerra, provista de su punta y de su talón (cuspes). Un muelle impide que se hunda demasiado en el suelo;
bajo la punta se halla un pequeño travesaño de donde cuelgan las fajas de púrpura terminadas en hojas de
hiedra de plata; a veces el asta no sobrepasa este travesaño. Sobre el hasta se fijan diversas decoraciones:
las unas, pertenecientes a la categoría de los dona militaria, han sido conferidas por ciertos hechos de
armas, como se decora aún en nuestros días las banderas; las otras consisten en representaciones de
animales. Estas aparecen bajo los Flavios, pero se desarrollan sobretodo en las monedas legionarias de
Galieno, quien pasa la mayor parte de su reinado (253-68) combatiendo en el Rin y el Danubio y quien
parece haber regulado el uso de las brigadas de caballería bárbara. Éstas fueron imitadas por el usurpador
galo Victorino (268) y por el usurpador britano Carausio (286-293). Se puede deducir de este hecho que
la influencia del Oriente y de sus cultos zodiacales, que tuvieron su apogeo bajo los Severos (s. III d.C.),
al menos contribuyó al desarrollo de las enseñas animales que la invasión del ejército romano por estos
bárbaros que practicaban la zoolatría y marchaban al combate bajo la guía de un toro o de un carnero
sagrados, como testimonian los signa de los auxilia constituidos por ellos. Se ignora sin duda si en Roma
esta costumbre era aquélla de las legiones de antes de Mario, costumbre de la que el águila quedaría como
recuerdo. Por eso, no nos debe asombrar ver a cada legión adoptar, al lado del águila, que había llegado a ser el emblema general del ejército imperial, un animal por atributo particular, que podía servir de vínculo
a los múltiples destacamentos en los cuales la legión podía estar descompuesta. Cada legión podía tener
muchos de estos emblemas y muchas legiones el mismo emblema, como muestra la siguiente tabla:
I Adiutrix Capricornio, Pegaso, Galera.

3
I Italica Jabalí, Tauro.
I Minervia Minerva, Aries, Victoria con Aries.
II Adiutrix Jabalí, Pegaso, Galera.
II Augusta Capricornio, Pegaso, Marte.
II Italica Loba romana, Capricornio, Cigüeña.
II Parthica Centauro, Tauro.
II Traiana Hércules.
III Gallica Tauro.
III Italica Cigüeña.
III Victrix Tauro.
IV Flavia Leo.
IV Italica Cigüeña, Centauro.
IV Macedonica Tauro, Capricornio.
V Alauda Elefante.
V Macedonica Leo, Tauro, Victoria con águila.
VI Victrix Tauro, Venus Victrix, Victoria con águila.
VII Claudia Tauro.
VIII Augusta Tauro.
IX Augusta Leo.
X Fretensis Tauro, Jabalí, Galera, Neptuno.

4
X Gemina Tauro.
XI Claudia Neptuno, Capricornio.
XII Fulminata Rayo.
XIII Gemina Victoria con león Capricornio, Leo, Águila.
XIV Gemina Águila entre signa Capricornio.
XVI Flavia Leo.
XX Valeria Victrix Jabalí, Capricornio.
XXI Rapax Capricornio.
XXI Gemina Victoria con león.
XXII Primigenia Capricornio con Hércules.
XXX Ulpia Júpiter con Capricornio, Capricornio, Neptuno.
Cohortes Praetorianae Escorpión.
Sobre treinta y dos legiones de las que se conocen actualmente las enseñas particulares, dos se
presentan con cuatro enseñas, ocho con tres enseñas, seis con dos enseñas, y si no se puede asegurar que
no sea el sólo azar que nos hace conocer que una enseña por las dieciséis otras. De la frecuencia de los
diferentes emblemas, se puede remarcar como lo más importante: once menciones a Tauro, nueve a
Capricornio, de las cuales una se asocia a Júpiter y una a Hércules, seis a Leo, una en compañía de la
Victoria, cuatro al Jabalí, tres a la Cigüeña, tres a Pegaso, tres a la Galera, dos a Neptuno, dos al
Centauro, dos a Aries con la Victoria, una del elefante, una al rayo, una a Minerva, dos a Hércules con Capricornio, una a Júpiter con Capricornio, una a Marte, una a Venus Victrix, cuatro a la Victoria.
Estas cifras permiten controlar el sistema por el cual DOMASZEWSKI ha intentado explicar
estas enseñas animales: estos emblemas serían los signos del Zodiaco con los cuales estaría en relación
con el origen de la legión. Pero, sólo, el Capricornio y el Centauro son con seguridad los signos
zodiacales; por Leo, Tauro y Pegaso, su carácter sideral no es más que una hipótesis. Por cierto, muchos
de estos emblemas son anteriores a la gran expansión de la astrolatría de tiempos de los Severos: el
elefante habría sido dado por César como insignia a la Legio V Alauda, por haber detenido en África la
carga de estos animales; ya Tauro y Capricornio de la Legio IV Macedonica se grabaron sobre un cofre

5
perdido por ella sobre el campo de batalla de Cremona y la estela que muestra a Capricornio de la Legio
XIV Gemina es de época flavia. Sobre las once legiones que tienen a Tauro por emblema (emblema que
César habría dado a sus legiones, según DOMASZEWSKI, porque el signo del toro es aquel del mes que
preside Venus, la protectriz de la gens Iulia) no se halla que tres que habían hecho partir de los ejércitos
del dictador. Capricornio había presidido la concepción de Augusto: por eso lo habría elegido este signo
Pretorianos con aquila, curioso que la Signum pretoriano Escorpión pretoriano
posean pues no formaban una legión con escorpión
(inf.) y Victoria (sup.)
zodiacal para las legiones creadas por él y se puede mostrar, en efecto, que de las nueve legiones que
presentan este emblema seis han sido creadas o reorganizadas por Augusto. Tiberio, verdadero
organizador de las Cohortes Praetorianae, les habría dado el Escorpión, signo bajo el cual habría nacido.
En el mes en el cual preside Minerva, el sol está en el signo de Aries: por este modo, Domiciano, quien
tenía por esta diosa una devoción particular, dio el Carnero a la I Minervia formada por él. Las legiones
con la insignia del León serían aquellas armadas por Lépido quien, como Pontífice Máximo, habría
elegido el signo que corresponde a Júpiter. Pero, M. RENEL ha rechazado con razón que el león el

6
símbolo ordinario de la valentía militar y que el león y el toro tienen un lugar eminente en la religión
mitraica; la importancia del toro no era menor en el culto de Júpiter Doliceno, extendido en el Ejército.
Para la Cigüeña, de la que cree DOMASZEWSKI que llegó a ser emblema de la III Italica porque esta
legión era de este modo apodada Concordia y que la cigüeña sería el símbolo de la Concordia, RENEL
ha hecho ver que es mejor considerar a la Pia Fidelis, otro sobrenombre de las legiones II y III Italicae; si
la diosa Pietas parece tenerlo, desde época de la República, la cigüeña por símbolo, hace rechazar también el gran papel de la cigüeña y de la grulla en las supersticiones galas y germánicas. El papel del
jabalí era todavía más considerable y es en las orillas del Rin y del Danubio que han agotado la mayor
parte de la carrera de tres (I Italica, II Adiutrix, XX Valeria Victrix) de las cuatro legiones que emplazan
este animal sobre sus enseñas. En cuanto a las seis legiones que tienen por emblema una galera o
Neptuno, se puede mostrar que debían estar formadas por marineros o acantonadas cerca del mar.
Se ve por estos ejemplos que, lejos de ser la aplicación de un sistema preconcebido, las
circunstancias más diversas, la cual la más inmediata se nos escapa quizá a menudo, habría influido en la
elección de los emblemas animales de las legiones. Si la aprobación imperial era sin duda necesaria para
autorizar su adopción sobre los signa, nada ha sido menos sistemático que su elección y que su
disposición. El cofre ya citado de Cremona muestra un asta que soporta un disco sobre el cual está
grabado un toro brincante; sobre una moneda legionaria, el toro erguido sobre la base transversal de
donde pende el vexillum; en el cipo de Maguncia, sobre las monedas, Capricornio parece fijado al primer
tercio del asta, mientras que el capricornio de bronce, hallada en la misma región, está montada sobre un
casquillo para poder ser situada en la cima del asta. Del mismo modo, las figuras de la Victoria y de otras
divinidades se emplazan como el águila, unas veces en el extremo del asta (sobre una base de capitel, o
encima de una corona o rodeadas por ella, o delante de un vexillum, otras más bajo, entre otros emblemas.
Los elementos de los signa que nos quedan por estudiar debían depender, al contrario de las reglas que cuidan de la distribución de los dona militaria, reglas aun mal conocidas. Un solo texto nos
enseña que de los cuerpos de tropas, incluso de los ejércitos enteros, podían recibir los dona; en otro texto
se puede concluir que la corona mural era concedida al destacamento en que los signa habían estado
plantados los primeros sobre los muros de una plaza asediada; un grupo de inscripciones muestran de las
alae y de las cohortes tomando el nombre de torquatae porque habían recibido el torques como
recompensa. Los monumentos antiguos, mal esculpidos o deteriorados, o mal reproducidos por los
modernos, no son más explícitos.
Hechas estas reservas, se pueden clasificar los elementos que adornan el asta de las enseñas:
1º Mano de bronce.- Se ha visto que esta manus se superponía, desde el principio, a las enseñas
romanas y que los romanos creían que había llevado en otro tiempo un manojo de heno. Se puede explicar
mejor si se comparan las manos que, sobre las enseñas egipcias expresan la presencia y la fuerza del dios;
el carácter sagrado de la mano en los cultos orientales ha podido contribuir a mantenerla entre las enseñas
imperiales, la mano tal vez sea del dios Marte. Los numerosos ejemplos que adornan los monumentos
esculpidos permiten considerar como un espécimen de estas enseñas una mano abierta de modo de una
especie de antebrazo troncocónico, conservado en el Museo Británico.
2º Vexillum.- Este estandarte, del que más arriba se ha indicado el origen, se sitúa bajo la mano o bajo la corona que forma la cima, o bien está aislada en la cima del asta cuando el emblema está ausente.
Cuando el vexillum no se representa su existencia es probada por la barra transversal destinada a llevar las
dos cuerdecillas que unen los extremos del travesaño en la cima del asta y por las bandas que penden de
sus extremos. Un ejemplar encontrado en Britania, en que los travesaños, las bandas y las cuerdecillas
están hechos de bronce, indica que debía de ser así a menudo en los numerosos monumentos que
representan el adorno sin vexillum en lo alto de un asta. Cuando este adorno se imita en metal, las bandas
fijas a los anillos debían ser de púrpura, terminadas con las hojas de parra plateadas como se ve en los
vexilla.
El vexillum consiste en una pieza de tela cuadrada, atada a una antena que se suspende al
extremo de una pica, generalmente atravesada a veces a lo largo del asta. A juzgar por los monumentos, la
tela debía tener entre medio metro y un metro cuadrado. Para que pudiese ser bien vista, la pica que la
llevaba era muy alta. Cuando, se cruzó el Éufrates, el viento arrancó uno de los estandartes que llevaban
en letras escarlatas el nombre de la legión y el del general, Craso, para permitir mantenerlas sólidamente,
hizo cortar una parte de la madera de la pica. El color ordinario del vexillum parece haber sido el rojo,
color de la sangre apropiado para este emblema de la guerra. Por lo tanto este rojo debía ser más bien el
de la llama, si se cree el término de russeum que le caracteriza y el nombre de flammula que Vegecio da
al vexillum. Es verdad que este nombre podría venir de las lengüetas triangulares que forman a veces la parte inferior del vexillum. En época imperial, el oro se empleaba para formar los pesados flecos –de
donde la expresión de Amiano vexilla auro rigentia- así como para bordar el nombre del emperador y de
las los cuerpos de las tropas a las que la tela pertenecía.

7
Cuando hacía falta distinguir por sus vexilla las divisiones de ciertos cuerpos de caballería, fue
necesario darles colores diferentes; sin duda, cada pelotón tenía el suyo. Fue probablemente todavía para
distinguir los diferentes cuerpos de tropas que se complicó más la estructura del vexillum: aquí, de los
extremos del travesaño se ve colgar de las bandas acabadas en una hoja de parra plateada, o bien estas
hojas adornan toda la longitud del travesaño desprovisto de tela; es la punta de la lanza que se reemplaza
por un águila o por la imagen de una divinidad; a menudo el hasta era rematada por una extremidad a penas adelgazada que de las cuerdecillas unían a los dos extremos del travesaño.
Una última categoría de vexilla está constituida por aquellas que se daban en recompensa militar.
Pero Polibio no las menciona por esta cualidad y que el primer nombrado son aquellas que Mario recibió,
con las hastae y las phalerae, el vexillum puede haber sido, con el hasta, otro emblema del dios de la
guerra, uno de los más antiguos dona militaria. Figura sobre la tumba de un praefectus castrorum con
otras recompensas, coronas, hastae purae. Como por ellas, no se sabe a qué es dado a menudo a los
vexilla, el epíteto de pura. Si se admite que se añade a la unidad de color, se puede valorar con los otros
epítetos dados a las telas de honor: caerulea cuando el azul del mar sustituye el escarlata, que es
probablemente el color común; bicolora cuando se mezclan los dos colores; argentea cuando las hojas de
hiedra de plata pendientes. Los vexilla son todavía llamados obsidionalia, y parecen a menudo asociados
con las coronas murales o vallares que se puede creer que serían concedidas por los mismos éxitos, puede
ser a aquéllos que hayan sido los primeros en plantar la bandera sobre los muros enemigos.
3º Tabula.- Cuando la indicación del cuerpo de tropa no ha sido escrita sobre el vexillum, parece
ser sobre una tablilla de madera cuadrangular que era unido al asta. Parece que la tabula se sustituyó por
un medallón.
4º Coronae.- El extremo del asta está a veces decorada de pequeñas coronas en el lugar del
hierro. En el asta son más numerosas las faleras que las coronas. Según los ejemplos las coronas pueden ser de hojas de laurel (símbolo de la gloria, vinculado a Apolo) o de roble (símbolo del valor, vinculado a
Júpiter), ser murales (por haber conquistado una ciudad o fortaleza), rostrales o classicae (por haber
conseguido una victoria naval) o vallares (por haber expugnado un campamento). A veces se
acompañaban de torques, parte de los dona minora.
5º Phalerae.- Unas son huecas y sin otro ornamento que un botón en el centro, las otras llevan,
por la mayor parte, los retratos de busto, generalmente del emperador o de los emperadores reinantes. Su
número varía de dos a seis, parecen haber sido plateados.
6º Escudos.- De los escudos de dimensiones muy reducidas son atados a las enseñas, lo más
frecuente en la cima. Son difíciles de distinguir de las faleras los escudos redondos, parmae. Es más fácil
de reconocer cuando los escudos son en forma de scutum o de pelta.
7º Crecientes.- El escudo semilunar o pelta es un poco difícil de distinguir del creciente; cuando
sus cuernos no son dirigidos hacia el suelo, no se reconoce mucho más que de lejos. Este emblema, que lo
acerca al corniculum, que formaba parte de los dona minora, ha estado en origen un amuleto formado por
uno o dos huesos curvos como se los encuentra todos los pueblos. En época imperial, bajo influencia de
la astrolatría, se ha debido prestar un carácter simbólico y sin duda a este título que se halla el creciente
junto un globo.
8º Globo.- En las enseñas se aprecia a veces, el globo, un ornamento hemisférico que empezó siendo un amuleto, como el creciente, que tendría un valor profiláctico parecido al de las campanas y los
vasos de bronce antes de llegar a ser el símbolo del orbis romanus.
9º Borlas a franjas y otros ornamentos.- El objeto que ya se ha llamado hemisferio se reproduce a
menudo, no con una cara lisa. Sino con una cara dividida en pequeñas masas que caen al modo de
cabellos o de franjas. Es probable que este objeto haya acabado por ser un ornamento como las borlas a
franjas doradas que se usan en las banderas.
Así, al lado de las decoraciones con el valor de los dona militaria que conocemos, coronae,
phalerae, vexilla, puede ser los cornicula, se encuentran otras que, no reaparecen sobre el pecho de los
legionarios, debiendo tener un valor puramente simbólico: la yuxtaposición de un globo y de un creciente
puede haber representado al Sol (Apolo) y a la Luna (Diana). El globo puede recordar así el orbis
romanus, y el creciente se conoce, por otros lugares, por tener un valor apotropaico que ha debido
recomendar el uso, como el hecho de sobrevivir, en lo alto del antiguo manípulo, la mano abierta. El
carácter religioso de las cuerdecitas es menos seguro, la hiedra con que se adornan es la planta de buen
augurio que se enrolla alrededor del tirso. Diferencias de origen y de sentido, estas decoraciones forman
“…sed ut pompam nimis extentam rigentiaque auro vexilla et pulchritudinem stipatorum ostenderet agenti
tranquillius populo haec vel simile quicquam videre nec speranti umquam nec optanti:…” (Amm. Marc. XVI, 10)

8
un conjunto, muy pesado por otra parte, que se quitaba en señal de duelo, del que el cuidado tenía un
carácter sagrado. Se hablará más adelante del culto a las insignias.
Diversos relieves de la Columna Trajana:
De izq. a der.: Cuatro pila, aquila, vexillum, signum con manus y corona, signum con hasta y
corona.
Para poder entender también la unión de los soldados con las enseñas se hablará del juramento
que los reclutas realizaban al incorporarse a las legiones. El vínculo que ataba a los legionarios con los
signa era el sacramentum, que en su acepción primitiva, esta palabra designa el acto mediante el cual una
persona, que presta un juramento, consagra su persona a una divinidad en caso de falsa declaración o de perjurio. Sacramentum dicitur quod iurisiurandi sacratione interposita geritur. Es la presencia de una
sacratio lo que distingue el sacramentum del iusiurandum. Esta sacratio no es un acto privado como el
juramento: pues exige una declaración especial que no se puede hacer en virtud de una ley, sino que debe
ser dirigida a un dios determinado.
El sacramentum se aplica en dos casos: a los militares con motivo de su enrolamiento; en
materia de proceso civil o criminal. El uso del sacramentum, se ha mantenido a lo largo de todos los
tiempos en los militares; del mismo modo ha sido entendido por todos los funcionarios públicos. Pero
durante su aplicación en el proceso, ha sufrido importantes transformaciones, acabando por ser casi
enteramente suprimido en tiempos de Augusto, salvo delante el tribunal de los centunviros, donde
persistió hasta el s. III d.C.
Rayo
Manus
Tabula
Creciente
Hiedra
Corona Hasta
Phalerae

9
El sacramentum militar, este juramento se exigía a los soldados en el momento de la leva de las
tropas. Al sacramento adigere o rogare de los cónsules corresponde el sacramento dicere de los
soldados. Dentro de cada legión, un hombre pronuncia la fórmula solemne que clausura una sacratio. Jura
obedecer a los jefes del ejército, no abandonar las enseñas, ni hacer nada contrario a la ley; pues consagra
su persona, su familia y sus bienes a Júpiter para en caso de faltar a su juramento. Esta última cláusula no
está directamente atestiguada por los documentos que aportan los términos del juramento, pero la presencia de una sacratio deduce el acuerdo del nombre dado a los cuerpos de tropas después de prestar
juramento: solemnis et sacrata militia, pues la fórmula pronunciada por cada legionario quien, llamado
por su nombre, avanza y jura: Idem in me (lo mismo en mí).
El sacramentum militar no debe ser confundido con el juramento que debían prestar todas las
personas libres o esclavas, admitidas dentro del campamento. Debían jurar no querer nada y remitir a los
tribunos todo lo que hallasen. Los dos juramentos son netamente distinguidos, bien por Polibio, bien un
siglo más tarde, por Cincio Alimento en su tratado De re militari.
El sacramentum militar se distingue igualmente del juramento colectivo, prestado por
aclamación, que deviene obligatorio en 538 a.C. y ha sido usado cuando se hacía una leva de tropas en
caso de tumulto (coniuratio –tachada desde siempre como impía a no ser que la decretara el Senado-). El
primer juramento sólo se acompaña de una sacratio: lo que hace de un ciudadano un soldado, le confiere
el derecho de hacer uso de las armas contra el enemigo; modificando así su condición jurídica, sea
permitiéndole invocar el derecho de los militares, sea haciendo perder el derecho de llevar acusador en
una asunto criminal. El juramento una vez tomado, el soldado estaba ligado por un vínculo religioso. No
lo podía romper sin cometer un crimen contra los dioses, se exponía a su maldición y deviene sacer; se
halla en posesión del derecho a dar muerte.
En época antigua, el soldado estaba libre de su compromiso después de terminada la guerra. Ahora, debía prestar un nuevo juramento todas las veces que había sido llamado a filas. Después de la
creación de un ejército permanente, el soldado era liberado de su juramento cuando ha recibido su
licenciamiento, cuando ha sido reformado o excluido del ejército por causa de ignominia, a razón de un
delito o de un acto infamante. También está libre de su juramento cuando su general ha sido hecho
prisionero.
Bajo el Imperio, el juramento militar era prestado sólo al emperador por todos los soldados. Era
exigido con la llegada al poder de cada príncipe, que debía ser renovado en cada aniversario de esta
jornada y a principios de cada año. Todos debían jurar in verba o in nomen eius, del mismo modo los que
no eran ciudadanos.
“…quoniam ipse ad urbem cum imperio rei publicae causa remaneret, quos ex Cisalpina Gallia consul sacramento
rogavisset, ad signa convenire et ad se proficisci iuberet,…(a G. Pompeyo pidió) que estando en el cargo se entretuvo en Roma por deberes de Estado, movilizara y le enviara las reclutas de la Galia Cisalpina que habían
prestado juramento en el año de su consulado” (Caes. De Bell. Gall., VI, 1).
“Por lo demás, el panorama de todo el combate era fluctuante, irregular mezcla a la vez de horror y de compasión;
separados de sus compañeros, unos huían, otros perseguían; abandonaban su formación y sus enseñas; (neque signa neque ordines observare).” (Sal. Bell. Iug., LI, 1)
“Sin embargo, tuvo lugar entre ellos una gran batalla en la que Pompeyo puso en fuga con mucha brillantez a los
soldados de César, y los persiguió en su huida hasta su campamento. Les arrebató muchas enseñas, y el águila, que
es la enseña de mayor valor para los romanos; a duras penas tuvo tiempo el que la llevaba de arrojarla por encima de la empalizada a sus compañeros de dentro.” (Appi. Bell. Civ. II, 61)
“…Así pues, tras proponer los nombres de los legados consulares que entonces había repartidos por el Imperio,
como a los demás los rechazaran uno tras otro por distintas causas y algunos soldados de la Tercera Legión, que
había sido trasladada desde Siria a Mesia poco antes de la muerte de Nerón, alabaran a Vespasiano, todos se adhirieron a ellos e inscribieron el nombre de éste en los estandartes sin demora (Nomen eius vexillis…
inscripserunt)…, el prefecto de Egipto Tiberio Alejandro, el primero, hizo jurar a las legiones fidelidad a Vespasiano
el día de las calendas de julio, que fue celebrado en adelante como el día de su advenimiento al principado; después
prestó juramento el ejército de Judea el quinto día antes de los idus de julio en su presencia.” (Suet. Vesp., 6). “…Primam ac vicesimam legiones Caecina legatus in civitatem Ubiorum reduxit, turpi agmine, cum fisci de
imperatore rapti inter signa interque aquilas veherentur. Germanicus, superiorem ad exercitum profectus, ad
secundam et tertiam decumam et sextam decumam legiones nihil cunctatas sacramento adigit…” “El legado Cecina
recondujo la primera y la vigésima legiones a la ciudad de los ubios: marcha vergonzosa, puesto que eran los capazos de dinero arrebatados al general, los que eran trasportados entre las enseñas y entre las águilas.
Germánico, que había partido hacia el ejército superior, obligó a prestar juramento a la segunda, la decimotercera y
la decimosexta legiones, que no dudaron nada.” (Tac. Ann. I, 37, 4-5).
“César corrió en torno a ellos –los soldados que huían- y les mostró con reproches que Pompeyo estaba todavía lejos; sin embargo, arrojaban las enseñas ante sus ojos y huían, y otros, por vergüenza, clavaban la mirada en
tierra, inactivos; tan grande era la consternación que se había abatido sobre ellos. Hubo uno, incluso, que le dio la
vuelta a su enseña y le tendió el mango a César, pero los escuderos de éste lo mataron.” (Appi. Bell. Civ. II, 62)

10
Los signiferi eran considerados los soldados más valientes y más honrados de sus respectivas
unidades –las centurias-, por dicho motivo eran los más dignos de llevar los signa, pues combatían cerca
del frente de batalla. El aquilifer sería el más valiente de toda la legión, al llevar la enseña principal, como
refleja César.
Aquilifer, según César De Bel. Gal., IV, 25. Signifer de Colonia
El culto de las enseñas.
Cuando se habla de la religión de la bandera entre los romanos, se puede tomar esta expresión
en su propio sentido. Los signa son los dioses de las legiones. Tácito llama a las águilas las verdaderas divinidades de las legiones. Dionisio de Halicarnaso insiste en el culto rendido a los signa, que los
romanos consideraban como sacras del mismo nivel que las estatuas de los dioses; Josefo usa el término
“César que después de haber exhortado a la Décima Legión era llevado al ala derecha, como ve a los suyos
acosados y los soldados apoyarse recíprocamente, porque las enseñas de la XII Legión habían sido reunidas en un
solo lugar, todos los centuriones de la cuarta cohorte habían sido muertos, caído el signifer, perdida la enseña, casi todos los centuriones de las otras legiones caídos o heridos entre ellos el primipilo Publio Sextio Báculo, un hombre
valentísimo, (Caesar ab Decimae Legionis cohortatione ad dextrum cornu profectus, ubi suos urgeri signisque in
unum locum conlatis Duodecimae Legionis confertos milites sibi ipsos ad pugnam esse impedimento vidit, Quartae
Cohortis omnibus centurionibus occisis signiferoque interfecto signo amisso, reliquarum cohortium omnibus fere centurionibus aut vulneratis aut occisis, in his primipilo P. Sextio Baculo fortissimo viro) … ordenó avanzar las
enseñas y distanciar los manípulos…(signa inferre et manipulos laxare iussit)”(Caes. De Bell. Gall., II, 25)
“…en la segunda se sabe con certeza que cumplió no sólo con el deber de general, sino también de soldado, y que
en el fragor de la lucha, al haber sido herido gravemente el aquilífero de su legión, tomó el águila sobre sus hombros y la llevó durante mucho tiempo.” (Suet. Aug., 10, 4)
“Aquiliferi qui aquilam portant. Imaginarii qui imperatoris imagines ferunt… Signiferi qui signa portant, quos nunc
draconarios vocant.” (Veg. De re mil.. II, 7)
“Cuando César se dio cuenta, ordenó que las naves de guerra, cuyo aspecto era desconocido a los bárbaros y eran más fácilmente maniobrables, se separó un poco de las naves de carga y, a fuerza de remo, se llevó al lado
descubierto del enemigo y de allá, con hondas, arcos y balistas lo envistió y lo obligó a retirarse. La maniobra fue
muy útil. Los bárbaros, en efecto, golpeados por la forma de las naves, por el movimiento de los remos y por el
singular aspecto de las máquinas de guerra, si pararon y retrocedieron ligeramente. Pero, dado que nuestros soldados vacilaban, por temor sobretodo de las aguas profundas, el aquilifer de la Legión Décima, invocados los
dioses para que su gesto llevase fortuna a la Legión, <Saltad abajo>, dijo, <conmilitones, si no queréis entregar el
aquila al enemigo; por mi parte, habré cumplido mi deber con la República y el general>. Gritadas estas palabras,

11
τά „ιερά (las sagradas) para designar el águila y las insignias; finalmente Tertuliano declara que el culto a
los signa constituye de cualquier modo toda la religión del Ejército y que se le da prioridad sobre todos
los otros dioses: religio Romanorum tota castrensis signa veneratur, signa iurat, signa omnibus diis
praeponit. Si las enseñas son objeto de un culto paralelo, es porque las unas consisten, esencialmente, en
una lanza de roble, la quiris, símbolo y encarnación del dios de la guerra, y que las otras han sido en
origen, en Roma como en Oriente, el soporte de los animales sagrados de la tribu; marchaba en guerra bajo la su protección y les daba la vuelta hacia el enemigo que los hería, signis infestis. Si el águila ha
quedado como el único testimonio de esta fase zoolátrica, se sabe que, hasta Mario, tenía por compañeros
el lobo, el caballo, el jabalí y el Minotauro. La insignia heredó ella misma rápidamente toda la santidad
que residía de acuerdo en el animal que sostenía o en el asta de roble en que quedó la armadura. La mayor
parte de los elementos que se añadieron participaban, entonces de este carácter religioso: la púrpura del
vexillum, el roble o el laurel de las coronas, las cuerdecillas decoradas con las hojas de hiedra, tenían,
desde antiguo, un valor ritual; la influencia de las religiones de Grecia y de Oriente se hacen sentir con el
globo y el creciente, las Victorias aladas y las cabezas radiadas. Entre estas cabezas, el culto imperial,
importante sobretodo en el Ejército, no tarda a hacer dominar aquéllas de los emperadores, las imagines,
que formaron una nueva categoría de enseñas sagradas. En fin, bajo la doble acción de Oriente y de los
bárbaros, cada legión eligió para sí un símbolo particular que participaba a la vez de la astrología y de la
zoolatría. Todas las fases que ha atravesado la religión romana han marcado su acción sobre las insignias
que son, para el legionario, como un compendio portátil del mundo divino.
De este modo, dentro de cada unidad militar, se elevaron altares a las enseñas de esta unidad: una
cohorte rendía este homenaje al Genio y a las Enseñas de la cohorte; una legión Dis militaribus: Genio,
Virtuti, Aquilae Sanctae Signisque legionis. Es delante de ellas, apud signa donde se juraban los tratados.
En la República, se debían acompañar, después cada compañía, las enseñas al aerarium del santuario de Saturno y de Ops, donde los cuestores tenían que tomar y llevar esta parte móvil del Tesoro Público;
estaban bajo la guardia de los cuestores. A partir de la consagración del templo de Marte Vengador por
Augusto, es este santuario el que recibe las insignias de los triunfadores. Bajo el Imperio, los templos de
Principia de Noviomagus
saltó debajo de la nave y empezó a llevar el aquila hacia los enemigos (qui Decimae Legionis aquilam ferebat,
obtestatus deos ut ea res legioni feliciter eveniret, “desilite” inquit “commilitones, nisi vultis aquilam hostibus prodere; ego certe meum rei publicae atque imperatori officium praestitero.” hoc cum magna voce dixisset, se ex
navi proiecit atque in hostem aquilam ferre coepit). Entonces los nuestros, exhortándose los unos a los otros a no

12
Imago de Marco Aurelio Imaginifer
Roma continuaron recibiendo los signa; pero al tener que, en cada campo, levantar siguiendo las reglas
religiosas del templum, las enseñas tenían su capilla, refugio inviolable, donde eran de este modo
adoradas las imagines de los emperadores. Cuando se acampaba, eran las insignias que se situaban de
acuerdo; si ellas se mostraban satisfechas con el emplazamiento elegido, se les elevaba una capilla,
probablemente en el centro del pretorio, entre el tribunal y el ara, el altar de hierba sobre el cual se habría
tendido el augural del general. En Lambaesis, la capilla de las enseñas se eleva en medio del pórtico que
forma el fondo del segundo patio del praetorium. Esta es la disposición adoptada en la mayoría de los
campos romanos de Occidente; generalmente la capilla está en un ábside y reposa sobre una cripta
abovedada destinada a proteger la caja de ahorros de los legionarios. Por lo tanto a velar sobre este
depósito que para honrar las insignias, un puesto estaba emplazado delante de la capilla. No se sabe
demasiado si el águila legionaria era adorada en medio de las enseñas de las cohortes o en un edículo
especial: el mejor argumento contra la distinción de estas dos capillas se puede extraer de los textos que
hablan del templo del campo como de un lugar bien conocido, sobretodo del pasaje donde Tácito muestra
el jefe de una delegación, amenazada por los soldados, se refugian junto a las enseñas y del aquila que las
tenían abrazadas, durante que el aquilifer se opuso a las violencias de sus camaradas(*). A partir del s. III,
el culto de Marte se introduce en la capilla de las insignias y el Genius castrorum que tiene su lugar
después de Diocleciano.
tolerar tal deshonor, se arrojaron todos desde la nave. Cuando de las naves vecinas lo vieron, también los otros
soldados lo siguieron y avanzaron contra el enemigo.” (Caes. Op. cit., IV, 25)
“Dicen que incluso arrojó el cónsul una enseña al interior de la empalizada para que los soldados se lanzaran con más ardor, y que, al tratar de recobrar la enseña, se irrumpió por primera vez.” (Liv. IV, 29, 3)
“…Un portento tenía que ver con la llamada águila de la legión. Se trata de un pequeño altar y en él se posa un
águila dorada. Se encuentra en todas las legiones inscrito y nunca se mueve de los cuarteles de invierno a no ser que
el ejército abandone el campamento. Un hombre lo lleva en una larga asta de modo que se puede establecer con firmeza en el suelo. En ese momento una de las águilas no estaba dispuesta a reunirse con él en el paso del Éufrates,
pero clavado en la tierra como si hubiese echado raíces en ella, hasta que muchos se dirigieron hasta allí la tomaron
con sus brazos y la sacaron a la fuerza, de modo que los acompañó de muy mala manera. Pero una de las grandes
banderas (vexilla) que asemejan una vela con letras moradas sobre ellas para distinguir al ejército y a su comandante en jefe, se volcó y cayó al río desde el puente. Esto sucedió en medio de un recio viento. Entonces Craso
tomó las otras de menor tamaño para que fuesen más fáciles de transportar, pero esto sólo aumentó los prodigios…”
(Dio. Cas. H.R., XL, 18)
“…Quattuor centuriones duetvicensimae legionis, Nonius Receptus, Donatius Valens, Romilius Marcellus, Calpurnius Repentinus, cum protegerent Galbae imagines, impetu militum abrepti vinctique. Nec cuiquam ultra fides
aut memoria prioris sacramenti, sed quod in seditionibus accidit, unde plures erant omnes fuere.” (Tac. Hist. I, 56) “…cuando los soldados sin licencia anduvieran vagando en territorio amigo o en territorio enemigo; cuando, sin
acordarse del juramento, se dieran a capricho permiso a sí mismos cuando quisieran, y dejaran desguarnecidas las enseñas, y no se reunieran al recibir la orden, ni establecieran diferencia entre combatir de día o de noche, en lugar

13
Campamento legionario permanente
favorable o desfavorable, por orden del general o sin ella, y no defendieran las enseñas ni guardaran las filas…” (Liv. VIII, 34, 10)
“Primum signum totius legionis est aquila, quam aquilifer portat. Dracones etiam per singulas cohortes a
draconariis feruntur ad proelium. Sed antiqui, quia sciebant in acie commisso bello celeriter ordines aciesque
turbari atque confundi, ne hoc posset accidere, cohortes in centurias diviserunt et singulis centuriis singula vexilla constituerunt, ita ut, ex qua cohorte vel quota esset centuria, in illo vexillo litteris esset adscriptum, quod intuentes
vel legentes milites in quanto vis tumultu a contubernalibus suis aberrare non possent” (Veg. op. cit. II, 13).
“Al igual que sucede en los asentamientos militares romanos de fuera de nuestras fronteras, debemos suponer que los
restos epigráficos proceden tanto del interior del campamento, donde pudieron estar albergados en edificios como el aedes de los principia o situados junto a altares y edículas, como de sus cercanías (necrópolis, monumentos,
santuarios y templos).” (MORILLO CERDÁN, Á. Cultos militares y… pág. 382)
“Si dicha lápida mantenía el mismo esquema que las dos de Villalís con el mismo contenido, seguramente nos
encontraríamos ante un testimonio más del culto oficial a Júpiter, el emperador y los signa en conjunto, en esta ocasión en los propios castra de la Legio VII gemina, culto cargado de significación especialmente en este lugar.”
(MORILLO CERDÁN, Á. Cultos militares y… pág. 383)
“A través del reducido corpus de inscripciones que conservamos de entre las que debieron ser erigidas por los
hombres que prestaron servicio en la unidad a lo largo de sus cuatro siglos de historia, podemos observar que la religión que se practicaba entre ellos estaba fuertemente teñida de oficialidad, ya que sus dos devociones principales,
ya desde época temprana, fueron Júpiter Óptimo Máximo, el culto imperial y el culto propiamente militar a las
insignias.
Esto se aprecia especialmente a través de las aras votivas encontradas en Villalís (León), erigidas por soldados y oficiales de la unidad en la zona de minería aurífera del Teleno; en estas aras se conmemoran los aniversarios de
entrega de insignias de varias unidades de guarnición en Hispania en la segunda mitad del siglo II, incluida la propia
Cohorte, y se aprecia claramente la identificación del padre de los dioses con las insignias militares y su ligación con
la figura del emperador o emperadores del momento, por quienes se ruega expresamente. En cualquier caso, la relación Júpiter, Insignias Militares y Emperador es la misma que los soldados realizan todos los días de su vida
militar, desde su entrada en filas hasta su licenciamiento, en el sacramentum o juramento militar.” (JIMENEZ DE
FURUNDARENA, A. Historia y prosopografia de la cohors I Gallica… pág. 102)
“¿Sabiendo que has mandado adelante también el águila de plata, que –estoy seguro- será signo de luctuosa ruina para ti y para todos los tuyos, águila a la que has levantado un impío sagrario en tu casa?¿Es posible que pueda
estar lejos tú que estabas solo rezándole antes de salir a cometer un delito, tú que de sus altares has sopesado a
menudo la mano sacrílega para ir a asesinar a los ciudadanos? (A quo etiam aquilam illam argenteam, quam tibi ac
tuis omnibus confido perniciosam ac funestam futuram, cui domi tuae sacrarium sceleratum constitutum fuit, sciam esse praemissam? Tu ut illa cadere diutius possis, quam venerari ad caedem proficiscens solebas, a cuius altaribus
saepe istam impiam dexteram ad necem civium transtulisti?)” (Cic. Cat. I, 9, 24)
Capilla
Praetorium

14
Campamento legionario temporal
Se ha visto que los porta-insignias, formados en colegio en el que el jefe era calificado como
optio signiferorum, guardaban y administraban el peculio de los legionarios en el aerarium que, tanto en
el campo como en Roma, se hallaba bajo la protección de las insignias. Cuando los soldados recibían una
gratificación extraordinaria después de un éxito, debían, para asociar la divinidad de las enseñas a su
recompensa, depositar la mitad en la caja que cada cohorte poseía al pie del aquila; en los pretorianos, las
liberalidades imperiales iban a incrementar sus deposita ad signa. En los días de fiestas, los signíferos
untan con perfumes las insignias; son ellos los que ofician cuando los reyes bárbaros vienen a adorar los
signa. El aniversario del aquila, dies natalis aquilae, aparentemente el día en que la legión había estado constituida, siendo sin duda para ellos una gran solemnidad. Sólo, ellos tenían derecho a tocar las
insignias y no carecían de poder para manifestar sus voluntades divinas. Antes de las batallas de
Trasimeno (217 a.C.) y de Carras (53 a.C.), las insignias rechazaron dejarse arrancar del suelo; cuando
Craso pasaba el Éufrates, a un vexillum que llevaba su nombre lo levantó el viento y lo arrojó al rio; en
Dirraquio, las enseñas de Pompeyo se llenaron de arañas; las llamas que brillan de noche sobre las
enseñas son del mismo modo un presagio funesto; bastaba que no se pudiesen adornar las aquilae y
levantar los signa para que las legiones, que se preparaban para reunirse con el legado Escriboniano
rebelado contra Claudio, permanecieran fieles a su deber. Por eso, para propiciar las insignias, se les
ofrecía un sacrificio en la lustratio (purificación ritual de los soldados) antes de partir en campaña.
Acuñación augústea con motivo de la devolución de las enseñas perdidas de Craso en Carras (53 a.C.)
“Una guarnición de enemigos les impedía la entrada en la fortaleza de la ciudad, donde estaban las enseñas y
escudos (ubi signa et scuta erant);” (Sal. Bell. Iug., LXVII, 1)
“Debemos ocuparnos por último de los espacios de culto constatados arqueológicamente en el interior del campamento. Nos referimos, en este caso, al hallazgo realizado a finales de 2003 del aedes o sacrarium perteneciente
a los principia o cuartel general del campamento legionario. Dicho espacio, estrechamente ligado al culto imperial,
actúa como el corazón simbólico y religioso del campamento, ya que alberga la capilla donde se custodian las águilas
y enseñas de la legión y la caja de la unidad, junto con las imágenes del emperador, comandante supremo del ejército, que allí recibía culto, además de las inscripciones imperiales.” (MORILLO CERDÁN, Á. Cultos mil… pág. 396)
“Así, el rey de los partos, Artábano, que se jactaba siempre del odio y desprecio que sentía hacia Tiberio, pidió
espontáneamente su amistad y acudió a entrevistarse con el lugarteniente consular y, atravesando el Éufrates, rindió homenaje a las águilas y las enseñas romanas, y también a las imágenes de los Césares.” (Suet. Cal., 14).

15
Estela con águila de Signa sobre una estela
Priaranza de Valduerna
Las insignias eran llevadas naturalmente en todas las ceremonias militares: adventus y profectio
del emperador, donde le precedían; adlocutio (discurso del general a los soldados antes de la batalla) y
lustratio, revistas y triunfos donde lo envolvían. Delante de ellas se pronunciaba el juramento de los soldados; lo que hace representar la adoración ante ellas. En las medallas conmemorativas de ceremonias
de este género, un aquila entre dos signa era comúnmente representada, para evocar la participación del
Ejército imperial. Pronto una insignia, con o sin aquila deviene uno de los símbolos del auge del Imperio:
es como la figura no sólo entre las manos de divinidades militares como Marte, Victoria, Disciplina,
Virtus, Gloria, el Genius de un ejército, pero también en aquel del Genio del pueblo romano, de
Concordia, de Fides, de Pietas, de las provincias, de las ciudades personificadas. La necesidad de animar
y personificar el culto demasiado frío de los signa será sustituida, a partir del s. III d.C., por el Genius
Signorum.
“En conjuntos como el de las lápidas de Villalís-Luyego, ubicadas en un activo distrito minero, se verifica el culto
oficial militar conjunto a Júpiter, el emperador y los signa, realizado incluso por miembros de diversas unidades mediante las mismas dedicatorias.” (MORILLO CERDÁN, Á. Cultos militares y… p. 383.)
“- CIL XIII 6679: Fortunam /superam ho/nori aquilae / leg(ionis,) XXII Pr(imigeniae,)p.f. …
- CIL XIII 6690: Genium legio/nis XXII Pr(imigeniae) p.f. ho/nori aquilae leg(ionis)...
- CIL XIII 6694: ... /honori] aqui1ae/ [leg(ionis) XXI]I Pr(imigeniae) p.f. ... (año 202) - CIL XIII 6762: ..ho]no/[ri aquilae l]eg(ionis) XXII/ [Pr(imigeniae) p.f. Antoni]nianae (a. 213)
- CIL XIII 6708: I.O.M / Sabasio / conservatorii / honori aquilae /leg(ionis) XXII Pr(imigeniae) p.f [Alexandrianae]
(a. 222-235)
- CIL XIII 6752: Pietati leg(ionis) / XXII Pr(imigeniae) [Alexandr(ianae)] / p.f. et honori aquil/ae... (a. 229).” (PEREA YÉBENES, S. Asociaciones militares en…II, págs. 122-123)
“Hay una celebración que es estrictamente militar y que se celebra dentro del campamento, que tiene una gran
significación ya que, por un lado, es la presentación de ofrendas, por otro, la remarcación del campamento como
lugar sagrado, y finalmente, vemos la importancia de unos objetos, las enseñas, que también se envuelven en un aire de sacralidad. Todos los años se rememoraba el día de la creación del cuerpo, y por asociación, se adoraba a las
insignias o estandartes entregados a él, ya que esto ocurría en el momento de su fundación, era el dies natalis aquilae,
rodeado sin duda de una gran solemnidad. Hay también otras fiestas relacionadas con los estandartes, son las
Rosaliae Signorum. Éstas son mencionadas dos veces en el Feriale Duranum del que ya hemos hablado: una primera celebración corresponde a un día entre el 9 y el 11 de Mayo, y la segunda al 31 de este mismo mes:
“vi. i[du]s maias ob rosalias sign[o]rum supplicatio. (Col. II, 8)” y
“pr[i]d[ie] kal[endas] iunias ob rosalias signorum suppl[i]catio. (Col. II, 14)”.” (MATEO DONET, M. A. La
religión…) “Las enseñas y estandartes se encontraban bajo la advocación de Júpiter, por lo que el culto militar a

16
Adlocutio en áureo Adlocutio trajana en
el Arco de Constantino
Esta presencia de los estandartes en las ceremonias religiosas llevadas a cabo en los
campamentos está atestiguada en la Columna Trajana, pues en ella aparece una suovetaurilia, en la que el
Emperador ejerce de sacerdote, frente a una fila de enseñas, aquila, vexilla, signa… Es importante señalar
que estas ceremonias se realizaban para purificar el campamento, después de haberlo construido o
reconstruido.
dichos signa es una manifestación más de la importancia de dicha divinidad entre el ejército.” (MORILLO
CERDÁN, A. op.cit. pág. 383)
“*…Utque mos vulgo quamvis falsis reum subdere, Munatium Plancum consulatu functum, principem legationis, auctorem senatus consulti incusant; et nocte concubia vexillum in domo Germanici situm flagitare occipiunt,
concursuque ad ianuam facto, moliuntur foris, extractum cubili Caesarem tradere vexillum intento mortis metu
subigunt…neque aliud periclitanti subsidium quam castra primae legionis. Illic signa et aquilam amplexus religione
sese tutabatur, ac ni aquilifer Calpurnius vim extremam arcuisset, rarum etiam inter hostis, legatus populi Romani Romanis in castris sanguine suo altaria deum commaculavisset...” (Tac. Ann. I, 39, 4-7)
“Detrás de la basílica (del campamento) se situaban una serie de habitaciones, generalmente cinco. La estancia
central poseía un especial significado ya que era la capilla del campamento (aedes o sacellum), había otras oficinas
como la cámara acorazada, armamentaria, tabularium, etc. El campamento contaba con cuatro puertas la principal era la praetoria, localizada en la via Principalis, se sitúa frente al enemigo, y el sacellum se sitúa de cara a esta
puerta, por lo que parecería tener un papel de vigilante.” (ANDRÉS HURTADO, G. Los lugares sagrados: los
campamentos militares… pág. 147) “Tiridates no rehusaría venir a Roma para recibir la diadema, a no ser que lo retuviera el culto de su sacerdocio; comparecería ante las enseñas y las imágenes del príncipe, donde, en presencia de las legiones, recibiría los
auspicios de su reino.” (Tac. Ann. XV, 24)
“La importancia de esta habitación nos la subraya el hecho que incluso un campamento construido de madera podía
poseer un aedes edificada en piedra. Delante del aedes se realizaban las ceremonias religiosas de la legión. En el espacio abierto enfrente de los cuarteles generales se situaba un altar para los sacrificios rituales. Era en ese lugar
donde se tomaban los augurios (Auguratorium) y se situaba el tribunal desde donde se impartían las órdenes. En el
aedes o sacellum junto con las estatuas del emperador se conservaban los signa militaria junto con los altares de la
guarnición. En Priaranza de Valduerna (León) se localizó un altar elevado a Iuppiter Optimus Maximus, donde aparece un águila, colocada en un nicho sagrado, sosteniendo los rayos sagrados de Júpiter entre sus garras, con sus
alas desplegadas. En el lado derecho del altar se aprecia lo que podría identificarse con un vexillum. Tal vez el nicho
represente a una posible hornacina que se hallaba en la aedes del campamento.” (ANDRÉS HURTADO, G. Los
lugares sagrados: los campamentos militares…pág. 148) “La fecha de la creación de la Legio VII Gemina, los textos no precisan cuando fue creada la legión. De ellos no se
deduce sino el año, que fue el 68 d.C. Pero los epígrafes nos señalan la fecha exacta, es decir, el mes y el día.
Efectivamente dos de las lápidas halladas en la iglesia de Villalís, provincia de León, contienen la fecha precisa. Estas
dos inscripciones fueron escritas una el año 163 y la otra el 184 de la Era para conmemorar el natalicio de la legión, es decir, el día y el mes en que ésta recibió el águila y las enseñas (ob natalem aquilae). Según se dice en ellas el
acontecimiento hubo de tener lugar el día 4 de los idus de Junio, que corresponde al 10 de Junio de nuestro
calendario. Es muy posible que el acto de la creación tuviera lugar en Clunia. Así, pues, la Legio VII Gemina nació
el 10 de Junio del año 68 de la Era.” (GARCÍA Y BELLIDO, A. León y la Legio VII Gemina…pág. 3)

17
Conclusión
Como se ha podido apreciar sobretodo en esta última parte las enseñas estaban bien presentes en
los ritos y ceremonias que se realizaban en el ámbito castrense, además de tener un especial cuidado, dado
su valor simbólico que llega a ser religioso, estando marcado en el calendario el día de la entrega de las
enseñas, sobretodo el aquila. Pero recuérdese que el carácter sacro viene dado por representar a una colectividad y esa colectividad tiene el deber de defender sus símbolos de identidad.
Aun en la actualidad, nos mostramos seguidores de las enseñas, símbolos que consideramos casi
sagrados como las banderas de nuestras comunidades (nacional, regional, local…) agrupaciones
deportivas o religiosas, estas últimas más presentes en las procesiones y con un riquísimo simbolismo
cristiano, pero en todos los casos, se muestran en ocasiones solemnes y con gran afluencia de
participantes
“Entretanto, el mejor de los augurios, aparecieron ocho águilas que volaron hacia el bosque y entraron en él; el
general lo advirtió. Les grita que marchen; que sigan a las aves de Roma, númenes propios de las legiones. *El
augurio es doble: el águila es símbolo de la legión, y ocho es también el número de las legiones del ejército.” (Tac. Ann. II, 17, 2)
“Recientemente PALAO ha señalado que la presencia en una de estas inscripciones dedicadas a las Ninfas (AE, 1953,
266) de un imaginifer, cargo estrechamente relacionado con el culto imperial en el ámbito militar, implicaría un
reconocimiento público de estas divinidades a través de alguna celebración oficial.” (MORILLO CERDÁN, Á. Cultos militares y…pág. 392) Para el culto a los signa militaria, aquila signisque, véanse:
- CIL III 6224=7561=ILS 2295=AE 1966,355 Novae (año 224)
- AE 1935,98 y AE 1939,87 ambas de Brigetio (s.III) - RIB 1262 y 1263=ILS 2557 ambas de Bremenium (s.III).
“Disciplina fue considerada desde el reinado del emperador Adriano una divinidad oficial del Ejército romano, que
recibía honores en el santuario de las insignias del campamento, presentándose así como la encarnación de la
subordinación militar y de la eficacia bélica, rasgos éstos que serían distintivos del Ejército romano.” (VALLEJO GIRVÉS, M. Violación del sacramentum y crimen maiestatis…pág. 171)
“Dos legiones chocaron casualmente en campo abierto entre el Po y la carretera: por Vitelio, la Vigesimoprimera,
llamada Rapax, aureolada de antigua fama, y por Otón, la Primera Adiutrix, que todavía no había entrado nunca en
batalla, pero valentísima y sedienta de los primeros laureles. Los de la Primera hundieron la vanguardia y arrebataron el águila de la Rapax (aquilam abstulere); pero estos, encendidos por el dolor, repelieron a los
contrarios, les mataron el legado Orfidio Benigno y les prendieron muchos estandartes y enseñas (signa
vexillaque)…” (Tac. Hist. II, 43, 1-2).

18
BIBLIOGRAFÍA:
ANDRÉS HURTADO, G. Los lugares sagrados: Los campamentos militares. Iberia: Revista de la
Antigüedad 5, 2002, 137-160.
CUQ, ÉD. 1877-1919: “Sacramentum”. En DAREMBERG, C.; SAGLIO, E.; POTTIER, E., Dictionaire
des Antiquités Grecques et Romaines. 5 vols. París, Librairie Hachette, 1877-1918. FISHWICK, D. Dated inscriptions and the Feriale Duranum. Syria, T. 65, Fasc. 3/4 (1988), págs. 349-
361.
GARCÍA Y BELLIDO, A. León y la Legio VII Gemina con motivo del XIX centenario de su creación.
Tierras de León 7, 1966, 15-25. Gabinete de antigüedades de la Real Academia de la Historia (versión
electrónica).
JIMÉNEZ DE FURUNDRENA, A. Historia y prosopografía de la Cohors I Gallica Equitata Civium
Romanorum. Aqvila Legionis 9, 2007, págs. 77-107.
MATEO DONET, M. A. La religión en el campamento romano. (Artículo en red
http://mural.uv.es/roaljo/religion.htm)
MORILLO CERDÁN, Á. Cultos militares y espacios sagrados en el campamento de la Legio VII gemina
en León. Gerión 2008, 26, núm. 1, págs. 379-405.
PEREA YÉBENES, S. Asociaciones militares en el Imperio romano y vida religiosa (siglos II-III) (I
parte). „Ilu. 1, 1996, págs. 149-175.
PEREA YÉBENES, S. Asociaciones militares en el Imperio romano y vida religiosa (siglos II-III) (II
parte). „Ilu. 2, 1997, págs. 121-140.
QUESADA SANZ, F. En torno al origen de las enseñas militares en la Antigüedad. MARQ, arqueología
y museos 2, 2007, págs. 83-98.
REINACH, A.J. 1877-1919: “Signa”. En DAREMBERG, C.; SAGLIO, E.; POTTIER, E., Dictionaire
des Antiquités Grecques et Romaines. 5 vols. París, Librairie Hachette, 1877-1918.
SAGREDO SAN EUSTAQUIO, L. - JIMÉNEZ DE FURUNDARENA, A. La religión practicada por los
militares del Ejército Romano de Hispania durante el Alto Imperio Romano (ss. I-III). Espacio, Tiempo y
Forma, Serie II, Historia Antigua, t. 9, 1996, págs. 289-319.
VALLEJO GIRVÉS, M. Violación del sacramentum y crimen maiestatis: la cobardía en el ejército de
Roma. Habis 28 1997, págs. 167-177.
VÁZQUEZ HOYS, A.M. El culto a Júpiter en Hispania. Cuadernos de Filología Clásica XVII. Madrid,
1983, págs. 83-205.
Fuentes clásicas:
AMMIANO MARCELINO. 3 vols. ed. J. C. Rolfe, London 1935/40 Tituli et textus graeci ex editione:
Ammianus Marcellinus Römische Geschichte (4 Bde.) Lateinisch und Deutsch Hrsg.: Wolfgang Seyfarth
Akademie-Verlag Berlin (DDR) 1968. APIANO. Historia Romana, vol. II. Guerras Civiles (Libros I-II). Sancho, A. (trad. y notas) Madrid, 1985
CASIO DIÓN. Roman History. Vol. III of the Loeb Classical Library edition, 1914.
CÉSAR. La guerra gallica-La guerra civile. Vigoriti, M. P. (trad.) Roma, 1995.
CICERÓN. Le Catilinarie. Risari, E. (trad.) Milán, 2003.
PLINIO. Naturalis historiae libri XXXVII. post L. Iani obitum recognovit et scripturae discrepantia
adiecta edidit Carolus Mayhoff, vol. VI, Teubner/Lipsiae 1892-1909
SALUSTIO. La Guerra de Yugurta. Barcelona, 1956
SUETONIO. Vidas de los Césares. Picón, V. (trad. y ed.) Madrid, 2004.
TÁCITO. Annals, vol. I: llibres I-II. Soldevila, F. (trad. y notas) Barcelona, 1930
TÁCITO. Històries, vol. II: llibre II. Bàssols de Climent, M. i Casas i Homs, J. M. (trad. y notas)
Barcelona, 1962.
TITO LIVIO. Historia de Roma desde su fundación. Villar Vidal, J.A. (trad. y notas) Madrid, 1990.
TITO LIVIO. Titi Livi ab urbe condita libri editionem primam curavit Guilelmus Weissenborn editio
altera auam curavit Mauritius Mueller Pars I. Libri I-X. Editio Stereotypica. Titus Livius. W.
Weissenborn. H. J. Müller. Leipzig. Teubner. 1898.
VEGECIO. Epitoma rei militaris. Ed. C. Lang, Stuttgart. Teubner, 1967.







![Proyento SIGNA [Documento - Aplicaciones de Monitoreo v5.0.09092103].doc](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/55cf9dcf550346d033af4c22/proyento-signa-documento-aplicaciones-de-monitoreo-v5009092103doc.jpg)