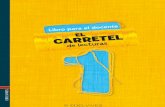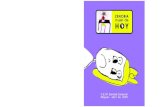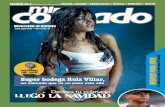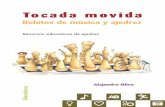sobre la Casa de Cervantes en barCelona, Convertida en Colmado · triste figura de una mayúscula...
Transcript of sobre la Casa de Cervantes en barCelona, Convertida en Colmado · triste figura de una mayúscula...
7elcu
ader
no /
núm
ero
67 /
abr
il de
l 20
15
BACIYEL
MO
un «escribiros» como última palabra, aquejado de una indisposi-ción que le retuvo tres días de cama con sus compungidos desma-yos. El perlático don Quijote dio su espíritu y se murió…
Mentira.En realidad, entró en un coma cataléptico que le mantuvo seda-
do, paralizado y sin color en la piel, por la soriasis, blancuzco como la harina, de lo enmohecido, de la palidez, de los calambres que le agarrotaban.
Así, pues, milagrosamente despertó don Quijote en el año cris-tiano del 2015, cuatro siglos después de que algún caprichoso escri-bano imprimiera la segunda parte de las andanzas que protagonizó en los pueblos de La Mancha (continuaciones de El ingenioso hidal-go don Quixote de La Mancha).
En 1615 se publicó la edición príncipe del libro más editado y traducido de la historia, con permiso de la Biblia.
En el 2015, el bachiller Sansón Carrasco había muerto tiempo ha, al igual que su sobrina, Antonia, y también el botarate de Sancho, Dios le tenga en su santo seno. Sin razón ni lógica ni filosofía que bien pudiera darle la causa de por qué envejeció más que los árbo-les, don Quijote acusó de su resucitar, revivir y sanar inesperado al encantador Frestón, sin duda el brujo malandrín que le había hechi-zado desde el diabólico escondite en el que maceraran sus conjuros.
Despertó nuestro caballero en un camastro roído, de oxidados fue-lles, y con sus consumidos huesos en cada uno de sus sitios: el esfenoi-des en el esfenoides; el isquion en el isquion; la lechuza del occipital detrás de la aplastada mandíbula. Sus ojos parecían hoyos de gua; sus
sobre la Casa de Cervantes en barCelona, Convertida
en Colmadopor Jesús Martínez
Tercera parte del Quijote.– El prudentísimo Cide Hamete no tuvo re-paro alguno en matar al bueno de Alonso Quijano, por cuya boca exhaló
de un hombrecillo o marioneta de tinta, una grafía que nace del bostezo de los libros: apenas trazo sin forma, un carácter grotes-co cuyos contornos, poco a poco conformados, van definiéndose con su reaparición entre la masa incierta de los muchos signos; la triste figura de una mayúscula deforme y desmadejada tocada con su baciyelmo como si fuera una suerte de espíritu o acento circun-flejo. Largo grafismo, flaco como una letra, ese carácter que es a un tiempo personaje está hecho de palabras entrecruzadas que, a fuerza de repetidas, crean un libro de la memoria, una vida en cuaderno: cuaderno de la fama en el que desea escribirse con moldes de oro el errante caminar del caballero para quien han sido reservados todos «los peligros, las hazañas grandes, los valerosos hechos», pero que se sabe letra ficticia, identidad textual, criatura urdida por otras cria-turas inciertas que a sí misma se descifra y se lee en su espejo de tinta; cuaderno de la risa, de la burla, la crueldad y el sarcasmo, en el que la imagen reflejada del paladín no es sino la de un garabato torcido, un dibujo sin garbo ni belleza en los anales de la Andante Caballería.
Letra e imagen adquieren un mismo valor: el vector de «atenua-da flaqueza» que se descifra en su espejo de tinta prefigura, presagia en virtud de un sorprendente isomorfismo, el gesto del dibujo Hom-
los signos en migraCiónpor Vicente Duque
Metamorfosis.– En don Quijote obra una continua metamorfosis. Acaso en un principio don Quijote no es sino un rasgo difuso a la manera
bre ante un espejo de pie, de Franz Kafka, no en vano uno más entre los sucesivos escritores del Quijote. Como el trazo apenas delineado que en este dibujo, una de las figuras de la serie Negras marionetas de hilos invisibles, se observa ante el espejo elemental de cuatro líneas, la criatura de Cervantes —añadamos el nombre más famoso a la variada dinastía de los muchos escribientes— se lee en los signos que la rodean para descubrir su propia extrañeza. El malentendido del personaje sobre su esencia nace de la doble voluntad textual del libro que se imagina que el sabio encantador —«quienquiera que seas, a quien ha de tocar ser cronista de esta peregrina historia»— ha de escribir sobre él, y el libro que efectivamente se ha escrito. El cúmulo de letras, que remite a lo fáctico y a lo corpóreo, observa la transformación de su existencia en algo perteneciente a la dinastía de lo irreal, asiste a una suerte de revelación proléptica de sus andan-zas, una preescritura —«el sabio que las escribiere»— que un apó-logo de Kafka prolonga en extravagante paradoja: «Sancho Panza, quien por cierto nunca se jactó de ello, logró con el paso de los años, aprovechando las tardes y las noches, apartar de sí a su demonio —al que más tarde dio el nombre de don Quijote— por el método de proporcionarle una gran cantidad de libros de caballerías y novelas
8 elcu
ader
no /
núm
ero
67 /
abr
il de
l 20
15
BACIYEL
MO
Jesú
s Mar
tínez
Vic
ente
Duq
uedientes, fósforos prendidos por la
negritud galvánica; su ánimo, decaído: desorientado, palpaba la estan-cia de una habitación prensada entre dos tabiques de mampostería, deformados, enladrillados, resistentes, que le habían confinado entre un bloque de oficinas y una escalera de vecinos. Como pudo, por una trampilla lateral, salió a la calle, las mangas arrocadas, ataviado con la cota y la celada que en el armario de luna halló. Embrazada la adarga, le cegó la luz, el iris del sol. Como los bajeles de la berbería, le asustaron los dragones que echaban humo por la cola. Los coches le asustaron. Los transeúntes le tomaron por un pillado más de los muchos que pierden la cabeza debido al estrés, la impaciencia y la falta de empleo.
Desapercibido pasó el caballero de la triste figura entre tristes figuras que empujaban sus maletines para quemarse los ojos fren-te a pantallas de leds, en oscuros bloques de hormigón, en trabajos carentes de aventura. Esos enfermizos, desesperanzados y funcio-nariales señores Silva de La ciclista de las soluciones imaginarias, de Edgar Borges («aquel maletín era el amuleto que me hacía creer en el puesto que me habían encomendado»).
Inquirió don Quijote al primer guardia que le abordó por la casa de su creador, es decir, que nuestro hombre buscaba, por motivos de honor que le dominaban, a Miguel de Cervantes (La ilustre fre-gona), esa pluma que movía los hilos del musulmán español de len-gua árabe llamado Cide Hamete Benengeli. «¿Adónde, señor, he de llevar mis pies para que el mal poeta que dicen que me pensó pueda explicarme qué narices hago aquí, en esta tierra que ya ni conozco, embrujado aún por el veneno del que soy injusta víctima? Oí que en Barcelona tenía morada», se dirigió de esta guisa al policía local, con
gorra azul, pistola al cinto y placa de metal, a lo cual el funcionario le espetó, sin miramientos: «Documentación, por favor». Con un ro-llazo de no te menees y padre y muy señor mío consiguió zafarse don Quijote del guardián impostor, porque no se puede poner orden sin lanza, sin gallardete y sin dama a quien amar.
Una monjita que se compadeció del anciano se ofreció a subirle al Alaris, alfana de latón. Le pagó el billete de tren hasta Barcelona, le sentó en el 16-a y le propuso rezar juntos la salve, con gozo, ilumi-nación y devoción de Roldán, el sobrino de Carlomagno. Con las pocas fuerzas que le quedaban, echó a patadas a la vieja. Y se quedó dormido hasta que el revisor, jayán Forozón, le pidió el dichoso pape-lito. Tan afectado vio al individuo, perplejo por la velocidad a la que se movía, y con esas pintas de motero, que le dio por imposible y caviló: «Cuando lleguemos al destino llamo a seguridad y que le encierren». No ocurrió tal cosa, porque en la estación de Sants de Barcelona los vigilantes de Securitas protestaban por el ere que la empresa había planeado para el próximo mes: media plantilla, al paro.
Dolido, con un hambre de lobos, arrastrando el coselete, don Quijote llegó al passeig de Colom («descobridor d’Amèrica», indi-ca el rótulo, sin identificar su polémica nacionalidad). Primero había pasado por la Rambla, rebaño de cabras semihumanas contra el que desistió combatir; le superaba.
En el número 2 del passeig de Colom de Barcelona, la casa de Cervantes (La Galatea).
Atrás dejó la empresa de transporte urgente Nacex («calidad con total entrega»), el edificio Condeminas (Agencia Marítima Conde-minas) y el Hotel Duquesa de Cardona (cuatro estrellas), que nada
de bandoleros, hasta el punto que aquel, des-atado, dio en llevar a cabo los actos más demenciales». Así pues, en ese Libro del Universo que es la novela, suma y cifra de las escrituras y del afán y menester de los innumerables y sucesivos escribientes —hidalgos melancólicos, historiadores arábigos, cautivos, prófugos de la justicia, encantadores que «por sus artes y sus letras» saben del destino del héroe y trastocan para su desesperación las cosas y las identidades—, bien puede ser el ridículo caballero criatura escrita por otros signos, grafía, garabato, letra que deviene emblema, carácter, en su doble dimensión de signo de imprenta y entidad de ficción, que se descubre ante su espejo como fantasma enloquecido soñado por otra suma de letras. Probablemente las tardes y noches de Sancho fue-ran largas y tediosas; no sería difícil imaginar a un hombre atormen-tado por sus quimeras, un Hombre con la cabeza sobre la mesa —de esa misma serie kafkiana de híbridos de dibujo y grafía que algunos han interpretado como variaciones sobre esa K inicial de un apellido que el escritor detestaba—, una silueta ensimismada o abatida por la angustia y por la incapacidad de actuar: un ser indeciso y ambiguo, él mismo sujeto de tinta, en ese estadio de desasosiego previo a la escri-tura, esto es, al ensayo de comunicación y contacto con los fantasmas y los demonios, con todos los seres de ese orbe de lo quimérico que la perversa costumbre de escribir invoca con callada insistencia.
AnamorfosisEn la duda de si nombrar un número mínimo de elementos del Libro-Mundo circundante o enumerar el catálogo de seres, con la tentativa inútil de agotar con la escritura la constante proliferación de signos que, merced a su combinación, tienden a un infinito mur-mullo, los autores del Quijote optan por la segunda vía. El Sancho de Kafka —por dar carta de naturaleza a otro nombre— junta le-
tras en largas enumeraciones y catálogos intentando nombrar en ese abigarramiento de signos un mundo que se desbarata, que se deshace y se va desmembrando en una suerte de pérdida indefini-da. La intensidad y coherencia del mundo caballeresco, su totalidad intacta hallan solo abrigo en la demencia, es decir, en el discurso de las palabras anacrónicas, que se saben postergadas por el tiempo y se escriben con oscuras grafías de tinta, de luto por sí mismas. Las muchas y precisas palabras que profiere el torcido garabato —«pe-regrino de lo meticuloso», lo llamó Foucault— llevan consigo el vacío de la ausencia en tanto que son invocación de un mundo qui-mérico, de una fantasmagoría que no recuerda más que su efíme-ra existencia: yuxtaposición nostálgica de signos tras los cuales no puede haber nada. Hacia esa nada —el único atisbo de la realidad asible para la figura del melancólico— tienden los rasgos nómadas de las letras que escriben al hidalgo, en sí mismo extraña voluta que parece perturbar la armonía de lo escrito y lo legible. La del Sancho de Kafka, como la del Pierre Menard de Borges, es una escritura fúnebre, pues, en la que las letras devienen signos y estos devienen imágenes —según el mismo proceso de ideograma latente en los dibujos de Franz Kafka, quien no en vano se refería a los mismos como «jeroglíficos personales», letras de una especie de escritura privada— que intentan constituirse en huellas que preservan un sentido y solo tienden a su propio acabamiento. Las letras se empu-jan unas a otras buscando espacio, se apretujan, se invaden, enlazan y desenlazan sus rasgos y rúbricas, fluctúan en sus límites en constante bullicio. Hay una casi imperceptible migración de los signos que se expanden, al principio levemente, sobre los signos contiguos invi-tándolos a proyectarse fuera de sí mismos, a transformarse en virtud de un proceso ininterrumpido de anamorfosis, sin otra referencia que no sea la disolución de sus rasgos identificables. Los signos del
En el siglo xxi, los caballeros andantes se llaman perroflautas
[| «Sobre la casa de Cervantes en Barcelona...»]
[| «Los signos en migración»]
9elcu
ader
no /
núm
ero
67 /
abr
il de
l 20
15
BACIYEL
MO
Jesú
s Mar
tínez
Vic
ente
Duq
ue
tenía que ver con el episodio de los duques, en el capítulo xxxI de la segunda parte de marras.
En el número 2, la casa de su padre, Miguel, había desaparecido. El badulaque Supermercat Colom (de 10 a 24 horas) en su lugar se encontraba, entre el Restaurante Port Nou (piza salami, piza mar-garita, piza carbonara) y la sucursal de La Caixa («tu fas una gran obra cada dia»). Reconoció las siete plantas del edificio de piedra por el olor a espuma de las playas cercanas y por el letrero chiquitito, que a duras penas leyó aun no alcanzarle la vista: «En recuerdo de la estancia en esta casa del autor del Quijote». La portería de al lado, cerrada a cal y canto, con pisos de alquiler de Fincas Parater. Entró en la cueva del turco (pakistaní) vestido con la almalafa, y don Quijote la cruzó de cabo a rabo, porque tenía salida por la calle de la Mercè, al otro lado. Variopinto como un retablo.
En la tienda confundió los lacasitos con las píldoras para el reuma que el doctor Pedro Recio de Agüero le recetara; confundió la bo-tella del whisky de malta escocés Cardhu («special cask reserve») con el salpicón de vaca y el cortadillo de cidra; confundió la ginebra Gordon’s («London dry gin») con el lucero del alba; confundió el ron del Captain Morgan («private stock») con el bebedizo de Fierabrás; confundió el Caribe Beach Mojito («Destilerías Cam-peny») con la ayahuasca que los conquistadores le pasaron de ma-cuto cuando regresaron a la Casa de Contratación de las Indias, en Sevilla; confundió el Brandy Napoleon («de luxe») con el bálsamo de romero, tomillo y aceite: asqueroso; confundió la absenta Cala-vera Noir (89,9 grados) con el gigante enemigo de la señora prince-sa Micomicona; confundió la Sangría Gran Sol y Guitarra Española («recuerdo de España») con el vino picado de la venta en la que veló armas y se le invistió caballero; confundió el minitequila Des-perados («hecho en México») con los trasgos.
Se zumbó las bebidas don Quijote pensando que no le harían mal, que le sanarían como el ungüento de hojas de romero mascadas y sal, y la papa que cogió y la bronca y el lelilí del turco-pakistaní, que desde hace cuatro años regenta el establecimiento, no le impidieron cruzar con el falaz bárbaro cuatro frases mal dichas:
Don Quijote: ¿Vive aquí don Miguel de Cervantes Saavedra?Dependiente: Arriba, piso de arriba.D. Q.: Y ¿cómo es que no viene nadie?D.: No hay museo, nada.D. Q.: Y ¿qué hace para que no se confunda el visitante?D.: Ellos llegan y preguntan por Cervantes.D. Q.: ¿Vende libros aquí?D.: ¡Nooo!
Efectivamente, en Supermercat Colom no se compran libros ni librillos ni roscones. Sí se venden sunglasses, sombreros de paja y postales con las obras de Antoni Gaudí (una postal, 35 céntimos). Y calippos con sabor de fresa, cola, lima y chicle. Y bebidas alcohólicas. Sobre todo, alcohol.
Haciendo eses, don Quijote salió del local, aturdido por la alferecía de los brebajes, y vomitó en la entrada, delante del cartel que anuncia el concierto de Elton John (Songs from the West Coast) en el Palau de Sant Jordi (6 de diciembre). Suspiró, moribundo de adamar. Se acor-dó de Dulcinea. Acto seguido, se tendió en la calle, como una bestia, desnatado el entendimiento, punzado por las moscas. «La peor locu-ra es morirse de melancolía», murmuró, izquierdeado («apartado de lo que dicta la razón y el juicio»). Un perro callejero, mestizo, se acercó y le olisqueó la pernera, debajo del jubón de camuza.
En el siglo xxi, los caballeros andantes se llaman perroflautas. ¢
libro revelan, pues, una disonancia, una imposibilidad de armonía, que tiene su trasunto en las peripecias argumentales: la errancia sin meta por las llanuras interminables —tan semejantes a un libro aún no escrito—, el equívoco de las palabras del loco, el engaño a los ojos y a los sentidos, la misma realidad hurtada o transfigurada, la reitera-da remisión de las conversaciones a unos caracteres ambiguos y de dudosa autoría, el espacio de incertidumbre en torno a los nombres —¿es Frestón?, ¿es Fritón?, ¿Quesada?, ¿Quijada?, ¿Quijano?—, el afán nunca recompensado de discernimiento de lo real y lo fantás-tico en la mudable multitud de las letras… En verdad, la escritura es elegía y conjuro: acaso Sancho comprende que ese devenir hacia la nada puede llevarle a la demencia y por ello vuelve loco a su de-monio, al demonio que habita en él, una criatura convulsa y febril, y decide escribirlo al pie de la letra con extraños caracteres, letras e imágenes de tinta que en algún momento se quisieron de oro.
De la migración de los signos hacia la locura, de la imposibilidad de armonía, surge el reflejo cómico, a veces una simple sonrisa, a ve-ces una carcajada estruendosa; una risa de la disonancia en un Libro-Mundo sin significado verdadero, y, por ello, una risa más propia de un demonio burlón que de un genio piadoso. En efecto, no hay sino crueldad en los continuos apaleamientos, en las burlas y engaños a que someten al esforzado caballero los restantes personajes, mez-quindad y dureza de corazón en todos ellos, incluso en ese Sancho que aun «con cierto sentido de la responsabilidad» decide «seguir tranquilamente a don Quijote en sus correrías» para así disfrutar «hasta el fin de su vida de un provechoso entretenimiento», según
el apólogo de Kafka. Parecería que la risa, en gradación ascenden-te, llega a su máximo hermanamiento con la maldad en la corte de los duques, donde todos actúan como marionetas en el teatro de un dramaturgo inmisericorde. Sin embargo, la más descarnada expresión del sarcasmo y la burla cruel es el episodio de la muerte del caballero. Cuando, «ya fuese de la melancolía que le causaba el verse vencido o ya por la disposición del cielo», don Quijote está punto de rendir su espíritu, el narrador —llámese Cervantes, Pierre Menard, Sancho o cualquiera de los muchos redactores del libro; su nombre es Legión— decide hacer tomar conciencia al protagonista de su anómala condición de loco, de su nulidad y definitiva desola-ción. Nietzsche —a quien la lectura del Quijote, «casi una tortura», le dejó para siempre «un sabor amargo en la boca»— desvela en esta recuperación de la cordura la mayor desdicha para un carácter condenado a no encontrarse a sí mismo, relegado, aunque sea por el tiempo breve de su agonía como Alonso Quijano —como el patéti-co hombrecillo sentado con la cabeza baja del dibujo de Kafka—, a un territorio ambiguo entre el caballero y el hidalgo, es decir, entre la desesperación de no poder ser otro y la imposibilidad de poder ser uno mismo.
Suicidio y codaDe todas las negras marionetas de hilos invisibles tal vez la más fa-mosa es la que representa al esgrimista. No se sabe a ciencia cierta si esta aproximación gráfica a la esgrima está inspirada en el duelo final de Hamlet con Laertes o si se trata de una ilustración sin más,
De la migración de los signos hacia la locura, de la imposibilidad de armonía, surge el reflejo cómico