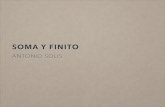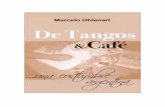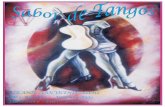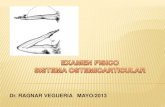Soma y Sema en El Cantor de Tangos
-
Upload
vanborgpart -
Category
Documents
-
view
21 -
download
2
description
Transcript of Soma y Sema en El Cantor de Tangos
-
40
Soma y sema: El cantor de tango (2004)de Toms Eloy Martnez
Ada Nadi Gambetta Chuk*
INTRODUCCINEl cantor de tango, la ltima novela de Toms Eloy Martnez, publicada por Pla-neta, en 2004, lleva en su ttulo una informacin pragmtica simblica y cata-frica, no slo de los personajes de la novela, sino de la historia de la RepblicaArgentina misma, sobre todo, en las ltimas dcadas y de la emblemtica ciu-dad de Buenos Aires. Publicada por la editorial inglesa Bloomsbury, respondeal proyecto de la editorial de la coleccin Los escritores y sus ciudades, que encar-g describir Buenos Aires a Toms Eloy Martnez, como Berln a Gnter Grass,la ciudad de Mxico a Carlos Fuentes y Tokio a Kensaburo O. Nacido en Tu-cumn, Argentina, en 1934, Toms Eloy Martnez ha dedicado su vida al perio-dismo y a la literatura. Dirige el Programa de Estudios Latinoamericanos en laUniversidad de Rutgers, en Nueva Jersey, donde es profesor distinguido y es-critor residente. Su labor periodstica ha sido inteligente, profusa y amena,donde se borran las fronteras entre periodismo y literatura. Su obra narrativanovelas y relatos que siempre revela un estilo gil, donde se conjuntan lu-cidez y concisin. Ha sido publicada en los siguientes libros, todos dedicadosa una sostenida, crtica e irrenunciable pasin por la historia argentina y a unarenovada reflexin sobre el poder: Sagrado (1969), La pasin segn Trelew (1974),Lugar comn la muerte (1979); La novela de Pern (1985) La mano del Amo (1991),Santa Evita (1995), Las memorias del general (1996), El Vuelo de la Reina (2002) yEl Cantor de tango (2004). Tambin es autor de mltiples ensayos periodsticospara La Nacin, El Pas y The New York Times, as como del libro de ensayos Elsueo argentino (1999).
EL CANTOR DE TANGO, NEONOVELA HISTRICA Y TANGUERAComo en otras novelas, en sta, Toms Eloy Martnez establece una tensinpermanente entre la realidad y la posibilidad literaria de su representacin,bordeando el abismo del mundo, siempre inexorablemente histrico y siempreinexorablemente discursivo. El autor (La Prensa Literaria) dice que so estahistoria y que supo despus, por su colega Jean Franco, que existi un cantorde tangos, llamado Luis Cardel, hemoflico, que contagiado de sida por lastransfusiones, falleci antes de que l pudiera escucharlo, a pesar de su perse-cucin a este cantor por Buenos Aires, aunque lleg a conocer a su viuda. Elperonismo ha sido literaturizado por Toms Eloy Martnez en dos de sus no-
* P.I.T.C.C. Facultad de Filosofa y Letras de la BUAP.
-
41
revista de la facultad de filosofa y letras
E S T U D I O Anlisis del discurso
velas ms ledas: La novela de Pern, bajo la perspectiva pstuma del biogra-fiado y Santa Evita, donde las vidas privadas explican las vidas pblicas y partede la historia Argentina. As, como en El vuelo de la reina, su penltima novela,entre lo historiogrfico y lo policaco, el autor revela el oscuro fin delmenemismo, que con un abominable estilo presidencial de derroche presun-tuoso e irresponsable, convirtiera la economa productiva en una economa fi-nanciera. En El cantor de tango, los infaustos das de diciembre de 2001, con lacada del presidente De la Ra, son vistos a travs de la percepcin del prota-gonista narrador, Bruno Cadogan, casi un alter ego actual del autor, un jovenestudiante neoyorquino que est escribiendo una tesis sobre el concepto bor-geano de los tangos antiguos, que ha ledo todo lo posible sobre el pas y suhistoria y su literatura y que, intencin autoral verosimilizadora al fin, buscaen Buenos Aires, gracias a una beca universitaria, desde septiembre a diciem-bre de 2001, a un cantor de tango de voz privilegiada, un doble de Carlos Gar-del, que casualmente le recomendara la investigadora Jean Franco, voz queser su hilo de Ariadna por la laberntica ciudad de Buenos Aires. Lo conoce-r pero no podr orlo como el mismo Toms Eloy Martnez. Pero lo cono-cer a travs de su compaera, Alcira Villar, porque dentro de la digesis deBruno se incrustan varios microrrelatos que le son confiados por otros narra-dores: sean Alcira, Bonorino, o El Tucumano.
Stefano Caccace, porteo nacido accidental y prematuramente en 1965, enun tranva que recorra el tramo entre Villa Urquiza y Plaza de Mayo, frente alnmero 1620 de la calle Donado, descendiente inmigratorio, es hijo de una hu-milde costurera; nio enfermizo, hemoflico, sin estudios musicales, pero po-seedor de una voz privilegiada. Desde la ms tierna infancia escucha por radiolos tangos de Gardel y los imita extraordinariamente. Antes de ser descubier-to artsticamente, realiza diversos trabajos para sobrevivir, merced a su exce-lente memoria, pero siempre limitado por un cuerpo que apenas le permitedesplazarse. Encuentra en un suplemento de La Nacin, no casualmente, suseudnimo, Julio Martel, extrado de un comentario sobre una vieja novelanaturalista, La Bolsa, publicada por Adolfo Mitre en La Nacin en 1891, de JulinMartel, seudnimo tambin, de Jos Mara Mir, escritor xenfobo y antisemitaque, adherido a la ideologa de las clases patricias, vea horrorizado la llegadade los inmigrantes europeos al puerto de Buenos Aires en grandes oleadas quecubriran un siglo, de 1850 a 1950. Stefano nada sabe de todo esto y ha elegidoel apellido por ser eufnico y sonar parecido al de su dolo, Carlos Gardel y elnombre, quiz, en honor a los varones del tango: Julio Sosa, Julio de Caro. Martelcanta en lugares no ortodoxos, trazando un enigmtico mapa de la ciudad deBuenos Aires que Cadogan intenta desentraar y que no slo tiene que ver consu biografa, sino con la historia argentina de los aos 70: las prcticas polticasde los grupos populares armados contra los militares, antes y despus del re-greso de Juan Domingo Pern, en 1973. Cadogan vive la historia argentina en2001: el cierre de los cajeros automticos, los cacerolazos, la represin policial delas manifestaciones civiles, la huida de De la Ra, mientras trata de entender,a travs de Martel, los acontecimientos de los aos 60 y 70 del siglo XX y la ig-nominiosa Guerra Sucia. Cadogan, aunque muy informado desde fuera, perosin poseer la memoria histrica experienciada sa que tiene Martel, es in-vadido por la historia actual; como bigrafo de Julio Martel, se autoficcionaliza:intenta, borgeanamente, entender el mundo argentino en la ciudad de BuenosAires, a travs de su literatura, tal vez siguiendo, sin nombrarla, la letra rockera
-
42
de Charly Garca que dice que todo puede borrarse y convertirse, en BuenosAires, en pura literatura. Algunas ficciones de Jorge Luis Borges, en particular,El Aleph, El Zahir y La muerte y la brjula constituyen su bitcora. As, la bs-queda del aleph se da en varios planos: en el de la voz del cantor de tango, Mar-tel, con la cauda gardeliana y postgardeliana, en su propio periplo no tursticopor Buenos Aires y en la innegable e insoslayable dimensin histrica que sur-ge fantasmalmente de las calles, de las casas, de los parques citadinos y, sobretodo, de la letra de los tangos. Sintomticamente, Cadogan apenas puede avan-zar en su tesis. En cambio, Toms Eloy Martnez compone una novela impe-cable, denssima, sincrtica e iluminadora que versa sobre una nueva crisisfinanciera, cien aos distante de la de La Bolsa. Y aunque, por su ideologa, esopuesto diametralmente al novelista Julin Martel, de alguna manera, continamirando, y desenmascarando, en y desde la ciudad de Buenos Aires, alphicomirador, las crisis sociopolticas de todo el pas, tal como lo hicieran antes quel, Echeverra, Lucio V. Lpez, Can, lvaro Yunque, Mariani, Castelnuevo,Barletta, Arlt y despus, Martnez Estrada, Sbato, Bioy Casares, Cortzar,Denevi, Murena, Conti, Walsh, Rivera, Vias, Puig, Luna y, por supuesto, losmuchos poetas cultos Carriego, Girondo, Olivari, Gonzlez Tun, Borges,Fernndez Moreno, Gelman que recrearon Buenos Aires. Pero en el sentidoliterario popular no hay que olvidar la largusima y variada cauda de los saine-teros, que hacia 1930 se silenciaran, como Nemesio Trejo, Jos Gonzlez Cas-tillo y Vacarezza, creadores de una abigarrada galera caracterolgica porteaque mezclaba europeos inmigrantes con provincianos y, sobre todo, por haberalimentado la tradicin tanguera durante varias dcadas, hay que recordar alos poetas lunfardos y lunfardescos1 que ensalzaron tanto los arrabales deBuenos Aires como el tango.
GOTN, TANGO Y LITERATURAEl cantor de tango cuenta con la complicidad de los lectores ilustrados en cuantoa tango (gotn es la forma del vesre, propia del lunfardo que invierte la pala-bra), historia argentina e historia de la literatura argentina, pero la misma in-tertextualidad hbilmente conjuntada puede hacer prescindibles esos dominiospara otro tipo de lectores. Y tambin, puede ejercer seduccin lectoral hacia lostextos aludidos. La persecucin y la bsqueda denodada de la inigualable vozde Martel conforman un conjunto diegtico que gira en torno del tango, cifra dela cultura y del arte populares, con cierta remisin a El perseguidor cortazarea-no, amn del recorrido indito, no turstico y antiturstico de una Buenos Ai-res apocalptica y esperanzada en su resurreccin, propuesta por El Tucumano,un joven al que Bruno encuentra recin llegado y que parece otra versin ilu-soria del pasado del alter ego del autor. Bruno, a partir de la lectura de variasficciones de Jorge Luis Borges principalmente de El Aleph, y La muerte y la
1 La poesa lunfarda rene los textos de los verdaderos lunfardos, que sufrieron crcel. La poesa lunfardesca, encambio, incluye a muchsimos poetas, cultos y populares, que escriban en lunfardo. Es difcil definir el lunfardo.Etimolgicamente proviene del nombre que los ladrones se daban a s mismos: lunfas. En su origen es una jerga delictual,pero hoy constituye un amplio espectro lingstico que impact el habla un castellano ya aquerenciado del Ro dela Plata, sobre todo, semnticamente, con los prstamos de las lenguas de los inmigrantes, especialmente del italiano,del calabrs, del genovs, del portugus de Brasil, del gallego, del francs y del cal hispnico, entre otras lenguas. Sedesplaz desde la periferia al centro de la ciudad de Buenos Aires, pero desde 1914, impuesto en el habla urbana, seextendi a todo el interior del pas. Hay vocabularios y diccionarios de lunfardo y desde 1962, una Academia dellunfardo. En la dcada de 1920 florece la poesa lunfardesca De la Pa, Linyera, Aprile. Entre los ms afamadospoetas lunfardescos se encuentran: Evaristo Carriego, Nicols Olivari, Ctulo Castillo y los letristas de tango: PascualContursi, Enrique Cadcamo, Carlos Waiss, Luis Daz y Homero Manzi, entre otros.
-
43
revista de la facultad de filosofa y letras
E S T U D I O Anlisis del discurso
brjula insiste en la bsqueda hermenutica de la ciudad de Buenos Aires,- esquiva a su inteleccin e incluso a su accin antitica de delatar por falta depago a un bibliotecario, Bornorino, suerte de fantasma del Borges ficcionaliza-do personaje de El Aleph, que vive en el stano de una casa de la calle Garay supuestamente el mismo stano donde Carlos Argentino mostrara a Borgespersonaje, el aleph obsesin que extiende sin xito a Villa Crespo, rastrean-do al protagonista del Adn Buenosayres, o a los mataderos de ganado que des-de Echeverra, otras miradas autorales captaron, mientras es seducidosubrepticiamente por otra va de ingreso: la de la cultura popular del tango yde la memoria colectiva que se resiste a olvidar por obligacin y que se resu-men simblicamente en los versos tangueros que canta en un susurro agnicoMartel, segn Alcira, su mujer, y que son los primeros que recoge el cine sono-ro argentino: Buenos Aires, cuando de lejos me vi.
El tango, tan elogiado como escarnecido, tiene oscuros orgenes que lo vin-culan al candombe, al tamborcillo de donde vendra su nombre, o tal vez deuna palabra africana no identificada, tang, tocar, que tambin se disputan elcastellano medieval tangir, del latn tangere no puede separarse histricamen-te de sus orgenes populares, del aluvin inmigratorio, del ambiente prostibu-lario de los quilombos y de los compadritos, hasta que se bail en Pars y, pasadala primera dcada del siglo XX, entr musicalmente en los ms elegantes salo-nes de Buenos Aires. La vieja guardia de los tangos los que placan a Borges,con el bandonen, llegado en 1870 evoluciona hacia la nueva guardia, hacia1920, con una conciencia popular y las orquestas tpicas de Julio de Caro yOsvaldo Fresedo y el mito de Carlos Gardel, donde es difcil separar leyenda devida. El mito de Gardel pervive en ese cantor conocido como El Zorzal Criollo,El Morocho, El Mago, El Mudo, sonriente y elegantemente trajeado de negro enlas fotografas y en las imgenes cinematogrficas, desde sus orgenes tal vezuruguayo, tal vez francs nacido en Toulouse, como Charles Romuald, hijo deBerthe Gardes, quiz llegada a Montevideo entre 1882 y 1885, de oficio lavan-dera hasta su fallecimiento, en el accidente areo de Medelln, Colombia, el24 de junio de 1935. ste es, indudablemente, el modelo para la recreacin delmito que seduce a Bruno, repristinado en el del cantor Julio Martel, que cantala vida y la muerte de los argentinos que eran jvenes en los 70, como l y suamigo El Mocho, partcipe del ajusticiamiento del general Aramburu, en lanovela. El periplo porteo ha sido recorrido en los cafs como el Tortoni y elBritnico o la Biela, frente a Recoleta, frecuentados por Borges y por Bioy Ca-sares, las casas de Borges, la Biblioteca Nacional, el Parque Lezama con el re-cuerdo de Sbato, el misterioso y laberntico Parque Chas...
En el biografiado, el cantor Julio Martel, el bigrafo Cadogan se biografaa s mismo, como conocedor de la literatura y de la vida argentinas, sustenta-das por la intertextualidad implcita de escritores argentinos, con Borges enprimera fila, amn de las voces orales testimoniales de los dems personajesficcionales. De regreso en Nueva York, con el enigma sin resolver, compra enla librera universitaria Arcades Project de Benjamin y de paso ve un libro deRichard Foley, Intellectual Trust, y ah se topa con el mismo Foley que le avisaque en Buenos Aires hay un doble extraordinario de Gardel, que se llama Jai-me Taurel... Esa misma noche empieza a redactar la novela que leemos, alum-brado, aunque no lo confiesa, por la relectura de la Postdata del 1 de marzode 1943 de El Aleph (Borges 172-174), donde el narrador de Borges proclama laapocrificidad de ms de un aleph. Llama la atencin el hecho de que Toms
-
44
Eloy Martnez haya elegido en Bruno Cadogan, un hablante de lengua maternainglesa, como Borges y que lo sean l mismo, junto con Franco y Foley, desdeafuera, los que propongan la inmortalidad del mito del tango. Adems, comonovela autobiogrfica confiada a la primera persona gramatical, El cantor detango comunica una confidencialidad ntima, propia de los actuales relatos in-dividualizados que, generalmente, se oponen a los macrorrelatos que vienenlegitimando los sujetos colectivos, entre los cuales destaco el mito del tango,cuya difusin proviene, por lo menos, de la segunda dcada del siglo XX, en laRepblica Argentina y actualmente aparece de nuevo remozado, bajo la modade or tangos y de ensear a bailar el tango a los extranjeros que arriban a Bue-nos Aires e invitarlos a visitar el Museo del Tango. En esta novela, sin embar-go, no hay polarizacin entre los macrorrelatos del mito del tango y del mitoconcomitante de Gardel esa renovada pasin argentina, entraable y dram-tica y el microrrelato novelstico, porque ste los magnifica y los enaltece,intentando explicarlos, como una suerte de clave del mundo cultural argenti-no, popular y culto, ya que el tango y Gardel suenan tanto en las calles comoen la literatura, porque, como dice la doxa, aplaudiendo la inigualable voz y elmisterio de la identidad gardeliana: Gardel cada da canta mejor.
Desde una perspectiva de semitica narrativa a la manera de JacquesFontanille,2 trazada en un relato mtico sobre el esquema de la bsqueda, en posdel objeto del deseo la voz extraordinaria del cantor de tangos, que es pro-pia y a la vez doble de la de Gardel sirve de fondo a los recorridos del suje-to Bruno Cadogan, sujeto flico que va cannicamente de la admiracin ala espera y a la nostalgia, con una disposicin eufrica, lo cual se da a travs detoda la digesis y al final se suspende porque ha encontrado otro objetoseductor: no el que le propone Foley, otro cantor de tango sucesor del infinitomito de Gardel que Cadogan pudo ver, en la novela de Toms Eloy Martnez,sino en el encuentro del supuesto aleph borgeano, ni siquiera en el stano de lacalle Garay ficcionalizada por Borges en El Aleph, sino en la reveladora Post-data a El Aleph de Borges sobre la apocrificidad de todos los objetos del mun-do, incluso de la novela en que leemos que dice, metaficcionalmente, que elnarrador protagonista va a escribir.
SOMA Y SEMAA la luz de las propuestas de la semioesttica, o sea, de una semitica que tie-ne por objeto el anlisis de la sensorialidad global del cuerpo (Parret) y de laspropuestas de Jacques Fontanille, la bsqueda de Bruno Cadogan del gesto yde la voz del cantante Julio Martel, doble del mtico Carlos Gardel, con quiencomparte voz prodigiosa y vida enigmtica, es tan obsesiva como infructuo-sa. A partir del hecho de que toda experiencia perceptiva se realiza en la cor-poreidad del oyente, en su propioceptividad, donde se origina la experienciasinestsica, ncleo en el que se constituye el mundo sociocultural y artstico,en la novela todo est dado por el espacio donde Bruno busca la voz y el gestoobjetos mereolgicos en el cuerpo del otro, de Martel, cuerpo que ir en-fermando progresivamente, y donde el gesto gardeliano ser cada vez ms te-nue y la voz ser casi inaudible, siempre a travs de los relatos de quienes lo
2 la semitica narrativa, elaborada a partir de relatos mticos y folclricos, descansa, en lo esencial, sobre elesquema de la bsqueda, cuya dinmica principal es la tensin creada por el carcter deseable del objeto en el senode un universo de valores estables o en la construccin que sirve de fondo a los recorridos del sujeto. (Fontanille 145)
-
45
revista de la facultad de filosofa y letras
E S T U D I O Anlisis del discurso
conocieron o lo vieron y testimonian esas experiencias. Hay un intento de partede Bruno de una aprehensin cualitativa de la voz de Martel tanto sensiblecomo perceptora, en basculacin de lo difuso a lo focalizado en su tesitura(con grado siempre alto), en las capacidades de imitacin de la voz de Gardelfonogrfica, ya que no lo escuch personalmente y en la habilidad para pasar adistintos tipos de voz: de tenor a bartono, o sea, en la base fisiolgica del pro-ceso de produccin vocal, pero tambin desde el punto de vista de la locacinfisiolgica de produccin vocal, sonoro y gimiente y desde el modo de vibra-cin de las cuerdas vocales, melodioso y aterciopelado. La intencin descriptivaque Cadogan instaura en el discurso que recoge, pasionalmente con la miraday con el odo, la sensorialidad auditiva de la voz de Martel y su pose de cantorgardeliano, tiene tambin una intencin persuasiva que reitera, desde el micro-rrelato autobiogrfico de la novela El cantor de tango, el perviviente mito garde-liano, ya inscrito en el macrorrelato doxstico del mito oral. Cada tango, textomusical cantado por la voz de Martel, constituye una suerte de pequeo relatocompleto que contribuye a conformar un espacio isotpico mayor, el delconjunto de todos los tangos por l cantados que, a su vez, impactarn y mo-dificarn el relato englobante o relato autobiogrfico de Bruno. La toma deposicin de la instancia discursiva por va del cuerpo propio es una de lascondiciones fundamentales de la sensibilizacin del discurso, Fontanille dixit(189) y el actuante apasionado est ocupado con sus valores que se le presen-tan inmersos en su mundo figurativo que se puede describir como un cdigode presentimientos axiolgicos (191). sta parece ser la situacin de los actosdel cantor hasta el ltimo aliento y tambin la del protagonista narrador, Bru-no, hasta que, pero en su caso, en el final de la novela, se aprecia un relevo dela pasin por la cognicin que se enfoca en el principio del descubrimiento, elsema en el soma, de la posible multiplicidad apcrifa de cada aleph, enigmacuya conjetura est implcita tanto en el texto de Borges como en el mundomismo.
B I B L I O G R A F A
Borges, Jorge Luis. El Aleph. Buenos Aires: Alianza, 1971.
Fontanille, Jacques. El esquema del miedo: fobia, angustia y abyeccin en Viaje al fon-
do de la noche de Celine. Trad. Victoria Villaseor. Morph 9.
. Semitica del discurso., Lima: Universidad de Lima/FCE, 2001.
Dorra, Ral. La casa y el caracol. Mxico: Plaza y Valds, 2005.
Gambetta Chuk, Ada Nadi. La historia del cuerpo y el cuerpo de la historia en Santa Evi-
ta de Toms Eloy Martnez. Actas del Congreso de Semitica, Guadalajara, 1997 y
2001.
. El vuelo de la Reina de Toms Eloy Martnez y el descenso sociopoltico argentino a
principios del siglo XXI. (En prensa)
Martnez, Toms Eloy. La novela de Pern. Buenos Aires: Legasa, 1985.
. Santa Evita. Mxico: Joaqun Mortiz, 1985.
. La ficcin como simulacro. Conferencia magistral. Congreso Internacional en Home-
naje a No Jitrik, La palabra que no cesa. Puebla, 20 de junio de 2001.
. El vuelo de la Reina, Buenos Aires: Alfaguara, 2002.
. El cantor de tango. Buenos Aires: Planeta, 2004.
Parret, Herman.Vino y voz: hacia una interestsica de las cualidades sensoriales. Tpi-
cos del seminario 9, (2003).