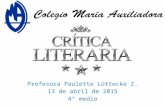Tellez, La Otra Crítica Literaria
-
Upload
claugtzp-1 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
1
description
Transcript of Tellez, La Otra Crítica Literaria
-
LETRAS LIBRES ENERO 2014
18
n septiembre de 2013 publiqu, en mi blog El graflego, una breve entrada titulada Cinco ideas fijas sobre crtica literaria, que Christopher Domnguez Michael comen-ta en este mismo nmero de la revista. Luego de leer sus Elementos de deontologa, me pareci atractivo ampliar el tercer y el ltimo puntos quiz los ms desatendidos en el texto original y, en consecuencia, a los que l dedi-ca menos atencin, que se refieren a la existencia de jerarquas de lectores y a la relacin entre crtica literaria e internet. Ambos puntos me servirn para trazar en el presente artculo un panorama de lo que podramos lla-mar la otra crtica literaria.
Convendra aclarar que esa otra crtica no existe; o mejor, que existe en teora. Es el resultado de una antologa de lecturas que apuntan hacia una manera diferente de con-cebir el discurso crtico literario. No hablar, por tanto, de la crtica como producto terminado sino como procedimiento, incluso quiz como actitud y propuesta. Para acercarse a ella es necesario, primero, recordar lo excepcional que resulta el trabajo del crtico: la gente no escribe libros para que otras personas los analicen o los juzguen, sino para que los lean.
Aunque en apariencia trivial, esta afirmacin cobra rele-vancia si volvemos a lo que se considera el primer texto de crtica literaria escrito en nuestro continente: la Carta al arcediano (1602) que Bernardo de Balbuena incluy como prlogo a su Grandeza mexicana. En ella, Balbuena analiza y juzga versos que l escribi y dedic al arzobispo de la Nueva Galicia: le parecan buensimos. A la vanidad de
eLa otra crtica literaria
Una manera diferente de concebir el discurso crtico ha estado ligada a las nuevas tecnologas, que permiten crear comunidades de lectores y cuestionar, a su modo, la idea de canon. La llamada crisis de la literatura esconde otro problema: el de la representacin erudita de la literatura.
JORGE TLLEZ
JORGE TLLEZ
-
19
LETRAS LIBRES ENERO 2014
la crtica se agrega otra caracterstica: la autopromocin. Como el arzobispo no le hizo mucho caso, los comentarios, glosas y juicios sobre su poema buscaban el favor y el mece-nazgo del arcediano, Antonio de vila y Cadena.
Leer no es valorar, aunque es cierto que la valoracin es consecuencia de la lectura y, expresada dentro de un sis-tema, tambin es una de las modalidades de la crtica. Lo que me interesa resaltar es que hacer crtica literaria presu-pone una afirmacin y que, independientemente del tipo de afirmacin que sea personal, literaria, esttica, poltica, tica, el discurso crtico gira en torno a tres mbitos de los que hablar para intentar una aproximacin a lo que suce-de actualmente.
1. SENTIDO Y MTODOLas tareas fundamentales de la crtica literaria no han varia-do desde sus comienzos: analizar textos, explicarlos, rela-cionarlos, valorarlos, conservarlos; pero la propuesta de un sistema que gue la lectura implica necesariamente un jui-cio de valor previo, una manera de construir significados que se diferencie de las otras por ser la mejor, o la correc-ta, o la ms productiva o necesaria o til. Hablo del cruce que hay entre el mtodo que articula la crtica y el senti-do del texto que se construye y desprende del mtodo ele-gido. El discurso crtico es autoconsciente no solo porque implica una definicin o idea de lo que es la literatura, sino porque tambin propone, implcitamente, una manera de leer textos. Esta doble caracterstica existe desde los tiem-pos en que la potica se refera tanto al arte de hacer ver-sos como a la tarea de estudiarlos.
Esto ha generado tensiones que impiden una defini-cin clara y equitativa de las dos modalidades principales del discurso crtico literario: la acadmica caracterizada por el espacio donde se produce y circula y otra a la que se le llama indistintamente ensaystica (aunque no todos los ensayistas hagan crtica) o no acadmica (manera endeble de no enfrentar el problema) o, sencillamente, crtica. El estereotipo no hace ms que confirmar el poco inters que hay entre una y otra: el acadmico es un fabricante en serie de teoras y el ensayista un improvisado que habla de lite-ratura de manera poco rigurosa.
Para hablar de una manera diferente de hacer crtica hay que partir de un diagnstico. Hasta ahora, uno de los ms lcidos es el de Jean-Marie Schaeffer, quien en su libro Pequea ecologa de los estudios literarios (fce, 2013) retrata la labor acadmica como una agricultura de corte y quema, en la que la interaccin entre parcelas se limita a la polmi-ca. Es cierto que su anlisis se refiere sobre todo al mbito acadmico, pero la incomunicacin, la endogamia y la con-dicin autorreferencial del discurso que l ubica como sn-tomas de una crisis en los estudios literarios tambin existen del otro lado, en la crtica no especializada para utilizar otro eufemismo, en la que las parcelas no dependen de escuelas u orientaciones tericas, sino de grupos alrededor de editoriales o publicaciones peridicas, con la impor-tante diferencia de que all, adems, est en juego algo de lo que el acadmico usualmente carece: influencia o capi-tal o poder cultural.Estructura 27, 2012.
-
LETRAS LIBRES ENERO 2014
20
Estas dos modalidades de la crtica se piensan tambin desde otra perspectiva que tiene que ver con la circulacin del conocimiento que producen: espacios abiertos (no acad-micos) y espacios cerrados o especializados (acadmicos). Sin embargo, en ambos casos se trata de canales fijos y jerr-quicos que no se tocan. El lugar privilegiado de estos cana-les se ha visto afectado, sin embargo, por el cambio en la manera en que circula y se concibe la literatura actualmen-te. Schaeffer lo escribi as: Mi hiptesis es que la supuesta crisis de la literatura esconde una crisis ms real, la de nues-tra representacin erudita de La Literatura.
2. AUTORIDAD Y PRESTIGIOLa representacin de La Literatura, con mayscula, est en crisis, en parte porque el espacio privilegiado y fijo en el que circula y se estudia se ha visto afectado por la apa-ricin de nuevas tecnologas. A mi juicio, la mayor apor-tacin del mundo digital a la creacin y la crtica literaria tiene que ver con la inclusin, en el debate pblico, de los conceptos de apertura e inestabilidad, algo que por supues-to atenta contra la autoridad y el prestigio que intentan con-servar las maneras institucionales de leer. De la mano de lo digital viene la posibilidad de crear comunidades, redes que de otra manera sera muy difcil construir, que difu-minan fronteras y abren el camino hacia lo interdisciplina-rio. Lo que no qued claro en mi blog es lo siguiente: que no hablo de internet como medio ni como espacio que por su sola existencia posibilita nuevos contenidos; al contra-rio, al hablar de internet me refiero en general al mundo de las nuevas tecnologas y a las maneras en que estas han cambiado la circulacin del conocimiento.
Las humanidades digitales son el ejemplo ms claro de esta nueva tendencia. Para saber qu es eso, basta con visi-tar el portal www.whatisdigitalhumanities.com: cada nueva actualizacin de la pgina ofrece una definicin diferente de esta reciente prctica acadmica, que puede resumirse en el uso de tecnologas digitales para investigar y ensear las humanidades. En Mxico, la Red de Humanidades Digitales analiza temas como el acceso abierto de publicaciones aca-dmicas, la construccin de bases de datos (como el Corpus Histrico del Espaol en Mxico), la edicin digital de textos (como la Biblioteca Digital del Pensamiento Novohispano) y, en general, el papel del libro en la era digital. Otro ejemplo es el Laboratorio de literaturas extendidas y otras materia-lidades, un proyecto que rene a artistas, crticos y profeso-res universitarios muchos relacionados con la Facultad de Filosofa y Letras de la unam con inters por analizar el camino de la literatura desde lo textual hacia otros formatos.
Para concebir una manera diferente de hacer crtica literaria es necesario olvidarse de estereotipos o, en todo caso, estar dispuesto a inventar nuevos lugares comunes y a reconocer nuevos vicios. El poco inters por la teo-ra literaria que tiene la mayora de los profesores univer-sitarios en Mxico, por ejemplo, sorprendera a quien los imagina en vigilia investigando nuevas maneras para no hablar de literatura. Por el lado de la crtica no universita-ria, en un pas como este en el que cada mes desaparece un suplemento cultural, el praising trash del que se quejaba George Orwell, o la inflation at work que condenaba Cyril
Connolly en la prensa dominical tienen cada vez menos espacio: lo que s hay son efemrides que hacen pensar que el pulso cultural se mueve al ritmo de fechas de defuncin de autores consagrados o de aniversarios de obras cannicas.
En la academia anglosajona los debates literarios ms interesantes se basan en el desplazamiento como categora de lectura. La teora queer habla del desplazamiento de la categora de identidad y de las nuevas maneras de entender-la y construirla. El concepto de lectura distante, propues-to por Franco Moretti (Distant Reading, Verso Books, 2013), propone un sistema que permita leer ms all de denomina-ciones de origen (literaturas nacionales) y que se concentre en unidades textuales: cmo funcionan, cmo se compor-tan a gran escala y qu relaciones hay entre mercados y for-mas literarias. Con la categora de world literature se busca ampliar un corpus literario dominante Franco Moretti, otra vez y al mismo tiempo criticar lo que Emily Apter (Against world literature, Verso Books, 2013) llama identida-des comercializables, una literatura escrita para celebrar el punto de vista folclrico de las culturas y para importar-lo mediante traducciones. A su vez, Terry Eagleton, en El acontecimiento de la literatura (Pennsula, 2013), ha realizado un desplazamiento disciplinario al proponer una filoso- fa de la literatura basada en el anlisis de las teoras lite-rarias ms importantes del siglo xx y en una idea comn a todas ellas: la literatura como estrategia.
La caracterizacin de la academia como un espacio cerrado no funciona en ninguno de estos ejemplos; cada uno de ellos trata, al contrario, de ampliar el horizonte de la discusin y de buscar nuevas rutas para pensar y analizar
Para concebir una manera diferente de hacer crtica literaria es necesario olvidarse de estereotipos o, en todo caso, estar dispuesto a inventar nuevos lugares comunes.
JORGE TLLEZ
-
LETRAS LIBRES ENERO 2014
2121
LETRAS LIBRES ENERO 2014
literatura. Incluso las ideas de alguien como Eagleton un agrio antagonista de la tecnologa comparten la voluntad inclusiva, el inters interdisciplinario y, ms importante, la construccin de redes de conocimiento que tanto se exal-tan en el mundo digital.
3. CANONEl problema es cuando llega Platn a lamentar que la escri-tura es la culpable de que el ser humano pierda el don de la memoria o, lo que es lo mismo, cuando se ve en las nue-vas tecnologas solamente lo que hay en ellas de vertigino-so, indocumentado, pasajero y fatuo. Se piensa que la idea de comunidad atenta contra el sentido ltimo de la crtica, que es la conservacin y la transmisin del canon, pero me pregunto si la apertura en el discurso crtico no responde tambin a un gesto similar en el escenario actual de la crea-cin artstica, en donde el concepto de inestabilidad pare-ciera uno de los presupuestos necesarios.
Quiz junto con la crisis de la concepcin erudita de la literatura viene una reaccin para evitar que se incluya en el debate pblico la coexistencia y, por lo tanto, el reconoci-miento de muchas literaturas. Apenas hace algunas sema-nas, por ejemplo, en la pgina de internet de la revista Nexos se public un artculo titulado La novela contra la novela de gnero. Su autor, Enrique de la Fuente, establece una opo-sicin entre lo que para l es la literatura-literatura (Joyce, por ejemplo) y otra cosa, inferior, a la que llama literatura a secas o literatura de gnero (novelas policiacas, de terror, fantsticas). El extremo de esta confusin cuntas veces se puede repetir la palabra literatura con la esperanza de que eso signifique algo? le niega a las personas que leen nove-las policiacas la categora de lectores. Es verdad que el ejem-plo no es de lo ms articulado, pero ha llamado mi atencin justo por eso: es la expresin menos razonada y bastante extendida de lo que en ltima instancia proponen sistemas como el de Harold Bloom.
La verticalidad que plantea esta concepcin cannica y fija de la literatura se reproduce en el mundo de los lecto-res. No son los crticos los que han establecido la idea de lector de a pie para afirmar su superioridad? Qu son los defensores de La Literatura: lectores a caballo? La jerarqua literaria es el principio de un discurso que termina argu-mentando contra la lectura: lo que hay que leer y lo que no, lo que se considera una buena lectura y una mala. El miedo a los libros y la vergenza por leer, actitudes que ha estudia-do muy bien la antroploga Michle Petit (Lecturas: del espacio ntimo al espacio pblico, fce, 2001), son el resultado de un dis-curso avejentado que postula libros y, por lo tanto lectores, de segunda categora; ms: esta perspectiva representa uno de tantos impedimentos para que las campaas de fomen-to a la lectura superen el fracaso. Al poner en duda la idea de que leer a escritores difciles convierte a las personas en mejores lectores, como lo hice en mi blog, no quise negar lo estimulante que hay en la dificultad, sino criticar un modelo cultural en que los lectores de Proust se consideran superio-res no diferentes, sino superiores a los de Stephen King.
Otro extremo del menosprecio al lector consiste en con-cebirlo nicamente como cliente, mientras que al crtico se le otorga apenas un eslabn ms en la cadena mercantil, como
sucede con la industria editorial estadounidense. Basta con leer el artculo How a book is born: The making of The art of fielding, de Keith Gessen (publicado en la coleccin de libros digitales de la revista Vanity Fair en 2011), para enten-der por qu a nadie le sorprende que con frecuencia la revista The New Yorker publique reseas de novelas que, en el mismo nmero, han pagado una pgina completa de publicidad.
En The New York Review of Books, son los escritores los que resaltan como crticos Colm Tibn, Margaret Atwood, Joyce Carol Oates, Zadie Smith, mientras que en The New York Times las discusiones se dedican, adems de a hacer listas, a responder preguntas del tipo: es moral-mente buena la literatura?, cmo se puede juzgar una obra si est escrita bajo seudnimo?, nos enga J. K. Rowling con su ltima novela? Mientras tanto, el gran crtico y pro-fesor de Harvard University, James Wood, est preocupa-do por mantener y defender una esttica realista mucho ms cercana a los valores de la literatura del siglo xix que a lo que se hace ahora.
La idea de comunidad como carta de presentacin de las nuevas tecnologas implica la horizontalidad del discurso, algo que el crtico celoso del canon no puede permitir(se). Discusiones tan vanas como varios de los ejemplos anterio-res evidencian el hecho de que la literatura ya no funciona as, que la diferencia entre alta cultura y cultura popular es cada vez ms imprecisa. Por qu entonces no esperar tam-bin que la horizontalidad del discurso literario contagie el discurso crtico? Nada de lo que est pasando es ajeno a la historia literaria, pero enfrascados en el modelo cannico olvidamos que los romances y las Soledades de Gngora res-ponden al impulso de una misma potica, que tanto en el gnero popular como en el culto caus una de las revolucio-nes literarias ms importantes en nuestra lengua.
Ahora que la nocin de gnero literario no sirve ms que para vender libros la categora de non fiction abri la puerta para que cosas como casa y jardn o bodas se con-sideren subgneros, o que la idea de literaturas naciona-les resulta prctica nicamente cuando se disea el nuevo programa de estudios de la carrera de letras, es produc-tivo promover las diferencias entre la crtica acadmica y la no especializada?, es viable hablar de crtica litera-ria argentina o brasilea o espaola o mexicana? Cmo podramos clasificar a Franco Moretti, un italiano que tra-baja en California y que publica libros sobre literatura cen-troeuropea? Y a Liliana Weinberg, argentina avecindada en Mxico que estudia el ensayo en Latinoamrica?
Siguiendo una propuesta de Judith Schlanger, Jean-Marie Schaeffer hace una sugerencia atractiva: estudiar los olvidos selectivos en los que se basa el canon, no para replantearlo, sino para comprenderlo de una manera inte-gral. Aquello que la posteridad ha aceptado cobra sentido si se lo sita en relacin con lo que ha olvidado, afirma el investigador francs. Se necesita una manera diferente de hacer crtica porque hay tareas pendientes que son impo-sibles de discutir desde una perspectiva cannica: para empezar, la creacin de un espacio ms all del texto, lo que no significa olvidarse del libro como centro del anli-sis o la valoracin, sino de incluir los mrgenes como parte de la obra. ~