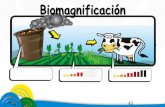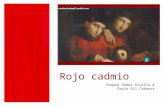TEMA 12: EL AGUA Y LA POLÍTICA HIDRÁULICA EN … 12 (el agua).pdf · 3 Est as agua residual es...
-
Upload
phungkhuong -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of TEMA 12: EL AGUA Y LA POLÍTICA HIDRÁULICA EN … 12 (el agua).pdf · 3 Est as agua residual es...
TEMA 12: EL AGUA Y LA POLÍTICA HIDRÁULICA EN ESPAÑA 1. Introducción. El agua y el ser humano. 2. Principales usos humanos actuales del agua. 3. Recursos hídricos y consumo de agua en España. 4. La calidad del agua en España. 5. Política Hidráulica en España. 6. La planificación hidráulica. El Plan Hidrológico Nacional. BIBLIOGRAFÍA: • Aguilera Klink, Federico (Coord.) (1992): Economía del agua. Ministerio
de agricultura, pesca y alimentación. Madrid. • Arrojo, Pedro (1994): “Economía Ecológica del agua: argumentos fren-
te al anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional”. IV Jornadas de Eco-nomía Crítica, Valencia, 10, 11 y 12 de marzo de 1994.
• Martínez Ruiz, Juan (1993): “La situación de los recursos hídricos en España. 1992”. En La situación del mundo 1993. Un informe del Worldwatch Institute sobre desarrollo y medio ambiente”. Ed. Apóstro-fe.
• Ministerio de Medio Ambiente (1999): Libro Blanco del Agua en Espa-ña.
• Postel, Sandra (1993): “La batalla contra la escasez del agua”. En La situación del mundo 1993. Un informe del Worldwatch Institute sobre desarrollo y medio ambiente”. Ed. Apóstrofe.
• CCOO (2001): El Plan Hidrológico Nacional y los nuevos desafíos en la gestión sostenible del agua. Cuadernos de Información Sindical n° 17.
1
1. Introducción. El agua y el ser humano. El agua es la base de la vida. En el hombre el agua supone el 65% de su materia; su escasez, además de su casi nula sustituibilidad, hacen del agua un factor limitativo del desarrollo humano. Hasta épocas recientes la cantidad de agua disponible ha venido determinando en gran medida, las actividades humanas. El agua es un recurso renovable, pero su sostenibilidad depende de la salud del ciclo hidrológico en cada una de sus fases. El ser humano intenta extraer todo el recurso que puede de este ciclo, pero la naturaleza necesita también agua para mantener los ci-clos vitales capaces de perpetuar el propio ciclo hidrológico. Conforme más agua se dedica a las necesidades humanas, menos va quedando para el sostén de los ecosiste-mas, deteriorándose la naturaleza, sobre todo las zonas húmedas, los lagos y ríos, im-prescindibles en el transcurso del ciclo hidrológico. Las necesidades sociales de agua dependen de la cultura hídrica de cada socie-dad. La cultura hídrica puede definirse como las prácticas y usos con los que una socie-dad intenta satisfacer sus necesidades de agua.
En las sociedades desarrolladas actuales se multiplica el uso del agua por habi-tante, pues cada vez pasa a satisfacer mas necesidades (higiénicas, transporte de resi-duos, producción industrial, generación de energía, actividades recreativas, etc.). Usos que generan contaminación1, y precisamente es la disminución de calidad de las aguas como consecuencia de dicha contaminación el factor clave limitador del recurso en la actualidad. La contaminación hace disminuir la cantidad de agua disponible y hace dis-minuir también la eficacia de autodepuración de la naturaleza. Esta actitud poco respetuosa con un bien tan fundamental y escaso2 es conse-cuencia de su consideración, por la sociedad y el sistema económico, como “bien libre” e ilimitado. De hecho el agua se considera un recurso gratuito, lo que en realidad se abona en las facturas correspondientes, en caso de una facturación correcta, no es el recurso sino el coste del servicio de suministro. La Comisión Mundial del Agua (La Haya 2000), considera que la única manera de cubrir necesidades y frenar la contaminación es facturar al agua al precio real de su coste y aplicar el principio de quien contamina paga. El uso como bien público del agua lleva a su despilfarro (la eficiencia en su aprovechamiento apenas llega al 30%) y con-taminación. En los sitios donde se instalan contadores el consumo desciende drásticamente.
1 Así, un acto tan cotidiano y tan normal como cambiar el aceite al coche, si este aceite se tira a la alcanta-rilla o al agua del medio, por cada litro de este aceite se contaminarán cinco hectómetros cúbicos de agua (5x109 litros), y al ser cinco litros de aceite los que se cambian, la contaminación alcanzará a veinticinco millones de metros cúbicos, es decir, el agua que utilizarían para beber un millón de personas durante unos 50 años. 2 Por supuesto que su escasez se refiere al agua dulce que tan solo supone el 3% de toda la existente en el planeta. Además, el 77% de toda el agua dulce está en forma de hielo en los polos y glaciares, el 22% es subterránea (hoy solo es aprovechable la que está a menos de 800 metros de profundidad) y tan solo el 1% es la mas accesible por estar en ríos y lagos (aunque algunos no son tan accesibles como el Amazo-nas). Lo que nos lleva a considerar a nuestro alcance tan solo el 0,27% de la totalidad del agua de la Tie-rra.
2
En la actualidad existe escasez de agua potable en las tres quintas partes de los países pobres, que además es donde menos llueve. La demanda a nivel mundial está creciendo mas rápidamente que la población. Y las posibilidades de obtención de agua potable son cada día mas difíciles por la deforestación, la contaminación y la sobreex-plotación de los acuíferos. La disponibilidad del líquido elemento depende sobre todo de la existencia de presas para recolectarla, en los países ricos se ha desarrollado un 70% su capacidad de almacenamiento, mientras que en los pobres apenas un 20%. Sin embargo, la construc-ción de grandes presas tiene un impacto ambiental muy grande, y cada año añaden 300 grandes presas nuevas a las 39.000 existentes en el mundo. 2. Principales usos humanos actuales del agua. Los principales usos del agua dulce son el doméstico, industrial, agrario y la producción de energía; cumpliendo adicionalmente otras funciones ambientales: mantenimiento de la humedad del suelo, hábitats acuáticos, dilución de efluentes, transporte y recreativa. Del total de agua dulce disponible, los usos agrícolas consumen el 73%, la industria un 21% y los usos domésticos y recreativos un 6%. Aunque, según el nivel de desarrollo de un país estas proporciones varían, por lo general las regiones industriales dedican a la industria más del 40%, mientras los países pobres destinan a la agricultura hasta mas del 90% del agua. Como vemos la actividad humana mas consumidora de agua es la agricultura, lo que tiene el agravante de que el agua que emplea no se puede reciclar, además de gene-rar una fuerte contaminación en los cursos subterráneos y superficiales de agua debido al uso masivo de todo tipo de productos químicos. Tanto la microirrigación (riego por goteo y por microaspersores) como el aprovechamiento de aguas residuales urbanas depuradas3 para regar mejorarían mucho la eficacia en el uso agrícola del agua. La industria también es una gran consumidora de agua4, como hemos comentado antes, en muchos países industrializados el sector industrial es el mayor consumidor de agua llegando a utilizar hasta un 80% del total de agua. La mayor parte del agua que se consume en la industria se utiliza en refrigeración, procesos industriales y otras activi-dades que o calientan o contaminan el agua. Esto permite la reutilización de ese agua a partir de una depuración previa, disminuyendo de esta forma el consumo total. En este campo, el papel de las leyes de control de la contaminación es esencial5. Aunque el consumo urbano de agua no llega al 10% del total, el hecho que las necesidades se concentren en áreas geográficas relativamente pequeñas, y que en mu-chos casos aumenten con mucha rapidez, hace que el volumen de agua disponible en el entorno se reduzca también rápidamente. Obligando a alcanzar recursos cada vez mas distantes con grandes obras hidráulicas tanto en el abastecimiento como en la recogida 3 Estas agua residuales depuradas no deberán de contener metales pesados como el cadmio, cobre, níquel, cinc, plomo, etc. que pueden depositarse en las plantas y en los suelos, o filtrarse a las aguas subterráneas. Por ello es muy importante evitar los vertidos de aguas residuales industriales sin tratar. 4 La producción de un Kg. de papel puede consumir hasta 700 litros de agua, y la se una Tm de acero hasta 280.000 litros. 5 En USA por ejemplo los fabricantes de acero han reducido el consumo de agua hasta gastar solo 14.000 litros de agua por Tm. de acero. En Alemania las fábricas de papel utilizan solo 7 litros de agua por cada Kg. de papel, tan solo un 1% de lo que consumen papeleras mas antiguas en cualquier parte del mundo.
3
de aguas residuales, con grandes costes tanto para su construcción como para su mante-nimiento, además de necesitar grandes cantidades de energía y de productos químicos sobre todo en la depuración. Esto hace que muchos centros urbanos tengan dificultades para dar satisfacción a las necesidades hídricas de la población6, y los que mas sufren esta situación son las familias de menor renta sobre todo en los países menos desarro-llados. Se hace pues necesario aplicar medidas de ahorro y mejoras técnicas en el ciclo urbano del agua.
En Europa el consumo de agua potable por los particulares ha aumentado en un 45% en los últimos 15 años. En las ciudades valencianas se ha pasado de consumir 10 litros por habitante y día en 1910, a los 80 litros en 1926, consumiéndosen en la actuali-dad 280 litros por habitante y día.
Entre las medidas que se suelen proponer para una mejor utilización del agua te-
nemos: - La elevación del precio del agua de forma que refleje con más exactitud su
auténtico coste es una de las medidas mas importantes que cualquier muni-cipio puede tomar. Pues las tarifas de suministro de agua están constante-mente por debajo de su coste real, y en consecuencia el gasto abusivo es crónico7. Esta actuación puede ser políticamente impopular, por lo que de-bería de ir acompañada por una buena campaña de información al público que explique su necesidad junto con las medidas aconsejadas para que las facturas de agua sigan siendo bajas. Además dichas subidas deberían de ser progresivas, a mayor consumo mayor precio unitario (Postel, S. 1993).
- La creación de normas que estipulen las especificaciones tecnológicas de
máxima eficiencia para los aparatos e instalaciones de uso del agua.
- En cuanto al consumo de agua en jardines, etc. Una buena opción es el utili-zar vegetación autóctona que requiere mucho menos agua y puede sobrevi-vir casi siempre con la pluviometria del territorio, sin necesidad de los gran-des consumos de agua y ahorrando también en fertilizantes, herbicidas, etc.
- Atender al estado de la propia red de abastecimiento y distribución. Por
ejemplo, las redes de tuberías en las grandes ciudades europeas pierden has-ta un 80% del agua que transportan a causa de su deterioro. Estas pérdidas las ha valorado la U.E en 10.000 millones de dólares anuales (aprox. 1,2 bi-llones de ptas.). En España, la media de agua perdida por estas fugas se sitúa en el 27%, pero en algunas ciudades puede alcanzar hasta el 50%8. Las or-ganizaciones ecologistas suelen incidir en la necesidad de atajar dichas pér-didas antes de plantearse inversiones multimillonarias para hacer embalses o
6 Casi el 60% de las ciudades europeas de mas de 100.000 habitantes consume agua procedente de acuífe-ros sobreexplotados (EL PAIS, 16 de marzo de 1996). 7 Establecer una tarifa del agua aproximada a su coste real es especialmente importante en la agricultura, porque el agua que se despilfarra en el riego constituye por si sola el mayor de los nuevos recursos sin explotar de dicho bien. Y las subvenciones al agua en la agricultura son mayores y mas habituales que en cualquier otro sector. Lo que intensifica el despilfarro y los cultivos de riego intensivo. Además, una tarifación adecuada permitiria recaudar lo suficiente como para mantener y mejorar los sistemas de distribución del agua. (Postel, S. 1993) 8 EL PAIS, 16 de marzo de 1996.
4
transvases. Las inversiones destinadas a reparar las fugas y a mejorar las re-des de distribución suelen amortizarse en poco tiempo por el ahorro de agua que suponen.
- En cuanto a las aguas subterráneas, la limitación gubernamental de la ex-
tracción total de agua al ritmo medio de recuperación de los niveles freáti-cos.
- Instalación de plantas depuradoras, para la reutilización del máximo de agua
posible.
- Es necesario también que los ecosistemas sigan disponiendo del agua que necesitan para su buena salud y proteger las áreas que contribuyen a mante-ner los ecosistemas acuáticos. Así como proteger de la degradación las áreas que recogen y encauzan el agua de cada cuenca hidrográfica, de tal forma que se eviten las erosiones que ciegan prematuramente las presas, inunda-ciones y pérdidas de agua en las recargas de los acuíferos.
- Si bien es necesaria la regulación para hacer frente a las épocas de sequía, se
impone la adecuación de los consumos a la oferta hídrica y no la oferta a la demanda.
3. Recursos hídricos y consumo de agua en España España es el estado europeo más árido, con una precipitación que equivale al 85% de la media de la Unión Europea y una evapotranspiración potencial de las más altas del continente, dando lugar a la menor escorrentía de todos los países considerados (aproximadamente la mitad de la media europea).
En España se dan las siguientes irregularidades en cuanto al recurso hídrico (Martínez, J. 1993):
- Irregularidad de la escorrentía. La escorrentía se distribuye muy irregular-mente por el territorio. Los territorios de la Cornisa Cantábrica son los que tienen mayor abundancia de agua, con valores superiores a los 700 mm/año. En el resto de las cuencas no se superan los 250 mm/año. Y en la cuenca del Segura se alcanza la menor escorrentía no alcanzando esta los 50 mm/año (veinte veces inferior a la de Galicia) (MMA 1999). Podemos hablar así de una España húmeda, que posee el 41% de los recursos hídricos totales y que tan solo representa el 11% de la superficie total.
- Irregularidad espacial dentro de cada cuenca. Existen zonas dentro de cada
cuenca donde la precipitación media es muy inferior a la agregada de la cuenca a la que pertenecen (ej. algunas zonas de las cuencas del Guadalqui-vir o del Segura tienen una precipitación media inferior a los 200 mm anua-les). Esto provoca dificultades de abastecimiento en cuencas con suficientes recursos hídricos para satisfacer la demanda.
- Irregularidad interanual en cada cuenca. Tenemos alternancias de periodos
secos y periodos húmedos, lo que provoca problemas de abastecimientos (ej.
5
en la zona Sur con un precipitación media de 550 mm anuales, hay años don-de esta se sitúa en los 230 mm).
- Irregularidad en la distribución de la población. La población no está distri-
buida de acuerdo con las disponibilidades naturales de agua. Así el Pirineo Oriental tiene la máxima densidad de población (333 h./km2) tiene la menor posibilidad media para el abastecimiento (463 m3/h./año); en cambio, zonas como el Duero, el Ebro o el Norte tienen densidades de población mucho mas reducidas y recursos hídricos proporcionalmente mucho mayores.
La disponibilidad de agua en la península es de unos 9.000 hm3/año, es decir
aproximadamente un 10% de los recursos hídricos existentes. Si en España no hubiera ninguna intervención artificial sobre el ciclo hidrológico, la cantidad media de agua disponible sería tan sólo 225 m3/hab/año, cifra que contrasta con el consumo medio ac-tual de 1.220 m3/hab/año que se ha conseguido gracias a la regulación artificial de los cauces.
La regulación anual consigue aprovechar un 30% de los recursos hídricos flu-
yentes por nuestros ríos, y la regulación interanual un 10% mas, con lo que tenemos un aprovechamiento del 40% de nuestros recursos hídricos totales (40.000 hm3/año), canti-dad muy elevada. Esto nos sugiere que posteriores actuaciones siguiendo la línea tradi-cional de construir grandes presas resultarían muy caras económica y ambientalmente. Debiéndose cuestionar actuaciones del tipo de incrementar la capacidad de embalse para extender el regadío.
En cuanto a las aguas subterráneas, en la actualidad se explotan unos 5.500
hm3/año, con lo que se abastece el 30% del consumo urbano e industrial y el 27% de la superficie de riego. Las cuencas con una mayor utilización de esta agua son las del Júcar y el Guadiana, en esta última las extracciones superan la recarga anual. En otras como las del Sur, Segura, Júcar, interior de Cataluña y las Islas, la relación entre bombeo y la recarga alcanza valores muy elevados. En mas de un 20% de unidades hidrogeológicas, localizadas en el Sureste, litoral Mediterráneo y La Mancha, la relación entre bombeo y recarga es mayor a la unidad, lo que revela una utilización no sostenible del acuífero.
Otras fuentes de recursos no convencionales son la depuración de aguas residua-
les y la desalación. La primera se perfila como fundamental sobre todo para aguas de riego, aunque en la actualidad todavía solo se obtengan unos 200 hm3 anuales, debido a lo atrasado de la aplicación de la normativa sobre depuración de aguas en España y al injustificado rechazo por parte de algunos agricultores a su utilización. La segunda va a depender del avance tecnológico y de los precios energéticos para hacer viable esta al-ternativa. La utilización de ambas alternativas, en la actualidad, tan solo suponen del orden del 1% de los recursos convencionales existentes (MMA 1999).
Otro aspecto a considerar respecto a la oferta hídrica futura es la influencia que
pueda ejercer el cambio climático. Se prevé que un incremento de 1º C en la temperatura y una disminución del 5% en la precipitación supondrían un descenso en las aportacio-nes hídricas en las zonas mas secas de España del orden del 20%.
6
Recursos hídricos de la Tierra Territorio recursos
hídricos (km3/año)
recursos hídricos
%
Población (millones) 1995/2025
recursos per cápita
(m3/hab/año) 1995/2025
consumo per cáp. m3/h/año 1992
máximo consumo probable
(m3/hab/año) 1995/2025
Europa 2.536 5 504/515 5.031/4.924 726 968/947 Asia 10.700 23 3.413/4.912 3.135/2.178 526 603/419 África 4.570 10 747/1.597 6.117/2.861 244 1.177/551 América sur 11.760 25 326/494 36.073/23.805 476 6.941/4.581 América N.y C. 8.200 17 453/596 18.101/13.758 1.692 3.483/2.647 Oceanía 2.388 5 28/38 85.285/62.842 907 16.412/12.093 URSS 4.384 9 299/352 14.662/12.454 1.330 2.821/2.396 Mundo 46.768 100 5.770/8.504 8.105/5.494 660 1.560/1.058 España 110 0,2 40/42 2.750/2.619 1.174 -- Fte.: Martínez Ruiz, J. 1993.
El consumo medio de agua per en España solo es superado por Estados Unidos, Rusia y Canadá, aunque nuestro clima es semiárido y nuestros recursos muy inferiores, lo que obliga a aprovecha para consumo humano el 41% de los recursos hídricos exis-tentes. Todo esto lleva a considerar que las actuaciones de política hidráulica deberían de orientarse hacia el ahorro y el incremento de la eficiencia en el uso. A esta situación se ha llegado porque en España, la demanda no se ha adaptado a los condicionantes naturales del medio, sino que los gobernantes, en lugar de influir sobre el excesivo consumo hídrico moderándolo, han pretendido solucionar el problema exclusivamente incrementado la capacidad de embalse y regulación de los ríos. Por sectores económicos tenemos: - La agricultura consume en España el 72% del consumo total de agua, y esto es así
debido a la importancia de la extensión de tierras regadas con casi 3,5 millones de hectáreas, que suponen el 17% de las tierras de cultivo y el 50% de la producción to-tal agraria. Además la agricultura ofrece los siguientes problemas:
Una baja eficiencia en el regadío. El valor medio de la eficiencia global
del riego es de un 64%.. Grandes pérdidas por las condiciones de conducción (en un 40% de las
explotaciones se pierde más de la mitad del agua por las conducciones). En el 20% de zonas existe déficit hídrico. Pese a ello se están transfor-
mando en regadío grandes superficies de cultivo de secano y de monte. Las tarifas se ponen, mayoritariamente, en base a la superficie regada y
no al volumen utilizado, lo que no favorece la eficiencia en el riego. Los sistemas de riego a manta, con una eficiencia del 59%, son todavía
mayoritarios, frente a la eficiencia del 80% de medio en los riegos por goteo y presión.
- El abastecimiento urbano tiene también graves problemas de eficiencia por fugas de
agua en las canalizaciones de entre un 25% y un 50%.
7
- En la industria, todavía es escasa la reutilización del agua en circuitos cerrados de refrigeración, así como la depuración de vertidos líquidos, vertidos que la mayor parte de las veces no se declaran.
Por regiones, tenemos que en el norte la mayor parte de la demanda de agua la efectúa el sector industrial, en cambio en el sur la demanda de agua la concentra la agri-cultura, y al ser esta última mas consumidora de agua, tenemos que la demanda de agua por habitante es mayor en la zona seca que en la zona húmeda. A nivel global, en España tenemos un déficit hídrico medio anual de aproxima-damente 3.000 hm3, en épocas de sequía este aumenta poniendo en grave peligro el abastecimiento de gran cantidad de municipios. La situación dramática no es por la falta de agua sino por su despilfarro. España es el tercer país consumidor de agua del mundo por habitante, situación que no se co-rresponde con el clima semiárido que padecemos. Esto es propiciado por unos precios del agua de los más baratos de Europa, co-mo se puede observar en el cuadro 8. Y el precio medio del agua para riego en España es de 1 peseta por m3. Constatándose que en las zonas donde mas se despilfarra es don-de el agua es mas barata.
Cuadro 8. El precio del agua Año Precio m3 (en dólares)
Dinamarca 1995 3,18 Holanda 1998 3,16 Ing.-Gales (RU) 1998-9 3,11 Francia 1996 3,11 Finlandia 1998 2,76 Suecia 1998 2,60 Flandes (Bélgica) 1997 2,36 Valonia (Bélgica) 1997 2,14 Japón 1995 2,10 Bruselas (Bélgica) 1997 2,06 Alemania 1997 1,69 Australia 1996-7 1,64 Turquía 1998 1,51 Escocia (RU) 1997-8 1,44 Suiza 1996 1,29 EEUU 1997 1,25 Grecia 1995 1,14 España 1994 1,07 Austria 1997 1,05 Luxemburgo 1994 1,01 Italia 1996 0,84 Hungría 1997 0,82 Canadá 1994 0,70 R. Checa 1997 0,68 Corea del Sur 1996 0,34
Fte. OCDE La solución a nuestros problemas de escasez pasa por adecuar nuestros consu-mos a los recursos hídricos que realmente disponemos.
8
4. La calidad del agua en España Si bien la cantidad de carga contaminante que reciben los ríos españoles por ki-lómetro lineal es menor a la que reciben los ríos europeos. Como los caudales de nues-tros ríos son menores por término medio y sobre todo en algunas épocas del año, el po-der de dilución también es mucho menor. Según cual sea la fuente contaminante, tenemos: - El la agricultura, la contaminación es difusa, pero los impactos son muy importan-
tes debido a la mala y excesiva utilización de fertilizantes, plaguicidas y herbicidas químicos.
- En las poblaciones, los vertidos tienen un fuerte componente orgánico y grandes
cantidades de detergentes, provocando la eutrofización de los lugares donde se pro-ducen los vertidos.
- En la industria, la contaminación es muy variada pero la mayor parte de las veces
tiene como motivos productos químicos artificiales de difícil si no imposible asimi-lación por la naturaleza, difíciles de depurar y en extremo contaminantes y peligro-sos.
La evaluación de la calidad del agua depende de los criterios que se utilicen para su medición y valoración. Tanto para la U.E. como en España se sigue un criterio antro-pogénico que valora la calidad del agua en función del uso que le vaya a dar el ser humano, pudiendo distinguirse entre aguas para el abastecimiento urbano, de baños, para uso recreativo, para uso agrícola, etc. Es especialmente preocupante la contaminación de las aguas subterráneas bien por nitratos, por vertederos urbanos e industriales9, o por salinización debido a su sobre-explotación. Esto es especialmente preocupante si tenemos en cuenta que un tercio de la demanda global española se cubre por este tipo de aguas. En las zonas costeras medite-rráneas este porcentaje aumenta, como también aumenta el grado de contaminación al que se ven sometidos los acuíferos. En estas zonas el crecimiento de la demanda coinci-de temporalmente con las épocas mas secas. Los embalses también sufren contaminación, en este caso por eutrofización, un tercio de nuestros embalses tienen este tipo de problemas. Hay que añadir que el deterioro del agua de los ríos supone también un peligro para la flora y la fauna. En este sentido hay que llamar la atención sobre la insensibili-dad a la hora de establecer caudales ecológicos, en cuantía y en calidad, para la protec-ción de zonas sensibles de gran interés ecológico.
9 En España la cantidad de vertederos urbanos e industriales es muy alta con respecto a otros países euro-peos, y en regiones como Barcelona, Madrid o Bilbao el problema es alarmante, máxime si se tiene en cuanta que la legislación sobre residuos peligrosos se está aplicando con mucho retraso e ineficiencias, y son innumerables los vertederos incontrolados de estas características. Si añadimos a ello que nuestro suelo tiene un alto grado de vulnerabilidad, compuesto en mas de un 60% por formaciones permeables. Tenemos un riesgo de contaminación de aguas subterráneas por lixiviados muy grave (Martínez, J, 1993).
9
En cuanto a las medidas a aplicar para mejorar la calidad de las aguas en Es-paña, todas ellas deberían dirigirse a evitar la contaminación en origen, ya que los males derivados y los costes económicos de la depuración final serán muy superiores10. En el caso de la depuración la Directiva Comunitaria 91/271 de 21 de mayo de 199111. Establece la obligaciones de disponer de sistemas de depuración para tratamien-to secundario (tratamiento biológico con sedimentación secundaria).
- Las aglomeraciones urbanas con más de 15.000 habitantes-equivalentes12, antes del año 2.001.
- Las aglomeraciones urbanas con entre 10.000 y 15.000 habitantes-equivalentes, antes del 1 de enero del año 2.006.
- Y, las aglomeraciones urbanas con entre 2.000 y 10.000 habitantes-equivalentes y viertan en aguas continentales y estuarios, antes del 1 de enero del año 2.006.
En España se lleva mucho retraso en la aplicación de dicha normativa. Y esto va a obligar a fuertes inversiones en poco tiempo. En la Comunidad Valenciana, aunque la situación es mejor que en la media es-pañola donde tan solo se depura el 48% de las aguas residuales, debido a la actividad industrial y a la afluencia de visitantes es necesario un parque de estaciones depuradoras de aguas residuales con capacidad superior a 10,5 millones de “habitantes equivalen-tes”, y con las infraestructuras actuales, sólo el 68,16% de los vertidos se trata conforme a la directiva europea correspondiente. El tercio restante no se depura o se hace inade-cuadamente (El País 27/3/2000). 5. Política Hidráulica en España
Respecto a la política hidráulica hay dos posturas enfrentadas:
Por un lado, aquella que considera que el problema del agua tiene su origen en la falta de ajuste de la oferta a la demanda, es decir, la escasez tendría una motivación ex-clusivamente física. Y como solución propone que la gestión de los recursos hídricos regule las aportaciones naturales mediante la construcción de embalses, canales o tras-vases de tal forma que se asegure el abastecimiento de toda la demanda. De aquí que, la planificación hidrológica tendría como función elegir los criterios a utilizar para dimen-sionar la red y para establecer qué caudales deben trasvasarse de cara a garantizar los abastecimientos en las cuencas con déficit.
En España, tal como nos señala Pedro Arrojo (1994), la doctrina hidráulica tra-dicional vigente desde principios ha seguido esa línea de actuación, caracterizándose por:
10 Esto es mas evidente todavía en el caso de las aguas subterráneas o en el caso de la contaminación provocada por fuentes difusas como es la agricultura. 11 Esta normativa a sido adaptada a la legislación española a través del Real Decreto-Ley 11/1995 de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. 12 1 hab-equiv. corresponde a una DBO5=60 g/día.
10
1. La Demanda es la variable independiente del problema. La Planificación Hidráulica se realiza en base a ella.
2. Se supone que son las Confederaciones Hidrográficas quienes deciden los
criterios y prioridades sobre las demandas futuras a satisfacer.
3. La Administración Pública debe poner los recursos necesarios para construir las obras Hidráulicas “precisas” que permitan satisfacer esta demanda previs-ta.
4. La oferta es la variable dependiente. Al Estado le corresponde poner los me-
dios necesarios para que la oferta satisfaga a la demanda a precios lo mas ba-jos posibles, generalmente subvencionados y muchas veces simbólicos.
5. La no consideración o la minusvaloración de los aspectos medioambientales
frente a la necesidad de satisfacer dicha demanda. El crecimiento económico y con él el del empleo tienen el consenso social de prioritarios.
Esta política ha dado pié a las siguientes actitudes:
a) La evaluación de futuras demandas ha estado siempre tremendamente infla-da. Dando carácter de urgentes y necesarios a proyectos que en muchas oca-siones se han demostrado superfluos o que obedecían a intereses muy parti-culares bien de demandantes de agua bien de constructoras.
b) La expectativa generada en agricultores, industriales y ciudadanos en general
ha sido la de recibir agua a precios muy bajos, lo que acrecienta la demanda.
c) Las prioridades reales en la adjudicación de caudales no se deciden de acuerdo a usos sectoriales (ciudadano, industrial o agrario) ni siguiendo pla-nes de ordenación territorial, ni con participación de el conjunto de usuarios. Sino que han primado los intereses de los grandes grupos de presión econó-mica o bien intereses políticos que han usado el mito del regadío con grandes dosis de demagogia.
La otra postura se plantea empezar respondiendo las siguientes cuestiones: ¿cuá-
les son las auténticas causas del déficit?, ¿es nuestro estilo de vida o pautas de compor-tamiento compatible con la renovabilidad, en cantidad y calidad, de un recurso como el agua?. Desde esta postura se piensa que la escasez no tiene una motivación exclusiva-mente física sino también social o económica. Es decir, el origen de la escasez estaría en la existencia de un comportamiento despilfarrador o poco eficiente del recurso hídrico en las cuencas con escasez. Y si esto es así, las siguientes cuestiones a hacerse referen-tes a la política hidráulica a aplicar serían: ¿qué posibles alternativas hay para resolver el déficit?, ¿existen incentivos suficientes para lograr un uso sabio y ahorrador de los recursos o para efectuar una asignación eficiente entre demandas alternativas?
Tras un largo proceso histórico, en el que se buscó incrementar a toda costa la oferta hídrica, los recursos hídricos españoles están en gran parte regulados, lo que in-dudablemente ha llevado a mejorar nuestras condiciones de vida. Pero esto no debe lle-var a intentar imitar, en entornos áridos o semiáridos como los nuestros, comportamien-
11
tos despreocupados o derrochadores en el uso del agua, como puedan hacer en otras latitudes mas favorecidas con el recurso.
Si bien la creación de obras hidráulicas es necesaria para desarrollar una política
de gestión de aguas eficaz en un clima semiárido como el nuestro. Esto no justifica cual-quier obra, en cualquier sitio, para cualquier fin y a cualquier coste. Los grandes panta-nos y trasvases tienen muchas veces enormes costes sociales y ecológicos que hacen escasa su eficiencia. Pues, a partir de determinados tamaños la magnitud de los impactos desbordan las posibilidades de asimilación social o medioambiental abriendo procesos degenerativos.
Hay que revisar los conceptos escasez y abundancia claves de la política hidráu-
lica, estos tienen una esencia economico-social, pues dependen del uso y abuso que la sociedad haga del agua.
La clave de la crisis de esta política hidráulica tradicional está en la insostenibi-lidad del crecimiento ilimitado como base ineludible para el desarrollo económico. Esto es especialmente válido en lo que respecta al agua dulce, que ya hoy, sin necesidad de esperar los efectos más dramáticos del cambio climático, está suponiendo una limitación economíco-ecológica seria para el desarrollo en buena parte del mundo y en el estado. No obstante desde el poder lejos de proponer estrategias de ahorro, incremento de la eficiencia en todo tipo de usos del agua y disminución de la demanda, se propugnan incrementos derivados tanto de un crecimiento industrial y agrícola, como urbano a pe-sar del estancamiento poblacional.
Se está rebasando el nivel de disponibilidad de los recursos hídricos, lo que lleva a plantearse que la principal fuente de recursos suplementarios para los próximos dece-nios debe ser el ahorro, la eficiencia y la preservación de calidad. Se impone pues una política hidráulica de gestión de la demanda que tenga en cuenta la valoración de las diversas funciones que realiza el agua y no solo las estrictamente productivas, los im-pactos económicos indirectos globales y los costes económicos en infraestructuras y mantenimiento.
Desde el punto de vista de la Economía Ecológica, hay que conceder un cierto respeto al medio natural, pues la referencia exclusiva de nuestra actividad económica permanentemente creciente agota los limitados recursos naturales y considera como un derroche mantener cauces ecológicos o que llegue algo de agua de los ríos al mar. Solo el estudio de las funciones medioambientales del agua nos da la verdadera importancia de cada fase del ciclo hidrológico, a las cuales se debería de ajustar la demanda, dejando de considerarse una variable independiente con posibilidades de expansión ilimitada.
Tan solo la aplicación de energías renovables en la desalación de agua marina
aportan una perspectiva tecnológica en un modelo de desarrollo sostenible. De hecho el ciclo del agua funciona básicamente a partir de la energía solar, y el problema de la dis-ponibilidad de agua dulce es un problema energético.
Por todo esto una de las claves del futuro en cuanto a la política hidráulica esta
en el ahorro. Empezando por las pérdidas en las redes de distribución, tanto urbanas (pérdidas entre un 25% y un 50%) como agrícolas (perdidas entre un 40% y un 50%, llegando en algunos casos a un 80%) y continuando por la escasa eficiencia en el riego
12
de los cultivos (una mejora del 10% en la eficiencia del riego produciría un ahorro de agua para el año 2.010 de 2.500 hm3, suficiente para incrementar considerablemente la superficie regada) y por la escasa proporción de agua que se reprocesa en sistemas de depuración.
Cabe recomendar una serie de orientaciones para enfrentarse adecuadamente a la problemática del agua en España (Martínez, J. 1993): 1. El precio del agua debería de tender a incluir todos los costes económicos, sociales y ambientales que suponen su utilización. El Estado debería de adoptar las me-diadas necesarias de compensación para mitigar la posible regresividad de dichas medi-das. Pero se tiene que perseguir una asignación del agua más racional. 2. Se debería mejorar la información que se posee acerca de los volúmenes de agua utilizados en los diferentes usos. Solo se podrá aplicar un verdadero plan de efi-ciencia en el regadío y de implantación de cánones a los vertidos perjudiciales si se con-feccionase un censo de usos y vertidos hídricos. 3. El campo debe de racionalizar también el uso del agua. Cobrando el agua se-gún su consumo y no como se realiza en la actualidad según la superficie regada, lo que desde luego no incentiva la mejora técnica en el regadío. Aunque esto se debería de con-seguir sin que disminuyese todavía mas el nivel de vida de los agricultores, para ello se tratará de mejorar las condiciones de vida de las áreas rurales españolas. 4. Es necesario un estudio en profundidad de los efectos sobre la salud de pla-guicidas y fertilizantes químicos usados en la agricultura y de los contaminantes deriva-dos de la industria sobre todo metales pesados. 5. Es necesario actuar sobre la contaminación del agua en origen mediante me-diadas preventivas. 6. La actividad turística de las áreas costeras debería de planificarse de tal mane-ra que se eviten en lo posible sus impactos negativos sobre los escasos y vulnerables recursos hídricos de estas zonas. 7. La gestión administrativa del agua debería de ser aclarada y esta debería de estudiar los problemas desde una perspectiva ambiental amplia que ayudase a tomar medidas correctas. 8. Se debería de promover la realización de un gran plan cuyo fin fuera el cono-cimiento profundo e integrador del ciclo hídrico de nuestro país. 9. La Evaluación de Impacto Ambiental se debería de aplicar en todos los proce-sos de decisión que afecten al agua promoviendo la participación ciudadana.
6. La planificación hidráulica. El Plan Hidrológico Nacional Nos encontramos, con unos recursos hídricos escasos y una demanda de ellos excesiva. La asignación de los mismos no se pude dejar en manos del mercado -que buscaría el máximo beneficio económico en el mínimo plazo- so pena de provocar una
13
catástrofe. Se impone así la planificación hidrológica que compense las imperfecciones del mercado allí donde estas se produzcan. Esta planificación debería realizarse asegu-rando la participación de todos los afectados por la distribución y el estado del agua. Así pues, se impone un cambio de estrategia, orientándola a la mejora de la explotación de los recursos ya existentes y el aumento de la eficiencia en el consumo. Entre los instrumentos mas importantes de planificación hidráulica en España tradicionalmente tenemos: 1. La construcción de presas, esta tiene una serie de beneficios, pero también de efectos negativos. Entre los beneficios directos tenemos (Martínez, J. 1993):
- Regulación de las aguas de un río y posibilidad de utilizar sus aguas en el rega-dío, la industria o el abastecimiento urbano durante aquellas épocas en las que el caudal del río no sería suficiente.
- Controlar las crecidas a través de la laminación de las avenidas. - Producción de electricidad. - Usos recreativos de las aguas del embalse.
Y entre los efectos negativos :
- Desplazamiento de la población que vive en la zona a inundar y aparición de graves problemas sociales.
- Pérdida, para cualquier uso, de la tierra inundada. - Pérdida de monumentos, parajes naturales de interés o yacimientos arqueológi-
cos. - Pérdida total o parcial de ecosistemas, tanto en la zona inundada como aguas
abajo de la presa. - Reducción de calidad de las aguas del embalse: problemas de eutrofización. - Sedimentación y pérdida de capacidad de almacenamiento en el embalse. - Incremento de la erosión aguas abajo de la presa. - Intrusión marina en los estuarios de los ríos afectados. - Pérdida de tierra en los estuarios y alteración del transporte sólido en el mar. - Disminución de la pesca en la zona marítima.
Hasta ahora la construcción de presas se basaba tan solo en un estudio coste-beneficio, del todo insuficiente pues normalmente no se tienen en cuenta o se minusva-loran los costes medioambientales. Y, la construcción de presas está ocupando cada vez espacios mas preciados cultural y medioambientalmente. A partir de 1975 aunque la construcción de nuevas presas ha ido en aumento, el agua retenida en los embalses apenas ha sufrido variación, con lo que la rentabilidad marginal obtenida con la construcción de nuevos embalses ha ido disminuyendo, de tal forma que cada vez es mas caro obtener un litro suplementario de agua regulada gracias a la construcción de nuevas presas. Estamos, por tanto, en una situación en la que sería mas barato incrementar el ahorro y la eficiencia de los sistemas productivos en los que interviene el agua que por
14
el contrario, seguir incrementando la oferta hídrica mediante la construcción de nuevas y costosas infraestructuras (Martínez, J. 1993). En cuanto a la función de prevención de avenidas en los ríos, esta será mas efi-caz si la construcción de la obra hidráulica va acompañada por repoblaciones y conser-vación de la vegetación en las cuencas.
2. La construcción de trasvases. Existe un consenso sobre los criterios a adoptar desde un punto de vista económico, a la hora de decidir sobre la conveniencia o no de un trasvase. Estos serían:
- El trasvase ha de ser la alternativa de menor coste para suministrar la misma
cantidad de agua a los usuarios. Esta condición exige que se estudien y utili-cen otras alternativas menos costosas que el trasvase en caso de existir. El coste del m3 de agua trasvasado se comparará con el del m3 del agua residual depurada, del agua ahorrada en las redes urbanas, ahorrada en la agricultura, e incluso desalinizada. Los criterios del cálculo de todos los costes deberán ser discutidos por todas las partes implicadas de forma democrática, pues se puede llegar a enfrentar a comunidades de diferentes regiones o nacionalida-des del Estado.
- Los beneficios han de superar todos los costes relacionados con el trasvase,
incluyendo los costes económicos, sociales y ambientales causados en la cuenca de la que sale el agua.
- Nadie debe quedar en peor situación después del trasvase.
Respecto a los trasvases además habrá de tenerse en cuenta que: - El agua es un recurso natural escaso que como cualquier otro pertenece al
conjunto de la sociedad. Por lo que debería ser repartido equitativamente en-tre todos.
- Tan trasvase es trasladar agua de una cuenca a otra, como trasladarla de una
zona a otra con necesidades dentro de la misma cuenca.
- Casi todos los trasvases realizados en España ha ido unidos a la creación de graves desequilibrios campo-ciudad e interregionales. Los habitantes de las zonas excedentarias no recibieron nunca compensación alguna por el sumi-nistro de dicha agua.
- Los trasvases deberían de ir acompañados de políticas sociales de compensa-
ción si la zona suministradora es de secano y pobre, si no es así se contribuirá a agudizar los desequilibrios interregionales.
- El cálculo del agua excedentaria de una cuenca deberían de tener en cuenta:
. Las demandas deben de calcularse teniendo en cuenta las disminuciones
que podrían producirse debido a cambios en el precio del agua o mejo-ras en la eficiencia o en el ahorro.
15
. Deberán estudiarse los caudales excedentarios en función de la época
del año.
. Deberá establecerse un criterio de garantía asociado al mantenimiento de un caudal ecológico que permita mantener los ecosistemas.
. Debería de exigirse también aquí -cosa que no se hace- la elaboración
de EIA, en la medida que estos sirvan para evaluar y tomar medidas preventivas y correctoras en cuanto a las desigualdades sociales regio-nales.
El Plan Hidrológico Nacional. Establece un trasvase desde el río Ebro hasta el Segura, para transferir los si-guientes volúmenes máximos de agua:
- 190 Hm3 a Cataluña. - 315 Hm3 a la cuenca del Jucar. - 450 Hm3 a la cuenca del Segura. - 95 Hm3 a Almería.
El Plan establece la construcción de alrededor de 70 embalses nuevos13 y un gran trasvase con la intención de aumentar la oferta de caudales fuertemente subvencio-nados, lo que supone una nueva vuelta de tuerca en la política hidráulica tradicional, a pesar de ser el país de la UE con mayor número de presas por habitante y en cifras abso-lutas el cuarto país del mundo en número de embalses. Esta política ya ha sido abando-nada en países de características hidrológicas semejantes, al no ser capaz de resolver los problemas existentes. La puesta en funcionamiento y la regulación del trasvase Ebro-Segura exige la construcción de macroembalses pirenaicos, con un elevado coste social al suponer un abandono de poblaciones, pérdida de espacios naturales y pérdida de actividades eco-nómicas asociadas a ellos como el turismo, ocio, deporte, etc. Veinticinco de los nuevos embalses del PHN están en espacios de interés ecológico, entre ellos algunos considera-dos de impacto extraordinariamente alto. La detracción de caudales del Ebro reducirá la aportación de sedimentos e in-crementará la intrusión de agua salada del mar, ocasionando importantes impactos en el Delta del Ebro. La economía de a zona, tanto la agricultura como el turismo asociado al parque natural y la pesca, son muy vulnerables a las modificaciones del régimen hídrico del río. El PHN, en lugar de conseguir un consenso ha conseguido un enfrentamiento entre Comunidades Autónomas. Si bien el PHN prevé un coste medio de 52 pesetas por metro cúbico de agua trasvasada, según estudios paralelos este coste se estima por encima de las 100 pesetas 13 Según datos del MIMAM existen en España 1.070 grandes presas (de una capacidad de más de 100.000 m3).
16
el metro cúbico. El coste de la compensación a las cuencas cedentes se ha decidido que sea de 5 pesetas por metro cúbico trasvasado, que deberían destinarse a restauraciones ambientales. No se ha tenido en cuenta la irregularidad de los volúmenes trasvasables como consecuencia, tanto de las condiciones climáticas naturales, como de los efectos del cambio climático. El coste inicial del PHN se ha estimado en 4 billones de pesetas, ¿ha cuanto as-cenderán los costes reales?, ¿será esto compatible con el perseguido equilibrio presu-puestario? ¿se implicarán los agentes privados en ella cuando los periodos de amortiza-ción serán largos y la rentabilidad no tendrá suficientes garantías?. El objetivo fundamental del PHN es, en general, dar satisfacción a las demandas del sector agrícola para aumentar la extensión de los regadíos. En el borrador del Plan Nacional de Regadíos se planteaba un incremento de la superficie regada en España de 250.000 nuevas hectáreas y en los Planes de Cuenca en que se basa el PHN se incluyen 1.200.000 nuevas hectáreas. En la Comunidad Valenciana, desde 1.982 se han creado mas de 56.000 hectáreas nuevas de regadío14, principalmente de cítricos repartidas de la siguiente formas: 37.800 en la provincia de Valencia, 11.200 en la de Alicante y 7.000 en Castellón. Lo que ha sido utilizado para el blanqueo de dinero de inversores que de-sean diversificar sus negocios, contribuyendo a una sobreproducción en el sector y su-poniendo una competencia desleal para los agricultores tradicionales, que se quedan sin agua y sin mercados teniendo que abandonar la agricultura. Esto está suponiendo que a pesar del aumento de la superficie regada, cada día sean menos las familias que viven de la agricultura. El Libro Blanco del Agua estimaba que para el año 2010 tan solo medio millón de familias vivirán de la agricultura, frente al millón que lo hacen en la actualidad y los 2 millones de hace 10 años.
14 En la cuenca mediterránea aparecen sin contabilizar en registro alguno más de 14.000 hectáreas de regadío (un 2% del total existente estimado). En la Comunidad Valenciana concretamente, se estima que solo en los años 1998, 1999 y 2000, se han transformado en superficie de regadío (principalmente cítri-cos), entre legales e ilegales, unas 10.000 hectáreas, de las que tan solo 500 han sido legales. Lo que su-pone: a) nuevas demandas de agua, concretamente un incremento de 40 hm3, es decir, mas del 10% de la asignación que propone el nuevo Plan Hidrológico Nacional para la Comunidad Valenciana desde el Ebro, b) un importante incremento de nitratos en los acuíferos. Si la aportación de nitratos se estima en 300kg/ha/año, el resultado serán 3.000.000 kg/año mas, c) un impacto paisajístico y medioambiental con disminución de la superficie forestal que afecta a la recarga de acuíferos y al microclima, provocando además pérdida de biodiversidad y erosión. Para llevar a cabo este tipo de actividades se ha aprovechado la modificación que hizo el PP de la Ley Forestal Valenciana en el sentido de permitir la transformación de terrenos que después de 10 años de abandono del cultivo habían adquirido carácter forestal.
17
ANEXO: VOTO PARTICULAR AL INFORME DEL CNA SOBRE EL PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL DE LOS CIENTÍFICOS Y EXPERTOS AMBIENTALES MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA Los abajo firmantes, como expertos en planificación hidrológica, designados por la Comisión Interminis-terial de Ciencia y Tecnología y como expertos medioambientales designados por el MIMAM, con oca-sión de la reunión de este órgano para la aprobación del informe sobre el proyecto de PHN, desean mani-festar: Que en nuestras alegaciones todos hemos apostado por una retirada de este Plan y la apertura de un pro-ceso de estudio profundo del mismo por parte de la comunidad científica antes de proceder a su aproba-ción, con los argumentos siguientes: 1. Consideramos sesgados e insuficientes los análisis hidrológicos realizados en las cuencas cedentes.
No se tienen en cuenta adecuadamente las disponibilidades de agua subterránea, no se consideran en absoluto las posibilidades de su utilización conjunta con las superficiales, ni las posibilidades de in-crementar la reutilización de aguas residuales, ni los ahorros de agua que se pueden conseguir aumentando la eficiencia de los riegos.
2. El PHN carece de la base científica ambiental para garantizar su compatibilidad con la conservación
del buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos españoles. La calidad ecológica es la mayor preocupación de futuro de la Directiva marco y sin embargo este tema está ausente en el anteproyecto presentado. Este anteproyecto no tan sólo no se preocupa., sino que ni siquiera considera cuál será el estado ecológico de los ecosistemas acuáticos españoles en el futuro.
3. Siendo el Ebro el mayor cedente de agua, el Plan no sólo no garantiza el estado ecológico actual del
río, ni el buen estado ecológico que se debería alcanzar en el futuro, sino que supone una aceleración de los problemas actuales del río y un incremento de las amenazas de degradación del Delta.
4. Las soluciones propuestas no pueden considerarse óptimas desde el punto de vista económico, ya que
el único análisis realizado es el del coste de los posibles trasvases y no existe un análisis de la de-manda ni de la oferta de agua en España. Además, nos parecen incompletos y sesgados los análisis económicos de los trasvases propuestos. Parece muy probable que el coste del agua trasvasada sea superior al de potabilizar agua de mar. Y por supuesto lo es a los costes del agua que se puede dispo-ner con la mejora de la eficiencia de riesgos, con la utilización conjunta de aguas superficiales y sub-terráneas, y la reutilización de aguas residuales depuradas. Asimismo se descalifican sin ningún aná-lisis medianamente serio los mercados y bancos de agua. Algo que resulta sorprendente inmediata-mente después de la reciente modificación de la Ley de Aguas.
5. Desde el punto de vista de las generaciones futuras parece absolutamente carente de sentido tensar la
demanda de agua en un país seco, en vez de poner el énfasis en la gestión de los recursos e infraes-tructuras existentes, en la preservación de la cantidad, la protección contra la contaminación y la pro-tección del medio ambiente acuático. En este sentido no parece apropiado apostar por el regadío en un futuro incierto para la agricultura por la escasa seguridad que le proporciona el mercado global de productos agrícolas. Tampoco se presta ninguna atención a la posibilidad de reducir los usos indus-triales, lo cual redundaría además en la disminución de las posibilidades de contaminación de los ríos y acuíferos, y en un control más fácil de la misma.
6. Por todo ello, no es de extrañar la sorprendente ausencia de objetivos detallados, de análisis hidroló-
gicos ambientales y de argumentos socioeconómicos para la lista de actuaciones estructurales que se presentan en el Anejo II de la Propuesta de Ley del Plan Hidrológico Nacional. Esta propuesta choca claramente con el Plan Nacional de Regadíos, con la PAC y la Directiva Marco del Agua.
7. La mayoría de los Planes Hidrológicos de Cuenca no responden a las necesidades futuras de nuestro
país al ser fundamentalmente planes de obras y no planes de recursos hidráulicos y entre sus objeti-vos son marginales los aspectos ambientales y la necesidad de mantener la calidad del agua y su de-fensa de la contaminación. Los planes hidrológicos de Cuenca deben transformarse en Planes de Ges-tión de Cuenca Fluvial, tal como lo define la Directiva marco, reforzando os aspectos de calidad. Pa-
18
19
ra ello, nuestras Confederaciones Hidrográficas deberían transformarse de organismos de fomento en organismos de gestión de la cantidad y calidad del agua.
En resumen, consideramos que el PHN, en su forma actual, no logrará el objetivo que persigue y que puede suponer un deterioro importante de nuestros ecosistemas. Por ello reclamamos un tiempo de re-flexión y la elaboración de un plan diferente con el máximo consenso científico, económico y social. Por estas razones no podemos dar nuestro voto positivo al informe del CNA sobre el Plan Hidrológico, a pesar de reconocer los avances que este documento ha supuesto.
Firmado:
Amalia Pérez Zabaleta, Andrés Sauquillo, Lucila Candela, Narcis Prat y Santiago Hernández.
30 enero 2001