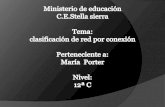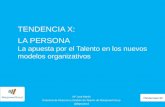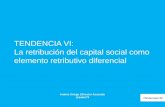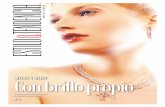Tendencia Nacional N° 6 Fundación CREA
-
Upload
fundacion-crea -
Category
Documents
-
view
35 -
download
0
description
Transcript of Tendencia Nacional N° 6 Fundación CREA
-
tendencianacional
martes 09 de diciembre 2014
E D I T O R I A L
S O C I E D A D Y P O L T I C A
La ENADE 2014-
E D U C A C I N
Quines son los que estn quedando fuera de las reformas?-
T R A B A J O
La Agenda Laboral y el Consenso como garanta anticipada-
S O C I O A M B I E N T A L
Concentracin econmica y complacencia hacia el empresariado-
S A L U D P B L I C A
Los problemas sanitarios detrs del aumento en la listas de espera en el sistema pblico de salud
-
-
l presente nmero de Tendencia Nacional, presenta una evaluacin pormenorizada de la contingencia poltico-noticiosa transcurrida durante la ltima quincena. En esta oportunidad, se integran las siguientes reas de anlisis: Sociedad y Poltica, Educa-
cin, Trabajo, Socioambiental y Salud Pblica.
En un contexto marcado por los altos grados de desaprobacin que han registrado las coali-ciones polticas tradicionales (cuestin constatada en los primeros das de diciembre con la publicacin de los resultados de la Encuesta Nacional de Opinin Pblica N 72 del Centro de Estudios Pblicos y la Evaluacin de Gobierno de Adimark GFK), la denominada crisis oficialista no slo ha vuelto evidente las tensiones registradas entre las dirigencias de la Nueva Mayora y el gabinete ministerial, sino que tambin, ha penetrado el blindaje de uno de los exclusivos engranajes que sostiene la legitimidad del sistema poltico chileno y sus instituciones asociadas: la mandataria Michelle Bachelet.
En momentos en que la evaluacin de la ejecucin del proceso de reformas no logra re-puntar sus magros resultados, la explicacin del discurso oficialista apunta a reconocer pblicamente que la falla estratgica del gobierno ha estado en no haber comunicado adecuadamente el alcance de las reformas. Si bien, aquello puede explicar en parte los elevados ndices de desaprobacin, ciertamente este factor tiene un carcter meramente secundario. En efecto, todo parece indicar que para llevar a cabo un programa de reformas efectivamente estructural hace falta la activacin poltica de las grandes mayoras, una cuestin que, precisamente, el actual gobierno no puede promover ni garantizar, ya que ha sido la propia coalicin gobernante y su antecedente histrico (la Concertacin) las que han neutralizado permanentemente dicha activacin.
De este modo, todo parece indicar que el despliegue poltico de los movimientos sociales y sus demandas enarboladas, debern buscar canales distintos a los estrechos mrgenes de las coaliciones transicionales. Todo ello, en vista al que sin duda alguna, ser un ao poltico crucial.
e d i t o r i a l
-
l pasado 27 de noviembre se reuni en Casa Piedra el tradicional Encuentro Nacional de la Empresa, ENADE, que ao a ao organiza el Instituto Chileno de Administra-cin Racional de Empresas, ICARE. Esta versin, se dio en un ambiente empresarial que ha sido calificado por los medios como de crispacin e incertidumbre. Nun-
ca se haba hablado de un cambio de modelo, hay un discurso que no habamos visto en 25 aos, una incertidumbre como no la haba habido desde el comienzo de la democracia, afirm Roberto Mndez, director de Adimark y ex presidente de ICARE1.
En este contexto, las seales que dieron los empresarios en ENADE buscaban poner de manifiesto este clima. La indita invitacin a las cabezas de los tres poderes del Estado, Mi-chelle Bachelet, Isabel Allende y Sergio Muoz, en representacin del ejecutivo, legislativo y judicial respectivamente, puso de relieve la importancia que asignaron los organizadores al evento. La participacin de las mximas autoridades estatales en la sesin de cierre de ENADE, denominada Crear Institucionalidad, fue justificada por Guillermo Tagle, presi-dente de ICARE, en tanto responsables de proponer y dirigir los cambios que darn forma a la sociedad en que viviremos y legaremos a la prxima generacin2.. Tagle seal como objetivos reconstruir las confianzas y reducir la crispacin, aludiendo sugerentemente a la crisis de 1970-1973, y critic abiertamente la reforma laboral que est estudiando la administracin de la Nueva Mayora.
La principal voz empresarial en ENADE fue la del presidente de la Confederacin de la Produccin y el Comerci, Andrs Santa Cruz. El lder gremial, fue crtico de los aconteci-mientos producidos bajo el nuevo gobierno y seal justificando la abierta participacin poltica que han tenido los gremios empresariales desde abril de este ao que los empre-sarios no podemos ser espectadores de lo que pasa en nuestro pas. No se puede seguir sentado frente a un escritorio esperando que otros nos representen, nos defiendan, nos convoquen3.
La contrapartida econmica de Santa Cruz fue el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, que insisti en la necesidad de la alianza pblico-privada y sostuvo que los empresarios constituyen el motor de la economa chilena. Esta bsqueda de congraciamiento con el em-presariado, tarea en que Arenas est empeado desde agosto, no fue correspondida, pues muchos de los destinatarios principales se ausentaron del saln principal de Casa Piedra mientras el ministro hablaba. Este desaire a Arenas es indicativo de un nuevo enfriamiento de las relaciones de los empresarios con el secretario de Estado.
1 Vase: http://www.elmostrador.cl/pais/2014/11/27/enade-2014-a-lo-condorito-los-empresarios-exigen-una-explicacion
2 Vase: https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/guillermo-tagle/expresado-en-enade/2014-11-27/211921.html
3 http://www.emol.com/noticias/economia/2014/11/27/691917/minuto-a-minuto-siga-todos-los-detalles-del-encuentro-de-empresarios-enade-2014.html
s o c i e d a d y p o l t i c ala enade 2014
-
Por su parte, las autoridades estatales Bachelet, Allende y Muoz defendieron la necesi-dad de reformas. Bachelet fundament dicha necesidad afirmando que la equidad es una condicin bsica de la estabilidad y el desarrollo.
Las posturas encontradas manifestadas en la ENADE son seales de una contradiccin de fondo que recorre al bloque econmico y poltico en el poder: por un lado, la necesidad de llevar a cabo reformas para restablecer el orden, la confianza y la estabilidad alterados por las movilizaciones sociales desde el ao 2011; por el otro, el escaso margen de maniobra que, a diferencia de inicios de la dcada del 90, existe hoy para llevar adelante las reformas comprometidas en el programa de gobierno bacheletista. Hoy no existen los recursos eco-nmicos y polticos de los 90: el capitalismo chileno en su versin neoliberal est creciendo hoy a poco ms de la mitad de la tasa promedio de los 904, en un contexto internacional tambin desfavorable; tampoco la Nueva Mayora tiene el ascendiente poltico sobre el mo-vimiento social que tuvo la Concertacin en 1990.
Mientras en los cmodos salones de Casa Piedra la elite econmica y poltica discuta los escenarios, en las calles del pas miles de profesores se movilizaban por la dignidad docen-te. Ese espritu de las calles fue, en definitiva, el espectro que rond a la elite y que hoy le impide encontrar un consenso poltico.
4 Fuente: elaboracin Fundacin Crea en base a datos del Banco Central.
-
as encuestas publicadas el pasado 3 de diciembre (Encuesta Nacional de Opinin Pblica N 72 del Centro de Estudios Pblicos y Evaluacin de Gobierno de Adimark GFK, ambas correspondientes al mes de noviembre), lograron poner sobre la mesa
un tema que este medio de anlisis informativo ha planteado en otras ocasiones. Para nadie es sorpresiva la escasa adhesin a las polticas y reformas educativas que se estn llevando a cabo; por el contrario, se ha constatado la incapacidad de la gestin gubernamental para cohesionar a todo el espectro poltico que se aline durante la candidatura de Bachelet (cuestin graficada en las evidentes tensiones entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista). Con una desaprobacin a la presidenta que ronda entre el 43%5 y el 52%6 dependiendo del estudio, y un desacuerdo con la reforma educativa del 56%7, es innegable que ese malestar es hoy uno de los factores claves dentro del marco de discusin actual. Es por lo anterior que deviene obvia la pregunta por el sentido del descontento, y con ello una frrea disputa por apropiarse de ese malestar, quines son hoy el 56% que est en desacuerdo y que es lo que buscan es el dilema clave.
La nica forma que tiene una minora de lograr imponer sus intereses particulares, y ha-cerlos pasar como generales, es situndose en la posicin del universal y tomando dichas demandas particulares. Esto es lo que hoy intenta articular la derecha, situndose como la clase media disconforme con los cambios que se estn realizando, dotando sus contenidos del malestar existente. Desde que se hizo contundente la desaprobacin de las polticas educativas la derecha repite un mantra, con el cual pareciera quieren salvar el alma de su coalicin y expiar sus derrotas: repite incansablemente en los diversos programas de tele-visin y medios escritos que el gobierno debe enmendar su rumbo, replantear las reformas y escuchar a la ciudadana. Regln seguido, no demoran en especificar que esto se logra moderando las reformas a travs de una poltica consensuada con la oposicin.
Al final del da, lo que la Alianza est llevando a cabo es lo siguiente: el pueblo no quiere la reforma, nosotros somos el pueblo, y no es menor que este discurso sea acompaado por la auto proclamacin de la defensa de la clase media; mal que mal, la evidencia emprica ha demostrado que la gente sobre o sub estima su estatus social para ubicarse dentro de dicho segmento. En las ltimas semanas, dos han sido los ejercicios de apropiacin ms burdos pero interesantes. En primer lugar, toda la maquinaria que ha puesto en marcha la Confede-racin de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados (CONFEPA) y el segundo, intentar apropiarse del paro docente tras el quiebre entre las bases y las dirigen-cias vinculadas a la Nueva Mayora. As, en los medios de comunicacin, son llamados a explicar el malestar e interpelan al gobierno para que entienda la necesidad de negociar con
5 Encuesta CEP Noviembre 2014, Vase: http://www.cepchile.cl/dms/archivo_5762_3637/EncuestaCEP_Noviembre2014.pdf
6 Encuesta Adimark Noviembre 2014, Vase: http://www.adimark.cl/es/estudios/documentos/9_eval%20gobierno%20nov_2014.pdf
7 Encuesta Adimark Noviembre 2014 , Vase: http://www.adimark.cl/es/estudios/documentos/9_eval%20gobierno%20nov_2014.pdf
e d u c a c i nquines son los que estn quedando
fuera de las reformas?
-
ellos las reformas. El punto culmine de esta estrategia, fue la interpelacin al Ministro de Educacin, Nicols Eyzaguirre, por parte de la diputada de la Unin Democrtica Indepen-diente (UDI), Mara Hoffman, la cual lejos de tener un efecto simblico importante refleja lo burdo del esfuerzo por transformarse en el actor clave del actual proceso poltico.
As se intenta dotar de contenido el malestar desde la derecha. En su discurso encontra-mos tres elementos centrales. Primero, que la educacin particular que es subvencionada es mejor que la educacin pblica entregada por el Estado, por lo cual es esta ltima (la educacin pblica) el problema a mejorar y no la primera (la educacin particular subven-cionada). Segundo, que la actual reforma destruye la educacin particular subvencionada, cuestin grave en un marco de libertad, y finalmente, que la eliminacin de estos colegios va en contra lo que los apoderados quieren. Hemos visto como adems estos esfuerzos han tenido efectividad en alguna medida, hoy el gobierno y sus intelectuales intentan mostrar que en verdad la reforma no destruye los colegios subvencionados y que estn de acuerdo en que no son el problema y, por lo tanto no es necesario terminar con el sistema de vou-cher.
Contrariamente a este discurso, la ltima encuesta UDP-ICSO8 muestra que la poblacin est mayoritariamente de acuerdo con el paso de estos colegios a manos del Estado al igual que en el caso de las universidades privadas. Incluso, aunque en menor medida, est de acuerdo con la eliminacin de los colegios particulares pagados. Esto nos indica una tendencia a fomentar la presencia del Estado y la educacin pblica en desmedro de los actores privados. Si esto lo desagregamos por nivel socioeconmico, a menor nivel socioe-conmico mayor el nivel de acuerdo con polticas pro Estado en educacin. Importante en este sentido es que los estratos medios, a los cuales dicen representar la derecha, estn en un 54,7% de acuerdo con el paso de colegios particulares subvencionados a manos del Estado. Cuestin que difiere mucho de la actual poltica de reforma, la cual termina forta-leciendo el sistema de educacin particular y aumentando las transferencias de recursos a establecimientos administrados por privados.
En definitiva, hoy el problema de la reforma educativa es que no est haciendo sentido a las mayoras del pas, a diferencia de lo que sucedi en 2011 cuando la desmunicipalizacin y la idea de una educacin pblica de calidad y gratuita hicieron sentido en las familias de Chile. Es que las familias de este pas no ven esta reforma como una solucin. Seguramente, ser ms fcil entrar a un colegio particular, pues ahora dicho ingreso lo financiar el Estado de manera permanente, sin embargo, aquello no promover una transformacin de raz del sistema educativo. El mismo gobierno lo ha manifestado: tranquilos padres, que nada cambiara, hoy el malestar no se contentara con eso.
8 Encuesta Nacional UDP-ICSO 2014, Vase: http://encuesta.udp.cl/banco-de-datos/
-
a lgica bajo la cual el ejecutivo ha conducido la agenda poltica nacional durante el ao ha sido a todas luces una que poco se aleja de la poltica de los consensos de su
antecedente previo, la Concertacin. Su novedad inicial estuvo puesta en los escenarios en los que ese consenso se construa, pues la promesa de gobernabilidad dependa en gran medida en ser capaces de contener crticas provenientes del movimiento social y de los sectores de izquierda enraizados en ella. As, los proyectos enviados desde el ejecutivo, igual de ambiguos que el programa, contemplaban la inclusin discursiva de las demandas del movimiento social y mayores grados de regulacin o intervencin estatal en el funcio-namiento del mercado que de entrada se defina como intocable en trminos estructurales. Manteniendo el rol subsidiario del Estado as como una poltica tributaria regresiva, pero con matices. En ese contexto, lo observado en las fuerzas de centro-izquierda o progresis-tas al interior del conglomerado de gobierno ha sido de una frrea defensa de los proyectos del ejecutivo como lmite por la izquierda, que entrando al parlamento se arriesga inevita-blemente a una derechizacin.
La reaccin de los gremios empresariales ante lo que han denominado un clima crispado, antiempresarial y lleno de incertidumbre sumado a un contexto econmico complejo, ha forzado un viraje en la forma y tiempos en que dichos consensos se construyen. Y las trans-formaciones en materia laboral han sido laboratorio para aquello.
Las reuniones sostenidas con los diversos gremios (Sociedad de Fomento Fabril, Confede-racin de la Produccin y el Comercio, Cmara Nacional de Comercio, etc.) y la promesa de Hacienda de hacer de sta una reforma gradual, se orientan a anticipar la construccin del consenso o mitigacin de posibles conflictos previo a su envo al parlamento. Espec-ficamente, el compromiso del ejecutivo con el empresariado es el de enviar por parte las materias que contiene la propuesta de reforma, partiendo por aquellas que resultan menos conflictivas (simplificacin de negociacin colectiva y ampliacin de sus temti-cas, entre otras) sin definir un plazo concreto para las materias de titularidad sindical y fin del reemplazo en huelga. Lo anterior tal como lo ha declarado el ministro depender del ritmo que tome la recuperacin del crecimiento econmico. A esto se suma el anuncio de que su implementacin no ser inmediata a la promulgacin sino a partir de 20169. Si bien sabemos que el proyecto original del ejecutivo no garantiza transformaciones que afec-ten significativamente aspectos redistributivos, la postergacin de los titulares alusivos al fortalecimiento sindical reafirma uno de los pilares fundamentales del modelo chileno: la incompatibilidad de la democratizacin poltica y distributiva del trabajo con las metas de crecimiento econmico general.
La imposibilidad del modelo neoliberal de garantizar condiciones suficientes para la repro-
9 Vase: http://www.pulso.cl/noticia/economia/economia/2014/11/7-54229-9-arenas-busca-dar-senal-al-empresariado-y-afirma-que-reforma-laboral-se-aplicara.shtml
t r a b a j ola agenda laboral y el
consenso como garanta anticipada
-
duccin de la fuerza de trabajo, como elemento determinante de la incompatibilidad men-cionada ha sido una constante en nuestro pas desde hace dcadas. Ahora bien, los meca-nismos para mitigar la conflictividad de esa contradiccin han sido relativamente efectivos enfrentndose hoy a un escenario econmico adverso que encuentra no slo la crtica vigi-lante de los sectores de izquierda y/o movimientos sociales, llamando la atencin la tenue pero constante aparicin en las propias filas del duopolio de la preocupacin en torno a la precariedad de trabajo y las condiciones reales tras las estadsticas de empleo10.
La tramitacin de la reforma educacional permiti a los sectores progresistas de la Nueva Mayora, al menos durante este ao, construir un antagonismo entre lo realizado por el MINEDUC y la ofensiva de la derecha. Aunque dificultado por la abierta oposicin en al-gunas materias por parte de la DC, se ha tratado de un proceso que ha permitido situar al adversario fuera del conglomerado de gobierno. Tanto las campaas comunicacionales de la Alianza como la que hace poco lanz el ejecutivo son muestra de aquello.
Los reveses que ha tenido el gobierno en el ltimo tiempo en la construccin de acuerdos con el mundo social en reivindicaciones del mundo del trabajo, especficamente en la de-finicin del reajuste del sector pblico11 y en la agenda corta con el colegio de profesores, gremio que pese a la firma del acuerdo sigue movilizado, diluyen, aunque parcialmente, el antagonismo antes sealado. As, el rol de los dirigentes sociales vinculados a la Nueva Mayora se tensiona entre el descrdito de la directiva del Colegio de Profesores y el tibio pero necesario desacuerdo planteado por la dirigencia de la CUT frente a los ltimos virajes en la reforma laboral12.
Ya finalizando el ao, el desarrollo de los acontecimientos en el mundo del trabajo orga-nizan la efectividad futura de la restitucin plena de la gobernabilidad como misin de la Nueva Mayora en base a los siguientes ejes de conflicto: (I) giro en los tiempos y actores con los cuales el ejecutivo construye el consenso que haga viable su misin, en un esfuerzo importante de restituir la confianza del empresariado que tiene como reverso la dificultad de llegar a acuerdos con el mundo social; (II) persistencia y desarrollo progresivo de di-ficultades para mitigar los efectos de la pauperizacin de la fuerza de trabajo tanto en la existencia hoy latente del malestar social como en el visible deterioro de los dispositivos econmico-sociales de integracin; y (III) Rpido cambio en los polos del conflicto y ten-sin al interior de la clase poltica coexistiendo dinmicas de oposicin clsica entre ambos conglomerados con contradicciones cada vez mayores al interior de la coalicin de gobier-no. A esto se suma la abrupta cada en la legitimidad de evaluacin del gobierno y Michelle Bachelet, cuya figura hoy se muestra insuficiente para contener los conflictos desatados tanto en el campo de la lucha social como en el de la poltica institucional.
10 Vase: http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-debates/2014/12/895-606773-9-el-empleo-es-revolucionario.shtml
11 Vase: http://www.emol.com/noticias/economia/2014/11/25/691513/aprueban-acuerdo.html
12 Vase: http://www.emol.com/noticias/economia/2014/11/28/692099/cut-rechaza-dichos-de-santa-cruz-y-los-califica-de-desafortunados.html
-
as noticias socio-ambientales de la ltima quincena continan teniendo como eje (I) el mbito energtico. No obstante, sumado a este elemento, en el presente nmero
tambin se analizarn (II) los acontecimientos relacionados con la Cumbre de Lima por el Cambio Climtico, en el actual nmero centraremos nuestra atencin tambin en los acon-tecimientos relacionados con la Cumbre de Lima por el Cambio Climtico. A modo de pre-misa general, es posible afirmar que en esta quincena se sigue manifestando el resultado de la estrategia de presin que ha impulsado el empresariado sobre el gobierno para acelerar proyectos; y por su parte, se ha vuelto evidente la falta de voluntad de los principales pases contaminantes del mundo por terminar definitivamente con la crisis climtica.
(i) El avanzado estado de cumplimiento de los compromisos de la Agenda Energtica para el primer ao de gobierno reflejan la urgente preocupacin del ejecutivo por ampliar la matriz energtica. La presin empresarial descrita en los nmeros anteriores de Tenden-cia Nacional, ha sido matizada por las declaraciones del Presidente de la Corte Suprema, Sergio Muoz, quien reconoce la exageracin que existe en torno a la judicializacin de los proyectos, intentando generar un ambiente favorable para los proyectos de inversin13. Efectivamente, si bien existen diversos proyectos frenados por la movilizacin de diversas comunidades, hay un nmero ampliamente mayor de proyectos que estn en proceso de aprobacin, lo que evidencia la facilidad con que grandes proyectos energticos son acep-tados. Un ejemplo de ello, es la aprobacin de la construccin de la Termoelctrica Punta Alcalde, a la que sigue su Lnea de Transmisin, a pesar de la oposicin de las comunidades del Huasco. Otro hecho ejemplificador, se manifiesta en el rechazo al Recurso de Proteccin interpuesto por la Confederacin Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile en contra de Endesa, por la operacin de las centrales termoelctricas Bocamina I y II14, en Coronel.
En esta lnea, el ministro de Energa, Mximo Pacheco, ha sealado que el Estado debe encargarse de reducir los riesgos que se planteen a los proyectos energticos: vale decir, una vez que el Estado ha destrabado los proyectos paralizados y asegurado un clima pro-inversin, el rol que debe jugar de manera simultnea es el de minimizar y administrar los riesgos, cuestin que se traduce en la certeza de compra de la energa producida y en la mediacin ante los actuales (y potenciales) conflictos locales.
(ii) El segundo hito seleccionado para el anlisis informativo de sta quincena, se refiere a la Cumbre de Lima15. El escenario en el que comenz la cumbre requera grandes esfuerzos
13 Vase: http://www.pulso.cl/noticia/empresa---mercado/empresa/2014/11/11-54087-9-sergio-munoz-y-criticas-por-judicializacion-de-cuantos-fallos-estamos-hablando.shtml
14 La iniciativa judicial argumentaba la presencia de metales pesados en el suelo de Coronel, basado en las conclusiones del informe de la Polica de Investigaciones elaborado por la BIDEMA de Valdivia. Anteriormente, la Corte Suprema, haba rechazado otros Recursos de Proteccin en contra de las mismas unidades.
15 La Conferencia de Partes (COP20), que se ha realizado en Per, rene a los 195 pases que se suscribieron a la Convencin Marco de Naciones Unidas por el Cambio Climtico (CMNUCC), en 1994. La cita, corresponde a la antesala de la Conferencia del Clima, que se realizar en Pars el ao 2015, y tiene por objetivo avanzar en los
s o c i o a m b i e n t a lenerga y cambio cl imtico
-
por parte de los pases que participaban, debido a la grave situacin climtica que afecta al planeta16. Con este panorama, la propuesta de Estados Unidos y China (responsables del 48% de las emisiones mundiales de Gases de Efecto Invernadero) de reducir sus emisio-nes, sumado a la decisin de la Unin Europea de reducir sus emisiones en un 40%, han generado optimismo en el ambiente. No obstante, esta medida se pone en cuestin debido al posible rechazo del Congreso de Estados Unidos a esta propuesta.
En trminos particulares, el principal desafo que se ha impuesto Chile en esta materia, es reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 20% al ao 2025, para lo cual, el ejecutivo ha diseado el Plan Nacional de Adaptacin al Cambio Climtico, aprobado hace unos das por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climtico, el cual contempla ms de cien acciones para enfrentar este desafo. No obstante, diversas organizaciones han cuestionado el contenido de las propuestas, por considerarlo insuficiente por no contemplar, por ejemplo, la contaminacin generada por la gran mine-ra, ni la proteccin de los glaciares. En este marco, y demostrando posiciones crticas a las establecidas en las sucesivas conferencias sobre cambio climtico, organizaciones y movimientos sociales, se renen en la ciudad de Lima en la Cumbre Mundial de los Pueblos.
Para concluir, es preciso sealar que las acciones que ha llevado el Ejecutivo en materia energtica siguen demostrando el estrecho vnculo con el proyecto poltico y econmico vigente desde la dictadura; esto es, un modelo primario exportador, cuyos principales ac-tores (el empresariado) utilizan al Estado como dinamizador de sus proyectos de inversin.
Por su parte, cabe resaltar la dificultad para reducir las emisiones de GEI por parte de los pases ms contaminantes. En este sentido, al igual que en el plano nacional, las medidas propuestas por las principales potencias mundiales siguen siendo insuficientes para en-frentar la envergadura del problema que afecta al planeta.
mecanismos para la formulacin de un nuevo acuerdo climtico que reemplace al Protocolo de Kyoto.
16 De acuerdo al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climtico (IPCC), la temperatura del planeta no debe superar los 2C durante este siglo. No obstante, los niveles de gases de efecto invernadero que provocan el alza de temperatura, son los ms elevados desde hace 800.000 aos. De hecho, segn la Or-ganizacin Meteorolgica Mundial, el mes de octubre de este ao las temperaturas del planeta fueron las ms altas desde 1880.
-
l reciente informe entregado por la Subsecretaria de Redes Asistenciales del Minis-terio de Salud acerca de la magnitud de la lista de espera en el sistema pblico de sa-
lud, que ascendera en el mes de septiembre del 2014 a 1.878.485 derivaciones para aten-ciones por especialidad y/o esperas para ciruga17, revela uno de los problemas sanitarios ms complejos en nuestro pas, no solo por sus consecuencias directas en las personas, sus familias y la comunidad, sino que adems por la dificultad de establecer sus causas estruc-turales, vistas nicamente desde una perspectiva biomdica y neoliberal. Se ha insistido en que son la falta de mdicos especialistas y los problemas de gestin pblica, derivados a su vez de un bajo financiamiento del sector, los orgenes que explican el fenmeno de las listas de espera, sin considerar algunos aspectos epidemiolgicos y econmicos esenciales que entregan mayor claridad al anlisis, relacionados con la elevada prevalencia de enfer-medades crnicas no transmisibles (ECNT) en nuestra poblacin, y con los procesos de privatizacin y descentralizacin econmica en el sistema pblico de salud, ambas reflejos y consecuencias del modo capitalista de produccin social.
Como se menciona en un artculo previo acerca de la Ley de Composicin Nutricional de los Alimentos y su Publicidad18, Chile es un pas con elevada prevalencia de sobrepeso y obesidad, tabaquismo y problemas de salud mental, entre otros problemas de salud, y que se relacionan directamente con las condiciones de inequidad, precariedad laboral y pobreza caractersticas del modelo econmico neoliberal chileno.
La alta demanda de servicios de salud por parte de la poblacin, agravada por un sistema pblico que prioriza las acciones curativas en desmedro de aquellas preventivas y de pro-mocin de la salud, se expresan en un creciente nmero de personas que no logran acceder a atenciones sanitarias. Por otra parte, la privatizacin y descentralizacin econmica del sistema pblico de salud iniciada durante la dictadura y profundizada durante los gobiernos transicionales, han debilitado las respuestas sanitarias por parte del sector, caracterizndo-se estas ltimas por la existencia de intermediarios financieros en la prestacin de servicios (ISAPRES), la externalizacin y compra de servicios a proveedores privados, y la incorpo-racin de las Concesiones Hospitalarias como mecanismo de construccin y gestin de centros de salud, entre otras.
17 Vase: http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/image2015-04-07-165945.pdf18 Vase: http://www.fundacioncrea.cl/wp-content/uploads/2014/11/Tendencia-Nacional-Numero-04.pdf
s a l u d p b l i c alos problema sanitarios detrs del aumento en
las l istas de espera en el s istema pblico
-
Las soluciones que se han planteado desde distintos sectores para enfrentar el aumento en la lista de espera en el sector pblico de salud carecen de una perspectiva amplia, y se limitan, en general, a pedir mayores recursos financieros para la contratacin de mdicos especialistas para los hospitales pblicos. Lo anterior, sumado a la falta de regulacin del sector privado de aseguramiento y prestacin de servicios de salud, implica no solo la pro-fundizacin del rol subsidiario del Estado, sino que adems reproduce la ineficiencia global del sistema de salud al desviarse los recursos hacia prestaciones curativas, cuestin que inhibe destinar estos recursos en polticas de promocin de salud y prevencin de enferme-dades propias del nivel primario de atencin.
La disminucin de las personas en espera de atencin sanitaria puede ser alcanzada me-diante el fortalecimiento de los equipos multidisciplinarios de Atencin Primaria de Salud, mediante el mejoramiento de las condiciones de vivienda, trabajo y educacin de los secto-res medios y populares de la poblacin y, por sobre todo, a travs de la construccin parti-cipativa de un sistema de salud pblico, solidario y universal, sin espacio a instituciones de aseguramiento privadas y con un Estado que regule la calidad y el costo de la prestacin de servicios por parte de los trabajadores de la salud y sus instituciones sanitarias asociadas.
-
tendencianacional
martes 09 de diciembre 2014
_GoBack