Tesis_indicadores_completa[1].pdf
-
Upload
jorge-jose-martinez -
Category
Documents
-
view
133 -
download
1
Transcript of Tesis_indicadores_completa[1].pdf
![Page 1: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/1.jpg)
INDI
CADO
RES
DE D
ESAR
ROLL
O SO
STEN
IBLE
URB
ANO
J. M
ARCO
S CA
STRO
BON
AÑO
INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLEURBANOUNA APLICACIÓN PARA ANDALUCÍA
J. MARCOS CASTRO BONAÑO
![Page 2: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/4.jpg)
J. Marcos Castro Bonaño
Indicadores de desarrollo sostenible urbano.
Una aplicación para Andalucía
![Page 5: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/5.jpg)
Instituto de Estadística de AndalucíaPabellón de Nueva ZelandaAvenida Leonardo da Vinci, s/nIsla de la CartujaTeléfono: 955 03 38 00Fax: 955 03 38 16 / 17E-mail: [email protected]/institutodeestadistica
![Page 6: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/6.jpg)
J. Marcos Castro Bonaño
Indicadores de desarrollo sostenible
urbano. Una aplicaciónpara Andalucía
![Page 7: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/7.jpg)
Año de Edición: 2004 Instituto de Estadística de Andalucía
© Instituto de Estadística de AndalucíaI.S.B.N.: 84-96156-54-0Depósito Legal: SE- XXXX-XXXXTirada: 500 ejemplares
ImprentaTecnographic, S.L.
Impreso en Andalucía
Datos catalográficos
CASTRO BONAÑO, J. Marcos
Indicadores de desarrollo sostenible urbano. Una aplicación
para Andalucía / J. Marcos Castro Bonaño. -- Sevilla : Institu-
to de Estadística de Andalucía, 2004
376 p. ; 27 cm. - (Premios a Tesis Doctorales)
D.L. SE. -2004. -- ISBN 84-96156-54-0
1. Ecosistema. 2. Planificación urbana. 3. Desarrollo econó-
mico y social. 4. Indicadores de desarrollo. 5. Gestión am-
biental. 6. Metodología. I. Título. II. Instituto de Estadística de
Andalucía, ed. III. Serie
DESARROLLO SOSTENIBLE
Reproducción autorizada con indicación de la fuente bibliográfica, excepto para fines comerciales
Los análisis y conclusiones expuestos han de atribuirse a la personalresponsabilidad de su autor, y no reflejan necesariamente la opinión delInstituto de Estadística de Andalucía.
![Page 8: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/8.jpg)
Prólogo
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 7
Sabido es que la realización de la tesis doctoral es, sinduda, el paso más importante en la formación de unjoven investigador. Si, además, éste pertenece a laplantilla de personal docente de una universidadpública, constituye un paso decisivo para abrir nuevasexpectativas de consolidación profesional, a la vez quesupone un reconocimiento académico, al integrarsecomo doctor en la más alta categoría académica. Elprofesor Castro adquirió esta categoría sin limitarse acubrir el papel con un trabajo más, de los muchos quese presentan para su lectura y defensa ante un tribunalde tesis doctoral. Fue ambicioso en sus objetivos,innovador en un tema pujante y de indudable interés, ala par que riguroso en el tratamiento metodológico delos datos, generados a partir de una encuesta a cuyodiseño contribuyó personalmente.
No es de extrañar, pues, que, tanto el tribunal quejuzgó su trabajo como los responsables del Instituto deEstadística de Andalucía, hayan visto en él valoressuficientes como para distinguirlo con la máximacalificación, en un caso, y con el premio otorgado y lapublicación consiguiente del trabajo, en el otro.
La problemática ambiental que plantea elcrecimiento incontrolado en las sociedadesdesarrolladas y los problemas inducidos que dichocrecimiento genera en amplias zonas subdesarrolladasdel planeta tierra, es, probablemente, el reto másimportante que tendrá la humanidad a lo largo del sigloXXI. Pero, sin duda, la percepción más inmediata quelos seres humanos tenemos de aquélla proviene del
entorno más próximo: las ciudades que habitamos. Aveces parece que nos acogen, y nos sentimos mecidospor ellas; otras, las más, las sufrimos más quedisfrutamos. Y, casi siempre, esa sensación negativatiene que ver con circunstancias y procesosrelacionados con el medio ambiente. La contaminaciónacústica; los gases derivados de las combustiones devehículos, calefacciones, fábricas cercanas...; eldeterioro del paisaje urbano, provocado por unurbanismo especulador; la suciedad de las calles; elreciclado de las ingentes cantidades de residuos quese producen en las grandes ciudades; etc, etc.
Así, pues, la vigilancia y el cuidado del medioambiente urbano, en todas sus facetas, es fundamentalpara disfrutar de una auténtica vida de calidad. Calidadde vida y medio ambiente urbano forman, en definitiva,un binomio indisoluble para una sociedadcaracterizada por una visión cada vez más hedonistade la existencia. Al menos, esa es la sensación que setiene, que tenemos, en los países más desarrollados.Sobre lo que no suele meditarse, sin embargo, es acosta de qué conseguimos esta parcela de felicidad, ensentido literal, de terreno acotado, y si esta situaciónes, no sólo cósmicamente equitativa, sino localmentesostenible.
La idea de sostenibilidad ha inundado en losúltimos tiempos los ambientes académicos y hatranscendido al ámbito político y social, en general. Elabuso del concepto y el intento de aplicación a todaclase de situaciones y espacios, ha prostituido,
![Page 9: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/9.jpg)
probablemente, el abrazo solidario que su esenciaofrece a las generaciones futuras. Además, el usoindebido y generalizado que se hace contribuye, aveces, demasiadas veces, a enmascarar la visión de lacruda realidad que representa el principio de entropía(Georgescu-Roegen), para los deseos placenterosincontenibles del ser humano.
No es fácil conseguir una ciudad sostenible; esdudoso, incluso, que sea posible. Pero, en cualquiercaso, la búsqueda de indicadores, para definir lasituación presente y dirigir las actuaciones de cara alfuturo, es una tarea apasionante y de gran interés paratodos nosotros. El profesor Castro ha dado un pasoimportante con este trabajo que hoy tiene el lector ensus manos. Estoy seguro de que su lectura le resultaráútil, tanto por el extenso, personal y atinado resumenque hace de la literatura relacionada con el tema, comopor las aportaciones originales de ideas y métodos que
hace a lo largo de la obra. Los resultados que sepresentan para Andalucía son, también, de enormevalor para un mejor conocimiento de la situaciónmedioambiental de las ciudades más importantes denuestra tierra.
Para el profesor Castro han sido muchos años detrabajo duro, sinsabores y de alguna que otra alegría,casi siempre producida por la consecución deobjetivos parciales. Espero que el esfuerzo que hadesarrollado y la alta valoración que ha merecido sutrabajo por parte del Instituto de Estadística deAndalucía, sean las bases para que se pueda avanzarcon paso firme en el camino que él emprendió hace yaalgunos años.
Antonio Morillas RayaCatedrático de Economía Aplicada
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A8
![Page 10: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/10.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 9
La Ley 4/ 1989, de 12 de diciembre, de Estadística de laComunidad Autónoma de Andalucía, atribuye al Institutode Estadística de Andalucía, entre otras competencias,la de impulsar y fomentar la investigación estadística quecontribuya a mejorar el conocimiento de la realidadsocial y económica de Andalucía, así como elperfeccionamiento profesional del personal estadístico.Todos los Planes Estadísticos aprobados en desarrollode esta ley, incide en esta misma línea.
Por ello, el Instituto de Estadística de Andalucía encumplimiento de estos mandatos legislativos, haconsiderado fundamental para el desarrollo de laactividad estadística pública en Andalucía, promover e
incentivar la participación y cooperación de lasinstituciones docentes y de investigación.
Con la convocatoria de Premios a las tesisdoctorales leidas en Andalucía, (Orden de 23 de mayode 2002, publicada en BOJA núm. 70, de 15 de juniode 2002), se intenta iniciar una nueva línea decolaboración, además de las ya existentes, entre elInstituto de Estadística de Andalucía y lasUniversidades Andaluzas, para fomentar el esfuerzo yla dedicación de los estudiantes de Andalucía en ladisciplina Estadística, y de esta forma poder contar enun futuro inmediato con profesionales altamentecualificados en estadística pública.
Presentación
![Page 11: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/12.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 11
Índice
Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Parte I. Ciudad, Desarrollo y Sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231. El Fenómeno Urbano y la Sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251.1. Visión histórica de la huella ecológica de las ciudades . . . . . . . . . . . . . . . . 261.1.1. Las ciudades pre-industriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271.1.2. Las ciudades industriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281.1.3. Las ciudades globales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301.2. La ciudad como ecosistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311.2.1. Enfoque ecosistémico y análisis estratégico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311.2.2. El ecosistema urbano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321.2.3. Características del ecosistema urbano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351.2.3.1. Población urbana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351.2.3.2. Crecimiento urbano y transformación del medio físico. El biotipo urbano . . . . . . . . . . 361.2.3.3. Interacción con el medio natural. Balance de energía y materias . . . . . . . . . . . . . 371.2.3.4. Estructura asimétrica de los balances ecológicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391.3. Rasgos de insostenibilidad urbana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391.3.1. Aspectos sociales y económicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401.3.1.1 Elavada densidad poblacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401.3.1.2. Bajos niveles de educación, formación e información sobre sostenibilidad . . . . . . . . . 401.3.1.3. Bolsas de pobreza, desigualdad e insolidaridad social . . . . . . . . . . . . . . . . 411.3.1.4. Alineación y pérdida de cultura propia. Desarticulación social . . . . . . . . . . . . . . 411.3.1.5. Desempleo masivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421.3.1.6. Desarrollo de economías sumergidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421.3.1.7. Actividad económica poco diversificada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431.3.1.8. Sistemas de producción ecológicos y tecnología para la sostenibilidad . . . . . . . . . . 431.3.1.9. Pautas crecientes de consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441.3.2. Aspectos territoriales y urbanísticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
![Page 13: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/13.jpg)
1.3.2.1. Urbanismo no ecológico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441.3.2.2. Paisaje urbano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461.3.2.3. Déficit de zonas verdes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461.3.2.4. Calidad de vida y vivienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471.3.2.5. Transporte y congestión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471.3.2.6. Descentralización funcional vs. degradación rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471.3.2.7. Posición relativa en el sistema de ciudades urbano . . . . . . . . . . . . . . . . . 481.3.3. Aspectos ambientales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481.3.3.1 Desequilibrios en el ciclo del agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481.3.3.2. Desequilibrios en el ciclo de la energía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491.3.3.3. Desequilibrios en el ciclo de materias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501.3.3.4. Contaminación atmoférica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511.3.3.5. Contaminación acústica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521.3.3.6. Contaminación lumínica y electromagnética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521.3.4. Tipología urbana y problemática ambiental en Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . 521.4. Políticas hacia la sostenibilidad urbana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561.4.1. Origen del nuevo paradigma ambiental de la sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . . 561.4.2. Las políticas en materia de desarrollo sostenible urbano . . . . . . . . . . . . . . . 581.4.2.1. Dimensión internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581.4.2.2. Políticas desde la Unión Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601.4.2.3. Política nacional y regional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651.5. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
2. Concepto y Medida del Desarrollo Sostenible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.1. Conceptualización del desarrollo sostenible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692.1.1. Bases conceptuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692.1.1.1. Desarrollo Sostenible como término polisémico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702.1.1.2. Barreras para el desarrollo sostenible. Definición de capital natural . . . . . . . . . . . . 712.1.1.3. Eficiencia versus equidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732.1.1.4. Sostenibilidad débil y fuerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742.1.2. Interpretaciones economicistas de la sostenibilidad. Principales teorías y modelos . . . . . . 762.1.2.1. La sostenibilidad del desarrollo en la economía clásica . . . . . . . . . . . . . . . . 762.1.2.2. La sostenibilidad débil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782.1.2.3. La sostenibilidad fuerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812.1.3. Interpretación urbana de la sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882.1.3.1. Sostenibilidad débil urbana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902.1.3.2. Perspectivas local y global. Sostenibilidad relativa y objetiva . . . . . . . . . . . . . . 902.1.3.3. Sostenibilidad fuerte urbana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912.1.3.4. Entropía y sostenibilidad urbana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 932.1.3.5. Capacidad de carga y huella ecológica urbana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 932.2. Cuantificación del desarrollo sostenible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952.2.1. Enfoques en la medición del desarrollo sostenible . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962.2.1.1. Enfoque de las Funciones de Utilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972.2.1.2. Enfoque Contable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 982.2.1.3. Enfoque de los Indicadores Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 992.2.2. Valoración desde la sostenibilidad débil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1022.2.2.1. Indicadores de sostenibilidad débil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1022.2.2.2. Crítica a los indicadores de sostenibilidad débil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052.2.3. Valoración desde la sostenibilidad fuerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1082.2.3.1. Indicadores de sostenibilidad fuerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A12
![Page 14: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/14.jpg)
2.2.3.2. Crítica a los indicadores de sostenibilidad fuerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1172.3. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
3. Indicadores de Desarrollo Sostenible Urbano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
3.1. Conceptos básicos sobre indicadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223.1.1. Consideraciones sobre sistemas de indicadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243.2. Indicadores medioambientales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1253.2.1. Sistema de indicadores medioambientales. Modelo PER . . . . . . . . . . . . . . . 1263.3. Indicadores de desarrollo sostenible. Referencia al caso urbano . . . . . . . . . . . . . 1313.3.1. Principales aproximaciones metodológicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1313.3.1.1. Indicadores de sostenibilidad física . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1323.3.1.2. Indicadores de sostenibilidad integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1333.3.1.3. Índices de sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1343.3.1.4. Selección de indicadores y valores de referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1353.3.2. Algunas metodologías específicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1373.3.2.1. Indicadores situacionales, vectoriales, orientativos y dinámicos . . . . . . . . . . . . . 1373.3.2.2. Modelo AMOEBA y Mapas de Evaluación de la Sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . 1383.3.2.3. Modelo ABC. Indice de Sostenibilidad Europeo (ISE) . . . . . . . . . . . . . . . . 1383.3.2.4. Barómetro de la Sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1393.3.2.5. Modelo Bandera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1393.4. Ejemplos internacionales indicadores de desarrollo sostenible urbano . . . . . . . . . . . 1403.4.1. Comisión de las Naciones Unidas y para los Asentamientos Humanos (UNCHS/HABITAT) . . . 1413.4.2. Oficina de Estadística de la Comisión Europea (EUROSTAT) . . . . . . . . . . . . . . 1433.4.3. Indicadores Comunes Europeos (Comisión Europea) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1443.4.4. Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1463.4.5. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) . . . . . . . . . . . 1503.4.6. Organización Mundial de la Salud (OMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1533.4.7. Indicadores de referencia de la Auditoría Urbana (Comisión Europea. DG. XVI) . . . . . . . . 1543.4.8. Indicadores de Seattle Sostenible (EE.UU.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1563.4.9. Indicadores de Desarrollo Sostenible de Leicester (UK) . . . . . . . . . . . . . . . . 1573.4.10. Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible Urbano en Andalucía
(Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1583.5. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Parte II. Metodologías y Análisis Empírico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1654. Métodos de Análisis Aplicados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1674.1. Bases para la aplicación de métodos multivariantes en la elaboración de índices de desarrollo . . 1674.1.1. Hipótesis y requisitos generales para los indicadores sintéticos . . . . . . . . . . . . . 1684.2. Análisis de Componentes Principales (ACP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1704.2.1. Análisis Factorial y Análisis de Componentes Principales . . . . . . . . . . . . . . . 1704.2.2. Aplicación del ACP para la elaboración de un indicador sintético . . . . . . . . . . . . 1714.2.2.1. Definición de la matriz de correlaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1714.2.2.2. Obtención de las componentes principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1734.2.2.3. Selección del número de componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1734.2.2.4. Interpretación de los componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1734.2.2.5. Aplicación de los resultados del análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1744.3. Análisis de la Distancia P2 (ADP2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1744.3.1. Medidas de Distancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 13
![Page 15: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/15.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A14
4.3.2. Distancia P2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1764.4. Modelo de Agregación de Conjuntos Difusos (ACD) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1774.4.1. Problemas derivados de la información imperfecta . . . . . . . . . . . . . . . . . 1774.4.2. Bases de la Teoría de los Conjuntos Difusos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1794.4.2.1. Conceptos básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1804.4.2.2. Operaciones entre conjuntos difusos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1834.4.2.3. Principio de Extensión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1864.4.2.4. Distancias entre conjuntos difusos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1864.4.2.5. Aclarado de conjuntos difusos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874.4.2.6. Aplicaciones de la Teoría de Conjuntos Difusos a la Economía Ecológica y Regional . . . . . . 1884.4.3. Descripción del modelo difuso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1904.4.3.1. Selección de los indicadores de sostenibilidad y de los valores de referencia . . . . . . . . 1934.4.3.2. Definición de la variable lingüística. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1944.4.3.3. Definición de las funciones de pertenencia. Borroseado de la información . . . . . . . . . 1954.4.3.4. Agregación. Selección de los operadores de agregación de las pertencias parciales . . . . . . 1984.5. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
5. Análisis Empírico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
5.1. Análisis del desarrollo sostenible urbano en Andalucía. Objetivos . . . . . . . . . . . . 2015.1.1. Concepto y estructura del modelo urbano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025.1.2. Definición de indicadores teóricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2075.2. Fuentes Estadísticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2135.2.1. Subsistemas ambiental y urbanístico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2135.2.2. Subsistemas demográfico y económico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2195.2.3. Limitaciones derivadas de las fuentes estadísticas disponibles . . . . . . . . . . . . . 2225.3. Análisis de Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2225.3.1. Sistema de indicadores seleccionados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2225.3.2. Medidas descriptivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2285.3.3. Análisis de valores ausentes y atípicos. Supuestos de partida . . . . . . . . . . . . . 2355.4. Análisis de Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2405.4.1. Índice a partir del Análisis de Componentes Principales . . . . . . . . . . . . . . . . 2415.4.1.1. ACP por subsistemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2425.4.1.2. ACP Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2585.4.2. Índice a partir del Análisis de la DP2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2645.4.2.1. ADP2 por subsistemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2645.4.2.2. ADP2 Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2705.4.3. Índice a partir de la Agregación de Conjuntos Difusos . . . . . . . . . . . . . . . . 2735.4.3.1. ACD por subsistemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2755.4.3.2. ACD Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2805.5. Análisis Comparativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2835.5.1. Comparativa de las ordenaciones resultantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2835.5.2. Indicadores relevantes en las medidas del desarrollo sostenible analizadas . . . . . . . . . 2865.5.3. Fiabilidad y Validación en la medida del desarrollo sostenible . . . . . . . . . . . . . . 2875.6. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Conclusiones Finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
![Page 16: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/16.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 15
Índice de Cuadros
Cuadro 1.1 Ecosistema urbano vs. ecosistema natural . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Cuadro 3.1. Indicadores del Observatorio Global Urbano . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142Cuadro 3.2. Indicadores de desarrollo sostenible de EUROSTAT . . . . . . . . . . . . . . . 144Cuadro 3.3. Indicadores propuestos por la AEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147Cuadro 3.4. Indicadores de la OCDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151Cuadro 3.5. Conjunto de Trabajo de Indicadores Centrales de la OCDE . . . . . . . . . . . . 152Cuadro 3.6. Indicadores de la OMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Cuadro 3.7. Indicadores de la Auditoría Urbana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Cuadro 3.8. Indicadores de Seattle sostenible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156Cuadro 3.9. Indicadores de Leicester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158Cuadro 3.10. Áreas estratégicas y ámbitos específicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Cuadro 3.11. Indicadores propuestos para la CMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161Cuadro 5.1. Áreas estratégicas y ámbitos específicos de los subsistemas ambiental y urbanístico . . . 207Cuadro 5.2. Áreas estratégicas y ámbitos específicos de los subsistemas demográfico y económico . . 208Cuadro 5.3. Indicadores propuestos para el subsistema ambiental . . . . . . . . . . . . . . 209Cuadro 5.4. Indicadores propuestos para el subsistema urbanístico . . . . . . . . . . . . . . 210Cuadro 5.5. Indicadores propuestos para el subsistema demográfico . . . . . . . . . . . . . 211Cuadro 5.6. Indicadores propuestos para el subsistema económico . . . . . . . . . . . . . . 212Cuadro 5.7. Calidad de la información estadística urbana en Europa . . . . . . . . . . . . . . 214Cuadro 5.8. Disponibilidad de información municipal para los indicadores del subsistema ambiental . . 215Cuadro 5.9. Disponibilidad de información municipal relevante para los indicadores
del subsistema urbanístico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218Cuadro 5.10. Disponibilidad de información municipal relevante para los indicadores
del subsistema demográfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219Cuadro 5.11. Disponibilidad de información municipal relevante para los indicadores
del subsistema económico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221Cuadro 5.12. Municipios seleccionados en el análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223Cuadro 5.13. Indicadores Ambientales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224Cuadro 5.14. Indicadores Urbanísticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225Cuadro 5.15. Indicadores Demográficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
![Page 17: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/17.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A16
Cuadro 5.16. Indicadores Económicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227Cuadro 5.17. Medidas descriptivas para los indicadores del subsistema ambiental . . . . . . . . . 228Cuadro 5.18. Medidas descriptivas para los indicadores del subsistema urbanístico . . . . . . . . 230Cuadro 5.19. Medidas descriptivas para los indicadores del subsistema demográfico . . . . . . . . 232Cuadro 5.20. Medidas descriptivas para los indicadores del subsistema económico . . . . . . . . 234Cuadro 5.21. Indicadores con valores perdidos y extremos del subsistema ambiental . . . . . . . . 237Cuadro 5.22. Indicadores con valores perdidos y extremos del subsistema urbanístico . . . . . . . . 237Cuadro 5.23. Indicadores con valores perdidos y extremos del subsistema demográfico . . . . . . . 238Cuadro 5.24. Indicadores con valores perdidos y extremos del subsistema económico . . . . . . . 238Cuadro 5.25. Casos con valores perdidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239Cuadro 5.26. Obtención de los componentes principales del subsistema ambiental . . . . . . . . . 242Cuadro 5.27. Matriz de Componentes del ACP Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244Cuadro 5.28. Resultados ordenados del CPAmb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245Cuadro 5.29. Obtención de los componentes principales del subsistema urbanístico . . . . . . . . 247Cuadro 5.30. Matriz de Componentes del ACP Urbanístico . . . . . . . . . . . . . . . . . 248Cuadro 5.31. Resultados ordenados del CPUrb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249Cuadro 5.32. Obtención de los componentes principales de las variables del subsistema demográfico . . 250Cuadro 5.33. Matriz de Componentes del ACP Demográfico . . . . . . . . . . . . . . . . . 252Cuadro 5.34. Resultados ordenados del CPDemo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253Cuadro 5.35. Obtención de los componentes principales de las variables del subsistema económico . . 254Cuadro 5.36. Matriz de Componentes del ACP Económico . . . . . . . . . . . . . . . . . 256Cuadro 5.37. Resultados ordenados del CPEcon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257Cuadro 5.38. Indicadores seleccionados para el ACP Global . . . . . . . . . . . . . . . . . 259Cuadro 5.39. Obtención de los componentes principales de las variables del ACP Global . . . . . . . 260Cuadro 5.40. Matriz de Componentes del ACP Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262Cuadro 5.41. Resultados ordenados del CPGlobal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263Cuadro 5.42. Resultados ordenados del DP2 Amb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265Cuadro 5.43. Resultados ordenados del DP2Urb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266Cuadro 5.44. Resultados ordenados del DP2Demo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268Cuadro 5.45. Resultados ordenados del DP2Econ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269Cuadro 5.46. Indicadores seleccionados para el ADP2Global . . . . . . . . . . . . . . . . 271Cuadro 5.47. Resultados ordenados del DP2Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272Cuadro 5.48. Resultados ordenados del CDAmb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275Cuadro 5.49. Resultados ordenados del CDUrb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276Cuadro 5.50. Resultados ordenados del CDDemo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278Cuadro 5.51. Resultados ordenados del CDEcon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279Cuadro 5.52. Indicadores seleccionados para el CDGlobal . . . . . . . . . . . . . . . . . 281Cuadro 5.53. Resultados ordenados del CDGlobal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282Cuadro A3.1. Test KMO y prueba de Bartlett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368Cuadro A3.2. Matriz de componentes rotados para el subsistema ambiental . . . . . . . . . . . 369Cuadro A3.3. Matriz de componentes rotados para el subsistema urbanístico . . . . . . . . . . . 371Cuadro A3.4. Matriz de componentes rotados para el subsistema demográfico . . . . . . . . . . 372Cuadro A3.5. Matriz de componentes rotados para el subsistema económico . . . . . . . . . . . 373
![Page 18: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/18.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 17
Índice de Figuras
Figura 1.1. Ecosistema Urbano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Figura 1.2. Sistema de Ciudades de Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Figura 2.1. Principios y políticas de sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Figura 3.1. Proceso de elaboración de índices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Figura 3.2. Modelo Presión-Estado-Respuesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128Figura 3.3. Cadena Causa-Efecto de las interacciones economía-medio ambiente . . . . . . . . 129Figura 3.4. Esquema FMPEIR adoptado por la AEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Figura 3.5. Modelo Bandera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139Figura 4.1. Ejemplo de representación gráfica de un conjunto difuso . . . . . . . . . . . . . 181Figura 4.2. Modelo difuso para la agregación de indicadores de desarrollo sostenible . . . . . . . 192Figura 4.3. Comparación entre formas funcionales de pertenencia difusa . . . . . . . . . . . 197Figura 4.4. Función de pertenencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197Figura 5.1. Interacción entre actividad económica y medio natural . . . . . . . . . . . . . . 203Figura 5.2. Relaciones básicas entre ecosistemas naturales y urbanos . . . . . . . . . . . . 204Figura 5.3. La clasificación PER en el ámbito de la sostenibilidad urbana . . . . . . . . . . . . 205Figura 5.4. Gráfico de Sedimentación para el ACP Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . 243Figura 5.5. Gráfico de Sedimentación para el ACP Urbanístico . . . . . . . . . . . . . . . 247Figura 5.6. Gráfico de Sedimentación para el ACP Demográfico . . . . . . . . . . . . . . . 251Figura 5.7. Gráfico de Sedimentación para el ACP Económico . . . . . . . . . . . . . . . 255Figura 5.8. Gráfico de Sedimentación para el ACP Global . . . . . . . . . . . . . . . . . 261Figura 5.9. Variable lingüística "Sostenibilidad" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274Figura 5.10. Comparativa de la posición de los municipios en los índices ambientales . . . . . . . 284Figura 5.11. Comparativa de la posición de los municipios en los índices urbanísticos . . . . . . . 284Figura 5.12. Comparativa de la posición de los municipios en los índices demográficos . . . . . . . 285Figura 5.13. Comparativa de la posición de los municipios en los míndices económicos . . . . . . . 285Figura 5.14. Comparativa de la posición de los municipios en los índices globales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
![Page 19: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/20.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 19
Introducción
La medición del desarrollo, junto a la definición de losfactores condicionantes del crecimiento, son dos de lascuestiones más fascinantes y fecundas que hancentrado el interés de los científicos sociales en generaly de los economistas en particular.
A pesar de esta larga tradición, es difícil no sentircierta pesadumbre ante los resultados obtenidos a lahora de explicar e incorporar en los modeloseconómicos la aparición de señales de alerta quemuestran las limitaciones físicas del planeta desde laescala global a la local. Estas externalidades de laactividad humana se materializan en el aceleramientodel cambio climático, el agotamiento de la capacidad decarga y de regeneración de los ecosistemas o subiodiversidad. Asimismo, fenómenos endémicos, comola pobreza, la deuda exterior y el subdesarrollotecnológico e industrial de muchos países, siguenampliando las diferencias entre los denominados primery tercer mundo, retroalimentando, por otra parte, ladegradación ambiental. Dentro de las regiones másdesarrolladas, aparecen otro tipo de externalidades,como la deficiente calidad de vida, los altos niveles deparo y subempleo, las bolsas de pobreza, elhiperconsumo, etc.
Ante esta realidad, se renueva la preocupación porel medio natural, la biodiversidad y el equilibrioecológico a nivel planetario, buscando formas deurbanización, producción, consumo, etc. que asegurenel mantenimiento del bienestar para las generacionesfuturas. Se trata del Paradigma de la Sostenibilidad que
promueve nuevas perspectivas de análisis dentro de lasdisciplinas sociales, integrándolas junto a la Ciencias dela Tierra en la llamada Ciencia de la Sostenibilidad.
Las señales de alerta arriba referidas no sonrecogidas de forma eficiente por las medidastradicionales de desarrollo, como el PIB, que consideranel crecimiento económico como el principalcomponente del desarrollo, e incluso del bienestar, sinreferencia alguna a la calidad del modelo seguido entérminos distributivos, ecológicos o intertemporales.Desde análisis relativos a la Economía Ecológica sedenuncia que las medidas agregadas tienen importanteslagunas por cubrir, concediendo excesivo énfasis a losvalores monetarios y al mercado como institución paraasignar recursos, minusvalorando el capital ambiental ysu amortización, junto a otras percepciones subjetivasrelacionadas con el concepto integrador de la "calidadde vida".
Al descender a las escalas regional y local, losinstrumentos para cuantificar el desarrollo se difuminan,optándose en la mayoría de los casos por medidasregionales en términos de agregados macroeconómicos(producción, valor añadido, empleo) o la participaciónlocal en los mismos, elecciones que dejan de ladomuchas peculiaridades o connotaciones del desarrolloinherentes a cada territorio. Los análisis de tipomicroeconómico que consideran medidas alternativasdel desarrollo regional o local son escasos y muyheterogéneos. La falta de estadísticas suficientes yadecuadas, más allá de las variables demográficas
![Page 21: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/21.jpg)
derivadas de censos y padrones, es la principal razónexplicativa a este hecho.
Por otra parte, dejando por unos instantes de ladoel problema de la medición del desarrollo, al albor delsiglo XXI se asiste al auge del denominado fenómenourbano, consistente en la proliferación de megaciudadesy aglomeraciones urbanas en todo el mundo. Desde laperspectiva socioeconómica, las ciudades son losprincipales centros de actividad y decisión, concentrandocrecientes cantidades de población. En el entorno urbanoaparecen de forma más intensa manifestaciones de lasseñales de alerta asociadas a problemáticas de índolesocioeconómica y psicológica como son el paro, laeconomía sumergida, la pobreza suburbana, lainsolidaridad, la alienación y el estrés. En referencia a losaspectos ambientales, las ciudades y entornos industrialesadquieren el rango de causas explicativas directas de lacrisis ambiental global, al ser las principales fuentesemisoras de residuos y contaminación, demandandocantidades crecientes de recursos naturales y energéticosde áreas cada vez más lejanas.
El crucial papel que juegan las ciudades en la NuevaEconomía acentúa la urgencia de resolver los problemasestructurales derivados de la herencia urbana entérminos de diseño y gestión de las ciudades en todoslos ámbitos. En base a esta necesidad y bajo el prismade la sostenibilidad, resulta trascendental implementaruna aproximación holística a la hora de analizar la rescivitas, integrando conocimientos de disciplinas como laEcología, la Economía, el Urbanismo, la Sociología o laPsicología. La conjunción del enfoque ecosistémico,junto a la teoría general de sistemas y el análisisestratégico, originan la visión de la ciudad comoecosistema urbano.
Al diseñar una política urbana que analice losniveles de bienestar y de crecimiento económico, juntoa la calidad del entorno y la presión sobre los recursosnaturales, es necesaria la implementación de un sistemade información orientado a la medida integral deldesarrollo urbano. Para ello, retomando el discurso de lamedición del desarrollo y conjugándolo con el análisisecológico urbano, se han de considerar no sólo lastradicionales variables económicas y poblacionales,sino también aquellas otras referidas a los desequilibriosambientales en el entorno y su reflejo en el sistemaregional, nacional y global.
En la región andaluza se producen las primerasseñales que apuntan a la aparición de crisis ecológicasurbanas en un futuro cercano, derivadas de la presión
que sobre el medio ejercen las actividades humanas y elpeso demográfico de las grandes aglomeracionesurbanas en proceso de maduración dentro del sistema deciudades andaluz. Cada vez son más las urbes andaluzasque manifiestan tensiones ambientales y urbanísticasderivadas normalmente de un crecimiento demográficono asimilado por su estructura física. En otros casos, latipología urbana heredada en las ciudades históricas nose ha renovado convenientemente, o los crecimientos enla periferia se han producido sin considerar máscuestiones ambientales que las estéticas. El resultado esel mismo: la deficiente calidad de vida urbana, así como eldeterioro del medio ambiente urbano y de su entorno.
Resulta estratégica la oportunidad de medir esteproceso en sus estadios previos a la aparición demegalópolis o regiones metropolitanas, siendo más bienun territorio de ciudades pequeñas y medias con unaproblemática ambiental particularizada que la distinguede otros ámbitos peninsulares o europeos.
Se pueden definir cuatro características queapuntan al nivel local como referente para elestablecimiento de una medida del grado de desarrollosostenible: es la esfera de incidencia de la problemáticaambiental más común; existe un vacío metodológicoque deriva en la profusión de técnicas muy dispares;facilita la agregación posterior de este tipo de medidaspara referirlas a las escalas supra-locales; y desde elpunto de vista institucional resulta más operativosolucionar los problemas de gestión del desarrollo localprecisamente desde ese nivel territorial.
El presente trabajo persigue tres objetivos básicos.En primer lugar, la consideración conceptual de ideaspoco habituales en el análisis económico, como lasderivadas del concepto de ecosistema, aplicadas alanálisis urbano. La segunda finalidad radica en larevisión de la literatura más relevante en materia deconceptualización y cuantificación del desarrollosostenible, con especial referencia al ámbito urbano,reconociéndose que la sostenibilidad local es un factorclave para la sostenibilidad global. Finalmente, el tercerobjetivo se centra en el análisis de los indicadores desostenibilidad como aproximación válida para lamedición de la calidad del desarrollo urbano,concretando una propuesta de análisis aplicada a lasciudades más pobladas de Andalucía.
Para alcanzar estos objetivos, se parte delnecesario enfoque multidisciplinar arriba comentado,integrando aspectos ecológicos, urbanísticos,económicos y estadísticos. El estudio se divide en dos
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A20
![Page 22: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/22.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 21
bloques diferenciados. El primero, de corte conceptual ypreocupado por los antecedentes históricos y la revisiónde la literatura en materia de sostenibilidad, medio urbanoe indicadores, abarca los tres primeros capítulos.
El capítulo inicial se centra en las cuestiones referidasal ámbito y objeto de análisis: la esfera urbana y eldesarrollo sostenible. Para ello, se hace referencia alfenómeno urbano desde un enfoque dual próximo a laEcología y a la Economía Urbanas. Asimismo, sedestacan los principales componentes en los que seapoya el concepto de sostenibilidad y se enumeran loscontenidos de las principales políticas centradas en lasciudades desde una óptica internacional, europea yregional. La sostenibilidad urbana comienza a ser unobjetivo de intervención pública a todos los niveles deadministración, desde la comunitaria hasta la local.
En el segundo capítulo, sin pretender serexhaustivos, se realiza una revisión de la ampliabibliografía disponible en materia de desarrollo sostenible,desde una posición más cercana a la ciencia económica.En el análisis conceptual, se constata la gran multiplicidadde criterios existente entre las diferentes posturas oenfoques, sobre todo a nivel urbano. El concepto desostenibilidad, tal y como viene siendo utilizado, carecede una definición objetiva y cuantitativa, haciendoreferencia más a ciertos criterios o principios generales degestión. La calificación de ciudad sostenible, dado el altogrado de incertidumbre existente, así como la falta deobjetividad en la definición, es distinta prácticamente paracada ámbito urbano. Por todo ello, cada ciudad ha dedefinir de forma más o menos explícita su manera demedir el progreso hacia la sostenibilidad o al menos lacalidad ambiental del desarrollo.
Seguidamente, dentro de las posiblesaproximaciones al objeto de análisis, se adopta eldenominado Enfoque de los Indicadores, derivándoseuna serie de medidas específicas de las principalesteorías y modelos expuestos con anterioridad. Noobstante, se reconoce la dificultad intrínseca en la medidade conceptos abstractos y relativos como el bienestar oel desarrollo.
El capítulo tercero recoge las consideracionesmetodológicas específicas relativas al uso de indicadoresy su aplicación sistemática a la medida del desarrollosostenible. Se aportan numerosos ejemplos, de entre losmás destacables para la escala urbana.
Un segundo bloque de capítulos se dedica a laexposición teórica y práctica del diseño de indicadoressintéticos a partir de tres metodologías alternativas.El capítulo cuarto describe los tres métodosseleccionados. El Análisis de ComponentesPrincipales es una técnica clásica para el uso deindicadores sociales, tradición que avala su utilidad ala hora de reducir el número de variables a considerar.El Análisis de la Distancia P2 se configura comoindicador de síntesis de la información no redundanterecogida en un conjunto heterogéneo de indicadores,destacando, de entre sus aplicaciones, las referidasal análisis de la distribución de la renta. La últimatécnica consiste en la propuesta de un modelo,desarrollado a partir del enfoque lingüístico de laTeoría de los Conjuntos Difusos.
El quinto capítulo se refiere al análisis empírico,realizado en base a la definición previa de un sistema deindicadores de desarrollo sostenible urbano. En elapartado de revisión de fuentes estadísticas se describela base de datos utilizada, proveniente en su mayoría del"Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía"(Instituto de Estadística de Andalucía), así como de la"Encuesta sobre medio ambiente urbano" elaboradapara las ciudades andaluzas de más de 30.000habitantes (Consejería de Medio Ambiente de la Juntade Andalucía).
El resultado final es la obtención de índices oindicadores sintéticos del nivel de desarrollo, desde unenfoque próximo a la sostenibilidad débil y relativa,para los municipios seleccionados. A partir de estosíndices se obtienen dos grupos de conclusiones: poruna parte aquellas referidas a la caracterización delmodelo urbano seguido en las ciudades andaluzas, entérminos de la brecha de desarrollo existente entre lasmismas; en segundo lugar, se puede establecer amodo de meta-análisis, una comparativa entre losdistintos objetivos perseguidos y los resultadosobtenidos para cada metodología.
Las conclusiones finales albergan algunas de lasposibles respuestas a las preguntas iniciales acerca dela definición y medición de la sostenibilidad urbana,analizándose las propias limitaciones encontradas eneste trabajo y proponiendo futuras líneas deinvestigación para tratar de responder al resto decuestiones abiertas.
![Page 23: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/24.jpg)
Parte I. Ciudad, Desarrollo y Sostenibilidad
![Page 25: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/26.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 25
1. El fenómeno Urbano y la Sostenibilidad
Introducción
Son muchas las señales de alerta que avisan de lanecesidad de una reconsideración de la cuestiónambiental1. La actividad humana ya ha sobrepasadodiversos umbrales en cuanto a utilización de recursosnaturales y generación de contaminantes y residuos.Constanza et al. (1999) resumen en cinco lasevidencias de haber llegado a los límites físicos: laexcesiva apropiación humana de la biomasa; elaceleramiento del cambio climático; la expansión delagujero de ozono; la degradación de los suelos; y lapérdida de biodiversidad.
A nivel internacional existe un amplio consenso ala hora de identificar cuáles son estos signos deinsostenibilidad (IUCN/UNEP/WWF, 1991):
a) El aumento demográfico y el consumo de recursos. b) La pobreza, el acceso a los alimentos y al agua
potable.c) El agotamiento de los recursos y la pérdida de
biodiversidad.
d) La contaminación ambiental.e) La aceleración del cambio climático global.f) La ampliación de la brecha de desarrollo entre el
primer y tercer mundo y la deuda mundial.
Se puede afirmar que los entornos urbanos eindustriales comparten cierto grado de responsabilidaden estos desequilibrios globales, dado que seconfiguran como los centros de decisión y consumo aescala mundial, así como los principales nodosemisores de residuos y contaminación.
En su relación con el medio natural, las ciudadesmodifican profundamente el entorno incluso nocercano (Douglas, 1983), transformando los ciclosbiológicos y naturales con los consecuentesdesequilibrios a medio y largo plazo, en muchos casosirreversibles. No se ha de olvidar que es en la periferiade las ciudades donde se instala la industriacontaminante, la cual produce por regla general para elmercado urbano.
El denominado "fenómeno urbano" hacereferencia a la explosión demográfica experimentadaen los entornos urbanos a lo largo del siglo XX y que seresume en dos cifras: 233 millones y 3.000 millones,correspondientes a las proyecciones de población quereside en ciudades en 1900 y 2000, respectivamente(UNCHS, 1999a). Sin duda alguna, este hecho,conjugado con el papel que juega la ciudad en surelación con el medio natural, configura el centro deldebate en torno a la sostenibilidad local. Dado que "el
1. Los informes anuales del WorldWatch Institute (Brown et al., 2000)informan desde 1984 de los progresos hacia una sociedad sostenible,siendo un buen referente para evaluar la llamada crisis global (Reid,1995). Los informes bianuales del World Resources Institute (WRI, 2000),de WWF (1998), del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas(UNEP, 1997), del Banco Mundial (World Bank, 2000b) o de la OCDE(1999; 2001a), son otros ejemplos.
![Page 27: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/27.jpg)
impacto de las ciudades sobre el medio ambientedomina de forma creciente el debate sobresostenibilidad" (Alberdi y Susskind, 1996), paraimplementar una política eficaz hacia la sostenibilidades necesario referirse a una política de desarrollosostenible urbano.
En este primer capítulo se presentan, a modo deantecedentes, los principales conceptos sobre los quese articula el resto del trabajo. Los siguientes epígrafesestán centrados pues en: la evolución ecológica de lasciudades, el ecosistema urbano, la identificación de losdesequilibrios ecológicos en las ciudades, la evoluciónurbana en Andalucía y las iniciativas hacia lasostenibilidad local.
1.1. Visión histórica de la huella ecológica de las ciudades
Si para otras especies la lucha por la supervivenciacaracteriza su existencia, la humana hace mucho queno tiene más competidora que ella misma. Desde unavisión próxima a la Ecología Humana puede afirmarseque el hombre, superado el nivel de subsistencia, haido modificado el medio que le rodea de acuerdo a unparámetro básico: la mejora de la calidad de vida. Lahumana es la única especie que ha podido modificar agran escala el medio circundante, configurando supropio ecosistema, el urbano.
La satisfacción de las necesidades humanas,unida a otras connotaciones relativas al control sobreel medio, la lucha por el poder y la búsqueda delconocimiento, han justificado los actuales niveles dedesarrollo, así como el camino seguido para llegar a losmismos. La ciudad nace como resultado y símbolo deeste proceso, en el que el hombre no sólo ocupa elterritorio cercano, sino que extiende su huella,transformando su entorno para proveerse de losinsumos necesarios para su expansión. Si bienusualmente se considera este fenómeno únicamente
desde las perspectivas demográfica y urbanísticas, laurbanización también supone una transformaciónecológica2 (Rees y Wackernagel, 1996 y Vitousek etal.,1997).
Desde su origen como asentamiento organizado,la ciudad ha sido el foco difusor del desarrollo humano.Pero también, desde este mismo momento se produceuna inflexión en la relación de equilibrio hombre-medioexistente hasta entonces: Al pasar de una economía derecolección, nómada o de subsistencia, a otra deproducción, más estable y próspera, se originan losprimeros problemas dentro de la esfera del incipientemedio ambiente urbano.
A modo introductorio, resulta interesante elanálisis de Boyden (1992; 1996) clasificando en cuatroetapas genéricas la historia de la existencia humana3.Estas fases son: primitiva, primeros agricultores,primeras ciudades y la fase industrial moderna.
El hombre preagrícola, por necesidades desubsistencia, ha de dispersarse en el paisaje. La caza yla recolección exigen tal vez un mínimo de cincokilómetros cuadrados para producir el alimento de unapersona. En estas condiciones, y sin el más sencillo delos sistemas de transporte, es tecnológicamenteimposible que se formen grandes concentracioneshumanas. La revolución agraria modifica estatendencia. La escasez de los productos silvestres essuplida con una producción propia que permitecrecimientos poblacionales sostenidos. Al poderproducir más alimentos en una superficie menor, lospobladores comienzan a formar comunidadesprimitivas. Se deduce que el requisito previo para laurbanización será la "transformación del suelo"(Mumford, 1961:29) y el intercambio de los excedentesde alimentos producidos en la comunidad.
Varios milenios tienen que transcurrir para que lacondición definitiva de la urbanización se lleve a cabo,es decir la liberación de parte de la población de lasobligaciones de cultivar, alcanzándose lo que seconoce como proceso de civilización. Las primigeniasciudades comienzan aproximadamente en el 6.000-5.000 a.C., aunque hasta el 1.000 a.C. no seencuentran pruebas fehacientes del desarrollo deasentamientos complejos catalogables comociudades, surgidos en las extensas llanuras aluvialesentre el Tigris y el Eufrates.
Gracias a las relaciones comerciales entre lasciudades originales, las crecientes necesidades deconsumo local son satisfechas con producción de
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A26
2. La tasa de extinción de especies inducida por el hombre se estáacercando a la producida por las grandes catástrofes naturales de finalesdel Paleozoico y Mesozoico (Rees y Wackernagel, 1996).3. Para análisis relativos a la evolución humana desde una perspectivaecológica véanse Simmons (1989) o Ponting (1991), inter alia. Geddes(1915) y Mumford (1934; 1961) son referencias básicas desde la reflexiónbio-tecnológica de la historia urbana, así como Weber (1967) o Pirenne(1972). En España destacan Chueca (1968), Naredo (1984; 1996c) yFernández (1996).
![Page 28: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/28.jpg)
otros lugares y viceversa. En las ciudades comercialesfenicias y las polis griegas, el crecimiento de la poblacióndel asentamiento se desliga de las limitacionesderivadas de la explotación de los recursos cercanos, locual permite un mayor crecimiento demográficosostenido. Las necesidades primarias son cubiertas máseficientemente, permitiendo la especializaciónproductiva y el desarrollo de otras actividades "másurbanas o civilizadas" (comercio, religión, ciencia,filosofía, etc.). La huella ecológica4 de los asentamientosempieza a ser superior al ámbito de ocupación de losmismos, sin duda gracias a los avances tecnológicosaplicados al transporte.
1.1.1. Las ciudades pre-industrialesRoma no sólo acuña el concepto pleno de urbe ycivitas, sino también el de los problemas derivados dela vida urbana (Mumford, 1961). Como señalan lascrónicas de la época, el ruido y la densidad dehabitantes5 son ya un problema grave en los vici obarrios de las grandes ciudades imperiales, llamadasgenéricamente oppidum desde la época de Julio Cesar(Wells, 1984), lo que obliga a "huir" a las villas rústicaspara re-encontrar la tranquilidad y evitar el sofocantecalor de la ciudad. La figura del Censor aparece comomedida para vigilar las costumbres de los ciudadanos ycontabilizar las personas y haciendas objeto degravamen.
Las necesidades urbanas configuran unacreciente huella ecológica que necesita de nuevastierras para uso agrario, ingentes recursos humanos(aparece la burocracia) y costosas infraestructuras(acueductos, viaductos) que gestionen y posibilitenrespectivamente la llegada de recursos a las ciudades.El caso más evidente es la mayor ciudad del Imperio,Roma, que llega a tener cerca de un millón dehabitantes en su época de máximo esplendor,población urbana no sostenible ya para la tecnologíade la época. No cabe duda de que la crisis urbana deRoma fue causa y efecto de la caída del Imperio
Romano, marcando el desarrollo futuro de lasciudades-Estado a partir de entonces.
En España no florecen las ciudades, en el sentidomoderno de la palabra, prácticamente hasta la llegadade la civilización romana. Sin despreciar este legado, elpaisaje actual de las ciudades españolas tiene unapresencia muy importante de la época musulmana ymedieval (Estébanez, 1989). Asentamientos muydependientes de los cultivos y del campo periférico,nacen sobre la base de un mercado, como la mayoríade los casos, ante una razón mercantil (medina árabe),militar o de protección (mercado medieval). Comoseñala Chueca (1968), las ciudades musulmanas nohan recibido mucha atención por parte de loshistoriadores del urbanismo, sin embargo, su análisises básico para entender la morfología de muchasciudades españolas con una importante herenciamorisca, crucial en Andalucía. La ciudad musulmanamedieval supone, según este autor, la negación delentorno campesino, con una maraña de callesestrechas, multitud de ellas sin salida (adarves), dondese cultiva la interioridad con viviendas realizadas desde"dentro hacia fuera", ofreciendo espacios muyheterogéneos y superpuestos.
Para Pirenne (1972), la formación deconcentraciones urbanas en el medievo es resultado deldesarrollo de las actividades comerciales e industrialesde la incipiente clase urbana, la burguesía. Este hechoconmociona la organización económica del campo,cultivándose cada vez en mayor medida las tierras antesdeclaradas baldías o forestales. El hecho destacable dela época medieval es el florecimiento de nuevasciudades en torno a los campos que los señoríos ymonasterios destinaban a roturar con una finalidad yano de subsistencia o tributo, sino comercial. Laatracción de mano de obra agraria, unida a la actividadmanufacturera, suponen la concentración de poblaciónen torno a las ciudades y burgos fortificados,generando auténticas crisis ecológicas derivadas de lasaturación de la capacidad de acogida urbana.
Las crisis ambientales urbanas del medievo sondebidas principalmente a las malas condicioneshigiénicas y sanitarias, así como a la defectuosaconservación de los alimentos. En esta época, losfrenos naturales de la población (Malthus, 1798), lasguerras, epidemias y plagas, someten a grandesaltibajos los crecimientos demográficos urbanos. Lapeste bubónica que azota a Europa durante variosaños puede considerarse un problema eminentemente
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 27
4. El concepto de "huella ecológica" es formulado inicialmente por Rees(1992), refiriéndose al ámbito de incidencia ecológica de unasentamiento en términos de la cantidad de tierra productiva quenecesita para su consumo y la asimilación de los residuos generados.5. En la ciudad existen viviendas pluri-familiares agrupadas en plantassuperpuestas llamadas insulae con graves problemas de insalubridad,que contrastan con las tradicionales domus unifamiliares de una planta(Bettini, 1996).
![Page 29: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/29.jpg)
de salud pública urbana. No obstante, en términosagregados todavía no se puede considerar que laactividad humana condicione el equilibrio delecosistema global. Se trata de situaciones deinsostenibilidad local derivadas de factores distintos alos energéticos o ambientales.
No obstante, son muchos los episodios en lahistoria de las ciudades calificables de sostenibles entérminos de salud pública (Naredo, 1996c), en basenormalmente a diseños urbanos bastante meritorios:desde las grandes obras hidráulicas romanas, quepermiten el abastecimiento de agua de las grandesexplotaciones agrarias y las ciudades, hasta la culturamedieval árabe, la cual ha dejado numerosos ejemplosen Andalucía, consiguiendo compatibilizar altasdensidades de población con calidades higiénicas másque aceptables6.
El descubrimiento de América supone un claroaumento de la huella ecológica de las ciudadeseuropeas. El transvase de recursos desde el continenteamericano es muy importante en los siglos XVI y XVII.El XVIII viene marcado por un interés en reformar lasciudades haciéndolas más bellas e higiénicas,profundizándose en un modelo de crecimiento urbano,donde las mejoras científicas y tecnológicas setrasladan con rapidez a la calidad de vida urbana(alcantarillado, agua potable, etc.) y el transporte. Losefectos de la Guerra de la Independencia semanifiestan en muchas ciudades españolas (Zaragoza,Burgos, etc.), los terratenientes residen en las ciudadesy la incipiente clase urbana por excelencia, laburguesía, modela el "estilo de vida urbano" en base auna identidad cultural y social propias, a partir deldesarrollo de actividades comerciales principalmente.En Europa, las grandes ciudades sufren importantesproblemas de saturación y congestión del tráfico (Parísresulta un caso emblemático) y las reformas urbanasempiezan ha ser llevadas a cabo en las grandesciudades (como es el caso de Madrid).
No obstante, los desequilibrios en la relaciónhombre-medio no son tan desproporcionados en lasciudades europeas como a partir del siglo XIX. Para
Boyden (1996), la transición desde las primigeniasciudades a la fase industrial o tecnológica modernaempieza con la revolución industrial, todavía en cursoen muchas partes del mundo7.
1.1.2. Las ciudades industrialesEl desequilibrio entre el volumen de población y lacapacidad productiva pre-industrial provoca grandesproblemas de escasez y subidas de precios en losproductos básicos, fenómeno claramente descrito porAdam Smith (1776). La revolución industrial es larespuesta de la tecnología a las nuevas necesidades deproducción y uso de recursos naturales. En Inglaterracomienza dicha revolución sustituyendo el consumo deárboles por el de ingentes cantidades de carbón. Lasminas y fábricas necesitan un elevado volumen de manode obra, así como transformaciones en el medio naturalde gran impacto (construcción de minas, bombeo deagua, transporte, etc.). El uso de la máquina de vaporpermite aumentar la productividad a niveles inéditos hastaentonces.
En términos agregados, los consumos de energía ymateriales producidos en este proceso industrial puedenser calificados como no sostenibles sin ningún género dedudas. En base a las teorías de Georgescu-Roegen(1971), la revolución industrial supone pasar de ladependencia de la energía proveniente del Sol (infinita,pero de flujo limitado) a la energía almacenada en la tierra(finita, pero de flujo regulable). El auténtico cambio en losfundamentos del modelo de desarrollo económicoproviene de esta sustitución de las energías naturales afavor de energías fósiles y fisico-químicas (Passet, 1996).
Los efectos sobre el planeta derivados de esta etapa,con apenas seis u ocho generaciones, son enormes,traduciéndose en un masivo incremento en la intensidaddel uso de recursos y energía, así como en el incrementoen la producción de residuos ante un rápido incrementode la población. Se produce la "ruptura del espacio"(Passet, 1996:61) ante el crecimiento del fenómenourbano, donde "considerables aglomeraciones deindividuos vierten toneladas de desechos sobre espaciosreducidos, con tasas de concentración de residuos quesuperan las posibilidades de absorción de los agentesbiológicos, comprometiendo así el funcionamiento de losmecanismos de los que depende la constancia del medioy la reproducción de las especies animales y vegetalesque lo pueblan".
La revolución industrial supone también unarevolución urbana, produciéndose el primer éxodo masivo
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A28
6. Impulsora del saneamiento urbano en sentido moderno, muchostramos de alcantarillado están en uso hoy en día.7. Chueca (1968) destaca que el retraso industrial en España ofrece laventaja de no haber conocido la típica ciudad de la fase "paleotécnica"descrita por Mumford (1934) compuesta por la factoría y el slum dondese hacinan los trabajadores.
![Page 30: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/30.jpg)
del mundo rural. En el interior de las ciudades seestablecen telares, fábricas y talleres de manufacturas,centralizando las oportunidades de empleo y atrayendoingentes cantidades de población. Las grandes emisionesa la atmósfera, derivadas de la combustión del carbón,antes sólo usado para calefacción, oscurecen los cielosde las ciudades, que se vuelven insalubres ysuperpobladas. Por otra parte, las diferencias entre lasclases sociales también se plasman en el diseño urbano.Los obreros comparten la ciudad con la burguesía, perohacinados en viviendas en torno a las fábricas, enarrabales industriales que darían lugar más tarde a losllamados barrios colmena o dormitorio. Para solucionarestas carencias, se plantean modelos urbanísticosalternativos, como el propuesto por Mumford (CiudadIndustrial), o las ciudades utópicas de Owen (Harmony) yFourier (Falansterio).
En España, a lo largo del XIX se experimenta uncreciente grado de urbanización, sobre todo a partir de lasegunda mitad de siglo (en 1856, se estima que un 24,6%de la población habita en núcleos de más de 2.000habitantes). La burguesía plantea las necesidades deprofundas reformas urbanas (ensanches y redefinicionesdel modelo urbano), de los que el Plano de Ensanche deBarcelona (1859) es un meritorio ejemplo. Como señalaEstébanez (1989), los planes de infraestructura (viarios,carreteras y ferrocarril), así como el saneamiento y laapertura de espacios verdes, suponen las prioridadespara la burguesía en el llamado higienismo. El conceptode alienación social y urbana se fragua en la sociedadindustrial de la época.
En el primer tercio del siglo XX, las ciudadesespañolas experimentan los crecimientos poblacionalesmás importantes de su historia, debido a un crecienteéxodo rural8. Esta realidad origina un grave problema devivienda y acentúa las malas condiciones sanitarias en losdesarrollos urbanísticos. En las inmediaciones a la ciudad
industrial se producen, con gran celeridad y falta deplanificación, una serie de transformaciones quecondicionan el desarrollo futuro. El borde urbano es lazona de la ciudad más problemática desde el punto devista ambiental.
Desde mediados del siglo XX las ciudades absorbenlos primeros emplazamientos industriales, quedandoasfixiadas y produciéndose problemas de relocalizaciónen las mismas. Las industrias, buscando las economíasde localización, saltan a la periferia de la ciudad, queacaba finalmente por reabsorberlas dado su rápidocrecimiento. Por otra parte, los llamados núcleos-satélitecrecen gracias a la cercanía a la ciudad central o a losnodos de transporte, aumentando sus flujos deintercambio. Las grandes industrias contaminantes selocalizan ahora al amparo de la economía global en lospaíses menos desarrollados, no sólo económicamente(con mano de obra más barata), sino también en materiade legislación y protección del medio ambiente, por otraparte prácticamente indemne hasta entonces. La huellaecológica urbana salta a otros continentes para elabastecimiento de energía y materias primas.
Las grandes superficies y los polígonos industrialesde calidad se sitúan en la periferia no necesariamentecercana. Las ciudades se extienden en el territorio enforma de red jerarquizada, donde existen distintasposibilidades de localización empresarial. Dentro de lavertebración del territorio, las ciudades juegan un papeldeterminante, sobre todo los grandes espaciosmetropolitanos, adoptando ciertamente unafuncionalidad9 que condiciona la intensidad de lasinterrelaciones con otros ámbitos, configurándose losllamados Sistemas de Ciudades10.
El territorio es cruzado por vías de transporte masivoque acortan las distancias temporales de formaconsiderable. La cercanía a los nodos y a lasinfraestructuras de comunicaciones eficientes resultanvitales para la competitividad económica. El sectorindustrial, gracias a las nuevas formas de gestión basadasen la subcontratación y filiación de la producción, asícomo la terciarización, hacen necesarias menorescantidades de suelo, pero transformados y de mayorcalidad (suelo industrial con cableado de fibra de vidrio,etc.), así como una mayor cualificación de los empleados.
Resulta coherente añadir una nueva etapa a laevolución ecológica urbana descrita por Boyden: laciudad global, en referencia a su ámbito de influencia, ociudad difusa, en sentido físico al desdibujarse sucontorno urbano.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 29
8. El fenómeno de la emigración hacia la ciudad desde los núcleosrurales vecinales, e incluso hacia países extranjeros, ha sido muyimportante en el caso español, generando una serie de profundosefectos sobre el mundo rural y urbano.9. Entendiendo la funcionalidad en una doble interpretación: territorial(en el sistema de ciudades: ciudad central, ciudad periférica, ciudaddormitorio, etc.) y económica (ciudad financiera, comercial, industrial, deservicios, turística, etc.).10.El Sistema de Ciudades se compone de una malla de núcleosurbanos que mantienen unas relaciones de índole funcional compleja. ElSistema puede ser monocéntrico o policéntrico, en función al grado demadurez del mismo.
![Page 31: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/31.jpg)
1.1.3. Las ciudades globalesLa evolución de las ciudades siempre ha venidomarcada por el transporte y la tecnología. En losalbores del siglo XXI, el desarrollo de las tecnologíasde telecomunicación y la transformación del sectorterciario (hacia las industrias de la informaciónprincipalmente), favorecen la dispersión de lasactividades económicas en el territorio y laintegración de las economías multinacionales. Estadinámica de mundialización o globalización de lasrelaciones económicas es la consolidación de lallamada "Aldea Global", como señaló el sociólogoMc Luhan en los sesenta, previendo la disolución delas ciudades como unidad formal tal y como sonentendidas habitualmente11.
Las ciudades globales (Sassen, 1991) superan laconcepción tradicional de las metrópolis (Jones,1990), adoptando un papel de creciente importanciacomo auténticos centros directores de la economíaregional, nacional y, en algunos casos, mundial.Desde el punto de vista espacial, las ciudades seextienden en el territorio y trascienden a sudimensión física, configurando lo que se denominanciudades difusas (Rueda, 1996a). Desde laperspectiva tecnológica y relacional, estas ciudadesconforman un área de incidencia12 o hinterland quellega a sobrepasar las fronteras nacionales enmuchos casos. En los países desarrollados, lasnuevas tecnologías de telecomunicación y laexistencia de importantes infraestructuras para laproducción y el transporte, permiten modificar laspautas de localización, favoreciendo el nacimientode nuevas centralidades en la periferia de losprincipales núcleos urbanos. Se configura así unsistema dinámico de ciudades (Hall, 1988; Knox yTaylor, 1995), en función de las ventajascomparativas que ofrecen en términos de factorescomo: localización y especialización productiva,generación de riqueza y empleo; y calidad de vida.
Esta revolución hace posible la definición de unnuevo modelo teórico de ciudad-utopía en el que lasdistancias físicas son finalmente irrelevantes parauna serie de actividades, prácticamente englobadas
en el sector servicios. Asumido el coste tecnológico(por ellas mismas y/o por la colectividad), estasempresas experimentan una notable expansión,apareciendo nuevas actividades desconocidashasta ahora, a raíz del desarrollo de las tecnologíasde la información. La ciudad informacional (Castells,1989) es "la nueva forma urbana de los nudosdominantes de la nueva estructura espacial", dondese manifiesta su capacidad de centralizar y controlarla red de flujos de información en que se basa elpoder de las corporaciones internacionales (Castellsy Hall, 1994).
En términos sociales, estas nuevasmacrociudades se caracterizan no por laestratificación social tradicional, sino por unadualidad manifestada en el espacio urbano. Lasciudades duales (Castells, 1991) son la plasmaciónsocial de estas transformaciones tecnológicas yeconómicas que dan lugar a las ciudades globales einformacionales. La dualidad se presenta en formade dos sistemas, internamente estratificados, dondeuno de ellos, relacionado con el polo dinámico decrecimiento y generación de renta, se diferenciaradicalmente del otro, que concentra la mano deobra degradada en espacios e instituciones que noofrecen posibilidades de movilidad ascendente en laescala social y que inducen a la formación desubculturas de supervivencia y abandono.
En términos ecológicos, la facilidad actualmostrada en la movilización de los recursos haceque las huellas ecológicas tengan carácter global,justificándose la idea apuntada en la Introducción deque el desarrollo urbano se constituye en causaprincipal de gran parte de los problemas ecológicosmundiales. Al apuntar estas tendencias, se observaque la ciudad se desliga de las limitaciones físicas,manteniéndose no obstante las barreras tecnológicay sobre todo ambiental, las cuales siempre hanactuado como restricciones a largo plazo para lasostenibilidad del hecho urbano.
Desde el punto de vista urbanístico, en el caso delas ciudades españolas, se asiste a un proceso de"metropolización" necesario para crear la masa críticaprevia a la globalización de las regiones metropolitanasen gestación. Si bien este proceso no es tanestructurado como en el caso de las ciudadesnorteamericanas, sí plantea importantes repercusionesecológicas (Castells, 1990; Naredo 1991; Fernández,1993; 1996).
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A30
11. En Amin y Graham (1997) se recoge una revisión de los principalesefectos de la globalización sobre el concepto de ciudad.12. Definido por las relaciones funcionales y flujos informacionales(Castells, 1989) que superan unos umbrales mínimos.
![Page 32: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/32.jpg)
1.2. La ciudad como ecosistema
1.2.1. Enfoque ecosistémico y análisis estratégicoLa aproximación a la problemática urbana,caracterizada por su multidimensionalidad, se ha derealizar desde la conjunción de distintos enfoquescientíficos para el análisis de la dinámica física yrelacional de las ciudades. En este sentido, desde laCumbre de la Tierra (UNCED, 1992) se asume lanecesidad de un enfoque holístico e integrador en elanálisis de los sistemas urbanos, con idea de recoger yponderar las dimensiones no sólo socioeconómica oterritorial, sino también la ambiental a la hora de la tomade decisiones. Hasta hace relativamente poco tiempo,el interés de las administraciones e institucioneslocales se ha centrado básicamente en los aspectosrelativos a la dimensión dotacional de la calidad de vidaurbana (más y mejores equipamientos), donde el medioambiente era tratado muchas veces desde unaperspectiva paisajística o meramente estética. Hoy endía es difícil negar el hecho de que el equilibrioecológico en la relación ciudad-medio es la condiciónnecesaria para sostener la calidad de vida,conformando un nuevo concepto, el de eco-ciudad13
(Roseland, 1997).Dada la complejidad del ámbito urbano, la
aplicación del análisis estratégico ha permitido laidentificación de interrelaciones básicas entre losproblemas ambientales y socioeconómicos. Ante unasituación de recursos financieros y temporaleslimitados, es necesaria una acción efectiva, rápida yconcreta. Con esta finalidad se aplican los conceptosde planificación y gestión estratégica, propios decírculos empresariales y de reciente aplicación alámbito urbano. El análisis estratégico no pretendeconocer toda la realidad, sino tan sólo modelizar los
aspectos fundamentales que relacionan a los distintoscomponentes del sistema, en este caso, la relaciónhombre-asentamiento-medio ambiente.
Otro elemento metodológico catalizador de estoscambios es la adopción del enfoque ecosistémico. Suutilidad es inmediata, en palabras de Constanza(1991:333): "los sistemas ecológicos son nuestro mejormodelo de sistemas sostenibles". El enfoqueecosistémico urbano deriva de la aplicación de losprincipios de la Ecología14 a los sistemas sociales yeconómicos, así como su interrelación con elambiental. Como señala Bocking (1994:12), laadopción de la idea de ecosistema supone que "han deser estudiados mediante un enfoque integrado,comprensivo y holístico". Esta idea trasciende a todaslas dimensiones de la planificación y gestión urbanas(Stern y Montag, 1974). Las claves de la adopción deeste enfoque son (Mitchell, 1999:67):
a) Contexto jerárquico. Consiste en conocer lasconexiones entre los distintos niveles, desde laperspectiva de la teoría de sistemas.
b) Fronteras ecológicas. Es necesario concedermás importancia relativa a las unidades ecológicas ybiofísicas frente a las administrativas15.
c) Integridad ecológica. Los esfuerzos se han dedirigir a mantener y proteger la totalidad de labiodiversidad, junto con los modelos y procesosnaturales que la mantienen.
d) Base de datos. El primer paso ha de consistir enla recogida de información suficiente para analizar lasinterrelaciones entre los sujetos o componentes delsistema.
e) Control y gestión adaptativa. La consideración"adaptativa" da por hecho que el conocimiento de losecosistemas es incompleto y que es posible laexistencia de perturbaciones derivadas de laincertidumbre. La gestión ha de ser un proceso deaprendizaje en continua revisión. El control de lasituación (mediante la recogida de información y latoma de decisiones) es la clave para la gestiónadaptativa.
f) Cooperación. La existencia de fronteras hacenecesaria la cooperación entre los municipios,comunidades, gobiernos nacionales e internacionalesy organizaciones no gubernamentales.
g) Cambios organizativos. La mayoría de losagentes y organismos de gestión no estánestructurados u orientados hacia la gestión
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 31
13. Entre los precursores de la aplicación de los principios derivados dela ecología urbana al ámbito urbanístico, podemos encontrar un nutridogrupo de teóricos de la incidencia en la calidad de vida y la actividadsocioeconómica de la forma y el diseño urbano tales como el ya citadoMumford (1961; 1964), Geddes (1915) y Howard (1902) entre otros. EnKostof (1991) se encuentra una revisión histórica de estas teorías.14. La Ecología es la disciplina integradora de las ciencias naturales, yfue definida originariamente por Haeckel (1866) como el estudio de lasinterrelaciones entre los organismos y su medio ambiente, o "laeconomía de la naturaleza". Odum (1953) se refiere a la misma como "elestudio de la estructura y funciones de los ecosistemas".15. En el caso urbano adquiere vital importancia, dada la dificultad deidentificar los límites reales de la ciudad, muchas veces más allá de loslímites puramente administrativos.
![Page 33: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/33.jpg)
ecosistémica, ni consideran la repercusión de susrespectivas medidas sobre el resto de componentes.
h) El hombre como parte del ecosistema. Lapoblación ha de ser considerada como integrante delos sistemas naturales y no como entesindependientes.
i) Valores. Han de respetarse y tenerse en cuentatanto los conocimientos científicos como aquellosotros derivados de la tradición local y la evolución delos valores sociales.
Este enfoque, aplicado al sistema urbano, enfatizala ciudad como un sistema complejo caracterizado porcontinuos procesos de cambio y desarrollo. Para elloconsidera aspectos tales como energía, recursosnaturales y producción de residuos en términos deflujos o cadena (ciclos o circuitos). Las aportacionesmás importantes de la concepción ecológica enmateria de análisis y gestión de ciudades son lasreferidas a los conceptos de capacidad de carga yhuella ecológica, así como a la definición de umbrales yniveles críticos.
Por otra parte, la base provista por la teoríasistémica, ampliamente utilizada en modelizaciónsocioeconómica y ambiental, supone un potenteinstrumento para el análisis y organización de lasrelaciones entre los elementos que conforman lossistemas complejos16. En este sentido, destacan análisis
cuantitativos de las interconexiones en sistemascomplejos, como el de Lotka (1925) quien estudió laintegración de los sistemas ecológicos y económicos entérminos cuantitativos y matemáticos17. Estos estudioshan dado base al desarrollo de la Teoría General deSistemas18 (Von Bertalanffy, 1968) y fecundasaplicaciones al campo de la Economía, como se derivade los trabajos de Von Neumann y Morgenstern (1944) yel Análisis Input-Output moderno (Leontief, 1941).
El entendimiento de los procesos de cambio ydesarrollo de las ciudades, consideradas comosistemas complejos, permite analizar separadamentelos elementos e interrelaciones existentes en cadasubsistema, pasando a continuación, mediante laagregación de sus componentes y el análisis de lasinergia, a la definición del sistema global urbano. Unhecho característico de los sistemas (Laszlo, 1996) esque conforme aumenta su complejidad más dependesu comportamiento de las interacciones entre susdiferentes elementos, obteniéndose un resultadosinérgico muchas veces imprevisible y difícil decomprender o modelizar.
1.2.2. El ecosistema urbanoEl concepto básico de la Ecología es el de ecosistema,definido inicialmente por el botánico inglés Tansley(1935) como la comunidad de elementos bióticos y sumedio ambiente físico (elementos abióticos). Unecosistema se caracteriza por no sólo por su referenciafísica o escala espacial (que puede ser, por ejemplo,desde una comunidad de hormigas hasta el ecosistemaglobal, Gaia19), sino también por las interrelaciones entrelos distintos elementos del sistema, en términos de flujode energía y materiales y el medio.
La Ecología Urbana es una disciplina relativamentereciente20, que surge hace escasamente veinte añostras el reconocimiento progresivo de la ciudad comoecosistema21 ya que comparte las características de serabierto, pero capaz de autorregulación, ligando losorganismos que conviven con su ambiente inorgánico.
Profundizando en este sentido, la Ecología Urbana(Rueda, 1995) se considera como la interacción entre elhombre y el medio ambiente en áreas urbanas,físicamente manifestada en una serie de flujos demateria, energía y residuos (Figura 1.1). El considerar laciudad como un ecosistema (artificial) permite laaplicación de conceptos de la ecología, tales comonicho, diversidad, relaciones de competencia odependencia (parasitismo, simbiosis), a la esfera social,
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A32
16. Por el contrario, el enfoque reduccionista, imperante como métodocientífico clásico, persigue la resolución de un fenómeno en sucesionescausales aisladas y sucesivas, así como la búsqueda de las unidadesbásicas del sistema. Este enfoque es válido sólo si el sistema es simpley con interacción nula o lineal entre sus elementos.17. Considera la interacción de los componentes bióticos y abióticoscomo un sistema que se ha de considerar en su conjunto. La Economíay la Ecología manifiestan dinámicas siguiendo patrones de flujosenergéticos. 18. Una de las aplicaciones más importantes de la Teoría de Sistemas esla desarrollada por Forrester (1961) que dio lugar a los modelos de "Loslímites del Crecimiento" (Meadows et al., 1972).19. La idea del ecosistema planetario o GAIA (Girardet, 1992) se centraen considerar a la Tierra como un gran ecosistema, en la cual el hombrees un componente vital. Si bien la actividad humana orienta la evolucióndel planeta, el hombre también se encuentra sometido, como el resto deseres vivos, a las leyes de la naturaleza que gobiernan el funcionamientode los ecosistemas.20. Destaca el esfuerzo realizado por el programa Hombre y Biosfera(MAB) de la UNESCO (1988), para analizar las ciudades como sistemasecológicos. 21. Como señala Cicerchia (1996) resulta difícil entender dicha evoluciónconceptual (desde la ciudad como negación de los valores ambientaleshasta el ecosistema urbano y la ciudad ecológica) si no es tras una largaevolución multidisciplinar.
![Page 34: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/34.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 33
los estilos de vida y las actividades humanas engeneral, generando un tipo de enfoque no muyhabitual en el estudio de las ciudades22. Si secomplementa este análisis con los enfoques de la
Sociología y la Economía, se define el sistema urbanocomo un concepto holístico23, integrador de lossistemas naturales y sociales que confluyen en ellugar urbano.
22. En la línea del análisis del ecosistema y el metabolismo urbanodestacan los trabajos de Odum (1963), Wolman (1965), Lynch (1981),Douglas (1983), Girardet (1990), Brugmann y Hersh (1991), White (1994),Bettini (1996), Alberti (1998), Rueda (1995) y Newman (1999), entre otros.23. Según la definición originaria de Smuts (1926), este término designala tendencia del universo a construir unidades de crecientecomplicación: desde la materia inerte, pasando por la materia viva, hastallegar a la materia viva y pensante.
Figura 1.1. Ecosistema urbano
FUENTE: Alberdi (1996)
![Page 35: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/35.jpg)
Los ecosistemas naturales evolucionan haciaestados más complejos24 de organización de lasrelaciones en la comunidad, dominando ycontrolando las variaciones ambientales. Elecosistema urbano es por tanto el último eslabón enesta serie. Una ciudad no es un sistemaindependiente, ni cerrado (Rueda, 1996c). Lossistemas urbanos representan un marco ambientalde dependencias y necesidades vitales al que se hallegado convergiendo desde muy diversasexigencias. Su interdependencia económica, social yecológica se extiende lejos de sus límites. Elecosistema urbano posee una estructura específica,resultante de las interrelaciones entre los factoresespaciales, la planificación humana y la naturaleza.
Uno de los enfoques adoptados desde laecología urbana en la búsqueda de propuestasresolutivas tiende a la consideración fisiológica delsistema urbano como parásito del medio ambiente(Girardet, 1992): "las ciudades son enormesorganismos de metabolismo complejo sinprecedentes en la naturaleza, cuyas conexiones seextienden a lo largo y ancho del mundo". Siguiendoun metabolismo lineal, la ciudad obtiene grandescantidades de energía y materiales (energíatransformada) del medio, los cuales sontransformadas para su exclusivo beneficio (bienes yservicios), debilitando progresivamente a su anfitrión(los sistemas naturales y rurales), que terminasufriendo los síntomas de la irreversibilidad (erosión,desertificación, pérdida de diversidad biológica, etc.).La relación parásita sólo implica la eliminación del
anfitrión cuando existen más candidatos parahospedar.
Las ciudades desplazan las poblacionesanimales y vegetales, reduciendo la biomasa y labiodiversidad al urbanizar el medio natural. Enrealidad, en términos ecológicos lo que se producees una regresión del ecosistema natural25. La accióndel hombre no permite que los ecosistemas delentorno urbano lleguen por tanto a la clímax26,favoreciendo la regresión del mismo (reducción de lacomplejidad, simplificación de las relacionesecológicas, reducción del número de especies, etc.),en aras de aumentar la producción agraria útil para laactividad humana.
Las pautas de consumo manifestadas por losentornos urbanos son perfectamente identificables ycuantificables, al igual que sobre el resto deecosistemas naturales. De esta manera, se puedenconocer las necesidades regulares de recursos(alimentos, materias primas, agua) y energía(combustibles) y su impacto sobre la biosfera. Sinembargo, la falta de tradición en estos estudios, lacarencia de datos y la complejidad y magnitud de losecosistemas urbanos dificultan esta tarea. Son muyescasos los análisis empíricos que desde laperspectiva ecológica analicen los flujos demateriales y energía en el ecosistema urbano. En elámbito internacional destacan los pionero trabajosteóricos de Wolman (1965) y Douglas (1983), así comolas aportaciones empíricas de Newcombe et al.(1978), Boyden et al. (1981) y Brugmann (1992). EnEspaña, junto al análisis para la ciudad de Barcelona(Terradas et al., 1985), destaca el estudio realizadopara la Comunidad de Madrid (Naredo y Frías, 1988).En el mismo, los autores determinan la magnitud de losflujos de energía, agua y materias, relacionándolos conlos flujos de información y monetarios que conlleva elfuncionamiento económico de la región de Madrid,donde la aglomeración urbana juega un papel muyimportante. Al considerar los deficitarios balance dematerias, energía y agua, junto con las tradicionalescuentas financieras (producción, renta, empleo), losprimeros relativizan o cuestionan la bondad o eficienciaambiental de los niveles de actividad económica yurbana. Con ello se realiza una valoración de lasexternalidades ambientales del crecimiento(contaminación y consumo de recursos) nocontabilizados por los tradicionales estudios dedesarrollo regional27 (Rifkin, 1990).
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A34
24. En términos de información, la ciudad como sistema abierto, tiene lacapacidad de estructurar la información del medio y evolucionar haciaestadios más complejos. De esta manera, a medida que aumenta lacomplejidad del sistema urbano, la productividad y la gestión de lainformación pasan a vertebrar la organización de la ciudad. A más diversidadsocial, mayor cantidad de información en el sistema (Rueda, 1996a).25. La relación entre los ecosistemas naturales y urbanos puede ser descritasegún el "Principio de San Mateo" enunciado por Margalef (1991): cuandodos ecosistemas interaccionan, la materia y la energía aumentan en el máscomplejo a expensas del más simple, que se debilita progresivamente.26. Un ecosistema llega a la clímax cuando las distintas especies delecosistema se encuentran en equilibrio con el medio ambientecircundante de forma que se alcanza una situación estable.27. Además de incluir la perspectiva ambiental, se analiza el papel delos flujos de información en una sociedad urbana con creciente peso delsector servicios en general, y de tecnologías de la información enparticular. La información es la base de las relaciones económicas en lafloreciente sociedad de la información, articulada en una red de centrosdecisores urbanos mundiales (Castells, 1997).
![Page 36: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/36.jpg)
1.2.3. Características del ecosistema urbanoTodo ecosistema se caracteriza por los elementos quelo componen así como las relaciones existentes entrelos mismos y con el medio natural. Resulta interesantecomentar desde esta perspectiva los principaleselementos del ecosistema urbano. Para ello, se analizanlos aspectos referidos a las población, latransformaciones físicas que se derivan de unasentamiento humano y su relación con el medio natural.
1.2.3.1. Población urbanaUn ecosistema se basa en la interrelación de distintaspoblaciones de diferentes especies que se asocianformando comunidades (biocenosis), en un marcofísico (biotopo) con determinadas características(temperatura, luz, agua, substratos minerales uorgánicos, etc.). La integración de las biocenosis y losfactores del medio en ecosistemas funcionales, seconsidera algo indispensable para el mantenimiento dela vida en la Tierra. Como señalan Savard et al. (2000),"los ecosistemas urbanos son muy dinámicos,pudiéndose dividir los aspectos relativos abiodiversidad en base a tres grupos de cuestiones:
a) El impacto de la ciudad en los ecosistemasadyacentes.
b) La maximización de la biodiversidad dentro delecosistema urbano.
c) La gestión de las especies no deseadas dentrodel ecosistema. Dado que en este medio artificial, sedan las condiciones para el desarrollo de ciertasespecies adaptadas antropogénicas, calificadas enmuchos casos de endémicas al medio urbano(palomas, ratas, etc.)".
Sin embargo, en el ecosistema artificial urbano,esta interacción no resulta equilibrada, siendo lapoblación humana la que define y condiciona losparámetros generales del ecosistema. Por otra parte,se produce un marcado y generalizado descenso de
especies vegetales y animales de orden superior(presentes en parques, jardines y como animales decompañía), los cuales ocupan en el ecosistema unaposición residual de difícil subsistencia. Dos son losaspectos más relevantes a la hora de describir lapoblación urbana:
a) Elevado crecimiento demográfico. Laconcentración de actividad económica y empleo, asícomo la mejora de las condiciones de vida urbanas (entérminos de equipamientos, básicamente salud,educación, vivienda), son dos de los principalesfactores que motivan el desplazamiento de lapoblación hacia entornos urbanos. La poblaciónurbana ha experimentado en la segunda mitad de estesiglo un crecimiento explosivo (UNCHS, 1999a; 1999b),suponiendo más del 45% del total mundial. Para el2006 se espera que ese porcentaje ascienda al 50%(O´Meara, 1999) y supere el 60% en el año 2030 (UnitedNations, 1997).
b) Elevada densidad de población humana. Lamayoría de especies manifiesta la misma tendencia alagrupamiento o convivencia de sus miembros,normalmente dirigida al aprovechamiento de la sinergiade grupo. La humana no es una excepción, comomanifiesta la experiencia urbana. La elevada densidadpoblacional de las ciudades con respecto a losasentamientos del entorno es una de las característicasdefinitorias de todo ecosistema urbano. Estaconcentración de población y la edificación en alturapersiguen reducir los costes económicos (precio delsuelo, coste de las infraestructuras y equipamientos) yaprovechar las economías de aglomeración. De hecho,no reducen la presión sobre los recursos naturales y elentorno28, incluso se llega a incrementar el consumo deenergía por unidad de superficie y se utilizan materialesde construcción más contaminantes29.
Se pueden realizar paralelismos entre los análisispoblacionales ecológicos y los urbanos. Así, cabe laposibilidad de extrapolar la definición que en Ecologíase hace del incremento poblacional en base a unconjunto de variables (tasa de crecimiento de lapoblación, número de habitantes preexistentes yresistencia ambiental del medio), estableciendo de estamanera el indicador básico para un análisis deviabilidad ecológica de los entornos urbanos entérminos poblacionales o espaciales. Según esta idea,los crecimientos poblacionales asumibles por las
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 35
28. La concentración supone un menor uso (si bien más intenso) del territorioo espacio, facilitando por ejemplo la gestión de los residuos urbanos.29. Existe un debate abierto acerca de la opción más beneficiosa para elmedio ambiente: si diseñar ciudades con elevada densidad poblacional, obien ciudades más extensas con menor intensidad de ocupación. Estacuestión ha ocupado un importante lugar en las discusiones del Grupo deExpertos sobre Medio Ambiente Urbano en Europa, sin llegar a conclusionescerradas sobre el tema (comparar CCE, 1994 con CCE, 1996).
![Page 37: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/37.jpg)
actuales condiciones de cada entorno urbano vendríandados por:
Donde:
a) r: Tasa de crecimiento demográfico (o tasa decrecimiento urbano medido por la superficie incorporadaal sistema urbano de forma directa o indirecta).
b) N: Número actual de habitantes de la ciudad (ototal de superficie considerada como sistema urbano).
c) (K-N)/K: Resistencia ambiental del medio. Enbase al número de individuos que faltan (K-N) paraalcanzar el número máximo o límite asumible por elecosistema (K) (o proporción del margen decrecimiento urbano posible aún hasta alcanzar el límiteconsiderado como sostenible o al menos equilibrado ogestionable).
Como señala Rueda (1996a), otra posibilidad deanalizar el tamaño máximo de un asentamiento esmediante el cociente entre E, consumo energético (entérminos de biomasa y materiales) y H, diversidad(entendida como la cantidad de información). Si estecociente disminuye, es indicio de mejoras en laeficiencia del uso de los recursos y la energía paraproducir la actividad humana desarrollada en la ciudad.Si por el contrario aumenta, la productividad urbana escada vez menor, aumentando las necesidades delmetabolismo de la ciudad para mantener la diversidadde estructuras físicas y socioeconómicas.
1.2.3.2. Crecimiento urbano y transformación del medio físico. El biotopo urbano
La degradación del medio ambiente urbano estáasociada al rápido proceso de urbanización, queapenas ha considerado los aspectos ecológicos. Estacaracterística genera sobre la población un síndromede "tensión urbana" que conlleva a una pérdida decalidad de vida: deterioro del centro histórico, falta deespacios verdes y de zonas de recreo, congestión deltráfico, ruido, costo elevado de los servicios, deteriorode los suburbios, dificultades de integración social,marginación y delincuencia, etc.
Como señala Salvo (1996:12) "ciudad y naturalezahan sido generalmente consideradas como dosestructuras excluyentes, marcando la diferencia la
intervención o no del hombre. Dicha acción humana sesustancia en la construcción de un desierto cultural,inhóspito -en principio- a cualquier organismo vivo,animal o vegetal, distinto del hombre". Los sistemasurbanos están construidos sobre un soporte estructuralbásico, definido por la búsqueda permanente de unpretendido bienestar a través de parámetrosbásicamente económicos, pero también sociales,psicológicos, urbanísticos, etc. El grado decomplicación de su estructura se elevaprogresivamente por la cantidad, calidad, implantacióny aceptación de exigencias en relación con esosparámetros definitorios. Las transformaciones delterritorio tienen una incidencia clara en aspectosrelativos a calidad de vida humana (Rueda, 1996b).
Tres hechos caracterizan el biotopo urbano lamodificación radical del medio físico, la articulación deltransporte y el microclima urbano.
En referencia a la primera característica, elasentamiento humano provoca una modificación tannotable de las condiciones primigenias del territorio(clima, ciclo de nutrientes, flujo energético, estructuraespacial, etc.), que los organismos de regionescircundantes están imposibilitados para colonizar elnuevo medio. El proceso urbanizador intensivo, através de la transformación de ingentes recursosmateriales con un elevado uso energético añadido, esel máximo exponente de la intervención odomesticación del medio por parte del hombre(Naredo, 1996b). El paisaje natural se transformaprofundamente (el curso de ríos, la franja y el fondolitoral, las cadenas montañosas), por efecto directo(urbanización) o indirecto (redes de comunicación yabastecimiento de recursos). Precisamente, elemplazamiento de las ciudades se realiza en laszonas de mayor valor ecológico, donde el acceso alos recursos básicos (agua, alimentos) y lascondiciones bioclimáticas son óptimas para la vidahumana.
El espacio físico urbano se encuentra estructuradode forma muy heterogénea, gracias a una tradiciónurbanística basada en la separación entre usosespecíficos (residencial, oficinas, industrial,equipamientos, espacios abiertos, etc.), con la finalidadprincipal de facilitar la asignación de infraestructurasdotacionales y simplificar el cálculo de losaprovechamientos urbanísticos. Sin embargo, lazonificación acarrea claras consecuencias ecológicasal aumentar los desplazamientos (mayor consumo de
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A36
![Page 38: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/38.jpg)
energía y contaminación). Los ecosistemas naturalesno realizan una especialización del territorio (p.e.:bosque mediterráneo), normalmente los usos seintegran espacialmente para aprovechar los flujos dematerias y energía según un modelo cíclico. Esto es loque ocurre en un árbol, que hospeda a distintasespecies, con distintos usos del mismointerrelacionados entre sí. No obstante, la ciudadcompacta también supone una ganancia en términosde ocupación del territorio y uso energético en lasviviendas y servicios públicos urbanos, al concentrarelevadas densidades de población (Rueda, 1996a;Capello y Camagni, 2000).
El borde urbano es la zona más degradada de laciudad y donde se manifiestan de forma más severa losdesequilibrios ecológicos originados por lasactividades urbanas. Este espacio se caracteriza por suelevada entropía urbanística, entendida como falta deestructuración o vertebración con el resto del sistema.En el mismo se suelen localizar los usos marginalesindustriales, las zonas abandonadas y todos aquellosusos poco estéticos (vertederos ilegales), muycontaminantes o necesitados de mucho espacio(grandes superficies) que no se pueden emplazar en elcentro urbano dado el elevado coste del suelo y losproblemas de transporte y accesibilidad. Por otraparte, motivado por las externalidades negativas delcentro urbano, cada vez es mayor la población queopta por residir en la periferia de las grandes ciudades,lo que ocasiona mayores necesidades de transporte,problemas de accesibilidad (ALFOZ, 1995) y una menoreficiencia energética (en términos absolutos seconsume así más energía que agrupando todas lasviviendas en un espacio más reducido).
En relación al transporte en la ciudad, éste seproduce de forma horizontal, abarcando grandesdistancias para comunicar los usos o funcionalidadessegregados (Rueda, 1996c; Naredo, 1996b; 1996c). Laespecie humana ha desarrollado una tecnología que lepermite esta gran movilidad, inusual en un ecosistema
natural. Sin embargo, el coste energético y lacontaminación atmosférica son sumamente elevados.Asimismo, las infraestructuras de transporte acabancondicionando el diseño urbano de forma muy intensa,prevaleciendo sobre usos residenciales, recreativos oambientales. Más allá de los límites urbanos, ampliasfranjas de territorio son urbanizadas (autovías,ferrocarriles, etc.), incluso a pesar de su alto valorecológico, determinando una malla estructurada sobreel territorio y configurando una red de ecosistemasurbanos y rurales ya comentada anteriormente: elsistema de ciudades. A través de estos canales, elsistema urbano realiza todos aquellos intercambiosnecesarios para su desarrollo funcional (Rueda, 1996a).
El clima urbano es distinto al natural. Latemperatura media anual en las ciudades esdrásticamente más elevada que en el entorno próximo.Asimismo, en términos comparativos, en las ciudadeshay menos humedad y son más largos los períodos sinheladas. Sin embargo, se producen más nieblas (sobretodo en invierno) y calinas atmosféricas, llegando areducirse en un 15% la energía solar directa. Estefenómeno recibe el nombre de microclima urbano,produciéndose un cambio en el equilibrio térmico(inversión térmica), que se materializa en forma decampana térmica o isla de calor30 , el efectoinvernadero y el aumento de la contaminación.
La ciudad funciona como un acumulador de calorque genera por la actividad humana (electricidad,calefacciones, refrigeraciones y motores decombustión), junto al calor que recibe del sol. A estosfactores se une el hecho de que la atmósfera que rodeala ciudad está mas cargada de C02 , partículas, gases yaerosoles, configurando una campana de partículas ensuspensión que, junto al apantallamiento del vientoproducido los altos edificios, dificultan la dispersión dela contaminación y el calor. Un último factor se derivade la falta de evapotranspiración en las ciudades antela rápida evacuación de agua por las alcantarillas y elpavimento de las calles31, lo que implica laimposibilidad de retención y evaporación (Salvo, 1996).
1.2.3.3. Interacción con el medio natural. Balance de energía y materias
En los ecosistemas naturales se constata el hecho deque el ciclo de la energía no es cerrado, produciéndosepérdidas de la energía fijada, que disminuyen elrendimiento energético, degradándose a medida quese avanza en la cadena trófica. Se estima que cada uno
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 37
30. La isla de calor urbano se materializa en una cúpula de aire calientey más contaminado en rotación atrapada bajo una capa de aire más frío(Salvo, 1996).31. Por otra parte, la disposición de estos materiales en lasconstrucciones, no favorece el intercambio de calor con los alrededores,aumentando la absorción de calor por fenómenos de reflexión. Laarquitectura bioclimática trata de dar respuesta a estas situaciones,permitiendo el ahorro de energía.
![Page 39: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/39.jpg)
de los niveles tróficos aprovecha (para desarrollarse)aproximadamente el 10% del alimento capturado entérminos energéticos (el resto se disipa o se consumeen movimiento, respiración, etc.).
Sin embargo, la materia sigue un ciclo más omenos cerrado (los organismos descomponedorestransforman la materia orgánica en materia mineralapta para ser reutilizada por los productores, los cualesalimentarán a las especies consumidoras (herbívoros,carnívoros), recuperándose para el ecosistema. Portanto, el ciclo de la materia es posible gracias al flujo deenergía que se retiene momentáneamente en labiosfera. De esta manera, la energía absorbida por losvegetales se disipa, mientras la materia circula de unosorganismos a otros hasta convertirse en moléculassencillas de bajo contenido energético, que puedenvolver a ser usadas por los vegetalesfotosintetizadores. Básicamente, un ecosistema utilizaenergía endosomática, a partir de la luz solar obtenidamediante la fotosíntesis.
Como señala Ayres (1999), el llamado Principio delBalance de Materiales establece que a cada procesode transformación física, la masa de inputs ha de serexactamente igual a la masa de outputs, incluyendo losresiduos. De esta forma es posible la medida de lasemisiones y residuos derivados de la actividadhumana. Las características a destacar en el apartadodel balance de energía y de materias son las siguientes:
a) Elevada densidad energéticasecundaria/Habitante/Hectárea. El uso masivo deenergía exosomática diferencia a la ciudad, ecosistemaartificial, del resto de ecosistemas naturales, los cualesúnicamente utilizan energía solar directa. De hecho, el flujoenergético urbano proviene fundamentalmente de fuentesexosomáticas (combustibles fósiles), permitiendo unaelevada densidad de energía por hectárea en la ciudadescon respecto a un ecosistema natural (Odum, 1983).Las consecuencias en términos de contaminaciónderivadas de la extracción, producción, transporte yconsumo de esta energía son muy importantes y noexclusivas de las ciudades.
b) Ciclo energético urbano no circular. El ciclo deproducción de energía no es circular, como podría serlo
un ciclo natural, al no repercutir la energía de altogrado, transformada por la ciudad, sobre el hábitatoriginario de los recursos (la mayoría de las veceslejano) a modo de retroalimentación que garantice lasostenibilidad del sistema.
c) Consumo creciente de recursos naturales. Deforma similar a lo que ocurre con el consumoenergético, el crecimiento de la ciudad implica unamayor necesidad de materias. Estos recursosprimarios pueden ser de muy diversa índole(alimenticios, maderas y fibras, sedimentos, tierra, etc.).El metabolismo urbano transforma estos inputs(mediante importantes consumos energéticos enmuchos casos) en bienes económicos y sociales, loscuales ayudan a configurar los parámetros(básicamente dotacionales) que caracterizan el nivel dedesarrollo económico y de calidad de vida urbana.
d) Generación de residuos a gran escala. Mientrasque los ecosistemas naturales realizan, sobre losresiduos que generan, un reciclado natural a partir deorganismos que los transforman en substancias denuevo útiles para el resto del ecosistema, las ciudadesgeneran cantidades de residuos que no puedenabsorberse en su totalidad32. La mayoría de estosdesechos son acumulados y en algunos casostransformados, evacuándose a través de canalizacioneso transportes a depósitos especiales para sualmacenamiento y lenta asimilación por parte de losciclos naturales.
e) Generación de residuos altamentecontaminantes. Por otra parte, ningún ecosistemanatural genera residuos que no puede transformar obiodegradar en un ciclo de tiempo razonable. Sinembargo, los asentamientos urbanos y por extensiónlos industriales, generan en ciertos casos residuos nobiodegradables o de muy lenta y difícil asimilación porel medio. Este hecho redunda en contaminación delentorno y aniquilación biológica. Se trata de losresiduos altamente peligrosos y radiactivos, cuyoreciclaje, si no imposible, suele ser a muy largo plazo(radiactivos) y muy costoso, al ser necesaria muchaenergía y determinados procesos químicos a su vezcontaminantes.
f) Hiperconsumo de recursos hídricos. Los usosdel agua en la ciudad son múltiples, cumpliendofunciones alimenticias, higiénicas, estéticas (fuentes),de ocio (piscinas), económicas (recurso productivo enindustrias de alimentación, limpieza, campos de golf),como medio de transporte o evacuación de residuos,
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A38
32. El reciclaje y la reutilización podrían ser considerados como absorciones,pero en realidad suponen en muchos casos nuevos gastos energéticos ygeneración final de menos residuos, pero más contaminantes.
![Page 40: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/40.jpg)
etc. Dados los aumentos demográficos, así como lacreciente urbanización, la demanda de agua por partedel ecosistema urbano sigue una tendencia claramentecreciente.
1.2.3.4. Estructura asimétrica de los balances ecológicosDe todo lo anterior es posible deducir como síntesisque el balance de energía y materias entre la ciudad yel medio natural está claramente desequilibrado dadaslas "necesidades fisiológicas urbanas" (Naredo,1996c). Como resultado del proceso urbano seproduce un agotamiento de recursos y biodiversidad,en vez de retroalimentar el sistema y permitir lasostenibilidad del ecosistema global.
Junto a otras cuestiones generadoras deinsostenibilidad urbana que se recogen en el siguientecapítulo, se citan como claves explicativas de estarelación asimétrica las siguientes:
a) Las salidas del sistema. El consumo en lasciudades. Resulta necesario cerrar el ciclo dematerias y energía urbano. Las elevadas tasas deconsumo de recursos, agua y energía por persona okm2 urbano, no sólo están muy por encima de lacapacidad de los ecosistemas naturales, sino queademás son extremadamente ineficientes. Losrecursos son consumidos sin considerar el balance delos sistemas naturales (no tienen un reflejo directo entérminos de generación de recursos "útiles" para elentorno, sino como vertedero para los residuos noproductivos) y sin asegurar el equilibrio dentro de lossistemas urbanos. El consumo excesivo es favorecidopor el crecimiento urbano incontrolado -en términosecológicos-, que favorece incrementos en laproducción de residuos y el consumo de másrecursos y energía. Las tecnologías de producciónineficientes desde el punto de vista ambiental, ladistribución y envase, así como la limitada vida útil demuchos bienes económicos (reducida para asegurarnuevas demandas) agravan los efectos del consumourbano.
b) Los retornos al sistema. Los residuos urbanos.La inmensa mayoría de los recursos consumidos por laciudad no suponen la transformación de los mismos ysu posterior retorno al ecosistema natural. Desarrollosurbanísticos, fabricación de bienes elaborados,generación de trabajo, desplazamientos, etc. son usosa los que se destinan estos recursos. Como resultado,se producen dos efectos: generación de gases ypartículas en suspensión (contaminación atmosférica)y generación de residuos sólidos urbanos o peligrosos(contaminación de suelos y acuática). En general se dauna escasa producción primaria y un empobrecimientode las poblaciones de organismos detritívoros. Losresiduos no son útiles para los ecosistemasadyacentes.
c) Valoración del stock y de los flujos ambientales.Diferencias entre el valor ecológico y el valoreconómico. Por regla general, los flujos monetariosúnicamente compensan los costes de extracción oproducción más el beneficio (valor de uso). Una parteimportante de los mismos debería ser interpretadacomo rentas del capital ambiental invertido en el mediourbano y valorarse como coste de oportunidad de losrecursos ambientales específicos entre sus usosalternativos (usos indirectos, incluido el ambiental). Lavaloración económica de un bien ambiental ha derecoger la importancia que tiene el mismo en lasostenibilidad del sistema global y en el bienestarhumano. En el contexto ambiental, el valor económicototal de los recursos naturales33 no se ha de limitarúnicamente al valor de uso actual, incluyéndoseademás del valor de uso actual (directo e indirecto), losllamados valor de opción y valor intrínseco34.
1.3. Rasgos de insostenibilidad urbana
Los desequilibrios ecológicos entre población yterritorio adquieren en la dimensión urbana una extensagama de efectos sociales y ambientales. Estosproblemas afectan en cierto grado a todas lasciudades, entre ellas las andaluzas. No obstante, lagravedad de los mismos es una cuestión de relaciónentre tamaño demográfico y urbano.
El deterioro del medio ambiente urbano está enclara relación con los cambios estructurales de laeconomía, el crecimiento demográfico y las variacionesen las pautas de comunicación, vivienda, transporte yconsumo, donde la tecnología aparece siempre
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 39
33. Véase Pearce y Turner (1990) 34. El valor de opción aparece cuando existen consecuencias irreversiblesderivadas del uso de un recurso (o de la contaminación de un entorno),valorándose positivamente la espera, y por tanto el preservar el recurso, antela incertidumbre (se desconocen los beneficios) y con idea de obtenerinformación adicional (o mejoras tecnológicas). El valor de existencia ointrínseco está asociado a aspectos inherentes al recurso (p.e.: el paisaje),independientes de la utilidad económica que habitualmente se le concede.
![Page 41: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/41.jpg)
implícita. El crecimiento urbano genera una serie deprocesos desestabilizadores, causa y efecto deinsostenibilidad, los cuales pueden agruparse enfactores de:
a) Índole social: marginación, exclusión, pobreza,estratificación, descentralización, abandono de loscentros históricos, efectos de la separación del entornode trabajo y del hogar, pérdida de la cultura propia,alienación, etc.
b) Índole económica: paro, terciarización excesivade la economía, poca diversificación económica,dependencia de los recursos del exterior, movilidadcreciente, necesidades energéticas de la economíalocal, etc.
c) Índole territorial y urbanística: calles para losvehículos, escasez de espacios abiertos, edificiosenfermos, pocas zonas de recreo, consumo de suelodesordenado en la perimetría urbana, suburbanización,necesidad de infraestructuras de transporteimportantes, etc.
d) Índole ambiental: ruido, polución, congestión,contaminación atmosférica, residuos sólidos urbanos,falta de verde urbano, sobre-explotación de acuíferos yreservas de agua, agotamiento recursos naturales,consumo energético excesivo, etc.
A continuación, siguiendo esta clasificación setrata de describir de forma esquemática los principalesestrangulamientos ambientales y la tipología deproblemáticas socioeconómicas genéricas ligadas a unecosistema urbano medio en Andalucía. Sobre estascuestiones se han de centrar los indicadores desostenibilidad como base para un plan de acciónurbano.
1.3.1. Aspectos sociales y económicosLa ciudad es un sistema en el que confluyen distintoscomponentes que interaccionan con diversa intensidad.Cuando el sistema urbano no es capaz de atenuar oabsorber las tensiones generadas en las dimensionessociales y económicas (p. e. densidad excesiva depoblación en barrios marginales), éstas acaban minandoel desarrollo y desembocan a su vez en nuevos ymayores problemáticas no sólo socioeconómicas (paro,pobreza, etc.), sino también urbanísticas y ambientales(escasez de zonas verdes, excesivo consumo agua,vertederos ilegales, etc.), causas y efectos de lo que sepodría llamar espiral de la insostenibilidad.
1.3.1.1. Elevada densidad poblacionalEl crecimiento demográfico eleva la densidad urbana ysupone la ampliación de la huella ecológica de laciudad sobre el territorio. No cabe duda de que lastendencias de localización en las ciudades influyen yson influidas por variables en estrecha relación con lasostenibilidad del sistema urbano, tales como: empleo,renta, precios del suelo, calidad ambiental, etc. Lapoblación es la variable con mayor poder explicativo entodo análisis de la sostenibilidad de los sistemasurbanos. Cuantitativa (número de habitantes) ycualitativamente (nivel de desarrollo socioeconómico),la población determina los principales parámetrosecológicos de la ciudad, así como la presión final sobreel uso de energía y recursos.
En Andalucía no se encuentran casos desuperpoblación, siendo Sevilla y Málaga las dos únicasciudades que superan el medio millón de habitantescensados. Por tanto, en términos de población totalurbana no se cruza la barrera de la insostenibilidaddemográfica manifestada en muchas ciudadessudamericanas y asiáticas. La cuestión demográficaúnicamente puede plantear problemas para losactuales entornos urbanos andaluces en los aspectosreferidos a la densidad urbana. A pesar de que, engeneral, las ciudades mediterráneas no siguen unmodelo de ciudad compacta como otros casoscentroeuropeos, en las grandes ciudades andaluzas síabundan tipologías edificatorias multifamiliares queconforman barrios o sectores con elevadasdensidades. Si no se desarrollan importantesinfraestructuras y equipamientos ambientales,sociales, educativos o asistenciales, estos auténticosbarrios-colmena se establecen como focos de un grannúmero de problemáticas sociales y ambientales por elmero hecho de la densidad existente.
1.3.1.2. Bajos niveles de educación, formación einformación sobre sostenibilidad
Existe una relación directa entre niveles educativos ysensibilización ante problemas medioambientales. Laconsecución de elevados niveles de desarrolloeconómico, si bien lleva aparejada elevados consumosenergéticos y ambientales, a su vez conlleva un mayorinterés por el conocimiento de la relación sostenibleentre desarrollo y medio ambiente.
La variable educación ambiental está muy ligadaal comportamiento de los ciudadanos en términos deconsumo, producción, desplazamientos, etc. La
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A40
![Page 42: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/42.jpg)
sensibilización ambiental motivada por la existencia desuficiente información acerca de determinados hechosurbanos (p.e.: el consumo urbano de agua o energía, elruido producido en áreas colapsadas, etc.) facilitaenormemente el éxito de políticas ambientalesurbanas, provocando además la evolución osofisticación de las mismas, a través de demandassociales, por parte de las colectividades o vecindades,las cuales solicitan instrumentos cada vez máseficaces desde el punto de vista de la sostenibilidadambiental.
Andalucía es una región pionera en España enprogramas relacionados con la educación yparticipación ambiental. Los programas de educaciónALDEA destinados a escolares permiten importantesavances hacia el objetivo de inculcar a las nuevasgeneraciones los valores ecológicos. El Programa deEducación Ambiental en el Medio Urbano enunciacomo objetivo "apoyar y promover acciones deeducación, comunicación y participación ciudadanaque contribuyan a la mejora del entorno urbano y de lacalidad de vida". Otros ejemplo de acciones similaresson: aulas de la naturaleza, granjas escuelas, centrosen espacios naturales protegidos, itinerarios einstalaciones socio-recreativas, observatorios ymuseos, etc.
Todas estas actividades están normalmenteapoyadas por el voluntariado ambiental, dedicados aproyectos de restauración del medio y educaciónambiental. Dentro de las actividades relativas a medioambiente urbano se desarrollan tareas de mejora de lacalidad ambiental de la ciudad, restauración deelementos urbanos y acciones en espacios verdesurbanos y periurbanos.
1.3.1.3. Bolsas de pobreza, desigualdad e insolidaridad social
Como señala Castells (1991), las grandes ciudadesmanifiestan en mayor medida un carácter dual,alternando niveles elevados de desarrollo con bolsasde pobreza importantes: ciudadanos que disfrutan deelevada calidad de vida frente a otros que simplementesubsisten35. Las ciudades llegan a ser los lugares demayor renta media per capita del planeta y sin embargo
albergar a su vez numerosas bolsas de pobreza. Estosghetos o barrios marginales proliferan en las ciudadesmodernas, donde la clase social o económica semanifiesta (vía coste del suelo y de la vivienda) en lasegregación espacial llevada a sus últimos extremos.
Se trata de una problemática social muy ligada alfenómeno urbano que también tiene una clarapresencia en las ciudades andaluzas. La poblaciónafectada muestra tasas de analfabetización muyelevadas, careciendo de medios económicos establesy encasillada en la economía sumergida. Las viviendas,muchas veces prefabricadas, no cuentan en ocasionescon los servicios básicos como agua o electricidad.Esta deficiente calidad de vida redunda en otrasproblemáticas tales como marginación, inseguridadciudadana, proliferación de actividades altamentecontaminantes (básicamente vertederos ilegales ycementerios de coches), etc.
Por otra parte, la marginación y exclusión social decolectivos o individuos se ve potenciada por lossistemas urbanos complejos, tan propensos a laalienación humana dadas las estructuras decomportamiento y los estresantes ritmos de la vidaurbana. La distribución de la riqueza y la equidad estánestrechamente relacionadas con la sostenibilidad, yaque los ciudadanos de rentas más bajas o necesitadossufren también de forma más importante los problemasambientales, manifestando por otra parte una menorcapacidad o posibilidad de resolverlos de formaautónoma. La sociedad urbana ha de estar asimismoconcienciada de la necesidad de mantener o regenerarel capital ambiental urbano que se cede a lasgeneraciones futuras. La equidad intergeneracionalcompete también a los ciudadanos, en términos de supatrimonio histórico, cultural, ambiental y urbano engeneral.
Andalucía ha sufrido secularmente unos elevadosíndices de pobreza ligada al mundo rural, pero tambiénaparecen bolsas de pobreza en las grandes ciudades(véase Martín et al., 2000). No obstante, se trata de unarealidad muy poco estudiada en esta región.
1.3.1.4. Alienación y pérdida de cultura propia. Desarticulación social
En línea con los estudios sociológicos dedicados a laecología humana, el comportamiento social del individuourbano ha recibido un especial interés. La ciudad influyeen el comportamiento y los estados de ánimo, las pautasde convivencia y expresión del individuo.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 41
35. Como se señala en UNDP (2000), se asiste al proceso deurbanización masiva de la pobreza, estimándose en 1.300 millones lapoblación urbana que subsiste con menos de un dólar al día.
![Page 43: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/43.jpg)
Un importante efecto de la vida urbana es la"socialización" cultural. En este proceso, la ciudadejerce de "embudo cultural" que absorbe y canaliza, deforma bastante imprecisa, las distintas manifestacionesindividuales y colectivas, produciendo una amalgamacultural caracterizada por la pérdida de identidadindividual, así como de otros valores y costumbresimperantes en las sociedades agraria o rural(manifiestas en la comunicación, el comportamientosocial, la tradición, la familia, la visión del futuro y elpasado, etc.).
El concepto de "alienación" está íntimamenteligado al mundo urbano, donde la ciudad (la sociedad)engulle al individuo, el cual para desenvolverse ytriunfar en ella adopta como suyos los patrones yvalores imperantes en la misma, borrando todo vestigiodel "hombre libre" rural. Esta negación de laindividualidad, perdida en un cúmulo de estructuras einstituciones sociales, desemboca en importantesproblemas de comportamiento, con los consiguientescostes sociales y económicos en términos de saludpsíquica, comunicación, participación y fracaso deiniciativas comunitarias, tan necesarias para el éxito depolíticas hacia la sostenibilidad.
Finalmente, otra influencia proviene de laglobalización de las sociedades urbanas, imponiendola adopción de imágenes y modos de vida cada vezmás homogéneos o estandarizados. Resulta difícilpretender mejoras en un sistema urbano en el que nose sienten reflejados o identificados sus habitantes, loscuales sólo tienen referencias u objetivos culturalesexternos, muchas veces impuestos, que desplazan alas conductas u opciones urbanísticas tradicionales(más acordes con el entorno en que se han derivado).
Por otra parte, en las ciudades se puedenidentifican claros indicios que llevan a la fragmentacióny compartimentación de la sociedad. Resultasorprendente comprobar que en el seno de la ciudad,originariamente motor y catalizador del intercambiohumano en todos los sentido incluido el social, sedesarrollan problemáticas relacionadas con lainsolidaridad, la marginación, la xenofobia, el racismo yla pérdida de los valores tradicionales del grupo comohecho social. Esta desmembración social se manifiestaen un reducido interés por desarrollar cauces deexpresión, comunicación o memorización colectiva oindividual en el seno de las sociedades urbanasmodernas. En los procesos de planificación estratégicaurbana aparece como un importante obstáculo
precisamente la falta de cohesión y participación de laciudadanía.
La impresión inicial es la de pérdida de tejido socialvertebrador del sistema humano de la ciudad y lacreación de compartimentos estancos con rasgos ysímbolos identificativos propios. Las asociaciones,gremios, uniones, etc. se configuran no comoinstrumentos para orientar y facilitar el diálogo social,sino para tener más relevancia particular en la gestiónde la ciudad. Los cauces de expresión y participaciónsocial se sofistican progresivamente en la dialécticaurbana, transmitiéndose los impulsos en ámbitos muydiferenciados (nichos sociales), dentro de los cuales seamplifican o apagan estas tensiones sociales.
1.3.1.5. Desempleo masivoEn las ciudades se experimentan de formaconcentrada los efectos directos o indirectos de lascrisis de empleo. Incluso en el caso de que sean losentornos rurales y agrarios los que originen eldesempleo, tradicionalmente este hecho suponeemigración de la población hacia entornos urbanos conmayores potenciales de generación. Las repercusionesdel desempleo masivo se propagan rápidamente entre losdesequilibrios sociales y las dependencias económicastales como: descontento social, pobreza, marginación,subsidiación de la economía, subempleo, etc.
El desarrollo de teorías explicativas de lasrelaciones existentes en los llamados mercados detrabajo locales ayuda a explicar los mecanismos quepropagan las crisis cíclicas de desempleo urbano. Elparo está motivado por muy diversas causas, enestrecha relación con los problemas de especializaciónproductiva, así como con las tendencias del mercadolaboral, dada la posición económica que ocupa laciudad dentro del sistema regional, nacional o global.
El paro es el principal problema económico enAndalucía, derivado fundamentalmente de la estructuraeconómica regional (los niveles de inversión,capacidad y especialización productiva), junto a otroshechos como los niveles de formación, etc. queconforman un modelo de desarrollo que acusa unretraso industrial desde sus inicios (véanse Delgado,1981 y Román, 1987).
1.3.1.6. Desarrollo de economías sumergidasAnte crisis prolongadas o muy agudas de los mercadosde bienes y servicios o de los mercados financieros,junto a una presencia del sector público débil y
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A42
![Page 44: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/44.jpg)
regresiva (y otras veces inflexible y con elevada presiónfiscal), entre otros factores históricos, es usual eldesarrollo de la llamada economía negra o sumergida.Estos mercados paralelos son respuestas que tratan depaliar las situaciones de desempleo, evitar la excesivatributación, eludir los canales tradicionales dedistribución de productos básicos o aprovecharse defallos del mercado o del sector público.
La economía sumergida supone un grave perjuiciopara la consecución de la sostenibilidad urbana,básicamente por tres motivos: primero, al eludir latributación directa (IBI, IAE, etc.) se reduce el flujomonetario destinado a financiar servicios einfraestructuras públicas y se aumenta la presión fiscalsobre el sector de la economía oficial (ineficienciaeconómica); en segundo lugar se escapa al controlpúblico (legislación ambiental) de los flujos materialesde estos procesos productivos (ineficiencia ambiental);y tercero, se destinan recursos públicos de formaineficiente a segmentos de población y de actividadeconómica que en realidad no deberían de obtener almantener niveles de actividad elevados, pero queaparentemente se muestran como objetivos de laspolíticas de empleo, sociales o de promociónempresarial (ineficiencia social).
1.3.1.7. Actividad económica poco diversificadaUna de las características de las sociedadesdesarrolladas es la gran expansión de las actividadesno directamente productivas36 o terciarias, en términosde empleo y valor añadido. Se trata del fenómenodenominado "terciarización de la economía". Laciudades son el ámbito de desarrollo por excelencia delsector servicios y administraciones públicas,englobando cada vez en mayor medida otrasactividades tradicionalmente consideradas comointegrantes de los sectores primario o industrial.
Dentro de esta dinámica general se produce eldesplazamiento del resto de actividades productivas,fundamentalmente las primarias (agrarias yenergéticas), las cuales pierden importancia relativa yquedan relegadas a ámbitos más lejanos y menosdesarrollados. Uno de los peligros de esta tendencia
radica precisamente en la terciarización excesiva, lacual provoca una especialización productiva de laeconomía local bastante desequilibrada y, porconsiguiente, la creciente dependencia de recursos ybienes económicos primarios de otros sistemas. Elimpacto de las crisis económicas centradas en losservicios (turismo, servicios empresariales, financieros,etc.) es mayor por tanto en las ciudades que practicanese "monocultivo terciario" como resultado de suespecialización productiva y la posición relativa en elsistema de ciudades regional o global.
1.3.1.8. Sistemas de producción ecológicos y tecnología para la sostenibilidad
La actividad económica supone la creación de valorañadido mediante la transformación de inputs como eltrabajo, la energía y materias primas, en output másresiduos. Entre sus impactos, en primer lugar seencuentran los derivados del consumo de energía ymateriales, así como de la producción de residuos. Porotra parte, se producen efectos regionales derivadosdel agotamiento de los recursos con límites en sucapacidad de regeneración o explotación (biomasa,agua, etc.); de las emisiones que sobrecargan lacapacidad de carga o asimilación del medio natural anivel local o regional; o de la ocupación de territoriosvaliosos para otros usos (ambiental, agrario, etc.).
La creciente incorporación de los criteriosambientales en las certificaciones de calidad totalempresarial, así como el auge de este tipo de auditoríasy del denominado negocio ecológico, son signosevidentes de la incorporación progresiva del valorambiental al mercado. La demanda favorece el cambioestructural, pues los consumidores exigen, cada díacon más insistencia, productos que no contaminen. Laeducación e información ambiental son dos factorescatalizadores de esta demanda de calidad ambiental.La legislación empresarial y los reglamentosambientales por su parte son también instrumentosque favorecen estos cambios de modus operandiempresarial, reglando, tasando y penando (vía tributoso sanciones) los niveles máximos de contaminación ouso energético, el embalaje no reciclado, el transportecontaminante, las posibilidades del total reciclaje delproducto tras su uso, etc.
Las ciudades son el entorno idóneo para promoverestos cambios hacia modos de producción mássostenibles (CCE, 1996a). La concentración deactividad en las ciudades permite el aprovechamiento
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 43
36.En el sentido fisiócrata del término, según el cual las actividadesterciarias son meras transformadoras de los bienes producidos por lossectores primario y secundario, auténticas locomotoras para generarcrecimiento en un territorio.
![Page 45: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/45.jpg)
de la sinergia generada entre las posibles accionesorientadas a favorecer la creación de empresasecológicas. Asimismo, se favorece la creación deyacimientos de empleo a raíz de estas nuevasoportunidades de negocio.
En Andalucía se están desarrollando numerosasempresas catalogadas dentro del sector ambiental(Román, 1999), siendo muchas de ellas pioneras en laadopción de procesos de producción de menorimpacto ambiental, con certificaciones de Calidad ISO9000 o 14000, así como Sistemas de GestiónMedioambiental (SIGMA) siguiendo la recientenormativa comunitaria en materia de auditorías degestión medioambiental (EMAS), integrando redes decolaboración como MEDAN21.
1.3.1.9. Pautas crecientes de consumoEn las sociedades desarrolladas, otro problematípicamente urbano es el consumismo excesivo eineficiente desde el punto de vista ecológico y muchasveces económico. El consumo es entendido como elprincipal indicador de desarrollo humano, haciéndoserealidad el clásico ideal norteamericano "bigger better;the more, the best", donde el gigantismo se traslada atodas las manifestaciones urbanas, entre ellas elconsumo desaforado.
Las ciudades de los países industrializados secaracterizan por las elevadas tasas de consumo, tantode energía, agua y recursos, así como bienestransformados. Andalucía no escapa a esta tendencia(Román, 1996). Este hecho conlleva el rápidoagotamiento de la capacidad de carga de losecosistemas cercanos y la ampliación de la huellaecológica urbana hacia entornos lejanos, gracias a lasfacilidades del transporte. Sin embargo, no se trata deuna problemática asociada únicamente a las ciudadesnorteamericanas o europeas. En los países en vías dedesarrollo se localizan las ciudades más habitadas delplaneta, cuyo desproporcionado metabolismo secaracteriza por la ineficiencia (no sólo ecológica,también social) de los usos energéticos y materiales,así como la adopción de tecnologías de producción,transporte y transformación altamente contaminantese intensivos en el uso de grandes cantidades derecursos básicos y energéticos.
Como se denuncia desde la propia Agenda 21 deNaciones Unidas (UNCED, 1992: cap. 4): "la causaprincipal de la degradación continua del medioambiente mundial radica en los actuales esquemas de
consumo y producción no viables, principalmente enlos países industrializados". Pero también el consumourbano está íntimamente ligado con otrasproblemáticas como son el agotamiento de reservasenergéticas, la generación de residuos a gran escala, lafalta de concienciación ambiental, la escasa adopciónde tecnologías verdes y la especialización productivadel sistema urbano. En este sentido, los ciudadanos,como consumidores finales, han de tener informaciónde los efectos de sus hábitos de consumo sobre elequilibrio de los ecosistemas y por ende, de su calidadde vida presente y futura.
1.3.2. Aspectos territoriales y urbanísticos
1.3.2.1. Urbanismo no ecológicoLa degradación del medio ambiente urbano estáasociada al rápido proceso de urbanización, queapenas ha considerado los aspectos ecológicos. Estacaracterística genera sobre la población un síndromede "tensión urbana" que lleva a una pérdida de calidadde vida: deterioro del centro histórico, falta de espaciosverdes y de zonas de esparcimiento, congestión deltráfico, etc.
Las prácticas urbanísticas tradicionales están máspreocupadas por la asignación de usos eficiente en elsuelo urbano, dado que se considera un bieneconómico de alto valor añadido (a costa de unelevado consumo de energía y materiales) y muyescaso, el cual manifiesta un elevado coste deoportunidad ente sus usos alternativos. La intervenciónpública trata de asegurar que determinados usos, entreellos los comunitarios (zonas verde, espacios abiertos,viarios y otros dotacionales), tengan su reflejo en lazonificación urbana. La no consideración de aspectosecológicos referidos tanto al funcionamiento interno dela ciudad, como a las interrelaciones en términos demateria y energía con otros ecosistemas, hacenineficiente desde el punto de vista ecológico laplanificación urbanística (Cuadro 1.1).
Como se señala en CMA (1997a), en términos deplanificación del diseño urbano, dos son los ámbitosdonde se producen las principales problemáticasurbanas: el centro histórico y la periferia urbana. Lasprincipales características, generalizables también alas grandes ciudades andaluzas, se resumen en:
a) Terciarización de la ciudad histórica,
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A44
![Page 46: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/46.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 45
desplazando los usos preexistentes por otros (oficinas,administraciones públicas y grandes comercios). Seproduce una desintegración de la estructura comercialminorista, vaciando de contenido el concepto decentro histórico (pérdida de identidad tradicional,pérdida de continuidad y diversidad, etc.).
b) Aumento del tráfico rodado, comoconsecuencia del punto anterior, desnaturalizandolas áreas residenciales, deteriorando el paisajeurbano y las condiciones ambientales en general.
c) Deterioro de los edificios del centro histórico.
En muchas ciudades andaluzas, el paso del tiempo noes contrarrestado por obras de reforma y mejora defachadas en las viviendas del centro de muchasciudades andaluzas. El urbanismo agresivo, impuestopor los nuevos usos terciarios para el centro histórico,deriva en tensiones sobre los grupos urbanostradicionales, menos eficientes para las nuevasnecesidades. La especulación urbanística, lademanda de usos alternativos que encarecen el sueloen estas zonas, así como el abandono de los usosresidenciales en el centro favorece este proceso.
Cuadro 1.1. Ecosistema urbano vs. ecosistema natural
Características Urbanismo del "Urbanismo" delecosistema urbano ecosistema natural
FUENTE: CMA (2001a)
Estructura
Espacio para la diversidad
Distribución de usos en el espacio
Crecimiento
Viviendas
Infraestructuras detransporte
Energía que entra enel sistema físico.
Intensidad energéticapor superficie
Infraestructuras deresiduos y reciclaje.
Espacio interno urbano muy estructurado. Bajaentropía.
Se favorece la diversidad social, pero seconvierte en un auténtico "desierto cultural"que anula el desarrollo de otras especiesdistintas a la humana.
Tradicional segregación. Predominio deespacios de acceso privado.
No existen los frenos naturales al desarrollo delas poblaciones. Límites reales básicamentepor el coste económico de las infraestructurasurbanas.Potencialmente ilimitado gracias altransporte de materiales, energía y residuos.
Los espacios residenciales artificiales, nointegrados ecológicamente, muy acotados ydependientes de materias y energía delexterior.
Desarrollo de infraestructuras de transporteante la necesidad creciente de transportehorizontal largo para comunicar usos urbanos.
Energía exosomática(combustibles fósiles).
Muy elevada.
Necesidad de establecer infraestructurasespecíficas para el transporte horizontal de losresiduos y su reciclaje parcial.
Espacio interno natural menos estructurado. Mayorentropía ante la interacción con los sistemasurbanos.
Biodiversidad elevada.
Integración.Predominio de espacios de libre acceso:competición por el espacio entre especies.
Limitado en el espacio por las condiciones abióticas(físicas) y bióticas (poblaciones existentes) del medionatural.
El espacio "residencial" está integrado con otrosusos y no depende de energía mas que la solar(bioclimático).
Dada la integración de usos, no se establecenespacios físicos únicamente para el transporte.Predominancia del transporte vertical y corto sobre elhorizontal y largo.
Energía endosomática (Sol)
Menor en términos relativos.
Reciclaje vertical (transporte corto) y completo(organismos detritívoros).
![Page 47: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/47.jpg)
Por otra parte, los desarrollos urbanos realizados enla periferia manifiestan una problemática radicalmentedistinta, caracterizada por la absorción de los grandesaumentos de población urbana durante el mayor períodode desarrollo en Andalucía. Los desequilibrios másimportantes son:
a) Urbanismo agresivo, que literalmente arrasa conla morfología anterior del territorio, transformando elpaisaje rural y natural circundante de formaindiscriminada.
b) Crecimiento incontrolado, que impide a ampliossectores urbanos el dotarse de una estructuracoherente. Con ello se aumenta la dependencia de losmismos respecto de los centros históricos paraabastecerse de un gran número de funciones urbanas(comercio, servicios, etc.).
c) Déficit de infraestructuras y equipamientos enrelación a la población abastecida, que refuerza ladinámica anterior de dependencia del centro urbano.
1.3.2.2. Paisaje urbanoEl paisaje urbano es definido como la percepciónsensorial de los elementos abióticos y bióticos queconfiguran el ecosistema urbano. La imagen de laciudad es determinante en la calidad de vida de lamisma. Tradicionalmente se consideran entre losfactores físicos: la arquitectura; el equilibrio entre zonaspeatonales y los viales; la abundancia de espaciosabiertos; la armonía en la integración de las zonasverdes; la higiene y limpieza urbanas; el clima a lo largodel año, etc. Pero también existen factores socialescomo: la abundancia de actividades al aire libre; paseosen bicicleta; manifestaciones artísticas y culturales en lascalles, etc. En definitiva, todos aquellos hechos urbanosque atraen la atención de los ciudadanos y quemanifiestan una elevada calidad de vida.
Las condicionantes urbanísticas y estructuralesdel paisaje urbano no se han relacionado hasta muyrecientemente con las consideraciones ambientales yecológicas del modo de vida urbano. La elevadadiscrecionalidad y falta de armonía (diferenciafundamental con el paisaje natural) han caracterizadoal paisaje urbano de estresante y caótico, donde lasagresiones sensitivas (básicamente auditivas yvisuales) son constantes para el ciudadano.
El urbanismo ha acaparado el interés por el paisajeen la ciudad, persiguiendo un ideal estéticofundamentalmente, en el que se trata de preservar la
imagen arquitectónica de la ciudad, básicamente en elcentro histórico, tratando los espacios abiertos y zonasverdes en el mismo sentido coleccionista. No obstante,el paisaje urbano es una realidad cambiante, tal y comose manifiesta en las zonas de expansión de la ciudad,acorde a las nuevas necesidades de la sociedad, asícomo a los avances tecnológicos y la preocupación porel medio ambiente. La escasez de espacios abiertos yzonas verdes, el estado de los edificios y del centrohistórico, el espacio para los peatones en relación conlos viales y aparcamientos, etc., son característicasrelativas al entorno edificado que inciden claramenteen la percepción subjetiva de la calidad de vida de lasciudades.
En conjunto, las ciudades andaluzas disponen ensus centros urbanos de un paisaje urbanocaracterizado por la presencia de hitos históricos yculturales que jalonan los itinerarios y paseos por laciudad tradicional.
1.3.2.3. Déficit de zonas verdesLa incidencia de los espacios verdes y abiertos sobreel hombre urbano traspasa las consideracionesmeramente biológicas y físicas, influyendo en el estadode ánimo y en la imagen que se tiene de la ciudad(paisaje urbano) y su calidad de vida.
El verde urbano tradicionalmente ha tenido un usoresidual, necesario por regla general para: compensardensidades edificatorias elevadas, como excusa orelleno para los usos públicos (aparcamientos,estaciones, plazas) en terrenos de limitado interésinmobiliario, y para delimitar espacios urbanosemblemáticos. En el contexto español pocas han sidolas ciudades que han formulado el binomio espaciourbano-verde en su pleno sentido. Razones a ello bienpueden fundamentarse en la herencia de las ciudadeshistóricas, donde el denso y colmatado centro necesitade auténtica "cirugía urbana", la cual apenas alcanza ala inclusión de solitarias piezas de verde (alcorques,glorietas), dejando las amplias zonas verdes para laperiferia. Sin duda, el hecho de su escasa rentabilidadeconómica repercute en su escasez, dado que supromoción y gestión son públicas y su oferta es rígida,sin responder a las necesidades de un hipotéticomercado de zonas verdes.
Según esta tendencia, el uso genérico "verde"queda relegado a operaciones de encaje de piezasurbanas y espacios abiertos, donde satisfacenecesidades estéticas y paisajísticas. Los espacios
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A46
![Page 48: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/48.jpg)
verdes cumplen un importante papel en los niveles decalidad de vida y los flujos del metabolismo urbano(Salvo y García, 1993). El reconocimiento de estasfunciones potenciaría claramente su desarrollo. Lapromoción y gestión de parques periurbanos ycinturones verdes en la ciudad juega un papeltrascendental en el crecimiento urbano, evitando lalocalización de usos contaminantes y marginales, asícomo la reducción en las densidades edificatorias,cambiando las pautas de localización de la población yel urbanismo intensivo de zonas más céntricas.
1.3.2.4. Calidad de vida y viviendaLos componentes de la estructura urbana tienen un reflejodirecto sobre los niveles de satisfacción, bienestar ocalidad de vida. En concreto, las características de lasviviendas inciden de forma especial sobre la calidad devida de los ciudadanos. La antigüedad, la calidad ytipología edificatorias, la amplitud, la dotación deservicios, la cercanía a los lugares de trabajo, compras yocio, etc. determinan en gran medida las decisiones delocalización de la población en unos barrios o en otros.Ciudades donde las condiciones de vivienda no sondignas con crecimientos urbanísticos incontrolados(arrabales) y sin asegurar las dotaciones e infraestructurasbásicas, están abocadas a la insostenibilidad social(deficiente calidad de vida, pobreza, marginación, etc.),económica (consumo y producción ineficientes,dependencia financiera del exterior al no generar la ciudadrentas suficientes, economía sumergida, etc.) y ambiental(contaminación, agotamiento recursos básicos cercanosy pocas posibilidades de importarlos del exterior,acumulación de residuos, etc.).
Si bien las ciudades andaluzas presentan niveles decalidad de las viviendas más que aceptables, losdesarrollos urbanos de mediados de siglo y las viviendasde los centros históricos con más de un siglo deantigüedad, muestran deficiencias en términos deequipamiento y conexión a redes de saneamiento ydistribución.
1.3.2.5. Transporte y congestiónEl aumento espectacular del parque automovilístico enlos últimos decenios supone crecientes problemas decongestión, contaminación atmosférica, ruido, pérdidade espacios abiertos (destinados a aparcamientos) ypeatonales, etc. El tráfico urbano se erige en uno de losprincipales factores causantes del efecto invernaderolocal o isla de calor.
Las ciudades muestran la apariencia de un granaparcamiento colapsado, que es surcado por vías decemento transitadas continuamente por vehículos. Elaumento de la población y de las necesidades demovilidad obligada (por motivo de trabajo o estudios)ante la separación física de los usos (residencial, ocio,laboral) obligan a una asignación creciente del espaciourbano y de infraestructuras y dotaciones destinado altransporte. Las necesidades de aparcamiento sonotras carencias que muestran muchas ciudades ante elincremento descontrolado del parque automovilístico.La peatonalización del centro y la creación decorredores de alta capacidad que descongestionenestos flujos masivos son alternativas que necesitan deimportantes inversiones y obras de ingeniería urbana.
Los efectos de los atascos y elevadas densidadescirculatorias están en clara relación con problemas decontaminación acústica y atmosférica, así como otrosproblemas psíquicos como estrés, falta decomunicación, etc. En general, los problemas de tráficoy de movilidad son muy importantes en las grandesciudades andaluzas. La creciente preferencia por eltransporte privado junto al aumento del número devehículos (el cual se ha duplicado en el período 1983-1995) son las tendencias más importantes observadasen los últimos años, las cuales llevan a una situación declara insostenibilidad. Por otra parte, derivado de losmayores niveles de desarrollo, de la densidadpoblacional y de la separación entre usos urbanos, seproduce un claro aumento del número dedesplazamientos por persona y día, sobre todo desdelos entornos metropolitanos hacia las ciudadescabecera del área.
1.3.2.6. Descentralización funcional vs. degradación ruralLa inaccesibilidad provocada por los atascoscirculatorios y la elevada densidad de población es unproblema creciente en las áreas urbanas. Hay una claratendencia hacia la descentralización desde el interiorhacia áreas exteriores de personas y empleos en lamayoría de las ciudades. La localización de nuevosdesarrollos se realiza sobre áreas másdescongestionadas y con calidad de vida, en clarocontraste con el centro urbano. Sin embargo, estatendencia genera desplazamientos más largos y tráficoadicional. Por ello, resulta necesario acompañar elproceso de descentralización de la planificación yprovisión de los servicios locales adicionales, para queel desarrollo de estas nuevas centralidades encuentre
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 47
![Page 49: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/49.jpg)
la provisión de servicios necesarios, así como lalocalización de la población en distancias que permitanel uso de transportes públicos o no mecanizados.
Este proceso también se observa con muchaintensidad en Andalucía. Todas las grandesaglomeraciones urbanas de Andalucía sonmonocéntricas, polarizando el desarrollo territorial delas ciudades satélite a su alrededor y evolucionandohacia una situación de policentrismo. Lasexternalidades negativas derivadas de laconcentración de actividades y población en el núcleode las áreas metropolitanas se traducen en carestía delas viviendas y del precio del suelo, así como enproblemas de congestión y distribución de mercancías.Por estas causas crecen los asentamientos periféricos,crecimiento que ha de ir acompañado de medidas parala descentralización de ciertas funciones urbanas(administraciones públicas y servicios varios), hastahace poco monopolio del centro de la aglomeración.
No obstante, a pesar de que se producen estasrelocalizaciones de la población en áreas circundantesal espacio metropolitano, también se constata un clarodesequilibrio en la relación con el entorno rural de losgrandes asentamientos. Este hecho, constatado enWHO (1991), produce una degradación del espaciorural ante el abandono de pedanías, dehesas, etc. muyligadas al mantenimiento de los ecosistemas naturalesy agrarios de la región, incluidos parques naturales yespacios de especial protección.
1.3.2.7. Posición relativa en el sistema de ciudadesurbano
El papel geoeconómico que juegan las ciudades enrelación a su entorno regional, nacional o internacional,resulta determinante a la hora de analizar la incidencia delas macrotendencias del entorno sobre aspectosrelevantes de la sostenibilidad. La función que adopta laciudad en el sistema de ciudades (cabecera regional,capital de provincia, cabecera de área metropolitana,ciudad media, etc.) supone un papel o especializaciónurbana que puede incidir en las decisiones de localizaciónde población y actividad económica en la misma.
1.3.3. Aspectos ambientalesLos estrangulamientos ambientales se resumen en elbalance asimétrico de los ciclos de materias y energíascomentado en el epígrafe 1.2. Desde una perspectivainterna se analizan los aspectos referidos a consumode recursos y generación de residuos, así como
contaminación urbana. No se consideran aquellosotros efectos sobre otros ecosistemas naturales comola pérdida de biodiversidad, agotamiento de recursosnaturales en otros ámbitos, etc.
1.3.3.1. Desequilibrios en el ciclo del aguaEl crecimiento urbano tiene principalmente dos efectossobre los recursos hídricos del entorno: a) la sobre-explotación de los cauces fluviales y aguassubterráneas, agravada por la salinización en las zonascosteras; y b) la contaminación, dado el volumencreciente de residuos nocivos que se vierte en lasaguas. A partir de esta idea simplificadora, se puedenidentificar los dos ámbitos en los que se centran losdesequilibrios del ciclo del agua: a) abastecimiento yconsumo; y b) saneamiento y depuración.
Las ciudades son consumidoras netas de agua, yaque no generan, mediante evapotranspiración más quemínimos aportes al ciclo del agua. La falta dedisponibilidad de agua constituye una de las grandesdebilidades en las crisis ambientales urbanas, queobliga a un necesario cambio en las pautas deconsumo y comportamiento social. Las crecientesnecesidades de agua por parte de las ciudades resultanun problema desde el punto de vista del abastecimientoy de la sostenibilidad de las fuentes hídricas y del restode ecosistemas que subsisten de ellas.
En Andalucía, la disponibilidad de agua hacondicionado históricamente el desarrollo de lasciudades, las cuales han tratado de superar los largosperíodos de sequía propios de nuestro climamediante captaciones de aguas cercanas yalmacenamiento del agua de lluvia. Si bien los usosurbanos no suponen en torno al 15% de la demandatotal de agua en Andalucía, se puede afirmar que hancondicionado la evolución hidrográfica en la región.Los desarrollos poblacionales y urbanísticos no hanconsiderado las implicaciones ambientales de lasnuevas necesidades de abastecimiento de agua,desembocando en el deterioro y agotamiento de lasfuentes de agua de los entornos urbanos, así como enla ampliación de la huella ecológica, pues el agua estransportada desde ámbitos cada vez más lejanos. Entérminos de usos alternativos, las crisis hídricasprevistas en el futuro vendrán del lado urbano. Lasprincipales opciones pasan por medidas de oferta yde demanda, entre ellas: aumento de la capacidad,diversificación de las fuentes de suministro, ycontención de la demanda urbana.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A48
![Page 50: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/50.jpg)
En referencia al segundo de los grandes ámbitosen los que se divide el ciclo urbano del agua, destacanlos aspectos referidos a: la depuración, el saneamientoy la reutilización.
Las aguas residuales, por otra parte, suponenpoderosos medios de contaminación de caucesfluviales y marinos, así como de aguas subterráneas.La depuración de las aguas residuales constituyetodavía uno de los principales problemas de lasciudades andaluzas, dado el elevado porcentaje depoblación sin cobertura de tratamiento secundario yterciario para las aguas residuales.
La calidad del agua de consumo urbano resultatodavía un problema importante en las zonas costeras.Especial referencia merece el impacto de las aguasresiduales en los ecosistemas litorales, caracterizadospor la extrema presión demográfica y urbanística queprovoca consumos punta con una alta estacionalidad.La elaboración de Planes de Saneamiento Integral enlas áreas urbanas litorales surge ante la necesidad decontrarrestar las emisiones de aguas residuales al mar,cuyas aguas tardan más de cuatro siglos en renovarse.
Al igual que ocurre en lo referente al ciclo de la energía,se puede calificar el ciclo urbano del agua como dederrochador. La elaboración de planes supramunicipalesde gestión integral del ciclo del agua parece ser la apuestaen nuestra región, como apunta el Plan Director deInfraestructuras de Andalucía 1997-2007. La coherencia enla gestión del recurso escaso agua conseguida gracias a lacreación de consorcios y mancomunidades de municipios(los cuales abastecen a más del 77% de la poblaciónandaluza, fundamentalmente costera) avala la difusión deesta iniciativa a toda la región.
1.3.3.2. Desequilibrios en el ciclo de la energíaEl ciclo de la energía en las ciudades se caracteriza pordos hechos: la dependencia de fuentes externas y lareducida eficiencia del consumo. Los consumosenergéticos asociados a las ciudades son siemprecrecientes y más que proporcionales al crecimientourbano. Los combustibles fósiles son la principal fuenteenergética, por lo que las ciudades se convierten endemandantes netos de petróleo, gas y derivados deéstos. La electricidad es el recurso básico para lacalidad de vida urbana y en su mayoría está producidapor centrales térmicas que generan considerablesexternalidades ambientales negativas. Por otra parte,la ciudad manifiesta una fortísima dependencia de lasfuentes de energía basadas en combustibles fósiles,
frente al escaso uso actual de fuentes de energía solaro eólica básicamente.
La región andaluza es demandante neta deenergía convencional (petróleo y gas). El grado deautoabastecimiento (8%) obliga a la región a asumircostes y dependencia económica crecientes. EnAndalucía el combustible proviene masivamente de lospaíses productores (Oriente Medio y norte de África),desde donde se traslada a nuestra región (p.e.: a travésde Argelia, mediante el gasoducto Magreb-Europa)para su consumo directo o transformación en lasrefinerías y centrales productoras de la franja litoral.Este proceso genera importantes emisionescontaminantes a la atmósfera.
Las repercusiones ambientales directas delincremento de energías convencionales asociado aldesarrollo urbano (transporte, calefacción yclimatización, alumbrado) difieren en base al parqueautomovilístico, especialización industrial o usos delsuelo de las ciudades. Se estima que el uso decombustibles fósiles es el responsable del 75% de lasemisiones de CO2 y del 90% del SO2 entre otrosagentes contaminantes.
Como se desarrolla en el informe realizado para laConsejería de Medio Ambiente (CMA, 1997a), elconsumo de energía de las ciudades andaluzas secaracteriza por:
a) Dentro de las ciudades, el consumo energéticomayor se da en el transporte, de ahí que seaprácticamente proporcional al parque automovilístico.Las dos grandes ciudades andaluzas (Sevilla y Málaga)acaparan casi el 20% del parque automovilístico yconcentran el consumo de combustibles fósiles a nivelregional.
b) Las 10 grandes ciudades (capitales de provinciajunto a Jerez de la Frontera y Algeciras) consumenúnicamente el 15% de la energía eléctrica de la región,pese a que representan un porcentaje de poblaciónmuy superior.
c) El conjunto de ciudades medias (entre 50.000 y100.000 habitantes) consume casi el 50% de la energíaeléctrica regional.
d) El resto es consumido por entornos urbanos yrurales de menor tamaño, de lo que se deduce lamenor eficiencia energética por habitante en estoscasos, así como del sistema de abastecimiento yconsumo regional. Se pueden encontrar ciudadesmuy pequeñas que consuman como una gran ciudad,
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 49
![Page 51: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/51.jpg)
debido a la localización en la misma de grandesindustrias básicas.
Las medidas de eficiencia energética en lasciudades persiguen la obtención del máximorendimiento por unidad de energía, el cual en laactualidad es muy bajo. En comparación con la mediade los países industrializados, el rendimientoenergético es muy inferior. Casi el 40% de la energíaprimaria se emplea en los centros productores(centrales eléctricas y refinerías) o se pierde en eltransporte y distribución a las ciudades. A su vez, laeficiencia ambiental de los usos energéticos ha deperseguir la minimización del impacto ambiental porunidad de energía consumida. Un uso más eficaz de laenergía permitiría la reducción de la contaminaciónatmosférica urbana y, consecuentemente suaportación al efecto invernadero.
Por otra parte, las ciudades andaluzas presentanun gran potencial para el aprovechamiento pasivo de laenergía, básicamente para acondicionamientoclimático, propias del clima mediterráneo, lo que haceque sus consumos energéticos (y contaminaciónurbana derivada) para acondicionamiento seanmenores que en otros entornos centroeuropeos. Sinembargo, las tipologías edificatorias actuales parecenabandonar los diseños tradicionales que aprovechanmuy eficientemente las condiciones de temperatura,iluminación y ventilación naturales.
El desarrollo de energías alternativas aplicadas almedio urbano ha de dirigirse a cambiar diametralmentela situación actual, orientándola hacia elautoabastecimiento energético de las ciudades. Lasprincipales opciones pasan por la energía solar, laeólica y los biocarburantes, entre otros.
En lo relativo a la energía solar, la dotación actualde paneles solares apenas supone el 2% de lapotencialmente instalable. La aplicación de panelessolares en las ciudades se destina fundamentalmentepara el suministro de agua caliente en los hospitales yla calefacción en edificios públicos, así como enhoteles en las zonas turísticas. La energía eólica podríapermitir el abastecimiento eléctrico urbano. Destaca el
ejemplo de las centrales instaladas en Tarifa (Cádiz), lascuales, con la capacidad actual, producen anuamenteuna energía similar a la consumida habitualmente poruna ciudad como Algeciras.
Otra solución ligada al medio urbano reside en eluso de biocarburantes (obtenidos de la biomasa deresiduos vegetales), los cuales son biodegradables yno emiten substancias tóxicas a la atmósfera. Laenorme producción de residuos sólidos generados porlas grandes ciudades podría permitir su transformaciónen electricidad, mediante determinados procesos dedigestión anaeróbica y/o incineración controlada.
También, entre las aplicaciones energéticasurbanas intermedias a las nuevas energías y lastradicionales se encuentran: la producción deelectricidad a partir de minicentrales hidráulicas, el usodel gas natural y la cogeneración37.
Las ciudades de Cádiz y Jaén participan enprogramas comunitarios de cooperación entre ciudadescon programas de eficiencia y ahorro energético,desarrollando novedosas experiencias en el campo de laelectrificación de edificios. Por otra parte, desde laadministración autonómica se promueve el uso devehículos movidos por gas para transporte público endistintas ciudades (Sevilla, Córdoba, etc.).
1.3.3.3. Desequilibrios en el ciclo de materiasLas ciudades desarrollan un ciclo de materias,suponiendo los inputs destinados a su consumodirecto, transformación e intercambio para el desarrollode las distintas facetas (humanas, sociales,industriales, etc.) que determinan la actividad urbana.
Dos son los grandes grupos de problemáticasasociadas al ciclo de materias en la ciudad. En primerlugar, la presión que ejerce sobre el medio ambiente delcual obtiene las materias (alimentos, petróleo, etc.),esquilmando, al igual que ocurre con los recursoshídricos, la biodiversidad y riqueza natural de otrosámbitos; y en segundo lugar los problemas derivados dela generación de residuos sólidos urbanos y residuospeligrosos. Las ciudades generan importantescantidades de residuos y desechos diversos con gravesconsecuencias de contaminación sobre ríos, suelo ysubsuelo. Los residuos son el estadío final de unproceso, caracterizado por las importantesproblemáticas ambientales que genera y por laposibilidad de constituirse en ciclo cerrado, en caso deincorporación plena de los mismos de nuevo como inputdel metabolismo urbano.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A50
37. La cogeneración consiste en la producción de electricidad y calorútil, autoabasteciendo de energía a la propia instalación y suministrandola electricidad sobrante a la red. Estas instalaciones utilizancombustibles renovables como son los aceites vegetales, o eltratamiento de residuos sólidos urbanos. El rendimiento y la eficiencia deesta fuente energética es muy superior al de una central térmica.
![Page 52: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/52.jpg)
En Andalucía la producción de residuos seconcentra en los ámbitos de las diez ciudades con másde 100.000 habitantes, que generan más de la mitaddel volumen total de basuras. En referencia a lacomposición de las basuras, se constata el hecho deque mientras los pequeños municipios muestran unosmayores porcentajes de residuos orgánicos (más de lamitad de las basuras), en las grandes ciudades losresiduos de papel-cartón, vidrio y plásticos son enconjunto mayores a la materia orgánica.
La eliminación del enorme volumen de estosresiduos domésticos supone un problema muyimportante al cual se enfrentan las ciudades de muydiversas maneras. Entre las soluciones alternativas, separte de la idea de que los vertederos controlados sonmuy limitados y tienen problemas de continuidad,tratando en la actualidad cerca del 58% de los residuosgenerados. Por otra parte, se reduce el número devertederos incontrolados (23% de los residuos, frenteal 58% a mediados de los 80) que contaminan lasaguas subterráneas y provocan incendios por quemasincontroladas. La incineración también suponeproblemas de contaminación atmosférica muyimportantes. Las plantas de compostaje y reciclaje(biorreciclaje) se comienzan a utilizar en fechas muyrecientes, suponiendo, junto a las de incineración, el19% de las basuras generadas.
Por parte de las administraciones regional ylocales se promueve el desarrollo de mancomunidadespara la gestión de residuos, lo que permite reducir laheterogeneidad existente es este aspecto y elaprovechamiento de las economías de escaladerivadas. Los Planes Directores Provinciales deResiduos Sólidos Urbanos que se desarrollarán en lospróximos años proponen una red regional deinstalaciones para la gestión de los residuos sólidosurbanos que permita su reciclaje y valorización.
La recogida selectiva permite obtener mayores tasasde reciclaje de las basuras, contribuyendo a la mejora dela calidad ambiental al suponer un ahorro de materiasprimas y de la energía destinada a su fabricación. Por otraparte, puede suponer una fuente de generación deempleo relacionado con el sector ambiental. Loscontenedores de recogida selectiva de vidrio, papel-cartón y plásticos han tenido una gran difusión en lasciudades andaluzas. Todas las ciudades con más de5.000 habitantes tienen recogida selectiva de vidrio.
La recogida selectiva de los residuos orgánicos(cerca del 50% del total de basuras domésticas) y de
los lodos de las depuradoras urbanas, permite suutilización para la elaboración de compost en plantasde aprovechamiento. Destaca la experiencia deCórdoba que desde 1983 mantiene un servicio derecogida selectiva de materia orgánica. En referencia alos residuos peligrosos, señalar que apenasrepresentan un 0,1% de las basuras domésticas, por loque su origen está localizado casi exclusivamente enlos entornos industriales. Las pilas-botón,medicamentos y residuos hospitalarios y aceitesusados son objeto de recogida selectiva con unacreciente implantación.
La industria es una de las principales fuentes decontaminación de las zonas urbanas y su entorno. Losvertidos de substancias y materiales de desecho,tienen graves consecuencias no sólo ambientales, sinotambién urbanísticas. La respuesta tradicional ha sidoreubicar la industria en los márgenes de la ciudad,agravando en la mayoría de los casos los ya muyimportantes problemas ambientales de esta zona. Losresiduos industriales conllevan un alto riesgo deimpacto medioambiental sobre los ecosistemasreceptores y la salud humana, máxime en el caso de losresiduos tóxicos y peligrosos. Las ciudades de lasprovincias con mayor grado de industrialización(Huelva, Cádiz y Sevilla) generan el 76,8% del total delos mismos.
1.3.3.4. Contaminación atmosféricaEn la atmósfera urbana están presentes un conjunto desubstancias extrañas a la naturaleza, resultado de losprocesos derivados del desarrollo urbano. Emisionesen forma de gases y partículas de polvo en suspensión,así como el aumento de la temperatura, afectan en granmedida a la calidad de vida urbana.
Las consecuencias directas a medio y largo plazode la contaminación atmosférica son importantes parala salud humana. Por otra parte, la polución del aire noes debida únicamente a un sólo agente contaminante,sino que de ordinario se produce una accióncombinada de varios de ellos, siendo los principales eltráfico y las actividades industriales.
La contaminación atmosférica es un problemarelativamente desconocido para las ciudadesandaluzas no industriales. Lo tardío del procesoindustrial, así como lo concentrado de su localización,suponen la casi ausencia de crisis de contaminaciónatmosférica salvo hechos puntuales y muy aislados.Hasta pasada la mitad del siglo XX no se comienza a
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 51
![Page 53: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/53.jpg)
tomar conciencia general sobre las repercusionesambientales de la localización de industrias básicas en losaledaños de las ciudades. No obstante, los enclavesindustriales de Huelva y la bahía de Algeciras empiezan atener consecuencias muy negativas en la calidad de losecosistemas limítrofes, incluido el urbano.
En lo relativo a la polución derivada del tráfico yactividad urbana, no es hasta los setenta cuando elcreciente parque automovilístico empieza a ser unproblema no sólo desde el punto de vista espacial o físico(atascos y problemas de aparcamiento, pérdida deespacio para el peatón) sino también ambiental.
Los problemas de contaminación atmosféricaindustrial se van corrigiendo paulatinamente a partir de ladécada de los ochenta gracias por una parte a la mayorconcienciación social e internacional sobre lasnecesidades del control de las emisiones, también debidoal desarrollo de normativas sectoriales cada vez másrigurosas y acordes a la legislación comunitaria, así comoa la creación de instrumentos más eficientes de control ylucha contra la contaminación (donde destaca la Red deControl y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica deAndalucía).
La contaminación derivada del tráfico de vehículostiene una especial incidencia en las ciudades donde elvolumen de tráfico es mayor o bien cuentan con lapresencia de industrias básicas en su entorno. Lasprovincias de Málaga y Sevilla, seguida de Córdoba y Cádizson las que muestran mayores niveles de emisionesatmosféricas. En Málaga y Sevilla se concentra el 20% deltotal de vehículos de la región, mostrando los mayoresíndices de contaminación de CO y NOx por fuentesmóviles.
1.3.3.5. Contaminación acústicaOtro aspecto de la contaminación ambiental urbana al quecada día se le otorga mayor importancia comocoadyuvante de la salud psíquica es el referido al aumentodel nivel sonoro urbano. Se considera como ruido unacombinación de sonidos heterogéneos que puede producirmolestias con efectos fisiológicos y psicológicos en losindividuos. Los centros de las grandes ciudades y lasmárgenes de las principales arterias de tráfico rodado, juntoa las cercanías de aeropuertos y polígonos industriales, sonlos puntos donde se registran los niveles de ruido máselevados. La intensidad de los ruidos que se generan en laciudad se va incrementando por la caja de resonancia queconstituyen los pavimentos duros, las superficies planas yacristaladas de los edificios y los otros elementos urbanos.
Las ciudades andaluzas son consideradas entrelas más ruidosas de España. En Andalucía, el 56% dela población que vive en ciudades superiores a 50.000habitantes soporta actualmente niveles de ruido nodeseables (superiores a 65 dB), cifra muy superior a lamedia comunitaria, donde sólo afecta entre el 17 y el20% de la población. Asimismo, se apreciandiferencias entre los niveles de ruido diurnos ynocturnos, derivados de las diferencias de actividadurbana. Desde el punto de vista perceptivo, el 51% dela población encuestada al respecto opina que tienebastante o mucho ruido en casa (CMA, 1996a).
1.3.3.6. Contaminación lumínica y electromagnéticaEl exceso de luz en las ciudades, en los viales y endiferentes tipos de instalaciones, perjudica de formasignificativa la salud humana al producir afeccionespsíquicas. La contaminación lumínica es el brillo oresplandor de luz en el cielo producido por la difusión yreflexión de la luz artificial en los gases y partículas dela atmósfera. Este resplandor, producido por la luz quese escapa de las instalaciones de alumbrado deexterior, produce un incremento del brillo del fondonatural del cielo. Otras instalaciones que producencontaminación lumínica son los alumbradosdecorativos u ornamentales en los que el flujo de luz sedifunde en todas las direcciones, especialmente sobreel horizonte, como son las bolas o globos y faroles.
En referencia a la contaminación de tipoelectromagnético proveniente de aparatos eléctricos,así como aquella otra contaminación por ondasderivadas de antenas y aparatos de telefonía móvil, aúnno existe un consenso científico suficiente paraestablecer en qué grado repercuten en la calidad devida de la población urbana. No obstante, existenalgunos indicios que, sobre todo en el caso de losaparatos eléctricos, inducen a pensar que suexposición prolongada puede producir alteracionesseveras en la salud.
1.3.4. Tipología urbana y problemática ambiental en Andalucía
La evolución genérica descrita para el desarrollourbano en el primer epígrafe también ha tenido suplasmación en la región andaluza, si bien a una escalay en un momento temporal distintos. Las ciudadesandaluzas no muestran los elevados índices deconcentración de población de algunos paíseseuropeos como Reino Unido, Holanda o Bélgica,
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A52
![Page 54: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/54.jpg)
donde la tendencia a vivir en las grandes ciudades esmayor. Sin embargo, a pesar de la fuerte tradición ruraly agraria, así como del retraso en el proceso deurbanización en Andalucía, la aceleración de esteproceso es de tal magnitud que permite caracterizar alas ciudades andaluzas como las más dinámicasrespecto a la media nacional en crecimientopoblacional en referencia a los datos censales38.
El proceso de urbanización en Andalucía seacelera desde mediados del siglo XX. En 1950, el 43%de la población vivía en localidades de más de 20.000habitantes, siendo un 17% al considerar solamente losasentamientos urbanos de más de 125.000 habitantes.En 1991, de los cerca de 7 millones de personascensadas, la población que reside en ciudades de másde 20.000 habitantes supone un 62%, siendo un 34%la que reside en ciudades de más de 125.000habitantes. Son las capitales de provincia las quepolarizan estos crecimientos demográficosmaterializados en procesos de migración rural que handejado una honda huella en la sociedad andaluzas, taly como manifiestan las diferencias en niveleseducativos, empleo y estructura de edades entreentornos urbanos y rurales.
Inicialmente, el proceso de urbanización deAndalucía puede explicarse por tres grupos defactores:
a) El subdesarrollo andaluz. La depresióneconómica, cuyos efectos son mayores en el mediorural, junto a la guerra civil y la autarquía (o aislamientodel exterior) plantean un panorama poco esperanzadorque contrasta con las creciente oportunidadesurbanas. El escaso dinamismo económico en lossectores propios del medio rural, así como loscrecientes niveles de desempleo caracterizan estasituación. Las reformas y contra reformas agrarias y ladeficiente estructura de propiedad, provocan lareducción de los salarios y el exceso de poblaciónagraria nutre de obreros a las escasas industriasflorecientes y, sobre todo, a los empleos urbanos.
b) La política desarrollista del gobierno. Iniciadacon el Plan de Estabilización (1959), supone laaparición de las tardías ciudades industrialesasociadas a ámbitos portuarios (Polo petroquímico de
Huelva, Bahía de Algeciras y Bahía de Cádiz). Lacreación de enclaves industriales supone el desarrollode entornos urbanos ligados a los mismos con unascaracterísticas propias cercanas a la idea moderna deciudad industrial (predominancia de los barrios obreros-llamados barrios colmena- , escasos espacios verdes,altos niveles de contaminación, desarrollo urbanodesordenado, etc.).
c) La terciarización de la economía. El empleoagrario se vuelca progresivamente hacia el sectoreminentemente urbano: los servicios. Como ejemplode este fenómeno identificado como "desarrollo" seencuentra el llamado "boom turístico", asociado al otrode la construcción, muy importantes para laurbanización de las ciudades de la Costa del Sol en lossesenta y setenta.
En Andalucía, región de profunda tradición agraria,los fenómenos industriales no se produjeron de formatan intensa, por lo que el crecimiento de las ciudadesandaluzas no destaca hasta ya entrado el siglo XX.Salvo enclaves industriales relacionados con la minería(franja pirítica y Puerto de Huelva, Sevilla, La Carolina yLinares), la siderurgia (Sevilla, 1918-1921), y el caso deMálaga en el que la industria siderúrgica (1899-1919),textil algodonera (1883-1919) o azucarera (1914), laindustrialización no supuso transformaciones urbanasapreciables, centrándose en la transformación deproductos agrarios (aceite, vinos, azúcar, etc.). No eshasta finales de los cincuenta cuando se producen losfenómenos de éxodo rural al extranjero y laconcentración de la población en las ciudades.
En la actualidad, el sistema de ciudades deAndalucía (Figura 1.2.) se caracteriza por la conjunciónde dos dinámicas regionales:
a) Por una parte, la estructura multipolartradicional, que favorece la diseminación en el territoriodel fenómeno urbano (con una menor intensidad en losestrangulamientos ambientales urbanos) y donde sepueden diferenciar una serie de grandes subsistemascon sus respectivas ciudades cabecera y sus ámbitosde influencia.
b) En segundo lugar, la estructura jerárquicafavorece la concentración de población en las grandesciudades, en la que Sevilla, Málaga y Granadaconfiguran importantes áreas metropolitanas en tornoal millón de personas y con mayores problemas decongestión y de índole ambiental urbana.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 53
38. Para un análisis demográfico más en detalle destacan García yOcaña (1986) y Ocaña (1998).
![Page 55: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/55.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A54
Desde el punto de vista ambiental, lasconsecuencias de la evolución urbana descrita sonclaras. El crecimiento demográfico, además deaumentar la densidad urbana, supone la ampliación dela huella ecológica de la ciudad sobre el territorio.
El desarrollo urbano acarrea per se incrementos enlos recursos necesarios para el abastecimiento de lapoblación y de las actividades económicas tales comoabastecimiento de agua, de energía eléctrica, decombustibles, alimentos, etc. La capacidad degeneración de estos recursos por parte del entorno vaquedando superada por la demanda, lo cual obliga a laconstrucción de nuevas presas, diques, centraleseléctricas, importación de combustibles, etc., queamplían la huella ecológica del sistema urbano.Asimismo, la necesidad de nuevas infraestructuras detransporte, viviendas y equipamientos obliga al usointensivo de materiales de construcción (obtenidos delas canteras cercanas) y al diseño de carreteras yautovías que rasuran el territorio suponiendo auténticas
fronteras para el desarrollo de los ecosistemasnaturales.
La mayor densidad de población puede llegar asuponer también la congestión de los sistemas detransporte dentro de la ciudad, problemáticas deruidos, así como aumentos, con visos deinsostenibilidad, de los consumos de agua, energía ogeneración de residuos sólidos y emisiones a laatmósfera. El diseño urbano de ciudadessuperpobladas de rápido crecimiento requiereimportantes obras de infraestructura y equipamientosque aseguren mayor eficiencia en los consumos derecursos naturales, así como minimización de losresiduos inútiles generados.
Por otra parte, el aumento del metabolismo urbanogenera de forma más que proporcional un crecimiento delos residuos o desechos derivados de las actividadesurbanas. Los residuos sólidos urbanos, así como lasaguas residuales, producen un daño ecológico muyimportante en el entorno más cercano de la ciudad.
Figura 1.2. Sistema de Ciudades de Andalucía
FUENTE: CMA (1996a) siguiendo la clasificación de la DG. Ordenación del Territorio (Consejería de Obras Públicas).
Núcleos de 0-5.000 habitantesNúcleos de 5.000-50.000 habitantesNúcleos de 50.000-100.000 habitantesNúcleos de >100.000 habitantes
![Page 56: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/56.jpg)
Si asumimos el hecho de que las grandesciudades son las que tienen más posibilidades depadecer con mayor gravedad los desequilibriosambientales, Sevilla y Málaga son las primerascandidatas a protagonizar crisis ecológicas urbanas.Además de derivar en los problemas ambientalesgenerados dentro de la ciudad (ruido, polución, etc.).La crisis ecológica viene generada por la nosostenibilidad de la relación ciudad-entorno en algunade sus facetas más importantes:
a) Dependencia energética. De forma creciente, elmetabolismo urbano (transporte, calefacción, industria)se basa en el consumo de combustibles fósiles(petróleo) y sus derivados o transformados. Junto a laelectricidad, la cual es generada normalmente porplantas térmicas basadas en combustibles fósiles, estadependencia energética deriva en contaminaciónatmosférica.
b) Dependencia hídrica. De igual manera, la ciudadno genera el agua que consumo, por lo que necesitaimportarla de otros ámbitos. El agua embalsada y lasaguas subterráneas son las principales fuentes desuministro para las ciudades, donde los períodos desequía tienen efectos drásticos (Cortes de suministro).
c) Generación de residuos. Por otra parte, losresiduos generados (sólidos, acuáticos, industriales,etc.) suponen una fuente muy importante decontaminación del medio, comprometiendo incluso eldesarrollo futuro de la ciudad que carece de unentorno de calidad y necesita inversiones cuantiosasen generación del medio natural.
d) Erosión y transformación del paisaje y de losespacios forestales. El crecimiento urbano es unconsumidor neto de espacio que no siempretransforma en su totalidad ni con criterios ecológicos.Ello deriva en que el borde urbano sea la franja de laciudad donde se localizan los puntos de contaminaciónmás graves, derivados de vertederos incontrolados,industrias contaminantes que no pueden emplazarse enel casco urbano, etc. Al igual que el punto anterior, estadinámica condiciona el desarrollo futuro de la ciudad.
Sin embargo, el nutrido grupo de ciudades detamaño medio (entre 10.000 y 100.000 habitantes)también presenta una problemática ambientalcaracterizada por su diversidad. En este sentido, ha deseñalarse que estos estrangulamientos ambientalesnormalmente no van ligados al propio desarrollourbano, sino al desarrollo industrial, minero o agrario de
la región, o a la atracción de las externalidadesambientales negativas derivadas de grandes ciudadesque ejercen una clara influencia de capitalidad sobreestas ciudades medias de su área, localizando en losmismos infraestructuras de tratamiento de residuossólidos, vertederos, polígonos industriales,infraestructuras de transporte de mercancías ypasajeros, etc.
En este sentido, dentro de la dinámica urbanamerece especial mención el desarrollo industrial ycostero. Los residuos industriales también han estadoligados tradicionalmente al desarrollo urbano. A pesarde que la industria andaluza es reducida por su tamañorelativo, los problemas de contaminación derivados dela misma sí son importantes dada su concentración. Lasindustrias de Huelva, Campo de Gibraltar y la mineríalocalizada en Huelva, Sevilla, Córdoba y Almeríasuponen importantes fuentes de contaminaciónatmosférica y acuática. Antecedente importante yreciente es el accidente minero de Aznalcollar que hadañado el Parque Nacional de Doñana.
En segundo lugar, el modelo de desarrollo urbanoseguido en la franja litoral andaluza ha dado lugar a 5de las 10 áreas metropolitanas identificadas en laregión. Esta importancia del crecimiento en ámbitoslitorales puede llegar a adquirir el carácter de continuourbano, dada la extensa malla de ciudades medias queestructura estos espacios. Sin embargo, ante lafragilidad de los equilibrios ecológicos en los ámbitoslitorales, estos elevados crecimientos urbanos hanredundado en importantes desequilibrios ambientales.Con el caso emblemático de la Costa del Solmalagueña, el exceso de presión urbanística, eldeficiente tratamiento de los residuos sólidos, lasalinización y sobre-explotación de los acuíferos, losvertidos industriales incontrolados, la erosión de lacosta y la alteración de las dinámicas litorales, etc.;suponen ya una hipoteca cierta al desarrollo futuro delas aglomeraciones urbanas litorales.
Las ciudades medias presentan una problemáticaambiental muy diversa, ligada a su tipología concreta,la cual se puede resumir en (CMA, 1997a):
a) Agrociudades. Ciudades como Utrera, Palaciosy Villafranca, Mairena del Aljarafe, Úbeda, etc. dondese mantiene una elevada proporción de poblaciónagraria y pocas características de la moderna ciudadterciaria o industrial. A los problemas ambientalescomunes se une la necesidad de conservar la impronta
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 55
![Page 57: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/57.jpg)
paisajística de esto s núcleos, normalmente "conjuntoshistóricos", cuyos emplazamientos constituyen unasíntesis de la memoria histórica regional y ejemplosmodélicos de integración entre naturaleza y cultura.
b) Ciudades interiores con un mayor nivel relativo dedesarrollo industrial y terciario. Son los casos de ciudadescomo Linares, Andújar, Lucena, Puente Genil, Jerez de laFrontera o Écija, donde existe por lo general una mayorcomplejidad urbanística, que en algunos casos empiezana asemejarse a las grandes ciudades. La ampliación de losespacios dedicados a la industria es la principalcaracterística importante desde el punto de vistaambiental. Muchos de estos entornos (Linares, Lucena oAndújar) disponen de suelo industrial en dimensionessemejantes a los de algunas aglomeraciones urbanas.
c) Sistemas de ciudades litorales. El turismo y eldesarrollo inmobiliario se encuentran normalmente unidosa estos ámbitos con un fuerte impacto ambiental,destacando los casos de Torremolinos, Marbella,Fuengirola, Mijas y Estepona, entre otros. Desde laperspectiva del metabolismo urbano, el sistema urbanolitoral ha de hacer frente a dos problemas adicionales: lasmayores necesidades de abastecimiento (de agua yenergía) y la estacionalidad del consumo y de los vertidos,lo que afecta muy directamente al dimensionamiento yfuncionamiento de las principales infraestructurasambientales (suministro de agua, depuradoras,vertederos, etc.).
d) Ciudades que forman parte de áreasmetropolitanas o aglomeraciones urbanas. En los casosde Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas y Vélez Málaga, porejemplo, los problemas ambientales generados (tráfico,contaminación, etc.) no pueden ser aislados del conjuntodel área a la que pertenecen. Por otra parte, una granmayoría de los equipamientos e infraestructurasambientales han de dimensionarse a la escala delconjunto de la aglomeración (tratamiento de residuossólidos, depuración de aguas residuales, intervencionesen el paisaje o en zonas verdes metropolitanas, etc.).
e) Ciudades medias y pequeñas especializadas enagricultura intensiva bajo plástico. En municipios como ElEjido, Motril o Roquetas de Mar, mediante estas técnicasde cultivo se consiguen producciones fuera detemporada. Estos municipios han experimentado
importantes crecimientos demográficos y urbanos. Desdeel punto de vista ambiental, la problemática generada enestas ciudades es muy particular y no trasciende en todasu importancia en los indicadores utilizados. En primerlugar, estos modos de producción necesitan una cantidadcreciente de recursos hídricos que no siempre se puedensuministrar. Por otra parte, los residuos generados sonmás similares a los residuos domiciliarios. La recogidaselectiva de los mismos reduciría el impacto ambiental tanimportante de estas actividades. Finalmente, la necesidadde instalaciones artificiales (invernaderos, túneles oalmacenes) que caracteriza los terrenos dedicados a laagricultura intensiva, da lugar a un fuerte impactopaisajístico.
1.4. Políticas hacia la sostenibilidad urbana
Por la importancia de los efectos que genera sobre elequilibrio del ecosistema global, el crecimiento urbanoes objeto de análisis desde las políticas que, con elobjetivo de la sostenibilidad, llevan a cabo las agenciase instituciones con capacidad para la toma dedecisiones en cuestiones de desarrollo y medioambiente. A partir de los esfuerzos realizados por partede organismos internacionales como la Unión Europea,las Naciones Unidas, la OCDE o el Banco Mundial,cada vez resulta más habitual la incorporación de lasmetas medioambientales dentro de los objetivos depolítica socioeconómica. Este hecho resulta aún algonovedoso en la esfera local, aunque el desarrolloreciente de los instrumentos de planificación hacia lasostenibilidad local ha sido espectacular. La regiónandaluza ha participado igualmente de estatendencia39, considerándose en la actualidad comopionera en España en la implementación de programasde desarrollo sostenible. Mediante un enfoque desdelo global a lo local, el presente epígrafe trata de poneren contexto las iniciativas y políticas de desarrollosostenible con incidencia urbana.
1.4.1. Origen del nuevo paradigma ambiental de la sostenibilidad
Para comentar el "nuevo paradigma ambiental" esreferencia obligada la primera Conferencia de NacionesUnidas sobre el Medio Humano celebrada enEstocolmo en 1972, donde se realizó la primeradeclaración global sobre las relaciones entre medio
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A56
39.En Delgado y Morillas (1991) y Castro (1997) se comenta la evoluciónde la conceptualización del medio ambiente en la planificación deldesarrollo en Andalucía.
![Page 58: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/58.jpg)
ambiente y desarrollo. Se cuestiona que el crecimientoeconómico sea un fin en sí mismo, coincidiendo con lasteorías del Informe al Club de Roma expuestas en "LosLímites del Crecimiento" (Meadows et al., 1972).
No obstante, el hito considerado más importante,será la elaboración en 1987 por parte de la ComisiónMundial de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente yDesarrollo, del conocido como Informe Brundtland:"Nuestro Futuro Común" (UNCED, 1987). En el mismose acuña el adjetivo sostenible para "el desarrollo quesatisface las necesidades actuales sin comprometer lacapacidad de las generaciones futuras de satisfacer lassuyas". En realidad, la primera vez que ve la luz eltérmino sostenibilidad o sustentabilidad es en 1980, enla llamada "Estrategia de Conservación Mundial"realizada por la Unión Internacional por laConservación de la Naturaleza (IUCN), el FondoMundial para la Naturaleza (WWF) y el Programa de lasNaciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP)40.
Se trata de un concepto integrador más amplio quela mera protección y promoción del medio ambiente, puestambién considera la preocupación por:
a) Los aspectos intergeneracionales. Larepercusión de las decisiones actuales sobre lasgeneraciones futuras resulta muy importante. Sebuscan soluciones para los problemas actuales cuyosefectos en el medio no sean irreversibles, manteniendolas disponibilidades de recursos renovables al menosal mismo nivel que se encuentran en la actualidad. Lasacciones actuales no han de provocar efectosirreversibles en el futuro, o al menos ha de minimizarse.
b) Los aspectos económicos de la calidad de vida.Se ha de partir de la base de un crecimiento estable yequilibrado que permita la solución de las necesidadesactuales gracias a unos niveles de equipamientos,renta, empleo y cobertura social satisfactorios.
c) Las connotaciones sociales del desarrollo. Lapreocupación por los aspectos sociales es muyimportante, reconociéndose como claves a lasostenibilidad de los modelos de desarrollo actuales.Entre los principales problemas están: el acceso de lapoblación a la cultura, la igualdad de derechos, laincorporación de la mujer a todas las esferas sociales,la posibilidad de formación y educación, así como la
erradicación de los problemas de marginación,xenofobia y exclusión social.
El Informe Brundtland manifiesta a su vez laimportancia de esos otros factores por considerar enaras de la sostenibilidad: "incluso la estrecha noción desostenibilidad física implica una preocupación por laequidad social entre generaciones, preocupación quedebe de ser lógicamente extendida a la equidad dentrode cada generación".
La transición hacia modelos de desarrollosostenible implica una mayor concienciación delimpacto medioambiental, entre otros, producido porlas actuales pautas de desarrollo, así como de loslímites de la capacidad de carga del planeta, entérminos de almacenamiento de residuos y degeneración de recursos. Asimismo, se ha de partir deuna situación realista, tomando en consideración laslimitaciones de las soluciones que se pueden adoptaren esta fase de desarrollo. Como señala la IUCN(UICN/UNEP/WWF, 1991): "el desarrollo sostenibleimplica la mejora de la calidad de vida dentro de loslímites de los ecosistemas".
Para la traducción del término sostenibilidad aldesarrollo urbano, resulta útil la definición aportada porel Consejo Internacional de Iniciativas AmbientalesLocales (ICLEI, 1994): "El desarrollo sostenible es aquelque ofrece servicios ambientales, sociales yeconómicos básicos a todos los miembros de unacomunidad sin poner en peligro la viabilidad de lossistemas naturales, construidos y sociales de los quedepende la oferta de esos servicios".
En una sociedad cada vez más consciente de losproblemas medioambientales y en la cual el hábitathumano más común es el urbano, un problemaimportante radica en la identificación de las característicasque permitan pautas sostenibles de vida en las ciudades.Desde esta perspectiva, la cuestión se concreta en elproblema de satisfacer las necesidades de los residentescon tal de que se guarde intacta la integridad y laproductividad de los sistemas ambientales sobre loscuales está fundada la vida urbana.
La mejora de la calidad de vida es, junto a lacalidad ambiental, el objetivo fundamental de todapolítica de desarrollo sostenible. Los habitantes de lasciudades consideran muchos aspectos del medioambiente que no tienen relación con la simplesupervivencia física o el clima, sino con aspectosrelativos a la calidad estética y cultural del medio
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 57
40.Una interesante revisión conceptual puede consultarse en Naredo(1996a).
![Page 59: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/59.jpg)
circundante, el acceso al campo y la tranquilidad, entreotros. Las ciudades sostenibles han de proveer a losciudadanos de estas referencias y valores inherentes alconcepto de calidad de vida.
El lema "pensar global, actuar local" se aplica porentero al concepto de sostenibilidad urbana. Laimportancia que para el mismo tiene la existencia deuna base social amplia, así como unas autoridadeslocales concienciadas en la necesidad de cambiar laspautas de consumo y desarrollo, resulta evidente. Sibien al referirse a los problemas globales tales como elefecto invernadero o la contaminación de los océanos,el papel del individuo en la solución de los mismosresulta muy difusa, en el caso del medio ambienteurbano, el individuo es el gran responsable del éxito delas políticas de desarrollo sostenible.
Otra característica de los procesos iniciados haciala sostenibilidad urbana es la profusión decolaboraciones e intercambios de experiencias entrelas ciudades. Desde los primeros pasos en la adopciónde las recomendaciones de la Agenda 21 de NacionesUnidas, la interconexión entre las ciudades orientadashacia el nuevo paradigma de la sostenibilidad haresultado el pilar básico para la difusión de buenasexperiencias. Este hecho redunda en la proliferación dedistintas concepciones de lo que implica lasostenibilidad urbana.
Por otra parte, además de este concepto quefundamenta el cambio hacia un nuevo paradigmafocalizador de los modelos de desarrollo, aparecenotros conceptos instrumentales muy importantes parala dimensión urbana de la sostenibilidad, algunos delos cuales se consideran más adelante. Entre términoscomo la capacidad de carga, las pautas sostenibles,los umbrales de sostenibilidad, la eficiencia energética,etc., cabe señalar el de huella ecológica, que permitedescribir la amplitud de los efectos de las ciudadessobre los recursos no necesariamente cercanos,incidiendo en la visión conjunta del fenómeno.
Para la Comisión Europea, en su Informe sobreCiudades Europeas Sostenibles (CCE, 1996) losobjetivos globales de sostenibilidad ambiental en laszonas urbanas son:
a) Evitar el consumo de materias renovables, deagua y de recursos energéticos a un ritmo más elevadodel que los sistemas naturales pueden soportar.
b) Reducir al mínimo el consumo de recursos norenovables y no superar nunca el ritmo al que se
pueden desarrollar sustitutos renovables por suscualidades útiles económicamente.
c) Evitar la emisión de contaminantes que superenla capacidad de absorción y eliminación de laatmósfera, el agua y el suelo.
d) Mantener la calidad de la atmósfera, el agua y elsuelo a un nivel adecuado para soportarindefinidamente la vida y el bienestar humanos, y lavida animal y vegetal.
e) Mantener y, cuando sea posible, aumentar labiodiversidad y la biomasa.
Como señala la UICN (UICN, IIED; 1994), paraalcanzar el desarrollo sostenible, las personasnecesitan mejorar sus relaciones con el resto de lacomunidad, así como con los ecosistemas que losmantienen, cambiando o fortaleciendo sus valores,conocimientos, tecnologías e instituciones.
1.4.2. Las políticas en materia de desarrollo sostenible urbano
Los programas de acción e iniciativas urbanas quedesde todos los niveles se realizan reflejan lanecesidad de tratar la ciudad como una unidad deactuación prioritaria en las políticas hacia lasostenibilidad.
Esta preocupación es patente en la serie deConferencias de Naciones Unidas sobre Medio Ambientey Desarrollo (CNUMA/UNCED), así como en lasConferencias sobre Asentamientos Humanos (Hábitat) enlas "Ciudades Saludables" de la Organización Mundial dela Salud (OMS/WHO), en los proyectos de "CiudadEcológica" e indicadores urbanos de la Organización parala Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE/OECD),en la Unión Europea, así como en las iniciativasdesarrolladas por muchos municipios de formaindependiente o en partenariado.
1.4.2.1. Dimensión internacionalLa Conferencia de Naciones Unidas sobre MedioAmbiente y el Desarrollo (UNCED) denominada"Cumbre de la Tierra" y celebrada en Río de Janeiro(Brasil) en junio de 1992, supone el auténtico punto departida de las actuales iniciativas sobre medio urbano anivel internacional (Shelman, 1996; Whittaker, 1995).
La Declaración de Río, o "Carta de la Tierra", es eldocumento que vincula a los firmantes en sucompromiso por la consecución de un modelo dedesarrollo sostenible. El Programa o Agenda 21 se
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A58
![Page 60: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/60.jpg)
diseña en el marco del Foro Urbano Mundial, dentro dela Cumbre de la Tierra. Conformada comoprogramación para conseguir el desarrollo sostenible,la mayoría del mismo tiene relación con losasentamientos urbanos. A pesar de que el Programa 21no es un acuerdo legalmente vinculante, sonnumerosas las acciones que a nivel mundial se llevan acabo bajo este Programa. No sólo se considerancuestiones referidas al medio ambiente físico, sinotambién a la pobreza, el aumento demográfico, lasalud, el comercio, etc. Consta de 40 capítulos donde,además de la formulación de objetivos, se incluyen lasdirectrices para crear un marco de actuaciones, asícomo las condiciones institucionales y financierasnecesarias para ello.
La aplicación de este proceso al entorno urbanose denomina Agenda Local 21. Se trata del capítulo 28del Programa 21 dedicado a las autoridades locales. Enel mismo se reconoce a las autoridades locales como"factor determinante" para la consecución de losobjetivos de la Agenda 2141. La Agenda Local 21promueve la coordinación entre ciudades, para quecada comunidad desarrolle de forma consensuada suagenda específica. Sobre la base de este consenso, seobtendrá la información necesaria para formular lasmejores estrategias desde las ciudades para una"política económica, social y ecológica".
Una de las bases de la Agenda Local 21 es eldenominado "aumento o creación de capacidad"(capacity building) de las instituciones para garantizar ellogro del desarrollo sostenible. La creación de capacidadimplica el desarrollo de los recursos humanos,institucionales y legales para crear un clima propicio paraimplementar los conocimientos y habilidades necesariasen la gestión del medio ambiente y los recursos naturalesde manera sostenible. Naciones Unidas desarrolla unprograma denominado "Capacidad 21" centrado eneste objetivo.
Las Conferencias de Naciones Unidas sobreAsentamientos Humanos (UNCHS, Hábitat) son el otrogran referente a nivel mundial para la plasmación deestrategias de desarrollo urbano. En 1996 se celebró laII Conferencia (Hábitat II) en Estambul (Turquía), dondese debatieron los problemas urbanos, principalmenteel crecimiento incontrolado y sus efectos en el entorno.
El Programa Hábitat, muy vinculado al Programa 21 deUNEP, tiene como objetivos conseguir viviendasadecuadas para todos y establecer asentamientossostenibles en un mundo en urbanización.Precisamente en relación con esta última línea se vienedesarrollando desde 1990 un Programa de CiudadesSostenibles, gestionado por el Observatorio UrbanoGlobal (Nairobi, Kenya), destinado a fomentar elintercambio de conocimientos entre las ciudades, asícomo el desarrollo de mejores sistemas deinformación, planificación y gestión del desarrollosostenible urbano.
El Programa de Ciudades Sostenibles(UNCHS/UNEP) comenzó en 1990 antes de que elproceso de las Agendas Locales 21 fuera iniciado. EstePrograma promueve un proceso participativo para eldesarrollo sostenible urbano, enfatizando lacoordinación entre sectores y la descentralización en latoma de decisiones. En el nivel local, el Programa deCiudades Sostenibles actúa como iniciativa decooperación técnica, usando proyectos demostrativospara fortalecer las capacidades y habilidades de lasautoridades locales participantes y sus socios en lossectores público, privado y comunitario. El ForoAmbiental Urbano es un producto de este proyectointernacional (UNCHS/UNEP, 2000).
Otro programa de Naciones Unidas (dentro delPrograma de Desarrollo, UNDP) es el relativo a lasIniciativas Locales por el Medio Ambiente Urbano(LIFE) establecido en 1992 con el propósito específicode proveer asistencia directa a los proyectos locales dedesarrollo sostenible. Este programa cataliza el dialogonacional, fija estrategias y moviliza el apoyo nacional,identificando y financiando proyectos en colaboracióna pequeña escala. Además, este programa financiaredes internacionales de ciudades para difundirexperiencias y promover Agendas Locales 21.
La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible acelebrar en Johanesburgo (Sudáfrica) en septiembre de2002, supondrá una puesta en común y evaluación delos resultados obtenidos de cara al desarrollosostenible, siendo el medio ambiente urbano una de lasprincipales líneas de trabajo.
El Consejo Internacional para las IniciativasAmbientales Locales (ICLEI) tiene especial relevanciaen aspectos relativos a la sostenibilidad local. El ICLEIfue establecido en 1990 para establecer un procesopreliminar de implementación a nivel local para la Agenda21 de Naciones Unidas. Desde el inicio del proceso Agenda
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 59
41. Para un análisis metodológico de las Agendas Locales 21 puedeconsultarse, entre otras referencias, ICLEI (1998) y CMA (2001b).
![Page 61: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/61.jpg)
Local 21, el ICLEI ha dotado de apoyo técnico y financieroa las actividades de planificación de este tipo en más deveinte países. Se trata de una asociación de gobiernosmunicipales (más de 300) destinada a prevenir y resolverlos problemas ambientales locales, regionales y globales, através de acciones a nivel local. Entre sus programas másrecientes destacan cuatro grandes líneas de acción:
a) Iniciativa Agenda Local 21. Donde se recoge suparticipación en los programas compartidos con otrosorganismos como Naciones Unidas o la Unión Europeatales como la Declaración Agenda 21 y Comunidadesmodelo, así como en la Campaña de Ciudades SosteniblesEuropeas y la Red de Ciudades Sostenibles Africanas.
b) Programa de orientación y formación para lasAgendas Locales 21. El ICLEI proporciona asistenciatécnica y formación a las ciudades europeas que handecidido elaborar Agendas Locales 21. Como resultado,más de 330 ciudades han firmado la declaración deAalborg (ICLEI, 1997).
c) Campaña de Ciudades para la Protección del Clima(CCP).
d) Sostenibilidad Local. Sistema de Información ydifusión de las "Buenas Prácticas" en colaboración con elprograma de UNCHS (Hábitat) de "Mejores Prácticas".
La Campaña de Ciudades para la Protección delClima (CCP) mencionada es una iniciativa a escala mundialpara frenar la tendencia actual de sobrecalentamiento de latierra, así como mejorar la calidad del aire y aumentar lahabitabilidad urbana. La CCP acoge a las ciudadesinteresadas en formular y ejecutar planes que reduzcan elconsumo de energía y la emisión de gases con efecto deinvernadero, para poner en práctica medidas que mejorenla eficiencia energética de los edificios municipales ycomerciales y reduzcan las emisiones con efectoinvernadero, incluyendo la gestión de desechos y laplanificación de los sistemas de transporte. La campañaincluye actualmente a más de 250 ciudades.
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud(WHO) promueve desde hace tiempo acciones en materiade salud y ciudades (WHO, 1991), destacando el proyectode Ciudades Saludables (WHO, 1993a). El objetivo delmismo es analizar las implicaciones entre calidad de viday desarrollo urbano en una muestra de ciudades (WHO,1993b), favoreciendo el intercambio de experiencias enmateria de reducción de emisiones y vertidos de residuos,así como otras referencias al medio urbano. Se sigue unenfoque próximo a la gestión estratégica, donde lacolaboración de la sociedad, la creación de redes y lautilización de indicadores de seguimiento y verificación deobjetivos, caracterizan el proceso.
La OCDE desarrolla una importante actividad enmateria de desarrollo sostenible (OCDE, 1999; 2000a;2000b; 2001b; 2001c), destacando en las cuestionesurbanas el llamado Programa Urbano, por la rigurosidaden los análisis que se realizan desde hace tiempo (OCDE,1990; 1995a, 1996b) sobre aspectos como los sistemasde indicadores y el análisis de las relaciones entresistemas productivo y medio ambiente urbano42. Seplantean los objetivos de mejora de los conocimientossobre los ecosistemas de las zonas urbanas basándoseen el desarrollo de indicadores, así como la evaluación deejemplos de buenas prácticas en la mejora del medioambiente urbano y la eficacia de las políticas integradorasde las autoridades locales y demás instituciones públicaso privadas.
El Banco Mundial también desarrolla una amplia líneade trabajo referida al desarrollo urbano (World Bank,1991), centrada, en los últimos años, en la valoraciónambiental, el desarrollo de políticas de desarrollo urbano yequipamientos de saneamiento y distribución de agua enciudades de países en vías de desarrollo (World Bank,1995; 1996c; 2000c; 2001).
1.4.2.2. Políticas desde la Unión EuropeaLa Unión Europea concede una creciente importancia alos aspectos urbanos dentro de sus programas deplanificación e intervención comunitaria. El segundoInforme Dobris (EEA, 1998) sobre el medio ambiente enEuropa actualiza el detallado análisis del estado del mediourbano que ya se hiciera en el primer Informe de 1993. Porotra parte, en el acervo comunitario resulta habitualencontrar el medio urbano entre los ámbitos propios delmedio ambiente43. Desde la entrada en vigor delTratado de Amsterdam se reconoce el desarrollosostenible como objetivo prioritario, culminando con ladefinición de la denominada estrategia comunitaria
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A60
42.No obstante, existen numerosas publicaciones referidas a temasespecíficos de la dimensión urbana como el transporte, la vivienda, laenergía o la gestión urbana (OCDE, 1983; 1995b; 1995c; 1996a).43.Si bien se hace referencia únicamente a las políticas e iniciativascomunitarias, ha de aclararse que en términos de legislación propia, laUnión Europea desarrolla una intensa labor normativa referida aaspectos tangenciales al medio urbano, tales como: envasado,embalaje, reciclado, residuos sólidos urbanos y peligrosos, calidad delagua, tratamiento aguas residuales, emisiones a la atmósfera, ruidoambiental, transporte, movilidad, energía, etc.
![Page 62: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/62.jpg)
para el desarrollo sostenible (CCE, 2001b), con unapartado específico para la calidad del medio ambientey la movilidad en las ciudades.
No obstante, en cierta medida los aspectosurbanos siempre se han incluido en la políticamedioambiental comunitaria. En el IV Programa deMedio Ambiente (1987-1992) se defendió por primeravez un enfoque integrado, concretado en la publicacióndel Libro Verde sobre Medio Ambiente Urbano (CCE,1990) y en la creación del Grupo de Expertos sobreMedio Ambiente Urbano (1991). Como señala dichoinforme, en el medio urbano repercuten multitud desectores, destacando el transporte, la energía, laindustria y, en algunos casos, el turismo. Para la UniónEuropea resulta prioritario incluir la perspectiva urbanaa la hora de realizar las estrategias sectoriales antescomentadas, siendo la planificación urbana elinstrumento más útil para alcanzar la sostenibilidad delas ciudades.
Otro documento en el que, desde una visión máseconomicista que integra medio ambiente y desarrollo,se definen las estrategias hacia la sostenibilidad, es el"Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad yEmpleo" (CCE, 1993). En el mismo se aplica el análisisestratégico partiendo de un diagnóstico sobre el actualmodelo de desarrollo comunitario. Este modelo lleva auna combinación subóptima de dos de sus principalesrecursos: la mano de obra y los recursos naturales,produciéndose una utilización insuficiente del factortrabajo y una sobre-utilización de los recursosnaturales. Desde este documento, la entoncesComunidad Europea se plantea el objetivo central delcrecimiento económico sostenible, contribuyendo conuna mayor intensidad de empleo y a un menorconsumo de energía y recursos naturales.
La mayoría de las políticas con incidencia regionalo territorial de la Unión hacen referencia a losproblemas urbanos. El documento Europa 2000+(CCE, 1994c) recoge las orientaciones del desarrolloterritorial comunitario, revelando los cambios que seestán produciendo en el sistema urbano europeo,como consecuencia del mercado único y la ampliaciónde la Unión. En la Perspectiva Europea de laOrdenación Territorial se hace especial hincapié en la
necesidad de una planificación integrada del territorio yen el papel que la misma tiene sobre la calidadambiental. En referencia a la cuestión urbana, se abogapor el desarrollo de redes de transporte públicointermodal que favorezcan la movilidad de factores enel territorio.
El Libro Verde "Una red para los ciudadanos"(CCE, 1996) se centra en la importancia de las redes detransporte para el desarrollo regional de la Comunidad,afirmando que el desarrollo de los sistemas públicos detransporte debe tener prioridad considerando losefectos en la calidad de vida y el medio ambiente. LasRedes de Transporte Trans-europeas son instrumentospara mejorar el acceso a las ciudades, los centrosneurálgicos y directores del desarrollo económico enEuropa. La visión de la política regional y urbana detransporte desde el punto de vista de la sostenibilidades desarrollada en las 6 tesis de Kouvola, que son lasconclusiones de la Conferencia comunitaria sobretransporte inter-regional sostenible en Europacelebrada en dicha ciudad finlandesa en 1996.
Los documentos preparatorios de la directivacontra el ruido ambiental (CCE, 2000a), como ya seapuntara en el Libro Verde "Política Futura de luchacontra el Ruido" (CCE, 1996c), constatan que el ruidoambiental, causado por el tráfico y las actividadesindustriales y recreativas, constituye uno de losprincipales problemas medioambientales en Europa,afectando de forma grave al 25% de la poblacióneuropea. La encuesta sobre medio ambiente delEurobarómetro de 1995 mostró que el ruido es la quintaqueja de los ciudadanos europeos al referirse a lacalidad de vida urbana44, después del tráfico, lacontaminación atmosférica, el paisaje y los residuos.
El V Programa de Acción de la ComunidadEuropea sobre Medio Ambiente, 1993-2000 "Hacia laSostenibilidad" (CCE, 1992) destaca, de entre losaspectos urbanos, el referido al ruido ambiental. EstePrograma insta a los Estados, regiones y ciudadesintegrantes de la Unión a realizar accionesconcertadas en materia de reducción de los nivelesde ruido, integrando además la política de medioambiente en el resto de programas sectoriales. Elreciente VI Programa de Acción (CCE, 2001a), titulado"el futuro está en nuestras manos", incide por otraparte en la importancia del tratamiento de los residuosurbanos y en factores relativos a la concienciación yparticipación ciudadana en cuestiones de educaciónambiental.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 61
44.Según refleja una encuesta similar, el ruido es el segundo problemaambiental en Andalucía, detrás de la contaminación del aire y por delantede la suciedad de las calles y la desaparición de espacios naturales.
![Page 63: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/63.jpg)
El Proyecto de Ciudades Sostenibles, auspiciadopor la DG. XI, es el esfuerzo más coherente e integradorde los realizados por la Comisión europea en materiaurbana, suponiendo la plasmación local del V Programade Acción sobre Medio Ambiente 1993-2000. Encolaboración con el Grupo de Expertos sobre MedioAmbiente Urbano se adopta una doble estrategia:
a) Los Informes de Ciudades EuropeasSostenibles, orientados a la adquisición deconocimientos sobre ciudades sostenibles en el senode los grupos de trabajo.
b) La Campaña de Ciudades EuropeasSostenibles, encaminadas a prestar apoyo a losmunicipios y difundir el proyecto entre ellos.
El primer Informe de Ciudades Sostenibles (1994)se trata de un documento propositivo y de síntesis,aportando una descripción detallada de los "casos debuenas prácticas" presentados en la base de datos"Guía de Buenas Prácticas". El segundo Informe"Ciudades Europeas Sostenibles" (1996) se centra enla aplicación del concepto de la sostenibilidad a laszonas urbanas. Trata varios aspectos de losasentamientos urbanos a diferentes escalas, así comola cuestión de la sostenibilidad de las regiones urbanasy el desarrollo del sistema urbano en su conjunto.
La Campaña de las Ciudades y MunicipiosEuropeos Sostenibles fue lanzada por la ComisiónEuropea en 1993, con la colaboración de ICLEI,Eurocities, la Organización de Ciudades Unidas (UTO),la Organización Mundial de la Salud (OMS/WHO) através de su Proyecto de Ciudades Saludables y elConsejo Europeo de Municipios y Regiones. A travésde esta Campaña se ofrece ayuda y asistencia técnicaa las ciudades para establecer e implementar AgendasLocales 21 o planes de sostenibilidad, en base ainformes, intercambio de experiencias y buenasprácticas, establecimiento de redes urbanas y difusiónde casos de buenas prácticas urbanas.
También se ha de mencionar el Programa deAcción Ambiental Prioritaria a Corto y Medio PlazoSMAP (EuroMed), centrado en la protección del medioambiente mediterráneo. Mediante la cooperación entrelos países de este ámbito, se trata de alcanzar la
sinergia necesaria para realizar programasmultilaterales. La dimensión urbana está implícita engran parte de las áreas prioritarias para el SMAP.
Los Fondos Estructurales y de Cohesión (DG XVI)tienen una gran incidencia en la realidad urbana. Parael caso de las regiones objetivo nº 1 (entre las que seencuentra Andalucía), se estima que del 30 al 40% delos recursos programados son destinados a accionesrelacionadas con el desarrollo urbano. El denominadoFondo de Cohesión financia, en los cuatro paíseseuropeos con menos desarrollo, infraestructurasrelacionadas con el medio ambiente, transporte yrecursos hídricos, con incidencia en el medio ambienteurbano en ciertos casos. Recientemente, las reformasrealizadas en los Reglamentos de los FondosEstructurales apuntan hacia el aumento de la inversióndestinada a proyectos medio ambientales.
El instrumento financiero LIFE integra variasacciones piloto que permiten abrir paso a nuevasiniciativas para promover y demostrar pautas decomportamiento compatibles con el desarrollosostenible en el marco del V Programa. Los ámbitos deactuación LIFE más relevantes para el Proyecto deCiudades Sostenibles son:
a) Fomento del desarrollo sostenible y de lacalidad del medio ambiente.
b) Educación y formación.c) Medidas en territorios fuera de la Unión
Europea, incluida la asistencia técnica a las políticas,los programas de acción y la transferencia detecnología en relación con el medio ambiente.
Dentro del anterior Marco Comunitario de Apoyo1994-1999 para España45, destacan por su aplicabilidad alentorno urbano las siguientes iniciativas:
a) Programas Operativos de Medio AmbienteLocal (POMAL). Orientadas a municipios de más de50.000 habitantes en regiones objetivo nº 1, estasacciones subvencionan diversas acciones relativas amedio ambiente urbano tales como calidad de lasaguas, gestión de residuos, etc.
b) Programa Operativo Local 1994-1999. Dirigidasa municipios de menos de 50.000 habitantes, sufinalidad también consiste en cofinanciar inversionesen materia de infraestructuras de abastecimiento,saneamiento y depuración de aguas, así comotratamiento de residuos.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A62
45.Instrumento de planificación de la aplicación de los fondosestructurales en las distintas regiones objetivo españolas.
![Page 64: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/64.jpg)
c) Programa Urban 1996-1999. Entre las iniciativascomunitarias con incidencia en problemáticas urbanasdestaca la iniciativa URBAN a la que varias ciudadesandaluzas están acogidas (Cádiz, Huelva, Málaga ySevilla). Esta iniciativa pretende incidir en la mejora de lasinfraestructuras urbanas y de la calidad ambiental de losdistritos urbanos con problemas socioeconómicosgraves. Las soluciones están basadas en la cooperaciónentre los agentes locales a través de programas dedesarrollo integrados de dichas zonas.
d) La iniciativa INTEGRA forma parte de laIniciativa Comunitaria sobre Empleo del Fondo SocialEuropeo. Financia acciones en áreas urbanasdeprimidas combinando un enfoque local a laregeneración de la vecindad con iniciativas de empleo.
En el documento que presenta las directrices de lapolítica comunitaria en términos de la PAC (PolíticaAgraria Comunitaria), Fondos Estructurales y Fondosde Cohesión, la llamada Agenda 2000, se introduce deforma explícita la idea de orientar los FondosEstructurales también hacia áreas urbanas deprimidas.La Unión Europea reconoce que las ciudades son losmotores regionales de la actividad económica,experimentando altos niveles de desempleo.
En el marco de la política de Innovación y DifusiónTecnológica, la DG. XIII lanzó en 1994 la Iniciativa TallerEuropeo sobre Escenarios del Conocimiento (IIUE,1995). Esta acción piloto explora nuevas acciones yexperimentos sociales para la promoción de unambiente social favorecedor de la innovación enEuropa. El tema del medio ambiente urbano fue elegidopara testar este proyecto, siendo la Campaña deCiudades Europeas Sostenibles el foro paraseleccionar los casos urbanos.
De entre las iniciativas apoyadas desde laComisión Europea en materia de sostenibilidad urbanadestacan las Jornadas de Prospectiva (CCE, 1996b) ylas Jornadas de Elaboración de Agendas Locales 21(CCE, 1995a). Las primeras son experiencias urbanasen las que se potencia la visión que los participantestienen de "pautas sostenibles para su ciudad en 2010"especialmente en los sectores de energía y suministrode agua, gestión de aguas residuales y residuossólidos, la vida cotidiana y la vivienda (tareasecológicas). Las Jornadas de Elaboración de AgendasLocales 21 son realizadas en colaboración con elprograma Agenda 21 de las Naciones Unidas, siendoun potente instrumento para la organización de los
procesos iniciales de definición de las Agendas Locales21 en cada municipio.
La Red de Foros Urbanos para el DesarrolloSostenible fue creada por la Comisión Europea con elobjetivo de investigar cómo la información y lacomunicación sobre las políticas comunitariascontribuyen al desarrollo sostenible de las ciudades. En20 ciudades se ha establecido un Foro Urbano para elDesarrollo Sostenible para operar de acuerdo con elLibro Verde sobre Medio Ambiente Urbano y el QuintoPrograma de Acción sobre Medio Ambiente. Entre lastareas de estos Foros están las de: proveer deinformación a las ciudades sobre las estrategiascomunitarias de desarrollo sostenible y los programas dela Unión que puedan ser de especial importancia paralas ciudades, así como estimular el debate y lacooperación entre los grupos dentro de lascomunidades urbanas en orden a promover el desarrollosostenible de ciudades. Los Foros Urbanos constituyenasimismo un punto de encuentro y cooperación con laUnión Europea a escala urbana. Su primer encuentro hasido en la cumbre del Forum Urbano Europeo para elDesarrollo Sostenible en Viena (octubre de 1998).
En referencia a esta Cumbre, ha de destacarse eldebate centrado en la elaboración de las bases para un"Programa de Acción para el Desarrollo SostenibleUrbano" el cual dará soporte a las ciudades europeasen sus esfuerzos contra el desempleo, trafico yproblemas medioambientales. La Comisión proponeuna aplicación más efectiva de las políticas einstrumentos, al mismo tiempo que hace una llamada ala adopción de políticas comunitarias urbanassiguiendo un enfoque integrador.
Finalmente, la referencia más importante seencuentra en la Comunicación de la Comisión "Haciauna Política Urbana en la Unión Europea" (CCE, 1997a),discutida en la Cumbre de Viena del Forum UrbanoEuropeo, donde se examina el desarrollo urbano de lasciudades europeas y las posibilidades de implementarAgendas Locales 21 para alcanzar el objetivo de laSostenibilidad. La Unión Europea ha establecidorecientemente un marco comunitario de cooperaciónque proporcione apoyo financiero y técnico a redes deautoridades locales organizadas en al menos cuatroEstados miembros (véase DOCE L 191 de 13.07.2001).El objetivo de estas redes ha de ser la concepción,intercambio y aplicación de buenas prácticas en laaplicación de la legislatura comunitaria en el ámbito deldesarrollo sostenible urbano y Agendas Locales 21.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 63
![Page 65: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/65.jpg)
La DG XVI (Política Regional y de Cohesión)gestiona dos interesantes iniciativas sobre temasurbanos: El Programa Piloto Urbano y La AuditoríaUrbana. El objetivo del Programa Piloto Urbano esfinanciar la innovación en la planificación y regeneraciónurbana en el marco de la política comunitaria depromoción de la cohesión económica y social. Por ello,a través del artículo 10 del FEDER (medidasinnovadoras), centrado en analizar las consecuenciasterritoriales y espaciales de las políticas comunitarias, sefinancian acciones pilotos y medidas de innovación,capacitando de esta manera a la Comisión para usar unaproporción de los Fondos Estructurales en proyectosque supongan alguna innovación en la resolución deproblemas urbanos y desempleo.
En una Primera Fase, durante el período 1990-1993 se han llevado a cabo un total de 33 ProyectosPilotos Urbanos (entre los cuales se encuentran laslocalidades de Bilbao, Madrid, Pobla de Lillet yValladolid), muchos de los cuales están aún en vigor.Las lecciones y experiencias de esta Primera Fasesirvieron para la adopción de la Iniciativa ComunitariaURBAN (regeneración urbana y cohesión) y ellanzamiento de una Segunda Fase del Programa. Parala Segunda Fase (1997-1999), se seleccionan un totalde 26 Proyectos Pilotos Urbanos, centrados en unamplio abanico de problemas urbanos tales como:congestión del tráfico, gestión de residuos, declineeconómico, renovación urbana, etc. Las solucionespropuestas en estos proyectos integran enfoquesbasados en la creación de infraestructuras, así comomedidas medioambientales, sociales y económicaspara promover el desarrollo sostenible y la mejora de lacalidad de vida de los ciudadanos. En todos estosproyectos la participación ciudadana adquiere especialrelevancia. En esta Segunda Fase se integran otroscuatro proyectos españoles: Bilbao, Granada, GranCanaria y León.
La Auditoría Urbana es un proyecto de la Comisióniniciado en 1998 que persigue la obtención deinformación y estadísticas comparables a nivel urbanoy sub-urbano. Esta iniciativa, centrada en 58 ciudadeseuropeas en una primera fase, permite estimar elestado de estas ciudades en términos de calidad devida y desarrollo sostenible, así como el acceso eintercambio de información comparable entre lasmismas. Entre las ciudades seleccionadas seencuentran Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla,Zaragoza y Málaga.
Finalmente, entre otras iniciativas de la ComisiónEuropea relacionadas con la perspectiva urbana, lo quese denomina "la Europa de las ciudades" (CCE, 1997b),se pueden mencionar:
a) Proyecto SPARTACUS 1996-1998 (System forPlanning and Research in Towns and Cities for UrbanSustainability). Desarrollado por la DG XII se trata de unsistema de planificación urbana estratégica que utilizaindicadores de sostenibilidad urbana junto a modelosde transporte y Sistemas de InformaciónGeoreferenciada (SIG). Este sistema se ha utilizado enlas ciudades de Helsinki, Bilbao y Nápoles para diseñarescenarios de política urbana sostenibles (IIUE, 1998).
b) Proyecto VALSE (Valuation for SustainableEnvironments). 1996-1998. El objetivo de este proyecto(O'Connor, 2000) es el desarrollo de procesos socialespara la evaluación de amenidades medioambientales ycapital natural para propósitos de política deconservación y sostenibilidad.
c) Energie-Cités es una asociación de más de 150municipios europeos que lleva a cabo diferentesproyectos centrados en el ámbito de la energía urbana,en estrecha colaboración con la DG XVII.
d) El Programa URB-AL está financiado por la D.G.de Relaciones Exteriores para desarrollar redes deciudades europeas y latinoamericanas. Su objetivo esmejorar las condiciones socioeconómicas y de calidadde vida de las poblaciones, al tiempo de desarrollar unaasociación de ciudades.
e) ELTIS (servicio europeo de información sobretransporte local) es una base de datos de buenasprácticas de transporte regional y local. Ha sidodesarrollado por la DG VII en colaboración con UITP y lared POLIS (Promoción de enlaces operativos deservicios integrados). ELTIS es una guía para las políticasde transporte urbano que muestra esquemas y prácticasimplementadas en ciudades y regiones de Europa.
f) El Proyecto piloto MURBANDY (MonitoringUrban Dynamics) promovido por la D.G. JRC de laComisión Europea, se dirige a medir la extensión de lasáreas urbanas, así como de sus avances hacia lasostenibilidad. Para ello elabora indicadores estáticosy dinámicos acerca de usos del suelo y otrosindicadores territoriales del área de estudio.
g) Red de Ciudades sin Coches. Creada por la DGXI en 1994, el objetivo de la misma es conseguirciudades más saludables en términos de una mejorcalidad del aire, movilidad urbana sostenible, mejoras
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A64
![Page 66: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/66.jpg)
en la seguridad del tráfico, mayor eficiencia en el usode energías en el transporte y una mejor calidad de vidapara los ciudadanos.
1.4.2.3. Política nacional y regionalEl Estado español, unas veces directamente y otrasbajo el marco de la Unión Europea, ha participado enlos foros internacionales mencionados arriba enmateria de sostenibilidad, desde la Cumbre de Ríohasta Hábitat II. De esa participación se ha derivado laadhesión al Programa Agenda, el Programa Hábitat, losprotocolos relativos a reducción de emisiones,conservación de la biodiversidad, etc. Por tanto sepuede decir que la política estatal, si bien no seencuentra explicitada en documentos definitorios delos planes y programas hacia la sostenibilidad, síparticipa de las fuentes internacionales que proveen decriterios e instrumentos a los planes y programas de losgobiernos nacionales.
Otro hecho significativo es el derivado del marcocompetencial en materia de gestión ambiental. Laadopción de las competencias ambientales por partede las Comunidades Autónomas va relegando alEstado a un segundo plano, limitado a enunciarprincipios legales y estrategias generales, muchasveces meras transposiciones de las políticascomunitarias.
El Ministerio de Medio Ambiente es el encargadode la implementación de las estrategias nacionalesderivadas del Programa 21. Este organismo esresponsable de la transposición de la normativacomunitaria, la elaboración de la normativa estatalbásica, así como del establecimiento de las estrategiasnacionales y la coordinación entre las políticasambientales de las distintas Comunidades Autónomascon incidencia en los problemas globales.
La Estrategia Nacional de Medio Ambiente (1994)pretende sentar las bases de la política medioambientaly servir de soporte al Programa 2146. Una de las cuatroáreas prioritarias de la Estrategia Nacional es la calidaddel medio ambiente urbano, si bien, el resto de áreastambién inciden en la calidad urbana, refiriéndose a lalucha contra la desertificación y restauración de losrecursos forestales, la calidad de las aguas y
optimización de su uso y la gestión de los residuosurbanos, industriales y agrícolas. En 1995 se apruebanvarias medidas: Plan Nacional de Gestión de ResiduosPeligrosos, Plan Nacional de Recuperación de SuelosContaminados y Plan Nacional de Saneamiento deAguas, con clara incidencia en el medio urbano.
Un heterogéneo conjunto de programasespecíficos realizados por el Ministerio de MedioAmbiente están relacionados directamente con elmedio urbano. Entre éstos, desarrollados encolaboración con las autoridades regionales y locales,los más relevantes se refieren al incremento del uso detransportes públicos, la promoción de combustiblesmenos contaminantes, la reducción de lacontaminación atmosférica y el control del ruido en lasciudades, la rehabilitación y renovación urbanaintegrada, la preservación y recuperación de laherencia cultural, la promoción de espacios abiertos yverdes dentro y alrededor de las ciudades y laeducación ambiental.
En materia de difusión de medio ambiente urbanoy Agenda 21, el Ministerio de Medio Ambiente vieneeditando volúmenes monográficos referidos aaspectos tales como evaluación ambiental, tratamientode residuos, indicadores ambientales, etc. Destaca el"Primer Catálogo Español de Buenas Prácticas" (1996)que además de las buenas prácticas presentadas aHábitat II, recoge las conclusiones más sobresalientesde los trabajos del Comité Hábitat II España.
Otras referencias normativas y en materia deplanificación que suponen avances directos oindirectos en la protección del medio urbano son:
a) La Evaluación del Impacto Ambiental. Lanecesidad de realizar un estudio de impacto ambientalpara los proyecto y contrataciones con relación a obraspúblicas, agricultura, medio ambiente y urbanismo,viene de la mano de la aplicación de la normacomunitaria al Estado español. Los municipios han deincluir la valoración del impacto ambiental en los PlanesGenerales de Ordenación Urbana y en las NormasSubsidiarias (véase DOCE L 197 de 21.07.2001).
b) La Ley de Envases y Residuos de Envases(1998), que posibilita que las empresas envasadoras seadhieran a los sistemas integrados de gestión.
c) El Plan Nacional de Residuos Urbanos (2000),que supone más de 500.000 millones de pesetas parael período 2000-2006, que podrán ser financiados confondos de la Unión Europea.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 65
46. Ha de comentarse que en el primer semestre de 2002 se presentarála estrategia española de desarrollo sostenible coincidiendo con lapresidencia española de la UE.
![Page 67: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/67.jpg)
d) El Plan Hidrológico Nacional (2001) asume entresus actuaciones, la protección de las aguassubterráneas, planes de ahorro en los abastecimientosurbanos y coordinación con las instituciones locales enmateria de planificación y gestión hídrica.
Con la elaboración del Libro Blanco del Agua y elLibro Blanco de la Educación Ambiental, el Ministeriode Medio Ambiente profundiza en su labor de tutela ycoordinación, estableciendo las líneas directrices delmarco general de actuación en tales ámbitos, con claraincidencia en el medio urbano.
En relación a la política urbana en Andalucía, elPlan de Medio Ambiente de Andalucía (1997-2002)dedica gran importancia al medio ambiente urbano,pues a pesar de que en Andalucía no hay "macro-ciudades" (ninguna supera el millón de habitantes), aproblemática ambiental presentada es más complejaque en otras ciudades europeas del mismo tamaño.
En dicho documento se incluye el Plan de MedioAmbiente Urbano cuyo objetivo general es "propiciar lamejora ambiental de las ciudades andaluzas, actuandosobre la calidad del aire, la contaminación acústica, eluso y calidad del agua, los residuos, el paisaje y losespacios naturales cercanos". El cumplimiento de esteobjetivo se basa en la propuesta de actuación delPrograma de Medio Ambiente Urbano, centrado en lacalidad del aire, la contaminación acústica, la uso ycalidad del agua, los residuos, el paisaje y los espaciosnaturales próximos a las ciudades. En este sentido sevienen desarrollando diversas líneas de actuación.
El Plan Andaluz de Medio Ambiente recoge entresus programas otros que inciden con carácterhorizontal en el medio urbano. Estos programas son:participación ciudadana, formación y cualificación derecursos humanos, educación ambiental ycomunicación, investigación y desarrollo tecnológico ycooperación internacional.
La estrategia regional hacia el desarrollo sostenibleviene definida por la reciente elaboración de las "Basespara la Agenda 21 Andalucía" (CMA, 2000a) que definelas áreas estratégicas y grandes líneas de acción paraimplementar un plan de acción en materia de desarrollosostenible siguiendo las recomendaciones deNaciones Unidas. En CMA (2001b) se presenta unaguía metodológica para la elaboración de AgendasLocales 21.
Por otra parte, la Consejería de Medio Ambienteha presentado recientemente el Programa de
Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21, cuyo objetivo esmejorar sustancialmente la calidad del medio ambienteurbano, mediante iniciativas que fomenten undesarrollo sostenible en las ciudades andaluzas y sobrela base de la evolución de indicadores previamenteelaborados por las entidades participantes en elprograma. Este Programa persigue la creación de unaRed Andaluza de Ciudades Sostenibles.
Asimismo, en materia de indicadores de medioambiente urbano, la Consejería de Medio Ambientedesarrolla y promueve una activa línea de trabajosiniciada con la propuesta de un sistema de indicadoresde medio ambiente urbano (CMA, 2001a), así como laelaboración de una encuesta sobre el medio ambienteurbano en municipios de más de 30.000 habitantes(CMA, 2001d).
Otras Consejerías desarrollan políticas conincidencia en el medio urbano como el Plan Director deInfraestructuras de Andalucía (Consejería de Obraspúblicas y Transportes), el Plan Energético deAndalucía (Consejería de Industria), etc.
1.5. Conclusiones
Este capítulo se ha centrado en cuatro grandesvertientes: la evolución ecológica de las ciudades, laciudad como ecosistema, los síntomas deinsostenibilidad urbana y las políticas hacia lasostenibilidad.
Del primer apartado se deriva la clara tendenciahacia el aumento de la presión que sobre el medioejercen las ciudades a nivel global. Consideradasaisladamente, la concentración de población que sederiva de las mismas, acarrea crecientes necesidadesde recursos naturales y energéticos, que sonsatisfechas en mayor medida por importacionesmasivas desde áreas cada vez más lejanas. En laevolución urbana bosquejada, se constata laprecocidad con la que el hombre ha sobrepasado loslímites de subsistencia derivados del ecosistemacercano y cómo, desde entonces, el crecimientoexponencial de las necesidades urbanas también hadesbordado la capacidad de previsión del hombre.
Asimismo, parece evidente el grado deresponsabilidad que tienen los entornos urbanos eindustriales en las señales de alerta que sobre lasostenibilidad a escala global se plantean. Los últimosestadios de esta evolución apuntan hacia un creciente
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A66
![Page 68: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/68.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 67
grado de tecnificación de las ciudades en la "sociedaddel conocimiento" y la "sociedad global", hecho queredunda en una ampliación telemática de ladenominada huella ecológica urbana.
Frente a estas tendencias, es necesario partir deenfoques que evidencien esta relación pseudo-parasitaria de las ciudades con respecto al medionatural. En este sentido, el segundo apartado se refierea la perspectiva ecosistémica urbana como enfoqueválido para analizar en profundidad estos procesoshasta ahora tan sólo intuidos. El elevado grado decomplejidad de los ecosistemas urbanos, junto a losdevastadores efectos que ejercen sobre losecosistemas naturales, son las dos principalesconclusiones de este apartado dedicado por completoa la definición conceptual e identificación de lascaracterísticas urbanas dentro del enfoqueecosistémico.
En un tercer apartado se enumeran algunas de lasprincipales características que identifican procesos deinsostenibilidad urbana. Agrupados en aspectossocioeconómicos, territoriales y ambientales, estastendencias influyen, con distintos grados de
intensidad, sobre la mayoría de las ciudadesenclavadas en el mundo desarrollado, particularmenteen Europa. Se ha de destacar que estos rasgos deinsostenibilidad no se producen únicamente en losentornos urbanos, ni que son inducidos por los mismosen sentido estricto. Sin embargo, resulta indudable quesu concatenación reproduce dinámicas que seretroalimentan en lo que se podría denominar "espiralde la insostenibilidad urbana".
Finalmente, las conclusiones que se derivan delúltimo apartado, se refieren básicamente al aumento,en número e intensidad, de las acciones que en elámbito europeo se promueven hacia la sostenibilidaddesde distintos niveles administrativos,fundamentalmente gracias a la Unión Europea,siguiendo un "efecto dominó". La adecuación de lanormativa comunitaria, tradicionalmente máspreocupada por las cuestiones ambientales y lacalidad del desarrollo, ejerce un muy positivo efectosobre la esfera urbana de los países que, comoEspaña, carecen hasta fechas muy recientes deinstrumentos eficaces normativos y de gestiónorientados hacia el medio ambiente urbano.
![Page 69: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/69.jpg)
![Page 70: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/70.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 69
2. Concepto y Medida del DesarrolloSostenible
Introducción
En el capítulo anterior se intuye el amplio abanico dematices (sociales, económicos, ambientales, éticos opolíticos) que delimitan el concepto de "desarrollosostenible", enfocando su descripción desde el punto devista de la intervención pública y la toma de decisiones enmateria de planificación y gestión del desarrollo urbano. Eldesarrollo sostenible se configura como un nuevoparadigma de la política desarrollista desde la esferainternacional a la local.
De forma complementaria, este capítulo se orientahacia la definición y modelización del desarrollo sostenibledesde una óptica más científica, diferenciándose para ellodos grandes apartados. El epígrafe 2.1 se centra en larevisión de las distintas aproximaciones conceptuales aldesarrollo sostenible, describiendo los temas clave, asícomo los grupos de teorías más relevantes normalmenteenglobadas en la denominada Economía Ecológica. Lavertiente específicamente urbana ocupa un lugardestacado en esta revisión metodológica. Asimismo, serelaciona esta tarea con los enfoques tradicionalesidentificados en la medición del desarrollo.
El segundo bloque (epígrafe 2.2.) parte de lasteorías anteriores y propone una definición operativa demedidas cuantitativas y sintéticas para la valoración deldesarrollo sostenible, evaluándose los pros y contrasde las metodologías analizadas.
2.1. Conceptualización del desarrollosostenible
2.1.1. Bases conceptualesLa ortodoxia económica no ha asumido hasta fechasmuy recientes la inclusión de los objetivos ambientalesentre el elenco de fines macroeconómicos47. Estaevolución ha sido impulsada por una serie de hechos(crisis energéticas de los setenta, catástrofesnucleares, manifestación de las desigualdades entrelos países del primer y tercer mundo, agujero de la capade ozono, etc.) que han motivado el tránsito desde lalógica mecanicista imperante en los modelosneoclásicos (Georgescu-Roegen, 1971), donde la"falacia de la sustitución sin fin" sustenta el crecimientoilimitado de los sesenta, hasta las actuales ideas queconforman la Economía del Desarrollo Sostenible.
Las restricciones que sobre la actividadeconómica tienen los recursos naturales han sido labase de la literatura referida a los "límites alcrecimiento" durante los sesenta y setenta48. Boulding(1966, 1978) habla de la inminente economía de la"nave espacial tierra" para referirse a la imposibilidad
47. Todo lo contrario de los objetivos sociales (equidad) y sobre todoeconómicos, los cuales han centrado el interés de la investigacióneconómica.48. De hecho, esta crisis global ya se apuntaba como conclusión en lostrabajos de Barnet y Morse (1963), Nordhaus y Tobin (1972), así comoNordhaus (1973), entre otros.
![Page 71: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/71.jpg)
de un crecimiento ilimitado en un planeta con recursosfinitos y no renovables: en un futuro, el bienestar no podrábasarse en el crecimiento del consumo material. ElInforme Meadows para el Club de Roma (Meadows et al.,1974), junto a otros análisis como los realizados porForrester (1975), plantean las más claras señales de alertaacerca de la sostenibilidad del modelo de desarrollo49. Elcrecimiento exponencial del consumo de recursosnaturales y energéticos no es sostenible en el medio-largo plazo y es necesario optar por un modelo dedesarrollo que permita la mejora del bienestar y la calidadde vida, a la vez que la conservación y correcta gestiónde los recursos naturales.
Asimismo, importantes estudios se centran en lallamada curva de Kuznets ambiental que supone laexistencia de una relación en forma de U invertida entrela renta per capita y una serie de indicadores referidosa contaminación y agotamiento de recursos naturales50.Según esta relación, el consumo de recursos naturalesy la generación de residuos aumenta inicialmente conla renta. Pasado cierto punto, los incrementos en larenta reducen este consumo de recursos y laproducción de residuos. La búsqueda de un modelo dedesarrollo sostenible comienza a ser una prioridad delas políticas económicas hasta entonces centradas enuna visión errónea del crecimiento (Daly, 1992).
Frente a esta visión tradicional surgen nuevasformas de analizar la realidad. Por ejemplo, en lossetenta se desarrolla la "Escuela de los Economistas dela Energía", aportando una visión crítica acerca de lairreversibilidad del uso de energía en los procesosproductivos. Entre otras, se parte de las teorías deGeorgescu-Roegen (1971) que relacionan latermodinámica y la Economía, explicando el significadoque para el crecimiento económico y la estructurasectorial tiene la energía primaria y los problemas de lano sustituibilidad (Ayres, 1978; Slesser, 1978).
2.1.1.1. Desarrollo Sostenible como término polisémicoComo se ha comprobado en el capítulo primero,muchas son las definiciones existentes para lostérminos sinónimos desarrollo sostenible,sostenibilidad o sustentabilidad. No obstante, la másdifundida es la enunciada en el Informe Brundtland(WCED, 1987): "el desarrollo que satisface lasnecesidades actuales sin comprometer la capacidadde las generaciones futuras de satisfacer las suyas".Sin embargo, este enunciado está formulado condemasiada ambigüedad, lo cual por otra parte justificasu gran aceptación y prolífico uso en documentos demuy diversa índole, "muchas veces en sentidostotalmente opuestos al que pudiera parecernos"(Norgaard, 1988:6), o simplemente como una "frase demoda" de significado espúreo (Lélé, 1991:607). El usode la definición de sostenibilidad del InformeBrundtland centrada en el aspecto de la equidadintergeneracional, plantea importantes problemasmetodológicos que obligan a la definición a priori de lossiguientes hechos: el horizonte temporal, laspreferencias de las generaciones futuras (Page,1991:67), las necesidades básicas a satisfacer y lacoherencia interna de sostener un desarrollo queactualmente no es equitativo entre las naciones.
Gran número de autores, al hilo de los trabajos deGeorgescu-Roegen entre otros, consideran que lamera conjugación de las palabras "desarrollo" y"sostenible" supone un oxímoron, argumentando queel crecimiento, por definición, no puede sostenersedada la irreversibilidad de determinados procesos dedegradación y escasez generados (Mitchell, 1999:18).
En primer lugar, se ha de destacar que se trata deun término asimilado de la Ecología. Según estadisciplina, la sostenibilidad alude a una condición quese puede mantener indefinidamente sin disminucionesprogresiva de la calidad (Holdren et al., 1995). Unecosistema sostenible es aquel que mantiene laintegridad del sistema a lo largo del tiempo. Enlazandoesa perspectiva con la referida al desarrolloeconómico, la sostenibilidad implica el mantenimientode la capacidad de los ecosistemas naturales paramantener la población humana en el largo plazo(Alberdi y Susskind, 1996). Constanza y Patten(1995:193) escogen la definición más simple: "unsistema sostenible es aquel que sobrevive o persiste".Otras características definitorias que suponenimportantes dificultades a la hora de su cuantificaciónson: la variabilidad, en función al contexto territorial en
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A70
49. Las críticas al Informe Meadows de 1974 se pueden resumir en: la noconsideración de los precios como mecanismo adaptativo de lademanda a la escasez de recursos (ignorando además los cambios enlas preferencias de los consumidores), junto a la no inclusión plena delos efectos derivados del avance tecnológico, principalmente la mejoraen eficiencia productiva (menor consumo de recursos) y la sustitución deinsumos escasos. La utilidad política del modelo en términos de señal dealarma social es reconocida, siendo sus autores los más críticos a la horade revisar el informe (Meadows et al., 1992).50. En referencia al modelo de Kuznets (1955), se pueden encontraraplicaciones como la realizada por Kaufmann y Claveland (1995) yPanayotou (1995) entre otros. Una revisión de este modelo netamenteneoclásico puede consultarse en Bruyn y Heintz (1999).
![Page 72: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/72.jpg)
que se estudia la sostenibilidad adquiere connotacionesdistintas y en muchos casos antagónicas (Shearman,1990); y la naturaleza dinámica, derivada de la evoluciónde los sistemas físicos y socioeconómicos (Daly, 1991).
En la ciencia económica se plasma de igual manerala heterogeneidad en la interpretación y modelización deldesarrollo sostenible51. Quizás la primera formulaciónoperativa en este ámbito es la del "modelo Bariloche"(Chichilnisky, 1977) definida sobre el bienestar en términosde una función de utilidad social. Solow (1993b) enuncia lasostenibilidad como "una obligación para comportarnosde manera que dejemos al futuro la opción de lacapacidad de estar tan acomodados como nosotrosestamos". Goodland y Ledec (1987:20) por su partealuden al desarrollo sostenible como "una pauta detransformaciones estructurales económicas y socialesque optimizan los beneficios disponibles en el presente sinperjudicar el potencial para beneficios similares en elfuturo". Con el mismo interés intertemporal, Tietenberg(1992:38) sugiere que la sostenibilidad significa "que lasgeneraciones futuras estén al menos tan bien como lasgeneraciones actuales". Repetto (1986:15) se refiere alconcepto como una "estrategia de desarrollo quegestione todos los bienes, recursos naturales y recursoshumanos, así como financieros y físicos, para incrementarel bienestar a largo plazo".
Frente a la ambigüedad comentada, la mayoría deautores desgranan el término en varios componentes. En
este sentido, destaca el esquema de los tres pilares deldesarrollo sostenible propuesto por Munasinghe (1993),que distingue entre sostenibilidad medioambiental,económica y social. La primera apunta hacia laconservación de los sistemas soporte de la vida (tantocomo fuentes de recursos, como destino o depósito deresiduos); la sostenibilidad económica se refiere almantenimiento del capital económico; la acepción sociales definida como el desarrollo del capital social.Finalmente, el desarrollo sostenible es el conceptointegrador de los tres anteriores.
La definición de trabajo dada por Constanza el al.(1991:8) es quizás la más extendida dentro de la disciplinaque se ha venido a denominar Economía Ecológica52:"Sostenibilidad es aquella relación entre los sistemaseconómicos humanos y los sistemas ecológicos -másdinámicos pero donde los cambios son normalmente máslentos-, en la que (1) la vida humana puede continuarindefinidamente, (2) los individuos pueden prosperar, y (3)las culturas humanas pueden desarrollarse; pero en la quelos efectos de las actividades humanas permanecendentro de unos límites, de manera que no destruyan ladiversidad, la complejidad y la función de los sistemasecológicos soporte de la vida".
Otros autores se centran en la base física de unaeconomía y en la definición del capital natural. AsíPearce y Turner (1990) defienden que el desarrollosostenible implica el mantenimiento a lo largo deltiempo del stock agregado de capital.
Descartando ya el resto de enunciados menosconocidos, destaca la definición de Hediger (1999:40)al considerar que el "desarrollo sostenible plantea unreto para el cambio global y local que ha de conjugarlos requisitos interdependientes de la eficienciaeconómica, la equidad social y la estabilidadecológica". Esta aproximación sintetiza los criteriosbásicos contenidos en la mayoría de definiciones deldesarrollo sostenible.
2.1.1.2. Barreras para el desarrollo sostenible. Definición de capital natural
La preferencia por el crecimiento económico frente a laprotección los recursos naturales plantea problemasque imposibilitan la gestión racional del medioambiente mediante las instituciones tradicionales (elmercado, básicamente). Por ello, es posible enumeraruna serie de cuestiones o problemáticas tratadasdesde distintos enfoques teóricos53. En la corriente dela Economía Ecológica, se considera que el laissez faire
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 71
51. A modo de ejemplo, destacan los análisis económicos de Pezzey(1989), donde se revisan más de cincuenta definiciones de sostenibilidady Pearce et al. (1989), donde se proponen treinta. Para una revisiónconceptual e histórica véase Mebratu (1998).52. La corriente de la Economía Ecológica, diferenciada de la tradicionalEconomía de los Recursos Naturales, es definida como "la ciencia y gestiónde la sostenibilidad" (Constanza, 1991; Kates et al., 2001) y trata de analizarla sostenibilidad desde una visión holística que integre la lógica de lasrelaciones físicas y ecológicas entre el medio natural y la actividad humana.Una introducción a esta línea de pensamiento puede encontrarse en Bergh(2000), así como en Constanza (1991), Daly y Cobb (1989), Martínez Alier(1987; 1992; 1999), Martínez Alier y Schlupmann (1991), Daly y Townsend(1993), Faber et al. (1996) y Constanza et al. (1999) entre otros, destacandola línea editorial de la revista Ecological Economics.53. Sobre estas cuestiones propias de la Economía de los RecursosNaturales o Economía Medioambiental, existen numerosos manualesentre los que destacan: Dasgupta y Heal (1979), Kneese y Sweeney(1985), Baumol y Oates (1988), Pearce y Turner (1990), Constanza (1992),Tietenberg (1992), Bromley (1995), Siebert (1995), Goldin y Winters(1995), Hanley et al. (1997), Bergh (1999) y Folmer (2000), entre otros. EnEspaña sobresalen los elaborados por Tamames (1977), Aguilera (1992),Azqueta (1994;1996), Romero (1994), Surís y Varela (1995), Perello (1996)y Beers et al. (1997), inter alia, tratando este último cuestiones relativas almedio urbano.
![Page 73: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/73.jpg)
lleva normalmente a fallos de mercado en el uso derecursos naturales, produciéndose daños ecológicos ydesigualdades en el reparto de los recursos,fundamentalmente debido a las externalidades (Pigou,1920; Coase, 1960) y en concreto a las derivadas delacceso a los recursos comunes (Hardin, 1968;Perrings, 1987). Según Clark (1990, 1991), las barreraseconómicas se resumen en tres factores claramenteinterrelacionados:
a) El libre acceso a gran parte de los recursos norenovables. Los efectos de este hecho sobre el valoreconómico de los recursos conducen a situacionesineficientes donde no existe control alguno sobre elacceso al recurso por parte de los usos alternativos yaparecen externalidades negativas (p.e.: la "tragedia delos comunes"54), no valorándose la escasez futura (tasade descuento temporal infinita), por lo que no seconsideran los efectos a largo plazo.
b) La valoración del futuro. La tasa de descuentointertemporal55 proporciona una idea del ritmo dedepreciación o pérdida de rentabilidad del capitalnatural. En el caso en que exista una clarapreferencia actual por diferir el consumo hacia elfuturo, salvaguardando los niveles de recursosexistentes para las generaciones venideras, la tasade descuento sería negativa o próxima a cero. Porotra parte, una tasa elevada supondría racional laexplotación de los recursos hasta su agotamientopara satisfacer las necesidades presentes, pues elcoste de reservarlos para el futuro, en términos depérdida de valor o rentabilidad obtenida, es mayor(con el tiempo se van "descontando" los beneficiosesperados rápidamente).
c) La incertidumbre en su gestión. Eldesconocimiento de los niveles de stock o reservasexistentes para el futuro (incertidumbre), así como delas consecuencias ambientales de ciertas actividadeshumanas (irreversibilidad), lleva muchas veces aacaparar cantidades de recursos mayores a las querealmente se consumirían bajo la certeza de que sedispondrá del mismo en períodos posteriores. Se tratade asumir los riesgos de la actual situación, lo queconlleva la elevación de la tasa de descuento.
En línea con estas cuestiones, autores comoPearce et al. (1990:7) abogan por la sobre-conservación de los recursos naturales, por el simplemotivo de precaución derivada de la incertidumbre y lairreversibilidad existentes, dado "el conocimientoimperfecto que tenemos sobre las funcionesambientales soporte de la vida, así como la falta decapacidad para sustituirlas".
A la hora de definir qué componentes conservar, lasdistintas aproximaciones o teorías apuntan unas pautaso condiciones específicas para conseguir una senda dedesarrollo equilibrado y sustentable. No obstante, sepuede decir que existe cierto grado de consenso en ladefinición del objetivo final: el mantenimiento de lacapacidad de las generaciones futuras para satisfacersus necesidades. Para los economistas, esta situaciónse traduce en términos de "bienestar per capita nodecreciente a lo largo del tiempo".
Pearce et al. (1989, 1990), Constanza y Daly (1992)y Rees (1992) entre otros, plasman esta idea en lo quese podría denominar condición necesaria para lasostenibilidad: el mantenimiento de los niveles decapital natural en el contexto del cambio global. Setrata de una idea ya recogida en el Informe Brundtland(WCED, 1987:57): "Si las necesidades se van asatisfacer de forma sostenible, ha de conservarse ymejorarse la base de los recursos naturales de laTierra". Este principio se ha convertido en el temacentral de la literatura económica sobre sostenibilidad.
El concepto de capital natural supone la aplicaciónde la teoría del capital a los recursos naturales y a lacalidad ambiental56. Por capital se entiende todopatrimonio o riqueza de naturaleza acumulativa queprovoca rentas o rendimientos. Lo componen recursosreales o ficticios destinados a funciones económicas(inversión, ahorro, producción, consumo). Siguiendo aPearce et al. (1990) y Pearce y Atkinson (1995) puedendistinguirse varios tipos de capital:
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A72
54. Definida por Hardin (1968), hace referencia a los efectos sobre losrecursos de libre acceso ante la sobre-explotación o abuso en la disposiciónde los mismos (aplicado a los recursos pesqueros e hídricos).55. Concepto muy utilizado en economía de los recursos naturales ysimilar al tipo de interés de los recursos financieros. Supone lapreferencia por el ahorro del recurso (para su consumo por lasgeneraciones futuras) frente al consumo presente, o bien la"impaciencia" individual por el consumo presente. Para Burton (1993) yHowarth y Norgaard (1997) se trata de un único término que designa dosconceptos: la preferencia por el tiempo y la distribución del bienestarentre las generaciones.56. Nuevos problemas afloran al tratar de acotar los elementos queconfiguran el capital natural, sobre todo aquellos referidos a la calidadambiental y no a las disponibilidades de recursos naturales (Pearce y Turner,1990; Jansson et al., 1994; England, 1998b; 2000). De los intentos de medidadel capital natural destaca el realizado por Constanza et al. (1998), aunque elmedio urbano no se recoge en dicha valoración.
![Page 74: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/74.jpg)
a) El capital artificial (manufacturado, hecho por elhombre, reproducible o económico): es el que se derivade la actividad económica.
b) El capital humano o cultural: es el stock deconocimiento y habilidades humanas57.
c) El capital natural: las aportaciones dentro de laTeoría del Crecimiento consideran como capital naturalúnicamente los recursos naturales. No obstante, se hade incluir cualquier bien natural que provea un flujo deservicios ecológicos susceptible de valor económico a lolargo del tiempo. Por tanto, se puede diferenciar entrerecursos no renovables (petróleo, etc.), recursosrenovables (energía solar, etc.) y calidad medioambiental(atmósfera, biodiversidad, etc.).
2.1.1.3. Eficiencia versus equidadEn el análisis económico, el problema de la gestión delos recursos naturales se resume en la consideraciónde tres criterios muchas veces antagónicos: eficienciaeconómica, calidad ambiental y equidadintergeneracional.
El criterio de eficiencia económica persigue elsostenimiento de la tasa más elevada posible decrecimiento económico, utilizando de forma óptima losrecursos con los instrumentos de mercado. Entérminos de la definición de la condición necesaria parala sostenibilidad, este criterio ha de llevar almantenimiento de un stock de capital natural constantea lo largo del tiempo para "preservar la capacidadproductiva en un horizonte indefinido" (Solow,1993:163).
En este sentido, se puede afirmar que laconsecución de la sostenibilidad siguiendo únicamenteeste criterio, parte de la certeza en la existencia de
formas de gestión óptima de los recursos naturales. Encaso contrario, nunca sería posible el desarrollosostenible como tal, al no conseguirse por esta vía lascondiciones de eficiencia ambiental y equidadintertemporal. La siguiente pregunta sería ¿es elmercado esa forma?. En principio, si bien las reglas demercado pueden llevar a esa situación óptima en la quese mantiene el stock de capital constante58, el equilibriono se alcanza de forma natural. Los problemas decontrol de la información y del mercado, la incertidumbree irreversibilidad asociada a los recursos naturales, asícomo los factores subjetivos y tecnológicos que influyenen la adopción de expectativas económicas,distorsionan estas reglas teóricas que conducen hacia elequilibrio intertemporal.
Bajo la eficiencia económica, el interés por laconservación y la calidad ambiental es puramente"técnico" como garantes de la capacidad económicafutura. De cara a la sostenibilidad, se ha de definir enprimer lugar un equilibrio dinámico entre los objetivos deeficiencia económica y calidad ambiental, normalmenteen términos de maximización del primero sujeto a lasrestricciones del segundo59.
La eficiencia económica y ambiental no garantizanper se la sostenibilidad si no se añade el criterio deequidad. Como apuntan Pearce y Atkinson (1995:167):"la sostenibilidad es inconsistente con el enfoquecoste-beneficio convencional, al no permitir maximizarel bienestar actual a costa del futuro ya que noconsidera compensaciones potenciales".
El criterio de equidad se traduce en elsostenimiento (o aumento) del nivel de bienestar socialactual, manteniendo (o aumentando) el stock de capitaltotal (natural y artificial) para el futuro. La sostenibilidadimplica la definición de algún criterio de equidad en ladistribución del bienestar, entendida en sus dosperspectivas: la estática, que hace referencia a losaspectos intrageneracionales y la dinámica, relativa alas consideraciones intergeneracionales.
La equidad intrageneracional se centra en elanálisis de las condiciones de la distribución actual delos niveles de desarrollo y calidad de vida, propios de laTeoría del Bienestar y que pocas veces ocupan un lugarcentral en la literatura de la sostenibilidad, casiexclusivamente preocupada por los problemasintergeneracionales60. Como denuncian gran númerode estudios sociales, no tiene sentido sostener el actualmodelo de desarrollo desigual si únicamente va asuponer el bienestar de las generaciones futuras en los
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 73
57. Seralgedin y Steer (1994) añaden el denominado capital social, dado queuna sociedad es más que la suma de sus individuos.58. La llamada Regla de Hotelling (1931), aporta una solución, a través delprecio y el beneficio esperado, para asegurar en ciertas condiciones elequilibrio de extracción de recursos. La clave para la equivalencia deHotelling radica en la convergencia entre las tasas de descuento privada (decada generación) y pública (intertemporal). Una de las principales críticas aeste planteamiento se centra en la casi imposible predicción de lascondiciones futuras, hecho necesario para aplicar correctamente la regla,junto a la indefinición de los mecanismos institucionales de aplicación(Howarth y Norgaard, 1995).59. Daly (1991), Forrester (1971), Meadows (Meadows et al., 1972),Chichilnisky (1977) y Hotelling (1931) inter alia estudian la importancia de larestricción ambiental.60. Destacan en este ámbito las aportaciones de Pearce et al. (1990),Dasgupta (1996) y Markandya (1998; 2001), entre otros.
![Page 75: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/75.jpg)
países desarrollados, acrecentando las deficiencias delresto de sociedades61. En otros términos, no se cumpleel criterio clásico de eficiencia en el sentido de Pareto(1896) aplicado a la distribución del bienestar.
El criterio de equidad intertemporal se basa en ladefinición dinámica del óptimo paretiano, pues detodas las decisiones de consumo que condicionan elbienestar actual se han de considerar como eficientesaquellas que, además de cumplir la condición deeficiencia económica, consideren mínimas las mermasen el bienestar futuro producto del agotamiento de losrecursos básicos.
Esta vertiente dinámica de la equidad se convierteen el referente básico del concepto de sostenibilidad62.Como afirman Pearce y Atkinson (1995:166), la propiadefinición del desarrollo sostenible entendido comosostenimiento del bienestar per capita es "un principiode equidad intertemporal más que un principio deeficiencia". La equidad intergeneracional, entendidapor Pearce et al. (1989:14), se refiere a la herencia queha de dejar la generación actual para con las futuras,en cuatro formas de riqueza en términos stock: "deconocimiento y habilidades, de tecnología, de capitalhecho por el hombre y un stock de bienesambientales"; y no menor a la que recibió la generaciónpresente. Este concepto se plasma en la interrelaciónentre consumo actual y futuro de los recursosnaturales, así como el disfrute del patrimonioambiental.
La cuestión de eficiencia económica versus equidadintergeneracional fue inicialmente estudiada por Solow(1974) al plantear la senda de agotamiento de recursosnaturales bajo la asunción de una función maximin de
elección social. Page (1977) analiza cuál ha de ser la tasade uso de los recursos en base a la relación entreeficiencia intertemporal, valoración de recursos ydistribución intertemporal. Dasgupta y Heal (1979)señalan que una senda que maximiza el valor presentede la utilidad con recursos renovables y no renovablespuede ser muy injusta con las generaciones futuras63.Esta "impaciencia por el descuento", derivada deconsiderar infinitas generaciones futuras, hace difíciltratarlas "equitativamente" frente a la generación actual(Asheim et al., 2000), considerándose únicamente bajolos rendimientos o ganancias esperadas para lageneración presente.
Howarth y Norgaard (1995) exponen sus reservasa las soluciones tradicionales aplicadas a la gestión delos recursos naturales basadas en el análisis de laeficiencia (coste-beneficio o coste-eficacia). Este tipode análisis (Pearce et al., 1989) persigue la obtenciónde óptimos paretianos en el problema intertemporal dela asignación de recursos mediante la internalizaciónde las externalidades ambientales y la gestión eficientede los recursos de propiedad común o libre acceso."Conseguir la sostenibilidad podría requerir políticasmás estrictas que las derivadas del criterio de Pareto,dado que la generación presente tendría que sacrificarganancias en su bienestar por ganancias en lageneración futura (op. cit. pág. 115). En su modeloilustran cómo, si bien las técnicas coste-beneficiopueden utilizarse para conseguir el objetivo deeficiencia económica intergeneracional, éstas puedenarrojar resultados que impliquen menoresoportunidades para las generaciones futuras, debido aque estas técnicas permiten conseguir una asignacióneficiente, no una distribución equitativa64. A menos queel análisis coste beneficio se acompañe de criteriosreferidos a aspectos distributivos, manteniendo unastransferencias suficientes para las generacionesfuturas, se darán problemas a la hora de identificar laspolíticas óptimas65.
2.1.1.4. Sostenibilidad débil y fuerteTras la definición de la condición necesaria para lasostenibilidad y su plasmación en los criterios deeficiencia económica, calidad ambiental y equidad, seha de profundizar en la búsqueda de una definiciónoperativa. Para ello resulta práctico diferenciar entresostenibilidad débil y sostenibilidad fuerte66, en base ala consideración de la sustituibilidad plena o parcialentre los distintos tipos de capital.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A74
61. Los informes de Naciones unidas sobre Desarrollo Humano (UNDP,1992; 2000) aportan la información que justifica que la "crisis global" no essólo ambiental, argumentando la faceta social y humana del desarrollosostenible.62. Analizada por Ramsey (1928), Solow (1974), Page (1988), Howarth yNorgaard (1992), entre otros.63. Una tasa de descuento positiva supone inevitablemente niveles deconsumo decrecientes en el tiempo.64. Hay un número infinito de distribuciones de bienestar consistentes conla eficiencia de Pareto intertemporal (Page, 1988), pero no todas sonsocialmente preferibles.65. Como señalan Pearce et al. (1989), las técnicas de evaluación coste-beneficio han de complementarse con restricciones de sostenibilidad paramantener la integridad de los sistemas naturales.66. Véanse Pearce et al. (1989; 1990), Pearce y Atkinson (1993;1995), Pearcey Barbier (2000), Solow (1990), Daly (1992), Turner (1993) y Neumayer (1999),entre otros, para profundizar en el origen y la distinción entre los conceptosde sostenibilidad débil y fuerte.
![Page 76: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/76.jpg)
En términos genéricos, una economía seencuentra en una senda "débilmente sostenible" si eldesarrollo (medido normalmente por el PNB) nodisminuye de una generación a la siguiente. Lasostenibilidad "débil" (también denominada "ensentido amplio" o "de segundo orden") parte de unaperspectiva neoclásica sobre la base de la asuncióngenerosa de que el capital natural y el capital artificialson plenamente sustitutivos67 en un cierto plazo (Solow,1993; Pearce et al., 1990; Pearce y Atkinson, 1993;Victor, 1991). La sostenibilidad en este caso consisteen conservar o aumentar el capital total agregado deuna generación a otra (Solow, 1993), de manera que lasgeneraciones futuras tengan la "opción de vivir tan biencomo sus predecesoras" (op. cit. pág. 168). Unasociedad que si bien reduce su capital natural, aumentapor otra parte su capital artificial (compensando esapérdida y manteniendo el capital total), es una sociedadque alcanza la sostenibilidad débil. Pearce y Turner(1990) señalan la posibilidad de considerar comosostenibles acciones que a corto plazo puedanprovocar daños ambientales, siempre que seancorregidos en los siguientes períodos.
En la actualidad este concepto ha originado elenfoque dominante en la Economía Medioambiental,por partir de la base de los mismos instrumentosmacroeconómicos utilizados en la Teoría delCrecimiento.
Por otra parte, si la economía se encuentra en unasenda que mantiene (o aumenta) sus disponibilidadesde capital natural a lo largo del tiempo, se dice que es"fuertemente sostenible". Este enfoque plantea que,para evitar la disminución del stock de capital total (quese traduce en bienestar, renta, consumo), es necesariopreservar el stock de capital natural, así como la calidadambiental incluida en el mismo.
La sostenibilidad "fuerte" ("en sentido estricto" o"de primer orden") considera que el capital natural noes plenamente sustituible por el capital hecho por elhombre (artificial o manufacturado), dado que muchasformas de estos tipos de capital son complementarias
en el estado actual de la tecnología. Este hecho obligaal mantenimiento del stock del capital natural.
La sostenibilidad fuerte se puede conseguirmediante mejoras en la eficiencia económica yambiental de los sistemas productivos o cambios en lademanda y pautas de consumo que posibiliten unmenor uso de recursos naturales no renovables porunidad de producto o consumidor, manteniéndose losniveles de bienestar. En el apartado de la mejora deeficiencia juega un papel determinante el progresotecnológico orientado a la sustitución entre recursosnaturales primarios, de manera que se asegure lasatisfacción de las necesidades o usos específicos(p.e.: sustitución de combustibles fósiles por energíaeólica o solar). Por otra parte, en el aspectointergeneracional, se desconocen las preferencias delas generaciones futuras, así como su tecnología paraencontrar sustitutivos al capital natural que se agote.En este sentido, Bergh y Hofkes (1997:7) proponen lossiguientes criterios: la conservación de las especies; elestablecimiento de unos estándares mínimos deseguridad para impactos en la calidad ambiental; y eluso sostenible de los recursos naturales renovables.
No obstante, ni siquiera en términos de losprocesos de cambio global experimentados por lanaturaleza es posible asimilar la idea de la plenaconservación de la totalidad del capital natural. Es porello que se utilizan otras aproximaciones a la idea de lasostenibilidad fuerte en las que se realiza una selecciónde los recursos y funciones ambientales realmentenecesarios (capital natural crítico) para el sostenimientode la vida o de la actividad económica. Otros modelosplantean la necesidad de mantener los niveles decalidad ambiental (funciones ambientales) ydisponibilidades de recursos de una generación a otra.
Por otra parte, una interpretación alternativa de lasostenibilidad débil y fuerte se encuentra en Barbier,Markandya y Pearce (1990), considerando, para lasostenibilidad fuerte, el requisito de no negatividad enla variación neta del capital natural a lo largo de cadamomento del período completo; mientras que en elsentido débil, simplemente se requiere que el valorpresente de dicha variación no sea negativo,permitiendo en ambos casos cierto grado desustituibilidad entre tipos de capital.
Algunos autores (entre ellos Turner, 1993)distinguen tres tipos de sostenibilidad: muy débil (ensentido de Solow), débil (Solow modificado) y fuerte(propio de la Economía Ecológica). La primera entiende
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 75
67. La ortodoxia propugna la relación entre el capital natural y artificialcomo sustitutivos y reversibles: el agotamiento de los recursos naturaleses compensado por nuevas tecnologías o formas del capital artificial(riqueza, equipamiento) que mantienen el bienestar social constante. EnToman et al. (1995) se realiza una interesante revisión de las diferenciasen los conceptos de sustituibilidad e irreversibilidad entre los enfoqueseconómico y ecológico.
![Page 77: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/77.jpg)
que existe sostenibilidad si se conserva para el futuroel nivel de capital total existente. La segunda definiciónconsidera que se ha de mantener además determinadaproporción o ciertos componentes del capital natural.Finalmente, la sostenibilidad fuerte requiere que semantenga intacto el stock total de capital natural.
2.1.2. Interpretaciones economicistas de la sostenibilidad. Principales teorías ymodelos
Resulta abrumador comprobar la abundancia debibliografía existente en materia de desarrollosostenible68. En este apartado se pretende sistematizarel conjunto de las principales aportaciones teóricas endos enfoques no necesariamente excluyentes: lasostenibilidad débil y la sostenibilidad fuerte.Previamente, a modo de introducción, se presentanalgunas referencias a los economistas clásicos.
2.1.2.1. La sostenibilidad del desarrollo en la economía clásica
En general, dentro de la escuela neoclásica, principalreferente de la ortodoxia económica, las cuestionesambientales no han recibido hasta fechas recientescierto interés investigador. Sin embargo, esta situaciónno siempre ha sido así, pudiendo encontrarse entre loseconomistas clásicos, las primeras y más clarasreferencias a una economía preocupada por su relacióncon el medio y los límites que para el crecimiento y lapoblación suponen los recursos naturalesdisponibles69. La sostenibilidad del crecimiento ha sidoel objetivo implícito de toda política económica. Desdelos primeros esbozos de la sostenibilidad en su sentidoambiental y muchas veces social, se han idoincorporando nuevos matices al concepto, ganando encomplejidad y alcance, lo que sin duda ha redundadoen su difusión e inclusión en la actual modelizacióneconómica.
En la escuela fisiocrática de mediados del sigloXVIII liderada por Quesnay, se considera la economíacomo una actividad gobernada por leyes naturales,
que aplica unos flujos físicos y que no puede analizarsefuera del orden natural. El respeto por este ordennatural abarca a todas las dimensiones humanas,materializándose en la aplicación de los excedentespara asegurar la perdurabilidad de los factores quesuministran el producto (fundamentalmente agrario).Esta primera idea de sostenibilidad se basa en lasrestricciones físicas para asegurar la producción futura.Por otra parte, es clara la inspiración fisiócrata en laBiología donde, como señala Turgot, la circulación dela riqueza es igual que la circulación de la sangre queda la vida. Asimismo, la consideración del TableauEconomique de Quesnay arroja una visión circular de laeconomía. Se trata de una "visión global, holística delos fenómenos, idea que reaparece en los enfoquessistémicos actuales" (Passet, 1996:26)
En el esquema de la Economía clásica, elcrecimiento del producto, dentro de unos límitesmarcados por la capacidad del mercado y laremuneración de los factores, es la base para elcrecimiento futuro, pues el bienestar actual supone elaumento del potencial para consumo e inversión.Como apuntan Faucheux y O'Connor (1998a), "elcrecimiento sostenible era simplemente lacontinuación del crecimiento a corto plazo". Desdeesta perspectiva, una lectura atenta de "Unainvestigación sobre la naturaleza y las causas de lariqueza de las naciones" (Smith, 1776) muestra lassiguientes ideas:
a) El papel determinante de los recursos naturales,pues éstos, la tierra y las materias primas, son definidoscomo la base de una economía, la cual añade trabajo,comercio y el mecanismo de oferta-demanda para crearla riqueza (véanse los capítulos del libro tercero sobre elpapel de la agricultura y el "progreso del campo").
b) La diferenciación entre recursos que generanrentas y otros que no, así como las causas ocondiciones que hacen que generen rentas (escasez).Asimismo, las diferentes concepciones del valor: de uso,estético o productivo (ilustrado por ejemplos acerca delas minas de plata, carbón o diamantes, sobre todo en loscapítulos 7 "Del precio natural y del precio de lasmercancías" y 11 "De la renta de la tierra").
c) La relación entre población y riqueza(producción) del país, que genera pobreza, la cual vieneexplicada por desajustes entre ambas variables(ilustrado en el ejemplo de China, capítulo 9 "Losbeneficios del capital").
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A76
68. Una sistematización de las principales teorías acerca de la sostenibilidadpuede encontrarse en Victor (1991), Pearce et al. (1990), Pearce y Barbier(2000) y Bergh y Hofkes (1997) entre otros.69. Véanse Naredo (1987), Martínez Alier y Schlupmann (1991), Kula (1992),Passet (1996), Pearce y Turner (1990), Santos Redondo (1994) y Constanzaet al. (1999) para profundizar en la conceptualización del medio ambiente ylos recursos naturales en la historia y el pensamiento económico.
![Page 78: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/78.jpg)
d) El concepto de estacionariedad que defineSmith viene dado por la situación máxima de opulenciaen la que se encuentra un país donde el crecimientollega a los niveles más altos posibles, de acuerdo con"la naturaleza de su suelo y clima, y su situación conrespecto a los demás países" (op. cit. pág. 146). Enesta situación los beneficios y salarios, dada la elevadacompetencia (de todos los factores productivos), sonlos mínimos posibles para mantener a la población, sinque esta pueda crecer dado que todo el territorio y lacapacidad productiva están ocupados.
Al hilo de lo anterior, existe cierto consenso(Hueting y Reijnders, 1998) al asignar el origen delconcepto sostenibilidad a las teorías sobre el "estadoestacionario" desarrolladas en el siglo XVIII y XIX. La"estacionariedad" supone aquel punto de equilibrio enla interrelación entre producción (población) y recursosnaturales. Sin embargo, Smith veía con malos ojos estasituación, pues precedía al "estado regresivo" y nosiempre se alcanzaba con unos niveles de riquezaelevados (Reed, 1994).
Otra figura destacada entre los economistasclásicos, David Ricardo (1817) profundiza en la teoríadel valor aplicado a la tierra y la agricultura. Laexistencia de rendimientos decrecientes obliga a irocupando cada vez los terrenos menos productivospara nuevas producciones, necesitando más mano deobra y reduciéndose la renta de la tierra (beneficios).Este argumento ha sido desde entonces la base paraexplicar la escasez de los recursos naturales norenovables70, así como la aparición de externalidades(véase Hardin, 1968). A partir de lo anterior, Ricardopostula que la expansión económica puede versefrenada por la reducción de la tasa de beneficios(dados los rendimientos decrecientes), emergiendo elequilibrio en el estado estacionario, en el que no hayacumulación neta.
Thomas Robert Malthus (1798) es el primer autorque hace hincapié en el aspecto básico de lasostenibilidad: el equilibrio dinámico entre población yrecursos, donde los alimentos constituyen el factorlimitativo del crecimiento demográfico. Al igual queRicardo, Malthus argumenta que la escasez de tierra
laborable (oferta finita) supone límites estrictos sobre elcrecimiento poblacional y el aumento del nivel de vida.La tasa de crecimiento de la población es muy superior(crecimiento exponencial) a la tasa de crecimiento delos medios de subsistencia (crecimiento lineal); enconsecuencia, se alcanzará inevitablemente unmomento en el que la población sea muy superior a lasdisponibilidades de alimentos para abastecerla ("elhambre parece ser el último y más temible recurso de lanaturaleza"). Malthus identifica dos clases de frenos paraevitar el exceso de población: los frenos positivos, queincluyen las causas que aumentan la tasa de mortalidad(enfermedades, pobreza, hambre, guerras, etc.) y losfrenos preventivos, aquellos que reducen la tasa denatalidad. Este autor no consideraba efectivos losinstrumentos redistributivos para reducir la pobreza71.
La escuela socialista, por otra parte, profundiza enla teoría Ricardiana. Karl Marx, en "El Capital" (1867),califica la producción capitalista como nefasta para lanaturaleza, pues "altera la corriente de circulación de lamateria entre el hombre y la tierra (...). Por consiguienteviolenta las condiciones imprescindibles para queperdure la fertilidad de la tierra (...). Cualquier mejora dela fertilidad de la tierra nos aproxima a las condicionesde una ruina definitiva de las fuentes de dicha fertilidad(...). La producción capitalista, al desarrollar latecnología y agrupar en un conjunto social la acción delos distintos procesos, agota las fuentes primigenias decualquier riqueza: la tierra y los trabajadores". Marxconsidera el progreso como un proceso natural,posible gracias al avance material y tecnológicomediante la explotación de la naturaleza. Su visión delos límites naturales al crecimiento parte de la ideacentral de que un sistema sólo es viable si puede auto-reproducirse (Naredo, 1987).
Siguiendo esta referencia a los principales autoresclásicos, se encuentra el trabajo de John Stuart Mill,quien defiende que las leyes naturales (y tecnológicas)gobiernan la producción, de manera que "los hombrepueden adaptarse a estas leyes, pero nuncacambiarlas". A pesar de la inestabilidad que precede alestado estacionario, Mill espera que "la gente estésatisfecha al llegar a la estacionariedad, por el bien dela posterioridad, mucho antes de que la necesidad losobligue a ello". (Mill, 1876:452). En este estado, seproduce un progreso moral y no material (véase Daly,1973). Sin duda, en las teorías sociales de Mill aparecede forma clara la noción de equidad intergeneracional,componente básico del concepto de sostenibilidad.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 77
70. Desarrollado primeramente por Hotelling (1931).71. En este sentido, es necesario referenciar Seidl y Tisdell (1999) queinterpretan las teorías malthusianas en la actualidad.
![Page 79: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/79.jpg)
Mill es el primer autor que analiza el efecto positivode la tecnología sobre la restricción ambiental, alcontrarrestar el efecto de la ley de rendimientosdecrecientes de la tierra en la agricultura. Sin embargo, elavance tecnológico es limitado, alcanzándose finalmenteel estado estacionario en el que el crecimiento económicoes cero. Por otra parte, este autor considera el estadoestacionario (distopía) como una sociedad en la que seproduce inversión en cultura y educación, tendente a laequidistribución y bienestar sociales72.
La escuela neoclásica iniciada por Jevons, Walras yMenger a finales del XIX propugna la existencia de una"economía pura, cuyas leyes universales y generales seimponen a todo" (Passet, 1996:80), incluso a los sistemasnaturales. La preocupación de estos economistas no secentra en los efectos del largo plazo, sino en lasconsecuencias a corto plazo, mediante el uso del análisismarginal. Profundizando en los conceptos de loseconomistas clásicos, se añaden otros nuevos como el delos rendimientos decrecientes de la utilidad marginal. Enreferencia a los ciclos económicos, una vez que acaba lapresión sobre el mercado (sobre la oferta o la demanda),se vuelve a restablecer el equilibrio, por lo que "se aplica laregla general de la completa reversibilidad". Para elliberalismo, los bienes y fenómenos ajenos al mercado noexisten para la ciencia económica. El sistema económicose orienta a la satisfacción de la utilidad de losconsumidores vía mercado.
El desarrollo sostenible en términos neoclásicos sedefine como incremento en el PNB bajo un sistema deprecios que refleja la escasez y estimula el progresotécnico, donde la irreversibilidad del daño al capital naturalno es visto como un problema dada la perfectasustituibilidad entre tipos de capital (Collados y Duane,
1999). La Economía neoclásica traduce el término desostenibilidad del desarrollo a su vertiente netamenteeconómica, confundiéndose con el crecimientoautosostenido, como señala Naredo (1996a).
Finalmente, en relación a Pigou y la escuelaintervencionista, la preocupación por la relación entreconsumo presente y futuro es analizada desde laperspectiva de la manifestación de preferencias. ParaPigou (1929), los consumidores no actúan de formaracional prefiriendo el consumo presente que en muchoscasos no le reporta tanto beneficio como el ahorro, lo cualresulta irracional y perjudicial no sólo para el bienestarpresente, sino también para el futuro. Pigou ilustra estaidea con ejemplos sobre la sobre-explotación de recursospesqueros o agrarios, concluyendo que los gobiernos hande defender mediante legislaciones los recursosagotables, así como establecer incentivos a la inversión,particularmente en ámbitos como el forestal, donde losrendimientos se consiguen pasado un largo período.
2.1.2.2. La sostenibilidad débilLa sostenibilidad según el criterio débil es el enfoque en elque se ha producido un mayor número de aportaciones73.Por regla general, los recursos naturales no reciben untratamiento demasiado diferenciado del resto de capital,existiendo plena sustituibilidad entre el de tipo natural y elartificial, como elementos para la acumulación de riquezay/o como elementos susceptibles de consumo. Lagenérica definición del desarrollo sostenible se concretaen el mantenimiento del stock de capital total (natural yartificial) que determina los niveles de bienestar de lasociedad en el futuro (Pearce y Atkinson, 1995)74.
En realidad, estos modelos no persiguen laconservación de lo recursos naturales per se, sino elsostenimiento de los niveles de bienestar derivados de losmismos mediante el mantenimiento del stock de capitaltotal75. La sostenibilidad es la no disminución del bienestarsocial (en términos per capita) a lo largo del tiempo (Solow,1986), definiendo el bienestar social como una función deutilidad agregada (derivada de unos niveles de consumoagregado).
Hartwick (1977) modeliza el desarrollo sosteniblecomo el consumo no decreciente a lo largo del tiempo,más preocupado por la eficiencia intergeneracional quepor la equidad. Sin embargo, el consumo no es la únicafuente de generación de bienestar para el individuo,quien muchas veces obtiene una "utilidad"directamente del medio ambiente. En este sentido,Pezzey (1992:323) concluye que "la sostenibilidad se
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A78
72. Según esta idea, una "sociedad sostenible" estaría interesada en eldesarrollo cualitativo, no en la expansión física. No estaría ni a favor ni encontra del crecimiento, más bien comenzaría a discriminar entre distintostipos de crecimiento.73. Para una revisión véanse Toman et al. (1995), Pezzey (1989, 1992) yFaucheux et al. (1998).74. La condición de capital constante es la más aceptada en la literaturareferida a desarrollo sostenible. Otros autores (Brekke, 1997; Asheim,1995), considerando el crecimiento poblacional y los descensos en latasa de interés futura derivados de la dependencia de recursos norenovables, llegan a la condición necesaria de crecimiento del capital. 75. El Enfoque de la Teoría del Bienestar, centrado en la definición defunciones de utilidad individuales y social, ha sido criticado frente a unenfoque más holístico que defienda el bienestar de la especie humana ylos ecosistemas que la rodean en conjunto (Lovelock, 1988; Norton,1982; Page, 1991).
![Page 80: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/80.jpg)
define en términos de utilidad no decreciente, relativa a unmiembro representativo de la sociedad en unaperspectiva de milenios".
La sostenibilidad depende en último extremo de laposición que toma la sociedad en términos de crecimientopoblacional, de consumo e inversión, de la distribución dela renta, etc. Las consideraciones tecnológicas yambientales juegan un papel de restricciones al aumentocontinuado del stock de capital total. La cuestión de si esposible la consecución de una senda de desarrollosostenible independientemente de las condiciones departida ha centrado gran parte del interés de los modelosdesarrollados con instrumentos neoclásicos. La posiciónmás optimista es la de Solow (1974) que defiende laposibilidad del crecimiento sostenible en base a unprogreso técnico constante.
La "sostenibilidad muy débil" (sostenibilidad deSolow) requiere que la capacidad de producción de unaeconomía se mantenga intacta, permitiendo el consumoper capita constante a lo largo del tiempo (Solow, 1986). Siexiste esa tasa de crecimiento sostenible, según losmodelos neoclásicos, la economía convergerásuavemente a dicho estado estacionario. Una posiciónmenos favorable sería la expuesta en el modelo deDasgupta y Heal (1979), quienes demuestran también laexistencia de una senda de consumo máximo sostenible,pero concluyendo que el consumo será decreciente si latasa de descuento es positiva. Por otra parte, la"sostenibilidad débil", más amplia, requiere elmantenimiento del bienestar, lo que permite centrarse enotros objetivos del desarrollo no necesariamente referidosal consumo (Hediger, 2000).
2.1.2.2.1. Modelos de crecimiento con capital natural agotable
La mayoría de modelos actuales continúan la línea detrabajo del enfoque neoclásico de los setenta sobre lateoría del capital natural o teoría del crecimiento concapital natural, desarrollada en los modelos de
crecimiento de un sector con un recurso agotable, deSolow (1974), Stiglitz (1974), y Dasgupta y Heal (1974) interalia76. El término sostenibilidad no se emplea aún en losmismos, pero su significado está asociado al crecimientoininterrumpido del capital total a largo plazo. Cuando lacrisis energética del petróleo lanza las primeras señales dealerta sobre la restricción ambiental al crecimiento,recogidas en el pesimista Informe Meadows (1972), ungrupo de autores, encabezados por Solow (1974),desarrollan modelos de crecimiento introduciendo unrecurso agotable en un modelo intertemporal estándar,demostrando que, bajo ciertas condiciones, es posiblesostener en el tiempo una tasa de consumo no negativa.
Al igual que en la literatura de los cincuenta sobrecrecimiento, la sostenibilidad aparece como un problemade ahorro, es decir, una cuestión de eficiencia, no deequidad intergeneracional. El output agregado de laeconomía (incluyendo el capital natural) se puede destinara consumo o ser invertido en acumulación de capital total.Una inadecuada propensión a ahorrar derivada derepetidos períodos con consumos elevados, lleva a bajosniveles de acumulación (ahorro) de capital y por tanto,detrae recursos del consumo e inversión futuros.
Para ello, en cada período se han de amortizar laspérdidas del capital natural de alguna manera,compensándolas con capital artificial gracias a lasustituibilidad plena entre ambos tipos. La tecnología, asícomo la existencia de recursos naturales con usosalternativos, permite en principio esta sustituibilidad plena.Al agotarse determinado recurso (p.e.: el petróleo) esposible sustituirlo por otro alternativo o, gracias a lasmejoras tecnológicas o los cambios en el procesoproductivo y en la demanda, superar su escasez77. Estapropiedad de sustitución es una condición clave mediantela cual un nivel positivo de producción/consumo crecientepuede ser sostenido indefinidamente a pesar de ladependencia de capital natural no renovable para laproducción.
De esta manera, se ilustra el resultado conocidocomo "Regla de Hartwick" (Hartwick, 1977; 1978) queenuncia las condiciones para el consumo per capitano negativo en una economía Cobb-Douglas conpoblación constante. Según esta regla, es condiciónnecesaria y suficiente mantener el stock de capitalconstante, mediante la reinversión en capital artificialde las rentas de escasez (Regla de Hotelling)derivadas de la extracción de recursos no renovables;o lo que es lo mismo, una inversión neta del capitaltotal igual a cero78.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 79
76. Véanse Pezzey (1989), Toman et al. (1995), Brekke (1997) o Hettich (2000)para una revisión.77. En la mayoría de estos modelos, la población es exógena, lo cual es unalimitación importante al no recogerse las interacciones entre población,crecimiento económico y stock de capital natural. Para una revisión de laliteratura con población endógena véase Dasgupta (1993) y Mitra (1983).78. Es decir, que el valor total de los cambios en todos los stock de capitalsea cero. Si se pretende aumentar el consumo a lo largo del tiempo,entonces el ahorro neto ha de ser positivo, conclusión a la que llega tambiénllega Weitzman (1976), aunque sin considerar los recursos no renovables.
![Page 81: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/81.jpg)
Los modelos de Stiglitz (1974), Solow (1974) yDasgupta y Heal (1974) abren una amplia línea demodelización económica79 en la que se aportan unaserie de conclusiones acerca de la naturaleza delcrecimiento económico óptimo con recursos naturalesagotables de acuerdo al criterio utilitarista demaximización del valor presente, o incluso aplicandocierta regla intergeneracional, mostrando la posibilidadde sostener pautas de consumo per capita.
Estos modelos tratan el cambio tecnológico y elcrecimiento poblacional como variables exógenas queinciden sobre la tasa de crecimiento. No es hasta finalesde los ochenta cuando se desarrollan modelos decrecimiento endógeno centrados en la consideración delcambio tecnológico (y por tanto, de la tasa decrecimiento) como variable endógena. En éstos, elavance tecnológico es resultado de las decisiones demaximización de las empresas y los individuos80,recogiendo además el efecto indirecto y sinérgicoderivado de la acumulación de capital humano o de lasinversiones en infraestructura. Trabajos recientesconsideran la "endogeneización" de la calidadambiental y las disponibilidades de recursos naturales,si bien el desarrollo en este campo resulta aún bastantelimitado81. La sostenibilidad parte del apoyo quesupone la tecnología para la mejora de la eficienciatécnica y la reducción de emisiones, junto a lacapacidad de autoregeneración del medio natural,hechos que compensan el uso de los recursos naturales yla contaminación derivada.
2.1.2.2.2. Modelos de equidad intergeneracionalUn segundo grupo de teorías dentro del enfoque de lasostenibilidad débil están referidas a modelos en los que,si bien se parte de la aceptación de la mayoría de losprincipios neoclásicos, se acepta el hecho de que loscriterios de eficiencia económica convencionales no sonadecuados para tratar los problemas intertemporales dela sostenibilidad. Ello es debido a que estos criterios noasegura el supuesto de no negatividad de los niveles deconsumo o utilidad, por lo que resulta necesario concedermás importancia al bienestar de las generaciones futuras.Toman et al. (1995:143) definen una función de bienestarsocial intergeneracional que utilizan para describir lasostenibilidad como "el mantenimiento de nivelesaceptables de bienestar a lo largo del tiempo".
En estos modelos se trata de eliminar el peso quetiene la generación actual en los modelos neoclásicosdonde no se puede diferenciar entre generaciones.Destacan los trabajos de Howard y Norgaard (1990, 1992,1993) y Norgaard y Howard (1991), considerando lautilidad como función de los niveles de consumo ypreferencias de los agentes. Si en el anterior grupo deteorías la sostenibilidad aparecía como un problema deeficiencia técnica con la restricción de utilidad nodecreciente (Pezzey, 1989), en estos modelos laconsecución de unos niveles de consumo sosteniblesdepende en último extremo de las preferencias de lasociedad (elección social), en base a un criterio demaximización del valor presente de la "utilidad social"definida por una función de bienestar social intertemporal.El desarrollo sostenible es más un problema de equidadque de eficiencia en el sentido de Pareto (Howarth yNorgaard, 1993).
El modelo de Howarth (1991) sirve de referencia deeste grupo de teorías82. Estos modelos normalmente sonreferidos a una economía cerrada, donde se vansuperponiendo generaciones83 que duran dos períodos.Las decisiones de consumo y ahorro que toma cadageneración persiguen el criterio de "eficiencia económica"en cada momento, pudiendo ser distinta a la de otromomento temporal. Por otra parte, la sociedad en suconjunto (o su equivalente o representante, el "planificadorcentral"), manifiesta unas preferencias marcadas por unafunción de utilidad intertemporal que persigue la "equidadintertemporal" en la asignación de recursos entre cadageneración en base a una "regla de distribuciónintertemporal". Estos autores parten de la existencia deuna regla de sostenibilidad con fundamentos éticosexistente entre generaciones encadenadas84. La equidad
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A80
79. Véanse los trabajos de Pezzey (1989; 1994).80. Véanse Lucas (1988), Barro (1990), Barro y Sala-i-Martín (1995) y Romer(1990, 1994).81. Sobre crecimiento endógeno y sostenibilidad destacan las aportacionesde Weitzman (1997), Gastaldo y Ragot (1996), Beltratti (1995) y Barbier(1999), entre otros. En Aghion y Howitt (1998) o Pearce y Barbier (2000) sepuede encontrar un resumen de este enfoque en pleno desarrollo. 82. Howarth y Norgaard (1990) se centran en una economía con un recursono renovable pero sin capacidad productiva; Howarth y Norgaard (1992) yHowarth y Norgaard (1993) enfocan el análisis hacia la externalidad derivadacomo es la contaminación y la preocupación de cada individuo por la utilidadde la próxima generación, respectivamente. En ambos se constata que lainternalización de las externalidades ambientales o intergeneracionales noasegura la equidad intergeneracional.83. Esta idea permite no utilizar el supuesto simplista de un único agenteque vive indefinidamente y cuyas preferencias son aditivas en el tiempo,criterio usado "para la asignación eficiente de recursos sin mucha atención ala ética" [equidad intergenerational] (Howarth y Norgaard, 1995: 116).84. Regla más fuerte que el criterio igualitarista de Rawls (1971) basado en elmétodo maximín, el cual lleva a una senda óptima de consumo constante enel tiempo (Solow, 1974).
![Page 82: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/82.jpg)
intergeneracional representa un criterio estricto queinterpreta cualquier descenso temporal de la utilidadcomo un rasgo de insostenibilidad.
El intercambio que se produce entre eficiencia yequidad intergeneracional redunda en que lasostenibilidad, entendida como la consecución de unconsumo no decreciente e indefinido de unageneración a la siguiente, es un requerimiento deequidad intertemporal que no es garantizado por laregla de eficiencia de maximizar el valor presente delconsumo total a lo largo del tiempo. Cuando lageneración presente es la que dispone de los derechosde propiedad sobre los recursos naturales, el resultadotípico conduce a niveles de utilidad monótonamentedecrecientes a lo largo del tiempo85.
Para alcanzar una senda de consumo nodecreciente es necesario que las generaciones actualesse preocupen lo suficiente por las generaciones futuras.En el modelo de Howarth (1991) se asume que losindividuos se preocupan únicamente de ellos mismos,mientras que el problema de la equidad intergenerationalrecae sobre las instituciones colectivas. Para ello sonnecesarios una serie de mecanismos relacionados con ladefinición y maximización de una función de bienestarsocial (Faucheux et al., 1998).
La eficiencia intertemporal reflejada en la solución deequilibrio de estos modelos implica además que losprecios de los stock de capital natural se corrijan y reflejenla tasa de descuento temporal, el coste de oportunidadintertemporal (coste de uso en esa generación y no enotra), de manera que la economía converja a un estado
estacionario en el que se mantenga constante el capitalnatural (en términos de los servicios o funciones quedesarrolla) mediante inversiones y consumos simultáneos(Van Geldrop y Withagen, 2000).
Por otra parte, siguiendo la corriente del análisis coste-beneficio, Chichilnisky (1996) llega a una de las solucionesmás elaboradas para modelizar matemáticamente lacondición de sostenibilidad, partiendo para ello de unmodelo de crecimiento en el que las generaciones sepueden no solapar86. La solución (senda sostenible)derivada de la optimización dinámica aplicando estecriterio converge en el tiempo con el resultado de la llamada"Regla de Oro Ambiental" comentada más adelante (Heal,1996; Beltratti et al., 1995)87.
Pearce et al. (1989) también se centran en el aspectointergeneracional al defender que las generaciones futurassean compensadas por los daños futuros provocados porlas acciones de la actual. Para ello es necesario legar a lasgeneraciones futuras un stock de capital (natural yartificial) al menos igual al actual88.
2.1.2.3. La sostenibilidad fuerteFrente al enfoque anterior, los modelos recogidos de"sostenibilidad en sentido fuerte" tienen como punto encomún la no aceptación de la premisa neoclásica de plenasustituibilidad entre tipos de capital, así como la adopción,por lo general, de enfoques más integradores de lasrealidades ecológica y económica89. La sostenibilidad setraduce en la no disminución de las funciones naturalessustento de la vida (véase Daly y Cobb, 1989), frente a lasostenibilidad débil que se centra en la no disminución deldesarrollo. Autores como Daly (1994) y Victor (1991)argumentan que el conocimiento de las ciencias naturalessugiere que no puede suponerse la sustituibilidad perfectaentre capital natural y económico90. El capital natural esdistinto y específico, por lo que el bienestar futurodepende de la conservación del mismo, dado que susfunciones no pueden ser sustituidas plenamente por elcapital manufacturado o artificial, ni por el avancecientífico y tecnológico.
Como apuntan Pearce y Turner (1990), lasostenibilidad fuerte (o en sentido estricto) ha decentrar todos los esfuerzos dado que:
a) En realidad el capital natural y el artificial no sonplenamente sustitutivos.
b) Siempre existen los problemas de incertidumbre eirreversibilidad asociados a las decisiones de consumo derecursos naturales.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 81
85. Véanse Toman et al. (1995) y Dubourg y Pearce (1996)86. En el "Criterio de Chichilnisky" se formulan axiomáticamente las"preferencias sostenibles", sensibles por igual al bienestar de todas lasgeneraciones y se parte de la idea de que el futuro no se descuenta en elmismo grado para todos los momentos temporales.87. Esta Regla se considera una definición hicksiana de la sostenibilidadabsoluta, refiriéndose a la pauta que tendría que seguir una economía (deforma estacionaria), dado el máximo nivel de utilidad sostenible.88. La cuestión del establecimiento de una regla para asegurar la equidadintergeneracional se puede solucionar mediante la llamada "cadena deobligación" entre generaciones (Howarth, 1992). Page (1977) habla de"autoaltruismo" al decir que el bienestar de un individuo en el presente"depende" del consumo actual y de las generaciones futuras.89. Como señalan Nöel y O'Connor (1998), este enfoque concede una granimportancia a la investigación aplicada a los ecosistemas y lasdisponibilidades de recursos naturales, a las posibilidades de sustitución ycambio tecnológico, así como a la prospectiva económica.90. Junto a otras connotaciones derivadas de operar con informaciónincompleta sobre los costes de la degradación ambiental, dado eldesconocimiento de las funciones ambientales (Pearce y Turner, 1990).
![Page 83: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/83.jpg)
c) Equidad intergeneracional. Se ha de preservarel capital natural intacto o mejorado para lasgeneraciones futuras con idea de que tengan lasmismas posibilidades de partida para su desarrollo.
La consideración del capital en términos físicosarroja el mismo resultado sobre la sustituibilidad.Georgescu-Roegen (1971) argumenta que el capitalartificial, refiriéndose al capital financiero y al trabajo,no debe tratarse de la misma manera que el capitalnatural (recursos y materiales), como input de lafunción de producción. Ello es debido a que losverdaderos inputs del capital artificial son los serviciosderivados del mismo, y no el stock acumulado, comoen el caso de los recursos naturales. Capital y trabajono son stock, sino "fondos" en la terminología deGeorgescu-Roegen, de los que se puede obtener unnúmero limitado de servicios en un período finito detiempo. La sustituibilidad entre fondos y materiales noes plena, sino más bien han de considerarsecomplementarios. "Pensar que la sustituibilidadpermitirá un crecimiento infinito sobre la base derecursos no renovables finitos está basado ensuposiciones que entran en conflicto con el rol decomplementariedad de los inputs materiales y losservicios aportados por los fondos" (Bergh y Hofkes,1997:13).
La no sustituibilidad impone la definición de unacondición necesaria para el desarrollo sostenible ensentido estricto o fuerte (Pearce et al., 1989; 1990)como el mantenimiento del stock de capital naturalpor encima de determinados umbrales mínimos91.Para Pearce et al. (1990), cinco son las razones parautilizar la regla del mantenimiento del stock de capitalnatural frente al mantenimiento del stock de capitaltotal: la justicia con los socialmente desfavorecidos,intergeneracional y con la naturaleza, así como laaversión al riesgo derivado de la incertidumbre o lairreversibilidad y la eficiencia económica.
2.1.2.3.1. Principio de precaución y estado estacionarioLa conservación del capital natural obedece al llamadoPrincipio de Precaución (Daly, 1973; Perrings, 1991),implícito en la definición de la Comisión Brundtland. Enuna situación de toma de decisiones bajo incertidumbre,en previsión a la peor solución posible para lasgeneraciones futuras (método minimax), es necesarioreservar recursos para la seguridad futura. Este requisitosupone el mantenimiento de la resiliencia de los sistemasnaturales, mediante la protección de ciertas especies"vitales" (Turner, 1993).
Para Perrings (1991:160), esta regla se basa en"reservar recursos de salvaguarda frente a los posiblesefectos catastróficos futuros de las actividades encurso (...). Si se conoce que una acción puede causardaños ambientales profundos e irreversibles,reduciendo de forma permanente el bienestar de lasgeneraciones futuras, pero la probabilidad de dichodaño es desconocida, entonces, no es justo actuarcomo si la probabilidad fuera conocida. La decisión desi aceptar los costes esperados de determinadapolítica bajo incertidumbre es, en este sentido, funcióndel substrato ético y de la función de bienestar socialintertemporal".
Daly (1989; 1990) define cuatro principiosoperativos para la sostenibilidad basados en laminimización del impacto humano sobre el medioambiente:
a) Limitar la escala humana a un nivel que si no esóptimo, al menos esté en los límites de la capacidad decarga y por tanto sea sostenible.
b) Cambio tecnológico que incremente laeficiencia y durabilidad mientras que limite el consumointermedio.
c) Preservar las tasas de consumo de recursosrenovables y las tasas de emisión de residuos pordebajo de las capacidades regenerativas y asimilativasdel medio ambiente.
d) Restringir el uso de recursos no renovables aniveles equitativos por la creación o el acceso arecursos renovables sustitutivos.
En base a las restricciones físicas y ecológicasderivadas de la limitada capacidad de carga delplaneta, Daly (1973) argumenta la necesidad de laconsecución del Estado Estacionario92, donde lapoblación y su economía permanecen estables. SegúnDaly, los principios de la termodinámica obligan a la
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A82
91. Destaca el modelo desarrollado por Barbier y Markandya (1990)donde el capital natural no es plenamente sustituible y se asume que hade mantenerse un nivel positivo de stock natural. 92. Esta noción de estacionariedad no imposibilita mejoras en los nivelesde bienestar y calidad de vida de la población. Muy similar al conceptoen el sentido de Mill, se trata de una idea distinta a la considerada por laortodoxia económica (más cerca de la definición de Adam Smith),referida a economías en la fase previa a la recesión.
![Page 84: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/84.jpg)
necesidad de un estado estacionario, así que lasociedad debería conformarse con un nivel depoblación y de satisfacción de las necesidadesadecuado a los parámetros físicos. No obstante, "loslímites derivados de la capacidad de carga no son fijoso absolutos, sino dependientes de los valores socialesy de la capacidad tecnológica" (Mitchell, 1999:49). Portanto, el estado estacionario asociado tampoco seráabsoluto.
2.1.2.3.2. Estándar mínimo de seguridad y capital natural crítico
Como señalan Costanza y Patten (1995), la consideraciónde sostenibilidad sólo puede ser observada a posteriori.Tradicionalmente se ha aplicado la idea de quemanteniendo las tasas de aprovechamiento de unrecurso renovable por debajo de su tasa natural deregeneración, es posible alcanzar el aprovechamientomáximo sostenible. Sin embargo, esta regla, que ha sidola base de los sistemas de extracción sostenibles (véaseRoedel, 1975), "es en realidad una predicción y no unadefinición de sostenibilidad" (Constanza y Patten(1995:194). El desconocimiento de los sistemas físicos,de los niveles de explotación máximos, de los niveles deregeneración de los recursos y de las interacciones entreestos parámetros junto a la actividad humana hacennecesaria la adopción de un principio de precaución.
Una cuestión importante para conservar el capitalnatural es su importancia en cuestiones como laresiliencia de una economía ante un shock externo(Pearce et al., 1990). Ello es debido a que el capitalartificial no cumple todas las funciones ambientales delcapital natural (sobre todo la de "diversidad") y portanto, disponer de un stock importante de capitalnatural ayuda a superar esas situaciones de estrés deforma más eficaz (menos efectos irreversibles) quedisponer únicamente de capital artificial.
Pearce y Atkinson (1995) abogan por lacomplementariedad de las reglas de sostenibilidaddébil y fuerte. Así, la primera sería aplicable a los
recursos que conforman el capital natural, renovables ono renovables pero con provisión muy por encima de loque se denominan niveles críticos, que muestrenelevada sustituibilidad con el capital artificial; mientrasque la regla de sostenibilidad fuerte se aplicaría a esosrecursos que muestran no sustituibilidad y niveles quehacen peligrar la satisfacción de las funcionesambientales. La regla obliga a que el capital naturalcrítico93 no decrezca a lo largo del tiempo.
La relación entre el capital natural (KN) y el capitalartificial o manufacturado (KM) caracteriza el grado desostenibilidad de un territorio. Como apuntan Pearce etal. (1990), el modelo desarrollista imperante en elpasado lleva hacia una acumulación de capital artificial.Bajo esta situación, la no incorporación correcta de lasexternalidades ambientales al consumo, conduce a uncreciente agotamiento del capital natural existente quees transformado en KM. Sin embargo, esta relación deintercambio no es sostenible en el tiempo, existiendoun stock mínimo de KN rebasado el cual reduccionesen el mismo producen costes sociales demasiadoelevados. Ese nivel recibe el nombre de EstándarMínimo de Seguridad.
Este concepto está íntimamente ligado al Principiode Precaución, conformando una regla de decisiónaplicable a situaciones en las que el análisisconvencional es desbordado94, dado que se han detomar decisiones sobre disponibilidades de recursosde difícil valoración y bajo total incertidumbre. ComoEstándares Mínimos de Seguridad (EMS), términointroducido por Ciriacy-Wantrup (1952) y Bishop(1978), se entienden aquellos bienes naturales únicoscomo las especies amenazadas, ecosistemas vírgenes,recursos no renovables, etc., que se han de preservarintactos "a menos que los costes de hacerlo seanintolerablemente altos" (Randall y Farmer, 1995:34).
La regla que propone el enfoque del EMS es:prevenir reducciones en el stock de capital natural pordebajo del estándar mínimo de seguridad identificadopara cada componente de este stock, a menos que elcoste social de oportunidad de la conservación sea"intolerablemente alto". En palabras de Ciriacy-Wantrup, "un estándar mínimo de seguridad esesencialmente un incremento de flexibilidad en eldesarrollo continuado de la sociedad" (Aguilera Klink,1995:71). La diferencia de este enfoque con el delCapital Natural Crítico radica en que éste último noconsidera el esfuerzo de la sociedad en términos de loscostes de conservación, por lo que se ha de preservar
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 83
93. Esta perspectiva centra la dificultad en la composición del capitalnatural crítico (¿qué funciones ambientales son críticas?) dada lacomplejidad de las interrelaciones entre los ecosistemas.94. No obstante este criterio es criticado por la ortodoxia económica alser inconsistente con el criterio de eficiencia de Pareto, pues sesoportarán costes hasta un límite ciertamente indefinido a cambio demantener el capital natural. El análisis coste-beneficio por el contrario,permite identificar soluciones.
![Page 85: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/85.jpg)
independientemente de cualquier consideración entérminos de coste. Sin embargo, en el EMS es posiblesobrepasar el límite si se asumen los costes.
Una manera operativa de definir el mantenimiento delstock de capital natural es mediante la diferenciación entredistintos grados o categorías de capital natural. Paramantener las funciones ambientales necesarias para lasostenibilidad económica y ecológica es pre-requisitonecesario mantener a su vez un stock crítico de capitalnatural. El concepto de capital natural crítico (CNC),equiparable a los estándares mínimos de seguridad, esdefinido como (Nöel y O'Connor, 1998:82): "el conjuntode recursos medioambientales que cumplenimportantes funciones medioambientales y para lascuales, en una escala geográfica determinada, no esposible sustituirlos en términos de capitalmanufacturado, humano u otro capital natural queexista en la actualidad".
Según este enfoque, para mantener los niveles debienestar en el futuro, asegurando por tanto lasostenibilidad económica y ambiental, es necesariomantener un stock de capital natural que permita lasatisfacción de las llamadas funciones ambientales onaturales básicas (de Groot, 1992). Éstas son definidascomo la capacidad de los procesos naturales y suscomponentes de proveer bienes y servicios,destinados a la satisfacción de las necesidadeshumanas. El modelo de Common y Perrings (1992)trabaja con el objetivo mixto de la sostenibilidadeconómica (bienestar agregado no decreciente) y laecológica (conservación de funciones naturales). Entresus conclusiones destaca la dificultad de incluir lasrestricciones físicas o naturales en los modeloseconómicos clásicos. Para la consecución de lasostenibilidad económica es condición necesariaasegurar una serie de funciones ecológicas.
Por otra parte, Howarth (1997:556) propone comosostenibilidad en sentido fuerte, el sostenimiento de las"oportunidades de vida" de generación a generación;es decir, "el aumento o mantenimiento de las
oportunidades de acceso de un individuo a losservicios producidos gracias al stock de capitalreproducido, capacidad tecnológica, recursosnaturales y calidad medioambiental".
Otra cuestión interesante surge al considerar si loque se ha de mantener es el stock de capital natural oel valor económico del mismo. Esta segunda opciónpermite disminuciones en el stock físico de capitalnatural siempre y cuando vayan aparejadas de unaumento en el precio (en términos reales) quemantenga constante el valor económico total a lo largodel tiempo. El problema reside en la correctaasignación de precios a los recursos naturales, sobretodo en aquellos que cumplen diversas funcionesambientales, muchas de las cuales son pococonocidas en términos económicos y cuyadesaparición acarrea problemas de irreversibilidad.
2.1.2.3.3. Modelos desde la termodinámica y la entropía
Estos modelos se alejan más de la ortodoxianeoclásica95 que los arriba expuestos, siendo fruto dela interrelación entre Economía, termodinámica yEcología. No obstante, cuentan con una dilatadahistoria96, basándose en la consideración de los efectosde las leyes de la termodinámica sobre las relacionesen términos de energía y materia entre los sistemaseconómico y ambiental. Las aportación principal deGeorgescu-Roegen podría resumirse en la afirmaciónde que la ley de la entropía es la clave para entender laescasez económica (Georgescu-Roegen, 1971).
Esta idea fundamental se vertebra básicamente endos hechos: primero, que en todos los sistemasabiertos, la energía presenta rendimientos decrecientes(no se traduce al 100% en calor, movimiento, trabajo omateria, produciéndose pérdidas) y, en segundo lugar,que la irreversibilidad se manifiesta en incremento deldesorden interno o entropía (manifestado en disipaciónde energía). En términos de energía, esto supone la norecuperación de la energía consumida (igual que uncarbón ya quemado no vuelve a generar la mismapotencia calorífica).
En este sentido, las nuevas formulaciones de lasegunda ley de la termodinámica sugieren que lossistemas complejos se desarrollan a expensas de undesorden creciente en los ambientes que los hospedan(con las consecuencias de irreversibilidad comentadas).Estos sistemas, denominados estructuras disipativas,están permanentemente en estado de desequilibrio y
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A84
95. En Amir (1995) se analizan las claves de esta clara oposición entre lasteorías del valor derivadas de los modelos neoclásico y termodinámico alanalizar la relación entre economía y daño ambiental.96. Desde los trabajos de Clausius que enunció la segunda ley de latermodinámica (Ley de la Entropía) muchos economistas/ingenieros hanaplicado sus principios a la interacción entre medio ambiente y sistemaseconómicos, como H.T. Odum (1971) y Georgescu-Roegen (1971). Para unarevisión de esta evolución consulte Martínez Alier (1987), Passet (1996),Faucheux y O'Connor (1998b) y Kåberger y Månsson (2001).
![Page 86: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/86.jpg)
requieren un constante input de energía y materia paramantener su estructura y orden internos (baja entropía),dada la continua y espontánea disipación de energía.Schrodinger (1944) define la vida como un sistema enestado-estacionario y desequilibrio termodinámico quemantiene su distancia constante al equilibrio (muerte)intercambiando output de alta entropía con inputs de bajaentropía del medio.
En definitiva, las consideraciones termodinámicasimplican la continua necesidad de energía primaria y lainevitable continua generación de residuos. Ello obligaa incluir en los análisis de desarrollo las cuestionesreferidas a la cuestión de "escala", definida en sentidode balance de materiales y energía de una economía(Daly, 1992). Debido a las leyes de la termodinámica,gran parte de los recursos utilizados por una economíaen la generación de bienes y servicios son finalmentedevueltos al medio ambiente en forma de residuosinservibles. La escala de una economía debería estarrelacionada con la capacidad del medio para regenerarsus recursos y asimilar los residuos, de manera que nomermara la capacidad de carga de la misma.
La perspectiva de la termodinámica aplicada a laactividad económica97 y más concretamente a losprocesos productivos, nos lleva al estudio de losproblemas de irreversibilidad del uso de los recursosenergéticos y de la disipación (no aprovechamiento al100%) de la energía, junto a la producción de residuos.Para mantener la actividad económica, en su vertientesde consumo y producción, como estructura disipativaque es el sistema socioeconómico, es necesarioproducir entropía en el sistema a través de unadisipación continua de la energía disponible en elsistema, así como una generación de residuos yenergía residual.
Se han desarrollado gran número de procedimientosde modelización energética de una economía y su relacióncon el medio ambiente. En este apartado destaca elmodelo ECCO (Enhancement of Carrying CapacityOptions) aplicado a Kenia, Tailandia, Zimbabwe, IslaMauricio y China (Gilbert y Bradt, 1991) y al Reino Unido(Slesser, 1994). Dicho modelo describe el sistema
económico y sus flujos en términos energéticos,relacionando dinámicamente el crecimiento demográfico,el desarrollo económico y las necesidades derivadas enmateria de recursos.
A partir de estas iniciativas surgen nuevasconceptualizaciones de la sostenibilidad basada en laenergía, así como medidas o indicadores desostenibilidad basadas en la "contabilidad energética".De cara a la sostenibilidad a largo plazo, la contabilidadenergética adquiere gran importancia. Se puedeconsiderar a la energía total disponible como uncomponente del Capital Natural Crítico (Slesser, 1993).La termodinámica también apunta límites físicos aldesarrollo de avances científicos aplicados a laeficiencia energética. Es por todo ello que ha deevaluarse la restricción global de energía disponible(considerando la biosfera como un sistema único) y lasnecesidades que los ecosistemas y los sistemaseconómicos tienen.
2.1.2.3.4. Modelos sectorialesEl desarrollo de modelos sectoriales obedece al interéspor la distribución sectorial de la sostenibilidad, asícomo aproximar el impacto que sobre las variablesmacroeconómicas, como producción, empleo o renta,viene derivado de la consideración de los costesambientales y del agotamiento de los recursosnaturales. La versatilidad de los modelos sectoriales hapermitido su utilización también desde las perspectivaspropias de la termodinámica y la coevolución.
Entre estos modelos, destaca el uso del AnálisisInput-Output para describir la interacción entresectores y el balance de materias, recogiendo de formadesagregada, no sólo los efectos directos e indirectoso inducidos sobre la actividad económica, sino tambiénaquellos otros sobre el uso y calidad de los recursos,así como las emisiones de contaminantes.
La posibilidad de realizar simulaciones de losefectos que sobre el medio ejercen distintasestructuras productivas permite analizar ceteris paribuslos posibles resultados en términos de la sostenibilidadde diversos niveles de demanda final o distintasespecializaciones productivas. La consideración de lasvariables ambientales como consumo de agua,energía, así como generación de residuos,contaminación, etc. por parte de estos modelos,permite por tanto optimizar el PNB en base arestricciones no sólo económicas, sino tambiénambientales. De esta manera, es posible realizar un
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 85
97. Boulding (1966) fue pionero en la aplicación de los principios de latermodinámica a la Economía, siendo desarrolladas estas teorías porGeorgescu-Roegen en los setenta (véase revisiones en Aguilera, 1995;Beard y Lozada, 1999). Destacan los análisis del balance de materiales yanálisis energético de cuestiones económicas realizado por Ayres (1978),así como Hall, Cleveland y Kaufman (1986), entre otros.
![Page 87: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/87.jpg)
modelo teórico del PNB resultante para minimizar elimpacto ambiental y, por tanto, cumplir los estrictoscriterios de sostenibilidad. Por otro lado, también es útilpara establecer los cambios estructurales necesarios aestablecer en la economía para que, asegurando unPNB creciente, se mantengan o minimicen losimpactos ambientales.
El enfoque Input-Output aplicado al análisis de lainteracción entre los sistemas económicos yambientales fue desarrollado por Leontief (1970),destacando la ambiciosa aplicación al marcointerregional de Isard et al. (1972)98. Entre otros modelosde simulación destacan:
a) WORLD 3 (Forrester, 1971; Nordhaus, 1973;Meadows et al., 1972; 1992). Los modelos de la serieWORLD son pioneros en tratar de predecir la evoluciónconjunta de la población, uso de recursos, capital ycontaminación, considerando sus interacciones a nivelplanetario.
b) ECCO (Gilbert y Bradt, 1991; Slesser, 1994).Comentado anteriormente en el apartado de modelosbasados en la termodinámica, ECCO identifica lasestrategias y tecnologías adecuadas para los objetivoseconómicos y ambientales a largo plazo.
c) E3 (Barker, 1998) (Energy, Economy-Ecology).Desarrollado a partir del enfoque SAM aplicado a ReinoUnido, China o Japón. El mismo equipo de trabajo(Cambridge Econometrics) ha desarrollado el E3ME(Energy-Environment-Economy Model of Europe)aplicado a Europa y está en elaboración un modelomundial.
d) El STELLA usado para modelizar sistemascomplejos incluyendo ecosistemas y sistemaseconómicos (véase Costanza y Gottlieb, 1998).
e) El modelo macroeconómico de equilibriogeneral (GEM-E3) desarrollado a partir del E3ME porparte del RIVM (2000) aplicado a la mayoría de los
estados de la Unión Europea. Se analizan los efectosque sobre agregados macroeconómicos tienen losgastos en protección del medio ambiente para distintosescenarios.
f) HERMES (Mot et al., 1989). Modelo a escalaeuropea que utiliza funciones de producción a nivelsectorial que incluyen capital, trabajo, energía y materiales.
En los llamados modelos computacionales deequilibrio general, las interacciones entre sectores puedenser lineales y no lineales, permitiendo el análisis de losefectos derivados de la implementación de determinadasmedidas reguladoras de la estructura sectorial. Comoseñalan Bergh y Hofkes (1997), una formulación dinámicade estos modelos es la mejor herramienta para eltratamiento de cuestiones relativas al desarrollosostenible, si bien, se trata de modelos poco manejablesque demandan gran cantidad de información99.
Para el caso de Andalucía, de entre las aplicacionessectoriales basadas en dinámica de sistemas destaca larealizada por Melchor (1995). En materia de contabilidadInput-Output a nivel regional considerando determinadasvariables medioambientales es necesario referenciar CMA(1996b).
2.1.2.3.5. Modelos de coevoluciónLa idea básica de la Economía Evolucionaria oCoevolucionaria100 (Hodgson, 1993; Gowdy, 1994) radicaen reconocer que, desde una perspectiva integradorapropia de los sistemas biológicos, en Economía losprocesos también son irreversibles, accidentales yacumulativos, por lo que los equilibrios estables (estadoestacionario) son muy difíciles de conseguir101, dada lavelocidad a la que se producen los cambios.
Otras ideas asentadas en la ortodoxia económicason relativizadas por este enfoque: evolución comosímbolo de progreso, crecimiento como producto delincremento de la eficiencia marginal, existencia deequilibrio único estacionario (Bergh y Gowdy, 2000).Términos como "evolución darwiniana", "evoluciónlamarkiana", "coevolución", "equilibrio interrumpido","sistema jerárquico de selección" o "resiliencia",constituyen la jerga común de gran parte de lostrabajos bajo este enfoque102, para el cual los sistemasnaturales y sociales han evolucionado juntos y no sepuede entender el uno sin el otro (Norgaard, 1984).
El enfoque predominante en la Economía de laSostenibilidad, el de la sostenibilidad débil, se reduceal objetivo de sostener el crecimiento económico
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A86
98. Otras aplicaciones relevantes vienen recogidas en Muller (1979) yKneese et al. (1970).99. Una revisión de los principales modelos de interacción entre variablesmacroeconómicas y ambientales se encuentra en Ierland (1999)100. Una completa revisión de estos modelos, muy heterogéneos, puedeencontrarse en Bergh y Gowdy (2000) y Gowdy (1999).101. La aplicación de la teoría de juegos ha encontrado en estos modelosuna fecunda línea de trabajos (Maynard, 1982).102. Entre las contribuciones más importantes destacan Boulding (1978),Clark et al. (1995), Gowdy (1994), Norgaard (1994), Faber y Proops (1990) yMunro (1997).
![Page 88: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/88.jpg)
(Solow, 1992). El desarrollo se caracteriza por laacumulación de un stock de capital unidimensional conefectos reversibles (Toman et al. 1995).
Las visiones tradicionales de la sostenibilidad sebasan en la existencia a priori de un estado deequilibrio estático, más centradas en definicionescuantitativas y cerradas de la sostenibilidad. Ladefinición de los principios generales de gestión y tomade decisiones hacia la sostenibilidad es el objetivoprincipal.
La coevolución se refiere a la evolución simultáneade determinadas especies y ecosistemas, yanálogamente entre actividades económicas y sumedio natural (Bergh y Gowdy, 2000). Se parte delreconocimiento de la existencia de una estrechainterrelación entre el sistema económico y el sistemafísico (Boulding, 1978), siendo el problema de lasostenibilidad básicamente una cuestión deestabilidad103, resiliencia104 y biodiversidad. Losprincipios del evolucionismo darwiniano, gradual yadaptativo, se conjugan con aquellos otros de latermodinámica, la tendencia al desorden, o la teoría dela información, complejidad del sistema, para analizarla sostenibilidad105.
El concepto de la "creación económica continua"de Daly (1991) asienta la idea de los límites físicos de laTierra y de que la Economía es un apartado dentro delsistema finito global. Por esta razón no es posible elcrecimiento económico continuo, lo que lleva a lanecesidad de conseguir alguna pauta de crecimiento(sostenible) inestable y no total, dado que loscondicionantes del mismo, al igual que ocurre en losecosistemas naturales, están en constante evolución.
En este sentido, destacan los trabajos deNorgaard (1984; 1994) quien introdujo el término decoevolución en Economía y cuya posición esclaramente crítica con el convencionalismo de laEconomía tradicional. "Desde la visión coevolucionaria,
la preocupación por la integridad y durabilidad de laactividad económica implica la preocupación por laintegridad de los sistemas ecológicos" (O'Connor,1998:40). Para Norgaard (1988:607) es necesarioanalizar en cada comunidad la interacción entreagentes locales y medio ambiente: "¿evolucionarán enel tiempo el medio ambiente, los recursos naturales, latecnología y niveles culturales, reforzándosemutuamente?. ¿Se destruirán los recursos y el medioambiente local, o incluso el sistema social y los rasgosculturales locales?."
Como señala Perrings (1990), el crecimientoeconómico sostenible significa que el mismo no seaamenazado por los procesos de retroalimentaciónbiofísicos de dos formas: agotamiento de los recursosque no pueden sustituirse y degradación de lacapacidad de asimilación del medio.
Uno de los modelos más conocidos en laEconomía del Desarrollo Sostenible que se puedencatalogar de coevolutivo es el propuesto por Commony Perrings (1992). En el mismo, estos autores recogenlas interacciones entre una economía y el ecosistemaen base a la combinación de conceptos ecológicos(estabilidad) y eficiencia económica. La sostenibilidadecológica consiste en el mantenimiento de laestabilidad del ecosistema. Para ello se sigue el criteriode Holling (1973) basado en asegurar la resiliencia deun ecosistema (en relación directa con la diversidad delmismo). La sostenibilidad económica sigue la regla deeficiencia de Hartwick.
La principal conclusión del modelo radica en queel mantenimiento de los parámetros básicos delecosistema es condición suficiente para lasostenibilidad ecológica. Sin embargo, dado que elbienestar futuro descontado y los beneficioseconómicos son función de dicha "estabilidad", estacondición supone un consumo constante, o lo que eslo mismo, una tasa nula de crecimiento económico(estado estacionario).
Este modelo amplía el desarrollado por Solow-Hartwick, centrado en la eficiencia económica,conjugando la necesidad de indicadores monetarioscon otros físicos básicos para establecer la resilienciade los ecosistemas106. Estos modelos tradicionalmenteusan información de tipo cuantitativo basada enmétricas cardinales. Sin embargo, los aspectoscualitativos son cada vez más importantes en losanálisis derivados de la Economía Ecológica.
No obstante, en la Economía Evolucionaria, dentro
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 87
103. La estabilidad implica que las variables retornen a su estado deequilibrio tras una perturbación.104. Resiliencia es un tipo de estabilidad que significa resistencia de unsistema ante una presión externa, manteniendo la estructura y funcionestras la presión. Para Common y Perrings (1992) es el equivalenteecológico de término sostenibilidad.105. Véanse Clark et al. (1995) y Ayres (1994).106. Esta cuestión apunta nuevas dificultades al necesitarse una ampliabateria de indicadores físicos para determinar la diversidad de lasespecies. La división por regiones o comunidades (ecoregiones) puedeser una solución para ello.
![Page 89: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/89.jpg)
de las aplicaciones realizadas se pueden distinguirvarias líneas de investigación. Bergh y Hofkes (1997)hacen la siguiente clasificación de los modelos decoevolución:
a) Modelos integrados centrados en lasinteracciones cuantitativas a largo plazo entre lossistemas económico y medioambiental. El interés delos mismos no es analizar el comportamiento sectorialsino el conjunto de interrelaciones, bien a nivel global(Forrester, 1971; Nordhaus, 1973; Meadows et al.,1982), nacional (Dellink et al., 1999), regional (Bergh yNijkamp, 1991; 1994; Bergh, 1996; Giaoutzi y Nijkamp,1993), o local (Capello et al., 1999).
b) Modelos centrados en el cambio tecnológicocomo proceso evolucionario y su interrelación con elprogreso técnico para la reducción de la polución y delconsumo de recursos naturales107.
c) Modelos de evolución de ecosistemasconcretos (agrario, forestal, acuífero), relacionados conlas técnicas de control óptimo.
d) Modelos de evolución de sistemas económicosy ambientales basados en la estructura espacialjerárquica con mecanismos de retroalimentación quellevan a modelos complejos108.
El enfoque ecosistémico, comentado en el primercapítulo, puede englobarse dentro de los modelos decoevolución. No en vano, la sostenibilidad es en origenun concepto heredado de la ecología, reflejando elcomportamiento prudente de un depredador que evitasobreexplotar sus presas para asegurar un suministrosostenido (Odum, 1971).
En referencia a la utilidad de dicho enfoque enmateria de sostenibilidad, una visión ecosistémica delcapital natural nos lleva al mantenimiento de laestabilidad del ecosistema y su resiliencia comoprecondiciones para el desarrollo económicosostenible (Perrings, 1994). Esta aproximaciónsistémica enfatiza las relaciones dinámicas entre los
sistemas económico y ecológico (Archibugi yNijkamp, 1989), apuntando la necesidad de unentendimiento científico y empírico acerca de lasmismas. Desde la perspectiva economicista, elanálisis en términos del balance de materialestambién se analiza desde la lógica tradicional de laEconomía Medioambiental (Kneese et al., 1970;Spangenberg, 1999), o el análisis espacial y regional(Bergh y Nijkamp, 1994; Bergh et al., 1995).
Norton (1992) propone cinco axiomas para lagestión ecológica en línea con la sostenibilidad ensentido fuerte:
a) Dinamismo. La naturaleza evoluciona, medianteprocesos en continuo flujo, pero los sistemas másgrandes cambian más lentamente que los pequeños.
b) Interrelación. Todos los procesos estáninterrelacionados.
c) Jerarquía. Los sistemas están jerarquizados, demanera que se pueden dividir en subsistemas.
d) Creatividad. Los procesos son la base de laproductividad biológica.
e) Fragilidad diferencial. Los sistemas ecológicosvarían en su capacidad de superar crisis y tensiones.
En este sentido, se pueden citar gran número dereferencias de autores que definen principios ocondiciones de índole ecológica necesarios paraconseguir la sostenibilidad (Pearce et al., 1989; Ayres,1996; Azar et al., 1996), tales como la reducción de lasemisiones ácidas y de metales pesados a la atmósfera,los vertidos a los estuarios, mares, etc.
2.1.3. IInterpretación uurbana dde lla ssostenibilidadEl tema de la sostenibilidad urbana está muy ligado,entre otras cuestiones, a la del crecimiento urbano. Porotra parte, el análisis del crecimiento y el tamaño óptimourbano es un tema clásico en la Economía Regional y laGeografía Urbana109. La teoría clásica acerca del tamañoóptimo de la ciudad predice que existe un volumenpasado el cual, un incremento en las dimensiones físicassupone disminuciones en las ventajas derivadas de laaglomeración. Entre los factores que limitan la expansiónfísica se encuentran, básicamente, las externalidadesnegativas derivadas de la concentración de actividadeconómica y población englobadas en lo que se viene allamar deseconomías de aglomeración. A nivel urbano,éstas se traducen en insoportables niveles de densidadpoblacional, carestía del suelo y vivienda, desempleo, tráfico,etc. Recientemente, los factores ambientales son incluidos
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A88
107. Véase por ejemplo Faber y Proops (1990) donde se relaciona lainvención (patentes) con la tecnología ambiental y ahorradora derecursos.108. Clark et al. (1995) se centra en los casos de Senegal y Creta. Unaversión más completa de este tipo de modelos es la definición de"escenarios", describiendo distintas situaciones futuras, así como losprocesos necesarios para llegar a las mismas (Bergh et al., 1995).109. Para profundizar en las principales teorías sobre crecimiento yforma urbana véanse Jacobs (1969), Alonso (1971), Richardson (1973),Hall (1975), Fujita (1985), Camagni (1992) o Giersch (1995), entre otros.
![Page 90: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/90.jpg)
en estos análisis, considerándose los efectos de loscrecimientos urbanos incontrolados sobre la calidad de viday las decisiones de localización de actividades económicas.
Sin duda, las ciudades no son viables para un tamañomínimo, normalmente por motivos de coste deurbanización y dotación de equipamientos einfraestructuras. No obstante, también existen límitesmáximos, ecológicos y económicos. Con relativa facilidad,a partir de cierta escala, proporción o equilibrio entre lourbano y lo natural, las ciudades fracasan desde el puntode vista ecológico, lo cual resulta evidente al analizar losbalances de materiales, energía y agua. La realidad en lasgrandes ciudades internacionales es bien distinta. Encontra de la teoría, se constata un aumento constante en lapoblación y el tamaño de las mismas, lo cual hace pensarque los límites ecológicos al crecimiento urbano sonbastante flexibles110.
Las ciudades son los focos productores deinsostenibilidad más importantes después de losentornos industriales, originando problemasambientales en su dimensión local (ruido, polución),regional (contaminación en medio acuático) e inclusoglobal (calentamiento global). Sin embargo, sonprecisamente el entorno idóneo para llevar a caboacciones que busquen un modelo de desarrollosostenible, pues cuanto más local sea un problema,más posibilidades existen de establecer unos buenosprincipios correctores de la eficiencia del mercado enla asignación de recursos, dado que, como señalanCamagni et al. (1998):
a) ofrecen un marco institucional adecuado pararealizar políticas concretas y afrontar la heterogeneidadde los problemas de la sostenibilidad.
b) es posible una mayor rapidez en la toma dedecisiones públicas al ser unidades descentralizadas.
c) es posible elaborar estadísticas y establecermedidas de seguimiento de las políticas realizadas demanera más rápida y sencilla que en la escala regionalo global.
Al centrarse en la dimensión urbana pueden aparecernuevos aspectos relativos al concepto de sostenibilidadderivados de aplicar las teorías anteriores111. Sin repetir lostrabajos referidos en el capítulo primero, centrados en lapolítica urbana de la Unión Europea o la OCDE, sonescasos los análisis que, en el ámbito europeo, se centranen el fenómeno urbano y la sostenibilidad desde un puntode vista economicista. Entre los más destacados seencuentran112:
a) Aquellos referidos a cuestiones genéricas a laciudad sostenible (p.e.: Haughton y Hunter, 1994;Mega, 1996; Pugh, 1996; Haughton, 1997;Satterthwaite,1997; Alberti et al., 1994; Selman, 1996;Roseland, 1997; 1998; Camagni et al., 1998;EFILWC,1997a; 1997b; Banister, 1999 o Borja yCastells, 1997);
b) Otros centrados en cuestiones relativas a laEconomía Regional, tales como la planificación y eldiseño y crecimiento urbano (p.e.: Lynch, 1981;Breheny, 1992; Camagni, 1996; Portnov y Pearlmutter,1999; Capello y Camagni, 2000);
c) Finalmente, un grupo de análisis centrados en lascuestiones energéticas y del transporte o la movilidad enciudades europeas (p.e.: Nijkamp y Perrels, 1994; Nijkampy Pepping, 1998; Nijkamp y Vleugel, 1995; Anderson et al.,1996; ALFOZ, 1995; Banister et al., 1997; Capello et al.,1999; Tweed y Jones, 2000).
Para Alberti (1996:383), el concepto desostenibilidad urbana es difícil de generalizar dado queninguna ciudad es exactamente igual a otra, implicandoque "las necesidades de los habitantes sean satisfechassin imponer demandas no sostenibles para los recursoslocales o globales", así como "el tener la habilidad paraaprender y modificar su propio comportamiento enrespuesta a cambios ambientales" (op. cit. pág. 289).
Haughton y Hunter (1994:27) definen la ciudadsostenible como "aquella en la cual la gente y losnegocios continuamente procuran mejorar su medionatural, urbanizado y cultural a niveles de vecindario yregional, trabajando así en dos caminos para conseguir elobjetivo del desarrollo sostenible global".
En definitiva, la consideración de la perspectivaurbana a la hora de interpretar el concepto desostenibilidad enriquece con nuevos significados losenfoques débil y fuerte arriba reseñados, añadiendo entreotras, las consideraciones de la escala local frente a laglobal propia de los modelos anteriores.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 89
110. Sin duda gracias a la "importación" de los recursos necesariosdesde ámbitos cada vez más lejanos.111. En este sentido, en Gibbs et al. (1998) se realiza una revisión de laspolíticas locales desde la óptica de las dos interpretaciones realizadas:la débil y la fuerte.112. Una interesante revisión de la literatura en materia de sostenibilidadurbana se encuentra en Banister et al. (1999).
![Page 91: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/91.jpg)
2.1.3.1. Sostenibilidad débil urbanaNijkamp y Opschoor (1995:106) definen el desarrollosostenible urbano de manera muy próxima al criterio desostenibilidad débil: "el desarrollo que asegura que lapoblación local pueda conseguir y mantener un nivel debienestar aceptable y no decreciente, sin poner en peligrolas oportunidades de los habitantes de áreas adyacentes".
Otras definiciones reparan en la importancia de los"servicios" disponibles en la ciudad. Como apuntaBanister (1999: 560) "el principal objetivo es la mejorade la calidad de vida mediante la provisión de viviendasasequibles, oportunidades de empleo, un amplioabanico de instalaciones y servicios, así como unmedio ambiente de alta calidad en los alrededores".
Estas definiciones están en consonancia con laapuntada por ICLEI (1994): "aquel desarrollo que ofrecelos servicios ambientales113, sociales y económicosbásicos a todos los miembros de una comunidad sinponer en peligro la viabilidad de los sistemas naturales,construidos y sociales de los que depende la oferta deesos servicios". Este enunciado se refiere a lasostenibilidad débil en términos de mantenimiento delos niveles de bienestar derivados del stock de capitaltotal. Así, los niveles de calidad de vida se asientansobre una base sólida de equipamientos y dotacionesde bienes y servicios114, característica del mediourbano. Se dejan a un lado otras manifestacionessubjetivas y ambientales que de forma importanteinciden en la calidad de vida urbana y por tanto en lacalidad de su desarrollo.
Por otra parte, el enunciado de ICLEI plantea lacondicionante de que el crecimiento urbano no ha decomprometer los sistemas físicos de los que depende.Esta posibilidad resulta no obstante inviable en lasciudades de tamaño medio. Se refiere a losecosistemas locales, sobre los que la existencia de unaciudad puede resultar determinante para el equilibrio ysostenibilidad de estos ecosistemas (agotando porejemplo los recursos del entorno más cercano: agua,energía, suelo fértil). De esta manera, se establecencomo sostenibles desarrollos locales que mantienen su
entorno protegido a costa de importar los recursosnaturales de áreas lejanas.
2.1.3.2. Perspectivas local y global. Sostenibilidad relativa y objetiva
La cuestión mas importante y no recogida en lasdefiniciones habituales como la de ICLEI, es la referidaa la perspectiva espacial: la consideración de laincidencia del efecto urbano agregado sobre elecosistema global: la sostenibilidad global. Todas lasciudades, a través de la expansión de sus necesidadesde suelo, recursos y bienes y servicios, tienen unaresponsabilidad compartida en los problemas globales(calentamiento global, agujero de ozono, agotamientorecursos naturales, pérdida biodiversidad, etc.). Comoresultado del proceso de globalización, las grandesciudades consideran al conjunto del planeta como suhinterland o área de influencia. En estos términos, larestricción de la definición de ICLEI es muy laxa para unasentamiento urbano, pues difícilmente puede por simismo responsabilizarse del agotamiento de los recursosminerales o de la totalidad de las emisiones de CO2.
Por otra parte, la sostenibilidad local supone en unprimer momento que un determinado territorio o área eso puede ser sostenible, aún cuando lo sea a expensasde la integridad global. Un entorno urbano puedesostener sus niveles de consumo y bienestar a costa decrecientes recursos de otros territorios y emisiones decontaminación hacia los mismos, por lo que en términosde la sostenibilidad global no cumple los criteriosnecesarios, dado que nuevos factores de escala eintegración pueden aparecer al exportarse lainsostenibilidad (Alberti, 1996; Dahl, 1997a; Rees yWackernagel, 1996). En este sentido, los desequilibriosecológicos producidos (por ejemplo: residuos,contaminación, etc.) son internalizados o desplazadospor la dinámica del ecosistema global, por lo que no seplantean crisis de modos de vida o de escasez derecursos en estas ciudades, que en principio puedenconsiderar que realizan pautas de desarrollo sostenibles(cumplen los requisitos de la sostenibilidad local).
La sostenibilidad global se refiere al análisisagregado a escala planetaria, analizando si es viable lageneralización o convergencia de los casos desostenibilidad local, si no se trata de un oxímoron comoparece (Rees, 1997; Rees y Wackernagel, 1996). No sepuede considerar que la agregación de situacionessostenibles locales desemboque necesariamente en lasostenibilidad global.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A90
113. Bolund y Hunhammar (1999) determinan los principales serviciosambientales en las ciudades: filtrado del aire, regulación del microclima,reducción del ruido, drenaje del agua de lluvia, tratamiento de aguasresiduales, y valores recreativos y culturales. 114. Otra cuestión importante es la identificación de los servicios y bienesbásicos para la calidad de vida, así como la distribución de los mismos en lacomunidad. Un breve recorrido sobre este tema se realiza en Rueda (1996b).
![Page 92: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/92.jpg)
Sin ánimo de complicar en matices lasaportaciones de la consideración urbana del término,en otro orden de cosas se acepta el hecho de que seaposible alcanzar situaciones de sostenibilidad enaspectos concretos del sistema urbano: transporte,energía, etc. Se trataría de situaciones específicas yaisladas catalogables como de sostenibilidad parcial115.Como señala Satterthwaite (1997), también es posiblepartir de ciudades no sostenibles que contribuyan aldesarrollo sostenible global. Es decir, que el desarrollourbano produjera un impacto mínimo sobre el medio,perfectamente asumible por la capacidad deregeneración de los ecosistemas naturales. Endefinitiva, la sostenibilidad parcial y local han deconverger hacia la sostenibilidad global, aunque nopueden considerarse como causas suficientes paraesta última.
Por otra parte, se puede establecer otraaproximación operativa a la sostenibilidad que serviráde base al presente trabajo. A partir de criterios deplanificación estratégica, es posible definir una serie deámbitos de análisis (transporte, residuos, agua, etc.) enlos que definir unos parámetros básicos y mensurables(variables flujo y stock) referidos a condicionesespecíficas de la sostenibilidad (Nilsson y Bergström,1995). El uso de sistemas de indicadores es uninstrumento idóneo en este sentido.
Bajo estos condicionantes, la denominadasostenibilidad relativa se configura como el principalinstrumento utilizado por las ciudades paraimplementar el instrumento para la planificación urbanahacia la sostenibilidad: las Agendas Locales 21. Elprocedimiento habitual es realizar una ordenación en elque se jerarquizan las distintas ciudades en base a susituación concreta en cada ámbito de análisis o en lasíntesis de los mismos. De esta manera se establece, ala luz de las experiencias analizadas, cuáles son lasmejores estrategias de gestión de los recursosnaturales y se estudian los factores que más influyen enlas mismas a lo largo del tiempo. No obstante, este
enfoque necesita de importantes esfuerzos en laimplementación y análisis de sistemas de informaciónestadística, como los realizados por organismosinternacionales como Naciones Unidas en susprogramas de difusión de Buenas y Mejores Prácticasde Sostenibilidad Local, o la Unión Europea y el ICLEIen la Red de Ciudades Sostenibles Europeas.
De forma complementaria, el concepto operativo desostenibilidad absoluta parte también del uso deindicadores como aproximación válida para el análisis ymedida del desarrollo en base al estudio de suscomponentes. Sin embargo, se apunta hacia elestablecimiento de valores de referencia objetivos, entérminos de umbrales y valores críticos establecidos porla comunidad científica internacional. Este concepto estámuy relacionado con la perspectiva global de lasostenibilidad, siendo el más utilizado por los modelosdescritos en el enfoque de la sostenibilidad fuerte. Desdeenfoques transdisciplinares numerosos equipos deinvestigación tratan de desarrollar modelos teóricos exante en los que formular las condiciones de eficienciaeconómica y ambiental junto a la de equidadintergeneracional, plasmándose en unos parámetrosbásicos116 para las variables poblacionales, tecnológicas,económicas, territoriales y ecológicas. Ejercicios teóricoscomo éstos pueden permitir la formulación de unareferencia en términos absolutos, respecto a la cualcomparar la situación relativa de cada ciudad.
2.1.3.3. Sostenibilidad fuerte urbanaPrecisamente bajo el enfoque de la sostenibilidadfuerte, las principales aplicaciones al medio urbano sehan centrado en el desarrollo de conceptos heredadosde la ecología, como ecosistema, entropía, capacidadde carga y huella ecológica. El principal interés desdela perspectiva de la sostenibilidad fuerte es laconsideración de los efectos que sobre el ecosistemaglobal tiene la actividad urbana.
Autores como Camagni et al. (1998:108), desde unaperspectiva coevolucionaria dinámica (Figura 2.1),aportan un modelo de análisis para el cual lasostenibilidad urbana significa un "balance entre los tresmedios que constituyen la estructura profunda de lasociedad". Este hecho se ha de plasmar mediante la"transformación e integración de los principiosreguladores de los tres medios". Como define Lynch(1981), la buena ciudad es aquella en la que se mantienela continuidad de la dimensión ecológica, permitiendo porotra parte el cambio progresivo (el desarrollo)117.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 91
115. Una ciudad puede tener un magnífico sistema de captación deaguas de lluvia, etc. que permita la sostenibilidad de los acuíferos y losrecursos hídricos del territorio, mientras que, en otros aspectos como eltransporte o el energético, su situación sea catalogable como deinsostenible.116. Normalmente en términos de variables flujo, delimitando umbralesde presión admisible sobre el medio.117. Citado en Camagni et al. (1998).
![Page 93: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/93.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A92
En el capítulo primero se ha comentado que lossistemas urbanos no son autocontenidos, actuandocomo parásitos que aprovechan los recursos de losecosistemas naturales. Las ciudades importansostenibilidad de la periferia (Fernández, 1993),
apoyándose para su desarrollo en la apropiación ysimplificación de los recursos de territorios cada vezmás amplios y alejados y la utilización de otros comosumidero (Naredo, 1994).
Figura 2.1. Principios y políticas de sostenibilidad
FUENTE: Camagni et al., 1998.
Los procesos de desigualdad social ydescompensado balance de gestión de los recursosnaturales hacen de la ciudad auténticos generadores deinsostenibilidad (Haughton y Hunter, 1994). Ya Shunt(1993) al analizar conjuntamente la ecología y elurbanismo, advierte de la inviabilidad de unaglobalópolis o ciudad mundial como resultado delcreciente proceso urbanizador, al menos tal y como seconsideran hoy las ciudades. Al extrapolar las prácticas
urbanísticas vigentes, Lynch (1965) avanza los efectoscatastróficos de la desmesura del crecimiento urbano,tanto en la vertiente humana (inhabitabilidad, alienación),como en la territorial y ambiental (uso monótono delespacio y de los recursos). En palabras de Naredo (1991)"la ciudad ya no es un proyecto sobre el que cabe incidir,sino una realidad que escapa a su control".
Siguiendo a Girardet (1996), pocas ciudades,independientemente de su tamaño, pueden considerarse
![Page 94: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/94.jpg)
como sostenibles. El reto no radica tanto en crearciudades sostenibles como en conseguir ciudades en unmundo sostenible (Satterthwaite, 1997). La eficienciaecológica interna de las ciudades deja mucho quedesear. Los recursos urbanos son a veces infrautilizadoso no utilizados. El interior de la ciudad se puede cultivar,reciclar los residuos, ahorrar energía, aumentar la vida útilde las infraestructuras o las viviendas, etc. Las gananciasen la productividad del capital "natural" urbano, mediantereducciones en el consumo, mejoras tecnológicas o degestión y reciclado o reutilización de residuos, etc.redundan en menores necesidades de recursos delexterior, menor generación de contaminación y recursos.Asimismo, la optimización del uso de estos recursos esuna importante fuente de empleo.
2.1.3.4. Entropía y sostenibilidad urbanaEn términos de la sostenibilidad urbana, la aplicacióndel concepto de entropía parece acabar con lasposibilidades de alcanzar una senda de desarrollosostenible urbano en el pleno sentido del término.Llegará un momento en el que no se pueda sostener el"orden urbano" dado que los niveles de entropía en labiosfera son máximos.
Los ecosistemas naturales necesitan la energíasolar para su desarrollo. La ciudades tienennecesidades crecientes de recursos y energía, más queproporcionales al crecimiento urbano118, que superancon creces a los aprovechamientos de energía solaractuales. Caben dos posibilidades para cambiar estatendencia natural hacia la no sostenibilidad. En primerlugar, optar por una solución basada en la bajaentropía. Si el proceso de crecimiento y desarrollourbano fuera posible sin aumentar la entropía de lossistemas naturales, básicamente utilizando la energía
solar como input energético básico119, el proceso nosería irreversible y por tanto sostenible, al mantenerseel capital natural constante. Para ello, el reflejo de laamplia gama de actividades humanas (residenciales,sociales, productivas, etc.) sobre el entorno ha detender a cero, adoptándose formas de desarrollo debaja entropía120.
En este sentido, se ha de naturalizar el ecosistemaurbano hasta configurar una realidad todavía noconocida: pasar de ciudades entrópicas121, basadas encombustibles fósiles, a las ciudades solares. Estenuevo modelo urbano no es más que un paso máshacia el refinamiento de las tecnologías tradicionalesde aprovechamiento de la radiación solar y susderivados (eólica, etc.), recursos más abundantes quelos minerales y de baja entropía, para cerrar así losciclos de materiales, de manera que el sistema urbanosea autocontenido, devolviendo al medio natural losrecursos captados para la actividad humana, a travésde residuos y materiales que se transformen de nuevoen recursos, o bien a través de flujos de energíarevertidos al medio. Para ello se han de desarrollarconjuntamente mecanismos de internalización deldeterioro ambiental.
En segundo lugar, se puede optar por el controlecológico. Los frenos ecológicos al crecimiento de laspoblaciones están basados en las relaciones deinterdependencia entre las especies de las cadenastróficas y con el medio que las rodea. En términosurbanos, el control ecológico se traduce en eldesarrollo de instrumentos preventivos que asegurenun tamaño y densidad urbana que generen unos flujosde materia y energía y residuos acordes a la capacidadde carga y posibilidades de regeneración de losecosistemas naturales que abastecen al asentamiento.
2.1.3.5. Capacidad de carga y huella ecológica urbanaComo apunta Girardet (1996), la ciudad puede sertambién considerada como un inmenso organismo,con un metabolismo complejo que procesa alimentos,combustible y todos los materiales que necesita lacivilización. Un instrumento analítico que nos permiteentender en mejor medida las relaciones en términosde capacidad de carga y necesidades urbanas es elconcepto de huella ecológica. Al comparar la presiónsobre el medio ejercida fundamentalmente parasatisfacer consumos en definitiva urbanos, con lacapacidad ecológica disponible se constatan losriesgos de la sostenibilidad global a costa de unamayor desigualdad en el desarrollo.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 93
118. Se trata de la aplicación del llamado Principio de la Reina Roja,enunciado por Van Valen en 1973 (referenciado en Rueda, 1996c). Esteprincipio toma su nombre de un personaje de "Alicia en el País de lasMaravillas" que declara que se ha de correr todo lo posible (generándosecada vez más entropía) para seguir en el mismo lugar (mantener elmetabolismo urbano actual). 119. A la manera de los ecosistemas naturales autocontrolados, con laenergía solar se ha de compensar la disipación espontánea de energíadel sistema urbano, de manera que no sea necesario detraer energía(transformada en los recursos) de los sistemas naturales y aumentandola entropía en los mismos.120. Véase Georgescu-Roegen (1971).121. Aplicando las leyes de la termodinámica, Georgescu-Roegenapunta que los procesos económicos ni crean ni consumen energía omateria, sino tan sólo transforman baja en alta entropía, desbancandocon ello toda posibilidad de reversibilidad.
![Page 95: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/95.jpg)
El modelo desarrollista seguido por las ciudadesactúa como si los niveles de capital natural (recursos,calidad de los ecosistemas, etc.) fueran ilimitados, esdecir, considerando que la capacidad de carga delplaneta es infinitamente flexible. Como señala Rees(1996a), "la población humana y el consumo se estánincrementando mientras que el total de la superficieproductiva y el stock de capital natural están fijos o endeclive". La sostenibilidad presupone la existenciafutura de los recursos naturales y ambientalesnecesarios para el desarrollo de las generacionesvenideras. En este sentido, el urbano, donde el análisisdel concepto de capacidad de carga y de huellaecológica adquiere pleno significado (Rees yWackernagel, 1996).
Ante las necesidades crecientes de recursosambientales, las ciudades se desvinculan de sus límitesfísicos y aumentan su hinterland cada vez más lejano ydiscontinuo, a través del comercio, el transporte y losciclos de materia y energía (Rees y Wackernagel, 1996).Los flujos de capital natural apropiados por lapoblación constituyen su capacidad de cargaapropiada.
La huella ecológica de las ciudades, tambiénllamada capacidad de carga apropiada, tal y como fuedefinida por Rees (1992), se refiere al área requeridapara abastecer de productos alimenticios, materiales yenergía a la población urbana y para absorber el CO2 ylos residuos generados por la comunidad. En definitiva,los asentamientos urbanos usan capital natural oambiental de diversas partes del mundo, exportando alugares lejanos sus residuos y la escasez futura derecursos. La huella ecológica es la estimación de esademanda de capital natural, agregando las áreasecológicas dondequiera que estén localizadas.
Muchas ciudades importan recursos y exportanresiduos y contaminación a entornos no necesariamentecercanos, en ocasiones carentes de desarrollosnormativos e institucionales proteccionistas del medioambiente. Sin entrar en profundidad en aspectos propiosa la actualización de la Economía Institucionalista,autores como Fernández (1993; 1996) achacan a laglobalización de las economías urbanas los efectos dedegradación social y ambiental importados por entornosurbanos de áreas localizadas en países en vías dedesarrollo. Si bien la globalización favorece estastendencias al generalizarlas, la raíz de estosdesequilibrios es más profunda y radica en lastradicionales ineficiencias del mercado como instituciónpara asignar recursos.
Considerando entre sus requisitos el referido a lacapacidad de carga, Stren et al. (1992) resumen en treslas condiciones para poder considerar a una ciudadsostenible:
a) que la misma adopte la mejor tecnologíadisponible para minimizar el impacto sobre los recursosnaturales.
b) que la capacidad de carga que "importe" deotras regiones sea derivada de que esas regionestienen un superávit de capacidad de carga.
c) que la ciudad compense a dichas regiones porel valor ecológico productivo sustraído.
Desde un enfoque ecosistémico tal y como elexpuesto en el capítulo primero, la alternativa, entérminos de sostenibilidad, queda planteada en latransformación del sistema parasítico hacia unosimbiótico (Peacock, 1995; Rees, 1998), donde laasociación entre ciudad y medio es deinterdependencia mutua absoluta y cada uno aporta alotro los requisitos fisiológicos de los que aquel esdeficiente. Para ello son necesarios dos aspectos:
a) Metabolismo circular. De tal manera que latransformación de los productos y la energía, así comola generación de residuos de desecho resultenbeneficiosos para los sistemas rurales y naturales. Enuna ciudad con metabolismo circular, todos losresiduos se podrían reutilizar. En la actualidad esgeneralizable el hecho contrario, por lo que lacapacidad de carga de los ecosistemas resulta muydañada de forma directa (ante la contaminación detodo tipo) e indirecta (ante los efectos del cambioclimático y la reducción de la biodiversidad, porejemplo, provocados a su vez por la acción humanaindustrial y urbana en otros ámbitos).
b) Racionalización del consumo y de la generaciónde residuos no reutilizables. La explotación de losrecursos ambientales no ha de suponer la pérdida delos equilibrios ecológicos, así como sobrepasar lacapacidad de regeneración que tiene el medio enmateria de recursos renovables. Asimismo, losresiduos y desechos no asimilables por la naturaleza nohan de superar la capacidad de carga, o nivel máximode contaminantes. Con el actual desarrollotecnológico, no siempre es posible reutilizar o reciclarlos residuos. En este sentido, aparece el siguientehecho paradójico: para re-utilizar o recuperar losresiduos es necesario en muchos casos realizar
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A94
![Page 96: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/96.jpg)
consumos energéticos elevados para transformar elresiduo de nuevo en recurso. Por una parte el residuo nose vierte al medio, pero por otra, la energía consumida lodeteriora.
La sostenibilidad se traduce en la restauración,mantenimiento, estimulación y cierre de los flujos ocadenas existentes entre el sistema urbano y elecosistema global. Asimismo, la comprensión del valor delcapital natural y el cierre del ciclo de los recursos seconsideran como condiciones necesarias parasostener el desarrollo urbano. La capacidad de cargade los ecosistemas urbanos depende delcomportamiento de sus habitantes (ritmos deproducción, hábitos de consumo), de la interrelaciónsinérgica entre factores espaciales y de la habilidad delos sistemas de cerrarse a la naturaleza que seencuentra distribuida a modo de mosaico en el áreadesarrollada (corredores verdes, lagos, etc.).
En términos del balance de materias, el ecosistemaglobal es un sistema autocontenido en el que elmetabolismo lineal urbano puede desembocar en unaclara insostenibilidad. Las aglomeraciones urbanas eindustriales suponen sumideros de recursos, auténticosagujeros negros consumidores de materia y energía delentorno. Como señala el Informe Dobris (EEA, 1995), unaciudad europea con un millón de habitantes consume unamedia diaria de 11.500 toneladas de combustibles fósiles,320.000 toneladas de agua y 2.000 toneladas dealimentos. A cambio, se producen 25.000 toneladas deCO2, 1.600 toneladas de residuos sólidos y 300.000toneladas de aguas residuales.
En el análisis de Vancouver (Rees, 1996;Wackernagel y Rees, 1995), se destaca que "la economíade la ciudad se apropia de una superficie 175 veces mayorque su área geopolítica, para mantener su actual estilo devida". Asimismo, Rees (1995) estima que los Países Bajosnecesitan cerca de 15 veces el territorio nacional paraabastecer a su población de 15 millones.
Wackernagel et al. (1997) por otra parte aportan lossiguientes ejemplos: El canadiense medio requiere 7hectáreas de tierra biológicamente productiva y 1hectárea de espacio marítimo productivo para mantenerel actual nivel de consumo. Sin embargo, en comparación,el americano medio mantiene una huella ecológica cerca
del 30% superior, el italiano medio la mitad, mientras queel suizo y el alemán medio ocupan algo más de 5hectáreas.
Como señalan Wackernagel y Rees (1995), si lapoblación mundial viviera según el estilo de vida urbanonorteamericano, serían necesarios al menos dos planetasadicionales para producir los recursos y absorber losresiduos generados ante la nueva carga ecológica. Laciudad de Londres por ejemplo (IIED, 1995), con un 12%de la población británica, necesita un área equivalente a120 el Londres administrativo, prácticamente la totalidadde la tierra productiva del país; los cerca de dos millonesde habitantes que viven en la cuenca del Lower Fraser(Vancouver, Canadá) dependen de un área 19 vecesmayor que sus límites urbanos.
En Folke et al. (1997) se analizan las necesidades deinputs de las 29 principales ciudades de la región del MarBáltico. Según los resultados obtenidos, estas ciudadesnecesitan un área de ecosistemas naturales para soportarsu desarrollo de entre 500 y 1.000 veces la actual.
La presión sobre un ecosistema determinado sederiva del solapamiento de las huellas ecológicas de lasdistintas poblaciones que se sostienen a partir de losrecursos y calidad ambiental del mismo. Muchos territorios,donde la riqueza y productividad de su capital natural eselevada (p.e.: Amazonia), sufren una creciente tensiónambiental derivada de importantes demandas demateriales y energía destinadas hacia las grandes ciudadesy grandes zonas industriales, lo que redunda en la nosostenibilidad de esos ecosistemas locales. Por otra parte,los grandes asentamientos urbanos se configuran enauténticos "agujeros negros entrópicos que devoran laenergía y la materia de toda la ecosfera" (Rees yWackernagel, 1996: 237). La tendencia de todos lossistemas a disiparse ante la ley de la entropía se compensaen las ciudades mediante la importación de energía ymateriales (exergía) de los ecosistemas naturales a los queexporta la entropía resultante (residuos y desorden).
En definitiva, el análisis de la huella ecológica urbanapermite también una medida agregada del déficitambiental de los entornos urbanos, herramienta muy útilpara elaborar evaluaciones de impacto ambiental urbano(Ravetz, 2000).
2.2. Cuantificación del desarrollo sostenible
Antes de pasar a los aspectos concretos de lamedición del desarrollo desde la "Ciencia de laSostenibilidad"122, es necesario hacer una breve
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 95
122. Dodds (1997:108) se refiere a la Ciencia de la Sostenibilidad como"el estudio del bienestar humano en un contexto de integración entre lossistemas económico, social y biofísico".
![Page 97: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/97.jpg)
referencia a un tema estrechamente relacionado: elenfoque de la Economía del Bienestar, en concreto lascuestiones referidas a la posibilidad de medir eldesarrollo, así como a su comparabilidad en el tiempoy en el espacio.
En el primer apartado se clasifican los distintosenfoques en la medición del bienestar, de los que elpresente trabajo adopta una aproximación basada enel "Enfoque de los Indicadores Sociales", muyvinculado con los indicadores de sostenibilidadampliamente utilizados en la actualidad. Los apartadossiguientes persiguen el objetivo de revisar de formaestructurada las principales iniciativas en el marco dela cuantificación del desarrollo sostenible mediante eluso de indicadores.
2.2.1. Enfoques en la medición del desarrollo sostenible
Al igual que ocurre recientemente con el concepto desostenibilidad, el término desarrollo se usa en laliteratura económica desde hace bastante tiempo deforma muy genérica, siendo pocas las referencias quedefinen de forma específica y excluyente el término. Laprofusión en su uso no ayuda a la delimitación deltérmino, el cual aparece dibujado siempre de formamuy difusa, asociado a términos como calidad de vida,consumo y crecimiento económico.
Pena (1977) diferencia claramente estos conceptos:crecimiento es el aumento cuantitativo de diversos tiposde productos y mercancías, mientras que desarrolloaporta una perspectiva más cualitativa, al referirse a laelección de organización social y del sistema económicoen su conjunto. Según este autor, bienestar supone laintegración entre las dimensiones económica y social.
En el mismo sentido, Daly (1992:27) establece que"crecer significa aumentar naturalmente de tamaño, alañadirse nuevos materiales por asimilación ocrecimiento. Desarrollar es ampliar o realizar laspotencialidades de algo; llevar gradualmente a unestado más completo, mayor o mejor. El crecimiento esun incremento cuantitativo en la escala física, en tantoque el desarrollo es una mejora o despliegue cualitativode las potencialidades".
Para Passet (1996:29), el desarrollo es definidocomo "crecimiento multidimensional de la complejidad".Para Constanza et al. (1999), el bienestar humano puedealcanzarse mediante el aumento del uso demateria/energía en la producción (crecimiento) o a travésdel incremento de la eficacia en el uso de los recursos(desarrollo). Existen unos límites claros al crecimiento,pero no al desarrollo. El crecimiento se refiere a laexpansión cuantitativa en la escala de las dimensionesfísicas del sistema económico. Por el contrario, eldesarrollo se refiere al cambio cualitativo de un sistemaeconómico, físicamente no creciente, en un equilibriodinámico con el medio ambiente.
Sin profundizar en las cuestiones teóricas propiasde la Teoría del Bienestar123, hay que destacar ladificultad que supone la medida del bienestar. Paramuchos autores (Brekke, 1997) se parte de la premisade que dicha medida no es posible, tan sólo laaproximación a las características (o componentes) delbienestar, hecho que plantea no menos problemasteóricos derivados del carácter multidimensional deldesarrollo (Maasoumi, 1998) y de los indicadores quehabitualmente se utilizan, donde los aspectos socialesson minusvalorados desde el análisis económico(Bacquelaine, 1993). Algunos autores apuestan por ladelimitación de unos "estándares de vida" quepermitan referenciar el nivel de bienestar de formaobjetiva (Sen, 1987). Tinbergen (1991), al preguntarsesobre la posibilidad de esta medida, propone cerca decincuenta componentes.
En términos generales, el desarrollo124 seentiende como un proceso que va más allá delcrecimiento económico per se125. El Desarrollotradicionalmente se traduce en la mejora de lascondiciones de vida de la población, refiriéndose acondiciones físicas tales como alimentación,vivienda, etc., así como a otras necesidadesinmateriales o subjetivas tales como educación,cultura, salud o calidad del entorno que conforman lacalidad de vida (Sen, 1987; Nussbaum y Sen, 1993;Friedman,1997; Mukherjee, 1989; Rueda, 1996b).
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A96
123. Para un análisis teórico del tema véanse cualquiera de los pionerostrabajos de Samuelson (1956), Arrow (1951), Bergson (1938), Sen (1982a;1982b; 1991) y más recientemente los manuales de Johansson (1991) oBaumol y Wilson (2001). Para un análisis aplicado que relaciona lamedición del bienestar con la aproximación cuantitativa basada en el usode indicadores véanse Andrews y Withey (1976) para el caso de losEstados Unidos y Zarzosa (1996) para España.124. Aquí se consideran los términos bienestar y desarrollo comosinónimos, si bien se reconoce que el segundo no profundiza en todoslos aspectos psicológicos derivados de "la satisfacción de necesidades"tal y como hace el primero (Sen, 1988). En el orden económico(asignación de recursos escasos), el término desarrollo abarcaampliamente todos los significados del primero. 125. De ahí las limitaciones derivadas del uso del PNB como medidasignificativa del bienestar de una nación (Pearce et al., 1990:1), junto aotras ampliamente estudiadas referidas a los sesgos metodológicoscomo medida agregada (Parker y Siddiq, 1997).
![Page 98: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/98.jpg)
En este sentido, se ha desarrollado una fecundalínea de trabajo en base al análisis de unarepresentación más o menos consensuada deldesarrollo como es la "calidad de vida" a partir decomponentes como la salud, la riqueza material o lacalidad ambiental.
Pearce et al. (1990:2) consideran el desarrollocomo un "vector de objetivos sociales a maximizar",entre cuyos elementos se encuentran los siguientescomponentes: aumento de la renta real per capita,mejoras en la salud y el estado nutricional, logroseducativos, acceso a los recursos, distribución másequitativa de la renta y mejoras de las libertadesbásicas. Los mismos autores proponen el uso de unindicador sintético para representar el nivel dedesarrollo de un territorio, en correlación con estoselementos.
Como señala Bartelmus (1994a:1) "se necesitandefiniciones cuantitativas de estos conceptos paramedir el progreso hacia las metas del desarrollo". Sinembargo, resulta sumamente difícil medir un conceptotan complejo donde imperan las connotacionessubjetivas y cualitativas.
En base a la clasificación seguida por Pena (1977)y Zarzosa (1996) se pueden distinguir tres enfoquespara la medición del bienestar social: el de lasFunciones de Utilidad, el Contable y el referido a losIndicadores Sociales. A continuación se aplica dichaclasificación para exponer sucintamente las distintasaproximaciones a la medida del desarrollo sostenible.
2.2.1.1. Enfoque de las Funciones de UtilidadEste primer enfoque se basa en la determinación dela función de utilidad colectiva (función de bienestarsocial) mediante las funciones de utilidadindividuales.
Según el conocido teorema de la imposibilidad(Arrow, 1951), se comprueba que una función debienestar social con unas características básicasque aseguren a la vez la eficiencia y la equidad de lamisma no se puede derivar directamente de lasfunciones de bienestar individual. Por tanto, noexiste una única función de bienestar social, sinoque dependerá de los juicios de valor y premisaséticas implícitas en los mecanismos para pasar delbienestar individual al social.
La principal solución es suponer la existencia deun planificador central, una especie de "dictadorbenévolo" que defina las preferencias de la sociedady asigne los recursos a lo largo de las generacionesen base a esta función de utilidad social. Esta ideaestá en línea con la dominante dentro de la Teoría delBienestar, desarrollada a partir de los trabajos deBergson (1938) y Samuelson (1947).
Por otra parte, al referirse a la comparabilidad,dos son los problemas de la utilización de medidasdel bienestar social basadas en la comparación dela utilidad:
a) Problemas derivados de la comparación de lamedida de bienestar entre países o sujetos. Lacomparación en el mismo momento temporalsupone aplicar la asunción de que estos individuos opaíses son homogéneos (en términos de diferenciasculturales, sociales, etc.): que tienen la mismafunción de utilidad y preferencias. En cierta manera,la comparación sólo es posible recurriendo a juiciosde valor subjetivos y asumiendo que la base culturales irrelevante para las preferencias (Brekke,1997:93).
b) Problemas derivados de la comparación de lamedida de bienestar en el tiempo. Resulta difícildeterminar la utilidad total derivada de los consumospresente y futuros, pues las preferencias están enfunción al momento temporal seleccionado y, portanto, son desconocidas.
Estos problemas son soslayados desde la visiónparetiana del bienestar, la cual asume que esimposible determinar una función de bienestarsocial, dado que no se pueden realizarcomparaciones entre funciones distintas de utilidadindividuales (sólo es posible pues una medidaordinal del bienestar). De esta forma, únicamente seacepta una situación de distribución del bienestardistinta a la actual si la misma no supone queempeore la situación de algún miembro de lasociedad.
Por otra parte, se han de mencionar las teoríasno basadas en el concepto de utilidad126 y lamaximización de valor presente neto que hacen losmodelos neoclásicos. Aplicando la Teoría de laJusticia de Rawls (1971) a una perspectivaintertemporal, se consigue una justificación para laequidad o justicia intergeneracional, donde el objetivoes maximizar el bienestar de la generación en peores
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 97
126. En Hausman y McPherson (1996) se encuentra una revisión desdeel campo de la filosofía aplicada a la teoría económica.
![Page 99: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/99.jpg)
condiciones. Dado que los individuos desconocen lageneración que les toca vivir (en términos demomentos temporales con abundancia de recursoso viceversa), situación similar a la toma dedecisiones bajo un "velo de ignorancia", la adopcióndel criterio maximin127 llevará a una situación en laque se evitará precisamente el agotamiento de losrecursos para las generaciones futuras, pues cadageneración ignorará el período en que discurrirá. Enotras palabras se trata de "un estándar de bienestardefinido como el nivel de consumo de la generaciónen peores condiciones".
Cada generación se provee de recursos,dejando al resto en condiciones no inferiores a lapeor (Solow, 1986:143). Con esta regla decomportamiento intertemporal implícito se aseguraque las generaciones futuras tengan al menos lasmismas posibilidades de acceso a los recursosnaturales (catalogados como bienes primarios) quelas generaciones precedentes (Pearce et al., 1990).
Rawls (1971:92) habla de "bienes primarios"refiriéndose a ellos como "algo que supuestamentenecesita un hombre racional, con independencia desus otros deseos". Entre estos se encuentran"derechos y libertades, poderes y oportunidades,ingresos y riqueza, autoestima, salud, inteligencia eimaginación"128. Este otro concepto, reformulado porSen (1985) que los llama "funciones" o"capacidades", se encuentra muy cercano al usadoen la Economía Ecológica al referirse a las "funcionesecológicas o ambientales", definidas como aquellasfunciones necesarias para el sostenimiento delecosistema global y por tanto de los ecosistemasurbanos.
Según la ortodoxia en esta perspectiva, lasprincipales medidas que se emplean para el grado debienestar o desarrollo provienen del análisis de ladesigualdad de la renta (renta), normalmente enbase a una medida normativa a partir de una funciónde bienestar dada como referencia129.
2.2.1.2. Enfoque ContableEste enfoque parte de la premisa de la estrecharelación existente entre crecimiento económico,desarrollo y bienestar. Como efecto derivado de ladificultad del estudio cuantitativo de la realidad social,el concepto de bienestar se asimila básicamente a unade sus dimensiones, la económica, refiriéndose portanto al bienestar económico. Una medida del mismo anivel nacional es el Producto Nacional Bruto (PNB),utilizado como indicador por excelencia del desarrolloo del bienestar nacional, englobada en el sistema decuentas nacionales (SCN/SNA).
Descontada del PNB la amortización del capital,se llega al Producto Nacional Neto (PNN)130 comomedida agregada del bienestar. Se pueden resumir entres las finalidades que persigue dicho agregado:Como indicador agregado de la actividad económica;como indicador del nivel de consumo que la economíapuede sostener; y como indicador de bienestar.
El PNN cumple su primera función, meramentecuantitativa, con gran fiabilidad si no se consideran porotra parte las lagunas derivadas de los problemas en laobtención de información de la economía sumergida oinformal.
En relación al segundo objetivo, es precisamente laorientación original de los trabajos de Hicks (1940),Lindahl (1934), ampliados a la dimensión ambiental porSolow (1974) y Hartwick (1977) entre otros.
En referencia a la tercera y más ambiciosa de susfinalidades, ha de partirse del hecho de que, si bienexiste una clara correlación entre actividad económica,consumo y bienestar, no son condición necesaria de laexistencia de bienestar y su distribución equitativa. Lasmayores críticas se centran en el excesivo peso atribuidoal consumo (Schumaker, 1973) y la ampliación de lallamada "brecha del bienestar" (Turner y Tschirhart, 1999)o diferencia entre PNB y bienestar de la sociedad.
Cada vez son más fuertes las críticas sobre larepresentatividad del PNN para valorar los niveles dedesarrollo, satisfacción y bienestar de una economía, asícomo compararlos en el tiempo y el espacio (Dasgupta yMäler, 1998; Daly y Cobb, 1989). Muchas de estascríticas se basan en que el PNN tal y como esactualmente cuantificado no refleja las consecuenciasque sobre el bienestar tiene la degradación ambiental.
Dentro de este enfoque se engloban una línea detrabajos que trata de crear un amplio sistema de cuentassociales (Fox, 1985) que abarque la realidad económicay social. La elaboración de cuentas satélites que reflejenlas actividades sociales, así como la ampliación a la
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A98
127. Se maximiza el nivel de bienestar mínimo a lo largo de las sendasde evolución posibles, para lo cual se ha de localizar la generación máspobre dentro de cada senda, para encontrar la senda que maximice elbienestar de esa generación.128. Citado en Brekke, 1997:129.129. Como referencia a análisis del Bienestar dentro de este enfoquehay que destacar el número 50 del Journal of Econometrics.130. Se trata de un agregado macroeconómico que ha sufrido pocoscambios desde sus primeros enunciados hace casi setenta años(comparar Lindahl, 1933 con United Nations, 1993).
![Page 100: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/100.jpg)
esfera ambiental configurando el llamado SEEA131 (UN,1993; Bartelmus, 1995; 1998; Holub et al., 1999), sonlos principales caminos seguidos para la integración detales conceptos, necesaria para aproximarse en mayormedida a la medida del desarrollo y el bienestar132.
Dado que el uso del PNB y de la contabilidad socialparten de la asunción implícita de una función debienestar objetivo, de nuevo se repiten los comentariosanteriores referidos a la comparabilidad de este tipo demedidas de bienestar133. Por otra parte, al usar el PNB (oel PNN), el bienestar se resume en un conceptomeramente cuantitativo (consumo y producción), sinconsiderar las referencias culturales, psicológicas, etc.,por lo que no puede usarse como índice de bienestarsocial134. Este hecho ha sido ampliamente criticado por
los defensores de formas de desarrollo no basadas en lamera acumulación (Schumaker, 1973; Max-Neef, 1995).
2.2.1.3. Enfoque de los Indicadores Sociales135
En la actualidad resulta cada vez más amplia ladivergencia entre el crecimiento económico por un ladoy nivel de desarrollo (considerando el capital ambiental)o calidad de vida de la sociedad por otro. Este hechofundamenta la necesidad de establecer medidascomplementarias a las tradicionales (monetarias comoel PNB) de las variaciones en la calidad de vida ybienestar, prioridad en la que se basa el resurgimientoreciente del enfoque de los indicadores sociales.
El movimiento moderno de los indicadores socialesse puede decir que se inicia a finales de los sesenta136,con un gran desarrollo en los setenta, configurándosecomo rechazo al dogma imperante hasta entonces demedición del bienestar social en base a indicadoresestrictamente económicos o monetarios que dejan delado muchas consideraciones importantes(externalidades) para evaluar el verdaderocoste/bienestar social137. La toma en consideración demás y mejor información sobre aspectos cualitativosy sociales para la toma de decisiones se configuracomo el motivo principal de este enfoque138, el cualreconoce que la relación entre crecimiento económicoy bienestar no recoge aspectos fundamentales parala segunda tales como la calidad de vida, laeducación, etc. que no aparecen recogidos en lasmedidas tradicionales como el PNB (Ram, 1982).
Dada la heterogeneidad del objetivo último (lamedida del desarrollo), mediante los indicadores esposible cuantificar los componentes de dichoconcepto de forma más eficiente que un modelocontable, más genérico, o la definición de funcionesde utilidad individuales no homogéneas con lautilidad social. Al tratar de medir de forma global elbienestar, aparecen un gran número de posibilidades,pudiendo elegirse entre medidas materiales(pobreza, renta, vivienda, nutrición, calidad delmedio, etc.), relaciones sociales (calidad de lasrelaciones familiares, solidaridad, alienación,delincuencia, derechos, etc.), o cualquiera de lasdimensiones cultural, estética, espiritual o moral dela vida. Esta diversidad ha dado lugar a laconsideración de medidas subjetivas (basadas en laspercepciones subjetivas que tiene el individuo de subienestar) y medidas objetivas (factores observablesdesde el exterior, como la esperanza de vida, tasa dedelincuencia, nutrición, etc.).
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 99
131. Sistema de cuentas ambientales y económicas integradas. Otroreferente importante es el sistema internacional NAMEA (NationalAccounting Matrix including Environmental Accounts) que relaciona lainformación económica de las Tablas Input-Output con aquella otrainformación sobre consumo energético, emisiones y polución. El NAMEAse ha desarrollado primeramente en Holanda (Haan y Keuning, 1996), asícomo en Dinamarca (Jensen y Pedersen, 1998), Italia, Suecia (de Boo etal., 1993), Japón, Alemania y Reino Unido (revisados en Haan, 1999).132. En Eisner (1988) se hace una revisión de las principalesmetodologías para incorporar cuestiones sociales y ambientales en lacontabilidad nacional.133. Entre otros ejemplos de análisis del bienestar en este enfoquedestacan Cobb y Cobb (1994), Aronsson et al. (1997) y Brekke (1997).134. En este sentido, sobresale el conocido artículo de Cobb et al.(1995a), constatando que el crecimiento continuado del PNBnorteamericano no refleja las desigualdades crecientes y las reduccionesen la calidad de vida de los ciudadanos.135. El capítulo siguiente profundiza ampliamente en aspectos relativosa los indicadores sociales, destacando la idoneidad de su aplicación a laconsideración de aspectos ambientales en la medición del desarrollo yde la calidad de vida.136. Esta tendencia se traslada rápidamente a todos los ámbitos de lasciencias sociales hasta finales de los setenta, fecha en la que pareceperder fuerza, quedando limitada a parcelas específicas de la Sociologíao Psicología. Entre las causas explicativas a esta evolución están: laheterogeneidad de los estudios realizados y la carencia de una baseteórica integradora sobre los factores del desarrollo que diera coherenciaal movimiento (Cobb y Rixford, 1998). Sin pretender ser exhaustivo,sobre indicadores sociales destacan las referencias a Bauer (1966),Biderman (1966), Sheldon y Moore (1968), Cohen (1968), Bell (1969),Andrews y Withey (1976), Carley (1981), Sullivan (1983) y Andrews (1996),entre otros. En España destacan los trabajos realizados por la FundaciónFOESSA (1967;1983), Campo Urbano (1972), Carmona Guillén (1977),Pena (1977, 1994), García-Durán y Puig (1980), Sanz y Terán (1988), INE(1981, 1991, 1997), Setién (1993) y Fundación La Caixa (2001, 2002),entre otros.137. Entre las mismas, como apuntan Scott et al. (1996), están desde laminusvaloración de la participación del trabajo doméstico en el PNBhasta la no consideración del factor ambiental.138. "El fruto de los indicadores sociales es más una contribucióndirecta al conocimiento de los agentes decisores que a sus decisiones.Éstas emergen de un mosaico de inputs, incluyendo componentessubjetivos, políticos y técnicos" (Sheldon y Parke, 1975: 698).
![Page 101: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/101.jpg)
La mayoría de análisis se decantan por laevaluación directa de los componentes materiales,dada su mayor neutralidad como componentes"universales" del bienestar, independientemente delcontexto cultural o social concreto (UNRISD, 1972).Tradicionalmente, los indicadores sociales parten de labase de objetivos sociales generales que se dividen ensubáreas u objetivos específicos. Estas áreas sonrepresentadas por indicadores físicos (OECD, 1973).En esta línea, muchos trabajos englobados en lacorriente de los indicadores sociales han tratado deobtener un índice sintético que aproxime, mediante loscondicionantes objetivos, el nivel general de desarrollo,calidad de vida o bienestar (Pena, 1977; IISP, 1995).
No obstante, también se desarrollan aportacionesrelativas a la medida subjetiva del bienestar, entre lasque destaca la publicación de la Fundación RussellSage (Campbell y Converse, 1972) en la que se realizauna valoración subjetiva de la calidad de vida139.
Es durante los años ochenta cuando el interés porlos indicadores sociales se centra en la definición de"estándares mínimos" y "necesidades básicas", asícomo la constatación del grado de cumplimiento de lasmismas por los países subdesarrollados o en vías dedesarrollo (Streeten, 1984). Desde esta perspectiva, laorientación que aporta Sen (Sen et al., 1987; Sen, 1985;1987; 1993) en la medida del bienestar y la calidad devida no se centra en la renta per capita u otrosproductos realizados ("funciones" en la terminología deSen), sino en la evaluación social mediante el "enfoquede las capacidades140", es decir, las capacidades de laspersonas de elegir libremente una calidad de vida uotra, en términos de determinados hechos que seanvalorables (entre ellos, el crecimiento económico). Sin
embargo, este último enfoque plantea seriosproblemas metodológicos todavía no resueltossatisfactoriamente (véanse Griffin y Knight, 1989 ySudgen, 1993).
El uso de los indicadores sociales perceptivos osubjetivos posibilita la evaluación del bienestar comoun "favorable estado de la mente" tal y como definierael modelo utilitarista de Bentham. La calidad de vida esun concepto básicamente marcado por factorespsicológicos tales como la sensación de placer y lasatisfacción de necesidades (Michalos, 1980). Noobstante, existe poca correlación entre los niveles debienestar medidos mediante indicadores objetivos outilizando los subjetivos.
Muy influenciado por la línea de trabajos conmedidas del desarrollo mediante indicadores socialesobjetivos que tratan de medir las "capacidades" (WorldBank, 1996b; 2000), se encuentra el Índice deDesarrollo Humano (IDH), elaborado por el Programade Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP, 1992).Este índice es una medida del desarrollo más ampliaque la del propio crecimiento económico obtenidamediante el PNN y por tanto complementaria al mismo.Se trata de una combinación de indicadores de renta(PIB per capita), salud (esperanza de vida al nacer) yeducación (combinación de la tasa de alfabetizaciónadulta y la tasa total de matriculación), que permitedetectar desigualdades en el nivel medio de desarrolloentre diferentes países141, fundamentalmente en vías dedesarrollo, dado el propio diseño del índice.
Por otra parte, Naciones Unidas142 también elaboraotras medidas complementarias del desarrollo talescomo:
a) El Índice de Calidad Física de Vida, construido porlos indicadores de esperanza de vida, suministrocalórico, grado de escolarización y alfabetización adulta.
b) El Índice de Pobreza Humana, representa laexpansión de "capacidades" en el sentido descritopor Sen (1987). Está compuesto por la privación de lalongevidad (% personas que no sobrevivirán a los 60años); del conocimiento (% adultos funcionalmenteanalfabetos); de la calidad de vida (% personas queviven por debajo del límite de pobreza); y la exclusiónsocial (tasa de desempleo de larga duración).
c) El Índice de Desigualdad de Género, queincorpora la desigualdad entre sexos al IDH,calculando indicadores diferenciados por sexos yrealizando un ajuste en base al grado de disparidadentre hombres y mujeres.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A100
139. Numerosas aportaciones en materia de indicadores socialessubjetivos pueden encontrarse en la revista Social Indicators Research.140. Lo que Cobb (2000) denomina el modelo de "having, doing, and being".141. Sin embargo, son importantes las criticas sobre la metodología delIDH (Srinivasan, 1993; Stern, 1994; Sagar y Najam, 1998; Ivanova et al.,1999; y Noorbakhsh, 1998 entre otros), fundamentalmente la noconsideración de la distribución interna del desarrollo dentro del país.Una aplicación de las propuestas metodológicas sobre la base del IDHque tratan de corregir los valores obtenidos con la distribución de la rentapuede encontrarse en Lasso de la Vega y Urrutia (2000). En Neumayer(2001) se hace otro tipo de correcciones en base a la consideración delos "ahorros genuinos" para adecuar el IDH a una medida de lasostenibilidad.142. Naciones Unidas reconoce que las actuales medidasmacroeconómicas, como el PNB, no aportan suficiente informaciónacerca de la sostenibilidad (párrafo 40.4 de la Agenda 21, UNCED, 1992),hecho que justifica el desarrollo de nuevos instrumentos.
![Page 102: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/102.jpg)
d) El Índice de Potenciación de Género,centrado en el análisis de la desigualdad sexual endeterminadas parcelas (administración, ejecutivos,profesionales, parlamentarios, etc.).
Se puede decir que esta línea ha definido laactuación de Naciones Unidas y el Banco Mundial enmateria de Informes del Desarrollo Humano (UNDP,2000; World Bank, 2000b). Continuando desde laperspectiva de los organismos internacionales queelaboran sistemas de indicadores sociales, se ha dedestacar el Programa de Indicadores Sociales de laOCDE iniciado en los setenta (OCDE, 1973) y queculmina con la publicación de 1982, la cual trata deservir como conjunto de indicadores centrales143 paramedir las tendencias en materia de bienestarindividual y comparar entre países (OCDE, 1986).
Englobados entre los indicadores sociales, losindicadores de calidad de vida (QoL Indicators) hanexperimentado un considerable auge, sobre todopara el análisis comparativo entre ciudades oregiones144 (Johnston, 1988). Como señalaMukherjee (1989), estas medidas se refierenconjuntamente a aspectos objetivos, perceptivos ysubjetivos, lo que plantea numerosas limitacionesampliamente estudiadas (Türksever y Atalik, 2001).No obstante, el peso de los factores objetivos siguesiendo decisivo para este tipo de análisis(Drewnowski, 1970; 1974).
En referencia a la evolución reciente, una seriede matices diferencian el actual uso de losindicadores de desarrollo sostenible del enfoqueoriginario de los indicadores sociales. En resumen,estas diferencias surgen a raíz de la necesidad denuevos instrumentos en la toma de decisiones para
fundamentar el tránsito desde el "paradigmadesarrollista" al "paradigma ambiental" osostenible145.
En este sentido, no solamente se toman enconsideración los aspectos sociales y distributivos -tal y como se derivó en un primer momento delenfoque de los indicadores sociales-, sino tambiénse manejan más explícitamente otros conceptoscomo la equidad intergeneracional, la capacidad decarga del ecosistema, la generación de efectosexternos negativos (calentamiento global, agujero deozono) o el crecimiento incontrolado de la llamadahuella ecológica del asentamiento. En definitiva, seintegran más dimensiones para valorar el desarrollo,lo cual acarrea nuevos problemas estadísticos a lahora de elaborar medidas del desarrollo sostenible(Custance y Hillier, 1998; Levett, 1998).
El reciente Índice de SostenibilidadMedioambiental (ISM), desarrollado para el WorldEconomic Forum (WEF, 2000; 2001), constata estaevolución conceptual. Entre los componentes delmismo se encuentran indicadores referidos no sólo alos sistemas, las presiones y riesgosmedioambientales, sino también medidas de lacapacidad social e institucional y la cooperacióninternacional en problemas globales.
Dada la dificultad en la evaluación de los activosambientales y los efectos de la degradaciónambientales sobre el bienestar es necesario recurrira una evaluación social, de ahí el resurgimiento delos indicadores sociales. "La no existencia de unaunidad de medida única no implicaincomparabilidad. Ello supone que diferentesopciones sean débilmente comparables, es decir, sinrecurrir a un único tipo de valor" (Martínez-Alier etal., 1998:280).
De hecho, autores como Kaufmann y Cleveland(1995:109) abogan por la "combinación de lasfuerzas de los indicadores sociales, los cuales midenlos factores técnicos y económicos que determinanel uso de los sistemas naturales soporte de la vida ylos indicadores derivados de las ciencias naturales,que modelizan los efectos ecológicos a largo plazodel uso de los sistemas soporte de vida".
Sin embargo, la evaluación social resulta muydificultosa dada la ausencia de un "numerario"común (como el dinero). En la práctica, estaevaluación se realiza fijando objetivos, umbrales oestándares para determinados objetivos deldesarrollo o simplemente elaborando un sistema
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 101
143. La lista de indicadores sociales de la OCDE (1982) la componen untotal de 34 indicadores en los ámbitos de salud, educación, empleo ycalidad del trabajador, ocio, distribución de la renta y la salud, ambientesocial y seguridad.144. Entre los estudios destacables referidos a la medida de la calidadde vida destacan Slottje et al. (1991) y Hirschberg (2001). En Glatzer yMohr (1987) y Cobb (2000) aparece una revisión de las metodologías másimportantes. Respecto al análisis a escala urbana, una revisiónimportante es la de Frick (1986), sobresaliendo los trabajos de Campbellet al. (1976), Liu (1976), Morris et al. (1988), Sufian (1993) y Türksever yAtalik (2001) inter alia. Para España, destacan los estudios de CEOTMA(1982), Setién (1993), García y Puig (1980), así como Alguacil (2000) oCapital (2001) para el nivel urbano. 145. En Hodge (1997) se hace una revisión de las principalesmetodologías en materia de indicadores de sostenibilidad desde laperspectiva de los indicadores sociales.
![Page 103: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/103.jpg)
amplio de indicadores físicos para mostrar las"tendencias medioambientales" .
Como señala Brekke (1997:157) "hay al menostres formas de contabilizar la degradaciónambiental"146:
a) extendiendo las medidas conocidas deingreso (PNB sobre todo) para reflejar lasrestricciones sobre la degradación.
b) desarrollando medidas de bienestar queincluyan los efectos que sobre el bienestar tiene ladegradación ambiental.
c) considerando al medio ambiente como unbien primario y registrar las variaciones que sufre entérminos físicos.
Estas tres vías resumen las principalesaportaciones realizadas en el campo de laEconomía de la Sostenibilidad. Existe un encendidodebate acerca de si es posible encontrar unadefinición operativa del desarrollo sostenible. Unosautores parten de la posibilidad, mientras que otrosplantean la postura contraria ante las dificultadesde medición del concepto (Noorgard, 1994). Enfunción al enfoque de partida (modelos desostenibilidad fuerte o débil) se han desarrolladomedidas que en muchos casos pueden sercomplementarias.
A continuación se enumeran las principalesaportaciones metodológicas en términos deindicadores o medidas de la sostenibilidad,desarrolladas al amparo de las teorías anteriores147.
2.2.2. Valoración desde la sostenibilidad débilSiguiendo los criterios implícitos en el enfoqueneoclásico de la sostenibilidad débil, se puedendefinir una serie de medidas o indicadores depautas de consumo no decrecientes en el largoplazo. El objetivo a medir se podría denominarRenta Nacional Sostenible (RNS), definida como la
cantidad de bienes y servicios C* que pueden serconsumidos (en vez de conservados o reinvertidos)en un período de tiempo dado, mientras el sistemaeconómico es capaz de proporcionar el stock decapital necesario para proveer al menos el mismonivel de consumo real C* en todos los siguientesperíodos (stock de capital constante).
A continuación se exponen los principalesindicadores de sostenibilidad débil recopilados.
2.2.2.1. Indicadores de sostenibilidad débil
2.2.2.1.1. Renta Nacional Hicksiana"Renta Nacional Hicksiana" es la renta que unaeconomía puede consumir durante un períodoespecífico de tiempo tal que asegure que elbienestar al final del período no sea menor que elbienestar al principio (Hicks, 1946). En estesentido, se habla de una medida de lasostenibilidad hicksiana.
Si el valor del stock del capital total es K,medido en unidades monetarias, K = π · X, dondeX= (M, L, R) es el vector de stock en unidadesfísicas, y π = (p1 , p2 , p3) es el vector de preciosrelativos.
La Renta Nacional Hicksiana viene asociada ala regla dK/dt=0. La variación total en el valor delstock de capital puede escribirse como:dK/dt=d(π ·X)/dt, que por tanto puede ser debidaa cambios en el valor corriente de los ahorros:π·dX/dt, o bien en las ganancias en términos decapital: X·dπ/dt.
La Renta Hicksiana puede considerarse unindicador de sostenibilidad, calculando la diferenciaentre el consumo actual y el consumo hicksianoque implicaría que dK/dt=0, lo cual se puedeconsiderar como el objetivo de sostenibilidad, esdecir, el valor del stock de capital de la economía semantiene intacto de una generación a otra,proveyendo a la sociedad de la Renta Hicksianapara el consumo.
Asimismo, sobre esta base, autores como Solow(1993) y Weitzman (1995) proponen ajustes sobre lacontabilidad nacional para con ella medir si un paísestá en una senda sostenible. En otras palabras, elProducto Nacional Neto ambientalmente corregidodará información acerca de si el consumo de un añoes mayor al considerado como sostenible en sentidode Hicks.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A102
146. Se puede afirmar que informes como los generados por elWorldWach (Brown et al., 2000), el World Resources Institute (WRI,2000) o la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA, 2000) seposicionan en esta línea, como herencia directa del enfoque de losindicadores sociales (Cobb y Rixford, 1998).147. Se puede encontrar una revisión de las principales metodologíaspara elaborar indicadores de sostenibilidad desde las perspectivasdébil y fuerte en Rennings y Wiggering (1997), Victor (1991), Pearce yAtkinson (1993, 1995), Pearce et al. (1996) y Faucheux y O´Connor(1998), entre otros.
![Page 104: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/104.jpg)
2.2.2.1.2. Regla de Hartwick. Ahorros netosHartwick (1977) demuestra que para sostener la utilidadconstante a lo largo del tiempo (en un modelo simple deeconomía cerrada con tecnología Cobb-Douglas, conpoblación constante), es necesario reinvertir exactamentela renta de escasez de Hotelling derivada del uso de losrecursos no renovables148. La llamada Regla de Hartwick149
supone por tanto que para la existencia de un consumosostenible es condición necesaria y suficiente mantener elvalor del capital total. Para ello considera que la inversiónneta en capital (π · dX/dt) = 0, es decir, que el valor entérminos corrientes del ahorro (la inversión neta en capital),sea igual a cero.
Según esta Regla, en una economía con poblaciónconstante se tiene que: dL/dt=0, por tanto:
Donde el primer término se refiere al valor, en precioscorrientes, de la variación en el stock de capital artificial omanufacturado, mientras que el segundo término serefiere al valor corriente de la variación en el stock decapital natural.
La aplicación de la Regla de Hartwick comoindicador de sostenibilidad no implica necesariamenteque no se produzcan variaciones negativas en el valor delstock de capital total, dado que no incluye las variacionesen términos de ganancias de capital X · dπ/dt. Esnecesario que la economía esté ya en una pauta deequilibrio para poderla considerar condición suficientepara sostener el consumo de ese período (Asheim, 1994).
No obstante, valores positivos del ahorro neto deHartwick, son señales de una economía que ahorra capitaltotal (económico y natural), generando potencial deconsumo para las generaciones futuras. Más que unacondición necesaria para la sostenibilidad, es un indicadorde la misma, es por ello que Solow (1986) la interpretecomo "mantener el capital intacto", proponiéndola como
indicador "Hartwick-Solow de Sostenibilidad Débil" o"Regla de Ahorro", seguido por otros como Mäler (1991),Pearce y Warford (1993), Pearce y Atkinson (1995)150.
2.2.2.1.3. Indicador de Sostenibilidad Débil. Regla del Ahorro Genuino
Una de las aplicaciones de la regla de Hartwick en líneacon el criterio de no negatividad del stock de capital es laque desarrollan Pearce y Atkinson (1993; 1995), paravalorar el capital natural y el artificial. La sostenibilidad semanifiesta en forma del siguiente indicador económico:
Donde el capital total (K) es igual a la suma del capitalartificial o manufacturado (KM), el capital natural (KN) y elcapital humano (KH). Dado que la tasa de variación delcapital puede expresarse como la resta entre el ahorrobruto S(t) y la depreciación del capital δ·K(t), la condiciónpara la sostenibilidad es:
S(t)- δ · K(t) ≥ 0
Si se descompone el capital en sus trescomponentes se tiene que:
s(t) - δM · KM(t) - δH · KH(t) - δN · KN(t) ≥ 0
Si se considera que el capital humano(conocimiento) no se deprecia, dividiendo entre la renta(Y) en un momento dado se obtiene que:
Se trata de una regla o condición básica paradeterminar si una economía está en una senda dedesarrollo sostenible en un momento dado deltiempo, basándose para ello en el stock de capitaltotal no decreciente. Una economía es sostenible sisu tasa de ahorro es mayor que la tasa dedepreciación del capital natural y el artificial151, lo quese viene llamando "genuine savings", por lo que éstase considera en la literatura como "Regla del ahorrogenuino" (Hamilton, 1994; Pearce et al., 1996). Los"genuine savings", una variante de la contabilidadnacional corregida (Pearce y Atckinson, 1993),consisten en la inversión en bienes y servicios ycapital humano, menos el valor del agotamiento de
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 103
148. En el apartado empírico, esta regla encuentra numerosas trabas, siendomás una característica de la senda de crecimiento óptimo. Las críticas secentran en que en lugar de reinversión de la renta de los recursos en suregeneración, protección o sustitución, en realidad se produce el consumode tales rentas.149. Generalizada por Dixit et al. (1980) que demuestran que el consumo esconstante si la inversión neta es constante en todos los períodos, lo que enciertas condiciones necesita que la inversión neta constante sea cero.150. La regla de Hartwick se ha reflejado en la política económica de algunospaíses como el Reino Unido, Holanda o Noruega en relación a la gestión derecursos como el gas y el petróleo.151. Esta desigualdad, al estar basada en supuestos neoclásicos, asume laposibilidad de sustituibilidad plena o parcial entre los componentes del capital.
![Page 105: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/105.jpg)
los recursos naturales y el valor de la acumulación dela contaminación y residuos.
Hamilton (2000) y Pearce (2000) entre otros,proponen el uso de este ahorro como indicador desostenibilidad, dado que ahorros negativos implicanque la utilidad futura será menor que la actual. Deesta manera se han calculado los ahorros genuinospara diversas naciones, destacando los trabajos eneste sentido del Banco Mundial (World Bank, 1995;1996a; 1997; 1999). Por otra parte, este organismo,junto a Naciones Unidas y la OCDE, desarrollamedidas similares como la medida de la "saludnacional" (Kunte et al., 1998) o del capital social(Narayan, 1999), entendido este último como elpapel que juega la coordinación e integración sociale institucional, así como el gobierno.
2.2.2.1.4. Regla de Oro Ambiental (green golden rule)Beltratti et al. (1995) y Heal (1996) reformulan elconcepto de Renta Hicksiana definiendo la llamada"Regla de Oro Verde" o ambiental (Green GoldenRule152) del crecimiento económico, que les permite laconsecución del nivel de consumo más elevado quepuede mantenerse indefinidamente, pero a partir deunas restricciones ambientales.
Esta Regla supone que a lo largo de una sendaóptima, el producto marginal del capital ha de igualar latasa de descuento, dada la tasa social de preferenciapor el consumo presente153, así como dadas laslimitaciones ambientales.
La principal novedad de la aplicación de estaRegla clásica al terreno de la sostenibilidad es laconsideración de una función de bienestar social queno se concentra en los intereses de la sociedad actual(dictadura de la generación presente), como hacen lasteorías que descuentan la utilidad futura en la mayoríade los modelos neoclásicos, ni exclusivamente en elmuy largo plazo, sino que adopta una posiciónintermedia.
Heal (1996) muestra que con esta regla seobtienen niveles de recursos naturales más elevadosque los obtenidos aplicando el método del descuentode la utilidad futura. Sin embargo, este modelo muestrauna elevada complejidad matemática con rígidos
supuestos iniciales que hacen poco viable suimplementación empírica (Hanley, 2000).
2.2.2.1.5. Producto Nacional Neto corregido o verde(PNNc)
En una economía que maximiza el valor presente delconsumo, el PNNc es igual al valor del consumo más lavariación neta en el valor del stock de capital.
PNNc= p1C + (π · dX/dt)
Donde C es la cantidad física de consumo, p1 elprecio de capital artificial (que puede ser consumido oahorrado) y (π · dX/dt) es el ahorro neto de Hartwick medidoen precios corrientes (Solow, 1986).
El PNNc supone no sólo descontar la amortización delcapital físico y humano respecto del PNB, sino también ladepreciación sufrida por los activos ambientales, así comolas pérdidas de recursos naturales y los efectos socialesderivados del aumento de la contaminación ambiental. Espor ello que a nivel teórico se propugne su bondad comoindicador monetario de la RNS. De esta manera, la RNS es,en la práctica, estimada restándole al PIB (estimación delp1C) las estimaciones de (π · dX/dt) que representan ladepreciación, durante el período corriente, de los stock decapital total. Sin embargo, este hecho supone importantesproblemas pues, en estos modelos de economía cerrada,sólo sería posible en el caso en que la misma estuviera enuna senda de consumo constante (dC/dt = 0), donde laRegla de Hartwick es necesariamente (π · dX/dt) = 0, y queademás no se produjeran variaciones en los precios delcapital (X · dπ/dt) = 0. Así, según la ecuación anterior, PNNc= p1C, es decir, el PNNc podría interpretarse como laestimación en términos monetarios del nivel de consumoque puede sostenerse en el largo plazo, manteniendoconstante el valor del stock total de capital (incluyendo ladepreciación del capital natural). Es un indicador de rentasostenible en sentido Hicksiano.
Con idea de reflejar en mayor medida lo que ellosllaman "bienestar económico" o "consumo genuino"destaca el trabajo de Nordhaus y Tobin (1972). Estos autoresproponen corregir el PNB eliminando los llamados "gastosdefensivos" o "gastos instrumentales" (aspecto sobre el queprofundizan más adelante Daly y Cobb, 1990). El gasto endefensa es un ejemplo que ellos usan, considerando quedicho gasto no tienen efecto directo sobre el bienestareconómico de las familias más que como un input, pues nogeneran utilidad por ellas mismas. El gasto en restaurar lacalidad ambiental se clasifica dentro de esta categoría, loque ha abierto una vía de análisis muy prolífica.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A104
152. Similar a la Regla de Oro desarrollada por Phelps (1961) y Meade(1962),se conoce como la Regla Keynes-Ramsey.153. Como hipótesis del modelo se encuentran la no existencia deexternalidades y la población constante.
![Page 106: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/106.jpg)
Otra manera de corregir el PNN154 es a través delos ajustes en base al enfoque de Solow-Hartwick.Según este enfoque arriba comentado, una pautasostenible se caracteriza por la no reducción de lacapacidad productiva (incluyendo todas las formas decapital). Esta condición es posible mediante lareinversión de las rentas de Hotelling (precio menoscoste marginal) derivadas de la extracción óptima deun recurso no renovable, en nuevo capital natural oartificial. Hartwick (1990) para ello realiza distintosajustes sobre el PNN para recoger la depreciación, lapérdida de bienestar o los "gastos defensivos" enreducción de contaminación para cada tipo de capitalnatural (recursos no renovables, recursos renovables ycontaminación). Determinando las rentas de Hotellingpara cada período, asumiendo que cada input/outputestá valorado a su correcto precio sombra, las mismasson reducidas del PNN convencional.
Resulta muy popular estimar el PNNcempíricamente a través de sus componentes, sobre labase de precios y cantidades del período corriente155. El
Serafy (1991) propone un método de contabilidadnacional en el que los ingresos provenientes de unafuente no renovable se dividan en una componente deingreso y otra de capital, siendo ésta última invertida enactivos renovables que compensen la pérdida futura (entérminos de ingresos) de los no renovables156. Con estemétodo directamente se obtiene una aproximación de laRNS, pues calcula el PNNc desde un principiorecogiendo la amortización real de los distintoselementos del capital natural utilizado por la economía.Como señalan Daly y Cobb (1989:72), si se persiguecorregir el PNN para que se asemeje a la RentaHicksiana, ya definida como consumo sostenible, esnecesario minorar el PNN con la depreciación del capitalnatural y los gastos necesarios para reducir los efectossecundarios de la producción (p.e.: gasto en reducciónde emisiones de CO2).
Si bien todavía no se han producido avancesdecisivos en este sentido157, han sido numerosas lasestimaciones del PNNc realizadas, como primerasaproximaciones en la inclusión de la variable ambientalen la contabilización final del bienestar y el desarrollomediante agregados macroeconómicos158. En términosde lo expuesto anteriormente, se trata de calcular el"ahorro" producido en cada generación, de maneraque pueda determinarse la variación del stock decapital total, es decir, si son compensadas las pérdidasambientales mediante mejoras tecnológicas,productivas o bien a través de la sustitución directaentre tipos de capital. El problema deriva de laimposibilidad de utilizar los precios correctos u óptimossociales (precios sombra) en todos los valoresutilizados159, por lo que el PNNc no es más que unaaproximación o un indicador proxy de la sostenibilidad,sin considerar las limitaciones generales del PNNmencionadas al inicio del capítulo.
2.2.2.2. Crítica a los indicadores de sostenibilidad débilLas principales críticas a este tipo de medidas de lasostenibilidad se centran en el excesivo peso delanálisis monetario y el uso de los instrumentostradicionales en Economía160. Son muchos los autoresque rechazan el uso de indicadores de sostenibilidaddébil161 concediéndoles, no obstante, cierta utilidadcomo orientación a la toma de decisiones.
El criterio de la Renta Hicksiana es sólo condiciónnecesaria para la sostenibilidad, dado que mantener elstock de capital total constante no es suficiente paracalificar la economía de sostenible. Sólo sería posible si laeconomía se encuentra actualmente en una senda
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 105
154. Resulta difícil sistematizar los intentos de modificar el PNB (o PNN) parasu adecuación a la problemática del valor ambiental (véase England, 1998 oNeumayer, 2000b, para una revisión). Como señala Passet (1996), sedistinguen tres grandes grupos: el ajuste clásico o ampliación, para que elPIB recoja los gastos en materia de protección ambiental (PIB ajustado, tal ycomo se plantea en el SEEA de Naciones Unidas); la consideración ademásde los costes derivados del daño ambiental ya producido (PIB sostenible); latoma en cuenta del consumo del stock de capital total (PIB sostenible neto).155. Destacan Bartelmus et al. (1991), El Sefary (1991), Peskin (1991),Pearce y Warford (1993), Hamilton (1994) o Choi (1994) inter alia.156. De esta forma se asegura el flujo de rentas de esa inversión quecompense el ingreso que se deja de obtener cuando el recurso se hayaextinguido. 157. Por ejemplo, señalar que la Unión Europea desarrolla un sistemacontable nacional corregido desde el punto de vista medio ambiental (véaseCOM 94 670 final de 21/12/94). Asimismo, destaca el esfuerzo realizado porel Reino Unido para la elaboración de cuentas satélite ambientales,definiendo en primer lugar la estrategia hacia la sostenibildad (HMSO, 1994),la base para la definición de indicadores de desarrollo sostenible (HMSO,1996a, 1996b, 1999).158. Una revisión detallada de los motivos y métodos utilizados en lacorrección del PNN y la valoración ambiental que hace la contabilidadnacional puede consultarse en Bartelmus (1998), Hanley (2000) o Simon yProops (2000), entre otros.159. Lo cual arroja el llamado "dilema de la agregación del valor" comodenuncia Norgaard (1989), dado que muchos impactos ambientales notienen reflejo monetario y su valoración depende de técnicas como lavaloración contingente donde las preferencias no son definidas desde unalógica sostenible.160. Rees y Wackernagel (1999) hacen un resumen de los principalesproblemas derivados de trabajar con valoraciones monetarias y la necesidadde usar medidas físicas.161. Véanse Hueting (1991), Common y Perrings (1992) y Faucheux et al.(1997), entre otros.
![Page 107: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/107.jpg)
sostenible y por tanto un nivel de consumo que aseguresu mantenimiento a lo largo del tiempo, junto a lacondición de que no se produzcan ganancias de capitalderivadas de aumentos de precios relativos. Se trata deun indicador demasiado "débil" que sólo funciona en losdesarrollo teóricos (véase Faucheux et al. 1997).
De similar manera, el Criterio o Regla de Hartwicksólo es condición necesaria162. Diversos trabajos hanmostrado que un signo positivo en los ahorros netos(π · dX/dt) no es un indicador fiable de que unaeconomía que maximiza la utilidad presente tenga unconsumo actual p1C dentro de los niveles de la RNS ypor tanto que no esté violando los requerimientos parael consumo sostenible. Se considera que seguir la reglade Hartwick mantendrá el valor del capital totalconstante siempre que se usen precios sombraapropiados para la valoración de los activos del capitalnatural (Toman et al., 1995). En el vector de preciosusado para calcular las rentas de escasez se han deusar precios que incluyan la restricción de lasostenibilidad, derivados de un modelo intertemporal.Por otra parte, el resultado de aplicar la Regla deHartwick depende de la forma de la función deproducción agregada.
Como destaca Hanley (2000), esta regla puede sercoherente con la consecución de un óptimo Rawlsiano(regla maximín) siempre y cuando exista suficientesustituibilidad entre los recursos, así como el uso de losprecios correctos intertemporales. Sin embargo, la ideapopular es que si la Regla de Hartwick es respetada, laeconomía está "operando en los límites de lasostenibilidad", en el sentido de consumos (p1C)menores que la RNS (la cual es aproximada tambiénerróneamente por el PNNc).
En otros términos, se puede asegurar quepermanecer en una senda maximizadora de la utilidadpresente no asegura que se preserve el capital naturalsiempre. La tasa de descuento resulta crucial en los
modelos de crecimiento con recursos agotables, yaque determina la tasa de crecimiento de la economía(Dasgupta y Heal, 1974). Es posible tener altas tasas dedescuento que lleven a un rápido agotamiento de losrecursos naturales (Pezzey, 1989) y, por el contrario,casos en los que bajas tasas afecten a la composiciónde los bienes y al grado de preocupación por el futuro,acelerando el agotamiento de ciertos bienes y recursosnaturales (Farzin, 1984).
Además de las posibles críticas recogidas sobre laRegla de Hartwick, derivadas fundamentalmente de laconsideración en valores monetarios del ahorro decapital para las generaciones futuras, se han de señalarotras dos, centradas en el objetivo de mantenimientodel stock de capital a lo largo del tiempo y derivadas dela inclusión del comercio internacional y del cambiotecnológico (Pearce y Atkinson, 1995):
a) La extensión del modelo a una economía abiertadonde existe comercio de recursos no renovablesimplica "comercio de sostenibilidad", pudiendo perdereficacia la Regla de Hartwick (Asheim, 1986). Laeconomía exportadora puede consumir las rentas deexportación, pues no se consideran rentas de escasezdel recurso, manteniendo por tanto su consumo a lolargo del tiempo. Por otro lado, el país importador esahora responsable de la sostenibilidad, teniendo que"reinvertir" en formas alternativas de capital para podersostener su propio consumo163.
b) La consideración del cambio tecnológico, juntoal criterio de equidad intergeneracional "Rawlsiano" e"Hicksiano" de mantener el nivel de bienestarconstante, implican la reducción del stock de capitalnatural para las generaciones futuras y por tantoahorros netos negativos. En efecto, la tecnología hacemás eficiente el capital, necesitándose en menorescantidades si el objetivo es mantener la utilidadconstante. Es por ello que Solow (1974) y Hartwick(1977) añaden la restricción apuntada de que el cambiotecnológico sea mayor que el crecimiento poblacional(permitiendo así satisfacer las nuevas necesidades porparte de la demanda), sólo así el bienestar serásostenible.
En referencia a la contabilidad nacional corregida overde, se puede dedicar un capítulo entero a lasconsideraciones en términos de su bondad como medidadel bienestar y de la sostenibilidad164. Con la ampliaciónambiental, el objetivo que se persigue es determinar asíuna medida más certera del desarrollo económico.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A106
162. Pezzey (1997) y otros han demostrado que el PNNc, cuando (π · dX/dt) = 0, no es necesariamente la RNS; sólo se cumple esaigualdad cuando la economía se encuentra en una sendamaximizadora de la utilidad presente donde la Regla de Hartwick secumpla en todos los momentos temporales.163. De esta forma, un territorio considerado como una economíacerrada puede ser sostenible porque consuma pocos recursospropios. Si bien, al estudiar la economía abierta y constatar laselevadas necesidades de recursos del exterior, el mismo seráinsostenible.164. Revisiones en este sentido pueden encontrarse en Asheim(1994;1997), Aronsson et al.(1997) y Brekke (1997), entre otros.
![Page 108: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/108.jpg)
Una de las principales cuestiones se centra en eltema de la valoración a precios actuales de mercado. Lasestimaciones del PNNc y de los "ahorros netos"Hartwickianos se han de realizar en términos de preciosde mercado o precios sombra de cada períodoconsiderado165. Estimaciones de precios en condicionesno sostenibles llevan a que, a pesar de realizar inversionespor encima de las rentas de los recursos, el elevado ritmode agotamiento de los recursos conduce a no podersostener el consumo, por ser "demasiado tarde" para laformación de capital. Es por ello que, usando estosprecios sombra, si bien así se corrige el PNB pararepresentar más fielmente la realidad, por otra partesurge el problema de obtener medidas monetarias paralos cambios en los stock de capital natural, así comomodelizar las preferencias futuras.
Una crítica importante es la referida a las gravesrestricciones que suponen los supuestos neoclásicos bajo loscuales el PNNc resulta buena medida de la RNS. En definitiva,estos instrumentos se han desarrollado para un modelo deeconomía cerrada, que maximiza la utilidad (consumo)presente con función de producción Cobb-Douglas decoeficientes constantes a lo largo del tiempo, consustituibilidad perfecta entre tipos de capital y competenciaperfecta (precios y remuneraciones que reflejan el coste deoportunidad de forma eficiente), lo cual difícilmente se puedeasumir en la realidad. Es por ello que ahorros en el stock decapital total (si finalmente se pudiera valorar correctamente) oconsumos agregados por debajo de las estimaciones de laRNS teórica no garantizan per se la sostenibilidad deldesarrollo. Por otra parte, es un modelo de equilibriointertemporal, mientras que en los cálculos de los indicadores
de sostenibilidad no se puede trabajar con las variaciones enel valor futuro del capital (preferencia por el futuro de lasgeneraciones venideras), definiendo por tanto la sostenibilidadúnicamente con las referencias actuales.
Comentario aparte merecen las consideracionesecosistémicas y en general las características de los recursosnaturales, las cuales no siempre permiten tender analogíascon los bienes financieros tradicionales, recurso básico delaparato economicista. Precisamente todo lo contrario (Daly,1991): los bienes ambientales normalmente manifiestan unanaturaleza heterogénea que imposibilita el poder usar distintosbienes ambientales para mismos usos (los que se llamaríanbienes sustitutivos), característica básica para asignar el precioy la rentabilidad en términos de coste de oportunidad de losactivos financieros.
El mecanismo de los precios no es eficiente por tanto enel caso de los recursos ambientales. Como señala Faucheuxet al. (1998:71): "si no es posible conocer las especificacionesparamétricas correctas de, entre otros, [la tasa de descuentosocial] la sustituibilidad y las elasticidades de producción quedeberían de utilizarse como base para estimar los costes deoportunidad, se tiene incluso menos justificación parapresumir que son éstos son 'revelados' en los precios demercado166".
Como denuncia Norgaard (1989), ante elreconocimiento de la dificultad de la valoracióncorrecta del capital natural167, de forma pragmática seusan los precios de mercado de los bienes económicosy de los recursos naturales como instrumentos paraelaborar el PNNc. Pero ello deriva en la no inclusión deuna serie de activos ambientales (p.e.: biodiversidad)en los esquemas tradicionales de contabilidad, asícomo los profundos sesgos de los precios antescomentados al no reflejar los costes de oportunidadintertemporal. Autores como Dasgupta y Mäler (1998)abogan por una combinación del PNN, restringido auna serie de bienes y servicios, junto a "indicadorescuantitativos" para los restantes, explicitándose losintercambios entre los mismos (¿cuánta biodiversidadse ha de destruir para conseguir cierta cantidad derenta agregada?).
Para Norgaard (1990; 1992), es una falacia lógicapensar que los indicadores económicos como el PIB o losíndices calculados sobre el mismo, informan de quérecursos son escasos o no. De hecho, la interpretaciónque se hace de los indicadores reside en dos teoríasfundamentales:
a) David Ricardo (1817): Los productores usan enprimer lugar los mejores recursos y conforme la demanda
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 107
165. Como señala Faucheux et al. (1998) se trata de la historia de lagallina y el huevo. Para medir la distancia a la sostenibilidad, se suponeya un indicio de sostenibilidad: que la estructura de precios (y valores)actual corresponden a los de una economía en equilibrio que maximizael valor de la utilidad tal y como aparece en el modelo neoclásico.166. Cabeza (1996) añade acerca del debate sobre el uso de los precioscomo indicadores de escasez que, en modelos de crecimiento concambio tecnológico endógeno, si los precios de mercado no reflejanconvenientemente la escasez relativa de los activos naturales, losmecanismos inductores del progreso tecnológico que compense oaumente la productividad del capital natural escaso o por sustituir, nofuncionarán correctamente.167. A pesar de los intentos por valorar económicamente todas lasfunciones de los sistemas naturales con conceptos como el ValorEconómico Total (Randall, 1991), resulta difícil aproximar la valoraciónambiental como la suma de los valores de las distintas funciones de unecosistema. Este hecho lleva a la insuficiencia de las medidascompensatorias de los análisis coste-beneficio, infravalorando losefectos que sobre el futuro tienen las pérdidas de tales funciones (Pearcey Atkinson, 1995).
![Page 109: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/109.jpg)
crezca y los recursos se agoten, utilizarán recursos depeor calidad que requerirán mayores cantidades detrabajo y capital por unidad de recurso transformado.
b) Harold Hotelling (1931): Los productoresequiparan los beneficios conseguidos mediante elmantenimiento de recursos para futuras extracciones,con los beneficios derivados de la extracción delrecurso y de la inversión de la ganancia neta ahorradade la venta en el mercado de capitales.
Pero para que esas dos reglas se apliqueneficientemente es necesario que los productores conozcael stock total de recursos, la demanda futura y losavances tecnológicos.
Otra cuestión crítica se centra en la diferencia entrelos ciclos ecológicos y los económicos. Como señalaNorgaard (1989), actualmente resulta imposible predecircon suficiente seguridad el impacto de las actividadeseconómicas sobre el medio ambiente y viceversa, por loque ejercicios como el Sistema de Cuentas Nacionalescorregido ambientalmente no son eficaces. Los ciclosfinancieros son autocontenidos, en el sentido que lastensiones generadas en término de oferta y demandasobre los activos son internalizadas en el mercado víaprecios y cantidades. Sin embargo, como señala Ehrlich(1989), el modelo de sistema autocontenido no impera enlos sistemas ecológicos, donde la actividad humanaacrecienta los problemas de irreversibilidad derivados deldeterioro progresivo del medio ambiente (pérdida dediversidad biológica, cambio climático) generandotensiones que no equilibran el sistema global168. Lasostenibilidad de los ecosistemas - y en mucha mayormedida la referida a los ecosistemas artificiales creadospor el hombre -, se articula sobre el consumo de energía169,
la cual es degradada y transformada en materiales dentrode un ciclo trófico cerrado en los ecosistemas naturales170.
Los críticos de la contabilidad nacional ajustadaapuestan por la extensión del sistema contable de maneraque se complemente con cuentas ambientales enunidades físicas (evitando así el problema de la valoracióneconómica). De otro lado, se proponen medidas másambiciosas del bienestar o del desarrollo (no meramenteeconómico) que incluyen los efectos medioambientalesen unidades físicas (Daly y Cobb, 1990; Common yPerrings, 1992).
En referencia al Indicador de Pearce y Atkinson, lascríticas más frecuentes también parten de las arribacitadas, básicamente centradas en la dificultad empíricade la medida de la depreciación del capital natural, asícomo su agregación. Por otro lado, como señala Hanley(2000), este tipo de medidas no hace referencia alguna ala equidad intrageneracional171, parte fundamental de ladefinición de sostenibilidad manejada desde el InformeBrundtland. Asimismo, si una economía exporta susrecursos naturales, las rentas de Hotelling derivadas de lasexportaciones pueden llevar a incrementos del consumo,debido a los efectos del comercio, además de"exportación de sostenibilidad".
2.2.3. Valoración desde la sostenibilidad fuerteA la hora de intentar valorar cuáles son los componentesdel stock de capital natural aparecen cuestiones de difícilsolución. Como varios autores señalan172, la variedad debeneficios obtenidos de los recursos naturales es muyamplia, incluyendo valores económicos, genéticos,científicos, estéticos, culturales, etc., no medibles en unaúnica escala.
Las posibilidades para cuantificar medidasagregadas del stock de capital natural son (Pearce &Turner, 1990):
a) la cantidad física de stock de recursos naturales.b) El valor económico total de los stock de recursos
naturales, los cuales podrían permitir descensos en losniveles de stock si son acompañados por aumentos delvalor unitario (precio) en la sociedad.
c) El valor unitario del recurso/servicio (mediante unprecio o un precio sombra).
d) El valor total del flujo de recurso/servicio obtenidodel stock a través del tiempo.
A continuación se enumeran las principalespropuestas de cuantificación de la sostenibilidad desde lasostenibilidad fuerte.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A108
168. Las rentas obtenidas del consumo o inversión de los recursosnaturales no siempre se destinan a la reconstitución ecológica de losniveles iniciales de los mismos. Los problemas de irreversibilidad hacenimposible este hecho en muchos casos (extinción de especies,agotamiento de reservas minerales, etc.).169. Energía que en los ecosistemas naturales proviene originariamentedel sol y es fotosintetizada por los vegetales y transformada en materiaorgánica que entra en el circuito del ecosistema. Los sistemas urbanoshumanos consumen de forma más intensa la energía, la cual procede ensu mayoría de combustibles fósiles o generadores hidroeléctricos.170. En lo referente a los ecosistemas urbanos e industriales, el ciclo demateriales no es cerrado porque los residuos carentes de valorenergético o económico para el sistema son desechos no absorbidos porel sistema, por lo que se almacenan o expulsan a otros ecosistemas.171. Como destaca este autor, otras medidas alternativas como el ISEW(Cobb y Cobb, 1994) o el IDH (UNDP, 2000) sí recogen referencias a ladistribución actual de la renta.172. O'Connor (1998), O'Neill (1993), Martínez Alier et al. (1997).
![Page 110: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/110.jpg)
2.2.3.1. Indicadores de sostenibilidad fuerte
2.2.3.1.1. Indicador de Sostenibilidad Fuerte de Pearce y Atkinson
En línea con el indicador de sostenibilidad débilpropuesto (Pearce y Atkinson, 1993; 1995)anteriormente comentado, se deduce la siguiente reglade sostenibilidad fuerte que puede utilizarse comomedida o indicador de la sostenibilidad de unaeconomía:
Donde δN·KN representa la depreciación del capitalnatural e Y es la renta en un momento dado de tiempo.Esta condición se traduce en que el stock de capitalnatural no ha de disminuir a lo largo del tiempo, nopermitiéndose las posibilidades de sustitución entredistintos tipos de capital, hecho que venía recogido enla formulación de estos autores de la condición desostenibilidad débil. La disminución acelerada delcapital natural se traduce en valores de este indicadormuy por encima de cero, reflejando las pérdidas paralas generaciones futuras.
2.2.3.1.2. Renta Nacional CorregidaAnteriormente se tuvo ocasión de comprobar cómo lalógica neoclásica de los modelos de crecimiento concapital natural lleva a la definición del PNB corregido overde (PNBc) como una sustracción o ajuste del PNB.Los recursos naturales y calidad ambiental usados enla producción de bienes y servicios han de restarse delPNB representando el agotamiento y degradación delos recursos ambientales. Sin embargo, como se hacomprobado más arriba, el PNBc necesita de una seriede estrictos supuestos teóricos y empíricos para serutilizado como medida de bienestar intertemporal173 nicomo un indicador de sostenibilidad.
La aproximación macroeconómica de Huetingpara estimar la renta nacional "corregidamedioambientalmente" (Hueting, 1991; Hueting et al.,
1992) no sigue el camino descrito. Sustituye lacorrección de la minoración de los gastos defensivospor estimaciones del gasto necesario para cumplirdeterminados estándares físicos relativos a ladisponibilidad y calidad de las funciones ambientales.
Se trata por tanto de una definición de PNBcdentro del enfoque de la sostenibilidad en sentidofuerte, que no depende de cambios en la valoraciónmonetaria de las variaciones en el capital natural. Losbienes y servicios ambientales son definidos no comoun stock sujeto a depreciación monetaria, sino entérminos del coste de oportunidad entre sus posiblesusos o funciones ambientales.
Para ello se definen reglas o estándares físicospara mantener determinadas funciones ambientales(reglas de sostenibilidad), en base a algunas referenciasacerca de sus niveles o estándares de uso sostenible.Seguidamente, se han de especificar medidas pararemediar la situación existente y poder satisfacer lasreglas de sostenibilidad. Se realizan estimacionesmonetarias de los mínimos costes económicos en losque se incurriría para proteger o restaurar cada funciónambiental necesaria174. El objetivo es obtenerestimaciones de los costes para la sociedad (nuevosgastos y producción que se deja de producir) si quisieracumplir esas normas y por tanto mantener el stock decapital natural. Todos esos costes por cada función sonagregados y restados a su vez del PNN convencional.
Resulta claro que el estándar de uso sostenible noes único y que requiere el compromiso entre los nivelesde consumo material y los niveles de funcionesambientales que se determinen como básicos.
Como apuntan Faucheux et al. (1994), este análisispermite la obtención de dos tipos de medidasagregadas que pueden ser utilizados como indicadoresde sostenibilidad:
a) Medidas de la distancia a la sostenibilidad.Estimación en términos de consumo corriente, de lostérminos en los que la actividad económica viola lasnormas o reglas físicas establecidas para considerar lasituación como sostenible. Esta información acerca delestado del sector o economía (en base al nivel deagregación de la contabilidad Input-Outputdesarrollada) en base a criterios de sostenibilidad.
b) Medidas del coste para conseguir lasostenibilidad. Obteniendo en términos monetarios elcoste mínimo que supondrían las políticas y medidasnecesarias para la preservación, prevención,protección y restauración de la calidad ambiental y los
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 109
173. Pues para ello se necesitaría que un mercado de bienes y serviciosambientales en competencia perfecta y que la economía maximizara elvalor presente de la utilidad y un valor siempre constante de dX/dt.174. Para estas estimaciones resultan muy interesantes el desarrollo demodelos de equilibrio multisectorial que consideren los efectosinducidos en los costes ambientales (véanse CHE, 1994 y Faucheux etal., 1998).
![Page 111: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/111.jpg)
niveles necesarios de recursos naturales renovables,con respecto a las normas de sostenibilidaddesignadas. Serían la cuantificación del coste deoportunidad para la consecución de la sostenibilidad.
2.2.3.1.3. Indice de Bienestar Económico Sostenible. Indicador de Progreso Genuino
Sobre la base de los trabajos de Nordhaus y Tobin175
(1972) y Zolotas (1981), estos autores desarrollanuna medida de la sostenibilidad basada en el PNNcorregido con las variaciones del capital fijoreproducible, así como con la minoración de losllamados gastos defensivos (considerados bienesintermedios). El llamado Índice de BienestarEconómico Sostenible (IBES), en inglés Index ofSustainable Economic Welfare (ISEW), es unamedida que ajusta el producto nacional con losefectos de la contaminación (en el aire, el agua y elruido), el daño ambiental a largo plazo a partir delagotamiento del capital natural seleccionado y losefectos de la distribución de la renta.
Desde la perspectiva urbana, sobre la que secentra el presente análisis, resulta importantedestacar que estos autores consideran negativos losefectos que sobre el bienestar tiene la vida urbanafrente a la rural, como ya hicieron Nordhaus y Tobin.De esta forma, salvo los salarios mayores, laactividad económica en las grandes ciudadesincurre en una serie de gastos, clasificados dedefensivos, derivados de dos causasfundamentales: el desplazamiento por motivotrabajo o estudio (movilidad obligada) y el coste dela vivienda. Sendas variables, junto a la estimaciónque realizan de otras externalidades negativas de lavida urbana (criminalidad, accidentes de coches,
polución y otras), son minoradas a la hora de calcularel Índice de Bienestar.
IBES: Ca+P+G+W-D-E-N
Donde Ca es el gasto en consumo ajustado a ladistribución de la renta, P son los gastos públicos nodefensivos, G es el crecimiento en capital y el cambio netoen la posición internacional, W es la estimación de lascontribuciones no monetarias al bienestar, D son losgastos privados defensivos, E los costes de ladegradación medioambiental y N la depreciación delcapital natural.
En términos de la distribución de la renta, estosautores consideran que un mismo ingreso adicionalañade más bienestar a una familia pobre que a una rica.
Por otra parte, este índice es clasificado como de"sostenibilidad fuerte" debido a que considera unadefinición del capital natural176 que se ha de mantener deuna generación a otra. La aplicación empírica de dichoíndice constata la degradación que en el bienestar de lasnaciones se ha producido desde finales de los setenta(Daly y Cobb, 1989:434), lo cual contrasta con elcrecimiento de indicadores económicos como el PIB.Sin embargo, esta medida se basa en la idea de relacióndirecta entre consumo y bienestar, lo cual no es siemprecierto como demuestran otros indicadores, sociales yecológicos, que son perjudicados por el crecimiento delconsumo y del PIB.
Ante la creciente diferencia entre los valores del PIB ylos valores del IBES para las naciones sobre los que se hacalculado177, autores como Max-Neef (1995:117) hablande la "hipótesis del umbral": "para todas las sociedadesparece haber un período en el que el crecimientoeconómico (tal y como se mide tradicionalmente) acarreauna mejora de la calidad de vida, pero sólo hasta un punto- umbral - pasado el cual, si se produce más crecimientoeconómico, la calidad de vida puede empezar adeteriorarse".
Por esta razón, los defensores de este tipo de análisistratan de conseguir medidas más próximas al bienestarhumano total, sin presuponer esa relación entre consumoy bienestar. En concreto, Max-Neef delimita cuáles son lasnecesidades humanas: cuatro necesidades básicas oexistenciales (ser, tener, hacer y relacionarse) frente a otrasnueve necesidades axiológicas cuya satisfacción producebienestar (subsistencia, protección, cariño, comprensión,participación, ocio, creación, identidad y libertad). Laeconomía (producción y consumo) es sólo un medio parasatisfacer las necesidades humanas.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A110
175. Para demostrar la bondad del PNB como indicador del Bienestareconómico idearon ciertos ajustes sobre el PNB, reclasificando el gasto(en consumo, inversión e intermediación), considerando el gasto en ocio,el trabajo en la vivienda y ciertas externalidades negativas de laurbanización. La medida del "Bienestar Económico Neto" (NEW/BEN) esla versión más actualizada de este modelo (Samuelson y Nordhaus, 1992).176. Véase apéndice sobre la metodología aplicada en Daly y Cobb,1989:369 y ss.177. Los cálculos realizados del IBES para distintos países desde los 70manifiestan que este índice no aumenta o incluso disminuye en algunoscasos, mientras que el PNB de esas naciones siempre aumenta. Puedeconsultarse además de la publicación de Cobb y Cobb (1994), el trabajode Jackson y Stymme (1996) para Suecia, Moffatt y Wilson (1994) paraEscocia, Stockhammer et al. (1997) para Austria, Castañeda (1999) paraChile y Hamilton (1999) para Australia, entre otros. En Neumayer (2000a)se puede encontrar una revisión metodológica del IBES y el IPE, así comosu cálculo para varias naciones.
![Page 112: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/112.jpg)
El Indicador de Progreso Genuino (IPG), en inglésGenuine Progress Indicator (GPI)(Cobb et al., 1995b),parte del IBES, por lo que la metodología no se modificaen demasía, siendo el consumo la base del índice. El IPGexcluye los gastos defensivos públicos y privados enmateria de educación y salud, incluyendo por otra partelas deducciones de las estimaciones de los costes porpérdidas de tiempo de ocio, subempleo y pérdida demasa forestal. Este índice se ha calculado desde 1950hasta el presente, incluyendo las contribucioneseconómicas de las familias y la comunidad, así como delhábitat natural.
2.2.3.1.4. Indicadores Físicos de SostenibilidadLos anteriores modelos de indicadores son catalogadosde "sostenibilidad fuerte" dado que consideran en suformulación el concepto de capital natural de formaexplícita. Se trata de índices que para su construcciónparten del supuesto de que es posible determinar unamedida directa del bienestar que considere los costes derestauración de la calidad ambiental.
Esta es la principal motivación para el desarrollode otra familia de indicadores, los llamados indicadoresfísicos de sostenibilidad, basados en la idea de crearun soporte estadístico importante y suficiente paraevaluar la interacción entre las actividades humanas yel medio ambiente. En este sentido, se han elaboradopor parte de numerosos gobiernos y organismosinternacionales una serie de medidas centradas más enla realidad física, directa y perceptible178. Normalmenteson indicadores de flujo y stock que miden laspresiones y el estado actual del medio ambiente,dando información acerca de determinada relacióncausa-efecto física o biológica. Ejemplos son:concentración de ozono en la atmósfera, nivel de ruidourbano, etc.
No obstante, el principal objetivo para estableceruna base amplia de información estadística sobre elestado del medio ambiente es la consideración de losefectos ambientales derivados de la toma de
decisiones. Es por ello por lo que en determinadoscasos se incluye información de tipo socioeconómico,pero sin considerar la incidencia en agregadosmacroeconómicos, la riqueza o el bienestar delterritorio en cuestión, tal y como hacen los indicadoresarriba comentados.
En algunos casos, estos indicadores configuransistemas de información más o menos estructurados,llamados en muchas ocasiones "cuentas delpatrimonio natural" o "cuentas del medio ambiente",donde se conjugan indicadores físicos con otros detendencia de los ecosistemas e impacto de lasactividades humanas179.
Asimismo, posibilitan el determinar índicesagregados que supongan una medida sintética deldesarrollo sostenible. Un buen ejemplo es el Índice deSostenibilidad Medioambiental, desarrollado por elWorld Economic Forum (WEF, 2000; 2001). Se trata deun indicador sintético que trata de medir lasostenibilidad medioambiental de 122 países mediante67 variables ambientales y socioeconómicas queconfiguran 22 indicadores centrales. Estos 22indicadores están agrupados en cinco componentes:sistemas medioambientales, reducción del estrésmedioambiental, reducción de la vulnerabilidadhumana (satisfacción de necesidades básicas),capacidad social e institucional, cooperación global.Con los mismos se elabora un ranking que permite elanálisis comparativo de la toma de decisionesmedioambientales en los distintos países180.
Common y Perrings (1992) destacan que frente aposiciones como la de Solow más próximas a unateoría del valor ambiental, "es necesario desarrollarotras formulaciones de la sostenibilidad en términosfísicos, centradas en la estabilidad de los sistemas y enlos indicadores físicos" (p. 30). Los indicadores físicosofrecen soluciones a problemas y lagunas que planteanlos indicadores económicos tradicionales propios delanálisis de la sostenibilidad en sentido débil.
2.2.3.1.5. Capital Natural Crítico, Estándares Ambientalesy Estándares Mínimos de Seguridad
Desde la perspectiva analizada del capital naturalconstante resulta necesario partir de una baseestadística importante de indicadores físicos desostenibilidad. A partir de la definición de quéelementos componen el capital natural (Kn), es posibledefinir una regla de sostenibilidad en base almantenimiento de los elementos críticos de Kn (Turner,1993). La cuestión clave, tal y como enfatizan Perrings
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 111
178. Buenos ejemplos de esta tendencia se encuentran en OCDE (1991;1994), Hábitat (1997a; 1997b) y Eurostat (1998), los Informes del WorldwachInstitute (Brown et al., 2000) o el indicador anual Vital Signs (Brown et al.,1997; 1999).179. A su vez, esta información estadística supone una especie decontabilidad ambiental o ecosistémica, la cual entronca con la contabilidadnacional mediante cuentas satélite como se deduce de iniciativas como elSEEA (UN, 1993; Bartelmus, 1995).180. Otro ejemplo destacado de índice sintético es el Indice Global Urbano,desarrollado por el Observatorio Global Urbano (UNCHS, 1997b).
![Page 113: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/113.jpg)
y Pearce (1994) es ¿qué niveles han de mantenerse?.Para Hanley (2000) existen tres posibilidades: a) losniveles actuales; b) los niveles críticos; y c) algunacantidad intermedia.
Si se pretende mantener constante el valor de Kn,ello implica en muchos casos que ciertos recursos nosean explotados nunca más, dado que no es posible lasustitución plena de sus servicios por parte de otroscomponentes del capital natural o artificial. Asimismo,como señalan Pearce et al. (1990), considerar losniveles actuales de capital natural como "suficientes"para asegurar la sostenibilidad futura puede llevar asesgos importantes dados las graves señales de alertaque ya presentan los sistemas naturales.
En términos del aseguramiento de unos niveles deCapital Natural Crítico (CNC), se concede granimportancia al hecho de imponer límites o umbrales adeterminados indicadores, no permitiéndose quecrucen dichos valores. Esta forma operativa desostenibilidad fuerte entronca con la idea de capacidadde carga, al limitar la compensación entre indicadores.
En caso de seguir la regla del CNC, una nuevacuestión surge referida a la determinación del umbral onivel crítico para cada componente del capital natural.Otras cuestiones se derivan de la medida y agregaciónde los componentes del Kn: ¿ha de hacerse entérminos físicos, energéticos o monetarios?. Elindicador de sostenibilidad en este caso consiste en lasdiferencias de los niveles actuales de cada clase deCNC y los niveles definidos como umbrales.
La regla del Estándar Mínimo de Seguridad (EMS)desarrollada por Ciriacy-Wantrup (1952) y Bishop(1978), parte de la idea de que, en un entorno deincertidumbre, la sociedad ha de evitar la destrucciónirreversible del stock de capital natural si los costessociales derivados son demasiado elevados. Laformulación de la Regla ya se expuso anteriormente:prevenir reducciones en el stock de capital natural pordebajo del EMS para cada componente de dicho stocka menos que los costes de oportunidad sociales de
hacerlo así sean inaceptablemente altos. La decisiónde "desarrollar" hoy (no conservar un recurso paramañana) conlleva una serie de costes futuros de ladegradación ambiental presente. Si estos costes sondesconocidos parece preferible tomar la decisión de"conservar" hoy, minimizando así las mayores pérdidaspara la sociedad (Tisdell, 1990). Se trata de una regla"Minimax", en la que se minimizan las máximaspérdidas a obtener por "desarrollar" o consumirdeterminado recurso o generar un daño en la calidadambiental de forma irreversible.
El EMS es una valoración indirecta de lasostenibilidad de un recurso en base al riesgo máximoen que se está dispuesto a incurrir, en términos deirreversibilidad en el uso del mismo. Se parte delreconocimiento de que la cuantificación exacta de losbeneficios y costes ambientales es muy difícil, asícomo del alto grado de incertidumbre e irreversibilidaden que se incurre si el consumo de determinadosbienes ambientales hace que las disponibilidades delmismo desciendan por debajo de determinado EMS.
Para Pearce et al. (1990) esta valoración permiteun perfeccionamiento del análisis coste-beneficio(proyectos sombra), pues con los beneficioseconómicos derivados de cierta inversión que supongaun agotamiento de recursos se han de compensar laspérdidas producidas por el coste social y ambiental dela pérdida de este recurso181.
¿Cómo identificar los EMS?. De nuevo se trata deuna tarea de inventarización y tratamiento estadísticode gran envergadura, similar a los indicadores basadosen el capital natural crítico. El uso de los EMS comoindicadores de sostenibilidad por tanto requiere grancantidad de información en términos de contabilidadfísica para cada clase de recurso. Se han de definir loscomponentes del capital natural y establecer sumínima población viable (para las especies) o la mínimacantidad disponible (para los recursos). Como señalaKapp (Aguilera, 1995:143), los EMS no pueden seridénticos para todas las localidades y todos los países,lo que exige una variedad de estándares182.
Por otra parte, estos estándares evolucionan a lolargo del tiempo, cuestión que complica aún mas sudefinición, pues se han de considerar las principalesinterrelaciones entre el objeto de medida y deestandarización y el resto de la realidad social oambiental. La actividad humana está provocando uncalentamiento global que influye en sentido negativo enla determinación de estándares de emisión decontaminantes por los vehículos, por ejemplo. Kapp
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A112
181. El beneficio de preservar un recurso o un territorio es más difícil dedeterminar que el beneficio económico de consumirlo, por lo que es másfácil trabajar por el lado de los costes sociales derivados de suagotamiento.182. Hanley (2000) apunta además el problema de lasinterdependencias entre los niveles de EMS, pues las especies naturalesestán estrechamente relacionadas y la desaparición de alguna de ellasinfluye notablemente en el resto de la cadena de los ecosistemas.Cambios en los ecosistemas han de implicar cambios en las posicionesrelativas de los EMS.
![Page 114: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/114.jpg)
(Aguilera, 1995) propone como punto de partida ladeterminación de los estándares en base a losllamados "mínimos sociales" tolerables con respecto alos diferentes componentes del medio ambientehumano, de manera que no supongan merma algunaen esos requerimientos mínimos de vida y lasupervivencia humana183.
Para identificar el grado de inaceptabilidad de loscostes de oportunidad de la conservación seríannecesario establecer formas de expresión social de supreferencia por minimizar el daño futuro. Medianteconsenso científico y social unas veces y mediantetoma de decisiones cualificadas de las agenciaslocales en otros.
Dentro de este apartado merece especialconsideración la elaboración de los estándares desostenibilidad derivados de las llamadas "cargas oniveles críticos" aplicados a nivel regional y nacional(Rennings y Wiggering, 1997; Muradian, 2001).
2.2.3.1.6. Capacidad de Carga, Espacio Ecológico,Huella Ecológica y Ecocapacidad
Como señala Chambers (2000), términos como la"eco-capacidad", la "capacidad de carga" o la "huellaecológica" se están convirtiendo en referentes básicosdel debate de la sostenibilidad.
La capacidad de carga (K), término muy usado enecología (Odum, 1983) y también aplicado a lainterrelación entre los sistemas naturales y humanos(Daily y Ehrlich, 1992; Meadows et al., 1992; Rees,1996) se puede definir como la máxima población deuna especie concreta que puede ser soportadaindefinidamente en un hábitat determinado sindisminuir permanentemente la productividad de éste.Además del número de habitantes, para cuantificar lacarga humana es necesario tomar en cuenta elconsumo per capita. Es por ello que la presión sobrela capacidad de carga de los ecosistemas aumentamás que proporcionalmente a los aumentos depoblación.
Rees (1992) reformula el concepto de capacidadde carga humana como "las tasas máximas deutilización de recursos y generación de residuos quepueden sostenerse indefinidamente sin deteriorarprogresivamente la productividad e integridadfuncional de los ecosistemas dondequiera que estén".
Como señalan Ehrlich y Holdren (1971), el impacto deuna población (I) puede expresarse como el productode tres características relacionadas entre sí: el tamañode la población (P), el consumo per capita (A) y el dañoambiental derivado de la tecnología utilizada (T).
La capacidad de carga está en función a la riquezadel territorio y el modelo de desarrollo socialimplementado en el mismo, es por ello que Daily yEhrlich (1992) diferencian entre capacidad de cargabiofísica (o absoluta) y capacidad de carga social, enbase ésta última al sistema social y las pautas deconsumo derivadas del mismo. Wetzel y Wetzel (1995)apuntan que la forma de la curva del bienestar globalestá condicionada por la capacidad de carga total, porlo que llegado un nivel máximo, el crecimientoeconómico traspasa los umbrales ecológicosdegradando el medio de forma irreversible, por lo quedecrece rápidamente el nivel de bienestar global.
Rees (1996a) resume los principales indicadoresque se derivan del concepto de capacidad de carga:
a) Capacidad de carga apropiada. Se trata del flujode recursos biofísicos y la capacidad de asimilación deresiduos apropiados por unidad de tiempo para unaeconomía o población concreta.
b) Huella ecológica (Rees, 1992). El áreacorrespondiente de tierra productiva y ecosistemasacuáticos requeridos para producir los recursosusados y asimilar los residuos producidos por unapoblación concreta. Este concepto relaciona lacapacidad de carga de un territorio con el impactoecológico de la actividad humana que se desarrolla enel mismo.
c) Planetoide personal. Es la huella ecológica percapita.
d) Cuota terrestre. La cantidad de tierraecológicamente productiva per capita en la Tierra (1´5Has. en 1995). La cuota marítima (océanos y costasecológicamente productivas) es de 0´5 Has.
e) Déficit ecológico. El nivel de consumo derecursos y descarga de residuos por parte de unaeconomía o población definida que sobrepasa sucapacidad de producción o asimilación naturallocal/regional (diferencia entre la huella ecológica totaly el área de tierra productiva que ocupa la población,ambos en has. o has./persona).
f) Brecha de sostenibilidad. Una medida deldescenso en el consumo (o incremento en la eficienciaeconómica y material) requerido para reducir el déficitecológico.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 113
183. La cuestión se traslada en este punto hacia la definición de qué sonnecesidades sociales y humanas básicas.
![Page 115: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/115.jpg)
El concepto de huella ecológica de una poblaciónse ha aplicado a diversas escalas desde la nacionalhasta la local185, para lo cual se han empleado técnicasalternativas, perfeccionando la propuesta inicial deRees y Wackernagel186. En Rees (1996a) se encuentrauna formulación genérica:
EFp = N·(ef)
aai es la tierra apropiada para la producción decada bien superior consumido "i"; o en otras palabras,la tierra productiva disponible per capita para laproducción de cada uno de los bienes que se consumepor parte de esa economía. Por otra parte, ci es elconsumo medio anual de ese bien (en Kg/persona) y pi
es la productividad media anual por hectárea (enKg/ha.). La huella ecológica per capita (ef) se determinaagregando todas las áreas de ecosistemas apropiadospor bienes individuales de la cesta de consumo anualde bienes y servicios de una economía. La huellaecológica de la población total (EFp) se determinamultiplicando la huella per capita por el tamaño de lapoblación (N).
Para el cálculo de este índice, se realizan una seriede estimaciones, entre todas ellas destaca laestimación de residuos contaminantes: se aproxima elefecto que sobre la calidad ambiental se deriva delconsumo de energías fósiles mediante la consideracióndel área de espacios forestales necesaria para asimilaro reducir las emisiones de CO2 asociadas con dichoconsumo187. Dado este hecho, los resultados obtenidospor Wackernagel y Rees (1995) apuntan que el 50% dela huella ecológica de los países desarrollados es tierradestinada a "sostener" el consumo energético.
Un indicador que se puede englobar en esteapartado es el de "Ecocapacidad", desarrollado para el
Consejo Asesor del Gobierno Danés para laInvestigación sobre Naturaleza y Medio Ambiente(RMNO) por Weterings y Opschoor (1992). Esteindicador se refiere a las restricciones que sobre el usode recursos naturales se derivan de la consideración dela sostenibilidad. Para ello se relacionan los impactosambientales del desarrollo demográfico y económicoprevisto hasta el año 2040 con los impactos aceptablescomo sostenibles.
Por otra parte, Opschoor y Constanza (1994)definen el concepto de "espacio ecológico" comomedida válida para analizar y cuantificar la saludambiental del sistema. Se refiere a la capacidad deabsorber el estrés ambiental de los ecosistemasnaturales sin riesgo para la integridad de los mismos.Dicho estrés se materializa en contaminación de lossistemas ambientales, agotamiento de los recursos ypérdida de biodiversidad.
2.2.3.1.7. Indicadores Energéticos de SostenibilidadLos indicadores basados en la energía ofreceninformación en términos físicos sobre las limitacionesde los ecosistemas, umbrales o capacidades de cargay los riesgos que se asumen al superarlos188. Comodestacan Cleveland y Stern (1999), a diferencia de losmodelos neoclásicos, que consideran que los preciosson los mejores indicadores de escasez, los modelosbiofísicos utilizan indicadores de escasez de losrecursos basados en la cantidad de energía necesariay la entropía generada para transformar los materialesen producción y consumo. No obstante, estosindicadores, entre los que se puede citar como ejemploel HANPP (Vitousek et al., 1986), referido a laapropiación humana de la producción de energíaprimaria neta, han de complementarse con otros deíndole social, ecológica o económica, que tenganasociados determinadas decisiones de "elecciónsocial" referidas a equidad intertemporal y preferenciassociales, propias del análisis de la sostenibilidad, lo quepermite aprovechar de forma sinérgica la informacióndisponible sobre los sistemas ecológicos ysocioeconómicos. En resumen, las ventajas de losindicadores basados en la energía (Faucheux yO'Connor, 1998b) son:
a) La escasez de estadísticas ambientales entérminos monetarios sobre todo en países en vías dedesarrollo. El desarrollo de una contabilidad ambientalbasada en unidades físicas o energéticas aporta mayorfacilidad y utilidad en casos en los que la información
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A114
185. Wackernagel y Rees (1995), Wackernagel et al. (1997),Wackernagel et al. (1999), Van Vuuren y Smeets (2000), Folke et al. (1997)y Haberl (2001) entre otros.186. Básicamente considerando mejor el efecto del comerciointernacional (Proops et al., 1999), o fuentes estadística másconsistentes y fiables (Bicknell et al., 1998).187. Por problemas de inexistencia de información, no se consideran lasemisiones de otros residuos o contaminantes aparte del CO2.188. Si bien, como puntualiza Passet (1996), los indicadores puedenaspirar a la universalidad de los indicadores monetarios, de ahí lanecesidad (y el problema) de su complementariedad. Odum (1971) porejemplo, estima para ello una valoración monetaria de la kilocaloría.
![Page 116: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/116.jpg)
basada en el mercado (precios, oferta, demanda) no essuficiente.
b) Los valores de mercado de los bienes yservicios cambian considerablemente a lo largo deltiempo. Para analizar la sostenibilidad este hechodificulta la consideración del largo plazo, por lo quemedidas del valor en términos energéticos son másútiles al ser más estables o robustas en el largo plazo.
c) El análisis de la energía en los procesossocioeconómicos puede considerarse como ejemplode integración entre las dimensiones ambiental yeconómica, hecho necesario a la hora de cuantificar eldesarrollo sostenible.
Básicamente, se pueden agrupar en tres bloqueslas aportaciones más relevantes dentro del ámbito delos indicadores energéticos: indicadores de la exergía yla emergía, contabilidad energética e indicadoresenergéticos de impacto.
Evaluación de la exergía y la energíaEl desarrollo de los ecosistemas naturales se basa en eluso de la energía exterior de gran calidad (exergía). Éstosdegradan el input energético mediante reaccionesmetabólicas y producen entropía (energía no útil para elsistema), la cual es transferida a la creación de estructurascada vez más complejas (más información), queaumentan los flujos internos de energía y nutrientes yreducen progresivamente los residuos. Este proceso, enel que los sistemas ecológicos eligen la forma deorganización que reporte una mayor exergía interna, esconocido como la ley ecológica de la termodinámica(Jorgensen, 1992). Por tanto, un indicador de calidadambiental de un sistema es la medida aproximada de laexergía (Jorgensen, 1994).
Según el método de Odum (1996), se agregan losbienes y servicios en términos de la energía solar quecontienen (emergía) o que se ha necesitado paraproducirlos. De esta manera, es posible valorar lo quesuponen activos ambientales tales como el agua o latierra, en los procesos productivos. Con este métodose consideran los input energéticos totales (directos eindirectos) necesarios para un bien, para determinadosector o para el conjunto de la economía.
Conociendo los procesos energéticos derivados delos ecosistemas naturales y artificiales, Faucheux (1994)desarrolla un indicador de sostenibilidad considerando elconcepto de energía como capital natural crítico. Para elloparte de la base de que no es posible sobrepasar lasbarreras de consumo energético marcadas por la"capacidad de carga" energética.
Rc = Rp ( 1+σ )
Donde Rp es la tasa de regeneración de los recursosenergéticos fósiles, Rc es la tasa de consumo de la energíafósil y σ es el indicador de estabilidad. Si σ es mayor quecero es debido a que la economía consume máscombustibles fósiles que los que el medio ambientenatural es capaz de regenerar en período de tiempoconsiderado; si es igual que cero, se está en equilibrio; y sies menor que cero, entonces el sistema natural es capazde generar un excedente de recursos energéticos duranteel período considerado. Por tanto, para que la economíasea sostenible, es necesario no sobrepasar el umbral de σ≤ 0. Otras consideraciones de eficiencia económicapueden ser referidas, pues transformar la energía solar encombustibles fósiles resulta muy lenta,, pudiendotransformarse en energía fotovoltaica, hidráulica, eólica,etc.) más rápidamente. Es por ello por lo que desde estaperspectiva energética se fundamenta la idea de sustituirlos recursos agotables (petróleo) por recursos renovables.
Otro indicador de sostenibilidad a nivel nacional esdefinido por Faucheux y O'Connor (1998b): el Excedentede Emergía Nacional (EEN) para un período de tiempodado, es la diferencia entre la tasa de renovación de lacantidad de energía medioambiental (en unidades deemergía) disponible en el país, y la cantidad de emergíaconsumida por la economía de ese país.
Este indicador se refiere al grado de autosuficienciaenergética a largo plazo, así como a la equidadinternacional e intergeneracional. Un criterio para lasostenibilidad sería que ENN ≥ 0, es decir, que la tasa deextracción de recursos energéticos primarios no fueramayor que la tasa de renovación total para los recursosenergéticos del país. Es sabido que por oportunidadescomerciales, este criterio no se cumple, pero puedeutilizarse como referencia para la contribución de cadapaís a la sostenibilidad global. Los elevados niveles devida y producción de los países occidentales dependenen gran medida de importaciones de energía disponiblede otras partes del mundo189. A partir de estas ideas se handesarrollado numerosas medidas que incluyen el balancecomercial de energía incorporada190.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 115
189. Un estudio sobre la economía suiza realizado por Pillet y Odum (1984)sugiere que sólo un 14% de la demanda energética suiza actual essostenible en el futuro con sus recursos energéticos renovables propios. 190. Véanse las evaluaciones de la huella ecológica de las naciones(Wackernagel y Rees, 1995).
![Page 117: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/117.jpg)
Tablas Input-Output en términos energéticosMediante la evaluación de la entalpía191 es posible realizarbalances energéticos (en unidades de calor equivalente,pues todas las formas de energía pueden producir calor).En los setenta se desarrollan varios estudios para estimarmodelos nacionales de análisis Input-Output en términosenergéticos192.
Con la contabilidad energética se puede determinarla cantidad de energía necesaria para producir otro tipo deenergía, o evaluar la cantidad de energía necesaria paraproducir un bien o servicio (energía incorporada).
Al manejar formas energéticas con calidades muydiferentes (no todas las energías generan el mismotrabajo), no es conveniente para su agregación el uso delmétodo de la entalpía, siendo mejor evaluar la exergía(Cleveland, 1992; Cleveland et al., 2000). La exergía entérminos Input-Output se puede definir como el potencialde energía o energía disponible para generar trabajomecánico. Para cuantificar la exergía de determinado bientendrían que identificarse los inputs energéticos añadidosque tienen sus diversa formas y restar las pérdidas deenergía producidas (unos tipos de energía perderán másque otros).
Indicadores del impacto de la contaminación basados enla entropíaResulta creciente la preocupación acerca del impacto quelos residuos de diversa peligrosidad, los materiales dedesecho y el calor emitido, tienen sobre la calidad delmedio ambiente global y la disponibilidades de recursos.Se puede utilizar un indicador de la entropía generada porlos procesos productivos como aproximación al impactoambiental de los mismos. Siguiendo a Faucheux (1994), sedefinir el "grado de entropía para un sistema económico(Se = Nm - Ne). Es decir, como la diferencia entre el actualincremento de entropía resultante de la actividadeconómica (Ne), y la mínima entropía de produccióntecnológicamente posible (Nm), manteniendo el mismonivel de producción económica. Cuanto mayor es Se
mayor es el impacto por unidad de producción/consumomedido en términos de incremento de la entropía del medio
(más polución, aumento de la temperatura media, etc.).Por otra parte, se puede optar por un indicador de
"negentropía". Este concepto se refiere a la diferencia entreel nivel actual de entropía de un sistema y el máximo quepuede contener bajo determinada condiciones. Como semencionará más adelante, la fijación de unos valoresobjetivo, referencia o límites para cada indicador es elmétodo más empleado para elaborar indicadores desostenibilidad.
2.2.3.1.8. Indicadores de DesmaterializaciónUna línea de trabajo a mitad de camino entre losindicadores físicos y los energéticos es la referida a losbalances de materiales193, determinándose normalmentelos indicadores referidos al Input Material Total y alConsumo Material Total. Con esta finalidad se puedendesarrollar Modelos Input-Output sectoriales, perotambién indicadores de síntesis como el establecido porSchmidt-Bleek (1993) e Hinterberger (1993). Estos autorescalculan el input de materias por unidad de servicio (eninglés, MIPS) de un importante número de bienes yservicios de consumo, constatando la necesidad dereducir los flujos materiales mediante el incremento de laeficiencia productiva y de la durabilidad de los bienes deconsumo.
Con el uso de estos indicadores se soslaya elproblema de la identificación y cuantificación del stock decapital natural. En lugar de fijarse en mantener el stockmaterial, resulta más interesante centrarse en términos dereducir el flujos de input materiales de la producción. ConMIPS se tiene un "instrumento de medida de los impactosambientales de la producción de servicios" (Hinterbergeret al., 1997: 12).
Otro tipo de estudios relacionados con el proceso de"desmaterialización" son aquellos que se centran endeterminar el impacto de las actividades humanas sobre elciclo del carbono o biomasa194. En los mismos sedetermina desde una visión biofísica los costes que para lanaturaleza tiene la expansión humana, configurando a lamisma como el mayor organismo consumidor de todos losecosistemas existentes en la Tierra195 (Rees, 1998, 1999).
El llamado espacio medioambiental desarrollado porSchmidt-Bleek (1992) y aplicado a varios países europeos(Moffatt, 1996) es otra medida a considerar comoindicador de desmaterialización. Básicamente se refiere aluso de un recurso en cualquier país en relación al usomedio mundial del dicho recurso. Se compara el consumomedio global de un recurso dado en término per capita,con el consumo per capita nacional. Los recursosseleccionados son normalmente: recursos no
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A116
191. La Entalpía es el equivalente a la energía interna más el productode la presión multiplicado por el volumen.192. Véase Bullard y Herendeen (1975) entre otros.193. Para profundizar en este tipo de estudios véanse Vitousek et al.(1986), Schmidt-Bleek (1993) y Spangenberg (1999), entre otros.194. Un conocido ejemplo es el estudio realizado por Boyle y Lavkulich(1997) para la cuenca canadiense de Lower Fraser. 195. Sobre este particular se desarrollan todas las teorías acerca de lahuella ecológica.
![Page 118: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/118.jpg)
renovables, tierra arable, bosques y recursos hídricos.Se considera el ciclo de vida de estos recursos paradeterminar su consumo total. Se define el espaciomedioambiental para un recurso i al porcentaje dereducción (o incremento) en el uso de ese recurso en elpaís j necesario para reducir (incrementar) el consumoen el país j en relación a la media mundial para elrecurso i en términos per capita.
En este sentido, el llamado Club Factor 10(Schmidt-Bleek, 2000) demanda una reducción del usode los recursos de al menos el 50%, lo que suponeincrementar por diez la productividad de los recursosen aras de la sostenibilidad.
2.2.3.1.9. Indicadores EcosistémicosUn tipo de aproximación al análisis de la sostenibilidadfuerte es el uso conjunto de indicadores en términosfísicos y energéticos, así como biológicos. Se trata delos indicadores ecosistémicos que se centran en elestudio de la salud o el grado de desarrollo de losecosistemas (Odum, 1969;1985). Perrings y Pearce(1994) destacan que el desconocimiento de lasrelaciones internas de un ecosistema haceimpredecibles los efectos de la actividad humana sobrelos mismos, hecho que se agrava si además existendiscontinuidades o umbrales críticos traspasados loscuales el ecosistema pierde su resiliencia y la integridadfuncional.
Características ecosistémicas como estabilidad,resiliencia, flexibilidad, cambio estructural, biodiversidad,metabolismo, energía, etc. son analizadas desde estaperspectiva196 (Kay y Schneider,1992; Common yPerrings, 1992; Perrings et al., 1995; Holling, 1973;Bossel, 1998; Müller et al., 2000; Izsák y Papp, 2000).
Siguiendo a Boisvert et al. (1998), los indicadoresecosistémicos han de referirse a los siguientesapartados:
a) Análisis eco-energético, mediante el análisisclásico centrado en modelizar la cadena tróficareduciendo sus elementos biológicos y físicos a formase intercambios de energía. La viabilidad del ecosistemaestá asegurada si el intercambio energético se produce
entre unos límites (el concepto de ventana de la energía).b) Análisis del balance de materiales, centrado en
los ciclos bio-geo-químicos (básicamente carbón,agua, nitrógeno, fósforos y sulfuros) desde unaperspectiva input-output. Un ecosistema con estrés secaracteriza por el aumento de los flujos, ciclosmateriales abiertos y reducción del reciclaje interno delsistema.
c) Análisis de biodiversidad, estudiando el númerode especies distintas y su población. Entre otrosmuchos indicadores en pleno desarrollo, los másconocidos son derivados de la Ecología como: el índicede Shannon, el índice probabilístico de Simpson y elíndice de equitabilidad.
2.2.3.2. Crítica a los indicadores de sostenibilidadfuerte
En palabras de Nöel y O'Connor (1998:80), el enfoquede la sostenibilidad fuerte aboga por la "construcciónde indicadores para la sostenibilidad ecológica yeconómica que funcionen como objetivos políticosexplícitos y como información acerca de los costes deoportunidad asociados a la consecución de losobjetivos medioambientales". Sin embargo, esteenfoque se encuentra en pleno desarrollo y pocasaplicaciones se han hecho de forma generalizable197.Una difícil cuestión referida a los indicadores basadosen medidas del capital natural radica en la ingentecantidad de información estadística que se necesitapara implementar este tipo de análisis. Los problemascomentados de agregación y definición de umbralescríticos son otras cuestiones de difícil solución si no seaplica a pequeña escala.
En concreto, las críticas sobre indicadoresbasados en el IBES o el IPES se centran en que dichasmedidas no cumplen los objetivos para los que secrearon, por lo que no son mejores que el PNN comomedida de bienestar, ni que los índices físicos o elPNNc en términos de medida de depreciación delcapital natural (Neumayer, 1999). A pesar de sermedidas desarrolladas por defensores de un concepto"fuerte" de sostenibilidad, en el que se distingue entrelos tipos de capital (artificial, natural renovable y norenovable), en las mismas no se consideran subíndicesespecíficos que cuantifiquen el estado de esos tipos decapital (Neumayer, 1999b).
Como destaca Hanley (2000), los costes de estetipo de indicadores en unidades físicas han de sermenores que los derivados de aplicar indicadores deltipo Hartwick/Solow de sostenibilidad débil, pues estos
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 117
196. En Pearce y Barbier (2000) se hace una comparación entreindicadores económicos y ecológicos a la hora de analizar lasostenibilidad, concediendo especial importancia a los referidos a ladiversidad.197. Destaca el modelo SEESM (Structural Economy-EnvironmentSimulation Modelling) desarrollado por Faucheux y O'Connor (1998).
![Page 119: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/119.jpg)
últimos añaden a la dificultad de contabilidad física lanecesidad de valorar todos los cambios en los stock entérminos monetarios, máxime para los recursos fuera demercado.
El principal problema que aparece en estos modeloses la determinación de los estándares de sostenibilidad.Los valores de referencia pueden determinarse enrelación a una situación pasada, futura o criterio ideal.Sobre una base científica del conocimiento de lasinterrelaciones entre el ecosistema natural y los sistemaseconómicos, se produce inevitablemente unanegociación o balance entre los objetivos sociales(preferencia por la calidad ambiental y su sostenibilidad) yeconómicos (preferencia por el nivel de calidadeconómica). Se puede encontrar un claro ejemplo queilustre esta cuestión en las actuales negociaciones acercadel cambio climático. Grupos sociales distintos,generaciones distintas, economías distintas, tendránprioridades sociales distintas. Lo que para unascomunidades puede resultar un patrimonio ambientalirreemplazable, y por tanto, digno de catalogarse comode CNC, para otras puede no serlo así.
Las críticas acerca del EMS se centran ademássobre su incongruencia o inconsistencia, dado quesupone un intervencionismo en determinados momentosjustificado por evitar la irreversibilidad, deshabilitando losmecanismos de mercado y la política ambiental oeconómica que ha conducido a dicha situación198.
Los indicadores desarrollados a partir del conceptode la huella ecológica se utilizan con mayor frecuenciacomo instrumento para la toma de decisiones, dada sutransparencia y objetividad, así como su nivel deagregación en una única dimensión. Si bien este tipo deindicadores considera la cuestión espacial y el efecto delcomercio internacional a la hora de analizar lasostenibilidad de una población, por el contrario seplantean diversos problemas metodológicos (Bergh yVerbruggen, 1999):
a) Sobre la agregación, la ponderación y la relevanciapolítica. Al realizarse la conversión en términos de área detierra de todos los impactos ecológicos relacionados conel consumo, no se consideran las distintas calidades yusos de la tierra. Las ponderaciones físicas utilizadas enesta conversión no reflejan ni cambios en la escasezrelativa de los bienes o la calidad ambiental en el tiempo
ni en el espacio, a pesar de que los impacto ambientalesson muy distintos.
b) Sobre la dimensión "ficticia" del uso de la tierray los usos sostenibles de la misma. En muchos casosla interpretación que se hace del indicador comete elerror de pensar que realmente esa extensión de tierraestá cubierta por la "huella ecológica", cuando no esmás que una unidad de medida. Por otra parte, esteindicador no distingue entre usos sostenibles y nosostenibles de la tierra.
c) Sobre el uso sostenible de la energía. Unatercera objeción radica en el procedimiento de mediday agregación de los impactos asociados al uso de laenergía (emisiones de CO2). Los valores finales de laHuella Ecológica están sobredimensionados, porquesólo se considera la asimilación de CO2 por parte de losbosques y zonas forestales, dejando de lado otras víasmenos intensivas en uso del suelo.
d) Sobre la escala espacial. Desde un punto devista ambiental o ecológico, no tiene sentido seguir loslímites administrativos regionales y nacionales para elcálculo de la Huella Ecológica.
e) Sobre la consideración del comercio. En lapropia formulación del índice se prefiere comosostenible una situación de autosuficiencia o autarquía,pues según la formulación del déficit ecológico, lahuella ecológica total de una economía (considerandotambién el consumo derivado del comercio) no ha desuperar la tierra productiva disponible en la región. Conesta definición se niegan las ventajas comparativas de lospaíses y regiones relativas a sus disponibilidades derecursos naturales.
Como señala Fricker (1998), la huella ecológicapuede ser útil para referenciar la evolución interna ytemporal de un sistema urbano o regional, pero no resultaun instrumento útil para comparar con otros entornos.
2.3. Conclusiones
Son muchas las conclusiones que se pueden derivarde este capítulo centrado en la conceptualización ycuantificación del desarrollo sostenible. En primerlugar, destaca la riqueza de matices existentes en lasmúltiples definiciones existentes para el términodesarrollo sostenible, sostenibilidad o sustentabilidad.Esta heterogeneidad no es tal si se trata de descendera las bases que inspiran dicho concepto. En elapartado 2.1.1. se trata de realizar esta labor,
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A118
198. Un amplio análisis de las críticas acerca del EMS se puedeconsultar en Farmer y Randall (1998).
![Page 120: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/120.jpg)
destacándose finalmente que la regla de sostenibilidadse plantea como un equilibrio entre los criterios deeficiencia económica, calidad ambiental y equidadintra- e intergeneracional.
Entre las barreras institucionales o instrumentalesexistentes para la adopción de reglas de sostenibilidadse encuentran principalmente las referidas al libreacceso a ciertos recursos y la deficiente valoracióneconómica de los activos ambientales (recursosnaturales, biodiversidad, calidad ambiental, etc.). Noobstante, distintas aproximaciones científicas tratan depaliar estas deficiencias, agrupándose los modelosexistentes en base a la relación entre el capital natural yel capital elaborado por el hombre o artificial. Dos sonlos grandes enfoques a la hora de agrupar lasprincipales aportaciones: la sostenibilidad entendidaen sentido débil y en sentido fuerte.
En referencia a qué enfoque es más útil paraanalizar el desarrollo sostenible, hay que señalar que nose puede concluir una respuesta clara: cada modelopersigue un objetivo concreto. Desde las primerasaproximaciones de los economistas clásicos hasta lossofisticados modelos basados en las teorías de lacoevolución, pasando por aquellos otros que parten dela superposición de generaciones, los modelossectoriales, los dinámicos o los ecosistémicos yenergéticos, etc., todos ellos aportan algo novedoso ypositivo para el análisis de la sostenibilidad. Sinembargo, a la hora de la aplicación del modelo a latoma de decisiones (planificación y gestión) sí existenclaras diferencias en la utilidad de los mismos,destacando aquellos que se acercan más al diseño realde las instituciones propias de decisión y asignación debienes y servicios (modelos desde la sostenibilidad débil).
Eludiendo la atención del hecho de si el capitalnatural y artificial son plenamente sustitutivos o no enel largo plazo, un punto genérico a todas lasaproximaciones a sostenibilidad reside en la necesidadcompartida de conocer con mayor profundidad lainterrelación entre recursos naturales y actividadeconómica, así como las externalidades derivadassobre la calidad ambiental. Sólo de ese conocimientose podrán realizar modelos que, en primer lugar arrojenluz sobre la cuestión que inicia este párrafo y, ensegundo lugar, integren las dimensiones ecológica y
económica a la hora de reducir la distancia entresostenibilidad económica y ambiental.
De cara a la cuantificación del desarrollosostenible, los modelos de sostenibilidad fuerte son losque más necesidades de información tienen, derivadasde la plena integración entre los sistemas económicosy ecológicos que plantean. Esta es la razón principal desu escasa aplicabilidad normalmente restringida sólo aalgunas dimensiones específicas de la relación entreecosistemas naturales y humanos (normalmente laenergía o los residuos).
Respecto al análisis urbano, se ha de destacarcomo conclusión la escasa repercusión que tiene sobreel mismo los modelos de sostenibilidad débilcomentados, los cuales parecen estar centradosexclusivamente en la escala nacional e internacional.Esta orientación impregna profundamente lasexperiencias de conceptualización y medición de lasostenibilidad realizadas a nivel urbano, destacando enel apartado de conceptos, la acuñación de términoscomo sostenibilidad parcial (referida a un ámbito delmodelo urbano), sostenibilidad local (referida a unaciudad en su conjunto) y global (considerando todoslos efectos locales agregados); así como sostenibilidadrelativa (referenciada a las mejores experiencias) oabsoluta (referenciada a estándares y umbralesabsolutos).
Desde el análisis en el ámbito urbano se deducendos conclusiones. En primer lugar, parece claro que lasciudades consideradas aisladamente no son sosteniblesen términos absolutos. Como ecosistemas artificialesque son, en su metabolismo urbano no desarrollan cicloscerrados de materiales o energía, necesitando aportescrecientes de recursos procedentes de otrosecosistemas externos y generando un volumen deresiduos que no son reincorporados plenamente en elsistema.
Para ser considerado sostenible en términosabsolutos, el ecosistema urbano ha de limitar sumetabolismo de forma que sea un sistemaautocontenido. La generación de energía endosomática,la minimización de residuos y el reciclado de los mismosson cuestiones que con el estado actual de la tecnologíano pueden plantearse sobre una base estable. Noobstante, la evolución planteada hacia una sociedad-redpuede acarrear, desde el punto de vista ecológico, ladefinición de un macro-ecosistema urbano199 condistintos elementos (ciudades) especializados de formacoordinada en distintas funciones dentro de esteecosistema urbano global. Según esta hipótesis, unos
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 119
199. De forma análoga a la hipótesis GAIA (Lovelock, 1988), se podríaformular una hipótesis donde las ciudades conforman a su vez unorganismo en red (hipótesis de los Titanes, siguiendo el símil mitológico).
![Page 121: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/121.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A120
entornos juegan un papel de generación de energía,otros de transformación de los residuos, etc. Lasostenibilidad urbana analizada de forma aislada sólotiene sentido desde el enfoque de la eficienciaambiental, centrada en el metabolismo urbano yminimizando las necesidades de recursos y la emisiónde residuos. La conclusión se concreta en la fraserecogida anteriormente de construir ciudades en unmundo sostenible.
En segundo lugar, se destaca que los instrumentospropios del enfoque de la sostenibilidad en sentidofuerte son los más demandados en el ámbito urbano,especialmente los análisis de la huella ecológicaurbana, la capacidad de carga, los indicadoresecosistémicos, etc. La principal traba a la que seenfrentan es la siguiente: resulta necesario recopilar untipo de información, normalmente mediante el uso deindicadores físicos, a la que las agencias estadísticasno están habituadas ni experimentadas: datos sobre lainteracción entre los ecosistemas urbano y naturales.
En relación al problema de la información de basea la hora de cuantificar los avances hacia la
sostenibilidad, Pearce et al. (1996) defienden que lamisma puede ser medida mediante indicadores, cuyabúsqueda ha de venir guiada por una teoría de lasostenibilidad centrada en la distinción entre losenfoques débil y fuerte.
Finalmente, como resultado de la revisiónrealizada de la literatura más relevante en materia dedesarrollo sostenible, se ha de concluir que no existeuna única vía para medir el desarrollo consideradocomo concepto integrador de un gran número decomponentes objetivos y subjetivos. Ante este hecho,junto al interés por el análisis del desarrollo sostenible anivel urbano, se orientan los siguientes capítulos deeste trabajo a profundizar en el conocimiento de lasrelaciones entre los componentes del desarrollo a nivelurbano y sus efectos sobre el medio natural cercano.Para ello, se opta por el enfoque de los indicadores desostenibilidad que gozan de gran popularidad en laesfera urbana, dada su utilidad directa para la toma dedecisiones locales.
![Page 122: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/122.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 121
3. Indicadores de Desarrollo Sostenible Urbano
Introducción
Como señalan Fricker (1998), Cobb y Rixford (1998), aldocumentar el origen de los indicadores de desarrollosostenible es necesaria la referencia al enfoque tradicionalde los indicadores sociales, ya comentado en el capítulo
anterior sobre la medida del bienestar. Centrándose loscomentarios exclusivamente en la perspectiva urbana,destacan las aportaciones iniciales en materia deindicadores sociales realizadas por miembros de laEscuela de Chicago ya desde los años treinta en el marcode la Ecología Urbana200, las cuales son un magníficoejemplo de análisis social urbano basado en indicadores.Esta Escuela desarrolló teorías en las que la localizaciónurbana, cuantificada en distancias al centro, explicabamuchos de los problemas sociales y psicológicos de lapoblación. Modelos de círculos concéntricos o multi-céntricos eran utilizados para describir la estructuraurbana y los efectos de los mecanismos de mercado, lacompetencia de usos y los precio del suelo.
La dimensión urbana se considera ya desde losprimeros análisis para la elaboración de estos indicadoressociales, suponiendo un ámbito donde se desarrollannumerosos avances relativos en un principio a la saludpública y condiciones sociales de las ciudadesindustriales201. Desde esta perspectiva, el interésprimordial es conocer la naturaleza y el funcionamiento delas ciudades, las grandes desconocidas, aportando paraello nuevas medidas de aspectos sociales muyrelacionados con la calidad de vida y el desarrollo. Seanaliza la ciudad desde una doble perspectiva:intraurbana (comparativa entre zonas diferenciadas de laciudad) e interurbana (comparativa entre ciudadesdistintas)202. Se trata de los antecedentes de los actualesindicadores comunitarios y de sostenibilidad elaboradosen un gran número de ciudades del mundo203.
200. Inicialmente los estudios englobados en la Urban Ecology y la TownEcology han estado asociados exclusivamente a las ciencias sociales,en la actualidad aparece como una rama de la Sociología. Véanse, porejemplo, Park et al. (1925), Hawley (1950) y Quinn (1950). Asimismo, enotras disciplinas como las ciencias naturales, los indicadorestradicionalmente se han usado de forma profusa para modelizar lossistemas biológicos o físicos, así como establecer variables de control yrespuesta de los procesos generados en los mismos.201. Destaca el gran uso de indicadores urbanos, derivados de censosde población y encuestas ad hoc para ciudades y áreas metropolitanasque se hace en el Reino Unido y en Estados Unidos. La definición deáreas sociales, estudio de barrios y zonas deprimidas, análisis delmercado de vivienda, de trabajo, así como indicadores de calidad devida son aspectos de los que existe abundante bibliografía (Ocaña, 1998).Sobre indicadores urbanos sobresalen: Hoyt (1959), Liu (1976), Flax (1972),Hughes (1974), PCC (1990), Sufian (1993), OCDE (1978; 1997) y Hoffman(2000), entre otros. En Flood (1997) se hace una revisión de la evolución delos indicadores sociales y urbanos. Estudios recientes sobre la calidad devida urbana en España son Alguacil (2000) o Capital (2001).202. Véase por ejemplo Andranovich y Riposa (1993).203. En Norteamérica sobresalen los casos de Seattle (SustainableSeattle, 1995), Toronto (City of Toronto, 1991), Chicago (CNT, 1993) y SanFrancisco (GCP, 1992) entre otros. Los trabajos englobados en laFundación de la Nueva Economía (New Economics Foundation, 1994),Redefining Progress (Cobb, 2000), así como Hart (1995) o Corson (1993),marcan en la actualidad la pauta en este tipo de indicadores desostenibilidad o comunitarios, orientados a la toma de decisiones comoapoyo de la planificación y gestión urbana.
![Page 123: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/123.jpg)
Se ha de reconocer que durante los setenta seproducen importantes avances en el desarrollo de losindicadores urbanos, de manera que incluso adelantaa la propia evolución de los indicadores ambientales(Alberti y Bettini, 1996). El primer informe deindicadores de medio ambiente urbano de la OCDE(1978) así lo atestigua, haciendo referencia a losefectos que sobre la calidad de vida urbana tienenfactores como la calidad de las instalaciones,construcciones y equipamientos, la calidad de losservicios o el ambiente sociocultural.
En la publicación referida también a indicadoresurbanos (OCDE, 1997), se destaca el excesivo énfasisque se hace sobre la cuantificación y el uso de lasestadísticas existentes. En aquellos momentos no seconcede tanta atención a la comprensión de lacomplejidad de las ciudades y las interrelacionesentre sus componentes, como puede existir en laactualidad. Muchas veces se persigue disponer de lasmedidas macroeconómicas para la escala micro, loque en contadas ocasiones se consigue.Progresivamente se muestra con claridad lanecesidad de realizar indicadores más cercanos yútiles para la toma de decisiones y la monitorizacióndel desarrollo urbano más que para llevar a caboanálisis científicos aislados. A modo de síntesis deesta etapa es necesaria la referencia a la publicaciónde Naciones Unidas de 1977 y el movimiento de lasCiudades Saludables de la OMS (Doyle et al.,1997),sobre indicadores de medio ambiente urbano,centrado este último en la medición de la calidad devida urbana en base a las condiciones de vivienda,servicios, mercado de trabajo e indicadoressanitarios.
Antes de profundizar en los indicadores desostenibilidad (y concretamente aquellos urbanos), esnecesario comentar algunos conceptos básicosreferidos a los indicadores. Seguidamente, se hacereferencia a los indicadores ambientales y su usosistemático en lo que se ha venido a llamar Informessobre el estado del medio ambiente204.
3.1. Conceptos básicos sobre indicadores
En términos coloquiales, un indicador (p.e.: emisionesde CO2) no es mas que un signo que ofrece informaciónmás allá del dato mismo, permitiendo un conocimientomás comprehensivo de la realidad a analizar(calentamiento global). En definitiva, el indicador es unamedida de la parte observable de un fenómeno quepermite valorar otra porción no observable de dichofenómeno (Chevalier et al.,1992). Se convierte pues enuna variable proxy que "indica" determinadainformación sobre una realidad que no se conoce deforma completa o directa: el nivel de desarrollo, elbienestar, etc. Por otra parte, como señala Ott (1978),un indicador puede ser la forma más simple dereducción de una gran cantidad de datos, manteniendola información esencial para las cuestiones planteadasa los datos. El indicador ha de permitir una lecturasucinta, comprensible y científicamente válida delfenómeno a estudiar.
En este sentido, la aproximación de Gallopín (1996)resulta más interesante desde la óptica de la Teoría deSistemas. Este autor define los indicadores comovariables (y no valores), es decir, representacionesoperativas de un atributo (calidad, característica,propiedad) de un sistema. Los indicadores por tanto sonimágenes de un atributo, las cuales son definidas entérminos de un procedimiento de medida u observacióndeterminado. Cada variable puede asociarse a una seriede valores o estados a través de los cuales se manifiesta.
Las tres funciones básicas de los indicadores(OCDE, 1997) son: simplificación, cuantificación ycomunicación. Los indicadores han de serrepresentaciones empíricas de la realidad en las que sereduzcan el número de componentes. Además, han demedir cuantitativamente (al menos establecer unaescala) el fenómeno a representar. En la teoría de lamedida, el término indicador se refiere a laespecificación empírica de conceptos que no puedenser completamente medidos de forma operativa, comoel bienestar o la sostenibilidad. Por último, el indicadorha de utilizarse para transmitir la información referenteal objeto de estudio.
En concreto, para Fricker (1998:370), estas tresfunciones se desglosan en un total de cinco para elcaso de los indicadores sociales, pudiendo tener unautilidad informativa, predictiva, orientada hacia laresolución de problemas, evaluadora de programas, ydefinitoria de objetivos.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A122
204. Entre los Informes más reconocidos destacan los elaborados porel Gobierno de Canadá (Environment Canada, 1991), la Agencia Europeade Medio Ambiente (1995; 1998; 1999; 2000), el World ResourcesInstitute/UNEP/UNDP/World Bank (1998; 2000) o los Informes delWorldWatch (Brown et al., 2000) entre otros. En España se produce laserie de monografías sobre indicadores ambientales (MMA, 1996a;1996b; 1998; 1999; 2000; 2001).
![Page 124: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/124.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 123
Normalmente se distingue entre indicadoressimples e indicadores complejos, sintéticos o índices(Figura 3.1). Los primeros hacen referencia aestadísticas no muy elaboradas, obtenidasdirectamente de la realidad, normalmente presentadasen forma relativa a la superficie o la población. Lainformación que se infiere de estos indicadores es muylimitada. Los indicadores sintéticos o índices sonmedidas adimensionales resultado de combinar variosindicadores simples, mediante un sistema deponderación que jerarquiza los componentes. Lainformación que se obtiene de estos indicadores esmayor, si bien la interpretación de la misma es en
muchos casos más dificultosa y con ciertasrestricciones205.
A su vez, dentro de los indicadores puedentambién distinguirse los indicadores objetivos, aquellosque son cuantificables de forma exacta o generalizable,de los indicadores subjetivos o cualitativos, que hacenreferencia a información basada en percepcionessubjetivas de la realidad pocas veces cuantificables(calidad de vida), pero necesarias para tener unconocimiento más completo de la misma. Por ejemplo,un indicador objetivo es la tasa de alfabetización de lapoblación, mientras que uno subjetivo sería lapercepción individual del paisaje urbano.
Figura 3.1. Proceso de elaboración de índices
Son muchos los autores que han propuestocriterios de selección de indicadores. En MMA (1996a)se enumeran los siguientes:
a) Validez científica: El indicador ha de estarbasado en el conocimiento científico del sistema oelementos del mismo descritos, teniendo atributos ysignificados fundamentados.
b) Representatividad: La información que posee elindicador debe de ser representativa.
c) Sensibilidad a los cambios: El indicador debe
señalar los cambios de tendencia preferiblemente acorto y medio plazo.
d) Fiabilidad de los datos: Los datos deben de serlo más fiables posible, de buena calidad.
e) Relevancia: El indicador debe proveerinformación de relevancia para poder determinarobjetivos y metas.
f) Comprensible: El indicador ha de ser simple,claro y de fácil comprensión para los que vayan a haceruso del mismo.
g) Predictivo: El indicador ha de proveer señalesde alarma previa de futuros cambios en términos comoel ecosistema, la salud, la economía, etc.
h) Metas: El indicador ideal propone metas aalcanzar, con las que comparar la situación inicial.
i) Comparabilidad: El indicador debe ser
205. No obstante, esta jerarquía entre indicadores no puede tomarsecomo una regla general, pues en muchos casos, indicadores simplesson utilizados como índices para la toma de decisiones (Gallopín, 1997).
![Page 125: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/125.jpg)
presentado de tal forma que permita comparacionesinterterritoriales.
j) Cobertura Geográfica: El indicador ha debasarse en temas que sean extensibles a escala delnivel territorial de análisis.
k) Coste-Eficiencia: El indicador ha de ser eficienteen términos de coste de obtención de datos y de usode la información que aporta.
Por otra parte, Adriaanse (1993), OCDE (1993) yGallopín (1997) sugieren los siguientes principiosgenerales:
a) Los valores de los indicadores han de sermedibles (o al menos observables).
b) Los datos han de estar ya disponibles o en sucaso, han de poderse obtener mediante medicionesespecíficas.
c) La metodología para la recogida y elprocesamiento de los datos, así como para laconstrucción de indicadores, ha de ser clara,transparente y estandarizada.
d) Los medios financieros, humanos y técnicospara la construcción y monitorización de losindicadores han de estar disponibles.
e) Los indicadores han de ser "rentables" o decoste eficiente, relativizándose su coste al objetivo queha de medir.
f) Los indicadores han de disfrutar de granaceptación política en el nivel apropiado para la tomade decisiones.
g) La participación y el apoyo del público en el usode los indicadores es fundamental.
En lo relativo a la utilidad, Carley (1981) señalaque los indicadores sociales pueden ser usadosbásicamente de cuatro maneras (entre paréntesis seponen ejemplos relativos al medio ambiente urbano):
a) Como colección de medidas sobre un aspectoparcial de la realidad. Si bien realmente no se trata deindicadores, sino de datos o simples estadísticas.Muchos informes sectoriales se basan en unaenumeración de estadísticas, pero sin la finalidad deabarcar todas las dimensiones de la realidad a
estudiar. (los informes de situación del medioambiente urbano suelen apoyarse en una batería deindicadores tales como cantidad de residuosgenerados al año, consumo diario de agua, deenergía, etc.).
b) Como instrumento directo para la toma dedecisiones. Ciertos indicadores son utilizados per secomo instrumentos de intervención y gestión,poniendo en relación a los agentes y sus objetivos depolítica ambiental con la información sobre el estadodel medio ambiente urbano por ejemplo. (En muchasciudades para la gestión del tráfico urbano se utilizancon cierta homogeneidad una selección de indicadoresintraurbanos referidos a la movilidad, tiempos deparada, ruido, gases emitidos, etc.).
c) Como parte de un sistema de indicadores conuna estructura integrada y racional. Tales sistemastratan de ofrecer una perspectiva comprehensiva ysistemática de los fenómenos mediante el uso de ciertonúmero de indicadores que cubran una ampliavariedad de importantes actividades humanas. (Unbuen ejemplo de rango internacional es la Global UrbanIndicator Database dentro del programa Hábitat deNaciones Unidas).
Por su parte, Gallopín (1997) propone unaclasificación más práctica de las funciones principalesde los indicadores: Evaluar las condiciones ytendencias; Comparar entre lugares y situaciones;Evaluar las condiciones y las tendencias en relación alos objetivos y metas; Conseguir información prioritariade forma rápida; y anticipar las condiciones ytendencias futuras.
3.1.1. Consideraciones sobre sistemas de indicadores
Partiendo de un modelo inicial206 de la realidad objetode análisis basado en la Teoría de Sistemas, un sistemade indicadores ofrece un instrumento analítico pararepresentar dicho modelo, de forma comprehensiva,así como realizar el seguimiento de las variables enbase al grado de consecución de los niveles-objetivoespecificados.
Los sistemas de indicadores pueden utilizarsepara un amplio abanico de posibilidades. Se puedenresumir en cuatro grandes grupos las utilidades quepresentan los mismos:
a) Modelización. Un sistema de indicadoreselaborado de forma rigurosa permite el análisis de los
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A124
206. Como se recuerda en la mayoría de estudios sobre el tema (MMA,1996), si el modelo científico a priori no es coherente y consistente, elsistema de indicadores no será fiable.
![Page 126: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/126.jpg)
elementos que componen un sistema, junto a lossubsistemas derivados y las relaciones entre loselementos, tanto desde un puntos de vista estático,como dinámico, analizando la evolución de lasvariables.
b) Simulación. A partir del modelo es posible utilizarlos indicadores para analizar las variaciones que seproducen alterando sólo algunos componentes ymanteniendo el resto ceteris paribus. Interesante alanalizar realidades que difícilmente se pueden recrear enun laboratorio, como es el caso de las ciencias sociales.
c) Seguimiento y Control. Establecidos unosvalores objetivos o metas, los indicadores permitencuantificar el grado de consecución de los mismos, asícomo las causas que llevan a dicha situación.
d) Predicción. Al trabajar con fenómenos quevarían en el tiempo es posible, a partir de un sistemafiables de indicadores y las series históricas,aproximarse a la realidad de un futuro más o menoscercano.
Básicamente los problemas que puedenplantearse con el uso de indicadores son (ampliando aZarzosa, 1996):
a) Ambigüedad en cuanto al significado delindicador o disociación entre el indicador y el fenómenoa medir.
b) Escasez de datos estadísticos.c) Heterogeneidad de las fuentes estadísticas.d) Dificultad práctica de incluir los indicadores
subjetivos o de percepción.e) Carácter desagregado de los indicadores
sociales, dado que normalmente se refieren aaspectos muy concretos y resulta necesario haceragregaciones para ganar en significación.
f) Problema de la escala. En muchas ocasiones, ladimensión espacial del objeto de estudio no coincidecon la escala considerada para la toma de decisiones.Esta cuestión resulta un problema central en el análisisde la interacción entre sistemas sociales y ecológicos(Wilson et al., 1999)
g) Problema de la comparación: comparacióntemporal y espacial. El seguimiento de un indicador alo largo del tiempo puede dificultarse por variacionesen la elaboración de los datos estadísticos de base, asícomo pérdida de representatividad del mismo.Asimismo, no siempre es posible comparar el mismoindicador entre, por ejemplo, ciudades cuya estructuramorfología o evolución son diametralmente opuestas.
La estructura lógica en la que se organiza unsistema de indicadores puede ser de muy diversasmaneras, en función a los objetivos que se planteancon el mismo:
a) Por temas, medios o sectores. Organizándoselos indicadores en base a los temas o problemáticasdel medio urbano (residuos, ruido, energía); por medios(aire, agua, suelo); o por sectores (industria, turismo,vivienda).
b) Estructura causal. Basándose en que lasactividades humanas ejercen una presión sobre elmedio, el cual registra cambios de estado, y que lasociedad responde para mantener o mejorar la calidadde los recursos naturales.
c) Estructura espacial o ecosistémica.Agrupándose los indicadores por ámbitos espaciales(barrios, núcleos, áreas metropolitanas) o porecosistemas (ecosistema urbano).
De entre las innumerables utilidades que ofrece unsistema de indicadores para la dimensión urbana, laprincipal sin duda es resolver los problemas existentesde información (sobre todo ambiental) que existen. Sinembargo, no es suficiente con recoger información sinotambién es necesario homogeneizar dichas técnicaspara compatibilizar los sistemas indicadores dediferentes núcleos urbanos, salvándose así losproblemas de comparabilidad espacial y temporal.
3.2. Indicadores medioambientales
Como señala Kapp (Aguilera, 1995:205), "losindicadores ambientales son indicadores socialesque deben su origen a la creciente concienciaciónde que los indicadores económicos, expresados entérminos monetarios, son inadecuados y no miden loque ocurre en la esfera económica y social al ignorare incluso ocultar las importantes consecuenciasnegativas del proceso económico, es decir, omitenlos costes sociales reflejados en el deterioro delmedio ambiente humano en el sentido físico y socialdel término".
En el ámbito de la política ambiental y,fundamentalmente en materia de información sobreel estado del medio ambiente, se ha producido unconsiderable auge en el uso de indicadores,llamados estrictamente medioambientales (oambientales).
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 125
![Page 127: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/127.jpg)
A modo de justificación del incremento de lademanda de este tipo de indicadores se encuentrancuatro razones fundamentales (siguiendo a OCDE,1993): Medida de políticas medioambientales;Integración de las cuestiones ambientales en políticassectoriales; Integración más general de la toma dedecisiones ambiental y económica (a través de lacontabilidad ambiental, por ejemplo); e informe delestado del medio ambiente.
Según OCDE (1993), los criterios para la selecciónde indicadores medioambientales idóneos son lossiguientes:
a) Relevancia política y utilidad para los usuarios.Un indicador medioambiental debe: Proveer unaimagen representativa de las condicionesmedioambientales, presiones sobre el medio ambienteo las respuestas de la sociedad; Ser simple, fácil deinterpretar y capaz de mostrar tendencias a lo largo deltiempo; Ser sensible a los cambios en el medioambiente y en las actividades humanas relacionadas;Proveer una base para las comparacionesinternacionales; Ser aplicable tanto a escala nacionalcomo a escala regional; Tener umbrales o valores dereferencia definidos con los cuales comparar elsignificado de los valores obtenidos.
b) Bondad analítica. Un indicador medioambientaldebe: Tener buen fundamento teórico en términostécnicos y científicos; Estar basado en estándaresinternacionales y con consenso internacional acerca desu validez; Prestarse a su inclusión en modeloseconómicos, predictivos y sistemas de información.
c) Mensurabilidad. Un indicador medioambientaldebe: encontrarse disponible a una ratiocoste/beneficio razonable; estar adecuadamentedocumentado con información de calidad suficiente;ser actualizado en intervalos regulares de tiempo deacuerdo a procedimientos establecidos de antemano.
Según define Ott (1978; 1995), un indicadorambiental207 es un medio para reducir una grancantidad de datos a su forma más simple, manteniendoel significado esencial para las cuestiones formuladasa los datos. Asimismo, se puede interpretar como unamedida estadística, variable, estimación o parámetromedioambiental (p.e.: emisión de SO2) que provee
información agregada, sintética, sobre un fenómeno(p.e.: lluvia ácida) más allá de la capacidad derepresentación propia. Esta información va ligada alos cambios en el estado del medio ambiente o delas actividades humanas que afectan al mismo. Elsignificado anexo al indicador ambientalnormalmente está unido a la definición de unestándar ambiental, por lo que los indicadores,además de reflejar el estado actual de una parteconcreta de la realidad, pasan a tener un marcadocarácter normativo.
3.2.1. Sistema de indicadores medioambientales. Modelo PER
El sistema de indicadores medioambientales es algomás que la simple suma de una serie de indicadoresmedioambientales, siendo respecto a éstos unarealidad nueva y distinta. En terminología de Ott(1978; 1995), un conjunto de indicadoresrelacionados es definido como un perfil de calidadambiental. Si cada indicador está referido a unproblema específico (p.e.: lluvia ácida), el sistema deindicadores responde a un interés genérico y detotalidad. Es decir, el sistema tiene por objetoproveer de una información que es mayor y distintade la que ofrece cada una de sus partes. Endefinitiva, se puede definir a modo de conjuntoordenado de cuestiones ambientales descritasmediante variables de síntesis cuyo objetivo esdefinir una visión integradora. Un sistema deindicadores medioambientales es un sistema deinformación ambiental vertebrado por:
a) Un núcleo específico de objetivos deinformación ambiental definidos por el proceso detoma de decisiones en que están inmersos.
b) Un conjunto de indicadores ambientales quetransmiten información altamente agregada y deutilidad en el proceso de toma de decisiones queorienta el sistema.
c) Una organización analítica de orden yestructuración de los indicadores derivada de lautilidad que éstos deben prestar para la toma dedecisiones.
d) Unos criterios de selección de indicadores.e) Un procedimiento de elaboración del sistema
con una interacción entre el método científico, lasinstituciones y los grupos sociales, cuyo resultadofinal debe ser la validación científica y socio-políticadel sistema elegido, para la credibilidad del mismo.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A126
207. En Gallopín (1997) puede encontrarse una revisión sobredefiniciones de indicadores ambientales.
![Page 128: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/128.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 127
Al igual que se apunta más arriba, si un sistema deindicadores medioambientales no cuenta para sudesarrollo con un modelo científico a priori, la coherenciay consistencia del mismo son cuestionables ydependerían únicamente de la utilidad social que se lesconcediera. Existen varios modelos de organización delos sistema de indicadores ambientales, siguiendo unaestructura sectorial (agricultura, transporte, industria, etc.),por objetivos (sociales, económicos, etc.), por tipo derecursos (agua, tierra, biodiversidad, etc.). Existen tantasmetodologías como propósitos o finalidades de mediciónde los mismos208.
En el marco de los trabajos del Grupo sobre el Estadodel Medio Ambiente de la OCDE (1994), destaca elmodelo Presión-Estado-Respuesta (Figura 3.2.),
desarrollado a partir del trabajo de Friend y Rapport (1979)sobre el modelo de estrés-respuesta aplicado a losecosistemas. Este enfoque se basa en el concepto decausalidad209 (Figura 3.3.): las actividades humanasejercen PRESIONES sobre el medio ambiente y modificanla cualidad y calidad (ESTADO) de los recursos naturales.La sociedad responde a estos cambios a través de políticasambientales, macroeconómicas y sectoriales(RESPUESTAS). Estas últimas producen unaretroalimentación dirigida a modificar las presiones através de las actividades humanas. En un contextoglobal, estos pasos forman parte de un ciclo de políticade medio ambiente que incluye la percepción de losproblemas y la formulación de políticas, así como elseguimiento y la evaluación de las mismas.
208. Una revisión de formas de organización de los sistemas de indicadorespuede encontrarse en Hamilton (1991), Bartelmus (1994b), Hammond et al.(1995) y Adriaanse (1993).209. Autores como Gallopín (1997) alertan sobre esta hipótesis decausalidad, considerándola más una necesidad taxonómica que unarealidad funcional. Las interrelaciones entre los ecosistemas natural yhumano son mucho más complejas, de difícil aislamiento, que las derivadasde secuencias lineales o causales. No obstante, la cadena causal es elenfoque más utilizado para analizar las interrelaciones entre la actividadhumana y el equilibrio natural, sobre todo en las evaluaciones de impactoambiental clásicas que siguen el método Leopold-Batelle utilizando matricesde causa-efecto.
![Page 129: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/129.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A128
Figura 3.2. Modelo Presión-Estado-Respuesta
FUENTE: OCDE (1993)
Dentro del modelo Presión-Estado-Respuesta(PER) se pueden distinguir tres tipos de indicadores:
a) Indicadores de PRESIÓN medioambiental.Describen las presiones de las actividadeshumanas sobre el medio ambiente, incluyendo lacalidad y cantidad de los recursos naturales. Sepuede distinguir entre indicadores de presióndirecta (presiones ejercidas de forma directa sobreel medio ambiente, normalmente expresadas entérminos de emisiones o consumo de recursosnaturales) e indicadores de presión indirecta(indicadores de estructura que reflejan actividadeshumanas que llevan a presiones directas sobre elmedio ambiente).
b) Indicadores de condiciones o ESTADOmedioambiental. Están relacionados con la calidad delmedio ambiente y la cantidad y calidad de los recursosnaturales. Proveen una visión de la situación actual delmedio ambiente y su desarrollo a lo largo del tiempo, y no lapresión sobre el mismo. Sin embargo, en muchos casos, ladiferencia entre indicadores de presión y de estado es muyambigua y suelen utilizarse en el mismo sentido.
c) Indicadores de RESPUESTA social. Estosindicadores son medidas que muestran el grado en quela sociedad responde a los problemas y cambios en lacalidad del medio ambiente. Las respuestas socialesestán referidas a acciones individuales y colectivas queestán dirigidas a mitigar, adaptar o prevenir losimpactos negativos inducidos sobre el medio ambiente
![Page 130: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/130.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 129
y detener o reparar los daños ambientales yaproducidos. Estas respuestas normalmente sonrecogidas mediante acciones para la preservación yconservación de los recursos naturales y ambientales,mediante la intervención pública. Conceptualmente,estos indicadores pueden considerarse en muchoscasos de presión ambiental cuando se refieren al efectode retroalimentación de las respuestas sociales sobrelas presiones ambientales. Por ejemplo, una reducciónde la emisión de gases que provocan el efectoinvernadero puede considerarse como indicador depresión y de respuesta para el cambio climático.Idealmente, el indicador de respuesta ha de reflejar losesfuerzos de la sociedad en resolver problemasambientales concretos.
Este marco de organización de indicadorespermite por tanto la respuesta a las tres cuestionesbásicas: ¿cuál es el estado del medio ambiente y su
evolución?, ¿por qué está cambiando?, y ¿Quémedidas se toman en esa cuestión?. Esa es la razónpor la que se trata del sistema más utilizado pararealizar los informes de estado del medio ambiente, asícomo la política hacia la sostenibilidad.
El sistema PER es también aplicado desde 1995en la mayoría de trabajos sobre indicadoresmedioambientales de Naciones Unidas (UNCSD,1996), Banco Mundial (1995) o EUROSTAT. NacionesUnidas modifica ligeramente su nomenclatura: en vezde presión se refiere a "driving force", fuerza motriz,con idea de incorporar mejor las connotacionessociales, económicas e institucionales del desarrollosostenible. Cuando este modelo organizativo esaplicado no sólo a los indicadores medioambientalessino también de sostenibilidad, hay que señalar que losindicadores de PRESIÓN, ESTADO y RESPUESTA serefieren a los subsistemas ambiental, social,económico e institucional.
Figura 3.3. Cadena Causa-Efecto de las interacciones economía-medio ambiente
FUENTE: Kuik y Gilbert (1999)
![Page 131: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/131.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A130
Esta metodología general ha sido tambiénmodificada por UNEP y RIVM210 en 1995 (Hardi y Zdan,1997) que añaden la categoría de indicadores deimpacto, constituyendo el llamado Marco Presión-Estado-Impacto-Respuesta. La Agencia Europea deMedio Ambiente por su parte distingue entreindicadores de presión e indicadores "fuerza motriz" oactividades motrices que generan la presión,definiendo el modelo Fuerza Motriz-Presión-Estado-Impacto-Respuesta (FMPEIR) que utiliza para losinformes sobre el estado del medio ambiente enEuropa (EEA, 1995; 1998; 1999) (Figura 3.4). En elreciente trabajo de los Indicadores de Presión
Ambiental del proyecto TEPI (EUROSTAT, 2000) seconstata el uso de la relación causa-efecto paradiseñar el sistema de indicadores. No obstante,aparecen problemas derivados de la escala o ámbitode medida, existiendo indicadores no aplicables a laescala local211.
El uso de este tipo de organización de indicadoresen los informes sobre el estado del medio ambiente noparte del enfoque de análisis de sistemas o algún marcode modelización integrada (Lenz et al., 2000). Este hechoimplica que estos sistemas no estudian formalmente laintegración vertical (entre causa y efecto) u horizontal(entre varias causas o varios efectos)
Figura 3.4. Esquema FMPEIR adoptado por la AEMA
FUENTE: EEA (1995)
210. Instituto Nacional de Salud Pública y el Medio Ambiente de losPaíses Bajos.211. En Isla (2000) se realiza un análisis de la viabilidad de la aplicaciónde este tipo de estructura de indicadores (extensiones del modelo PER)a la esfera local.
![Page 132: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/132.jpg)
3.3. Indicadores de desarrollo sostenible. Referencia al caso urbano
Emparentados con la amplia familia de indicadoresmedioambientales, los llamados indicadores dedesarrollo sostenible, o simplemente indicadores desostenibilidad, han experimentado un considerableauge212, sobre todo desde el lanzamiento de la Agenda21 (UNCED, 1992) y la vasta selección de indicadoresde desarrollo sostenible realizada por Naciones Unidasen su "libro azul" (UNCSD, 1996) organizados segúnuna variante de la metodología PER.
Dada la multiplicidad y heterogeneidad de lasmedidas de sostenibilidad, no existe un consenso eneste sentido (Hammond et al., 1995; Hinterberger et al.,1997; Lenz et al., 2000), máxime cuando este tipo deindicadores se aplica desde la escala local213 a lainternacional214, pasando por la nacional215.
Detrás de cada propuesta de indicadores seencuentra una determinada conceptualización deldesarrollo sostenible. En la Conferencia sobre "Medidadel Desarrollo Sostenible", realizada en Bellagio (Hardiy Zdan, 1997), se destacó que cualquier proceso demedida y evaluación de la sostenibilidad ha de guiarsepor una visión operativa del desarrollo sosteniblebasada en unos objetivos muy claros, sobre la base deun enfoque comprehensivo u holístico. Su finalidad esindicar de alguna forma si las actividades humanas, eluso de recursos naturales o determinadas funcionesambientales pueden considerarse sostenibles deacuerdo a algún criterio de sostenibilidad ad hoc. En
definitiva, miden la brecha existente entre el desarrolloactual y aquel definido como sostenible (Opschoor yReijnders, 1991), medida que está claramente sesgadahacia los valores básicos de la sociedad actual.
Como corolario al análisis realizado en los doscapítulos anteriores, si la sostenibilidad se considera unobjetivo eminentemente realista o aplicado, debe serposible medir el acercamiento a la misma. La elección delos indicadores no es un asunto meramente técnico,pues si bien inicialmente son resultado de los objetivospolíticos, acaban conformando y encorsetando losmismos, excluyendo prácticamente otros indicadores216.Como señala la Comisión Europea (CCE, 1996:46), "elprocedimiento de determinación de indicadores influiráen la formación de nociones sobre lo que es el desarrollosostenible". Un sistema de indicadores distorsionadobien por la escasa información existente, bien por el malentendimiento de sus interrelaciones, puede provocarconcepciones erróneas de la sostenibilidad.
La Agenda 21 de la Conferencia de las NacionesUnidas sobre Medio ambiente y Desarrollo (UNCED)considera la función estos indicadores en su capítulo40: "Se necesitan desarrollar indicadores de desarrollosostenible para dotar de bases sólidas la toma dedecisiones a todos los niveles y contribuir a lasostenibilidad autoregulada de los sistemas queintegran el desarrollo y el medio ambiente."
No obstante, no se ha de abandonar lainvestigación de las interrelaciones entre losecosistemas naturales y artificiales. En este sentido,Boisvert et al. (1998) definen los indicadores desostenibilidad como el resultado del compromiso entreel conocimiento científico disponible y las necesidadesde información ambiental en la toma de decisiones.Reconociendo las limitaciones de los análisis globales,el interés de los indicadores de sostenibilidad escuantificar los impactos y los resultados en ámbitosespecíficos en materia de desarrollo sostenible.
3.3.1. Principales aproximaciones metodológicasKuik y Gilbert (1999) realizan un intento de sistematizarlas distintas aportaciones en materia de indicadores desostenibilidad. Para ello distinguen tres grupos:
a) Indicadores agregados. Se expresa el indicadoren una métrica común, normalmente en términosmonetarios (PNB corregido, Ahorro genuino o auténtico,IBES, etc.) o energéticos (exergía, emergía, etc.).
b) Indicadores socioeconómicos e indicadoresambientales. Se utilizan indicadores diferenciados para
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 131
212. Destacan los trabajos de Liverman et al. (1988), Kuik y Verbruggen(eds.)(1991), Opschoor y Reijnders (1991), Adriaanse, A. (1993),Hammond et al. (1995), Bakkes et al. (1994), Moffatt (1994; 1996), WorldBank (1996), UNCSD (1996), WWF/NEF (1994), Hardi et al.(1997), Moldany Billharz (1997), Bell y Morse (1998), Nilsson y Bergström (1995) y Pykhet al. (1999), entre otros.213. Ejemplos como el de Seattle Sostenible han servido de inicio parael desarrollo de medidas locales de la sostenibilidad. El apartado 3.4. secentra en este particular.214. Han de referenciarse los sistemas de indicadores de desarrollosostenible de Naciones Unidas (UNCSD, 1996), de la OCDE (OECD,1994; 2001c) o de la Unión Europea (EUROSTAT, 1998; 2000; EEA, 2000).215. Entre otros casos sobresalen las experiencias que en materia deindicadores ambientales de sostenibilidad han llevado a cabo Holanda(Brink, 1991), Reino Unido (HMSO, 1996a) o Canadá (EnvironmentCanada, 1991).216. Este proceso se ha dado con el uso del Producto Interior Bruto(PIB) como medida única del desarrollo, con lo cual normalmente laspolíticas socioeconómicas se referencian a los logros alcanzados entérminos de crecimiento del PIB, sin consideraciones distributivas uotras que incluyan las externalidades ambientales por ejemplo.
![Page 133: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/133.jpg)
los subsistemas socioeconómico y ambiental, aunqueíntimamente ligados por relaciones causales. Se trata delenfoque PER de la OCDE, también seguido por NacionesUnidas, así como el sistema de indicadores de presión dela Unión Europea (EUROSTAT, 2000) entre otros.
c) Indicadores "libres". En esta categoría se incluyenaquellos otros indicadores que se refieren a cualquieraspecto de la relación medio ambiente-desarrollo conutilidad para la toma de decisiones. El ejemplo másconocido es el sistema de indicadores de SeattleSostenible (Sustainable Seattle, 1995), con numerososindicadores relativos a estilos de vida sostenible.
Para la esfera urbana, Alberdi (1996) reconoce que, sise persigue el objetivo de medir la sostenibilidad, se ha decompletar el análisis clásico de indicadoresmedioambientales y de calidad ambiental con unosindicadores más sofisticados. Éstos han de reflejar lacapacidad del sistema urbano para absorber el estrésambiental generado por las actividades humanas. Alberdipropone cuatro áreas para los indicadores desostenibilidad:
a) Indicadores de fuente. Referidos al agotamiento delos recursos usados por la actividad humana en referenciaa sus estados naturales y procesos biológicos necesariospara sostenerlos (p.e.: consumo urbano de agua enrelación al consumo del ecosistema natural).
b) Indicadores de sumidero. Definidos para evaluar lacapacidad del medio ambiente para absorber lasemisiones y los residuos (p.e.: inmisiones de ozono).
c) Indicadores de sistema de soporte ecológico.Destinados a controlar las variaciones en los sistemasnaturales soporte de la vida. En el medio urbano puedenreferirse a pérdida de biodiversidad en la escala local.
d) Indicadores de impacto humano y bienestar. Degran uso, estos indicadores se refieren a la medida de losproblemas locales en materia de salud pública,desempleo, desigualdad, vivienda, etc.
Para ganar en claridad expositiva, las aportacionesrealizadas se pueden agrupar básicamente en tresgrupos: indicadores de sostenibilidad física, desostenibilidad integral e índices de sostenibilidad.
3.3.1.1. Indicadores de sostenibilidad físicaOpschoor y Reijnders (1991) diferencian los indicadoresde sostenibilidad física, respecto de los meramentemedioambientales, en base a que los primeros reflejan nosólo las condiciones y presiones medioambientales, sinotambién el grado en que ciertas presiones o impactossobre la Tierra pueden afrontarse a largo plazo sin afectarlas estructuras y procesos básicos para la vida. Estosautores los definen como auténticos indicadores de"viabilidad ecológica", considerándolos a modo deindicadores "normativos" al relacionar o medir la distanciaentre el desarrollo actual u "objetivo" y las situación dereferencia o condiciones de desarrollo ideales217.
El interés no radica por tanto en el conocimientode, por ejemplo, los niveles concretos de CO2 de laatmósfera, sino en relacionarlos en términos dedistancias con los objetivos de política definidos acercade emisiones máximas o capacidad de carga crítica,para poder responder así a preguntas como: ¿puedecontinuar desarrollándose la región siguiendo losmismos patrones como hasta ahora?; ¿son necesariasmedidas urgentes para reducir los niveles decontaminación?; ¿está avanzando la sociedad hacia eldesarrollo sostenible?.
Opschoor y Reijnders (1991:19) perfilan unos pasoslógicos para seleccionar los indicadores físicos necesariosa la hora de construir los indicadores de sostenibilidad:
a) Identificar los principales elementos naturalesdel capital medioambiental y sus interacciones:ecosistemas, sistemas soporte de vida, ciclos bio-geo-químicos e hídricos, diversidad biológica, hábitats, ylos niveles de integridad (grado de completo y natural)y pureza (grado de polución).
b) Identificar las características económicamenterelevantes entre estos elementos y sus relaciones conlas actividades económicas (como inputs y comoreceptores de outputs y residuos de estas actividades).
c) Seleccionar aquellos elementos que cuantitativay cualitativamente muestran un mayor riesgo.Asimismo, se han de analizar dichos elementos entérminos de su significación en los sistemas soporte dela vida, así como las opciones de sustitución de dichosrecursos en las actividades económicas.
d) Determinar los niveles críticos/estándares/objetivo(Liverman et al., 1988) con respecto a los elementosseleccionados anteriormente en relación a las nocionesde sostenibilidad y diversidad biológica mínima amantener (principio de precaución y estándar mínimode seguridad).
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A132
217. Una característica inherente a este tipo de indicadores es lanecesidad de recoger las interrelaciones entre problemas complejosasociados a los sistemas socio-ecológicos (Gallopín, 1997). Estasrelaciones pueden ser en términos físicos o energéticos.
![Page 134: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/134.jpg)
e) Construcción de indicadores que reflejen eldesarrollo de capital medioambiental de los elementosseleccionados, construyendo variables agregadas orecogiendo items específicos de dicho conjunto.
Los indicadores finalmente elaborados en esteúltimo paso pueden expresarse en términos de flujos,tasas de crecimiento o tasa de desviación respecto alumbral/objetivo/estándar.
Una aportación similar a la anterior es ladesarrollada por Adriaanse (1994). En este modelo seidentifican los determinantes del desarrollo sostenibleagrupados en tres dimensiones: ambiental, económicay social. Para cada dimensión se establecen temasespecíficos sobre los cuales se definen niveles desostenibilidad y valores objetivo o umbrales.Posteriormente se elabora un índice a partir de losmismos.
Por otra parte, en CMA (2001a) se diferencianvarias funciones necesarias en un sistema deindicadores físicos o ecosistémicos para el desarrollosostenible urbano:
a) Indicadores de Estado y de Flujo. Han dedescribir los parámetros básicos del modelo dedesarrollo urbano.
b) Umbrales de Carga. Se trata de los límitesfísicos o temporales, necesarios para saber a partir dequé momento no son sostenibles ciertos consumosenergéticos, ciertas emisiones o generación deresiduos, o simplemente la deforestación derivada dela urbanización. También conocidos como nivelessoportables de carga y normalmente son específicos acada entorno urbano.
c) Verificadores o Indicadores de Control. Son losindicadores de síntesis que relativizan los indicadoresde estado y de flujo a los umbrales de carga, valorandoel grado de avance hacia pautas de desarrollocalificadas en la actualidad de sostenibles.
3.3.1.2. Indicadores de sostenibilidad integralComo ya se ha comentado, los efectos de lainsostenibilidad de los modelos de desarrollo actualesse plasman en una serie de externalidades no sóloambientales, sino también socioeconómicas. La críticatradicional a los indicadores económicos y monetariosse basa en que los mismos no ofrecen informaciónsobre estas externalidades. Los indicadores socialesaplicados a la cuestión de la sostenibilidad, pudiendoreferirse a los mismos como indicadores sociales desostenibilidad (Azar et al., 1996; Scott et al., 1996),tratan precisamente de realizar la recogida deinformación multidimensional (inventario) necesariapara la toma de decisiones en materia de políticaambiental y de sostenibilidad. La necesidad deelaborarlos de forma científica, así como lasistematización en su actualización y revisión218, sonaspectos fundamentales.
En concreto, Azar et al. (1996) desarrollan unsistema de indicadores no referidos estrictamente a lacalidad ambiental o al estado del medio ambiente, sinoque tratan de reflejar actividades sociales. Para ello separte de una serie de cuatro principios operativos219 deuna sociedad sostenible que relacionan las actividadeshumanas con la Ecosfera en términos de: generaciónde substancias contaminantes, mantenimiento de labiodiversidad y uso eficiente de los recursos220.
Fricker (1998) señala que las medidas desostenibilidad son una "amalgama de indicadoressociales, económicos y medioambientales". Losindicadores de sostenibilidad pueden considerarse elúltimo exponente de la familia de indicadores sociales,que tratan de encontrar medidas alternativas a laseconómicas o estrictamente ambientales a la hora deexplicar la interacción entre desarrollo socioeconómicoy efectos sobre el medio ambiente, así como losprocesos de cambio necesarios en el modelo dedesarrollo actual para alcanzar pautas sostenibles.
En primer y destacado lugar dentro de esta visiónsocial e integradora, la mayoría de autores apuestanpor la ampliación del enfoque PER de la OCDE paraque considere no únicamente los indicadoresambientales, sino también los referidos a lascuestiones sociales, económicas e institucionales. Setrata del enfoque FMER (Fuerza Motriz-Estado-Respuesta) desarrollado por Naciones Unidas en el"libro azul" de indicadores de desarrollo sostenible(UNCSD, 1996) o el Banco Mundial con los indicadoresde "monitoring environmental progress (World Bank,1995; 1997).
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 133
218. Para poder analizar así las relaciones de causalidad que definen laevolución de la calidad ambiental o de la realidad social.219. La definición de principios operativos es una práctica muy comúnentre los defensores de la sostenibilidad fuerte, dado que permite unaaproximación al concepto de desarrollo sostenible a partir de suscomponentes (véase Moffatt, 1996; Daly, 1989; 1990).220. Ayres (1996) realiza el mismo proceso, definiendo en primer lugar unosprincipios operativos para la sostenibilidad global, propios de un enfoque desostenibilidad fuerte, para en segundo lugar seleccionar unos indicadoresrepresentativos de las tendencias en referencia a esos principios.
![Page 135: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/135.jpg)
Desde la UNCSD se definen un total de 130indicadores para el nivel nacional (véase UNCSD,1996). La ventaja principal de este enfoque es quepermite clasificar los indicadores relacionándolos conlos capítulos de la Agenda 21 marcados comoobjetivos generales de la sostenibilidad, no obstante,también se realizan críticas a esta aproximación(Hardi et al., 1997), centradas básicamente en elhechos de que no profundiza en las relaciones entreobjetivos (careciendo por tanto de la visión holística) yque no selecciona un conjunto manejable deindicadores, siendo más un menú de indicadores paraáreas específicas siguiendo una clasificación muyambigua.
Una segunda vía (Bartelmus, 1994b) es el uso deun reducido conjunto de indicadores de índoleambiental y socioeconómica que sirvan de "testigo" o"alerta" para medir el grado de consecución de lasostenibilidad en una parcela concreta del desarrollo(vivienda, agua, empleo, etc.). Un claro ejemplo seencuentra en la elaboración de los indicadores decabecera de la Agencia Europea de Medio Ambiente(EEA, 2000). Asimismo, resulta muy común el uso deun grupo mucho más limitado de indicadores, sinreferenciar a ningún ámbito concreto. Esta opción, sibien deja de lado importantes consideracionesmetodológicas, por otra parte sí cumple una clarafunción social, informando a la comunidad dereferencia de los avances hacia un concepto desostenibilidad muy poco estricto (Bell y Morse, 1998).
Una tercera alternativa es el uso de modelos pararelacionar los indicadores sociales, económicos yambientales. Rutherford (1997) distingue entre cincoposibles modelos:
a) Modelos de correlación. Con este tipo deanálisis se consigue reducir el número de variablesque son relevantes en la toma de decisiones,describiendo las relaciones entre un gran número devariables. Sin embargo, no consideran más que la
correlación lineal, no explicando las causas por lasque ciertas variables muestran dicha covariación (nodiferencia entre causa y efecto).
b) Modelos Input-Output. De gran tradición enEconomía, estos modelos permiten trabajar con flujosmonetarios y materiales, considerando lasinterrelaciones sectoriales de forma determinista(estática) y lineal. Las relaciones no lineales o losefectos de retroalimentación no son considerados deforma dinámica, por tanto no se recogenapropiadamente.
c) Modelos de sistemas complejos yconceptuales. Este tipo de modelización está basadoen ecuaciones de estado que reflejan relaciones entrevariables. Permite el tratamiento de relaciones nolineales y el estudio de la retroalimentación del sistema.La simulación y la predicción son dos de las principalesutilidades de estos modelos que sin embargo chocancon problemas como el impredecible comportamientohumano a la hora de modelizar las relaciones entre losindicadores sociales y el resto.
d) Modelos de Escenarios. Sobre la base de losmétodos anteriores es posible la definición deescenarios alternativos utilizados para considerar losdistintos efectos derivados de la toma de decisionesen materia de las variables consideradas.
3.3.1.3. Índices de sostenibilidadDe cara a la toma de decisiones, resulta muy útilmanejar una única medida que sintetice lainformación considerada en materia de desarrollo. Noobstante, han de valorarse también losinconvenientes de toda medida sintética, yamencionados en el capítulo anterior en referencia a lascríticas sobre el PNB en particular. La construcción deíndices o indicadores sintéticos de sostenibilidadpersigue la medición del grado de avance hacia elobjetivo del desarrollo sostenible en términosgenéricos, de ahí que la pérdida de información derivadadel uso de un numerario común para agregar losindicadores, no siempre sea relevante. Sin embargo, seplantean problemas ya conocidos derivados de laheterogeneidad de los mismos, así como lasimplificación excesiva, lo cual dificulta el poder recogertodas las interrelaciones entre los subsistemas (Gallopín,1997). El procedimiento más sencillo dentro de lohabitual para elaborar un índice es221:
a) Selección de las variables: Xij = valor que tomala dimensión j en el caso i.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A134
221. Otras técnicas para obtener índices se derivan del escalamientomultidimensional. Los procedimientos más habituales son (Grimm yWozniak, 1990): índice sumativo (agregando los valores 1 para variablesbinarias); escalamiento Likert (puntuando los indicadores de 1 a 5 o de0 a 4 y agregando los resultados); escalamiento factorial (basado en elmodelo factorial y el uso del coeficiente de correlación); análisis delescalamiento Guttman (buscando estructuras únicas en el 90-95% delos casos revisados); coeficiente de reproducibilidad (% de respuestasque reflejan una estructura única o de Guttman); y escalamientoThurstone, por ejemplo.
![Page 136: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/136.jpg)
b) Estandarización de las variables: Para evitar losefectos de escala y unidad de medida o referenciar a unvalor objetivo. Por ejemplo:
c) Ponderación y agregación. Por ejemplo:
d) Estandarización de las puntuaciones de loscasos. Por ejemplo:
Derivado de los problemas de inconmensurabilidady pérdida de información que aparecen al expresar losindicadores en una escala común monetaria oenergética, resulta una alternativa interesante el uso detécnicas multicriterio para la ponderación y agregaciónde información multidimensional (Munda et al., 1994).Sin embargo, estos métodos están llenos desubjetividad en la ponderación de los distintos aspectosde la sostenibilidad y suelen dar como resultadodiferentes opciones (Kuik y Gilbert, 1999).
Para evitar este hecho, es necesario que esténrelacionadas las reglas de agregación de los indicadoressimples con las reglas que definen las interrelacionesentre el conjunto de indicadores seleccionados,constituyendo un auténtico modelo de la realidad. Eneste sentido, Gallopín (1997) apuestas por la selecciónde indicadores que representen variables o propiedadesdel sistema completo, es decir, indicadores holísticos.
Para la obtención de indicadores de síntesis puedeseguirse uno de los siguientes procesos (Bartelmus,1994a:66): agregación objetiva o matemática, mediantetécnicas de Análisis Factorial; superposición gráfica de
los indicadores; medida directa de los componentes delos indicadores con pesos implícitos en el modelo; yselección de ponderaciones exógenas sobre la base dedeterminadas hipótesis.
En particular, para el uso de las ponderaciones sepuede diferenciar entre:
a) La medida de la distancia de los indicadoressimples con respecto a un nivel de referencia.Habitualmente son cuatro las posibles referencias: elnivel objetivo marcado por la política hacia lasostenibilidad, el nivel máximo (mínimo) observado, elvalor de umbral que ponga en peligro el recurso enconcreto o la calidad del mismo (p.e.: estándar mínimode seguridad), o el nivel medio observado222.
b) La opinión de expertos cualificados o bien el reflejode las preferencias sociales en base a algún tipo deencuesta. Según Mega y Pedersen (1998:5) esta tarea esmuy complicada, "dado que los indicadores han deponderarse de acuerdo a su contribución a los niveles desostenibilidad".
A la hora de construir una medida sintética, lapráctica generalizada se centra en resumir la informaciónconsiderada en un conjunto de indicadoresdeterminados223 Opschoor y Reijnders (1991), así comoNijkamp y Vreeker (2000), aconsejan partir de umbrales ovalores de referencia, lo que permite usar esasdisparidades o distancias respecto a los valores realescomo medidas adimensionales, facilitando su agregación.
Ante el auge en el uso de índices de sostenibilidad,autores como Victor (1994), argumentan que, dada sunaturaleza aditiva, la bondad de los mismos paraaproximar la sostenibilidad depende del grado desustituibilidad o complementariedad entre los distintostipos de capital (natural, artificial y humano). Si hay límitesen la sustituibilidad, será necesario establecer indicadoresespecíficos para los mismos.
3.3.1.4. Selección de indicadores y valores de referencia
Cuestiones comunes a la mayoría de metodologías sonla definición de indicadores y de los valores dereferencia. Kuik y Verbruggen (1991), así como Bergh yVerbruggen (1999), enumeran un conjunto de criteriosoperativos para los indicadores de desarrollosostenible:
a) Ser su procedimiento de cálculo objetivo ycientífico.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 135
222. Existen multitud de alternativas para la ponderación, entre las que sepuede destacar también la denominada "punto de correspondencia"(Drewnoski, 1970), consistente en establecer para cada indicador unintervalo limitado por un mínimo y un máximo arbitrarios y calcular el nivelalcanzado como porcentaje de dicho intervalo: (xi - xmin / xmax - xmin) 100. Apesar de las críticas a este método (Ivanovic, 1974), si los límites están bienestimados (mínimo y máximos empíricos), los resultados son más queaceptables.223. Véanse por ejemplo las medidas agregadas comentadas en elcapítulo anterior (el ISEW, el GPI, el Índice de SostenibilidadMedioambiental del World Economic Forum), así como análisisempíricos como el realizado en Bergh y Veen-Groot (1999).
![Page 137: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/137.jpg)
b) Estar relacionados con unos objetivos claros yespecíficos.
c) Tener una interpretación clara y entendible paralos no-científicos.
d) Han de cubrir el funcionamiento, la dinámica yla estructura del sistema como un todo.
e) Han de estar basados en unos parámetroscuyos valores sean estables en un período de tiemposuficientemente largo.
Boisvert et al. (1998) añaden los siguientes:
a) Han de estar construidos en una escala espacialy temporal relevante para los fenómenos naturales ysocioeconómicos.
b) Han de incluir la dimensión distributiva paraanalizar los problemas de equidad intra/intergeneracional.
c) Han de especificar valores umbral o límite quepermitan la evaluación de la desviación entre el actualestado y la evolución determinada por la norma uobjetivo deseado.
Si bien la mayoría de autores utilizan losindicadores cuantitativos en la definición deindicadores de sostenibilidad224, Gallopín (1997)considera preferibles los indicadores cualitativos(aunque puedan expresarse en forma cuantitativa)frente a los cuantitativos en los siguientes casos:cuando no se disponga de información cuantitativa;cuando el atributo objeto de interés es no cuantificablede forma inherente; o cuando las consideraciones decoste sean determinantes.
Esta idea se complementa con el hechogeneralizado de la falta de datos y la poca calidad delos mismos, tal y como atestiguan todos los anexosmetodológicos de los trabajos realizados en materia deindicadores de sostenibilidad. Este problemacondiciona sin duda el uso posterior de estainformación en modelos de toma de decisiones, por loque es necesario trabajar con enfoques probabilísticoscentrados en el análisis de las políticas generales y lasinterrelaciones entre sistemas ecológicos y humanos,más que en la predicción de indicadores específicos.En este sentido Rutherford (1997:57) afirma que "se hade conceder un mayor énfasis al uso de informaciónincompleta o cualitativa, incluyendo modelos de lógica
difusa, modelos de redes neuronales y otras técnicasno estadísticas parecidas".
Respecto a los valores de referencia, Gallopín(1997) diferencia a nivel conceptual los posibles tipos:
a) Estándar/Norma/Benchmark. Se refieren alestado o valor establecido deseable por la autoridad oel consenso social. Asimismo, puede considerarse a suvez como un valor de referencia técnico usado paramedir. Algo que sirve de estándar por los que otrosmiden o juzgan.
b) Valor Objetivo. Aluden explícitamente a laintención, representando un valor (o intervalo), nonecesariamente observado, que se espera alcanzarcomo objetivo final de la política a implementar.
c) Umbral. De naturaleza más técnica, representanvalores pasados los cuales algo es cierto o toma lugar.
Como ya se comentó anteriormente, del InformeBrundtland se deriva una definición en términosabsolutos de la sostenibilidad. Aproximadamente, sepuede identificar como el estado objetivo caracterizadopor el mantenimiento estricto de los niveles dedesarrollo y calidad ambiental para las generacionesfuturas. Según esto último, es necesario determinarunos criterios de evaluación de los avances hacia lasostenibilidad en términos objetivos y absolutos. Unaposibilidad reside en la determinación de estándares entodos los indicadores que finalmente se seleccionencomo necesarios para la medida de la sostenibilidad.
El reconocimiento de la existencia dediscontinuidades o "umbrales ecológicos", hechodiferencial en muchas ocasiones de la EconomíaEcológica frente a la Economía Ambiental o de losRecursos Naturales (Turner, 1999), permite suutilización como piedra de toque o referencia en lamedición de las pautas de desarrollo sostenible. Enparecidos términos Van Pelt (1993) se refiere a las"limitaciones de sostenibilidad", auténticos nivelesfrontera que han de expresarse en forma deparámetros mensurables a determinada escalageográfica y temporal. Sin embargo, los estudiosrealizados al respecto manifiestan la dificultad en ladefinición de estos valores concretos (Muradian, 2001;RIVM, 1995). Como señalan Nijkamp y Vreeker (2000),estos parámetros no siempre son cuantitativos,encontrándose con el problema de tratar coninformación subjetiva, difusa o incompleta.
Nijkamp y Vreeker (2000) definen estos estándarescomo "valores umbral críticos", entre los que se
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A136
224. OECD (1993), Adriaanse (1993), Hammond et al. (1995), WorldBank (1995), etc.
![Page 138: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/138.jpg)
engloban los conceptos analizados como el deestándar mínimo de seguridad, nivel de explotaciónsostenible, capacidad de carga, etc. Según estosautores, un valor umbral crítico para el desarrollosostenible es definido como "el valor numériconormativo de un indicador de sostenibilidad queasegura el equilibrio con la capacidad de carga delmedio ambiente de la región objeto de estudio"(Nijkamp y Vreeker, 2000:10). El umbral mínimo Ui
denominado a veces "umbral de veto". Este valorindica el nivel mínimo de cada indicador, por debajo delcual, incluso si los demás indicadores son muypositivos, se ha de clasificar la situación como deinsostenible.
Otros autores (Hanley, 2000) hacen hincapié en elhecho de que aún no exista una medida del desarrollosostenible establecida operativamente como oficial,por lo que los avances hacia la determinación deestándares ha de realizarse con extrema cautela225,siendo precedido de un considerable esfuerzo enmateria de contabilidad ambiental.
Para evitar precisamente esta definición objetivade la sostenibilidad, en la mayoría de estudios seapuesta por la elaboración de índices basados en unadefinición relativa, comparando a la mejor situaciónexistente en el ámbito de estudio para cada indicadorde base. Otra opción en desarrollo es partir de unaconcepción subjetiva de la sostenibilidad, comparandorespecto a la percepción existente sobre determinadosaspectos del desarrollo sostenible226.
Comentario aparte merece la consideracióntemporal de este tipo de indicadores. Si bien es posibleque estén orientados en principio a la comparación enel espacio más que en el tiempo, sería necesario quelos indicadores de sostenibilidad permitieran mostrarlos cambios a lo largo del tiempo, dada la dimensióntemporal inherente al concepto de sostenibilidadabsoluta (Gallopín, 1997).
Derivado de todo lo anterior se constata laimportancia de seleccionar un criterio idóneo paradeterminar los valores de referencia en cada caso. En
este sentido, Bosch (2001) realiza un interesante meta-análisis de los distintos sistemas de referenciaciónalternativos barajados por la Agencia Europea deMedio Ambiente para la elaboración de los indicadoresprincipales o cabecera (EEA, 2000).
Sobre la base de una serie histórica de nueve añospara cada indicador, Bosch analiza los resultadosderivados de las distintas formas de puntuar losindicadores: comparándolos según su distancia alvalor objetivo, al valor medio, y finalmente al valormáximo (o mínimo). La principal conclusión obtenidapor este autor es que el método de referencia no influyeen la tendencia observada en los datos (el perfil de lacurva), sino en la posición relativa de las curvas paracada país. Si se selecciona como valor de referencia elvalor objetivo, este método penalizará a los países conuna política ambiental con niveles objetivo másambiciosos. En relación a la comparación con la mediay con el valor máximo o mínimo, se obtienen resultadossimilares en la ordenación de países, no obstanteclaramente influenciados por el tipo de normalización(relativizar los indicadores en términos del PNB o de lapoblación beneficia por ejemplo a unos países más quea otros, escondiendo mediante la estructura de laeconomía la tendencia real del hecho ambiental en sí).
3.3.2. Algunas metodologías específicasEn la práctica, se trata de unos indicadores claramenteorientados a la toma de decisiones y a las respuestassociales derivadas de aquellas, más que a ladescripción exhaustiva de la relación entre losecosistemas naturales y artificiales o humanos, o elanálisis a largo plazo de dicha relación. Es quizás poresta razón, su utilidad social y política, que no existauna metodología única en materia de indicadores dedesarrollo sostenible, pues realmente ésta depende delconcepto y modelización de la sostenibilidad que serealice previamente. A continuación se exponen otrosmarcos conceptuales relevantes a escala internacionalque destacan por su utilidad práctica.
3.3.2.1. Indicadores situacionales, vectoriales, orientativos y dinámicos
Gallopín (1996) desarrolla una metodología aplicada alanálisis de los ecosistemas agrarios y extrapolable a laproblemática general de la sostenibilidad. Se trata deindicadores que utilizan conjuntamente la informaciónsobre la disponibilidad y uso actual de los recursos.Definidos de forma lingüística, se refieren a la"sostenibilidad de la utilización". Para cada recurso se
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 137
225. Desde el punto de vista estadístico, Custance y Hillier (1998)previenen de que en muchos casos no existen tales valores dereferencia, o bien están basados en procedimientos estadísticosinadecuados (Barnett y O'Hagan, 1997).226. Se refiere a la percepción subjetiva de la sostenibilidad que tienenlos ciudadanos, explicitada mediante valoración contingente, porejemplo, en base a su propensión a pagar por conseguir unos objetivosconcretos de la sostenibilidad (Mega y Pedersen, 1998).
![Page 139: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/139.jpg)
define un indicador situacional relacionando el actualuso del mismo con el estado (disponibilidad, calidad)del mismo.
Este indicador está expresado en forma de vector(información sobre la magnitud y la dirección), muyusados en meteorología y oceanografía. La utilidad delos indicadores vectoriales es que permiten mostrarrelaciones o flujos en el espacio, así como tendencias alo largo del tiempo (Dahl, 1997b), mostrando ladirección y la velocidad de los movimientos conreferencia a una meta concreta.
Bossel (1996; 1999) desarrolla unos indicadoresbasados en la Teoría de la Orientación. Para ello adoptauna posición muy crítica sobre los sistemas deindicadores de desarrollo sostenible, estimando quesus dos principales requisitos se centran en que han deinformar sobre el estado y la "viabilidad" del sistemaglobal, indicando la "posición" actual con respecto alobjetivo final del desarrollo sostenible. Los indicadoresson seleccionados en base a su capacidad para darrespuestas a una serie de preguntas relativas a lasatisfacción básica de su orientación (o criterioclasificador) con respecto a los intereses de loscomponentes del sistema o al sistema en su conjunto. Losindicadores son agrupados en base a su orientación conrespecto a la viabilidad del sistema en los siguientesámbitos: existencia, necesidades psicológicas,efectividad, libertad de acción. Seguridad, adaptabilidad ycoexistencia.
Los indicadores dinámicos tratan de resolver elpunto débil de los indicadores estáticos: laconsideración de la tendencia. Un indicador dinámicoconsidera intrínsecamente la tendencia, como porejemplo, la evolución del consumo de energía enrelación a la renta familiar, pudiéndose expresar entérminos de elasticidad.
3.3.2.2. Modelo AMOEBA y Mapas de Evaluación de la Sostenibilidad
Uno de los primeros y más conocidos sistemas deorganización de la información para el análisis de lasostenibilidad es el desarrollado para el Plan Hidrológicode Holanda de 1989 por Brink y Hosper (1989) y Brink(1991), siendo aplicado en diversos ámbitos (Wefering etal., 2000). Se trata de "un método general de descripcióny gestión de ecosistemas" en base a indicadores,seleccionando una serie de variables-objetivo sobre lasque determina cuantitativamente tanto el valor actualcomo el valor de referencia que han de tomar paraasegurar la sostenibilidad del ecosistema. Se representan
dichas variables en un diagrama circular tipo "radar" o"ameba" en el que se dibuja una silueta en base a lasdistancias entre los valores de referencia y los actuales.Esta disparidad se puede utilizar para medir el grado desostenibilidad actual, estableciendo los impactos quesobre el ecosistema tienen los distintos escenarios a lahora de la toma de decisiones.
Este tipo de modelización ha evolucionado hasta losllamados Mapas de Evaluación de la Sostenibilidad(SAM/MES) que constituyen una herramienta gráficapara mostrar información para evaluar los avanceshacia la sostenibilidad derivados de cierta decisión oproyecto de inversión (Clayton y Radcliffe, 1996). Deigual forma que el modelo AMOEBA, se seleccionan lasdimensiones importantes del problema que sonrepresentadas en ejes.
3.3.2.3. Modelo ABC. Indice de SostenibilidadEuropeo (ISE)
Esta metodología desarrollada por el InstitutoInternacional para el Medio Ambiente Urbano (IIUE)supone un buen ejemplo de sistema de indicadoresurbanos de desarrollo sostenible, estructurado según unmodelo (ABC) y una tipología de indicadores (tresdimensiones), mediante los cuales se crea un índice final(ISE), el cual mide el progreso hacia la sostenibilidadurbana (IIUE, 1994).
El ISE se determina a partir de una serie deindicadores de tres dimensiones:
a) Flujo de recursos o serie de materiales, bienes,comida, energía y agua (y sus flujos de polución yresiduos).
b) Pautas de uso de la tierra, tráfico, transporte ysu impacto en el ecosistema y el paisaje.
c) Calidad ambiental urbana, del agua, aire,acústica, seguridad del tráfico, condiciones devivienda, espacios verdes y abiertos.
Los indicadores principales seleccionados son:
a) Medio ambiente saludable. Número de días poraño que a nivel local no se superan los estándares paracalidad del aire.
b) Espacios verdes. Porcentaje de población quetiene acceso a superficie verde a cierta distancia.
c) Uso eficiente de los recursos. El consumo deenergía total y de agua, y la producción de residuosfinales para verter al medio per capita y año. Ratio derenovable/no renovable fuentes de energía.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A138
![Page 140: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/140.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 139
d) Calidad del medio ambiente urbanizado. El ratio deespacios abiertos relacionado con el área usada porcoches.
e) Accesibilidad. El número de kilómetros recorridospor modo de transporte (coche, bicicleta, transportepúblico, etc.) por año y per capita.
f) Economía verde. Porcentaje de compañías que hanparticipado en esquemas de auditoría ambiental y eco-gestión o similares.
g) Vitalidad. El número de actividades y equipamientosociocultural.
h) Justicia Social. El porcentaje de personas viviendopor debajo de la línea de la pobreza.
i) Bienestar. Una muestra de la satisfacción de losciudadanos sobre la calidad de vida. El contenido de estaencuesta se determina localmente.
El modelo teórico utilizado para estructurar el sistemade indicadores es el Modelo ABC. Según el mismo, seagrupan los indicadores en tres sistemas, persiguiendo lahomogeneidad y facilidad en el objetivo comunitario deintercambio de experiencias entre ciudades:
a) Indicadores "específicos de cada Área urbana".Difieren de ciudad a ciudad, ayudan al desarrollo deinstrumentos específicos regionales o locales y sonesenciales para políticas medioambientales localesmaduras.
b) Indicadores "Básicos" son una selección de losanteriores que comparten problemas comunes y globales,con alcance continental, y que pueden diferir de otros enotras partes del mundo. Estos indicadores B permitencomparaciones entre ciudades, favoreciendo elintercambio de información sobre buenas prácticas yposibilitando políticas a niveles nacional y continental.
c) Indicadores "Centrales" son una pequeñaselección de los anteriores, esenciales para cualquier
ciudad del mundo. Debe de dar información sobre nivelesintercontinentales o globales y representan un conjuntomínimo para ciudades sin sistemas de indicadores.
3.3.2.4. Barómetro de la SostenibilidadPrescott-Allen (1997) propone un índice para medir ycomunicar a la sociedad el bienestar y progreso hacia lasostenibilidad. Las características de este enfoque son:
a) Es una escala positiva. Los indicadoresseleccionados son definitorios de la situación dereferencia que se persigue. Para los mismos se ha dedefinir por tanto el valor actual y el esperado.
b) La escala tiene dos ejes (y por tanto dos índices),uno para el bienestar humano y otro para el bienestar delecosistema. Su intersección referencia el bienestar globaly el progreso hacia la sostenibilidad.
c) No se considera balance entre ambos índices. Lamedida global es la menor de los dos índices, así se evitaese intercambio entre bienestar humano y natural.
d) El barómetro está dividido en cinco áreas. Estehecho permite el refinamiento de la escala y de lassituaciones intermedias definidas por el usuario.
e) Los indicadores son combinados en subsistemasintegrando cada uno de los dos índices finales.
3.3.2.5. Modelo BanderaEn Bergh y Hofkes (1998) se recogen una serie deaplicaciones del llamado Modelo Bandera (Figura 3.5) querelaciona la toma de decisiones con el uso de umbralescríticos para cada uno de los indicadores de sostenibilidadseleccionados. Tras estandarizar la escala de todos losindicadores (de 0, valor mínimo, a 100, valor máximopermitido), se definen los umbrales críticos (UC) entérminos de intervalos (UCMIN , UCMAX), lo que permitecierta flexibilidad a la hora de aplicar los criterios desostenibilidad:
Figura 3.5. Modelo Bandera
![Page 141: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/141.jpg)
A cada uno de los segmentos se le asocia unsignificado concreto:
• Área A: Bandera Verde: no hay razón parapreocuparse
• Área B: Bandera Amarilla: alerta.• Área C: Bandera Roja: invertir la tendencia• Área D: Bandera Negra: detener inmediatamente
siguientes desarrollos.
Como señalan Nijkamp y Ouwersloot (1997), estemétodo se puede considerar en una posiciónintermedia entre el análisis categórico o deterministade los umbrales críticos muy delimitados y el análisisdifuso o impreciso de los mismos (Munda, 1995).
3.4. Ejemplos internacionales deindicadores de desarrollo sostenible urbano
A pesar de la importancia creciente que estánadquiriendo las ciudades, la disponibilidad deinformación estadística homogénea de losasentimientos urbanos a nivel mundial resulta escasa.Entre las dificultades más importantes se encuentranlas diferencias a la hora de definir los límites urbanos yla falta de capacidad financiera y decisoria de lasinstituciones y agentes de desarrollo urbanos.
Las iniciativas urbanas en materia de indicadoresde sostenibilidad están claramente orientadas a latoma de decisiones, más que a la medición precisa(Kuik y Gilbert, 1999). A pesar del interés institucionalpor la elaboración de indicadores de sostenibilidadfísica, motivado por las limitaciones de la informaciónestadística disponible, así como por la consideracióndel concepto de sostenibilidad relativa, en los últimosaños se ha producido un auge del uso de indicadoresde estilo de vida sostenibles (p.e.: usuarios debicicletas). Este tipo de indicadores se centra en la
identificación de cambios en las pautas decomportamiento hacia prácticas sostenibles,constituyendo un nexo entre los objetivos de calidadambiental y de bienestar social. Se constata latendencia hacia el aumento del peso de este tipo deindicadores dentro del sistema de indicadores desostenibilidad urbana227.
A pesar de que la colaboración entre ciudades querealizan procesos Agenda Local 21 y sistemas deindicadores urbanos (gracias fundamentalmente a laCampaña de Ciudades Europeas Sostenibles y sudifusión en Internet), la integración entre los distintossistemas de indicadores es mínima salvo en losestudios realizados desde la Comisión Europea o laAEMA. Resulta realmente difícil comparar losindicadores entre ciudades, dada la granheterogeneidad228 y la relativa falta de experiencia eneste sentido, incluso en ciudades comprendidas dentrode una misma región o nación. Estas trabas se agravanal considerar que aún existen importantes carencias deinformación a nivel urbano, principalmente en aspectosrelativos a calidad ambiental y pautas sostenibles.
De forma resumida, los grandes obstáculos a lahora de elaborar indicadores de desarrollo sostenibleurbano son (Castro, 2000):
a) Indefinición del ámbito urbano. La elección de launidad territorial (los límites físicos o administrativos dela ciudad) para el análisis por indicadores puedeintroducir un importante sesgo que incida en losresultados finales. Normalmente se trabaja con ladivisión municipal la cual, si bien no es idónea, almenos sirve de punto de partida homogéneo.
b) Indefinición del objetivo a medir o ambigüedaden cuanto al significado del indicador, e inclusodisociación entre el indicador y el fenómeno a medir.Derivado de la falta de definición operativa deldesarrollo sostenible urbano.
c) Falta de datos. La recopilación de datoscomparables sobre los asentimientos urbanos a nivelmundial resulta increíblemente difícil. A pesar de laimportancia de las ciudades en los últimos decenios yque más del 45% de la población mundial vive en ellas(Hay 369 ciudades con más de 750.000 habitantes), losdatos que caracterizan las urbes son enormementedispersos.
d) Heterogeneidad de los datos. Para laagregación de los indicadores subjetivos y objetivosresulta clave la definición de un sistema deponderaciones correcto. Dado el carácter desagregado
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A140
227. Motivado sin duda por el reconocimiento de la importancia quetiene, para la consecución de la meta de la sostenibilidad, el cambio enlos patrones de consumo y de estilo de vida. 228. Resulta difícil comparar entre ciudades de distintos tipos (costeras,interiores, industriales, agrarias, administrativas, financieras), pues suestructura urbana condiciona las posibles soluciones a problemas desostenibilidad así como su coste. Por otra parte, muchas problemáticassociales a nivel de distritos aparecen difuminadas a nivel agregado. Noobstante, existe un amplio consenso en identificar el ámbito urbano comola dimensión territorial idónea para este tipo de análisis (Cicercha, 1996).
![Page 142: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/142.jpg)
de los sistemas de indicadores de sostenibilidad, quenormalmente se refieren a aspectos muy concretos,resulta necesario hacer agregaciones para ganar ensignificación.
e) Comparación espacial y temporal. Dado que noexiste una metodología homogénea para construir losindicadores, el problema de la comparabilidad a nivelregional, nacional o mundial acentúa la dificultad a lahora de homogeneizar los niveles de calidad de vida ydesarrollo ente distintas ciudades, incluso si la finalidaddel sistema de indicadores es la comparación a nivel debarriadas de una única ciudad. Por otra parte, unacuestión importante surge ante la comparaciónintertemporal de la calidad ambiental, necesaria parapoder analizar la evolución del modelo de desarrollohacia pautas más sostenible en la ciudad y poder hacerun seguimiento de determinados parámetros (consumode recursos naturales, balance hídrico, etc.). Unsistema de indicadores que no sea consistente en eltiempo no es válido para poder realizar este tipo deanálisis.
f) Dificultad en la coordinación entre Agencias.Solamente en el ámbito de la Unión Europea existenmás de una decena de proyectos de envergadura parala elaboración de sistema de indicadores urbanos,siguiendo distintas metodologías, en un conjunto deciudades, dirigidos desde la AEMA, la ComisiónEuropea o en colaboración con organismos o agencias(IIUE, ICLEI, NUREC, OCDE, OMS).
La experiencia apunta que la mayoría de sistemas deindicadores de desarrollo sostenible urbanos existentesen la actualidad muestran aparentemente la mismaestructura: el core está compuesto principalmente porindicadores de sostenibilidad física o ambiental, quedeberían tender hacia la cuantificación de los principalesflujos en términos de materias y energía entre la ciudad yel entorno (enfoque ecosistémico). Un segundo bloque serefiere a los aspectos relacionados a aspectos socio-demográficos y económicos (empleo, educación, renta).Finalmente, un tercer grupo lo componen indicadores dedisponibilidad de opciones de estilo de vida alternativas,más sostenibles, las cuales resultan de gran importancia ala hora de integrar la sostenibilidad física y el bienestareconómico.
No obstante, no todas las propuestas de indicadoresestán orientadas hacia el mismo modelo urbano,pudiéndose diferenciar dos grandes grupos conproblemáticas muy distintas: ciudades de paísesdesarrollados y ciudades de países en vías de desarrollo.Este hecho se constata al comparar las metodologíasde Naciones Unidas (Libro Azul ó Hábitat) con otrascomo la de OCDE, EUROSTAT o AEMA, por ejemplo.
En las ciudades en vías de desarrollo, losindicadores propuestos se centran en unaproblemática ligada a la sostenibilidad de unosestándares mínimos de calidad de vida y desarrollo. Deesta forma, se indican cuestiones tales como el númerode viviendas conectadas a redes de suministro ysaneamiento, la esperanza de vida al nacer, hogaresencabezados por mujeres, hogares por debajo del umbralde pobreza, etc. En ciudades emplazadas en paísesdesarrollados, de larga tradición urbana, donde ya se hanalcanzado elevados estándares de vida y producidosucesivas fases de industrialización, la sostenibilidad deldesarrollo se centra en aspectos tales como la calidad delmedio ambiente urbano y del entorno, así como en lasolución a problemas derivados de la elevadaconcentración de población y la movilidad interna.
Sin duda, una propuesta de indicadores como laque se presentará más adelante, referida a las ciudadesandaluzas, se aproxima más a una evolución tal comola descrita en el capítulo primero, compartiendomuchos de los problemas propios de las ciudadeseuropeas mediterráneas, con clara herencia árabe ymedieval en su intrincado diseño, donde laindustrialización y los procesos de concentraciónurbana derivados se produjeron de forma tardía encomparación con otras ciudades centroeuropeas. Bajoese prisma, salvo por la necesaria referencia a losindicadores de Hábitat, se han seleccionado laspropuestas de indicadores más relevantes para suaplicación en las ciudades de Andalucía229.
3.4.1. Comisión de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UNCHS/HABITAT)
Naciones Unidas desarrolla un gran número deiniciativas relativas a indicadores de sostenibilidad. El"Sistema de Indicadores Urbanos" propuesto porUNCHS/Hábitat dentro de su Programa deIndicadores (1997a) y en concreto los indicadoresreferidos al medio urbano (1997b), tienen la intenciónde servir de base para establecer a nivel mundial unaRed de Observatorios Urbanos que permita laevaluación y control de la implementación de los
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 141
229. De los trabajos de investigación recopilatorios de propuestas deindicadores a escala urbana destacan entre otros Alberti y Bettini (1996),OCDE (1997), Isla (1997), Mega y Pedersen (1998) y CMA (2001a)
![Page 143: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/143.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A142
Programas Hábitat y Agenda 21. Asimismo, entre losobjetivos intermedios de estos indicadores están:
a) identificar un conjunto de indicadores urbanosesenciales para medir el diseño urbano y desarrollarpolíticas urbanas.
b) Ayudar a los países a armonizar los sistemas deindicadores y preparar sus informes nacionales.
c) Impulsar los esfuerzos regionales y nacionales paradesarrollar indicadores mediante programas deformación, diseño de encuestas y definición y tratamientode información.
d) Implementar una estructura de recogida dedatos que permita la sistematización del análisis delestado de los asentamientos humanos y los efectos delas políticas urbanas.
En 1988 se inició este proceso sobre la base de53 ciudades (mayoritariamente de países en vías dedesarrollo), dando lugar a una propuesta de 49indicadores esenciales y un total de 128 al incluirotras dimensiones. A partir de esta información, elObservatorio Global Urbano (GUO, Hábitat) hadesarrollado un índice de sostenibilidad el cual seencuentra en un proceso de mejora muyparticipativo (UNCHS, 1997b; Castro y Morillas,1998). Estos indicadores son utilizados por lasciudades que participan en el Foro AmbientalUrbano (UNCHS, 2000), red de ciudades ycomunidades que trabajan en aspectos relativos almedio ambiente urbano (Cuadro 3.1).
Cuadro 3.1. Indicadores del Observatorio Global Urbano
FUENTE: UNCHS (1997b)
Datos básicosD1. Usos de la tierraD2. Población urbanaD3. Tasa de zzzcrecimiento poblacionalD4. Hogares encabezados por mujeresD5. Tamaño medio de los hogaresD6. Tasa de creación de hogaresD7. Distribución de rentasD8. Producto urbano por personaD9. Tipo de tenencia de la vivienda.
1. Desarrollo socioeconómico1: Hogares por debajo del umbral de pobreza2: Empleo informal o sumergido3: Camas de hospital4: Mortalidad infantil5: Esperanza de vida al nacer6: Tasa de alfabetización adulta7: Tasa de escolarización8: Nº de aulas escolares9: Tasa de criminalidad.
2. Infraestructuras10: conexiones a las redes de abastecimiento de las viviendas11: Acceso a agua potable12: Consumo de agua13: Precio medio del agua.
3. Transportes14: Intercambio modal15: Tiempo de desplazamiento16: Gasto en infraestructuras viarias17: Parque automovilístico
4. Gestión medioambiental18: Tratamiento de aguas residuales19: Generación de residuos sólidos20: Tratamiento de residuos sólidos21: Recogida regular de residuos sólidos22: Viviendas destruidas.
5. Gobierno local23: Principales fuentes de ingreso24: Gasto per capita25: Intereses por préstamos26: Empleados en la administración local27: Capítulo presupuestario de salarios28: Tasa de gasto contractual recurrente29: Departamentos administrativos que proveen servicios30: Control de los niveles superiores de gobierno.
6. Vivienda31: Relación entre el precio de la vivienda y los ingresos32: Alquileres en relación con los ingresos33: M2 de la vivienda por persona34: Estructuras y suministros permanentes35: Vivienda en alquiler36: Multiplicador de desarrollo urbanístico37: Gasto en infraestructuras38: Relación entre hipotecas y créditos totales39: Producción de viviendas40: Inversión en vivienda
![Page 144: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/144.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 143
3.4.2. Oficina de Estadística de la Comisión Europea (EUROSTAT)
El trabajo desarrollado por EUROSTAT en materia deindicadores de sostenibilidad está en estrechacoordinación con la D.G. XI (Medio Ambiente) y XVI(Política Regional). Recientemente ha publicado losprimeros resultados obtenidos en materia deindicadores de presión ambiental (EUROSTAT, 2000)dentro del proyecto TEPI (Toward EnvironmentalPressure Indicators). El medio ambiente urbano seincluye entre las áreas de interés, por lo que se planteala posibilidad de establecer un índice de presiónambiental en las aglomeraciones urbanas como partedel sistema europeo de índices de presión ambiental.El proceso se inició definiendo un grupo de 45 técnicosque realizaron consultas a agencias gubernamentales,ONGs e industrias para obtener el listado deindicadores que focalizarán las acciones urbanas anivel nacional y europeo. Finalmente, un total de 3000expertos europeos han sido encuestados para elaboraruna lista de indicadores de presión ambiental.
La base de trabajo consiste en 60 indicadores dealta prioridad, agrupados en 10 ámbitos de políticamedioambiental, relacionados con los temas delQuinto Programa de Acción Comunitaria en Materia deMedio Ambiente (CCE. 1992). Estos ámbitos son:
a) Polución del aireb) Cambio climáticoc) Pérdida de biodiversidadd) Medio ambiente marino y zonas costerase) Agujero de la capa de ozonof) Agotamiento de recursosg) Dispersión de substancias tóxicash) Medio ambiente urbanoj) Residuosk) Contaminación del agua y recursos hídricos
De esos indicadores, aproximadamente untercio de los mismo han sido producidos con datosactualmente disponibles en EUROSTAT. Otro terciohan sido creados a partir de información procedentede otros institutos internacionales, tales como laAgencia Europea de Medio Ambiente y otros. Los 20indicadores aproximadamente restantes han sidocalculados a partir de cero. Para la construcción delos indicadores de presión en cada tema se usanponderaciones aceptadas por la amplia comunidadcientífica y el público en general y propuestas por unsistema de consulta denominado EXTASY (EXpertTopic Assessment SYstem).
En materia del ámbito referido al medioambiente urbano los indicadores seleccionados hansido:
a) Consumo de energía.b) Residuos municipales no reciclados.c) Aguas residuales no tratadas.d) Participación del transporte en coche privadoe) Población afectada por emisiones de ruido.f) Uso de la tierra.g) Habitantes por áreas verdes.h) Consumo de agua per capita.i) Emisiones de SO2 y NOx
j) Áreas abandonadask) Emisiones de CO2
Por otra parte, EUROSTAT (1998) ha desarrolladoun proyecto piloto siguiendo la metodología de laComisión de Desarrollo Sostenible de las NacionesUnidas (UNCSD, 1996). Este estudio considera 46indicadores basados en estadísticas a nivel nacionalpara los estados miembros de la Unión Europea. Losindicadores de desarrollo sostenible se han dividido encuatro grupos (Cuadro 3.2):
![Page 145: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/145.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A144
Cuadro 3.2. Indicadores de desarrollo sostenible de EUROSTAT
Ambitos Indicadores
Económico
Social
Ambiental
Institucional
PIB por habitanteParticipación de las inversiones en el PIB
Parte del valor añadido industrial en el PIBConsumo anual de energía por habitante
Consumo de recursos energéticos renovablesÍndice de duración de las reservas de energía comprobadas
Gastos en protección del medio ambiente como porcentaje del PIBInversión extranjera directa
Ayuda pública al desarrollo como porcentaje del PIB
Tasa de crecimiento de la PoblaciónTasa neta de migración
Indicador coyuntural de fecundidadTasa de mortalidad infantil
Esperanza de vida al nacerParticipación del gasto nacional total de sanidad en el PIB
Tasa de desempleoNúmero de mujeres por cada 100 hombres en la fuerza de trabajo
Salarios medios de las mujeres en comparación con los de los hombresDensidad de población
Población de las zonas urbanasTasa de crecimiento de la población urbana
Superficie habitable por habitanteConsumo por habitante de combustibles fósiles en transportes por carretera
Consumo de substancias que reducen la capa de ozonoEmisiones de gases responsables del efecto invernadero
Emisiones de óxidos de azufreEmisiones de óxidos de nitrógeno
Gastos para la disminución de la contaminación atmosféricaConsumo de agua por habitante
Tratamiento de aguas contaminadasDisminución anual de aguas subterráneas y superficiales
Superficie cultivable por habitanteCambio de utilización de los suelos
Utilización de energía en la agriculturaUtilización de abonos.Utilización de plaguicidas agrícolas
Residuos sólidos o urbanosGastos en gestión de residuosÍndice de reciclado y reutilización de residuos
Evolución de la superficie forestal.Intensidad de explotación forestalMantenimiento de bosques (%)
Especies amenazadas en porcentaje del total de especies nativaSuperficies protegidas en porcentaje de la superficie total
Gasto en I+D en porcentaje del PIBLíneas telefónicas principales por cada 100 habitantes
3.4.3. Indicadores Comunes Europeos (ComisiónEuropea)
En la cuarta Conferencia Regional de las CiudadesSostenibles Europeas (La Haya, Junio 1999) se inicia elproyecto "Indicadores comunes para la sostenibilidad
local" auspiciado por la DG XI. Los objetivos de esteproyecto son facilitar la identificación de un conjunto deindicadores comunes de sostenibilidad local y suadopción formal. Los criterios clave para orientar estetrabajo de selección de indicadores son:
![Page 146: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/146.jpg)
a) El enfoque sobre la sostenibilidad local implicala necesidad de indicadores integrados, cada uno delos cuales ha de integrar varias dimensiones desostenibilidad, más que reflejar un aspecto puramentesectorial.
b) La relación con procesos políticos, dado que elproyecto persigue motivar a las autoridades locales adesarrollar e implementar el diseño de sus políticas,valorándolas en términos realistas.
c) El enfoque abajo-arriba a través del cual elproyecto se está realizando, con el nivel local llevandoa cabo un papel activo en la definición y consenso delos indicadores, asegurándose el acuerdo con losusuarios finales de tales indicadores.
La Comisión Europea presenta el conjunto deindicadores de la Iniciativa de Indicadores ComunesEuropeos en la tercera Conferencia sobre CiudadesSostenibles de Hannover (febrero 2000). Tras variaspropuestas previas, el Grupo de Expertos sobre MedioAmbiente Urbano selecciona un conjunto cerrado apartir de las sugerencias y comentarios solicitados a lasautoridades locales, técnicos municipales einvestigadores.
En definitiva, se trata de una integración de losindicadores utilizados ya por algunas ciudades opropuestos anteriormente por determinadas agencias.La base para la integración de este sistema deindicadores la proporcionan los ámbitos o principios dela sostenibilidad :
• Principio 1. Igualdad e inclusión social. Accesopara todos a servicios básicos adecuados ydisponibles.
• Principio 2. Gobierno local/autonomía/democracia.Participación de todos los sectores en la comunidad local,en el planeamiento local y en los procesos de toma dedecisiones.
• Principio 3. Relaciones Local/Global. Satisfaciendolas necesidades locales de forma local, desde laproducción al consumo y los residuos. Tratar desolucionar de forma más sostenible las necesidades queno puedan ser satisfechas de forma local.
• Principio 4. Economía local. Integrando lashabilidades locales y las necesidades con ladisponibilidad de empleo y las infraestructurasexistentes, de manera que suponga el menor riesgopara los recursos naturales y el medio ambiente.
• Principio 5. Protección medioambiental.Adoptando un enfoque ecosistémico, minimizando el
uso de recursos naturales y de suelo, la generación deresiduos y emisiones de contaminantes, potenciar labiodiversidad.
• Principio 6. Herencia cultural/calidad del medioambiente urbanizado. Protección, preservación yrehabilitación de valores históricos, culturales yarquitectónicos, incluidos los edificios, monumentos,eventos; potenciando y salvaguardando el atractivo yfuncionalidad de los espacios y edificios.
El conjunto final de indicadores comunes estáformado por las diez medidas siguientes. Los cincoprimeros son denominados "principales" y lossiguientes "adicionales". Entre paréntesis se enumeranlos principios sobre los que indican alguna información(CCE, 2000b):
a) Satisfacción de los ciudadanos con la comunidadlocal. Satisfacción general de los ciudadanos con variosaspectos del municipio (1,2,4,5,6).
b) Contribución local al cambio climático global.Emisiones de CO2 (a largo plazo, cuando se hayadesarrollado una metodología simplificada, esteindicador se centrará en las repercusionesecológicas) (1,3,4,5).
c) Movilidad local y transporte de pasajeros.Transporte diario de pasajeros, distancias y modos detransporte (1,3,4,5,6).
d) Existencia de zonas verdes públicas y deservicios locales. Acceso de los ciudadanos a zonasverdes y servicios básicos próximos (1,2,5,6).
e) Calidad del aire en la localidad. Número de díasen que se registra una buena calidad del aire (1,5,6).
f) Desplazamientos de los niños entre la casa y laescuela. Modo de transporte utilizado por los niños enlos desplazamientos entre la casa y la escuela (1,3,4,5).
g) Gestión sostenible de la autoridad local y de lasempresas locales. Porcentaje de organizacionespúblicas y privadas que adoptan y utilizanprocedimientos de gestión ambiental y social (3,4,5).
h) Contaminación sonora. Porcentaje de lapoblación expuesta a niveles de ruido ambientalperjudiciales (1,5,6).
i) Utilización sostenible del suelo. Desarrollosostenible, recuperación y protección del suelo y de losparajes en el municipio (1,3,5,6).
j) Productos que fomentan la sostenibilidad.Porcentaje del consumo total de productos que llevanla etiqueta ecológica y de productos biológicos uobjeto de prácticas comerciales leales (1,3,4,5).
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 145
![Page 147: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/147.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A146
Un antecedente a esta iniciativa de la Unión Europeaen materia de homogeneización de indicadores es elproyecto TEPI: "Hacia indicadores de presión medioambiental" (EUROSTAT, 1999) en el que se hace unaprimera aproximación de un sistema de informaciónorientado al diseño y seguimiento de la política medioambiental en la Unión. Según este proyecto, losindicadores seleccionados se valoran en base a lossiguientes criterios cualitativos:
a) Relevancia. Grado de similitud del indicadorobtenido al propuesto inicialmente por la metodología.
b) Fiabilidad. Acerca de la homogeneidad y fidelidaden la obtención de los datos.
c) Comparabilidad en el tiempo y en el espacio.
3.4.4. Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)En el informe "Medio Ambiente en Europa" (EEA/AEMA,1995) se proponen, dentro del apartado urbano, 55
indicadores ambientales agrupados en 16 atributosurbanos y centrados en 3 temas: Diseño urbano, flujosurbanos y calidad ambiental urbana.
El conjunto de indicadores se centra en losmayores problemas urbanos en función de lainformación y datos incluyendo aspectos sociales,económicos de los asentamientos humanos. De las 72ciudades europeas consideradas, sólo 51 disponían deinformación comparable (20 indicadores), hecho queconstata la falta de información y la dificultad en suobtención.
Los datos obtenidos demuestran que la calidaddel aire, el ruido, y el tráfico son los principalesproblemas en muchas de las ciudades estudiadas, porser uno de los mejores datos recolectados y que laescala del problema aumenta con el aumento de lapoblación residente.
![Page 148: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/148.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 147
Cuadro 3.3. Indicadores propuestos por la AEMA
Indicadores de flujo urbano
CONTINÚA →
Población urbanaPoblación1. Nº de habitantes en la ciudad2. Nº de habitantes en la conurbación.
Densidad de población3. Población por Km2
4. Áreas por densidades
Suelo UrbanoArea total5.Area en Km2
Area total construida6. Área en Km2
7. Por usos.
Area abierta8. Área en Km2
9. % Áreas verdes.10. % agua.
Redes de Transporte11. Longitud de carreteras en Kms12. Longitud de raíles de tren en Kms13. % total del área urbana.
Areas abandonadasArea Total14. Area en Km2
15. % total del área urbana.
Areas recuperadas urbanasÁrea Total16. Área en Km2
17. % Total del área urbana.
Movilidad urbanaDesplazamientos modales18. Nº desplazamientos en Km. por hab. / modo de transporte/ día19. Distancia recorrida en Km. Por habitante por modo de transporte por día.
Diseño de conmutación20. Nº de conmutadores de entrada y salida de las conurbaciones21. % de población urbana.
Volumen de trafico22. Total en vehículo/Km23. Inflow/outflow en vehículos/Km24. Número de vehículos en las principales rutas
![Page 149: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/149.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A148
Cuadro 3.3. Indicadores propuestos por la AEMA
Indicadores para el diseño urbano
CONTINÚA →
AguaConsumo de Agua25. Consumo por habitante, litros por día26. % de aguas subterránea usada como recurso frente al total
Aguas Residuales27. % de emisarios conectados a sistemas de depuración28. Nº de plantas de tratamiento por tipo de depuración29. Capacidad plantas de tratamiento por tipo de depuración
EnergíaConsumo de energía30. Uso de electricidad en Gw/h por año31. Uso de energía por tipo de combustible y sector
Plantas de producción de energía32. Nº de plantas productoras en las conurbaciones33. Tipo de plantas productoras en las conurbaciones
Materiales y ProductosTransporte de mercancías34. Cantidad de mercancías movidas como salida y entrada de la ciudad en Kg.
Por persona y añoResiduos
Producción de residuos35. Cantidad de RSU recogidos en toneladas por persona y año36. Composición del residuo
Reciclaje37. % de residuos reciclados por fracción
Tratamiento de residuos y deposito38. Nº de incineradoras39. Volumen incinerado40. Nº de vertederos41. Volumen recibido por tipo de residuo
Calidad del aguaAgua potable42. Días al año que los estándares de agua potable exceden los de OMS
Aguas superficiales43. Concentración de O2 en las aguas superficiales en p.p.m44. Nº de días con pH entre 6 y 9
CONTINUACIÓN
![Page 150: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/150.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 149
Cuadro 3.3. Indicadores propuestos por la AEMA
Indicadores de calidad ambiental urbana
FUENTE: EEA (1995)
Calidad del airePeriodo largo de SO2 +TSP45. Concentraciones medias anuales
Concentración en periodo corto de O3, SO2,PST46. Exceso sobre los valores guías de OMS de O347. Exceso sobre los valores guías de OMS de SO248. Exceso sobre los valores guías de OMS de Part. Susp. Totales
Calidad SonoraExposición al ruido (hab. Por periodo de tiempo)49. Exposición superior a 65 dB50. Exposición superior a 75 dB
Seguridad de TraficoFatalidades y causas de accidentes de tráfico51. Nº de personas fallecidas en accidente de trafico cada 10.000 habitantes52. Nº de personas heridas en accidente de trafico cada 10.000 habitantes
Calidad de ViviendaSuperficie edificada por persona 53. m2 por persona
Accesibilidad a zonas verdesProximidad a áreas verdes urbanas54. % personas que tienen a 15 min. caminando una zona verde urbana
Calidad de Vida Salvaje urbanaNº de especies de aves55. Nº de especies de aves
CONTINUACIÓN
![Page 151: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/151.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A150
Con posterioridad, se han sucedido distintosdocumentos donde también se incluyen determinadosindicadores con incidencia urbana, tales como el InformeDobris II (EEA, 1998), el informe sobre el estado delmedio ambiente en la Unión Europea (EEA, 1999), o elindicador periódico de la Agencia (EEA, 2000). En esteúltimo estudio se formulan los "indicadores titulares",seleccionados por su capacidad para indicar progresosen las áreas ambientales clave delimitadas por el sextoprograma de acción medioambiental (CCE, 2001). Entreestas áreas se encuentran dos con clara incidencia enlas áreas urbanas. Se trata de las categorías "medioambiente y salud humana" (que recoge la calidad delaire, las áreas urbanas, la calidad el agua, empresasquímicas), así como "recursos naturales y gestión deresiduos (considerando los residuos, el uso de recursos,la cantidad de agua y los usos del suelo). Entre losindicadores de cabecera se encuentran:
a) Emisión de contaminantes en áreas urbanas.b) Residuos sólidos urbanos y peligrosos.c) Consumo energético.d) Usos del suelo.
3.4.5. Organización para la Cooperación y elDesarrollo Económico (OCDE)
La OCDE/OECD desarrolla un amplio programa detrabajo sobre indicadores ambientales desde principio
de los setenta, destacando dos de las últimaspublicaciones básicas en este contexto. Una de1.991 sobre la experiencia de la OCDE en losindicadores ambientales y en 1.993 sobreintegración de indicadores ambientales en políticassectoriales. Desde dicha institución se deja claroque dichos indicadores no son un conjuntodefinitivo siendo necesaria una coordinación de lasiniciativas de los países miembros para laaplicación y comparación entre países. Enprincipio, los indicadores ambientales son tomadoscomo una herramienta más en la ayuda de toma dedecisiones políticas.
La aportación de la OCDE ha sido la declarificar la distinción entre indicadores descriptivos(de Presión y Estado) y de ejecución (deRespuesta). Básicamente los primeros sonderivados de las medidas de las condicionesexistentes y los de ejecución ayudan a identificar lacorrespondencia, o ausencia de esta, entrecondiciones ambientales y una meta o política. Enla publicación de 1994 (OCDE, 1994) la lista deindicadores ambientales se completa adoptando laclasificación PER a un total de 72 indicadores queconstituyen el conjunto de indicadoresmedioambientales de la OCDE (en negrita losindicadores principales), donde el medio ambienteurbano juega un importante papel.
![Page 152: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/152.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 151
Cuadro 3.4. Indicadores de la OCDE
Tema Presión Estado Respuesta
FUENTE: CMA (2001a)
Cambio climático
DestrucciónDe la capaDe ozono
Eutrofización
Acidificación
Contaminación tóxica
Calidad del medio urbano
Biodiversidad/Paisaje
Residuos
Recursos naturalesR. hídricosR. forestalesR. pesquerosDegradación de suelos
Indicadores generales
Índice de emisiones de gases deefecto invernadero. Emisiones de
CO2.
Índice de consumo aparente desubstancias que destruyen la capa
de ozono. Consumo aparente deCFCs y Halones
Emisiones de Nitratos y Fosfatos enagua y suelo (balance de nutrientes). Nitratos de fertilizantes y ganadería.
Fosfatos de fertilizantes y ganadería.
Índice de substancias acidificantes.Emisiones de SOx y NOx.
Emisiones de metales pesados.Emisiones de compuestos orgánicos.
Consumo de pesticidas.
Emisiones urbanas al aire (SOx,NOx y partículas en suspensión).
Densidad de la circulación (urbanay nacional). Grado de urbanización.
Alteración del hábitat y conversiónde tierras.
Generación de residuos:Municipales,Industriales, Nucleares y Peligrosos.
Intensidad de uso de recursoshídricos.Capacidad productiva actual
de los recursos forestales. Capturasde pescado Riesgos de erosión: tierra
agrícola actual y potencial.Cambiosen el uso de la tierra.
Crecimiento y densidad demográfico/a.Crecimiento del PNB. Gasto final en
consumo privado. Producciónindustrial. Estructura de oferta
energética. Volumen de tráfico porcarretera. Parque automovilístico.
Producción agraria.
Concentraciones atmosféricas degases de efecto invernadero.
Temperatura media global.
Concentraciones atmosféricas desubstancias que destruyen la capa
de ozono.Niveles terrestres deradiación UV-B.
BOD/DO, concentración de Nitratosy Fosfatos en aguas continentales y
marinas.
Excedentes de cargas críticas de pHen aguas y suelos.Concentraciones
en la lluvia ácida.
Concentración de metalespesados y compuestos orgánicos
en ecosistemas y organismos.Concentración de metales
pesados en los ríos.
Población expuesta a:Polución delaire.Ruido.Calidad del agua de lluvia
en áreas urbanas.
Especies amenazadas enproporción al total de especies
conocidas.
No aplicable
Frecuencia, duración y extensión deperíodos de escasez de agua.Área,
volumen y estructura de losbosques.Stocks de pescado para
desovar.Pérdidas de suelo.
No aplicable
Eficiencia energética.Intensidadenergética.Instrumentos
económicos y fiscales.
Tasa de recuperación de CFC.
% de población conectada aplantas de tratamiento de aguas
residuales (químicas oagrícolas).% de población
conectada a plantas detratamiento de aguas residuales
urbanas.Tasas por tratamientode aguas residuales.Cuota
detergentes sin fosfatos.
% de vehículos concatalizadores.Capacidad de los
equipos para la reducción delSox y el NOx de las fuentes fijas.
Cambios de contenidos tóxicosen los productos y su
producción.Cuota de mercadode gasolina sin plomo.
Espacios verdes.Instrumentoseconómicos, fiscales yregulatorios.Gasto en
tratamiento de aguas residualesy reducción del ruido.
% zonas protegidas sobre eltotal de territorio nacional y por
tipo de ecosistema.
Minimización de residuos.Tasa dereciclaje,Gasto en instrumentos
económicos y fiscales.
Precios del agua y tasas portratamiento de aguas
residuales.Gestión y protecciónde áreas forestales.Cuotaspesqueras.Áreas de suelo
rehabilitado.
Gastos medioambientales.Gastoen control y reducción de la
contaminación.Opinión pública.
![Page 153: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/153.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A152
Si bien la OCDE no desarrolla iniciativasespecíficas orientadas a la creación de indicadoressintéticos de sostenibilidad, sin embargo, encolaboración con Naciones Unidas y el BancoMundial realiza distintos Seminarios sobre Indicadoresde Progreso del Desarrollo, íntimamente ligados portanto a la sostenibilidad del desarrollo. La lista de
indicadores seleccionados asciende a 21, estando enconstante discusión. Estos indicadores (Cuadro 3.5)son analizados también en otras publicacionessimilares como el Informe sobre el Desarrollo Humanode Naciones Unidas (UNDP, 1992; 2000) o losIndicadores de Desarrollo Mundial (World Bank,2000a; 2000b)
Cuadro 3.5. Conjunto de Trabajo de Indicadores Centrales de la OCDE
Objetivos Indicadores
FUENTE: OCDE (1998)
Bienestar EconómicoReducir la extrema pobreza Incidencia de pobreza extrema: población por debajo de 1$ diario
Tasa de pobrezaDesigualdad: proporción del quintil más pobre del consumo nacionalMalnutrición infantil
Desarrollo SocialEducación primaria universal Tasa de escolarización primaria
Finalización del 4º grado en educación primariaTasa de alfabetización de 15 a 24 años
Igualdad de género Tasa de chicas/chicos en la educación primaria y secundTasa de alfabetización femenina/masculina (15 a 24 años)
Mortalidad Infantil Tasa de mortalidad infantilTasa de mortalidad hasta 5 años
Mortalidad maternidad Tasa mortalidad maternalNacimientos atendidos por personal cualificado.
Salud Tasa de anticoncepciónTasa de contagio de VIH en mujeres embarazas de 15 a 24 años de edad
Sostenibilidad Ambiental y RegeneraciónMedio Ambiente Países con estrategias definidas de desarrollo nacional sostenible
Población con acceso a agua potableIntensidad de uso de agua potableBiodiversidad: Área de tierra protegidaEficiencia energética: PNB por unidad de uso energéticoEmisiones de CO2.
Indicadores GeneralesPNB per capitaTasa de alfabetización adultaTasa de FertilidadEsperanza de vida al nacerAyuda internacional como % del PIBDeuda externa como % del PIBInversión como % del PIBComercio como % del PIB
![Page 154: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/154.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 153
3.4.6. Organización Mundial de la Salud (OMS)La Organización Mundial para la salud (OMS/WHO)desarrolla desde 1986 los denominados indicadoresde Ciudades Saludables como parte del Proyecto deCiudades Saludables dentro del programa "Saludpara Todos", extendido en más de 500 ciudades enEuropa y otras 300 en el resto del mundo.
Doyle et al.(1996) realizan un análisis comparativode las ciudades denominadas Saludables. El estudioestablece un análisis de ciudades europeas, en total
47, de 24 países comunitarios y no comunitarios (deEspaña se incluyen Sevilla, Madrid y Barcelona).
Los 57 indicadores de Ciudades Saludables (WHO,1993b) incluyen los siguientes cinco apartados:
a) Salud (3 indicadores).b) Servicios sanitarios (11 indicadores).c) Medio ambiente (19 indicadores).d) Socioeconómico (20 indicadores).e) Información General (4 indicadores)
Cuadro 3.6. Indicadores de la OMS
CONTINÚA →
Indicadores de Salud Tasa de MortalidadCausa de fallecimientoBajo peso al nacer.
Indicadores de Servicios Sanitarios Inventario de organizaciones o asociaciones de auto ayudaProgramas de apoyo para las organizaciones de auto ayudaProgramas de educación para la salud% de niños de 6 años totalmente vacunadosNº de habitantes por practicanteNº de habitantes por enfermera% de población cubierta por seguros sanitarios% de población con acceso a servicio médico de emergencias en menos de30 min. en cocheDisponibilidad de salud primaria en lengua extranjeraComunicación de información sobre saludNº de cuestiones relacionadas con salud examinadas por la junta del gobiernolocal cada año.
Indicadores Medioambientales Contaminación atmosférica (concentraciones de SO2, NOx, O3, CO, Plomo y Partículas)Calidad microbiológica de las aguas de abastecimientoCalidad química de las aguas de abastecimientoPorcentaje de agua reciclada procedente de aguas residualesÍndice de calidad de la recogida de R.S.U.Índice de calidad del sistema de tratamiento de R.S.U.Cantidad de agua potable usada por habitante y día.Superficie relativa de espacios verdes en la ciudad.Acceso público a espacios verdes.Areas industriales abandonadas.Deporte y ocio.Calles peatonales.Carriles bici.Transportes públicos.Red de Transportes públicos que cubren la ciudad.Espacio edificado.Confort e higiene.Servicios de emergencia ambiental.Indicador de nivel de contaminación taly como lo percibe la población
![Page 155: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/155.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A154
Cuadro 3.6. Indicadores de la OMS
FUENTE: WHO (1993b)
IIndicadores Socio-Económicos Espacio edificado/habitante (m2)% de población con viviendas deficientesNº estimado de sin viviendasTasa de paroTasa de absentismo laboral% de familias por debajo de la línea de pobreza nacional% del total de empleo generado por las 10 actividades económicas más importantes% de hogares unipersonales% de familias monoparentales% de niños que dejan la educación tras la educación obligatoriaTasa de analfabetismo% del presupuesto urbano destinado a acciones sociales y sanitariasTasa de criminalidad% de viviendas para la tercera edad con instalaciones de asistencia en emergenciasPrincipales causas de las llamadas de emergencias% de niños en listas de espera de las instalaciones para cuidado de niñosEdad mediana de las mujeres que dan a luz por primera vezTasa de aborto en relación al nº total de nacimientos% de personas por debajo de 18 años bajo vigilancia policial% de jubilados de empleo en relación al nº total de jubilados por edad
Información General CensoEducación.Categorías profesionalesSuperficie total de la unidad de población
3.4.7. Indicadores de referencia de la Auditoría Urbana (Comisión Europea. DG. XVI)
La Auditoría Urbana se plantea como objetivo laobtención de información comparable sobre el estadosocioeconómico y ambiental de las ciudadeseuropeas. Para ello se proponen 33 indicadores sobrecinco ámbitos: aspectos socioeconómicos,
participación, educación y formación, medioambiente, y cultura y ocio.
Los resultados obtenidos para 58 ciudadeseuropeas (27 de ellas a nivel metropolitano), se hanpublicado en un anuario, además de la metodologíapara la elaboración de estos indicadores de calidad devida urbana.
CONTINUACIÓN
![Page 156: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/156.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 155
Cuadro 3.7. Indicadores de la Auditoría Urbana
FUENTE: DG XVI
Aspectos socioeconómicos Población total. Distribución por sexo y edadEstructura familiarPNB per capitaIngresos familiares y disparidades entre rentasPoblación viviendo por debajo de la línea de la pobrezaNúmero de personas sin hogarNúmero de personas dependientes de la seguridad socialCoste de la vivienda: alquileres comparados con ingresosRatio de propietarios/inquilinosRatio de no nacionales, residentes o emigrantes, EU y no EU.Esperanza de vida al nacerRatio de delitosEstructura de población activa asalariada por industria/sectorTasa de empleo como porcentaje de la población totalTasa de crecimiento de empleoNúmero de desempleados e inactivos.Nivel de participación de la mujer en el mercado de trabajo
Participación ciudadana Ratio de participación en las últimas elecciones municipalesProporción de residentes no cualificados para votarNúmero de mujeres entre los representantes locales electos
Niveles de Educación y Formación Ratio de abandono de estudios primarios y secundariosNivel de educación de la población, desglosada por sexoCercanía a universidades y/o centros de educación superiorRatio de cobertura o provisión de guarderías.
Medio Ambiente Calidad del aire y del agua y nivel de ruido (estándares comunitarios)Consumo de energía y aguaReutilización de residuos sólidos y líquidosPatrones de transporte (viajes de pasajeros), publico y privadoProporción de espacios verdesDensidad de población.
Cultura y ocio Número de películas en cines y de actuaciones de teatro al año.Número de museos y número de visitantes al añoNúmero de infraestructuras deportivas.
![Page 157: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/157.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A156
3.4.8. Indicadores de Seattle Sostenible (EE.UU.)Uno de las iniciativas que ha tenido una mayorrepercusión mundial al ser precursor de todo unproceso en la toma de decisiones de indicadores fue elForo Cívico y de Voluntarios de "Seattle Sostenible",fundado en 1991, con el deseo de aumentar lavitalidad cultural, económica, ambiental y social de laciudad. Lo primero fue desarrollar un set de indicadoresad hoc para la Comunidad de Seattle mediante unproceso participativo y con expertos. Como resultadose seleccionaron 99 indicadores iniciales yposteriormente en el proceso de selección definitiva,este conjunto se redujo a 40 indicadores (Cuadro 3.8).Posteriormente se elaboró una estrategia de actuaciónque esta en funcionamiento y revisión permanente(Sustainable Seattle, 1995).
A raíz de esta iniciativa han surgido sobre todo enEstados Unidos (Pasadena, Jacksonville, San
Francisco, Berkeley, etc.), Canadá (Hamilton-Wentworth, British Columbia230, Vancouver, Alberta,etc.) y Australia (Halifax ecocity en Adelaide) un sinfin de propuestas de indicadores de sostenibilidad231,cuya principal finalidad es la "orientación hacia latoma de decisiones" (dando una mayor importanciaa la faceta social de estos indicadores, endetrimento de la meramente económica omedioambiental), más que otros fines como elanálisis descriptivo, la previsión o el científico. Sibien estos indicadores no se pueden comparar entreciudades, sí permiten el análisis de la evolucióntemporal hacia los objetivos concretosseleccionados por la ciudad como de "sostenibles".No obstante se han producido intentos denormalizar estas propuestas, entre los que destacael trabajo realizado por Hart (1995) que seleccionauna lista de más de 500 indicadores.
230. Véase el análisis de esta experiencia sobre la cuenca del río Fraseren Gustavson et al. (1999).231. Como guía de estos análisis realizados en Estados Unidos, Canadá
Cuadro 3.8. Indicadores de Seattle sostenible
CONTINÚA →
Medio Ambiente Salmones salvajes que circulan a lo largo de los canales localesBiodiversidad en la región Numero de días con buena calidad del aire por añoCantidad de suelo útil perdidoAcres de zonas húmedas que quedanPorcentaje de calles puesta peatonales
Población y recursos Población total y ratio de crecimiento anualGalones de agua consumida por personaToneladas de residuo sólidos generados y reciclados pro persona y añoMillas recorridas en coche por persona y consumo de gasolina por personaBTUs (British Thermal unit: 0,252 Kcal.) de energía renovable y no renovable consumidaHas. por persona y uso de esta (residencial, comercial, espacios abiertos, transportes,...)Cantidad de alimentos exportados e importadosUso de salas de urgencia por casos de no emergencia
![Page 158: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/158.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 157
Cuadro 3.8. Indicadores de Seattle sostenible
FUENTE: Sustainable Seattle (1995)
Economía Porcentaje de empleos concentrados en los 10 empleos más comunes de la ciudadHoras de empleo pagadas en sueldos para el soporte de necesidades básicasDesempleo real, incluidos trabajadores infrautilizados, por diferenciación étnica y de edadMedia de la tasa de ahorro por familiaDependencia en fuentes locales o renovables en la economíaPorcentaje de niños que viven en la pobrezaGasto sanitario por persona
Cultura y Sociedad Porcentaje de recién nacidos con bajo peso por etniasDiversidad étnica del profesorado en letras para enseñanza primaria y secundariaPorcentaje de padres involucrados en actividades extraescolaresRatio de delincuencia juvenilPorcentaje de jóvenes que participan enalgún servicio comunitarioPorcentaje de estudiantes que se gradúan por etnia, genero y nivel económicoPorcentaje de población que votan en las elecciones localesRatio de adultos con capacidad de leer y escribirCantidad de vecinos que conocen a los responsables del proyecto porsu nombreTratamiento equitativo en el sistema de justiciaRatio de gasto de dinero en prevención, tratamientos de alcohol y drogaPorcentaje de población con jardinesRatio de uso de bibliotecas y centros de la comunidadParticipación pública en temas de culturaPorcentaje de adultos voluntarios en servicios de la comunidadPercepción individual del bienestar
3.4.9. Indicadores de Desarrollo Sostenible de Leicester (UK)
En el Reino Unido ha tenido gran calado el programaAgenda 21 desarrollado por Naciones Unidas,habiendo desarrollado una estrategia nacional haciala sostenibilidad (HMSO, 1994), así comometodologías para evaluar dichos avances sobre labase de indicadores de sostenibilidad (HMSO, 1996a)y contabilidad medioambiental (HMSO, 1996b; 1999).
Asimismo, también se ha realizado una IniciativaAgenda Local 21 a la que se han adherido gran
número de municipios, entre las que destacanLeicester, Newcastle, Manchester (Ravetz, 1994), etc.En Leicester, al igual que en la mayoría de los demáscasos (LGMB, 1995), se están desarrollandoindicadores para ayudar al diseño y evaluación de losplanes de acción local (Leicester City Council, 1995).En este municipio se ha seleccionado un conjunto de14 indicadores centrales(referidos a calidadambiental, equidad social, oportunidad económica ysalud) de un total de 101 posibles indicadorescubriendo trece temas clave.
CONTINUACIÓN
![Page 159: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/159.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A158
Cuadro 3.9. Indicadores de Leicester
Tema Indicador Central
FUENTE: Leicester City Council (1995)
Medio ambiente urbano 1. Mejoras percibidas en el centro urbano2. Satisfacción en el vecindario
Economía y Trabajo 3. Tasa de Desempleo4. Niveles de Renta máxima y mínima
Energía 5. Uso energético
Paisaje y Ecología 6. Pérdidas de calidad en los hábitats salvajes a costa del desarrollo
Polución 7. Calidad del aire8. Polución acuática en ríos y canales
Medio Social 9. Niveles de asma10. Sin viviendas11. Crimen violento12. Nivel educativo
Transporte 13. Modo de transporte al trabajo
Desechos 14. Recogida de basuras domésticas
3.4.10. Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible Urbano en Andalucía (Consj.de Medio Ambiente. Junta de Andalucía)
En el capítulo primero se ha comentado brevementela política que en materia de ciudades estádesarrollado la Consejería de Medio Ambiente de laJunta de Andalucía. En la cuestión relativa aindicadores de desarrollo sostenible urbano ha dereferirse el trabajo promovido por la Consejeríareferido a la propuesta de un sistema de indicadorespara las ciudades andaluzas.
El mismo se presenta como una ampliapropuesta teórica siguiendo la clasificación PER,conformando una matriz de más de ochentaindicadores que sirva de base para la posteriorselección de indicadores esenciales adecuados alobjetivo de medida de cada análisis a implementar.Las áreas y ámbitos definidos son los presentadosen el Cuadro 3.10. La lista propuesta estácompuesta por 70 indicadores denominadosesenciales para caracterizar el desarrollo sostenibleurbano (Cuadro 3.11).
![Page 160: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/160.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 159
Cuadro 3.10. Áreas estratégicas y ámbitos específicos
Áreas Estratégicas Ámbitos
CONTINÚA →
Subsitema Fisico-AmbientalCiclo del Agua Disponibilidad
Abastecimiento y consumo Calidad y Tratamiento
Ciclo de Ia Energía Producción y distribuciónConsumoAhorro energético y energías alternativas
Ciclo de los materiales EntradasSalidasGeneración de residuosTratamiento y reciclajeBalance ecológico
Ruido Ruido
Atmósfera ContaminaciónConfort ambiental
Entorno Natural CalidadDeforestación y desertización
Bioodiversidad Biodiversidad
Subsistema Territorial-UrbanoSuelo Urbano Superficie
Distribución de usos urbanosÁreas urbanas abandonadasÁreas de expansión urbanaDistribución de usos urbanos
Transporte y Movilidad Infraestructuras de transporteUsos modalesVolumen de tráfico y congestión
Vivienda TamañoTipologíaEquipamientoViviendas ecológicas
Equipamiento Urbano Espacios abiertosSaludTelecomunicacionesAparcamientoMercadoOcioCulturalEducativoDeportivoAdministrativo
Sistema Verde CantidadAccesibilidadCalidad
Paisaje Urbano UrbanismoVida urbana
![Page 161: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/161.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A160
Cuadro 3.10. Áreas estratégicas y ámbitos específicos
Áreas Estratégicas Ámbitos
FUENTE: CMA (2001c)
Subsitema Socio-económicoPoblación Población total
DensidadTasa dependencia
Educación y Formación Educación y formaciónEducación e información ambiental
Salud pública y Seguridad Ciudadana SaludSeguridad ciudadana
Participación y Diversidad Social ParticipaciónActividad socialSolidaridadAsociacionismo
Renta y Consumo RentaBienestarConsumo y ahorroVivienda
Actividad Económica y Empleo Mercado de viviendaEmpleoDistribución sectorial VAB y empleoSector público
Tecnología y Gestión del Medio Ambiente AdministraciónEmpresasSociedadI+D
CONTINUACIÓN
![Page 162: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/162.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 161
Cuadro 3.11. Indicadores propuestos para la CMA
Áreas Estratégicas Indicadores Esenciales
Población Numero de habitantes de la ciudad y de la conurbación. Distribución por sexo y edadDensidad de población
Suelo Urbano Superficie total (Km2) de la aglomeración urbana (ciudad compacta + conurbación).Usos mayoritarios del suelo (dotacional, residencial. etc.) %.% de superficie abandonada o contaminada.Área cubierta por infraestructuras de transportes.Áreas verdes y espacios abiertos/ superficie urbana.
Vivienda M2 de vivienda por persona.% viviendas con plaza de aparcamiento privada.Nº de viviendas con características bioclimáticas (o certificación AENOR)
Transporte y Movilidad Nº de vehículos por habitante y Km2.Nº de plazas de aparcamiento público por hab.y Km2
Kms. carril-bici. (y % sobre total de km. carriles bus).Nº de desplazamientos cortos diarios. (en km. por hab.) y (% modos de transporte) Longitud total del viario y porcentaje de autovías y vías de doble calzada/ total del área urbana.Intensidad media de tráfico en las principales rutas de acceso a la ciudad y en el centro urbano.Nº de accidentes de tráfico.Gasto e inversión pública en transporte y tráfico.
Agua Consumo urbano de agua (por usos y por hab. y día).% Consumo aguas subterráneas sobre el total de consumo.Calidad agua. Número de días al año que los estándares de agua potable de la OMS no son cumplidos (aguas superficiales y subterráneas).Sequía. Nº de días en que los embalses están por debajo del 30% de su capacidad.% Pérdidas en la canalización y distribución de agua urbana.% de aguas residuales tratadas (por tipo de tratamiento).% de agua reciclada o re-utilizada (para riego básicamente).
Energía Consumo de electricidad (por habitante).Consumo de gasolina (por habitante).% de edificios con energía solar.% energías alternativas sobre el total de consumo energético en la ciudad.
Ciclo de los Materiales Cantidad de mercancías transportadas con origen o destino en la ciudad (en Kg.). Volumen de residuos generados (por habitante y composición) al año.Cantidad y calidad de residuos peligrosos.Recogida selectiva (vidrio, plástico, papel-cartón, pilas).Volumen recogido.% de residuos llevados a vertederos incontrolados. Volumen vertido.% de residuos tratados (por tipo de tratamiento). Volumen incinerado.% de residuos recuperados que son reciclados o reutilizados.
Ruido % de población expuesta a niveles de ruido superior a 65dB. y 75 dB. Nº de denuncias o sanciones debidas al ruido.
Atmósfera Días al año que el municipio no supera los estándares de calidad de aire.Inmisiones totales (por sectores y substancias como CO2 , NOx , SO2 , O3 y PPS).
CONTINÚA →
![Page 163: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/163.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A162
Cuadro 3.11. Indicadores propuestos para la CMA
Áreas Estratégicas Indicadores Esenciales
Entorno Natural y Biodiversidad Número de especies vegetales con edad superior a 100 años.Nº de especies de aves acuáticas/rapaces.% del término municipal ocupado por espacios naturales protegidos.
Sistema Verde M2 de zonas verde/habitante.% de personas a 15 minutos caminando de una zona verde.% de zonas verdes con especies autóctonas.% del término municipal ocupado por usos forestales. Superf. parques periurbanos.
Paisaje Urbano % porcentaje de edificios protegidos del centro histórico.Nº de itinerarios turístico/histórico urbanos.%Calles peatonales/viario urbano en centro histórico.
Educación y Formación Niveles educativos de la población urbana (por sexo y edad).Cursos de formación y educación ambiental (nº de alumnos).
Actividad Económica Empleo. Tasa de paro y empleo (% por sectores).Participación laboral de la mujer.Tasa de dependencia.
Renta y Consumo Nivel de renta media per capita.Nº de personas sin hogar.Coste medio de la vivienda.
Salud y Segur. Ciudadana % residentes inmigrantes no nacionales.Tasa criminalidad.
Participación y Diversidad Soc. % Participación en las últimas elecciones locales.Voluntariado ambiental.
Equipamiento Nº de pabellones y recintos deportivos multiusos.Nº de centros de estudios superiores.Nº de camas hospitalarias por habitante.Nº museos, galerías de arte y casas-museo.Nº de sesiones de cines y represent. de teatro al año.
Tecnología y Gestión del M. Ambiente % Gasto en medidas de política ambiental por sectores (agua, residuos, atmósfera, educación, equipamiento, gestión, tasas ambientales, tecnología).Nº de empresas especializadas en servicios ambientales o biotecnología.Centros I+D ambiental.
FUENTE: CMA (2001c)
3.5. Conclusiones
De la lectura de este capítulo se derivan dos grupos dereflexiones. Por un lado, los aspectos básicos al enfoque delos indicadores y en particular los indicadores ambientales,mientras que otras cuestiones se centran específicamenteen los indicadores de desarrollo sostenible.
En el primer bloque de ideas, destacan aquellasorientadas a identificar el concepto de indicador y losrequisitos que ha de cumplir una medida para serconsiderada buen indicador. La diferencia entre indicador eíndice resulta asimismo importante, pues este trabajoconcluye con la elaboración de una serie de medidassintéticas o índices de desarrollo sostenible urbano.
CONTINUACIÓN
![Page 164: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/164.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 163
En relación a los indicadores ecológicos y desostenibilidad, destacan las aportaciones que desdeorganismos internacionales como la Unión Europea, laOCDE y sobre todo Naciones Unidas, se han realizadoen este sentido. De nuevo dentro del enfoque de losindicadores de sostenibilidad, se aprecia una granheterogeneidad, distinguiéndose no obstante lasiguiente clasificación: indicadores físicos, centradosen la representación en términos físicos de los efectosque sobre el medio tienen las actividades humanas;indicadores denominados integrales, al conjugar juntoa los anteriores, aquellos aspectos referidos a lascuestiones socioeconómicas y los indicadoresperceptivos.
Un aspecto importante es la definición de losvalores de referencia sobre los que evaluar, en términosde distancias, los indicadores de sostenibilidad. Sobreeste tema se puede concluir que no existe un consensometodológico, si bien se puede definir que los sistemasde referencia suelen utilizar valores máximos omínimos, valores target u objetivo y valores críticos oumbrales de referencia. Tradicionalmente se haconcedido excesivo énfasis a la hora de elegir el mejormétodo de referenciación, sin embargo, metaanálisis
realizados en esta materia indican que, de cara a suutilización en la evaluación de políticas hacia lasostenibilidad, se obtienen resultados muy similares ypor tanto complementarios.
En la última parte de este capítulo se describe unaamplia gama de metodologías internacionalesdenominadas genéricamente indicadoresmedioambientales, ecológicos y de desarrollo sostenible,aplicados a la esfera urbana. No obstante, se ha depuntualizar que su finalidad no es la medición directa de lasostenibilidad urbana, sino la cuantificación de ciertosefectos y componentes de la misma, así como unaaproximación más cercana a la toma de decisiones. Eneste sentido, se coincide con la idea de Boisvert et al.(1998:111), que señalan que "ni los indicadoresecológicos ni los indicadores ambientales de la OCDEfueron originalmente diseñados con referencia aldesarrollo sostenible". Estos indicadores no ofrecenvalores guía o de referencia hacia el desarrollo sostenible,sino que ayudan simplemente a mejorar la informaciónambiental y el conocimiento de las interrelaciones entreecosistemas naturales y artificiales, hecho básico parapoder implementar una política coherente hacia eldesarrollo sostenible urbano.
![Page 165: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/165.jpg)
![Page 166: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/166.jpg)
Parte II. Metodologías y Análisis Empírico
![Page 167: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/167.jpg)
![Page 168: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/168.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 167
4. Métodos de Análisis Aplicados
Introducción
Revisadas los principales teorías referidas a lamodelización de la sostenibilidad, así como a sumedición en base al uso de indicadores, en los siguientescapítulos se trata de avanzar en la opción de la definiciónde un indicador sintético de calidad del desarrollo urbanoaplicado a las ciudades más pobladas de Andalucía.
A la hora de elaborar índices o indicadoressintéticos existe una larga tradición en materia depredicción y análisis de ciclos económicos232. De lasmúltiples posibilidades metodológicas existentes, trasuna serie de comentarios generales referidos al uso detécnicas multivariantes, en este capítulo se exponensucintamente los tres métodos de análisis estadísticoque se aplicarán seguidamente para la obtención dedicho índice. Se han seleccionado básicamente tresmétodos de análisis multivariante:
a) Análisis de Componentes Principales (ACP). Setrata de la técnica con mayor aceptación en laelaboración de índices aplicados ampliamente a todoslos ámbitos de las ciencias sociales y ambientales.
b) Análisis de la Distancia P2 (ADP2). Comométodo representativo del grupo de técnicas referidas
a la medición de distancias, el índice DP2 se ha aplicado ala elaboración de indicadores sintéticos en Economía.
c) Agregación de Conjuntos Difusos (ACD). Estatécnica se basa en la teoría de los conjuntos difusos(fuzzy sets theory) como forma para salvar la vaguedade imprecisión de la información estadística disponible ydel concepto a medir, el desarrollo.
Finalmente, se enuncian los principalescondicionantes derivados de un enfoque basado en el usode indicadores como medida del desarrollo a partir de suscomponentes, así como las propiedades que ha decumplir un buen índice.
4.1. Bases para la aplicación de métodosmultivariantes en la elaboración deíndices de desarrollo
En análisis empíricos centrados en la EconomíaRegional, para obtener una única medida explicativadel nivel de desarrollo o bienestar de un territorio, serecurre a modelos que tratan de determinar estructuraslatentes en un conjunto de variables (Martín, 1988;Pulido y Cabrer, 1994). Básicamente se puededistinguir entre técnicas basadas en el análisis de lacorrelación existente, o bien metodologías centradasen la regresión múltiple y modelos econométricos.
Dentro de los modelos basados en el análisis de lacorrelación observada, el procedimiento genérico quese sigue tras la definición del modelo inicial es:
232. Entre otras referencias clásicas, destacan Burns y Mitchell (1946),Hymans (1973), Auerbach (1982) y Lahiri y Moore (1991), así comoMaravall (1989), Melis (1983) e INE (1994) en España. No obstante,autores como Koopmans (1947) critican abiertamente la construcción deindicadores sintéticos sin la adecuada base teórica previa.
![Page 169: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/169.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A168
1. Identificación y selección de las variables eindicadores relevantes. Definidas las variablessignificativas del modelo a priori, se seleccionan losindicadores que reflejen su valor, en base unas veces ala correlación observada entre los indicadores y elobjetivo de medida, otras a la variancia explicada porlas mismos.
2. Normalización. La estandarización se realizacon el objetivo de salvar, en el caso de variablescuantitativas, el problema derivado de la distintaunidad de medida y la forma funcional de losindicadores.
3. Ponderación. Como ya se ha comentado en elapartado referido a los indicadores de sostenibilidad(epígrafe 3.3), se trata de la cuestión crucial en ladefinición del índice final. Básicamente puedenutilizarse como ponderaciones los pesos implícitos enel modelo empírico, otros basados en hipótesis sobresu importancia en términos del objetivo final, o bienmedidas subjetivas. En este punto resulta importante ladefinición de niveles críticos para la sostenibilidad.
4. Agregación y cálculo. 5. Interpretación o evaluación.
Como aparece en la mayoría de textos dereferencia para el análisis multivariante clásico (Kendall,1975; Lebart et al., 1977; Anderson, 1984), el objetivoprincipal del mismo es el conocimiento delcomportamiento colectivo de un conjunto de variablesinterrelacionadas de forma que sus efectos no puedeninterpretarse únicamente por separado. El análisis secentra en la definición e interpretación del valor teórico.Este valor se define como una combinación lineal de larealización de las variables aleatorias (Xj) conponderaciones (wj) determinadas empíricamente por latécnica multivariante específica:
Valor Teórico: w1 X1 + w2 X2 + ...+ wj Xj+ ... + wp Xp
Dependiendo de la técnica multivariante, el valorteórico tendrá una función definida en base al tipo deanálisis realizado: de dependencia o deinterdependencia. Por ejemplo, en el Análisis Factorial,técnica para el análisis de la interdependencia, el valor
teórico trata de representar las estructurassubyacentes o la dimensionalidad de las variables tal ycomo se representan en sus correlaciones.
Los pasos genéricos de todo análisis multivariantesuelen ser los siguientes (Anderson, 1984):
1. Definición del objetivo de la investigación, así comode la técnica multivariante conveniente.
2. Desarrollo y planificación del análisis, formulandolos supuestos básicos del análisis multivariante.
3. Evaluación de los supuestos básicos y suincidencia en la capacidad para representar las relacionesmultivariantes.
4. Estimación del modelo multivariante y valoracióndel ajuste del modelo.
5. Interpretación del valor teórico para identificar laevidencia empírica de las relaciones multivariantes de losdatos.
Una cuestión previa a la aplicación de la técnicamultivariante es el análisis de los datos, hecho queredundará en un mejor conocimiento de las relacionesentre las variables así como una mejor fiabilidad en losresultados obtenidos. Para ello puede realizarse elsiguiente procedimiento (Hair et al., 1999):
1. Descripción de los datos. Mediante el habitualanálisis estadístico de medidas descriptivas, etc.
2. Identificación y tratamiento de los datosausentes y atípicos. Estableciendo las posibles causas,lo que llevará a distintos procedimientos en cada caso,tales como el mantenimiento de las variables o casoscon este tipo de problemas, aplicar técnicas deimputación, o bien la eliminación del análisis.
3. Verificación de los supuestos del análisismultivariante sobre las variables individuales, sudistribución conjunta y el valor teórico final. Estossupuestos varían en cada técnica, pasando por lanormalidad, la linealidad, la homoscedasticidad o laausencia de correlación en los errores.
4.1.1. Hipótesis y requisitos generales para los indicadores sintéticos
Además de los supuestos derivados de la técnicamultivariante específica es necesario definir otro tipo dehipótesis por la naturaleza del análisis en sí. El hechode que se trate de medir la calidad del desarrollomediante el análisis de sus componentes en base aluso de indicadores, hace tan necesario como evidentedefinir las siguientes hipótesis iniciales233 (Pena, 1977):
233. La importancia de estas hipótesis es clara dado que el instrumentode las dos primeras técnicas es el análisis de la correlación existenteentre las variables consideradas.
![Page 170: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/170.jpg)
• Hipótesis I. Completitud. Se supone que elnúmero de los componentes del desarrollo es completo,en el sentido de que están representadas todas laspropiedades relacionadas con el objetivo buscado por elíndice global.
• Hipótesis II. Bondad de los indicadores simples.Se acepta que los indicadores parciales o simples son"buenos" en el sentido de que miden adecuadamentelos estados en que se encuentra cada componente en elmomento del tiempo a que se refiere (se minimizan loserrores de medición).
• Hipótesis III. Objetividad. Se acepta que lafinalidad buscada por el indicador sintético puede serdebidamente alcanzada mediante indicadores simplesobjetivos, no necesitándose, por tanto, la utilización deindicadores de percepción para el conocimiento delproblema.
Siguiendo a Pena (1977), es importante definir lascondiciones que a priori han de exigirse a un indicadorsintético genérico "I":
• Postulado I. Existencia y Determinación. Lafunción matemática que define el índice ha de existir ytener solución.
• Postulado II. Monotonía. El índice ha de responderpositivamente a una modificación positiva de loscomponentes y negativamente a una modificaciónnegativa. Ello obliga en algunos casos a cambiar el signode los indicadores cuya correlación sea negativa con elobjetivo a medir (desarrollo).
• Postulado III. Unicidad. El índice ha de ser únicopara una situación dada.
• Postulado IV. Invariancia. El índice ha de serinvariante respecto a un cambio de origen o de escalade los componentes.
• Postulado V. Homogeneidad. La funciónmatemática que define el índice I=f(I1,I2,...,Im) ha de serhomogénea de grado uno. Este postulado es vital parala cardinalidad del índice:
f(c·I1,c·I2,...,c·Im)=c·f(I1, I2,...,Im)
• Postulado VI. Transitividad. Si (a), (b) y (c) son tressituaciones distintas del objetivo medible por el índice, eI(a), I(b) e I(c) son los valores del indicador correspondientea esas tres situaciones, debe verificarse que:
[I(a) > I(b) > I(c)] ⇒ [I(a) > I(c)]
• Postulado VII. Exhaustividad. El índice debe ser talque aproveche al máximo y de forma útil la informaciónsuministrada por los indicadores simples.
Los índices elaborados mediante el DP2 cumplenestas condiciones, sin embargo, los indicadores basadosen el Análisis Factorial no cumplen las propiedadessiguientes (Zarzosa, 1996):
a) El postulado III (si la extracción de los factores noes mediante el método de los componentes principales),
b) El postulado IV (se han de estandarizarpreviamente los indicadores),
c) El postulado V, pues no se derivan medidascardinales, sólo ordinales.
d) El postulado VI, pues al modificar la matriz inicial yañadir un nuevo elemento o variable puede afectar a lasordenaciones finales en las puntuaciones de los factores.
Considerando como objetivo el establecimiento deuna medida sintética del desarrollo234, diversas críticaspueden efectuarse sobre las metodologías seleccionadas,tanto sobre los índices elaborados a partir de componentesprincipales como en las medidas de distancia. La principalse centra en el no cumplimiento de alguna de las hipótesisde partida arriba comentadas, lo que sumado a laasignación de ponderaciones en base a correlacionesempíricas, puede llevar a resultados alejados a la realidad.Si no se realiza una selección correcta de los indicadoressimples, o si ésta no abarca las principales dimensiones delobjeto de estudio, difícilmente el índice final "indicará" algorepresentativo acerca de la cuestión principal.
Aplicando estas técnicas, la medida del grado dedesarrollo a partir de un conjunto completo de indicadoresrepresentativos de las esferas social, económica yambiental no provee una información directa sobre lasostenibilidad del ámbito en cuestión. En este trabajo sereconocen las limitaciones derivadas del uso de medidassintéticas para el desarrollo cualificado como sostenible,así como aquellas otras específicas de las metodologíasmultivariantes, todas centradas en el supuesto delinealidad en las relaciones entre variables.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 169
234. Muchas son las críticas sobre el uso de medidas sintéticas deldesarrollo centradas en los problemas que conlleva la selección correctade los indicadores, su comparabilidad, la generalización excesiva, losefectos compensatorios, la mayor importancia de factores como elcrecimiento económico o la renta, etc.
![Page 171: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/171.jpg)
4.2. Análisis de Componentes Principales(ACP)
4.2.1. Análisis Factorial y Análisis de Componentes Principales
El Análisis Factorial puede considerarse como unconjunto de técnicas de interdependencia cuyoprincipal objetivo es definir la estructura subyacente enuna matriz amplia de datos. Entre las mismas seencuentra el Análisis de Componentes Principales(ACP), uno de los procedimientos propios de laestadística descriptiva más utilizados para sintetizar lainformación contenida en un número elevado deindicadores sobre diversos factores determinantes delnivel de desarrollo, calidad de vida, bienestar, etc235.
El objetivo específico del ACP, en palabras de Uriel(1995:343), "es explicar la mayor parte de la variabilidad
total observada en un conjunto de variables con el menornúmero de componentes posibles". Se trata pues dereducir la dimensión original de un conjunto de p variablesobservadas llamadas originales, correlacionadas entre sí, enun nuevo conjunto de m variables ortogonales (nocorrelacionadas), denominadas componentes principales.
A partir de las correlaciones observadas entre lasvariables originales, se definen unas dimensionessubyacentes (los valores teóricos), que son loscomponentes principales, obtenidos como combinacioneslineales de las variables originales236. Obtenidos loscomponentes o factores, mediante la observación de lascargas factoriales, se consigue una mayor interpretabilidadde las relaciones existentes entre los datos, así como ladefinición del grado de explicabilidad de cada variable,afrontándose con todo ello el objetivo principal de esteanálisis: el resumen y la reducción de los datos en unconjunto más pequeño de variables con la menor pérdidade información posible.
En referencia a los supuestos básicos del ACP, graciasa que se trata de una técnica con una clara basegeométrica (Pearson, 1901), se pueden relajar o noconsiderar en sentido estricto aquellos referidos anormalidad y homoscedasticidad237 (Sánchez, 1984; Uriel,1995). No obstante, dado que la clave del análisis radicaen la correlación lineal, resulta deseable cierto grado demulticolinealidad238.
Realizados los pasos previos de la investigaciónmultivariante arriba comentados, se seleccionan lasvariables relevantes a incluir en el análisis. Ha depuntualizarse que, como señalan Hair et al. (1999), elACP siempre producirá componentes, por lo que ha deminimizarse el número de variables a incluir y noproceder a seleccionar grandes cantidades de variablesde forma indiscriminada, lo que conduciría a malosresultados (el conocido problema de "basura de entrada,basura de salida") y correlaciones deshonestas.
Otra característica de esta metodología es lanecesidad de trabajar con variables medidas en unaescala de intervalo o razón239. La existencia devariables con menos categorías o incluso dicotómicasreducirá las correlaciones afectando al AnálisisFactorial240. La justificación a esta restricción es la bajarobustez del coeficiente de correlación de Pearson ala no linealidad y a la presencia de variables conobservaciones anómalas. Asimismo, es necesariotrabajar con una base de datos completa,realizándose por ello un tratamiento de valoresausentes previos en su caso.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A170
235. Estas técnicas son desarrolladas inicialmente por Pearson (1901),Spearman (1904), Hotelling (1933) y Rao (1965), siendo muy utilizadas enanálisis psicosociales por la Escuela de Chicago, con Thurstone (1947) oVernon (1950) entre otros. Se pueden citar numerosas referencias, entrelas que destacan desde una perspectiva metodológica: Kendall (1975),Harman (1976), Lebart et al. (1977), Anderson (1984), Comrey (1985),Dillon y Goldstein (1984), Johnson y Wichern (1998) y Hair et al. (1999).En España son importantes las referencias a Cuadras (1981), Sánchez(1984), Mallo (1985), Batista y Martínez (1989) y Uriel (1995), entre otros. Deentre las aplicaciones del ACP al ámbito de estudio de este trabajodestacan King (1974), Ram (1982), Slottje et al. (1991), Young (1999), Lai(2000) y en España INE (1986;1991), Somarriba y López (2000), entre otros.236. Se recuerda que un supuesto básico de esta técnica es la existenciade relaciones lineales entre las variables, hecho que, como argumenta Pena(1977), no resulta excesivamente restrictivo en análisis centrados en eldesarrollo socioeconómico a la hora de identificar relaciones causa-efecto.237. Lógicamente, ello supondrá una menor correlación observadaentre las variables así como la posible inconsistencia posterior al aplicartest estadísticos de significación sobre los factores, hecho no obstantepoco frecuente (Hair et al., 1999).238. De hecho puede aplicarse un contraste de esfericidad de Bartlett(1950) para verificar la hipótesis de correlación entre cada par devariables. No obstante, ante la presencia de medidas con cierto gradode heterogeneidad y muy diferentes escalas se opta por el uso de lasvariables estandarizadas (ACP normado).239. En este sentido, Uriel (1995) aboga directamente por el uso devariables ratio, dado que eliminan el problema de magnitud o escala queenmascara otras características más profundas (Op. cit. pág. 333). Noobstante, esta práctica acarrea otro tipo de problemática, modificando laforma de la distribución y concediendo quizás demasiada importancia acasos que en términos absolutos estarían localizados en las colas de ladistribución de cada variable.240. Como señalan García et al. (2000), cuando se trabaja con variablescategóricas o dicotómicas el coeficiente de correlación de Pearson pierdevalidez siendo necesarios otros coeficientes basados en la Chi-cuadrado (Cde Contingencia, V de Cramer) o los coeficientes phi respectivamente. Noobstante en esos casos es recomendable el uso de otras técnicasmultivariantes como el Escalamiento Multidimensional, el Análisis deCorrespondencias o el Análisis de Conglomerados jerárquico.
![Page 172: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/172.jpg)
Los siguientes pasos suponen la elección deunas técnicas u otras, dentro del Análisis Factorial241,por lo que pueden variar en cada investigaciónaplicada. No obstante, en el análisis empírico quesigue a este capítulo, el procedimiento general aseguir es el propio de un análisis de componentesprincipales normado.
4.2.2. Aplicación del ACP para la elaboración de un indicador sintético
Se ha comentado que para elaborar un indicadorsintético o índice que resuma la variabilidadobservada en un conjunto de variables, definiendo asíel comportamiento de una variable latente (p.e.: eldesarrollo), el Análisis Factorial y en concreto suvariante ACP, constituye un instrumento de análisisempírico muy útil. Los pasos a seguir para elaboraresta medida son los siguientes.
4.2.2.1. Definición de la matriz de correlacionesSe parte de la matriz de variables originales X querecoge la información inicial de la muestra de n casossobre p variables:
La matriz de variancias y covariancias muestralesV queda definida como:
Cuya diagonal principal está compuesta devariancias iguales a la unidad cuando las variablesestán tipificadas.
Asimismo, a partir de se puede calcular la matrizde correlaciones muestral. Esta matriz informa sobre laconcomitancia en la variación observada entre paresde variables que se tratará de explicar con el menornúmero de factores (variables latentes)242. Las variablesque muestran una muy baja correlación son candidatasa ser eliminadas del análisis:
4.2.2.2. Obtención de las componentes principalesEl ACP trata de explicar la mayor parte de lavariabilidad total observada en un conjunto devariables con el menor número de componentesprincipales243. Los componentes son una nueva clasede variables independientes entre sí (ortogonales) yfunciones lineales de las variables originales, con lapropiedad de tener la variancia máxima. Estoscomponentes están jerarquizados en base a lainformación que incorporan, medida por el porcentajede variancia total explicada de la matriz de datosoriginales. La obtención de los componentes es la quesigue (Uriel, 1995).
La primera componente principal Zli se expresacomo combinación lineal de las p variables originales,donde uli son las ponderaciones:
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 171
241. La mayoría de autores constatan cierto grado de confusión entre elACP y el Análisis Factorial común, a pesar de las diferencias en susobjetivos, sus características y su grado de formalización (Uriel, 1995). Sinduda, a ello contribuye el hecho de que el ACP sea una de las posiblestécnicas aplicables para la definición de la primera matriz factorial en elAnálisis Factorial. Sin embargo, el objetivo del presente trabajo no pasapor el análisis exhaustivo de ambos métodos. El ACP es la técnica de usogeneralizado dado que no presenta los problemas prácticos del AnálisisFactorial común tales como indeterminación de factores (las puntuacionesu ordenaciones resultado del análisis no son únicas para cada caso) o ladificultad en el cálculo empírico de la variancia común. No obstante,diversas investigaciones apuntan a la convergencia de ambos resultados(Velicer y Jackson, 1990).242. Si se parte de variables con las mismas unidades de medida, sepuede realizar el análisis en base a la matriz de covariancias, no obstantelas variables con variancias muy elevadas introducirán un sesgodominando los componentes iniciales (Jolliffe, 1986). Por ello es preferibleextraer los componentes a partir de R, lo que equivale a hacerlo a partir dela matriz inicial con los valores estandarizados, concediendo a todas lasvariables la misma importancia (ACP normado). Una tercera alternativapasa por el ACP ponderado, en el que a cada variable o grupo de éstas sele asignan distintos pesos relativos (p.e.: la inversa de la raíz de ladesviación típica de los valores propios obtenidos en un ACP previo).243. La variancia total puede dividirse en tres partes diferenciadas:variancia común, variancia específica y error. El ACP incluye las unidadesen la diagonal de la matriz de correlación para que la matriz factorialconsidere la variancia completa. El Análisis Factorial común por elcontrario incorpora en la diagonal únicamente la variancia compartida. Losprimeros componentes del ACP, a diferencia de los derivados del AnálisisFactorial, contienen proporciones bajas de la variancia común y de aquelladerivada del error.
![Page 173: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/173.jpg)
De forma matricial resumida, el componente z1 será:
z1=Xu1
La primera componente se obtiene maximizando suvariancia Var(z1), sujeta a la restricción de que la suma desus ponderaciones (u1j) al cuadrado sea igual a la unidad:
La variancia del primer componente, considerandoque su media es cero, viene dada por:
Si las variables están tipificadas,
es la matriz de correlaciones R. Si las variables estánexpresadas en desviaciones respecto a la media, esaexpresión es la matriz de covariancias muestral V.Siguiendo la descripción sobre la base de la matriz V, laexpresión de la variancia es:
Var(zl)=u´1Vu1
Para maximizar esa función sujeta a la restricción
, se conforma el langrangiano a maximizar:
L=u1´Vu1-λ(u´1u1-1)
Derivando respecto a u1 e igualando a cero:
Al resolver esa expresión se obtienen raícescaracterísticas o autovalores (eigenvalues). El vector u1
es el vector característico (eigenvector) correspondientea la raíz característica mayor (λ1) de la matriz V.
El resto de componentes se obtienen de formaanáloga. Para el siguiente componente z2 se imponeademás de u´2u2=1, la condición de que no estécorrelacionado con el anterior: u´2u1=0 y así para todoslos p componentes. Para el componente genérico Zh:
u´huh=1u´hu1= u´hu2= ... =u´huh-1=0
Es decir, que no estén correlacionados loscomponentes.
El vector de ponderaciones uh para el componentezh está asociado a la raíz característica λh, una vezordenadas éstas de mayor a menor.
Para considerar la proporción de la variancia totalexplicada por cada componente, es necesario determinarla variancia de las componentes. Dada la condiciónimpuesta de que u´huh=1, la variancia del componente zh
es precisamente la raíz característica λh a la que vaasociada:
Var(zh)=u´hVuh=λh
La variabilidad total observada en las variablesoriginales puede definirse como la suma de susvariancias, las cuales aparecen en la diagonal principalde la matriz. La traza, suma de los elementos de ladiagonal principal, de la matriz es precisamente esavariancia total:
Por consiguiente, el componente zh explica unaproporción Ph de la variación total en los datosoriginales igual a244:
Resulta habitual determinar las covariancias y lascorrelaciones entre las variables originales y loscomponentes principales. La covariancia entre lavariable Xj y la componente Zh es:
Cov(Xj, Zh)=λh uhj
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A172
244. Si en vez de partir de la matriz V se trabaja con la matriz R, la Traza
(R)=p, por lo que
![Page 174: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/174.jpg)
La correlación entre la variable tipificada Xj y lacomponente Zh es:
Este coeficiente es el que conforma ladenominada matriz factorial, de componentes o decargas factoriales.
Por otro lado, el Análisis Factorial propiamentedicho tiene una finalidad inferencial más acusada. Seplantea como objetivo explicar únicamente lasinterrelaciones entre las variables, mediante el análisisde la variancia común compartida por todas lasvariables objeto de análisis (comunalidades). En estecaso, las variables originales son las variablesdependientes y vienen explicadas por los factorescomunes no observables. A la hora de extraer la matrizde factores inicial se pueden aplicar distintos métodosalternativos. Los dos más importantes son el métodode ejes principales y el método de componentesprincipales245, este último muy similar al ACP pues partede la matriz de componentes resultante del mismo.
4.2.2.3. Selección del número de componentesSobre la base de la información recogida en las raícescaracterísticas (autovalores) hay diversos criteriospara decidir el número razonable de factores quepermita definir la estructura correcta de los datos yposibilite su posterior interpretación. Los criteriosmás importantes son246:
a) Criterio de la media aritmética o de la raíz latente(Kaiser, 1958). Se basa en la selección del número defactores cuya raíz característica λj supere el valor mediode las raíces características. En el caso de variables
tipificadas (donde
b) Contraste de caída (Cattell, 1965). Estecontraste parte de la representación gráfica de lasraíces características para cada componente enorden decreciente (gráfico de sedimentación). Seescogen las componentes hasta el punto en que lacurva descendente comience a ser una líneahorizontal (zona de sedimentación), lo que indicaque a partir de ese punto la proporción devariancia explicada no compartida es demasiadogrande.
c) Porcentaje de variancia explicada. El criteriode la variancia explicada radica precisamente enacumular el porcentaje de variancia explicada porlas componentes o factores hasta llegar a un nivelmínimo (en investigaciones sociales suele ser entorno al 60-70%), en relación con el número devariables y observaciones. Otra alternativa consisteen escoger suficientes componentes para explicaro discriminar entre subconjuntos muestrales que apriori se puedan delimitar.
4.2.2.4. Interpretación de los componentesEn ocasiones, los componentes seleccionadosinicialmente en la matriz de cargas factorialespermiten una interpretación clara de las variables quecomprenden cada uno de ellos y de cuáles son másrepresentativas dentro de los mismos. Básicamente elACP, como técnica de reducción estadística, concluyeen este punto a falta de la aplicación de los resultadosdel análisis.
Por otro lado, para facilitar la interpretación, lohabitual es realizar la rotación de los factoresconsiguiendo soluciones factoriales menosambiguas y más significativas. La rotación defactores es una técnica iterativa que supone girar enel origen los ejes de referencia de los factores hastaalcanzar cierta posición. Si la rotación es ortogonalse giran 90 grados respecto a los de referencia. Si larotación es oblicua no se plantean restricciones alángulo de giro248. Identificadas las variables conmayor carga o influencia sobre cada factor se puedeproceder a etiquetar o nombrar el factor.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 173
245. Se trata de los dos métodos más importantes, sin embargo puedenmencionarse otros tales como el de Máxima Verosimilitud, MínimosCuadrados No Ponderados, Mínimos Cuadrados Generalizados,Factorización Alfa y Factorización Imagen.246. Otras técnicas vienen recogidas en Cuadras (1996:286-291).247. Jolliffe (1972) propone, en base a simulaciones, que el valor límitepara seleccionar un componente puede llegar a ser 0,7. No obstante,este hecho repercute en una menor explicabilidad de la variancia totaldel componente en cuestión, que ni siquiera explica la varianciacontenida en una variable. 248. El tipo de rotación más usada es la ortogonal al mantenerindependientes los componentes finales. Por su parte, la rotaciónoblicua muestra una mayor interpretabilidad, permitiendo que loscomponentes estén relacionados entre sí. Dentro de los métodos derotación ortogonal se encuentran distintas técnicas como VARIMAX,EQUAMAX y QUARTIMAX. El método VARIMAX es el más utilizado,consistente en la maximización de la suma de variancias de la matriz defactores. En referencia a la rotación oblicua, no existe un consenso quepermita señalar la técnica más frecuente, dependiendo en la mayoría delos casos del paquete de análisis estadístico que se maneje (para SPSS10.0 se incluyen OBLIMIN directo y PROMAX) y del grado deexplicabilidad finalmente obtenido.
), este criterio se traduce en
seleccionar las componentes cuya raíz característicasea mayor que 1247.
![Page 175: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/175.jpg)
4.2.2.5. Aplicación de los resultados del análisisBajo el objetivo final de la reducción de datos, se puedenplantear diversos procedimientos alternativos. Si bien noexiste un consenso claro sobre este tema, básicamentese pueden agrupar en dos tipos de técnicas: el uso deescalas aditivas o de las puntuaciones en loscomponentes. Como señalan Hair et al. (1999), en laelección del método han de valorarse dos parámetroscomplementarios: el interés en conseguir una medida quemantenga la ortogonalidad (puntuaciones de loscomponentes), frente a una medida más aplicable oextrapolable a otros ámbitos (escala aditiva).
En la formulación de escalas aditivas se trata de crearuna medida compuesta o sintética a partir de las variablessuplentes. Éstas son aquellas variables con mayor cargapara cada factor seleccionado, actuando comorepresentantes del mismo. Lo habitual es asignar elmismo peso a todos los componentes y combinar lasvariables suplentes mediante la media aritmética simple249.
En el caso del cálculo de las puntuacionesfactoriales, se parte de la matriz de coeficientes depuntuaciones de los componentes o factores250, la cualmuestra los valores de uhi para calcular el valor delcomponente h-ésimo para el caso i.
Zhi=uh1X1i+uh2X2i+...+uhpXpi h=1, 2, ..., pi=1,2,..., n
Así, todas las variables influyen en alguna medidaen la puntuación final del caso. Lo habitual es presentarlas puntuaciones de forma tipificada:
h=1, 2, ..., p i=1,2,..., n
En muchas ocasiones, la aplicación de estatécnica se suele limitar a la selección de la primera
componente251, identificando como indicador sintéticola puntuación de los casos para la misma. Otraalternativa es la agregación directa de los primeroscomponentes, ponderados, por ejemplo, por ladesviación típica de cada uno (Peters y Butler, 1970), obien por el porcentaje de variancia explicada.
A partir de las puntuaciones obtenidas para cadacomponente también es posible realizar escalassumativas, agregando los distintos valores de laspuntuaciones para cada caso.
No obstante, sea cual sea el procedimientoelegido, resulta conveniente realizar un análisisposterior de la correlación entre este índice y losfactores seleccionados, para en cierta forma validar labondad de los resultados. El paso final consiste en lavaloración de la necesidad de cambios en el análisisrealizado, desde la eliminación de variables al empleode otros métodos de selección de factores o rotación.Si el interés del análisis es la generalización de losresultados muestrales se puede proceder por ejemploa repetir el mismo con una muestra adicional o, si lamuestra es suficientemente grande, dividirla en variassubmuestras para analizar la robustez de los resultadosobtenidos.
4.3. Análisis de la Distancia P2 (ADP2)
4.3.1. Medidas de DistanciaLas medidas de distancia o disimilitud constituyenun enfoque muy habitual para el diseño deindicadores sintéticos económicos de coyuntura omedidas del desarrollo, la pobreza y ladesigualdad252. Como se argumenta en Pena (1977) yZarzosa (1996), los indicadores sintéticoselaborados sobre la base de las medidas dedistancia satisfacen una serie de condicionesexigidas en un espacio métrico:
a) No negatividad. La distancia es un número realúnico no negativo, tomando únicamente el valor cerocuando los dos vectores sean iguales.
dI (X,Z)=0; solamente si X=Z.dI (X,Z)>0; para todo X ≠ Z
b) Conmutatividad. La distancia entre el vector X yel vector Z es igual a la distancia entre el vector Z y el X.
dI (X,Z)= dI (Z,X).
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A174
249. Esta posibilidad es desarrollada por Jolliffe (1973), quien describevarios métodos para seleccionar subconjuntos de variables. 250. Al utilizar el ACP para la extracción de factores se obtienenpuntuaciones exactas de los factores para cada observación. En el resto demétodos (salvo factorización imagen y alfa) se ha de realizar una estimación. 251. Siempre y cuando ésta explique un porcentaje suficientementeelevado de la variancia total.252. Enfoque muy aplicado a la medida del desarrollo (Ivanovic,1963;1974)y la desigualdad entre distribuciones de renta (vid. Beckenbach y Bellman,1961; Atkinson, 1970; Dagum, 1980; Shorrocks, 1982; Ebert, 1984;Chakravarty y Dutta, 1987, entre otros). En Fernández (1992) se hace unarevisión acerca de índices de pobreza.
![Page 176: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/176.jpg)
c) Desigualdad triangular. Si se tienen tres vectoresdefinidos en el mismo espacio vectorial tales como X,Y, Z, debe verificarse que la suma de las distancias dedos de ellos a un tercero ha de ser mayor o igual que ladistancia existente entre ambos.
dI (X,Z) < dI (X,Y) + dI (Y,Z).
Gracias a ello, estos indicadores puedenutilizarse para comparaciones entre distintos ámbitosy a lo largo del tiempo (siempre y cuando la basetemporal sea la misma), dado que se consigue ladenominada propiedad del mantenimiento de orden.La introducción de nuevos casos no supone laalteración de la ordenación entre los casos existentes,hecho que no ocurre en los indicadores elaborados apartir del ACP por ejemplo.
Desde la perspectiva de la métrica euclídea, ladistancia entre dos vectores o casos (i,i*) se definecomo la raíz de la suma cuadrática de las distanciaslineales proyectadas sobre el eje de coordenadaspara las p variables consideradas:
En ocasiones, como el análisis multivariantecluster por ejemplo, se trabaja con la distancia euclídeaal cuadrado:
En notación matricial:
d2(i,i*) = (xi-xi*)´(xi-xi*)
O bien también se normaliza253, dividiéndose entrelas variancias de cada variable:
En notación matricial:
Donde DX es la matriz diagonal con las varianciasde las variables.
Una variante de medida de distancia basada en lasdiferencias al cuadrado se encuentra en la distanciageneralizada de Mahalanobis dm (1936):
En forma matricial:
Donde Cx es la matriz de covariancias.
La distancia dm frente a la distancia euclídeaaporta las ventajas de tener en cuenta la escala demedida de las variables y considerar además lacorrelación entre las mismas (dm se hace máximacuando éstas son incorrelacionadas). Se trata enrealidad de la distancia euclídea ponderada por lamatriz de covariancias. Sin embargo, no cumple lapropiedad de desigualdad triangular, por lo que no esuna distancia en un espacio métrico.
Por otra parte, si se deja de lado momentáneamentesu interpretación anglosajona, el ACP no resulta unmétodo ajeno al concepto de distancia según la métricaeuclídea (Lebart et al., 1995). De hecho, ya desde lasbases para su formulación inicial (Pearson, 1901) se tratade encontrar la forma de ajustar hiperplanos según elcriterio de mínimos cuadrados ortogonales. Por ello, elACP también puede contemplarse como un métodogeométrico de distancias254 en el que se evalúan lassimilaridades o distancias entre casos (o variables)considerando el grado de correlación entre lasvariables de una amplia matriz de datos. De hecho, enel ACP, la distancia entre dos casos (i, i*) se puededefinir como la distancia de Mahalanobis (Cuadras,1981) que define la inercia de la nube de puntos.
Frente a estas distancias basadas en diferenciascuadráticas existen otro grupo de medidas de lasvariaciones de las diferencias en términos absolutos.La distancia absoluta, de bloque, city-block, otambién llamada de Manhattan (sus curvas de nivelson cubos) es:
Sin embargo, esta distancia puede plantearproblemas al partir del supuesto de incorrelaciónentre las variables.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 175
253. Como se señala en Hair et al. (1999: 504) el uso de datos noestandarizados implica una inconsistencia en las medidas de distanciasderivada del cambio de la escala de las variables.254. En palabras de Batista y Martínez (1989:34): "la técnica determina unsubespacio de dimensión m (m<p<N), que en cierta manera optimiza elajuste de una nube de puntos, de manera que las distancias medidas en estesubespacio, reflejen de la mejor forma posible las distancias reales entre lasvariables y entre los objetos y sus representaciones respectivas en losespacios RN y RP."
![Page 177: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/177.jpg)
Variaciones sobre este tipo de distanciasbasadas son:
a) La distancia de Chebishev es:
b) La distancia F de Frechet:
En general, la métrica de Minkowski, define ladistancia genérica r-métrica:
Donde x´ij es el elemento j del vector i de tamañop, x´i*j es el elemento j del vector i* y r es el factor deMinkowski. Esta norma coincide con la distanciaeuclídea cuando r=2 y con la distancia absoluta(métrica de Hamming) cuando r=1.
La distancia I (dI) de Ivanovic (1963; 1974), esusada ampliamente para la elaboración deindicadores sintéticos de pobreza, cuyo casoparticular es la distancia de Frechet. La distancia I esaplicada como medida de disimilitud entre casos orespecto a un caso estándar con relación a unconjunto de p variables incluidas en el vector X,ponderándolas por la inversa de la desviación típicade la variable y corrigiendo la información redundantemediante la inclusión del coeficiente de correlaciónparcial. La distancia I entre dos vectores i, i*:
Donde rij.12,...,i-1 es el coeficiente de correlaciónparcial entre el componente i-ésimo y el j-ésimo.
En su representación matricial:
Donde r es el vector de ponderaciones definidosobre la base del conjunto de correlaciones parciales, y
Ψ es la matriz diagonal con los inversos de lasdesviaciones típicas de las variables. Dado que elresultado del índice varía si se cambia el orden deintroducción de las variables, es necesario establecer elorden de incorporación idóneo de cada componente, enfunción a su aportación de información. Para ello,Ivanovic describe un método de aproximación iterativo,basado en el uso del coeficiente de correlación entre elresultado anterior del índice calculado para cada caso
(partiendo de la distancia de Frechet
y los valores de cada indicador parcial, ordenándoseéstos atendiendo al valor absoluto de las correlaciones.Este proceso concluye cuando el orden de inclusión sehace estable (solución convergente).
4.3.2. Distancia P2La distancia P2 (DP2)
255 desarrollada por Pena (1977) apartir de la distancia I de Ivanovic, modifica el sistemade ponderaciones (factores correctores), basándose enel uso del coeficiente de determinación cuyainterpretación resulta más directa que el uso delcoeficiente de correlación en la distancia I.
Sea xi el vector de estado de los componentes(indicadores) en la situación o caso i, y xij el estado delcomponente j en la situación i:
xi=(xi1,xi2,...,xij,...,xip)
Sea entonces xi* el vector norma o de referencia.Este vector puede referirse a una situación idealdonde xi*j es el estado del componente j en la situaciónde referencia:
xi*=(xi*1,xi*2,...,xi*j,...,xi*p)
El índice P2 para comparar los vectores xi,xi* esdefinido de la siguiente forma:
Donde Rj·j-1,j-2,...1 es el coeficiente dedeterminación en la regresión de xj sobre xj-1·xj-2...x1;Este coeficiente es independiente de la unidad demedida de las variables R1=0, dado que la primeravariable contribuye con toda su información al noexistir una variable previa, por lo que la ponderaciónque se le asigna es 1. La desviación estándar σj
corresponde a los valores mostrados por elcomponente o variable j.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A176
255. De entre las aplicaciones realizadas en base al DP2 se pueden citarPena (1977, 1994), Sanz y Terán (1988), Zarzosa (1996) e IEA (2000).
2
2
![Page 178: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/178.jpg)
Se realiza la normalización mediante el factor
. Dividiendo la distancia para el componente
j entre σj, el indicador es adimensional. Además,esta distancia es ponderada por la inversa de σj, porlo que su contribución al índice es inversamenteproporcional a su dispersión.
Las ponderaciones principales vienen dadas por(1-Rj·j-1,j-2,...1) Estos factores eliminan la informaciónredundante de los indicadores, separando de losmismos la variabilidad ya explicada por otrosindicadores precedentes256.
El orden de introducción de los componentestambién hace variar el resultado final. Para ello se aplicael proceso iterativo de Ivanovic arriba descrito. Cadaindicador es introducido de acuerdo con su correlaciónlineal con el índice previamente calculado, partiendo dela distancia de Frechet como primera aproximación. Ladistancia P2 final para la situación o caso i respecto a lareferencia i* muestra el orden de inclusión correcto paralos indicadores:
La distancia P2 puede calcularse también poretapas, se trata del caso concreto en que es posibledividir la matriz inicial de indicadores en dos submatricesortogonales que darían lugar a sendos índices cuyaagregación será la distancia P2 final.
4.4. Modelo de Agregación de ConjuntosDifusos (ACD)
4.4.1. Problemas derivados de la información imperfecta
La información utilizada en la toma de decisionesreferidas al bienestar o a la sostenibilidad no esperfecta, dada, entre otras cuestiones, la cualidad deconcepto multidimensional a analizar. Este hechocuestiona el llamado paradigma de la mensurabilidadcompleta o perfecta que ha sido la base del desarrollocientífico clásico.
Existen ciertas trabas en términos de la calidad dela información que, sobre todo en las ciencias sociales,
imposibilitan la medida completa de conceptos comoel desarrollo. Éstos son, por orden de importancia, laconcurrencia de incertidumbre e irreversibilidad, y deotro lado, la vaguedad y la subjetividad. El tratamientode la información generada bajo estos elementos se harealizado desde diversos enfoques propios de teoríasde la medida y decisión (Roberts, 1979).
Incertidumbre e irreversibilidadEn la toma de decisiones bajo incertidumbre,tradicionalmente se diferencian dos tipos (Keynes,1921): riesgo (débil) e incertidumbre (fuerte). El riesgose refiere a las distribuciones de probabilidad basadasen clasificaciones de posibles eventos. Laincertidumbre alude a sucesos cuya distribución deprobabilidad no existe o no es completamente definibleante la falta de criterios de clasificación fiables. Frentea la incertidumbre, el principal instrumento es la teoríade la probabilidad, en todas sus vertientes, desde lafrecuencialista a la bayesiana.
La ortodoxia aplicada a la teoría de la decisiónbayesiana utiliza un mecanismo basado en laracionalidad subjetiva. El agente decisor, en base a suscreencias o conocimientos, genera probabilidadessubjetivas de los estados de la naturaleza másrelevantes, así como a los resultados de las accionesdisponibles. De esta manera, no existe diferenciaanalítica relevante entre riesgo e incertidumbre (Cyert yde Groot, 1987).
Sin embargo, esta solución necesita de un procesode perfeccionamiento o aprendizaje siguiendo las reglasde decisión bayesianas. Dado que los individuosparten de un concepto subjetivo de la probabilidad (alno conocer el espacio probabilístico completo), senecesita establecer un proceso estocásticoestacionario el suficiente tiempo para que se ajuste latoma de decisiones al mismo, como señala laracionalidad adaptativa (Lucas, 1986).
En la problemática asociada con la sostenibilidad,la toma de decisiones referida a la conservación oexplotación de un recurso o ecosistema, vairremediablemente asociada a riesgo e incertidumbre(Funtowicz y Ravetz, 1991). Por una parte, existe unriesgo cierto que es afrontado asignandoprobabilidades a los posibles eventos que aparecen enel corto plazo. De esta forma es posible maximizar elvalor esperado conocido el conjunto de posibles"estados de la naturaleza": desarrollo económico totalvs. conservación total, así como todas las situacionesintermedias.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 177
2
256. Un criterio de los existentes (Zarzosa, 1996) para eliminar losindicadores simples innecesarios consiste en excluir aquella Xj cuyovalor de (1-Rj·j-1,j-2,...1) sea igual a la unidad2
![Page 179: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/179.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A178
Por otra parte, se produce un elevado grado deincertidumbre sobre los efectos a largo plazoapareciendo problemas de irreversibilidad de losefectos derivados de la decisión adoptada, así comode aquellos otras implicaciones sobre el resto deecosistemas o la calidad/cantidad de los recursos norenovables y la biodiversidad (problema de lacomplejidad). No sólo se desconoce el abanico deposibles situaciones futuras y sus probabilidades, sinoque además, los daños ambientales producidos en elproceso de toma de decisiones pueden serirreversibles, dado el grado de complejidad de lasrelaciones entre los subsistemas socioeconómico yambiental257. Los agentes decisores carecen de unadefinición clara del espacio probabilístico dado que noconocen los posibles sucesos resultantes necesariospara asignar probabilidades. La irreversibilidad invalidala posibilidad de "aprendizaje" o perfeccionamiento258
en la asignación de probabilidades, dado que no esposible repetir la regla de decisión si el recurso natural(p.e.: biodiversidad) ha desaparecido.
Por regla general la toma de decisiones de gestiónambiental maximizando el valor esperado se realiza nosólo desconociendo las probabilidades dedeterminados sucesos posibles, sino también laevolución futura de los efectos de las actividadeshumanas sobre la calidad y disponibilidad de losrecursos naturales. Este hecho justifica el uso deinstrumentos como el valor de opción (Smith, 1983)para descontar los efectos de irreversibilidad ambientalde determinada inversión (p.e.: transformar vs.conservar un bosque), o la inclusión de los proyectos-sombra (Pearce et al., 1989) en el análisis coste-beneficio tradicional a la hora de computar los gastospor deterioro ambiental. La consideración desde unaperspectiva próxima al principio de precaución también
ofrece un marco axiomático válido a la hora demodelizar la toma de decisiones con incertidumbreambiental259.
En definitiva, desde muy diversos foros se señalaque el uso clásico de la probabilidad no resuelvesatisfactoriamente la toma de decisiones conproblemas de incertidumbre e irreversibilidad,necesitando la formulación de supuestos que suelensuponer grandes restricciones en la realidad. Comoalternativa al análisis tradicional, se aboga por eldesarrollo de técnicas basadas en la evaluación dealternativas o escenarios, y por tanto de valoración,aspecto que en la Economía del Medio Ambienteocupa gran parte del discurso metodológico260.
Vaguedad y subjetividadPor otra parte, en el estudio de la interacción entre lossistemas humanos y ambientales aparece un grupo deproblemas relativos a la vaguedad, la imprecisión y lasubjetividad, hechos que generan notableincertidumbre. No se trata, como antes, de unproblema de incertidumbre estocástica sobre sucesosal menos bien definidos, sino que se trabaja coninformación que describe semánticamente de formavaga los posibles estados del fenómeno. Lainformación incompleta (vaguedad) e imprecisa es unacaracterística fundamental de los sistemas complejos(Klir, 1991) que también ha de afrontarse en el análisisde la sostenibilidad del desarrollo. Se pueden encontrarindicadores incompletos o parciales referidos a lacalidad del medio, el grado de bienestar subjetivo, ladisponibilidad de recursos ambientales o el valorintrínseco de los mismos para diversos usos oentornos, por ejemplo.
Los juicios de valor son un ejemplo claro deinformación vaga y subjetiva, especialmente en suforma lingüística, siendo expresiones subjetivas dedeterminadas observaciones cognitivas. En la mayoríade los casos, una representación lingüística de unaobservación o percepción cognitiva requiere unatransformación menos complicada que otrarepresentación numérica y por tanto, menosdistorsionada. En los modelos tradicionales, lasvariables son precisas, pero en el lenguaje diario y en latoma de decisiones, la imprecisión se manifiesta en lagran mayoría de representaciones de la realidad objetode análisis. La afirmación "la calidad del agua esbuena" encierra diversos puntos de vista para cadaindividuo y cada nivel de exigencia o exactitud. Lo quepara una persona es considerado como "suficiente
257. Idea que sustenta, como se ha comentado, la teoría de laCoevolución, basada en la consideración del sistema global viviente(Gaia) como un sistema complejo en sentido estricto y no simplementecomo sistema "complicado" cuya representación completa es sólo unproblema de capacidad de gestionar suficiente información.258. No obstante, en el análisis econométrico aplicado a la toma dedecisiones ambientales resulta habitual el uso de técnicas de simulación(modelos de Monte Carlo) con "aprendizaje" modelizado en procesos deMarkov. 259. Acerca del establecimiento de "ahorros de precaución", resultamuy interesante la aportación que desde la teoría de conjuntos difusosse hace en este sentido (Hauenschild y Stahlecker, 2001).260. Otras técnicas de valoración económica del activo ambiental ensituaciones de incertidumbre e irreversibilidad son las medidas indirectascomo el Coste de Viaje, la valoración contingente, etc. (Freeman, 1992).
![Page 180: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/180.jpg)
calidad de vida", para otra puede ser "insuficiente" oincluso "deficiente", pues se trata derepresentaciones de un proceso de percepciónsubjetivo.
Tradicionalmente se ha despreciado lainformación vaga o difusa y la subjetiva dentro de lospatrones de la evaluación del impacto ambiental(Glasson, 1995). Este hecho constituye un error desdedos puntos de vista: por un lado, el olvido de lainformación difusa parte de la no consideración de lavisión ecosistémica, donde la cantidad deinformación y de entropía del sistema son referentesfundamentales para describir la evolución y grado dedesarrollo del mismo261. Por otra parte, la informaciónsubjetiva ofrece una perspectiva más cercana a laverdadera percepción social que del recurso naturalse tiene. Se da incluso el caso de que no existanindicadores cuantitativos parecidos para significarciertos ámbitos o dimensiones (percepción osatisfacción del medio, etc.)262.
La recogida y análisis de este tipo de informaciónes de difícil modelización, dado que aparecenproblemas derivados de la incertidumbre y laimprecisión de las medidas y su comparabilidad, asícomo de su tratamiento junto a otras medidascuantitativas (Munda, 1993). La modelización de la
vaguedad obliga a considerar distintos grados deseguridad o significatividad para un mismo conceptocomo "bueno" o "aceptable" por ejemplo.
4.4.2. Bases de la Teoría de los Conjuntos DifusosLa Teoría de los Conjuntos Difusos o Borrosos (FuzzySets Theory)263, desarrollada inicialmente por Zadeh(1965), es una teoría matemática de la incertidumbrepara modelizar situaciones donde los instrumentostradicionales no conducen a resultados óptimosdebido a la existencia de problemas de incertidumbre,vaguedad en la definición y caracterización devariables (no precisas) y subjetividad en larepresentación de los valores. Mediante lageneralización de la idea clásica de conjunto, estateoría traduce estos problemas a uno en términos deincertidumbre difusa (Zadeh, 1965; Bellman y Zadeh,1970), asociada no a la ocurrencia de un evento, sino alevento en sí mismo, el cual no puede describirse sinambigüedad264. Las principales aplicaciones puedenespecificarse cuando: la información es imprecisa, elconcepto a medir es impreciso, las reglas de decisiónson imprecisas, o bien se desconocen los mecanismosinternos del sistema.
En el análisis de sistemas sociales, ambientales(ecosistemas) o tecnológicos, se observa que lasconclusiones y predicciones realizadas dejan de serfiables cuando aumenta el grado de complicación delsistema. Ello es debido a que la complejidad delsistema acarrea la necesidad de ingentes cantidadesde información, no necesariamente exacta o precisa aveces, hecho que dificulta la labor del investigador a lahora de interpretar simultáneamente las interrelacionesexistentes. Para tratar de explicar el fracaso relativo enel uso de las técnicas matemáticas tradicionales,Zadeh (1973a) enuncia el Principio deIncompatibilidad265 en base a términos comocomplejidad (complexity) y vaguedad (vagueness)hechos que provocan imprecisión y borrosidad(fuzziness266): "Al aumentar la complejidad de unsistema, nuestra capacidad de realizar afirmacionesprecisas y significativas sobre su comportamientodisminuye hasta un umbral pasado el cual la precisióny la significación aparecen como característicasmutuamente excluyentes".
Zadeh (1973b) propone el llamado EnfoqueLingüístico (Zadeh et al., 1975) para el análisis de losproblemas y sistemas complejos. Una variablelingüística A (p.e.: temperatura), toma una serie devalores lingüísticos a1, a2, a3 (frío, templanza, calor)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 179
261. En el capítulo referido al ecosistema urbano ya se ha hechoreferencia a la importancia de las medidas de la entropía o desorden delsistema (como el índice de Shanon), caracterizada por la vaguedad yborrosidad en términos de información disponible. En los sistemassociales también se pueden implementar medidas de la borrosidad en lainformación.262. Autores en línea con el movimiento de los indicadores socialesapuestan por el uso de los indicadores perceptivos o subjetivosdefiniéndolos como fundamentales para el análisis de la calidad de vidao el bienestar (Michalos, 1997). La lógica difusa es un instrumento idóneopara este tipo de estudios en el que se conjuga información precisa, coninformación vaga y subjetiva.263. Para un análisis más detenido de esta teoría es necesarioreferenciar Zadeh (1965, 1973a, 1978), Zimmermann (1987;1996),Dubois y Prade (1980), Kaufmann (1975), Kaufmann y Gupta (1988),Yager (1982), Kosko (1992), Klir y Yuan (1995) y Cox (1998), entre otros.264. Como apunta Kosko (1990), la borrosidad (fuzziness) describe elgrado (o intensidad) en el que un evento ocurre, no cuando ocurre elmismo. En esta teoría se distingue claramente la posibilidad de unsuceso de la probabilidad asociada al mismo.265. Claramente puede interpretarse como la traducción del principiode incertidumbre enunciado en Física por Heisenberg al análisis desistemas.266. Zadeh (1978:395) diferencia entre información vaga, de la cual nose puede extraer ninguna información dada su ambigüedad ("nosreuniremos próximamente"), e información difusa, la cual da ciertainformación pero de forma poco precisa ("nos reuniremos a lo largo deesta semana").
![Page 181: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/181.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A180
que son semánticamente equivalentes adeterminados conjuntos difusos267. Una vez definidosestos valores, es posible establecer las llamadasrelaciones difusas entre variables lingüísticas(afirmaciones condicionales difusas) mediante unaserie de reglas del tipo "si A=a1, entonces B=b2" porejemplo. En el caso en que se quieran componer dosrelaciones difusas, para determinar el valor de lasegunda variable lingüística se aplica la regla deinferencia compuesta o difusa que básicamentecorresponde a la regla max-min entre relacionesdifusas. Este tipo de aplicaciones de los conjuntosdifusos ha dado lugar al desarrollo de una importantedisciplina llamada Lógica Difusa y razonamientoaproximado268.
A partir de los conceptos básicos de la teoría deconjuntos difusos se han desarrollado otras ramasespecíficas centradas en el análisis de redesneuronales difusas, algoritmos genéticos, mapascognitivos, etc. Las principales aplicaciones seencuentran en ciencias de los ámbitos de laingeniería, tales como inteligencia artificial, sistemasexpertos y de control, robótica, enfoque de imagen,reconocimiento de patrones, etc., pero tambiéntienen cabida las ciencias naturales (zoología,botánica), medicina, psicología y las cienciaseconómicas, en aspectos como la toma dedecisiones, la investigación operativa y la gestiónempresarial.
4.4.2.1. Conceptos básicos269
Los conjuntos difusos (fuzzy sets) están basados enla idea de flexibilizar el concepto de pertenencia deun elemento a un conjunto, mediante la definición
del grado de pertenencia. En la teoría clásica deconjuntos, si llamamos X al universo de situacionesen discurso (conjunto completo) y dado unsubconjunto A de X, cada elemento x∈X satisface lacondición de x∈A o la alternativa x∉A. Elsubconjunto A está representado por la aplicación:fA:X→[0,1]
fA es la función característica del conjunto clásico A,también llamado conjunto rígido (crisp). En términos delos conjuntos difusos se generaliza dicha función. Dadoel conjunto completo X, un conjunto difuso à en U esun conjunto de pares ordenados:
Ã={x∈X,µÃ(x)}
Donde µÃ(x):XÃ→M es la función de pertenencia delos puntos x∈X que indica los distintos grados depertenencia µÃ(x) agrupados de forma ordenada en elconjunto de pertenencia M, normalmente acotadoentre [0,1] (Figura 4.1). Mediante esta función sedefine completamente un conjunto difuso, donde xpertenece a à con un cierto grado270. Si la función depertenencia devuelve valores únicos entre 0 y 1, setrata de un conjunto difuso de tipo 1, cuando ésta esa su vez un conjunto difuso, entonces se trata de unconjunto difuso de tipo 2. Si la función de pertenenciaes un conjunto difuso de tipo 2, el conjunto à serádifuso de tipo 3271. De igual forma, es posible definirconjuntos difusos sobre intervalos, es decir, que lafunción de pertenencia arroje valores comprendidosen forma de intervalo.
267. Por tanto, los conjuntos difusos son usados para expresar loscontenidos de una variable lingüística.268. La Lógica Difusa (Zadeh, 1979, 1996; Mandami, 1977; Sugeno,1985) se aplica profusamente al ámbito de la toma de decisiones para loque pueden consultarse Bellman y Zadeh (1970), Jain (1976), Yager(1977), Dubois y Prade (1979), Zadeh y Kacprzyk (1992), Altrock (1995) oLootsma (1997), entre otros.269. Esta aproximación a los conceptos básicos de la teoría de losconjuntos difusos se basa en Morillas (1994) y Zimmermann (1996).270. Zadeh (1978) interpreta el valor de pertenencia µÃ(x) como laposibilidad de que el parámetro cuyo valor es quasi-desconocido y queviene descrito por el conjunto difuso à tome el valor x. Este valorfluctuará entre 0 (totalmente imposible) y 1 (totalmente posible).271. No obstante, este tipo de conjuntos difusos entrañan una mayorproblemática a la hora de realizar operaciones entre ellos, complicandosu interpretabilidad ante el mayor número de dimensiones quecomprenden (Zimmerman, 1996).
![Page 182: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/182.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 181
Figura 4.1. Ejemplo de representación gráfica de un conjunto difuso
Por otra parte, también es necesario definir unaserie de conceptos básicos antes de pasar a referir lasprincipales operaciones entre conjuntos difusos:
Si la altura o mayor grado de pertenencia alcanzadopor algún elemento es la unidad, supxµÃ(x)=1, entoncesse dice que el conjunto difuso à es normal. Se puedenormalizar cualquier conjunto difuso dividiendo µÃ(x)entre supxµÃ(x), este procedimiento simplifica bastantelas posteriores operaciones entre conjuntos difusos.
El soporte de un conjunto difuso Ã, S(Ã), es elconjunto no difuso de todos los valores de x∈X tales queµÃ(x)>0. Si únicamente hay un único punto dentro delsoporte, cuyo valor de pertenencia además es 1, se diceque el conjunto difuso es un "singleton", es decir, unconjunto preciso o en sentido clásico con sólo unelemento.
Una generalización del concepto de soporte es el α-corte: Se trata del conjunto no difuso de elementos quepertenecen al conjunto difuso à al menos al nivel α.
La familia formada por todos los α-cortes contienetoda la información acerca del conjunto difuso.
El α-corte fuerte es asimismo definido como elconjunto Aα tal que:
El α-nivel de un conjunto difuso es el conjunto Aα
tal que:
Se denominan puntos de cruce (crossover points)a los puntos tales que:
El núcleo (kernel) de un conjunto difuso está formadopor todos aquellos elementos con nivel de pertenenciaigual a la unidad, considerándose también como elrepresentante de dicho conjunto (equivalente a laprobabilidad) a modo de esperanza difusa:
La cardinalidad de un conjunto difuso à se refierea su tamaño y viene definida por la suma de todos losgrados de pertenencia de todos los elementos en Ã:
=
>
![Page 183: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/183.jpg)
Un conjunto difuso à se dice que es convexo siipara cualquier par x1, x2 se cumple:
De igual forma, la convexidad implica que todos losα-corte sean convexos.
Un conjunto à es un subconjunto difuso de B, esdecir, Ã⊆B, si:
Y si existe al menos un punto x∈X tal queµÃ(x)≠µB(x), entonces: Ã⊂B.
Se denomina número difuso a aquel conjuntodifuso que esté normalizado y sea convexo. Se tratade la generalización del concepto clásico denúmero, gracias a la cual, operaciones aritméticascomo la suma y la multiplicación entre númerosreales pueden aplicarse a este tipo de conjuntosdifusos. Cualquier número real puede por tantoconsiderarse un número difuso, denominándosenúmero rígido (crisp number). Las formas mássimples de número difuso son los números difusostriangulares, caracterizados por una función depertenencia de tipo triangular. A continuación seenumeran los tipos principales de números difusosen base a su función de pertenencia272:
a) Número difuso triangular.Un número difuso Ã=(a, b,c) con a≤b≤c es un
número difuso triangular si su función depertenencia es del tipo:
Su soporte es el intervalo (a,c).Un caso específico de número difuso triangular son
los números difusos semi-infinitos (a, b,+∞) y (-∞,a,b)respectivamente:
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A182
~
~
~~
272. Además de las explicitadas, otras funciones de pertenenciamuy utilizadas son la función-G, la función de tipo gaussiana y lafunción exponencial.
![Page 184: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/184.jpg)
b) Número difuso trapezoidalUn número difuso Ã=(a, b,c) con a≤b≤c≤d es un
número difuso trapezoidal si su función de pertenencia esdel tipo:
Su soporte es el intervalo (a,d).
Los números difusos triangulares son casosespecíficos de números difusos trapezoidales donde b=c.
c) Función-S.
El punto
point) de la función-S.
d) Tipo L-RUn número difuso con es un número difuso L-R
(Left-Right) si su función de pertenencia es del tipo:
Se trata de una generalización de número difuso(Dubois y Prade, 1980), dada su función depertenencia, la cual expresa muchas veces mejor laprogresividad en la transición que un número difusotriangular o trapezoidal. L y R son funciones continuasmonótonas decrecientes definidas en el intervalo (0,1).Por ejemplo, un número difuso triangular es un casoespecial de número difuso L-R con L (x)=R(x)=1-x. Elvalor de c es el núcleo, mientras que L y R son lasamplitudes a izquierda y derecha respectivamente. Sipara L y R se elige por ejemplo la función:
campaniforme:
4.4.2.2. Operaciones entre conjuntos difusosZadeh (1965) sugiere las operaciones básicas entreconjuntos difusos (la intersección, la unión y lacomplementación) mediante los siguientes operadores.La intersección es interpretada como el "Y lógico" definidamediante el operador-mínimo. La intersección deconjuntos difusos es interpretada como el conjunto difusomás grande contenido a la vez en A y en B. La función depertenencia µC(x) para la intersección C=Ã∩B queda de lasiguiente manera:
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 183
m= a+b2
es el punto de cruce (crossover
L(x)= R(x)= 1 (cos(πx)+1), se obtiene una figura2
~~~
![Page 185: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/185.jpg)
El operador-mínimo es no compensatorio. Noobstante, para la intersección, Zadeh (1965) tambiénsugiere el producto algebraico, que permite ciertogrado de compensación. El producto algebraico dedos conjuntos difusos determina a su vez un conjuntodifuso C=÷B, cuya función de pertenencia es:
La unión viene dada por el "O lógico", mediante eloperador-máximo. La función de pertenencia de launión D=Ã∪B es:
Se trata del conjunto difuso más pequeñoconteniendo a la vez los otros dos conjuntos difusos. Eloperador-máximo es el único que permite unacompensación completa entre las funciones depertenencia consideradas.
Por otra parte, el conjunto difuso ÃC
(complementario de Ã) viene definido por una funciónde pertenencia de la siguiente forma:
Se han descrito las operaciones de unión,intersección y complementación entre conjuntosdifusos usando los operadores "clásicos" dentro de lateoría de conjuntos difusos, pero es posible utilizar otrotipo de operadores. Este tipo de operaciones sondefinidas generalmente a partir de las llamadas t-normas y t-conormas (entre las cuales se incluyen losoperadores clásicos referidos). Pero existen otro tipo de
operadores273, tales como los de Yager, Dubois y Prade, losoperadores promedio (compensadores) y el operador-γ. Apesar de tratarse de una disciplina muy reciente, ha dedestacarse la gran variedad de operadores matemáticosexistentes para realizar las operaciones entre conjuntosdifusos. Este hecho dificulta enormemente susistematización (Zimmermann, 1996; Chen y Hwang,1992), dependiendo su utilidad de las propiedadesaxiomáticas que se persigue cumplan los operadores274
(op. cit. pág. 38-42). A continuación se realiza un breveresumen de algunas de estas operaciones de cara aobtener una visión general de los instrumentos másutilizados a la hora de operar con conjuntos difusos.
4.4.2.2.1. t-normas o normas triangularesLas t-normas son funciones bivariantes t (a,b) quesatisfacen ciertos axiomas básicos275. Los operadorest-norma son los que habitualmente se utilizan para eloperador "Y" de la intersección. Ejemplos de éstos son(Dubois y Prade, 1984; Zimmermann, 1996):
• Mínimo. µC(x)=min{µÃ(x),µB(x)}
Se considera el conjunto difuso C como elresultado de la operación. Ya se ha comentado que esel operador no compensatorio.
• Producto algebraico.µC(x)=µÃ(x)·µB(x)
Se trata de un operador mínimo compensatorio, esdecir, que permite cierto grado de compensación a lahora de realizar la intersección de conjuntos difusos.
Otros operadores que han de mencionarse son elproducto drástico, el producto limitado, el productode Einstein y el operador-mínimo o producto deHamacher.
4.4.2.2.2. t-conormas, conormas triangulares o s-normasLas t-conormas caracterizan normalmente eloperador "O" de la unión. Se trata de funciones S(a,b)que cumplen una serie de propiedades. Como serecoge en Zimmermann (1996), ejemplos deoperadores del tipo t-conormas, considerando elconjunto difuso C como resultado de la operaciónconcreta, son los siguientes
• Máximo.µC(x)=max{µÃ(x),µB(x)}
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A184
~~
~~
273. Otras propuestas importantes de familia de operadores para laintersección y la unión son las realizadas por Hamacher (1978), Sugeno(1977) y Schweizer y Sklar (1963). Para profundizar en el análisis deoperadores es necesaria la referencia a Dubois y Prade (1980; 1988),Yager (1991; 1994), Klir y Yuan (1995) y Zimmerman (1996), entre otros.274. Entre los criterios definidos por Zimmerman (1996) para laselección del operador idóneo para cada caso están los de: potenciaaxiomática, ajuste empírico, adaptabilidad, eficiencia numérica,compensación, rango de compensación, comportamiento agregativo,compatibilidad con la escala de la función de pertenencia.275. No es el objeto de este trabajo el profundizar en el marcoaxiomático para estas operaciones difusas, simplemente señalar quenormalmente se trata de extender las operaciones clásicas a partir delos axiomas de los conjuntos clásicos, aunque en el caso difuso no seconstituye un álgebra de Boole pues no se cumple la "ley del medioexcluido", ya que Ã∩ÃC≠∅ y Ã∪ÃC≠X. Para un análisis en este sentidoreferido a las restricciones derivadas del uso de determinadosoperadores lógicos "y", "o", puede consultarse Bellman y Giertz (1973).
~
~~
~ ~
~
~ ~
![Page 186: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/186.jpg)
Como se ha comentado más arriba se trata deloperador usado en la modelización del "o" lógico en launión, siendo el único que puede considerarse comooperador completamente compensatorio.
• Suma algebraica o probabilística µC(x)=µÃ(x)+µB(x)-µÃ(x)·µB(x)
Este operador, sin embargo, es del tipo máximo-compensatorio, es decir, que permite cierto grado decompensación al realizar la unión de conjuntos difusos.
Otros operadores de este tipo destacables son lasuma drástica, la suma limitada, la suma ponderada, lasuma de Einstein y el operador-máximo o suma deHamacher.
4.4.2.2.3. Operadores de Dubois y PradeDubois y Prade (1984) proponen unos operadoresalternativos a los tradicionales para la intersección y launión. Estos operadores permiten la compensaciónparcial entre los valores de las funciones de pertenencia.
• Operador-mínimo compensatorio.
Este operador disminuye con respecto a λ. Cuandoλ=0, este operador es igual a operador-mínimo clásico.Cuando λ=1, se obtiene el operador producto algebraico.
• Operador-máximo compensatorio.
Para λ'=1 se obtiene la suma algebraica. El valorde µC(x)disminuye conforme λ' se aproxima a cero.
4.4.2.2.4. Operadores de YagerYager (1991) propone una nueva clase de operadores parala unión y la intersección difusas: Sean à y B dosconjuntos difusos, la intersección difusa Cp(x)=Ã(x)∩B(x)es definida mediante el operador-mínimo de Yager como:
Donde el parámetro p toma valores mayores oiguales a la unidad. Cuanto mayor sea, más fuerza tendrála intersección. Si p=∝, µCp(x)=min{µÃ(x),µB(x)},coincidiendo con el operador "Y" clásico para laintersección u operador-mínimo. En el caso en que p=1,entonces Cp(x)=max{0,Ã(x)+B(x)-1}, que es el operador"producto limitado". El parámetro p está relacionadoinversamente con la potencia o fuerza del operador lógico"y". Este operador-mínimo de Yager permite por tantocierta compensación, por lo que es considerado tambiéncomo un operador mínimo compensatorio.
De igual forma, la unión difusa de Yager vienedefinida como una función D(x)=Ã(x)∪B(x) donde aplicael operador-máximo de Yager:
Si p es infinito, Dp(x)=max{Ã(x),B(x)}, coincide con eloperador "O" clásico para la unión (operador-máximo).Si p=1, entonces µDp(x)=min{1,µÃ(x)+µB(x)}, que es eloperador "suma limitada".
4.4.2.2.5. Operadores-promedio, simétricos y compensatoriosLos operadores-promedio276 se utilizan para agregarconjuntos difusos y se encuentran en una situaciónintermedia entre los operadores mínimo y máximo.Este tipo de operadores cuenta con numerosasaplicaciones a la toma de decisiones, especialmenteen el análisis multicriterio, donde la unión o laintersección no siempre satisfacen las necesidadesde agregación de los conjuntos difusos277. Ejemplosde este tipo de operadores son la media aritmética, lamedia aritmética ponderada y la media geométrica,entre otros.
• Operador media ponderada.Si el objetivo es calcular la media de una serie
de números difusos X1, X2,...,Xn ponderados porunos pesos específicos que a su vez son númerosdifusos W1,W2,...Wn, esta media ponderada puededefinirse, siguiendo el principio de extensión,como:
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 185
~ ~ ~
276. En Dubois y Prade (1984; 1985), Grabisch (1995), Klir y Yuan (1995),Yager (1994), entre otros, se hace una revisión de los operadores deagregación para integrar valores de pertenencia a conjuntos difusos.277. Los operadores promedio forman parte de la familia de operadoresagregativos. En un intento de clasificarlos, se pueden diferenciar dosgrandes grupos: por un lado los operadores aditivos (p.e.: sumaaritmética) o k-aditivos, los cuales cuentan con mayor número deaplicaciones; y por otra parte, los operadores no aditivos, basados en eluso de las integrales difusas (Sugeno, 1977) y relacionados con lasintegrales de Choquet (1953), son muy aplicados al análisis multicriterio(Grabisch, 1996).
~~
~~
~ ~
~
~~
~~
~ ~
~ ~ ~
~ ~ ~
![Page 187: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/187.jpg)
Cuya función de pertenencia viene dada por:
Por otra parte, se pueden definir operaciones parala agregación de los conjuntos difusos a partir de losgrados de pertenencia obtenidos. Por ejemplo:
• Operador media geométrica.
• Suma simétrica ponderada (Silvert, 1979).
• Operador promedio ponderado generalizado(Dubois y Prade, 1985).
En esta expresión, ampliamente utilizada comopromedio, w1 son los pesos relativos para cadapertenencia. El resultado oscila desde el operador-mínimo, pasando por la media geométrica, a la mediaaritmética (cuando α→+∝) y el operador-máximo de launión difusa cuando α→+∝. Finalmente, se ha demencionar también el operador de agregación "mediaponderada ordenada" (OWA en inglés) desarrollado porYager (1988), que permite la compensación entre lasfunciones de pertenencias.
En el operador-γ (operador "y" compensatorio)propuesto por Zimmermann y Zysno (1980; 1983) es elparámetro γ el que determina el balance de informaciónentre la intersección y la unión. Para un par de funcionesde pertenencia µÃ(x),µB(x), el operador-γ se define como:
Donde para la intersección se utiliza el productoalgebraico y para la unión la suma algebraica. γ indicala posición del operador entre el "y" lógico y el "o"lógico. Si γ=0, entonces µθ=Πµi, es decir, el operador"y" de la intersección. Si γ=1, entonces µθ=1-Π(1-µi), lasuma algebraica que caracteriza al operador "o" de launión clásica.
La expresión del operador usando distintasponderaciones para las pertenencias es:
4.4.2.3. Principio de ExtensiónEste principio (Zadeh, 1965) delimita un marco teóricogeneral para traducir cualquier tipo de operacionesentre conjuntos y números reales al campo difuso. A laformulación inicial han seguido otras en las que semodifican los operadores usados. La definiciónrecogida en Zimmerman (1996) es la siguiente:
Sea X el producto cartesiano de r universosX=X1×X2×X3×...×Xr, y Ã1,Ã2,Ã3,...,Ãr los r conjuntosdifusos en X1×X2×X3×...×Xr respectivamente. Entonces,dada la función rígida y=ƒ(x1,x2,x3,...,xr) de X a ununiverso Y, el Principio de Extensión permite ladefinición de un conjunto difuso B en Y de la forma:
donde:
Si r=1 la expresión se simplifica notablemente:
4.4.2.4. Distancias entre conjuntos difusosEl Principio de Extensión difuso permite, entre otrasaplicaciones, la definición de medidas de distanciasentre números difusos278. La utilidad de las distanciasdifusas es variada, destacándose como uno de losmétodos más aplicados a la hora de establecerjerarquías u ordenaciones entre los conjuntos difusosresultado de un análisis multicriterio con información
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A186
~
~
278. En Dubois y Prade (1980) y Gupta y Sanchez (1982), entre otros, seexponen medidas de distancias difusas.
![Page 188: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/188.jpg)
difusa. De esta manera se puede evaluar qué resultadoes mejor y las distancias relativas al resto de solucionesdel modelo difuso.
La pseudo-métrica d, distancia difusa entre dosconjuntos difusos à y B puede definirse como:
Si se opera con dos números difusos triangularesÃ=(a1,a2,a3) y B=(b1,b2,b3), Diamond (1988) sugiere una
distancia en términos de la métrica euclídea:
Por otro lado, Yager (1979) sugiere la formulacióndel concepto de distancia como promedio de lasdistancias entre dos conjuntos difusos à y B (o entresus funciones de pertenencia) en X={x1,x2,...,xn}, entérminos de una métrica de Minkowsky del tipo:
Si p=1, se obtiene la denominada métrica odistancia de Hamming (Klir y Yuan, 1995), muy usada,que para el caso discreto viene definida como:
Si p=2, el resultado es la métrica euclídea:
La distancia euclídea normalizada viene dada por:
4.4.2.5. Aclarado de conjuntos difusosEn la toma de decisiones con información difusa, elresultado obtenido es en forma de conjunto difuso.Este hecho, si bien supone una ventaja al aportarmayor cantidad de información frente a laincertidumbre de tipo difusa, en ocasiones no resultaútil en primer término al no encajar directamente en la
mayoría de procesos de decisión o gestión que buscanla consecución de un dato o número "rígido" final. Endefinitiva, en un medio dominado por la lógica precisaes necesario partir de unos parámetros muy claros ypor tanto "traducir" a términos precisos el conjuntodifuso normalmente obtenido por procedimientos delógica difusa. Este proceso recibe el nombre deaclarado o perfilado (defuzzification)279.
A la luz del comentario anterior resulta evidente queno se trata de un paso obligatorio, sino todo lo contrario.Como señala Silvert (1997), se ha de realizar un balanceprevio entre la necesidad de un dato rígido ("crisp") y laconsiguiente pérdida de información que se produce enel proceso de aclarado, pues el conjunto difuso ofreceinformación importante referida a la ambigüedadimplícita en el problema inicial de clasificación de loselementos en determinadas categorías.
Por otra parte, si se ha desarrollado un modelodifuso en base a la agregación de conjuntos difusos, elresultado final (el valor de pertenencia agregada) ya depor sí es un valor entre (0,1) que no necesita deaclarado. No obstante, conocida la forma funcional delconjunto final, es posible deshacer el proceso dedifuminado inicial y obtener una medida en la escala demedida de la variable base.
Siguiendo el trabajo de Driankov et al., (1996), deentre los métodos más usuales para realizar el perfiladodestacan el método del centroide del área, la mediana,la media del máximo, el menor del máximo y el mayordel máximo:
a) Método del centroide o centro de gravedad delárea. Según este método, de amplia difusión, el valorrígido se obtiene, en el caso habitual en que el dominiode la función sea discreto o compacto280 como:
b) Método de la bisectriz o mediana del área. Enel caso continuo, definidos el menor y el mayor valorde X(xm,xM), el aclarado se realiza calculando el puntomediano x* tal que divida en dos mitades iguales elárea por debajo de la curva de la función depertenencia.
c) Método de la media de los máximos. En el casodiscreto por ejemplo, se calcula el promedio con los k
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 187
279. En Yager y Filev (1993) y Driankov et al. (1996) se hace una revisiónde los principales métodos para el paso de una medida difusa a otrarígida.280. Puede determinarse asimismo para el caso continuo en función deltipo de análisis que estemos realizando, calculándose entonces lacorrespondiente integral y viceversa.
~
~
~
~
![Page 189: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/189.jpg)
valores xj para los que la función de pertenenciaalcanza su valor máximo µM.
d) Método del menor de los máximos. Elrepresentante del conjunto difuso à es el menor valorde los xj que tengan µÃ(x) máximo.
e) Método del mayor de los máximos. En este casoes el mayor valor de los xj que tienen la máximavaloración en la función de pertenencia.
4.4.2.6. Aplicaciones de la Teoría de Conjuntos Difusos a la Economía Ecológica y Regional
En el ámbito de las ciencias de la tierra, así como en laEconomía Regional y Ecológica, cada vez son másfrecuentes aplicaciones de la teoría de los conjuntosdifusos y la lógica difusa. Como señalan Bergh et al.(1995), los sistemas espacio-ambientales son sistemascomplejos caracterizados por su subjetividad eimprecisión. Este hecho da pie al uso de la teoría de losconjuntos difusos a la ecología (Bosserman y Ragade,1982) y en general a las ciencias de sistemas (Bárdossyy Duckstein, 1995; Salski, 1992; Silvert, 2001),concretamente en aspectos tales como la definicióndel nicho ecológico (Cao, 1995), la clasificación deimpactos ambientales (Silvert, 1997; Lehn y Temme,1996; Enea y Salemi, 2001), o la toma de decisionesmedioambientales (Morillas et al., 1997b; Geldermannet al., 2000; Despic y Simonovic, 2000).
Desde el trabajo inicial de Bellman y Zadeh (1970)donde se relaciona la teoría de los conjuntos difusoscon la toma de decisiones multicriterio, han sidomuchas las aportaciones delimitando las técnicasprincipales para el análisis multicriterio difuso281. Estos
métodos utilizan de forma conjunta informaciónprecisa, estocástica y difusa (información lingüística ysubjetiva), partiendo del modelo Bellman y Zadeh(1970)282 que sobre la base de las funciones depertenencia define las decisiones en términos deagregación de todos los conjuntos difusos delimitadospara los objetivos y las restricciones iniciales. Entre lasaportaciones más interesantes al campo de la toma dedecisiones medioambientales283 destaca la realizadapor Munda (1995) denominada NAIADE (NovelApproach to Imprecise Assessment and DecisionEnvironments).
El Método NAIADE realiza una evaluaciónlingüística de las alternativas en base a una medida dedistancia semántica entre estas variables lingüísticasen forma de números difusos. Este proceso se realizaen base a la noción de relaciones difusas ycuantificadores lingüísticos. La agregación depreferencias concede mucha importancia a la cuestiónde la heterogeneidad y diversidad de los criteriosindividuales, permitiéndose la compensación parcialentre los mismos y planteándose una medida de laentropía, concepto asociado al grado de borrosidad delsistema. Finalmente, el modelo multicriterio arroja unasolución que considera el conflicto entre los trescriterios económicos de eficiencia, equidad ysostenibilidad.
El enfoque difuso resulta idóneo en el análisis deldesarrollo sostenible dada la elevada ambigüedadcontenida en el término. El concepto difuso de lasostenibilidad (Castro y Morillas, 1998) viene justificadopor el elevado grado de incertidumbre de tipo difusamanifestada en los siguientes hechos (op. cit. pág. 14):
a) Ambigüedad conceptual. Se ha podidocomprobar que la lógica dual tradicional se encuentracon la imposibilidad de clasificar sin ambigüedadciertas situaciones como simplemente "sostenibles" o"no sostenibles". Ello es debido a que estacategorización no obedece a criterios estrictamenteobjetivos y cuantificables, debido a una indefiniciónmanifiesta en el propio concepto de sostenibilidad. Elenfoque difuso permite, entre otras ventajasconceptuales, el establecimiento de "umbralesblandos" (soft thresholds) o progresivos entre ambostérminos lingüísticos.
b) Calidad de la información de partida. En estetipo de análisis, junto a la información objetiva existenotras fuentes de información importantes de naturalezasubjetiva. Asimismo, numerosas estadísticas son
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A188
281. Entre otras aportaciones cabe mencionar las de Yager (1977),Dubois y Prade (1984), Chen y Hwang (1992), Fodor y Roubens (1994),Grabisch (1996) y Morillas et al. (1997a).282. Estos autores utilizan el operador-mínimo para construir la funciónde decisión µD(x)=min{µÃ1(x),µÃ2(x),...,µÃn(x)} con la que se obtiene, paracualquier alternativa x, el grado en el que x cumple los criteriosexpresados por los conjuntos difusos Ã1,Ã2,...,Ãn
283. Destacan las aportaciones de Smith (1994), Munda (1995), Mundaet al. (1993; 1994; 1995) o Reilly (1996), entre otros.
![Page 190: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/190.jpg)
incompletas, imprecisas o ambiguas en algunos casos,hecho que dificulta las comparaciones entre ámbitosdistintos, sobre todo a escala urbana donde no existeuna base estadística en materia de indicadores dedesarrollo sostenible. El enfoque difuso permiteafrontar este tipo de problemáticas asociadas a lainformación subjetiva o ambigua, asignando distintosgrados de pertenencia a la misma.
c) Conflicto entre intereses. Si bien hay otrastécnicas para evaluar el conflicto entre objetivos, laadopción de un enfoque difuso aporta una mayorflexibilidad en las soluciones obtenidas bien sea a partirde técnicas multicriterio, como a través de medidasagregadas a partir de indicadores en conflicto quenecesitan de mecanismos compensadores.
En referencia a la elaboración de medidasespecíficas de la sostenibilidad, son escasas y muyrecientes las referencias aplicables, destacando Silvert(2000), Phillis y Andrian. (2001) y Cornelissen et al.(2001). Desde un enfoque difuso para la elaboración demedidas sintéticas del desarrollo sostenible sobre labase de indicadores de sostenibilidad, se puedendistinguir dos tipos de análisis para construir índicesdifusos de sostenibilidad:
a) En primer lugar, una línea de trabajo viene dadapor la construcción de índices difusos a partir de laagregación de conjuntos difusos. Silvert (1997; 2000)propone un intuitivo método que sigue los pasoshabituales en la elaboración de índices pero aplicadosa un entorno difuso. Seleccionados los indicadoresiniciales en base a criterios científicos y políticos, asícomo la importancia relativa de cada uno de ellos, secalculan los valores de pertenencia de cada indicador alos valores lingüísticos definidos para la variable (p.e.:no aceptable, aceptable), considerando para ello losvalores críticos u objetivo planteados. La agregaciónponderada de estos valores de pertenencia medianteun operador compensatorio, dan lugar a un conjuntofinal a modo de índice difuso. Si se parte de variasfunciones de pertenencia, se puede implementar un
proceso de aclarado para llegar a una única puntuaciónrígida para cada caso.
b) Una segunda posibilidad es la elaboración demodelos de lógica difusa o razonamiento aproximado(reglas "if-then"). Un ejemplo se encuentra en el modeloSAFE (Sustainability Assessment by Fuzzy Evaluation)desarrollado por Phillis y Andrian. (2001). En estemodelo se parte de la definición de unos indicadoresde sostenibilidad ecológica y social agrupados segúnel enfoque PER de la OCDE, llegando finalmente a laformulación de una medida difusa de la sostenibilidadglobal. Las variables rígidas iniciales son normalizadas(en referencia al valor objetivo para cada una de ellas) ytransformadas a variables lingüísticas difusas.Mediante distintos operadores estas variables sonagregadas en varias fases siguiendo las reglas deinferencia difusa (Zadeh, 1979), configurando el índicedifuso de sostenibilidad. Finalmente, mediante elproceso de "aclarado" (defuzzification) se pasa a unamedida rígida de la sostenibilidad.
En referencia a las aplicaciones difusas másrelevantes en el ámbito de la sostenibilidad urbanadestaca, entre otros, el trabajo de Nijkamp y Pepping(1998), quienes aplican el análisis de conjuntosrugosos284 a la identificación de pautas o condicionespara el éxito de la sostenibilidad urbana, en un ejerciciode meta-análisis de políticas urbanas en algunasciudades europeas.
Por otra parte, son varias las aplicaciones de redesneuronales basadas en lógica difusa que se centran enel análisis espacial (Openshaw, 1993) y urbano (White,1989). Diappi et al. (1998) desarrollan una red neuronaldifusa que modeliza el equilibrio entre los diferentessubsistemas urbanos: el social, el económico y el físicoo ambiental. Mediante un aprendizaje utilizando unabase de datos con 43 atributos para 95 ciudadesitalianas, la red neuronal asigna las ponderaciones delas variables en función a la optimización de gruposespecíficos de atributos. Finalmente se jerarquizan lasciudades en base a las propiedades de estas variables,pero no se obtiene una medida sintética final.
En Diappi et al. (1999) se elaboran unos mapas deriesgo y oportunidades para la sostenibilidad a escalaurbana, manejando variables referidas a contaminación,niveles educativos, desempleo juvenil o calidad de lasviviendas, entre otras. El modelo implementado se apoyatambién en el desarrollo de una red neuronal difusa.Finalmente, Buscema y Diappi (1999) estudian lacomplejidad de la estructura urbana a partir de una red
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 189
284. Un conjunto rugoso es una extensión del concepto básico deconjunto difuso debida a Pawlak (1982; 1991). Se aplica comoinstrumento para transformar y clasificar datos cualitativos en distintasclases de atributos (Bergh et al., 1997) cuando la información imprecisano permite clasificarlos numéricamente mediante sus características enuna categoría, expresando los grados de pertenencia mediante elconcepto de aproximación (Pawlak, 1982).
![Page 191: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/191.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A190
neuronal para caracterizar la especialización cultural,técnica y productiva de las ciudades analizadas así comolas interrelaciones socioeconómicas y ambientales.
4.4.3. Descripción del modelo difusoA la hora de escoger el modelo difuso para determinaruna medida de la calidad del desarrollo a partir de unconjunto de indicadores, se han identificado dosgrupos de metodologías: la agregación de conjuntosdifusos y la lógica difusa. En este punto es necesariorecabar argumentos que fundamenten la elección deuna alternativa u otra. Con este objetivo resultainteresante la comparativa que Cornelissen et al. (2001)realizan de las dos vías posibles.
Entre sus conclusiones (op. cit. pág. 183),destacan que "la agregación de conjuntos difusos esuna aplicación robusta de la teoría de conjuntos difusosque permite un enfoque general del razonamientohumano. Desde el punto de vista de la toma dedecisiones, esta técnica realiza una ordenación de lasactitudes frente al desarrollo sostenible, partiendo de laconservadora hasta la liberal". Por otro lado, enreferencia al modelo de aplicación de la lógica difusa,señalan que se trata de "una aplicación más refinadade la teoría de los conjuntos difusos que permite unenfoque específico del razonamiento humano".
El modelo de lógica difusa, siguiendo laformulación que se ha mencionado más arriba ocualquier otra apoyada en redes neuronales difusaspara estimar las ponderaciones entre las variables y laestructura de las reglas de razonamiento difuso, resultauna alternativa más enriquecedora desde el punto devista de la medida del desarrollo sostenible. Ya se hacomentado que la "vaguedad" presente en dichoconcepto es el principal obstáculo para su evaluación.
Desde la lógica difusa se pueden modelizar másacertadamente las reglas de decisión implícitas en lavisión que los agentes decisores, la comunidadcientífica o la sociedad tienen acerca del desarrollosostenible. De esta forma se elude el paso previo de ladefinición del concepto de desarrollo sostenible,estableciendo en su lugar las reglas de razonamientoimplicadas y que subyacen en los juicios de valorreferidos a las decisiones en materia de desarrollo285.
De forma resumida, son tres las principales trabasque justifican la no selección de un modelo de lógicadifusa en el presente trabajo:
a) La necesidad de construir las reglas derazonamiento difuso para realizar la inferencia difusa.Desconocidas las reglas de forma total o parcial, dosson las principales alternativas (Bàrdossy y Duckstein,1995): contar con una serie de opiniones de expertosque establezcan las relaciones entre los inputs y losposibles outputs, o bien con una base de datos ampliaque permita identificar cuáles son las variablesexplicativas observadas y derivar el sistema de reglasdifusas.
b) El uso de un número elevado de indicadorescomplica exponencialmente las reglas difusas, dada sunaturaleza combinatoria, perdiendo transparencia elanálisis. Este hecho obliga a la selección del menornúmero posible de indicadores iniciales de cara amantener la transparencia del modelo a costa de unamenor representatividad.
c) La robustez del modelo basado en lógica difusadepende de la amplitud y la calidad de la base dedatos. En ciertos casos no es posible la extrapolaciónde las reglas de razonamiento difuso a otros ámbitos,máxime si se han elaborado sobre la base de redesneuronales, pues en este caso se desconocen lasoperaciones realizadas en la llamada "caja negra" parapasar del input al output, perdiendo sentido el análisiscomparativo con otros ámbitos no recogidosinicialmente en el análisis.
Por su parte, de forma complementaria, laselección del modelo difuso de agregación deconjuntos se basa en los siguientes puntos:
a)Supone un método idóneo para una primeraaproximación descriptiva de las variables quecomponen el concepto de desarrollo. Por la propiaestructura del modelo, es posible determinar el pesorelativo de cada variable y realizar análisis desensibilidad específicos.
b) Facilita la consideración de un mayor número dedimensiones a la hora de cuantificar el desarrollosostenible, manteniendo la transparencia interna delmodelo.
c) Partiendo de una definición en términos relativosde la sostenibilidad, permite la comparación directaentre análisis de ámbitos distintos, siempre y cuandohayan seguido los mismos pasos en su formulación,
285. Con el instrumento del razonamiento aproximado es posibleademás realizar otro tipo de análisis centrados, por ejemplo, en elestudio de conflictos en la toma de decisiones medioambientales(conservar vs. explotar) mediante teoría de juegos difusos, etc.
![Page 192: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/192.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 191
hecho no totalmente necesario en los modelos derazonamiento aproximado.
En base a todo lo anterior, se propone en esteepígrafe el marco general para implementar un modelodifuso lingüístico aplicado a la obtención de un índicede desarrollo sostenible mediante la agregación deconjuntos difusos (ACD). Los pasos a seguir son(Figura 4.2):
a) Selección de los indicadores, definición de losvalores de referencia y normalización.
b) Definición de la variable lingüística difusa"sostenibilidad parcial" en base al concepto operativode desarrollo sostenible finalmente seleccionado.
c) Definición de las funciones de pertenencia y delos valores de pertenencia parciales.
d) Agregación de las pertenencias parciales yobtención del índice difuso "sostenibilidad global".
e) Aclarado y obtención de una medida rígidacomo índice final no difuso.
La aproximación que sobre la base de datoselaborada se realizará en el capítulo siguiente seguirá esteesquema, concretando en mayor medida las diversasopciones que se plantean en este modelo general.
![Page 193: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/193.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A192
Figura 4.2. Modelo difuso para la agregación de indicadores de desarrollo sostenible
![Page 194: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/194.jpg)
4.4.3.1. Selección de los indicadores de sostenibilidad y de los valores de referencia
La selección de los indicadores iniciales ha de partir dela base de un conocimiento experto acerca de lainformación relevante para la medida del desarrollo.Para ello es necesaria la formulación previa de unmodelo que presente las principales interrelacionesentre los componentes, en este caso, del ecosistemaurbano286.
Definido el modelo de partida, se establecencriterios para decidir qué tipo de medida se deseaobtener. Dada su principal utilidad (apoyo a la toma dedecisiones), un índice de desarrollo ha de consideraraquellas dimensiones factibles para la posterior gestióno actuación sobre las mismas. No obstante, se han deaunar criterios tanto científicos como sociales paradelimitar el concepto operativo de desarrollo.
En cada uno de los subsistemas del modelo deanálisis local se han de identificar los más indicadoresrelevantes para elaborar el índice difuso. Para realizaresta selección resulta pertinente partir de losresultados previos de otras técnicas multivariantes,tales como el análisis de componentes principales,cuando los indicadores así lo permitan.
También se ha comentado que el modelo difusoposibilita el uso de información no necesariamenterígida o exacta. Gracias al uso del enfoque lingüístico,entre los indicadores se podrán incluir al mismo nivelvaloraciones subjetivas (p.e.: percepciones subjetivasde la calidad del medio ambiente), e información vagao incompleta.
Seleccionados los indicadores iniciales en base asu incidencia directa sobre cuestiones relativas aldesarrollo, se pasa a la identificación de los valores dereferencia. Otra característica inherente al modelodifuso es la definición de umbrales progresivos. Esteimportante aspecto es destacado por Phillis y Andrian.(2001:436): "el límite entre situaciones sostenibles e
insostenibles es muy difuso, por lo que no es posibledeterminar valores de referencia rígidos para lasostenibilidad". En función a los valores de referencia,son diversas las posibilidades de análisis de lasostenibilidad, destacando las tres siguientes.
En primer lugar, si se opta por la aplicación devalores objetivo observados (máximo, media, mínimo),el modelo difuso se aproxima al concepto de lasostenibilidad relativa comentada en el epígrafe deciudad y sostenibilidad. Los indicadores son referidosa determinados valores observados en la muestra. Unaelevada pertenencia al conjunto "Sostenible" denotaríauna mejor evaluación del indicador en relación a losvalores observados en la muestra y por tanto una mejorposición relativa del ámbito de estudio.
En segundo lugar, si se parte de valores dereferencia absolutos (umbrales o niveles críticospredefinidos), el concepto de desarrollo se puedeconsiderar bajo el enfoque de la sostenibilidadabsoluta. Las distancias de los indicadores a losvalores de referencia aportan información acerca delmargen que queda (o bien el déficit producido) paraalcanzar el límite físico o nivel crítico estimado. Unaelevada pertenencia de la evaluación difusa de unindicador concreto al conjunto "Sostenible" implicaríaque en gran medida se cumple el valor de referencia uobjetivo definido para el mismo y que por tanto, entérminos de la contribución al desarrollo sostenible dedicho indicador, se cumple el criterio de lasostenibilidad absoluta.
Una tercera alternativa es la derivada de que en elmodelo difuso se pueden utilizar valores de referenciaorientados hacia la toma de decisiones, es decir, losdenominados valores o niveles objetivo (targets). Losmismos formulan un nivel a alcanzar por la política dedesarrollo implementada en el ámbito de acción y quese plasma en un determinado valor para el indicador.
Sobre la base de la matriz con las variables basepara el modelo lingüístico difuso, se considera paracada valor xij en el ámbito i y la dimensión j, un valor dereferencia xj*. Este valor cumple para todos losindicadores la misma función desde distintasperspectivas. En unos casos se trata de un valorobjetivo mínimo (p.e.: niveles de ruido ambiental), de unvalor objetivo máximo (p.e.: renta per capita), o de unvalor objetivo en forma de intervalo (p.e.: distanciatemporal a zonas verdes). En términos de la evaluacióndel desarrollo, se trata de delimitar para cada indicadorel valor que determine el sentido de su contribución aldesarrollo sostenible287.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 193
286. Sobre las cuestiones no directamente relacionadas con el modelodifuso, en concreto la definición de los componentes del modelo, laselección de indicadores y la justificación de los valores de referencia, seocupa en profundidad el primer apartado del siguiente capítulo.287. En el capítulo anterior ya se hizo referencia a la selección del valorde referencia entre alternativas como el nivel objetivo, el umbral crítico, olos niveles observados (min, max, medio, mediano). El hecho deseleccionar el nivel-objetivo no descarta los demás, dado que puedecoincidir en algunos casos con ciertos valores observados (eligiéndoseasí de referencia la mejor situación observada) o con los niveles críticosa mantener de determinados conceptos (p.e.: el verde urbano ha desuperar los 5 m2/hab.).
![Page 195: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/195.jpg)
Seguidamente se procede a la normalización delos indicadores. Existen muchas alternativas paraconseguir una medida homogénea comparable paratodos los indicadores. La normalización clásica partede las siguientes expresiones:
a)
b)
La alternativa primera es la más simple, dondesólo se relativiza respecto al valor medio, eliminando elefecto de la unidad de medida. La segunda es la másutilizada, pues las diferencias al valor medio relativas ala desviación típica observada consiguen eliminar losefectos de unidad de medida y escala.
Otra posibilidad contemplada en la construcciónde índices agregados es la definida por Drewnowski(1970) llamada "punto de correspondencia" utilizada enla elaboración del Índice de Desarrollo Humano (UNDP,2000). Consiste en establecer para cada indicador unintervalo limitado por un mínimo y un máximoempíricos y calcular el nivel alcanzado como tasa oporcentaje de dicho intervalo:
Con esta alternativa se pretende normalizar elindicador en base a su distancia al valor mínimo enrelación al recorrido total. Profundizando en esta idea,la normalización se puede realizar respecto a losvalores de referencia seleccionados para cadaindicador, considerándola como una estandarizaciónen términos de distancia respecto al valor objetivo decada indicador.
Siguiendo a Phillis y Andrian. (2001) se puedendefinir las siguientes funciones de normalización enbase a que el valor objetivo sea un máximo x*max, unvalor mínimo x*min, o un intervalo (x*min,x*max):
a) Si el valor objetivo es un máximo x*max,
b) Si el valor objetivo es un mínimo x*min,
c) Si el valor objetivo es un intervalo (x*min,x*max),
Tras esta normalización, todos los indicadores sonadimensionales, tomando valores en el intervalo (0,1).Un valor próximo a cero indica que, en la dimensiónrecogida por el indicador específico, se está lejos delobjetivo marcado. De forma complementaria, un valordel indicador normalizado próximo a la unidad reflejaque se cumple el objetivo definido para la consecucióndel desarrollo sostenible.
4.4.3.2. Definición de la variable lingüísticaBajo el enfoque lingüístico, el principal instrumento deeste modelo es la definición de una variable lingüísticadifusa. Cuatro son sus características:
a) El nombre de la variable (p.e.: la altura).b) El valor o valores lingüísticos (p.e.: bajo,
mediano, alto). Cada uno de ellos tiene un valorsintáctico (etiqueta) y un valor semántico (significado).
c) Las funciones de pertenencia de los valoreslingüísticos (p.e.: funciones matemáticas como lasderivadas de los números triangulares).
d) El dominio de la variable base (p.e.: la escala demedida en centímetros).
La variable lingüística traducirá a términosdifusos, mediante la función de pertenencia, lainformación inicial de la variable base (Bonissone,1982). Este proceso recibe el nombre de "difuminado"o "borroseado" (fuzzification). La elección delconjunto de términos lingüísticos con sus semánticasrespectivas, la "granularidad" (granularity) de lavariable lingüística (Jiménez, 1998), es el primer pasoa realizar, de ahí la importancia de una correctadefinición del dominio de expresión lingüística(Zadeh, 1975)288.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A194
288. Una definición operativa de los pasos a establecer en la toma dedecisiones con información lingüística puede encontrarse en Herrera yHerrera-Viedma (2000).
![Page 196: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/196.jpg)
De cara a evaluar el desarrollo sostenible, sedefine precisamente esta variable lingüística Ã:"Sostenibilidad" cuyo ámbito de aplicación es laevaluación difusa de la distancia de un indicadorespecífico al nivel de referencia previamente definido.
Seguidamente se han de identificar los posiblesvalores lingüísticos, para cada uno de ellos su valorsemántico vendrá definido por un subconjunto difusoÃi en el universo de discurso N(xij)∈[0,1]. Se podríandefinir tantos valores como fueran necesarios paracaracterizar o adjetivar a la variable nivel de desarrollo.
La definición de dos valores lingüísticos (Ã1: Sostenibley Ã2: No sostenible), supone una opción válida comoprimera aproximación que no persigue más que laclasificación de los municipios considerando que tienecaracterísticas pertenecientes a ambos conceptos condistintos grados de intensidad o posibilidad. La justificaciónde elegir dos valores lingüísticos, frente a la posibilidad dedefinir más valores289 se basa en dos razones:
a) Adecuación lingüística. En la literatura revisada enlos capítulos anteriores se parte de la definición de unaúnica variable: sostenibilidad, caracterizada en la lógicaclásica por dos términos complementarios yexcluyentes: "sostenible" frente a "no sostenible"290.
b) Adecuación difusa. El hecho de considerar unmodelo difuso en sí permite una pertenencia gradual yprogresiva del valor del indicador al concepto dedesarrollo descrito por el conjunto difuso "sostenible",por lo que en una primera aproximación se consideracomo suficiente. Este hecho no ocurre en la lógicaclásica donde dos valores frontera de un indicador seclasifican en conjuntos complementarios a pesar de sumínima diferencia (problema de los bordes rígidos en lateoría clásica de conjuntos), lo que obligaría en ese casoa la redefinición de más conjuntos rígidos (másgranulación) para evitar el efecto de los valores frontera.
Si los indicadores son referenciados adeterminados valores observados en la muestra, seconsidera el enfoque de la sostenibilidad relativa. Unaelevada pertenencia al conjunto "sostenible" denotaríauna mejor evaluación del indicador en relación a losvalores observados en la muestra y por tanto una mejorposición relativa del ámbito de estudio.
Si se parte de valores de referencia absolutos(enfoque de la sostenibilidad objetiva), las distancias delos indicadores a los valores de referencia aportaninformación acerca del margen que queda (o bien eldéficit producido) para alcanzar el límite físico o nivelcrítico estimado. Una elevada pertenencia de laevaluación difusa de un indicador concreto al conjunto"Sostenible" implicaría que en gran medida se cumple elvalor de referencia u objetivo definido para el mismo yque por tanto, en términos de la contribución aldesarrollo sostenible de dicho indicador, se cumple elcriterio de la sostenibilidad en sentido objetivo.
Los distintos valores lingüísticos vienen definidospor unas funciones de pertenencia específicas, lascuales se refieren y justifican en el siguiente epígrafe. Delas mismas se derivan una pertenencia parcial alconjunto difuso "sostenible" para cada indicadornormalizado.
La variable lingüística final obtenida tras la agregaciónde todos los indicadores está definida semánticamente dela misma forma que la variable descrita (Ã). No obstante,para reflejar el proceso de agregación se denominaráÃGlobal: "Sostenibilidad Global".
4.4.3.3. Definición de las funciones de pertenencia. Borroseado de la información
Asumiendo el uso de los conjuntos difusos para describirla semántica de los términos lingüísticos, la correctadefinición de la función de pertenencia es la clave para laobtención de un modelo difuso que ofrezca respuestasútiles al problema de incertidumbre difusa291. Estafunción permite la definición de un "umbral suave" (softthreshold) en contraste con el "umbral duro" (hardthreshold) de los conjuntos clásicos.
A la hora de su definición en determinados ámbitosde aplicación, si no es posible partir de una base ampliade datos reales y objetivos292 sobre los que aplicar unared neuronal de aprendizaje "prueba - error" (p.e.:ciencias sociales), puede producirse un elevado gradode subjetividad, hecho que no suele ocurrir en el caso delas aplicaciones realizadas en Ingeniería Industrial. Eneste sentido, al asociar un conjunto difuso a un conceptolingüístico, puede aparecer el obstáculo añadido de la
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 195
289. La diferenciación de más categorías o valores para el términolingüístico ha de cumplir un compromiso genérico de operatividad (Zadeh,1975). La mayor especificación de categorías lingüísticas redunda en unmayor refinamiento o desagregación de la información resultante en eloutput del modelo. No obstante, el análisis planteado persigue unaformulación más genérica propia de una primera aproximaciónmetodológica a la modelización de la sostenibilidad.290. Para facilitar el cálculo posterior y de acuerdo a su adecuaciónlingüística, dado que ambos términos son complementarios, se definen lasdos funciones de pertenencia también de forma complementaria.291. Resulta habitual referirse a la función de pertenencia como el puntofuerte y débil de la teoría de los conjuntos difusos.292. No obstante, en estos casos se suele recurrir a la opinión de expertos,el uso de indicadores aproximados o la simulación previa de datos.
![Page 197: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/197.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A196
indefinición en la aplicación, como señalan Bàrdossy yDuckstein (1995:14) en referencia precisamente alejemplo de los valores lingüísticos "buena o excelentecalidad medioambiental."
Al revisar las técnicas existentes para lacaracterización de conjuntos difusos293 se constata queno existe un único método de definición de funciones depertenencia. Su elección está sin duda condicionada porel hecho de que la función de pertenencia representefielmente el cumplimiento progresivo de determinadacaracterística a modelizar por el conjunto difuso enconcreto294.
La manera más genérica de realizar este proceso esmediante la definición de un número difuso triangular Ãcon respecto a un parámetro x mediante la identificaciónde tres números (Bàrdossy y Duckstein, 1995):
a) el valor más creíble x*, al que se le asigna el valorde pertenencia de 1.
b) el número x-, que casi con total certeza esmenor que el valor del parámetro, asignándole un valorde pertenencia de 0.
c) el número x+, que casi con total certeza esmayor al valor del parámetro, asignándole un valor depertenencia de 0.
Queda así definido el número triangular Ã=(x-,x*,x+).El intervalo (x-,x+) es el soporte del número difuso, fueradel cual la función de pertenencia es definida como cero.
La justificación de esta técnica de obtención defunciones de pertenencia es igualmente intuitiva. Ensituaciones en las que no es posible implementar otrastécnicas basadas en la probabilidad a priori o aquellasque determinen valores funcionales (Türksen, 1991), laaproximación del número difuso triangular permitesatisfacer unos requerimientos mínimos en términos decompatibilidad con otras formas funcionales, es decir,se trata de la mejor aproximación posible a la mayoríade funciones de pertenencia (Pedrycz, 1994),mostrando también una mayor comodidad a la hora desu cálculo.
En estas situaciones, la alternativa radica en eldesarrollo de métodos empíricos para la construcciónde funciones de pertenencia basados en la opinión deexpertos. En este punto, Cornelissen et al. (2001)consideran tres aspectos fundamentales: a) definir quécualificación han de cumplir estos expertos; b) cómoobtener el conocimiento experto para construir lafunción de pertenencia; y c) establecer métodos paramedir la fiabilidad de dicha función, hecho básico parafundamentar el modelo difuso.
En el análisis objeto de estudio existe ciertainformación, basada en la semántica propia delconcepto de desarrollo sostenible, que permite unaprimera selección funcional que perfecciona laaproximación triangular. En primer lugar, si se elige lafunción triangular resultaría muy difícil defender quesólo un único valor de la variable tiene una pertenenciatotal al conjunto difuso "sostenible".
Para solucionar esta cuestión, en la toma dedecisiones con información lingüística, algunos autoresconsideran las funciones de pertenencia trapezoidales295
lineales como mejores aproximaciones a la evaluaciónlingüística, dado que "puede ser imposible einnecesario obtener valores más precisos" (Herrera yHerrera-Viedma, 2000:70). Por otra parte, un númerodifuso semi-infinito (q-∝), caso específico de losnúmeros triangulares, resulta más adecuado que unnúmero triangular genérico, dado que representa unamayor incertidumbre difusa en el cálculo de lapertenencia al objetivo de la sostenibilidad (Phillis yAndrian., 2001).
Un segundo aspecto en relación al concepto desostenibilidad es la progresividad. La ganancia parcialde la sostenibilidad no es la misma para un indicadorque mejora en su posición relativa partiendo desdevalores mínimos o elevados. Resulta claro que a partirde cierto nivel crítico se modifica la pendiente alalcanzar niveles de sostenibilidad suficientementeelevados. En este sentido, un número difuso confunción-S aporta una mayor flexibilidad que lasanteriores formas funcionales (Figura 4.3), suavizandoel balance progresivo de la pertenencia de forma nolineal y aproximándose así a la lógica humana a la horade asignar valores de pertenencia a los conjuntos de"sostenible" y "no sostenible" (Figura 4.4).293. Véanse Civanlar y Trussel (1986), Dubois y Prade (1986) y Türksen
(1991).294. Una vez que se han especificado las funciones de pertenencia, esrecomendable realizar un análisis de sensibilidad para perfeccionardichas funciones (Bàrdossy y Duckstein, 1995), dado que el modelodifuso es muy sensible al tipo de soporte o pendientes de las mismas.295. Se ha de recordar que un número triangular es un caso específicode número trapezoidal.
![Page 198: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/198.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 197
Figura 4.3. Comparación entre formas funcionales de pertenencia difusa
Figura 4.4. Función de pertenencia
El siguiente paso es el de "borroseado" en la quese pasa de la información rígida a la informacióndifusa en términos lingüísticos. Para ello se computa
el grado de pertenencia del valor normalizado de cadaindicador a los conjuntos difusos definidos.
![Page 199: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/199.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A198
4.4.3.4. Agregación. Selección de los operadores de agregación de las pertenencias parciales
Calculados los valores de pertenencia para todos losindicadores referidos a cada ámbito de estudio, seprocede a la agregación de los mismos para obteneruna medida promedio difusa de los valores depertenencia a los distintos términos lingüísticosempleados para referirse al desarrollo global del ámbitoen cuestión.
No obstante, como paso intermedio, se puedediferenciar una agregación previa por subsistemas deindicadores, obteniendo así una medida del desarrolloespecífica para los mismos, mucho más homogéneainternamente a la hora de interpretar la pertenencia alos distintos valores lingüísticos.
La agregación de los indicadores referidos asubsistemas distintos ha de afrontar las cuestionesreferidas al balance o compensación de la misma. Estacuestión permite la elección de uno de los enfoques dela sostenibilidad: fuerte o débil, al poderse considerardistintos ajustes en el grado de sustituibilidad entre elcapital natural y humano.
Desde la sostenibilidad débil, reconociendo laexistencia de un balance entre los criterios (sobre todo eleconómico y el ambiental), se puede elegir una regla quepermita compensar valores de pertenencia bajos de unosindicadores (p.e.: espacios protegidos) con valoreselevados de otros (p.e.: verde urbano). En términos delmodelo difuso, este enfoque se traduce en la aplicaciónde un operador para la agregación que considere uncriterio de compensación o sustituibilidad plena(operador-máximo) o parcial (operador- , la sumasimétrica, la media aritmética, etc.).
Zimmermann y Zysno (1980) constatan que elprocedimiento de agregación que realiza el razonamientohumano es de naturaleza compensatoria, por lo que losoperadores mínimo y máximo no son válidos para laagregación, dado que se necesita una solución decompromiso entre los resultados del "y" lógico y del "o"lógico. Como señalan Chen y Hwang (1992:60), es similara "tomar una decisión en base únicamente al mejor y alpeor de los valores del atributo considerado".
Partiendo del enfoque de la sostenibilidad ensentido fuerte, el modelo difuso no ha de considerar la
compensación de valores mínimos por debajo de ciertoumbral de pertenencia o α-corte. La evaluación difusaglobal será determinada por el indicador en peorsituación respecto al valor de referencia absoluto,independientemente de que otras variables sí consiganvalores de pertenencia elevados. Para ello se puedenusar operadores no compensatorios como el operador-mínimo de la intersección o la media geométrica.
En relación con el concepto de balance ocompensación aparece también la ponderación. Eneste sentido, si se dispone de la información necesariapara su definición, resulta recomendable establecerunos pesos relativos para cada variable, de maneraque no todos los valores de pertenencia parciales secompensen de la misma manera (Silvert, 1997). Noobstante, dado el grado de subjetividad en estacuestión, se ha de realizar bajo el prisma de lainformación de expertos y el posterior análisis desensibilidad de los resultados obtenidos.
De entre las alternativas a la hora de seleccionarfinalmente el tipo de operador de agregación, lohabitual es aplicar la media aritmética, no obstante,Zimmermann y Zysno (1980) muestran que estepromedio, si bien supone una compensación básica,da lugar a evaluaciones sesgadas porque esteoperador no tiene en cuenta la interacción entrecriterios. Para ello, Dubois y Prade (1985) desarrollan eloperador promedio ponderado generalizadocomentado anteriormente, de gran versatilidad yfacilidad computacional, razón por la cual se utilizaráen la aplicación propuesta al final de este trabajo.
Por otra parte, el operador- cuenta asimismo congran aceptación en los modelos difusos de agregaciónde conjuntos, dado que también permite ajustar suposición relativa entre el operador-mínimo y eloperador-máximo296. Asimismo, el operador sumasimétrica (Silvert, 1979) también muestra una buenaadecuación al análisis de pertenencias en términos declases complementarias (sostenible y no sostenible),así como su capacidad de combinar objetivamente,compensar, las pertenencias parciales en caso deconflicto entre indicadores (Silvert, 1997).
El operador mínimo supone un grado deconservadurismo pleno, hecho que lo hace idóneopara análisis desde el enfoque de la sostenibilidadfuerte al no permitir la compensación. De formamenos estricta, la media geométrica es buenacandidata para ese tipo de análisis, dado quepermite cierta compensación, pero si unapertenencia parcial para un indicador es "cero" hace
296. Al igual que los operadores de Yager, se trata de un operadorparamétrico, donde la correcta selección del valor del parámetrocondiciona la evaluación difusa. Por ejemplo, en Choi y Oh (2000) sedesarrolla una técnica iterativa para estimar el valor de dicho parámetro.
![Page 200: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/200.jpg)
que la pertenencia global sea también "cero",independientemente del resto de indicadores(Silvert, 1997).
Tras la agregación se obtiene para cada ámbito unpromedio ponderado de la pertenencia parcial a losconjuntos difusos que caracterizan los valoreslingüísticos que finalmente se hayan especificado. Si seha utilizado un único conjunto, el promedio obtenido esel índice difuso de desarrollo que se buscaba. Si se handefinido por ejemplo dos conjuntos difusos, para notener que manejar dos cantidades para cada municipioy poder establecer una clasificación rígida en un únicoconjunto difuso se procede al proceso de aclarado("defuzzification").
En otros términos, para poder clasificar en unúnico conjunto difuso a cada ámbito o caso analizadolo habitual es recurrir al concepto de α-corte referidoanteriormente. Definido un umbral crítico α*, se puedendiscriminar los valores de pertenencia que seanmenores a α*. Cada ámbito tendrá una pertenenciadominante a partir de un α* dado.
Otra alternativa es la propuesta por Silvert (1997)que se basa en la obtención de una puntuación S apartir de la suma ponderada de las pertenenciasobtenidas en los diversos subconjuntos que conformanun conjunto difuso:
S=w1·µÃ+w2·µB+...+wk·µz
De esta forma se concede un mayor grado deimportancia a determinados conjuntos difusos asícomo a los distintos valores de pertenencia derivadosy se obtiene una única medida para ordenar ojerarquizar los distintos ámbitos en su situaciónagregada frente al concepto de sostenibilidadsubyacente en el estudio.
4.5. Conclusiones
Las conclusiones de un capítulo dedicadoespecíficamente a la descripción de las técnicasestadísticas multivariante y el modelo difuso seconcretan en el comentario crítico sobre la utilidad y elalcance de las mismas en el análisis específico.
Se parte del objetivo principal de la reducción oresumen de la información contenida en la matriz dedatos inicial, para obtener así una medida sintética dela evolución conjunta definida por estos datos. Comose comenta en el siguiente capítulo, la base estadísticaestá referida a diversas dimensiones o ámbitos quecomponen el modelo de desarrollo del ecosistemaurbano.
Las tres metodologías expuestas, el Análisis deComponentes Principales, la Distancia P2 y laAgregación de Conjuntos Difusos, tratan de llegar aeste objetivo final desde tres vías distintas, aunque seha de explicitar que comparten el hecho de analizarrelaciones lineales, propias del modelo causa-efectoreferenciado en el enfoque PER de la OCDE, a partir dela correlación existente entre los indicadores iniciales oen referencia a los índices elaborados para los distintossubsistemas parciales.
En particular, el Análisis de ComponentesPrincipales define un nuevo y reducido conjunto deindicadores, combinaciones lineales de los iniciales,que tienen la característica de ser independientes entresí y mantener la mayor cantidad de información de lamatriz inicial. Esta técnica se usa también como basepara el Análisis Factorial, si bien en este caso se aludea su base geométrica como ajuste entre los planoscreados por las nuevas medidas o componentes.
Para ganar en comparabilidad con las otrastécnicas, el Análisis de Componentes Principales seaplica en su versión normada, es decir, normalizandolos indicadores de la matriz inicial. Con este mismoobjetivo, no se introduce un sistema de ponderacionesespecífico (lo que se denomina Análisis deComponentes Principales ponderado), hecho queredundaría en una diferenciación subjetiva en el pesorelativo de indicadores de determinado subsistema, osobre los indicadores con mayor explicabilidad dentrode cada subsistema (realizando previamente unanálisis sólo para cada subsistema).
La elaboración de un índice mediante losresultados obtenidos del Análisis de ComponentesPrincipales se puede afrontar de muy diversasmaneras. En este caso se opta por una combinación detodos los componentes para con ello evitar mayorespérdidas de información y por tanto medidas menossignificativas. Asimismo, se consigue un índice con unmayor grado de comparabilidad, dado que suelaboración no depende del ámbito específico deanálisis297 y por tanto los resultados obtenidos sonplenamente comparables.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 199
297. Como ocurriría si se eligiera como índice únicamente el primercomponente, independientemente de los indicadores contenidos en elmismo y su grado de explicabilidad respecto a la variancia total.
~~
![Page 201: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/201.jpg)
En segundo lugar, el Análisis de la Distancia P2
aporta varias ventajas, entre las que destaca laobtención directa de una medida sintética o índice. Estadistancia es un promedio de las diferenciasnormalizadas y ponderadas para cada indicador conreferencia a un valor objetivo predefinido. Lasponderaciones se obtienen mediante un procesoiterativo de ajuste en la introducción de los indicadores,en base a la cantidad de nueva información que aportanlos mismos en relación a los indicadores ya recogidos.
Frente a la técnica del Análisis de ComponentesPrincipales, menos exigente en estas cuestiones, esteíndice cumple ciertas propiedades y axiomas exigiblespara ser una medida cardinal del desarrollo.
Finalmente, la técnica propuesta de Agregación deConjuntos Difusos, pretende ser una aproximación a laaplicación de la Teoría de Conjuntos Difusos a la medidade la sostenibilidad mediante el uso de indicadores. Dadoque esta teoría es de reciente aplicación en Economía y enla Ciencia de la Sostenibilidad, es necesario dedicaralgunos apartados a describir los conceptos básicos sobrelos que se asienta.
De cara a la elaboración de una medida sintética,la principal ventaja de este modelo es el elevado gradode flexibilidad que aporta frente al resto de técnicasdescritas, gracias a la definición de las funciones depertenencia. En este ejercicio se trata no obstante deobtener una medida final que sea muy similar a laderivada de las otras dos metodologías. Este hecho, sibien redunda en una simplificación excesiva, permiteuna mayor comparación entre las ordenaciones yresultados obtenidos para las tres técnicas empleadas.No obstante, en este capítulo teórico, se apuntan las
principales aportaciones y potencialidades que sederivan de este modelo para obtener índices desostenibilidad, básicamente:
• Definición operativa de la sostenibilidadutilizando límites progresivos.
• Definición lingüística de la sostenibilidad, máscercana al significado real del término (cargado de unelevado grado de incertidumbre difusa ).
• Conjugación de indicadores objetivos junto ainformación subjetiva, incompleta o vaga.
Definición de un sistema de ponderación junto alestablecimiento de un mecanismo de compensaciónque permite aproximar el índice obtenido hacia unamedida de la sostenibilidad en sentido fuerte (nocompensación) o sentido débil (elevadacompensación).
• Definición de procesos multicriterio difusos enbase a la aplicación de las denominadas reglas deinferencia difusa a la toma de decisiones con conflictoentre objetivos ambientales, económicos y sociales.
En definitiva, este trabajo trata de aplicar tresmetodologías alternativas de forma que se obtenganresultados comparables en la medida de lo posible. Sereconoce que las tres técnicas permitenperfeccionamientos alternativos para obtener medidasfinales más cercanas al objetivo de medida, si bien ellosupone un importante detrimento de la comparabilidad,dado que suponen decisiones en materia denormalización y ponderación que afectan notablementeal peso de los indicadores a la hora de analizar lascorrelaciones observadas.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A200
![Page 202: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/202.jpg)
5. Análisis Empírico
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 201
Introducción
Como paso previo a la aplicación de los métodosdescritos para la obtención de un índice o indicadorsintético del nivel de desarrollo, es necesario realizar trestareas: la definición del modelo teórico, la revisión de lasfuentes estadísticas y la descripción de la base de datos.
El modelo teórico es la estructura sistémica de loselementos y relaciones que describen suficientementeel desarrollo urbano. Su formulación, como síntesis delos capítulos anteriores referidos al ecosistema urbanoy a la definición operativa de desarrollo sostenible,tiene como resultado la selección de los ámbitosestratégicos y la propuesta teórica del sistema deindicadores de desarrollo.
La revisión de las fuentes estadísticas es unacuestión obligada en todo estudio empírico,consistiendo en la enumeración y descripción de lainformación estadística disponible así como laviabilidad de su utilización. En este epígrafe seconcreta la limitación de la información disponible,hecho que supone una importante restricción en estetipo de estudios, delimitando el conjunto deindicadores definitivo.
Con el análisis exploratorio de datos se obtieneuna visión más completa de la información estadística,sobre la base de medidas descriptivas y de síntesis.Además de comprobar ciertas condiciones necesariaspara la aplicación posterior de las técnicasmultivariantes, se identifican y resuelven los problemasde datos ausentes y atípicos que se puedan presentar.
El capítulo prosigue con la aplicación de lastécnicas descritas: Análisis de ComponentesPrincipales (ACP), Análisis de la Distancia P2 (ADP2) yAgregación de Conjuntos Difusos (ACD). Asimismo, sepresenta una comparativa en dos fases de losresultados obtenidos: por una parte, entre lasordenaciones resultantes del nivel de desarrollo en losmunicipios de la muestra y, por otro lado,estableciendo las diferencias entre cada metodología.
5.1. Análisis del desarrollo sostenible urbano en Andalucía. Objetivos
En Andalucía, si bien resulta abundante la produccióncientífica acerca de las diversas facetas del desarrollo anivel local, se puede afirmar que son muy escasos losanálisis desde un enfoque cercano a la Economía de laSostenibilidad en su vertiente de indicadores dedesarrollo y calidad de vida298.
El objetivo principal de la presente investigación seencuadra precisamente en la línea de estudioscentrados en la elaboración de medidas sintéticas de
298. Por su similitud con el enfoque actual destaca el realizado porAlmeida y Granados (1999), existiendo numerosas aplicaciones deindicadores sociales a unidades comarcales y municipales andaluzas(IEA, 1999c).
![Page 203: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/203.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A202
desarrollo sostenible a nivel local. La medida que sepretende elaborar desde tres metodologías alternativases una primera aproximación a un índice de desarrollosostenible para las ciudades en Andalucía,considerando para ello el enfoque de la sostenibilidaddébil (permite la compensación entre tipos de capital) yrelativa (en términos de las mejores posiciones relativasde cada indicador). El primer paso es la definición deun sistema de indicadores asentado en un modelo dedesarrollo urbano que identifique las principalesrelaciones a reflejar mediante indicadores.
Como señala Isla (2000) al analizar el estado de lacuestión en materia de indicadores de desarrollosostenible, aparecen una serie de defectos de formatales como:
a) La dispersión de contenidos y alcance de laspropuestas, ante la heterogeneidad y falta decoordinación entre las propuestas metodológicas.
b) La falta de estructuración de los indicadores,dado que no se enmarcan en un modelo general previoque muestre las interacciones entre elementos.
c) La inconsistencia en la denominación de losindicadores, dado que no abarcan todos los aspectosnecesarios para considerarse un sistema deindicadores de desarrollo sostenible.
El primer paso en la elaboración de todo sistema deindicadores ha de ser la formulación del marcoconceptual mediante la definición de los conceptos deecosistema urbano y desarrollo sostenible. En esta tarease parte de los comentarios realizados en los tresprimeros capítulos, concretando e identificando las áreasestratégicas y principales ámbitos que componen dicho
modelo. Como conclusión a esta etapa se obtiene lapropuesta teórica de indicadores iniciales.
5.1.1. Concepto y estructura del modelo urbanoDesde una visión economicista, el medio ambiente ylos recursos naturales cumplen tres funciones básicas(Common, 1988): como input productivo, como destinode los residuos o contaminantes y como origen deservicios recreativos. Otras aproximaciones másambientalistas299 destacan además la función "soportede vida". Como se describe en Reed (1994) yHammond et al. (1995), la funcionalidad del medioambiente para la actividad humana es triple:
a) Como fuente de la energía, alimentos,materiales y demás recursos naturales usados en laactividad humana.
b) Como vertedero de los residuos y recursos yautilizados (y cuya energía se ha disipado) que sonconsiderados inútiles.
c) Como soporte de vida y definitorio de la calidadde ésta. Los ecosistemas naturales proveen deservicios esenciales para el mantenimiento de la vida,desde la descomposición de los residuos orgánicos ala transformación de energía solar. La contaminacióndel aire, el agua o el agotamiento de la biodiversidadredunda en una menor calidad de vida y por tanto debienestar.
Hanley et al. (1997) resumen gráficamente (Figura 5.1)las cuatro funciones del medio ambiente (desde E1 a E4)en relación con las actividades humanas (producción yconsumo). En este esquema se consideran también losflujos de reutilización (R1) y reciclado (R2).
299. Una extensa revisión de los modelos conceptuales de la relaciónhombre-medio ambiente se encuentra en Hodge (1997).
![Page 204: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/204.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 203
Figura 5.1. Interacción entre actividad económica y medio natural
Las funciones de los recursos naturales estáninterrelacionadas en complejos equilibrios queconforman los ecosistemas naturales y tambiénartificiales. Por ejemplo, el recurso "agua" pasa por ser uninput productivo (en una fábrica, en la industria delturismo), pero también atesora valores importantes detipo recreativo, biológico (soporte de vida), estético, eincluso, como depósito o destino de contaminantes, etc.
De cara a simplificar este modelo de funciones enel ámbito local, para la integración de las distintasdimensiones que lo componen, resulta de gran utilidadel concepto de ecosistema urbano300 descrito en elcapítulo primero. Desde esta óptica se puedemodelizar la ciudad con los instrumentos de la ecología(también la humana), analizando la unidad territorial enla que se identifican una serie de flujos de energía y dematerias (insumos, residuos). La intensidad y dirección
de estos flujos, en términos de relaciones causa-efecto, caracteriza el efecto ecológico de la ciudadsobre el entorno local y global.
El modelo de partida es el descrito en Castro(2000), identificando el sistema urbano como el ámbitode desarrollo de una serie de procesos de intercambioabiertos e interrelacionados, los cuales pueden serrepresentados en términos de variables flujo y stock(Figura 5.2). El ecosistema urbano obtiene de losecosistemas naturales los recursos, materias primas yenergía necesarias para el desarrollo de susactividades. De forma indirecta, puede obtener estosinsumos a través de otros entornos industriales ourbanos, los cuales recogen y transforman inicialmentelos mismos en recursos productivos, electricidad ocombustible.
En dicho modelo se representan las direcciones delas relaciones lineales causa-efecto, cuyasintensidades vendrán dadas por el valor de losindicadores específicos seleccionados para cada caso.Se ejerce una presión (agotamiento de recursos ycontaminación) sobre el medio natural no
FUENTE: Hanley et al. (1997)
300. Por ecosistema urbano se entiende el resultado de la confluenciade los distintos sistemas que delimitan el hecho urbano y no solamentelos referidos estrictamente a los recursos naturales y medio ambiente.
![Page 205: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/205.jpg)
necesariamente cercano, que se manifiesta a su vez enel flujo de residuos y contaminación que genera laciudad. Las externalidades del desarrollo urbano sonlas manifestaciones internas de los desequilibriosecológicos (ruido, atascos, pobreza, etc.). Se puedeafirmar que la población y sus cualidades (residencia,trabajo, salud, rentas, educación) son las variablemotoras en último extremo de estos procesosdinámicos.
Sobre la base de este modelo simplificador seidentifican las grandes interrelaciones entreecosistemas, partiendo de la validez de la hipótesislineal de las relaciones causa-efecto. Para ello resultamuy útil la aplicación del esquema Presión-Estado-Respuesta de la OCDE, dado que dicho enfoquefacilita la identificación de las relaciones lineales decausa-efecto más importantes existentes entre lasvariables que describen el sistema urbano (Figura 5.3).
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A204
Figura 5.2. Relaciones básicas entre ecosistemas naturales y urbanos
FUENTE: Castro (2000)
![Page 206: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/206.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 205
Figura 5.3. La clasificación PER en el ámbito de la sostenibilidad urbana
FUENTE: Mega y Pedersen (1998)
A partir de la Figura 5.3 se concretan los ámbitosespecíficos sobre los cuales elaborar indicadores, peroparalelamente resulta necesaria la definición operativadel concepto de desarrollo sostenible urbano301. Ésta serealiza a través de las siguientes consideraciones:
a) Concepto integral. El primer paso para abordarel objetivo abstracto de medida es su división en varioscomponentes, de forma similar al análisis clásico de lasostenibilidad (Munasinghe,1993; Munasinghe yShearer, 1996) que la asienta sobre tres pilares:ambiental, social y económico. En este caso, tambiénse concede especial énfasis a los aspectos territorialesde la dimensión urbana (p.e.: diseño y paisaje urbano),
hecho que lleva a la definición específica de un nuevoámbito de la sostenibilidad. Por tanto, se puede definirel objetivo de medida, el desarrollo sostenible, como unconcepto integral conformado a partir de cuatroámbitos: ambiental, urbanístico, demográfico yeconómico.
b) Medidas tradicionales del bienestar. Eldesarrollo urbano se identifica plenamente con losconceptos tradicionales de crecimiento económico ybienestar social aplicados a las facetas urbanística,social y económica reseñadas, pero considerandotambién aquellas otras cuestiones referidas a la calidady distribución del mismo, así como las repercusionesambientales302.
c) Medida del capital urbano total. Esta definiciónoperativa se posiciona en línea con el enfoque de lasostenibilidad débil, dado que se persigue elmantenimiento de lo que se podría denominar "stockde capital urbano total" a partir de la aproximación asus componentes: capital ambiental, urbanístico,
301. Para esta tarea se han de considerar las definiciones desostenibilidad recogidas en las revisiones teóricas de los capítulosanteriores, en particular, las referidas a la dimensión urbana.302. Consideraciones que ya se han comentado ampliamente endiversos epígrafes.
![Page 207: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/207.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A206
humano y económico. En concreto, el desarrolloambiental por ejemplo, se puede definir como el aumentodel stock de capital natural recogido en el modelo deecosistema urbano. Para la integración en una únicamedida del desarrollo se permite la compensación entreestos ámbitos, tal y como se reconoce en el principio de lasustituibilidad plena propio de este enfoque.
d) Desarrollo sostenible o desarrollo cualificado. Eladjetivo "sostenible" puede llegar a considerarse ensentido estricto como un pleonasmo en esta definición. Eldesarrollo per se habría de internalizar las connotacionesde la sostenibilidad entendida como "persistencia en eltiempo", al considerarse también la preocupación por lasgeneraciones futuras; y "mantenimiento en el medio",dado que uno de los ámbitos del concepto de desarrolloes precisamente el ambiental303.
e) Sostenibilidad relativa. En esta aplicación, eltérmino sostenible alude al concepto de sostenibilidadrelativa en línea con la práctica habitual de organismosinternacionales revisada anteriormente. Se trata de medirla situación actual en relación con las anteriores o bien encomparación con otros ámbitos urbanos similares. En unanálisis transversal como el que sigue, esta definiciónoperativa de "proximidad a la mejor situación" parece lamás interesante de cara a establecer un punto dereferencia inicial que sirva también para hacer seriestemporales y comparar la evolución a lo largo del tiempo.
f) Desarrollo sostenible en términos de eficiencia. Porúltimo, se ha de señalar que este ejercicio de medición dela sostenibilidad local se plantea desde la lógica de laeficiencia interna del sistema urbano. No se trata deidentificar, por ejemplo, a los municipios con un mayorconsumo de recursos naturales, pues lógicamente lasgrandes ciudades son las que ostentan una mayor huellaecológica, (concentrando la mayoría de la población, asícomo una mayor actividad económica), sino identificar agrandes rasgos los ámbitos locales con un metabolismourbano más eficiente (menores consumos y generacionesde residuos) en términos relativos (respecto a su tamaño osu población).
g) Desarrollo sostenible y creación de capacidad. Sepretenden seleccionar indicadores que reflejen la capacidadde las sociedades locales para realizar pautas de desarrollomás sostenible. En este sentido, se eligen indicadores de
infraestructuras y equipamientos ambientales que, desdeun enfoque próximo al promovido por Naciones Unidas, nosilustren acerca de la capacidad que tiene un municipio paraafrontar políticas más sostenibles.
Tras esta definición de desarrollo considerada aefectos del análisis empírico, se profundiza en el marcoteórico, refiriéndonos a los cuatro subsistemas donde seaplica el concepto de desarrollo específicamente alecosistema urbano, de forma similar al análisis realizadoen CMA (2001a). La intersección de los mismos aproximabastante fielmente la realidad urbana en los términosconsiderados. Estos son:
a) Subsistema Ambiental. Recoge aquellas variablesrelativas a la dimensión física y ambiental del espaciourbano, así como a su relación en términos ecológicoscon otros ecosistemas.
b) Subsistema Urbanístico. Considera característicastales como la movilidad, la vivienda, la distribución de losusos del suelo, etc. encuadradas en lo que se puedellamar diseño y estructura urbana. Asimismo, se recogencuestiones de índole territorial, básicamente el pesorelativo de la ciudad en el sistema de ciudades.
c) Subsistema Demográfico. En esta dimensión seengloban aspectos relacionados con la población y sucaracterización, junto a otros de índole social.
d) Subsistema Económico. Donde se integran para laesfera local los elementos clásicos del análisissocioeconómico, tales como la actividad económica, elconsumo, el mercado de trabajo, los niveles deequipamiento, etc.
Resulta evidente que para cada subsistema sepueden obtener tantos indicadores como formas distintasde observación de la realidad objeto de estudio. Dada laperspectiva de este trabajo, sólo se consideran aquellosindicadores que se encuentren en la intersección de losdistintos subsistemas y que "indiquen" información útilpara el concepto integral de desarrollo sostenible. No setrata de describir perfectamente cada subsistema (y porejemplo tener una imagen nítida de la economía de laciudad), sino sólo aquellos ámbitos donde el modelodescrito de ecosistema urbano prevea la existencia deuna relación causal con la variable objeto de análisis(desarrollo sostenible). Establecidos los indicadoresespecíficos de cada ámbito, se pasa al análisis agregadode los mismos donde se ha de obtener una imagenaproximada de la dinámica urbana en términos deldesarrollo sostenible.
303. Esta es la razón por la que "desarrollo sostenible" o simplemente"desarrollo" se usan indistintamente, dado que la medida a obtener yaviene cualificada por las consideraciones de la sostenibilidad entérminos relativos.
![Page 208: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/208.jpg)
5.1.2. Definición de indicadores teóricosEsbozado el modelo básico del ecosistemaurbano, donde se han delimitado las variables ysus relaciones, junto a los ámbitos dondeanalizarlas, así como la definición operativa dedesarrollo sostenible urbano, el siguiente pasoconsiste en la propuesta de un sistema deindicadores.
Profundizando en los indicadores definidos en CMA(2001a), cada subsistema se estructura mediante unaserie de áreas estratégicas, para la identificación ycaracterización de los elementos básicos integrantes decada subsistema304. Las áreas se dividen a su vez en unaserie de ámbitos específicos para los que se definen losindicadores que representan los procesos en esaporción del desarrollo urbano (Cuadros 5.1 y 5.2.).
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 207
304. Para la definición de estas áreas se consideran entre otrascuestiones los componentes que tradicionalmente se eligen para análisiscuantitativos del desarrollo y el bienestar (Pena, 1977; OCDE, 1982; INE,1981; 1991; Fundación La Caixa, 2002)
Cuadro 5.1. Áreas estratégicas y ámbitos específicos de los subsistemas ambientaly urbanístico
Áreas estratégicas Ámbitos específicos
Subsistema AmbientalCiclo del Agua Disponibilidad
Abastecimiento y consumo Calidad y tratamiento
Ciclo de la Energía ConsumoAhorro energético y energías alternativas
Ciclo de los materiales Balance materialesGeneración de residuosRecogida y tratamiento
Ruido Ruido
Atmósfera Contaminación
Entorno Natural y Biodiversidad CalidadDesforestación y desertizaciónBiodiversidad
Subsistema UrbanísticoSuelo Urbano Superficie
Distribución de usos urbanosÁreas de expansión urbana
Transporte y Movilidad Infraestructuras de transporteUsos modalesTráficoSistema de ciudades
Vivienda TamañoEquipamientoParque viviendasViviendas ecológicas
Sistema Verde CantidadAccesibilidadCalidad
Paisaje Urbano Urbanismo y calidad de vida
![Page 209: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/209.jpg)
La elección de los indicadores teóricos o ex ante alanálisis de las fuentes estadísticas, se basa en dostipos de consideraciones: unas estrictamentemetodológicas, razonadas en base a la medición deldesarrollo sostenible mediante indicadores; y otrasreferidas a las peculiaridades de los ámbitos donde seaplican, en este caso las ciudades andaluzas. Larevisión de otras propuestas realizadas para el mismoámbito u otros similares a nivel internacional es una
referente importante305. Este hecho redunda en eldiseño de una estructura básica o genérica, aplicable ala mayoría de entornos urbanos, que se personalicecon aportaciones locales que "indiquen" laspeculiaridades de cada ecosistema urbano. En estecaso, para las ciudades andaluzas de más de 30.000habitantes306. La propuesta del Sistema de Indicadoresde Desarrollo Sostenible se presenta en los Cuadrosdel 5.3 al 5.6.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A208
305. Véase el epígrafe 3.4 referido a experiencias internacionales enmateria de indicadores de desarrollo sostenible urbano.306. Este hecho resulta evidente al realizar comparacionesinternacionales. El sistema de indicadores ha de ser diferente paraevaluar el nivel de desarrollo de una ciudad asiática, africana,sudamericana, centroeuropea o mediterránea, dado que son ámbitosculturales y urbanos heterogéneos con problemáticas muy distintas.
Cuadro 5.2. Áreas estratégicas y ámbitos específicos de los subsistemas demográficoy económico
Áreas estratégicas Ámbitos específicos
Subsistema DemográficoPoblación Población total
DensidadCrecimiento vegetativoPoblación flotanteEmigración
Educación y Formación Educación y formaciónEducación ambiental
Salud Pública y Seguridad Ciudadana SaludSeguridad
Participación Social SolidaridadParticipaciónAsociacionismo
Subsitema EconómicoEquipamiento Educativo
SanitarioTelecomunicacionesMercadoOcio y culturaDeportivo
Renta y Consumo Bienestar y rentaConsumoVivienda
Actividad Económica y Empleo EmpleoProducciónDistribución sectorial
Tecnología y Gestión del Medio Ambiente AdministraciónEmpresasI+D
![Page 210: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/210.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 209
Cuadro 5.3. Indicadores propuestos para el subsistema ambiental
Áreas estratégicas Ámbitos específicos Indicadores
Subsistema AmbientalCiclo del Agua Disponibilidad Nº días en que los embalses están por debajo del 30%
de capacidad.
Abastecimiento y consumo Volumen de agua introducida en la red.Pérdidas en la canalización y distribución de agua.Consumo de agua (por usos y por habitante).% consumo de aguas subterráneas respecto al total.Red de abastecimiento.Variación en el consumo de agua en los últimos 5 años.Precio medio del m3 de agua (cons. Domiciliario e industrial).
Calidad y tratamiento Nº días en que no se cumplen los estándares comunitarios de calidad del agua.% aguas residuales tratadas (por tipo de tratamiento).% población cubierta (por tipo de tratamiento).% agua reciclada o re-utilizada.Red de saneamiento.
Ciclo de la Energía Consumo Consumo de electricidad por habitanteConsumo de gas y otros combustibles fósiles porhabitante
Ahorro energético % edificios públicos con energía solar.y energías alternativas Producción de energías alternativas.
Ciclo de los materiales Balance materiales Volumen mercancías transportadas con origen/destino ala ciudad (por habitante).
Generación de residuos Volumen Residuos Sólidos Urbanos (RSU)generados/hab.Cantidad y calidad de residuos peligrosos (por habitante).
Recogida y tratamiento Recogida selectiva. Contenedores y volumen recogido/hab.Sellado vertederos incontrolados. Tratamiento RSU. Volumen por tipo de tratamiento.% residuos recuperados que son reciclados o reutilizados.
Ruidos Ruido Niveles ruido diurno y nocturno.% población expuesta a ruido superior a 65dB. y 75 dB. Nº denuncias o sanciones debidas al ruido.
Atmósfera Contaminación Nº días que no se superan los estándares de calidad de aire comunitarios.Volumen Inmisiones totales (por emisiones y substancias).
Entorno Natural Calidad Nº especies vegetales de edad superior a 100 años.y Biodiversidad Superficie de parques periurbanos.
% superficie municipal en espacios naturales protegidos.% suelo con cubierta vegetal autóctona.
Desforestación y desertización % suelo con erosión elevada o muy elevada.
Biodiversidad Nº especies de aves acuáticas/rapaces.
![Page 211: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/211.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A210
Cuadro 5.4. Indicadores propuestos para el subsistema urbanístico
Áreas estratégicas Ámbitos específicos Indicadores
Subsistema UrbanísticoSuelo Urbano Superficie Superficie total urbana (ciudad compacta y conurbación).
Distribución de usos urbanos % suelo con uso mayoritario residencial.% suelo para infraestructuras de transportes.% suelo para espacios verdes y abiertos.
Áreas de expansión urbana % suelo calificado como de urbanizable programado.
Trasnporte y Movilidad Infraestructuras de transporte Longitud viario y % de autovías y vías de doble calzada/ total del área urbana.Nº plazas de aparcamientos públicos (por habitante y Km2).Longitud de carril-bici. (y % sobre la longitud de los carrilesbus).
Usos modales Nº vehículos por tipos (por habitante).Nº desplazamientos diarios (por habitante, distancia y modos de transporte).% desplazamientos al centro urbano del total de vehículosdiarios.
Tráfico Intensidad media de tráfico en las principales rutas de acceso a la ciudad.Nº accidentes urbanos de tráfico.
Sistema de ciudades Distancia a la capital provincial.
Vivienda Tamaño M2 vivienda por persona.
Equipamiento % viviendas con plaza de aparcamiento.
Parque viviendas Nº nuevas viviendas (por tipología en la promoción).Nº viviendas (por habitante).
Viviendas ecológicas Nº viviendas con características bioclimáticas (o certificación AENOR).
Sistema Verde Cantidad M2 zonas verde (por habitante).% zonas verdes/área urbanizada.Superficie de parques periurbanos.
Accesibilidad % residentes en una isocorona de 15 minutos.
Calidad % zonas verdes con especies autóctonas.
Paisaje Urbano Urbanismo y calidad de vida % edificios protegidos del centro histórico. Valor catastral medio.Nº itinerarios turístico/histórico.% calles peatonales/viario urbano en centro histórico.Ordenanzas municipales con incidencia en la calidad delpaisaje urbano.
![Page 212: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/212.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 211
Cuadro 5.5. Indicadores propuestos para el subsistema demográfico
Áreas estratégicas Ámbitos específicos Indicadores
Subsistema DemográficoPoblación Población total Nº habitantes por sexos y edades (en la ciudad y en la
conurbación o área metropolitana).Crecimiento poblacional último decenio.
Densidad Densidad de población.
Crecimiento vegetativo Crecimiento vegetativo.
Población flotante % incremento población en temporada turística.
Emigración Saldo migratorio.
Educación y Formación Educación y formación Niveles educativos de la población.Nº alumnos por niveles educativos.Nº lectores en las bibliotecas (por habitante).
Educación ambiental Cursos formación y educación ambiental (nº de alumnos).
Salud Pública Salud Nº fallecimientos por causas de defunción y edades.y Seguridad Ciudadana Nº pacientes alérgicos.
Seguridad Tasa criminalidad.
Participación Social Solidaridad Nº voluntarios ambientales.Nº voluntarios sociales.
Participación % participación en las últimas elecciones locales y nacionales.
Asociacionismo Nº asociaciones registradas.
![Page 213: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/213.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A212
Cuadro 5.6. Indicadores propuestos para el subsistema económico
Áreas estratégicas Ámbitos específicos Indicadores
Subsistema EconómicoEquipamiento Educativo Nº centros de enseñanza básica (por nº de alumnos).
Nº centros de enseñanza secundaria (por nº de alumnos).Nº centros de enseñanza para adultos (por nº de alumnos)
Sanitario Nº camas de Hospitales (por habitante).Nº centros de atención especializada (por habitante).Nº centros de atención primaria (por habitante).Nº farmacias (por habitante).
Telecomunicaciones Nº líneas telefónicas (por habitante).Nº líneas RDSI (por habitante).
Mercado Nº grandes superficies (m2).Nº oficinas de entidades bancarias (por habitante).Nº restaurantes (por habitante).Nº plazas hoteles (por habitante).
Ocio y cultura Nº butacas cine (por habitante).Nº museos, galerías de arte y casas-museo (por habitante)Nº bibliotecas públicas (por habitante).
Deportivo Nº espacios deportivos (por habitante).
Renta y Consumo Bienestar y renta Ingresos familiares.% población viviendo por debajo de la línea de pobreza.Nº personas dependientes de la seguridad social.
Consumo Nº automóviles vendidos al año (por habitante).
Vivienda Coste medio de la vivienda
Actividad Económica Empleo Nº parados (por habitante).y Empleo Nº empleados, diferenciando por sexo y edades
(por habitante).Tasa actividad femenina.
Producción Producto interior bruto (por habitante)
Distribución sectorial Distribución sectorial de la producción.Inversión productiva.
Tecnología y Gestión Administración Gasto público con incidencia ambiental y sobre el del Medio Ambiente transporte (por sectores y por habitante).
Empresas Nº empresas especializadas en servicios ambientales.
I+D Nº centros I+D ambiental
![Page 214: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/214.jpg)
5.2. Fuentes Estadísticas
Antes de describir las fuentes de informaciónpotenciales y aquellas finalmente consultadas paraeste trabajo, es necesario realizar un breve comentarioacerca del concepto estadístico de ciudad.
En la actualidad, la esfera urbana andaluza siguesiendo la gran desconocida en términos de produccióny análisis estadístico (IEA, 1999b), hecho generalizablea la mayoría de regiones de Europa. La informacióncorrespondiente al nivel urbano se caracteriza por unelevado grado de heterogeneidad, así como por laescasez de su producción y distribución.
La heterogeneidad se deriva de la inexistencia deconsenso en la definición de la dimensión urbana, hechoque hace incomparables los datos de estudios concriterios de definición urbana tan distintos. Unos enfoquesconsideran estrictamente el núcleo urbano y otrostambién el extrarradio cercano, o el primer cinturón delárea metropolitana por ejemplo. No obstante, la mayoríade organismos estadísticos definen de cierta manera lasunidades urbanas de cara a la elaboración de estadísticascensales y catastrales, aunque con escasa repercusiónmás allá de la utilidad directa de estas definiciones.EUROSTAT, por ejemplo, delimita el NUTS5 como elquinto nivel territorial de recogida de datos territorialesestadísticos, correspondiendo a la escala urbana. El INEclasifica como municipio urbano aquel con alguna entidadde población con más de 10.000 habitantes307. En materiade análisis de la sostenibilidad urbana, son recurrentes lasreferencias a la cuestión central de la influencia de ladefinición del ámbito urbano (Archibugi, 2001; Cicerchia,1996; Pumain et al., 1992; Türksever y Atalik, 2001).
Un segundo adjetivo utilizado es la escasez en suproducción y difusión. Múltiples instituciones,empresas públicas y privadas, elaboran series de datosdesde la escala urbana y metropolitana, pero cuyatrascendencia está limitada a su utilización interna.Como ya se ha tenido oportunidad de comentar,
resultan rara avis las ciudades que elaboranestadísticas propias de cara a establecer un sistema deindicadores locales de sostenibilidad. No obstante,determinadas fuentes estadísticas oficiales sí permiten,tras un tratamiento previo de la información disponibleen las fichas de recogida de datos, la elaboración deseries estadísticas para el ámbito urbano. Este es elcaso por ejemplo de la información censal(nomenclator) y el padrón de habitantes. No obstante,es necesaria una homogeneización previa delconcepto urbano, inexistente en la actualidad.
Por todo lo anterior, resulta obligado trabajar con launidad de análisis a escala municipal como mejoraproximación urbana, tal y como es la práctica habitual enla mayoría de estudios de este tipo. Este hecho puedeintroducir importantes sesgos a la hora de trabajar condatos relativos a superficie, máxime si el tamaño de laciudad en relación al municipio es reducido.
5.2.1. Subsistemas ambiental y urbanísticoEn el Informe Dobris (EEA, 1995) se cuantifica elproblema de la información ambiental urbana a partirde iconos que reflejan la puntuación en cada aspecto(Cuadro 5.7). Se constatan las importantes limitacionesque supone este hecho para los posibles análisis arealizar en Europa.
En general, la información ambiental a nivelnacional es la primera línea de desarrollo de la AgenciaEuropea de Medio Ambiente. Como se menciona enEEA (2000), Irlanda y los miembros mediterráneos sonlos que más carencias tienen en materia de informaciónmedioambiental.
En España, a nivel nacional y regional se estánrealizando considerables esfuerzos para aumentar labase estadística en materia de medio ambiente308. Noobstante, la información ambiental a nivel local siguesiendo muy limitada. Una clasificación similar a la delCuadro 5.7 asigna para el caso español la calificaciónde "muy pobre" a los indicadores referidos a cambioclimático, emisiones a la atmósfera y residuos, siendola información sobre agua la única que alcanza el gradode "bueno" (EEA, 2000).
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 213
307. La clasificación se completa con los municipios semiurbanos (conalgún núcleo de entre 2.000 y 9.999 habitantes) y rurales (con núcleosmenores a 2.000 habitantes). 308. Como muestra, cabe destacar las monografías del Ministerio deMedio Ambiente acerca de indicadores medioambientales a nivelnacional (MMA, 1996a; 1996b, hasta 2001). En Andalucía se parte de lainformación regional actualizada del Sistema de Información Ambientalde Andalucía (SINAMBA), así como con los anexos estadísticos de losInformes de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente en elcaso de la Junta de Andalucía (destacar CMA, 1997b; 1998; 1999;2000b; 2001c).
![Page 215: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/215.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A214
Cuadro 5.7. Calidad de la información estadística urbana en Europa
Indicadores Calidad de Datos
Disponibilidad Exactitud Fiabilidad Discrepancia Comparabilidad
Diseño UrbanoPoblación *** *** *** *** ***Area *** ** *** ** **Uso del suelo *** ** ** ** *Movilidad ** ** ** *** **Infraestructura ** *** *** ** *
Flujos UrbanosConsumo de Energía * ** ** * *Consumo de agua *** ** * * *Aguas residuales *** *** *** * *Materiales *** ** * * *Residuos *** ** * ** *
Calidad Ambiental UrbanaCalidad de Aire *** ** ** ** ***Calidad de Agua * ** * * *Areas Verdes ** *** ** ** *Calidad sonora * ** ** ** **Calidad de vivienda *** ** ** ** **Seguridad Vial *** *** ** ** **
FUENTE: EEA (1995)
*** Bueno, ** Pobre, * Muy pobre
Para la elaboración de indicadores que seaproximen a los propuestos en los Cuadros 5.3 al 5.6se puede atender a diversas fuentes de información a
nivel municipal. En el Cuadro 5.8 se resume el análisisrealizado a la hora de localizar potenciales fuentes deinformación estadística en materia ambiental.
![Page 216: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/216.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 215
Cuadro 5.8. Disponibilidad de información municipal para los indicadores del subsistema ambiental
Indicadores Organismo* Disponibilidad**
Ciclo del AguaNº días en que los embalses no superan el 30% Por unidades de cuenca.de capacidad. Confederación Hidrográfica IndirectaVolumen de agua introducida en la red. Ayuntamiento IndirectaPérdidas en la canalización y distribución de agua. Ayuntamiento IndirectaConsumo de agua (por usos y por habitante). Ayuntamiento Indirecta% consumo de aguas subterráneasrespecto al total. No hay datos NulaRed de abastecimiento. Ayuntamiento IndirectaVariación en el consumo de agua en 5 años. Ayuntamiento IndirectaPrecio medio del metro cúbico de agua. Ayuntamiento IndirectaNº días en que no se cumplen estándares.comunitarios de calidad del agua. Ayuntamiento Indirecta% aguas residuales tratadas (por tipo de tratamiento). Ayuntamiento Indirecta% población cubierta (por tipo de tratamiento). Ayuntamiento Indirecta% agua reciclada o re-utilizada. Ayuntamiento IndirectaRed de saneamiento. Ayuntamiento Indirecta
Ciclo de la EnergíaConsumo de electricidad por habitante. ENDESA DirectaConsumo de gas y otros combustibles fósiles por habitante. Empresas del sector Nula% edificios públicos con energía solar. Decenal. Censo INE DirectaProducción de energías alternativas. CMA Nula
Ciclo de los MaterialesVolumen mercancías transportadas con Ayuntamiento/Centrosorigen/destino a la ciudad (por habitante). Intermodales de Transporte NulaVolumen RSU generados por habitante. Ayuntamiento IndirectaCantidad y calidad de residuos peligrosos(por habitante). CMA IndirectaRecogida selectiva. Contenedoresy volumen recogido por habitante. Ayuntamiento IndirectaSellado vertederos incontrolados. Ayuntamiento/CMA IndirectaTratamiento RSU. Volumenpor tipo de tratamiento. Ayuntamiento/CMA Indirecta% residuos recuperados que son reciclados o reutilizados. CMA Indirecta
RuidoNiveles ruido diurno y nocturno. Si existe estación. CMA Directa% población expuesta a niveles de ruidosuperior a 65dB. y 75 dB. Ayuntamiento/CMA NulaNº denuncias o sanciones debidas al ruido. Ayuntamiento Indirecta
CONTINÚA →
![Page 217: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/217.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A216
Cuadro 5.8. Disponibilidad de información municipal para los indicadores del subsistema ambiental
Indicadores Organismo* Disponibilidad**
AtmósferaNº días que no se superan los estándaresde calidad de aire comunitarios. Si existe estación. CMA DirectaVolumen Inmisiones totales(por tipo de emisión y substancia). Si existe estación. CMA Directa
Entorno Natural y BiodiversidadEspecies vegetales de edad superior a 100 años. Ayuntamiento NulaParques periurbanos. Ayuntamiento/CMA InDirectaEspacios naturales protegidos. CMA InDirectaSuelo con cubierta vegetal autóctona. CMA NulaSuelo con erosión elevada o muy elevada. CMA DirectaEspecies de aves acuáticas/rapaces. Ayuntamiento Nula
NOTA: CMA: Consejería de Medio Ambiente. INE: Instituto Nacional de Estadística
* En la columna Organismo se especifica la institución o agencia que dispone (o podría disponer) de información suficiente para la elaboración del indicador. Bajo el término "Ayuntamiento" se consideran también englobadas todas las empresas públicas y consorcios bajo tutela municipal o mancomunidad de municipios.
** La disponibilidad de la información se valora como: Directa, si existe una publicación editada periódicamente con datos homogéneos para los municipios andaluces mayores a 30.000 habitantes; Indirecta, si existe información estadística suficiente como para elaborar el indicador pero es necesario dirigirse a cada organismo para recopilar dicha información; y Nula, si no existe información útil para todos los municipios considerados, lo que obliga a realizar un proceso previo de creación de la información, mediante estudios científicos, encuestas o análisis de mercado.
De la problemática asociada a la elaboración de losindicadores ambientales se pueden destacar lossiguientes aspectos:
a) Agregación de la información. En ocasiones,determinado dato está asociado a un conjunto demunicipios, normalmente mancomunidades o unidadesterritoriales como unidades de Cuenca Hidrográfica oParques Naturales. Así, para elaborar indicadores sobrecapacidad de abastecimiento, el tratamiento de aguasresiduales, espacios protegidos, las redes desaneamiento, los vertederos o la generación de residuossólidos urbanos (RSU) por centros de transferencia ytratamiento de los mismos, es necesario realizar algúntratamiento de la información disponible que permita laestimación de la cuota derivada para cada municipio.Algo parecido ocurre con aquellos indicadoresrelativizados a la población de los barrios o ciertazonificación dentro de la ciudad (p.e.: población expuestaa niveles de ruido).
b) Periodicidad de la información. Indicadores comoel porcentaje de edificios públicos con energía solar o lapoblación expuesta a determinados niveles de ruidoparten de información recogida en el censo de edificios yviviendas realizado cada diez años. Otros indicadores,como los niveles de ruido, son elaborados a partir demediciones que no se hacen necesariamenteanualmente. Se ha de realizar un esfuerzo enhomogeneizar la escala temporal, así como utilizarinformación periódica.
c) Generalización de la información. Ciertosindicadores están limitados a la existencia de estacionesde medición localizadas en un número suficientementerepresentativo de zonas de la ciudad. Ejemplos de estosson los niveles ruido, el número de días que no se superanlos estándares de calidad de aire o de agua establecidoso las inmisiones a la atmósfera por tipos. En Andalucía,sólo determinadas ciudades (las más pobladas orelacionadas con la industria) disponen de estaciones demedición de contaminación atmosférica y ruido309.
CONTINUACIÓN
![Page 218: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/218.jpg)
d) Inexistencia de información. El problema más graveen este caso, deriva del hecho de que algunos indicadoresnecesiten información de base que en la actualidad no eselaborada por ningún organismo a nivel local. Ejemplos son:el consumo de aguas subterráneas310, el volumen demercancías transportadas con origen/destino a la ciudad, elconsumo de gas y otros combustibles fósiles, la producciónde energías alternativas311, el número de especies vegetalesde edad superior a 100 años, el número de especies deaves acuáticas/rapaces, o suelo con cubierta vegetalautóctona312. En la mayoría de estos casos es necesariorealizar estudios científicos sobre una muestra demunicipios representativa.
No obstante, de cara a elaborar indicadores de ámbitoambiental, se explotan los resultados de la Encuesta aMunicipios Andaluces realizada por la Consejería de MedioAmbiente para el año 1999 (CMA, 2001d). Dicha encuestaha sido dirigida a los ayuntamientos andaluces de más de30.000 habitantes y sirve para sentar las bases de laelaboración de información sobre medio ambiente urbanoen Andalucía313. Las cuestiones recogidas en dichaencuesta son:
a) Los ciclos de recursos naturales y residuos en lasciudades. Con referencia al ciclo del agua, la energía y losRSU.
b) La calidad del medio ambiente urbano. En particularconsidera temas como la edificación y la vivienda, el paisajeurbano, las zonas verdes y demás espacios libres, loshábitats, vegetación y fauna urbanas, el medio atmosférico,el ruido, el transporte urbano, los riesgos naturales ytecnológicos, la educación ambiental, la comunicación y laparticipación ciudadana.
c) Anexos medioambientales, referidos a laorganización administrativa municipal del medio ambiente;directorio de organismos y empresas municipales, así comode asociaciones y grupos ciudadanos relacionados con elmedio ambiente; ordenanzas municipales de medioambiente y bibliografía sobre medio ambiente en la ciudad.
La información disponible para variables de índoleurbanística es, si cabe, aun más escasa que en el caso delos indicadores medioambientales. Básicamente, la fuentemás útil se deriva de la información contenida en lasdiferentes Memorias elaboradas para la redacción de losPlanes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). Sinembargo, este tipo de documentos se realiza con unaperiodicidad de ocho a diez años y no en todos losmunicipios. Otra posible fuente es la Encuesta deInfraestructuras y Equipamientos Locales elaborada por elMinisterio de Administraciones Públicas que ofreceindicadores sobre infraestructuras viarias, equipamientosurbanos y medio ambiente. No obstante, esta fuente estádisponible únicamente para los municipios de menos de50.000 habitantes para el año 1995.
También se puede recurrir a información territorial yurbanística elaborada con ocasión de los planessubregionales de ordenación del territorio. Se trata de losPlanes de Ordenación de las diez aglomeraciones urbanasmayores de Andalucía (Consejería de Obras Públicas yTransportes). Sin embargo, sólo se ha concluido el Plan parael caso del área metropolitana de Granada, por lo que no setrata de una fuente estadística homogénea ni periódica.Ligados a este proceso se encuentran también los PlanesIntermodales de Transportes para los cuales se hanrealizado estudios de movilidad en las grandesaglomeraciones urbanas.
En el Cuadro 5.9 se sintetiza el análisis de las fuentes deinformación estadística en materia territorial y urbanística.
Las principales trabas para la construcción de losindicadores urbanísticos son de nuevo las comentadas enel apartado ambiental, derivadas del grado de agregación,periodicidad, generalización o inexistencia de lainformación. En este caso, afloran además las limitacionesde la definición de la unidad de análisis a escala municipal.Un claro ejemplo se produce al tratar de elaborarindicadores referidos al tamaño de la ciudad compacta y laciudad metropolitana, o aquellos indicadores de movilidadobligada que se estimen oportunos. Si existen instrumentosde planificación subregional esta información puedededucirse de los mismos, pero de nuevo hay que señalarque esta posibilidad sólo se contempla en diezaglomeraciones urbanas y no de forma periódica.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 217
309. Estas estaciones componen la denominada Red de Vigilancia y Controlde la Calidad del Aire establecida en coordinación con los Ayuntamientos porla Consejería de Medio Ambiente.310. Se ha elaborado un catálogo de acuíferos sobreexplotados elaboradopor parte del Instituto Tecnológico Geominero de España para 1998.311. No obstante, las memorias de organismos como ENAGAS o SODEAN(Sociedad para el Desarrollo Energético de Andalucía) ofrecen ciertainformación a nivel regional.312. A partir de proyectos de investigación entre la Consejería de MedioAmbiente y distintos grupos de investigación de Universidades andaluzas seestán realizando catálogos específicos de especies vegetales y animales,normalmente en espacios de especial protección ambiental.313. No obstante, en esta Encuesta se constatan importantes lagunas deinformación, reflejo de la situación real en materia de datos medioambientales,siendo muy escasos los indicadores con información completa para todos loscasos de la muestra. La Encuesta de Infraestructura y equipamientos locales(INE) es otra fuente estadística de ámbito nacional, pero dirigida a municipiosmenores a 50.000 habitantes.
![Page 219: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/219.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A218
Cuadro 5.9. Disponibilidad de información municipal relevante para los indicadores del subsistema urbanístico
Indicadores Organismo* Disponibilidad**
Suelo UrbanoSuperficie total urbana (ciudad compacta y conurbación). Ayuntamiento/COPT No hay datos% suelo con uso mayoritario residencial. Ayuntamiento Indirecta% suelo para infraestructuras de transportes. Ayuntamiento/COPT No hay datos% suelo para espacios verdes y abiertos. Ayuntamiento Indirecta% suelo calificado como de urbanizable programado. Ayuntamiento Indirecta
Transporte y MovilidadLongitud viario y % de autovías y vías de doble calzada/ total del área urbana. Ayuntamiento/COPT No hay datosNº plazas aparcamientos públicos (por hab. y Km2). Ayuntamiento IndirectaLongitud de carril-bici. (y % sobre la longitud de los carriles bus). Ayuntamiento IndirectaNº vehículos por tipos (por habitante). DGT DirectaNº desplazamientos diarios (por habitante, distancia y modos de transporte). Si existe PIT. COPT No hay datos% desplazamientos al centro urbano del total de vehículos diarios. Si existe PIT. COPT No hay datosIntensidad media de tráfico en las principales rutas de acceso a la ciudad. Si existe PIT. COPT No hay datosNº accidentes urbanos de tráfico. DGT IndirectaDistancia a la capital provincial. IEA Directa
ViviendaM2 vivienda por persona. Decenal. Censo INE Directa% viviendas con plaza de aparcamiento. Decenal. Censo INE DirectaNº nuevas viviendas visadas (por tipología en la promoción). Colegios de Arquitectos. DirectaNº viviendas (por habitante). Decenal. Censo INE DirectaNº viviendas con características bioclimáticas (o certificación AENOR). Decenal. Censo INE Directa
Sistema VerdeM2 zonas verde (por habitante). Ayuntamiento Indirecta% zonas verdes/área urbanizada. Ayuntamiento IndirectaSuperficie de parques periurbanos. Ayuntamiento/CMA Indirecta% residentes en una isocorona de 15 minutos. Ayuntamiento/CMA Indirecta% zonas verdes con especies autóctonas. Ayuntamiento/CMA No hay datos
Paisaje Urbano% edificios protegidos del centro histórico. Ayuntamiento IndirectaValor catastral medio. Ayuntamiento/Catastro DirectaNº itinerarios turístico/histórico. Ayuntamiento Indirecta% calles peatonales/viario urbano en centro histórico. Ayuntamiento IndirectaOrdenanzas municipales con incidencia en la calidad del paisaje urbano. Ayuntamiento Indirecta
NOTA: CMA: Consejería de Medio Ambiente. COPT: Consejería de Obras Públicas y Transportes. PIT: Plan Intermodal de Transportes. IEA: Instituto Estadístico de Andalucía. INE: Instituto Nacional de Estadística. DGT: Dirección General de Tráfico.
* En la columna Organismo se especifica la institución o agencia que dispone (o podría disponer) de información suficiente para la elaboración del indicador. Bajo eltérmino "Ayuntamiento" se consideran también englobadas todas las empresas públicas y consorcios bajo tutela municipal o mancomunidad de municipios
** La disponibilidad de la información se valora de como: Directa, si existe una publicación editada periódicamente con datos homogéneos para los municipios andaluces mayores a 30.000 habitantes; Indirecta, si existe información estadística suficiente como para elaborar el indicador pero es necesario dirigirse a cada organismo para recopilar dicha información; y Nula, si no existe información útil para todos los municipios considerados, lo que obliga a realizar un proceso previo de creación de la información, mediante estudios científicos, encuestas o análisis de mercado.
![Page 220: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/220.jpg)
5.2.2. Subsistemas demográfico y económicoLa información de los ámbitos demográfico yeconómico resulta comparativamente más abundanteque la ambiental o urbanística, existiendo series históricasde referencia actualizadas periódicamente. No obstante,las variables más relevantes en el aspecto económicocomo son el PIB y la renta no se encuentran disponibles aniveles de análisis inferiores al regional y provincialrespectivamente314, aunque sí existen varias estimaciones a
niveles comarcales. En el caso de Andalucía, básicamenteel Instituto de Estadística de Andalucía (IEA) a través delSIMA315 y el Instituto Nacional de Estadística (INE) recopilany elaboran la información sociodemográfica quehabitualmente se utiliza en la elaboración de indicadores dedesarrollo a nivel provincial, comarcal y local.
En los Cuadros 5.10 y 5.11 se muestran las fuentes deinformación estadística de los subsistemas demográfico yeconómico.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 219
314. Para el caso de Andalucía se han realizado estimaciones de la rentamunicipal para 1994 (IEA, 1999a). Servicios de estudios y centros deinvestigación adscritos a entidades como BANESTO, BBV o laFundación La Caixa, han elaborado periódicamente indicadoressintéticos municipales y provinciales, referidos a conceptos tales como:actividad económica, riqueza, especialización productiva, capacidad demercado, etc. Por su relevancia y similitud metodológica, destacan elindicador sintético del nivel de bienestar elaborado por la Fundación LaCaixa (2001;2002) sobre la base de 12 componentes a nivel provincial.315. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), queproporciona una gran cantidad de información socioeconómica, junto aalgunos indicadores de índole territorial a varios niveles, incluido el municipal.
Cuadro 5.10. Disponibilidad de información municipal relevante para los indicadoresdel subsistema demográfico
Indicadores Organismo* Disponibilidad**
PoblaciónNº habitantes por sexos y edades (en la ciudad y en la conurbación o área metropolitana). Nivel municipal. Censo/Padrón INE DirectaCrecimiento poblacional último decenio. Nivel municipal. Censo/Padrón INE DirectaDensidad de población. Nivel municipal. Censo/Padrón INE DirectaCrecimiento vegetativo. Nivel municipal. Censo/Padrón INE Directa% incremento poblaciónen temporada turística. Observ.Turísticos/Empresas sector NulaSaldo migratorio. Nivel municipal. Censo/Padrón INE Directa
Educación y FormaciónNiveles educativos de la población. Nivel municipal. Censo/Padrón INE DirectaNº alumnos por niveles educativos. Nivel municipal. Censo/Padrón INE DirectaNº lectores en las bibliotecas(por habitante). Nivel municipal. Censo/Padrón INE DirectaCursos formación y educación ambiental(alumnos). CMA/Ayuntamientos/CED Indirecta
Salud Pública y Seguridad CiudadanaNº fallecimientos por causas de defunción y edades. CS DirectaNº pacientes alérgicos. CS IndirectaTasa criminalidad. Ayuntamiento/MI Indirecta
CONTINÚA →
![Page 221: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/221.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A220
Cuadro 5.10. Disponibilidad de información municipal relevante para los indicadoresdel subsistema demográfico
Indicadores Organismo* Disponibilidad**
Participación SocialNº voluntarios ambientales. CMA/CAS IndirectaNº voluntarios sociales. CAS Indirecta% participación en las últimas elecciones locales y nacionales. Junta electoral DirectaNº asociaciones registradas. CGOV/CAS Indirecta
NOTA: CMA: Consejería de Medio Ambiente. CAS: Consejería de Asuntos Sociales. CED: Consejería de Educación. CGOV: Consejería de Gobernación. INE: Instituto Nacional de Estadística. CS: Consejería de Salud. MI: Ministerio del Interior.
* En la columna Organismo se especifica la institución o agencia que dispone (o podría disponer) de información suficiente para la elaboración del indicador. Bajo el término "Ayuntamiento" se consideran también englobadas todas las empresas públicas y consorcios bajo tutela municipal o mancomunidad de municipios.
** La disponibilidad de la información se valora como: Directa, si existe una publicación editada periódicamente con datos homogéneos para los municipios andaluces mayores a 30.000 habitantes; Indirecta, si existe información estadística suficiente como para elaborar el indicador pero es necesario dirigirse a cada organismo para recopilar dicha información; y Nula, si no existe información útil para todos los municipios considerados, lo que obliga a realizar un proceso previo de creación de la información, mediante estudios científicos, encuestas o análisis de mercado.
CONTINUACIÓN
![Page 222: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/222.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 221
Cuadro 5.11. Disponibilidad de información municipal relevante para los indicadores del subsistema económico
Indicadores Organismo* Disponibilidad**
EquipamientoNº centros de enseñanza básica (por nº de alumnos). IEA DirectaNº centros de enseñanza secundaria (por nº de alumnos). IEA DirectaNº centros de enseñanza para adultos (por nº de alumnos). IEA DirectaNº camas de Hospitales (por habitante). IEA DirectaNº centros de atención primaria (por habitante). IEA DirectaNº centros de atención especializada (por habitante). IEA DirectaNº farmacias (por habitante). IEA DirectaNº líneas telefónicas (por habitante). IEA DirectaNº líneas RDSI (por habitante). IEA DirectaNº grandes superficies (m2). INE/IEA DirectaNº oficinas de entidades bancarias (por habitante). IEA DirectaNº restaurantes (por habitante). IEA DirectaNº plazas hoteles (por habitante). IEA DirectaNº butacas cine (por habitante). IEA DirectaNº museos, galerías de arte y casas-museo (por habitante). Ayuntamiento/CC IndirectaNº bibliotecas públicas (por habitante) IEA DirectaNº espacios deportivos (por habitante). IEA Directa
Renta y ConsumoIngresos familiares. Indirecta% población viviendo por debajo de la línea de pobreza. NulaNº personas dependientes de la seguridad social. IEA DirectaNº automóviles vendidos (por habitante). Empresas del sector. IndirectaCoste medio de la vivienda MFOM Indirecta
Actividad Económica y EmpleoNº parados (por habitante). Censo INE/IEA DirectaNº empleados, diferenciando por sexo y edades (por habitante). Censo INE/IEA DirectaTasa actividad femenina. Censo INE/IEA DirectaProducto interior bruto (por habitante). ME/IEA NulaDistribución sectorial de la producción. ME/IEA NulaInversión productiva. IEA Indirecta
Tecnología y Gestión del Medio AmbienteGasto público con incidencia ambientaly sobre el transporte (por sectores y por habitante). MH/CE NulaNº empresas especializadas en servicios ambientales. Catálogo CMA IndirectaNº centros I+D ambiental. Catálogo CMA/MICT Indirecta
NOTA: IEA: Instituto de Estadística de Andalucía. INE: Instituto Nacional de Estadística. MFOM: Ministerio de Fomento. ME: Ministerio de Economía. MH: Ministerio de Hacienda. CE: Consejería de Economía. CC: Consejería de Cultura. CMA: Consejería de Medio Ambiente. MICT: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
* En la columna Organismo se especifica la institución o agencia que dispone (o podría disponer) de información suficiente para la elaboración del indicador. Bajo el término "Ayuntamiento" se consideran también englobadas todas las empresas públicas y consorcios bajo tutela municipal o mancomunidad de municipios.
** La disponibilidad de la información se valora como: Directa, si existe una publicación editada periódicamente con datos homogéneos para los municipios andaluces mayores a 30.000 habitantes; Indirecta, si existe información estadística suficiente como para elaborar el indicador pero es necesario dirigirse a cada organismo para recopilar dicha información; y Nula, si no existe información útil para todos los municipios considerados, lo que obliga a realizar un proceso previo de creación de la información, mediante estudios científicos, encuestas o análisis de mercado.
![Page 223: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/223.jpg)
En estos casos, la problemática en la elaboración deindicadores demográficos y económicos está limitada por:
a) la no disponibilidad de información desagregadaa escala urbana (únicamente a nivel municipal),
b) la restricción que supone la periodicidad decenalde la información suministrada por el censo depoblación y viviendas,
c) y la necesidad de realizar estimaciones devariables provinciales o regionales (como son los datosreferidos a renta y producción).
5.2.3. Limitaciones derivadas de las fuentes estadísticas disponibles
Ya se han comentado ampliamente las dificultadesexistentes para la recopilación de información a escalamunicipal. Con ello se constata que la disponibilidad deinformación sólo es uno de los problemas de índoleempírica de los análisis de la sostenibilidad basados enel uso de indicadores (Hardi y DeSouza-Huletey, 2000):
a) Problemas derivados del uso de informaciónsubjetiva u ordinal, difícil de trabajar con técnicas comola correlación o la regresión lineal.
b) Heterogeneidad de las fuentes de información.c) Disponibilidad de información.d) Método de recogida y agregación de informacióne) Problemas de escala y desagregación.f) Uso de variables proxy ante la falta de datos
(produciéndose errores de medida y distorsionando elresultado final).
g) Errores de especificación, por no incluir variablesrelevantes y por incluir variables superfluas.
Como conclusión a las limitaciones expuestas en elanálisis de fuentes estadísticas existentes, este ejerciciode aplicación de técnicas multivariantes a la medicióndel desarrollo urbano se plantea la elaboración de uníndice con las siguientes restricciones iniciales:
a) Se trata de un índice a escala municipal, dada laescasez de información eminentemente urbana. Estehecho condiciona la elaboración de indicadores entérminos relativos a superficie y población.
b) La muestra de municipios seleccionada vienelimitada por las disponibilidades de información en losmismos. Se ha constatado que sólo los municipios con
población mayor a 30.000 habitantes disponen de lainformación de índole ambiental necesaria para lavaloración de los niveles de desarrollo en este ámbito, lacual es provista por la Encuesta realizada (CMA, 2001d).Se limita con ello la elección del momento temporal,correspondiendo la mayoría de los indicadores al año1999, o en su defecto el año más cercano coninformación estadística.
c) No se dispone de suficiente información de basepara elaborar indicadores englobados en ciertosámbitos específicos como el ciclo de materiales, laenergía o el transporte, hecho que redunda en unacapacidad explicativa del índice menor a la esperada.
5.3. Análisis de Datos
5.3.1. Sistema de indicadores seleccionadosPartiendo del sistema de indicadores propuesto tras larevisión de las principales fuentes estadísticas, se realizauna selección de la información disponible para el año1999, tratando de recoger un número suficiente deindicadores para caracterizar la mayor cantidad deámbitos específicos del modelo inicial.
Los casos de la muestra son escogidos entre losmunicipios andaluces de mayor tamaño demográfico,dado que se parte de una estrecha relación entre estavariable y los aspectos recogidos dentro del concepto dedesarrollo urbano a modelizar. En definitiva, la muestraestá compuesta por los 37 municipios mayores a 30.000habitantes316, límite poblacional que se ha elegido comoumbral para empezar a definir las unidades urbanas eneste análisis, tal y como se recoge en el Cuadro 5.12.
Siguiendo el criterio de CMA (2001d), se diferencianbásicamente tres grupos en función al tamañodemográfico: ciudades grandes (mayores a 100.000habitantes), ciudades medias (entre 50.001 y 100.000habitantes) y ciudades pequeñas (entre 30.000 y 50.000habitantes). En el primer bloque se engloban lascapitales de provincia así como dos ciudades gaditanas:Jerez de la Frontera y Algeciras. Las ciudades mediasestán asociadas generalmente a áreas metropolitanas,destacando el caso de las concentraciones urbanas deCádiz y Sevilla. El tercer grupo lo constituyen unheterogéneo conjunto de municipios, ligados unasveces a actividades turísticas, en el caso de municipioscosteros como Fuengirola, Roquetas de Mar, Estepona,Mijas y Torremolinos; así como actividades industriales yagrarias en el interior, normalmente cabeceras decomarca, como Antequera, Andújar, Lucena y Ronda.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A222
316. Según la referencia de la población de derecho en 1998.
![Page 224: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/224.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 223
En los Cuadros 5.13 a 5.16 se enumera la selecciónde los 83 indicadores finalmente elaborados para losmunicipios objeto de estudio
317. Para cada indicador
se recoge en el Anexo 1 una ficha técnica coninformación acerca de su definición, la etiquetaasignada a los mismos y las fuentes estadísticasutilizadas.
317. Dicha selección se ha basado en la idea de incluir el número másconcreto posible de indicadores para reflejar el mayor número dedimensiones del desarrollo. En ocasiones, por problemas de informaciónincompleta, se han desestimado indicadores que en principio sí se podríancalcular para una muestra más reducida de municipios. Otras veces se handescartado indicadores, sobre todo en el subsistema económico, dado que,o bien resultaban muy homogéneos los valores relativizados para losmunicipios, o bien la información relevante que aportaban ya estabaconsiderada en mayor medida por otros indicadores incluidos en el análisis.
Cuadro 5.12. Municipios seleccionados en el análisis
Provincia Municipio Población 1998 Superficie Km2
Ciudades grandes ( más de 100.000 habitantes)Sevilla Sevilla 701.927 141Málaga Málaga 528.079 394Córdoba Córdoba 309.961 1.253Granada Granada 241.471 88Cádiz Jerez de la Frontera 181.602 1.389Almería Almería 168.025 296Cádiz Cádiz 143.129 14Huelva Huelva 139.991 151Jaén Jaén 107.184 424Cádiz Algeciras 101.972 85
Ciudades medias ( entre 50.000 y 100.000 habitantes)Málaga Marbella 98.377 116Sevilla Dos Hermanas 92.506 161Cádiz San Fernando 84.014 35Cádiz El Puerto de Santa María 73.728 159Cádiz Sanlúcar de Barrameda 61.382 172Cádiz La Línea de la Concepción 59.629 19Jaén Linares 58.410 197Sevilla Alcalá de Guadaira 56.244 285Cádiz Chiclana de la Frontera 55.494 205Málaga Vélez-Málaga 53.816 158Almería El Ejido 50.170 221Granada Motril 50.025 110
Ciudades pequeñas (entre 30.000 y 50.000 habitantes)Sevilla Utrera 45.947 684Málaga Fuengirola 44.924 10Almería Roquetas de Mar 40.582 60Málaga Antequera 40.239 817Málaga Estepona 39.178 137Jaén Andújar 38.254 965Málaga Mijas 37.490 149Málaga Torremolinos 37.235 20Sevilla Écija 37.113 978Córdoba Lucena 35.564 351Málaga Ronda 33.806 481Jaén Puerto Real 33.415 198Jaén Úbeda 32.524 404Sevilla Palacios y Villafranca 32.114 109Sevilla Mairena del Aljarafe 31.793 18
![Page 225: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/225.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A224
Cuadro 5.13. Indicadores Ambientales
Áreas estratégicas Ámbitos específicos Indicadores
Subsistema AmbientalCiclo del Agua Abastecimiento y consumo Agua introducida en la red.
Pérdidas en la canalización y distribución de agua.Consumo agua.Red de abastecimiento.
Calidad y tratamiento Población cubierta por depuradora.Red de saneamiento.
Ciclo de la Energía Consumo Consumo de electricidad.
Ciclo de los Materiales Generación de residuos Generación de RSU.
Recogida y tratamiento Contenedores de RSU.Contenedores de papel cartón.Reciclado de papel cartón.Contenedores de Vidrio.Reciclado de Vidrio.Pilas de Botón.
Ruido Ruido Ruido diurno. Ruido nocturno.
Atmósfera Contaminación Inmisiones atmosféricas.Concentración de Ozono.Concentración de partículas en suspensión.
Entorno Natural y Biodiversidad CalidadSuelo con cubierta natural o acuática.Espacios naturales protegidos.
Erosión y desertización Suelo con erosión elevada o muy elevada.
![Page 226: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/226.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 225
Cuadro 5.14. Indicadores Urbanísticos
Áreas estratégicas Ámbitos específicos Indicadores
Subsistema UrbanísticoSuelo Urbano Superficie % superficie municipal en zonas urbanas e
infraestructuras de transporte.
Trasnporte y Movilidad Infraestructuras Longitud carriles-bici (por habitante).Usos modales Nº vehículos (por habitante).
Nº autobuses (por habitante).Nº taxis (por habitante).
Sistema de ciudades Distancia a la capital provincial.
Vivienda Parque viviendas Nº viviendas (por habitante).Nº nuevas viviendas de promoción pública y VPOprotegidaNº nuevas viviendas libres.
Sistema Verde Cantidad M2 de zonas verde (por habitante).
Paisaje Urbano Urbanismo y vida urbana Nº viviendas de rehabilitación protegida.Valor catastral (por nº recibos).Nº jardines históricos.Edificios construidos antes de 1950 existentes en 1991.Nº ordenanza municipales con incidencia en la calidaddel paisaje urbano.
![Page 227: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/227.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A226
Cuadro 5.15. Indicadores Demográficos
Áreas estratégicas Ámbitos específicos Indicadores
Subsistema DemográficoPoblación Población total Crecimiento poblacional último decenio.
% población menor de 20 años.% población mayor de 65 años.
Densidad Densidad de población.
Crecimiento vegetativo Crecimiento vegetativo.
Población flotante % población extranjera.
Emigración Saldo migratorio.
Educación y Formación Educación y formación Tasa analfabetismo.% población sin estudios.% Población con estudios de primer grado.Nº alumnos por profesor en centros de educación básicaNº alumnos por profesor en centros de educación secundariaNº alumnos por profesor en centros de educación de adultos.Nº lectores de biblioteca (por habitante).
Salud Pública Salud % defunciones por enfermedades del sistema y Seguridad Ciudadana cardiovascular.
% defunciones por enfermedades del aparato respiratorio.% defunciones de menos de 1 año.% defunciones de menos de 30 años.% defunciones de entre 30 y 60 años.
Participación Participación % participación en las últimas elecciones locales.y Diversidad Social % participación en las últimas elecciones generales
![Page 228: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/228.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 227
Cuadro 5.16. Indicadores Económicos
Áreas estratégicas Ámbitos específicos Indicadores
Subsistema EconómicoEquipamiento Urbano Educativo Nº centros de enseñanza básica (por nº de alumnos).
Nº centros de enseñanza secundaria (por nº de alumnos).Nº centros de enseñanza para adultos (por nº de alumnos).
Sanitario Nº camas de Hospitales (por habitante).Nº centros de atención primaria (por habitante).Nº centros de atención especializada (por habitante).Nº farmacias (por habitante).
Telecomunicaciones Nº líneas telefónicas (por habitante).Nº líneas RDSI (por habitante).
Mercado Superficie centros comerciales.Nº oficinas de entidades bancarias (por habitante).Nº restaurantes (por habitante).Nº plazas hoteles (por habitante).
Ocio y cultura Nº butacas cine (por habitante).Nº bibliotecas públicas (por habitante).
Deportivo Nº espacios deportivos convencionales (por habitante).Nº espacios deportivos no convencionales (por habitante).
Renta y Consumo Bienestar y renta Media de la renta familiar disponible (por habitante).Renta neta media declarada IRPF (por nº declarantes).
Actividad Económica Empleo % paro (por habitante).y Empleo % paro femenino.
% paro de 16 a 24 años.
Actividad Inversión en Registro Industrial (por establecimiento).Nº de establecimientos (Nº habitantes).
Tecnología y Gestióndel Medio Ambiente I+D Nº centros I+D ambiental.
![Page 229: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/229.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A228
5.3.2. Medidas descriptivasTras la definición y cuantificación de los indicadores serealiza un análisis descriptivo de los mismos apoyado enlas habituales medidas estadísticas junto arepresentaciones gráficas univariantes para losindicadores considerados. Una lectura directa de losvalores obtenidos por los municipios en cada uno de losindicadores permite una caracterización parcial de losmismos en cada ámbito específico del análisis deldesarrollo urbano. Se trata de una elevada cantidad deinformación contenida en 83 indicadores seleccionadospara 37 municipios, hecho que dificulta la exposicióndetallada para cada caso, redundando en una pérdidade la visión de conjunto que se persigue con laelaboración de un índice final.
No obstante, a nivel descriptivo se ha de conseguircierto grado de equilibrio entre la amplitud del enfoque y
la profundidad del mismo, de manera que sea posibleidentificar a grandes líneas las pautas de comportamientode los municipios en cada indicador, determinando almenos qué ámbitos locales obtienen las mejores y peorespuntuaciones, cuáles pueden considerarse valoresextremos, cuál es la variabilidad observada, etc. Con esteobjetivo se presentan en primer lugar y a modo desíntesis, las medidas descriptivas obtenidas con lainformación más relevante (Cuadros 5.17 a 5.20),realizándose algunos comentarios que permitan lacaracterización referida anteriormente.
Los indicadores ambientales seleccionadosmuestran una elevada variabilidad en los municipiosde la muestra, siendo el coeficiente de variaciónsuperior al 80% en los siguientes: REDABAS,REDSANE, RECOPILA, RECOPAP, ESPROT ySUENATU.
Cuadro 5.17. Medidas descriptivas para los indicadores del subsistema ambiental
Valor Mínimo Valor Máximo Media Desviación Típica
AGUARED 0,07 0,22 0,11 0,04PERDAGUA 10,82 43,02 26,64 8,12CONSAGUA 119,74 444,99 222,45 75,36REDABAS 0,08 19,91 2,72 4,16POBDEPUR 59,33 211,23 143,91 33,09
REDSANE 0,05 12,88 2,66 3,93CONSELEC 1389,9 15429,9 3486,4 2339,3RSU 130,34 1134 503,31 228,53CONTRSU 8,73 75,34 26,33 16,40CONTPAP 0,04 1,32 0,51 0,38
RECOPAP 1,99 44,28 9,25 9,52CONTVID 0,22 1,33 0,73 0,22RECOVID 0,46 9,95 4,38 2,21RECOPILA 0,06 12,74 2,76 3,11RUIDOD 0,57 5,20 2,04 1,31
RUIDON 11,57 17,80 14,95 1,79INMISATM 0,75 109 42,20 27,85OZONO 44 228 123,62 55,38PSS 32 85 48 14,09SUENATU 0,22 87,78 29,98 25,80
ESPROT 0,15 69,34 16,68 16,64SUEERO 2,41 99,69 45,55 29,57
![Page 230: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/230.jpg)
Dentro de cada grupo de municipios se mantieneesta heterogeneidad en la mayoría de indicadores,aunque menos acentuada entre las ciudades grandes.Este hecho ilustra la idea de que entornos de similartamaño poblacional no tienen por qué mostrar valoresmuy parecidos en los indicadores ambientales yurbanísticos. Factores como la morfología urbana, lalocalización y la superficie municipal, así como lapoblación flotante, resultan muy variados entre losmunicipios analizados, introduciendo importantessesgos a la hora de relativizar los indicadores.
En referencia a los indicadores de distribución yconsumo de agua, destacan los valores de dosmunicipios turísticos Estepona y Roquetas de Mar, quejunto a Sevilla ocupan las tres primeras posicionesdefinidas como valores extremos altos en cuanto alvolumen de agua introducida en la red deabastecimiento por habitante (AGUARED). Por otraparte, Roquetas de Mar, El Ejido y Úbeda son laslocalidades que tienen un mayor porcentaje de pérdidasde agua en la canalización (PERDAGUA). En estrecharelación con el volumen de agua introducida en la red,se produce un mayor consumo por habitante(CONSAGUA) en los municipios costeros y turísticoscomo Marbella, Estepona, Algeciras y Fuengirola. Porello, no resulta extraño que este mismo indicador tengauna elevada correlación positiva con el porcentaje depoblación extranjera o el número de restaurantes. En losindicadores REDABAS, REDSANE y POBDEPUR, lasciudades grandes o con elevada densidad de poblacióncomo Sevilla, Granada, Cádiz, junto a Fuengirola y La Líneade la Concepción, muestran los mayores valores, lo que essinónimo de una mayor infraestructura de distribución ytratamiento de aguas que sobresale respecto al resto demunicipios sobre todo en REDSANE.
Con un menor consumo de agua per capita estántres ciudades pequeñas: Mairena del Aljarafe en últimolugar, Utrera y Úbeda. Por otra parte, al relativizar a lapoblación total, son ciudades medianas las que ocupanlas últimas posiciones en el indicador de poblaciónasistida por depuradora (POBDEPUR): El Ejido,precedida por Marbella y Vélez-Málaga. Este hecho sepuede interpretar como un desbordamiento de lasinfraestructuras de saneamiento y depuraciónexistentes que no están dimensionadas para afrontar lasganancias de población experimentadas en los últimosaños. Tres municipios del grupo de las ciudadespequeñas como Antequera, Andújar y Ronda muestranlas menores longitudes en su red de saneamiento enrelación a su extensión municipal (REDSANE).
El consumo de electricidad por habitante(CONSELEC) alcanza los valores máximos en Alcalá deGuadaira y Huelva, seguidos a cierta distancia porPuerto Real y El Ejido. Este dato es influido en algunoscasos por los consumos empresariales no desglosadosdel total municipalizado. Los menores valores son paratres municipios gaditanos: La Línea de la Concepción,Sanlúcar de Barrameda y San Fernando.
La generación de residuos sólidos urbanos porhabitante (RSU) es considerablemente mayor en losmunicipios turísticos y aquellos con elevadadinamicidad demográfica, donde se parte de unareducida población de derecho, pero con importantesflujos de población flotante o de residentesestacionarios. Torremolinos, Roquetas de Mar,Fuengirola y Marbella ocupan las primeras posicionesen el indicador RSU.
El mismo hecho diferencial, la actividad turística,hace que este tipo de municipios obtengan valoressuperiores en otros indicadores referidos aequipamiento ambiental. Este es el caso del número decontenedores para la recogida selectiva de papel porhabitante (CONTPAP), donde Marbella, Roquetas deMar, Fuengirola y Torremolinos presentan los mejoresvalores. Las últimas posiciones de este indicador sonpara Utrera, Écija y Huelva. En términos de cantidad depapel recogido por habitante (RECOPAP), son Almería,Antequera, El Puerto de Santa María y Motril las ciudadescon mayor volumen, producto sin duda de programasmunicipales más eficientes de promoción de la recogida yel reciclado municipal más eficientes. En recogida de pilasde botón (RECOPILA) son Sanlúcar de Barrameda, Motril yFuengirola las más activas en este sentido.
Otros indicadores centrados en el número decontenedores por habitante no muestran pautas tanclaras. Las primeras posiciones en el indicadorCONTRSU son para Granada, Mijas y Roquetas de Mar,mostrándose una mayor uniformidad que en otrosindicadores de equipamiento ambiental. Mairena delAljarafe, Fuengirola, Ronda y Roquetas de Mar tienen unmayor número de contenedores de vidrio por habitante(CONTVID), mientras que Utrera y Algeciras presentanlos menores valores. En Granada, Córdoba, Motril yRonda se recoge más vidrio por habitante (RECOVID),siendo Écija, El Puerto de Santa María y Los Palacios yVillafranca los últimos municipios en esta variable.
En el indicador de nivel medio de ruido diurno en losúltimos cuatro años, Chiclana de la Frontera, Línea de laConcepción y Granada son las ciudades que superan enmayor medida el estándar de 65 dBA. En términos del
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 229
![Page 231: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/231.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A230
ruido nocturno, Andújar y Lucena adelantan a laslocalidades anteriores.
Dentro del grupo de indicadores decontaminación atmosférica, la calificación global delas inmisiones (INMISATM) es más desfavorable enlos casos de Cádiz, Puerto Real, Córdoba y Jaén,mientras que Linares, Jeréz de la Frontera y Almeríahan tenido por término medio un menor número dedías con la calificación de calidad del aire regular,mala o muy mala. Las inmisiones de Ozono (OZONO)muestran ordenaciones similares, mientras que enrelación a las partículas sólidas en suspensión (PSS)son normalmente las ciudades grandes las quepeores valores de calidad del aire obtienen. Los tresindicadores contemplados están muy positivamentecorrelacionados con la proporción de vehículos porhabitante, sobre todo OZONO.
Andújar, Algeciras o Almería son los municipioscon una mayor proporción de suelos forestales yespacios naturales dentro de su superficie total
(SUENATU). De nuevo Andújar y Algeciras, junto a Cádiz yHuelva tienen comparativamente un mayor porcentaje deespacios protegidos (ESPROT). Por último, la proporciónde suelos erosionados es superior en localidades comoAlmería, Úbeda, Linares y Lucena.
En referencia a los indicadores del subsistemaurbanístico, de nuevo resulta elevada la dispersiónobservada entre los valores de los mismos para losmunicipios considerados. El coeficiente de variaciónsupera el 80% en indicadores como: CBICI,SUEURBAN, NVILIB, JARDHIST, VIREHPRO,DISTCAP y NVIVPO.
Según el indicador que aproxima el porcentaje desuelo urbano (SUEURBAN), las ciudades de SanFernando, Cádiz, Fuengirola, Sevilla y Torremolinosson las que muestran una mayor proporción de suelourbano respecto a su superficie municipal total. Écija,Andújar, Lucena y Úbeda por el contrario son las quetienen una menor proporción de suelo urbano y parainfraestructuras de transporte.
Cuadro 5.18. Medidas descriptivas para los indicadores del subsistema urbanístico
Valor Mínimo Valor Máximo Media Desviación Típica
SUEURBAN 0,14 86,86 16,85 22,46CBICI 0,00 2,86 0,28 0,50VEHHAB 362,68 904,47 512,34 120,67BUSHAB 0,09 6,95 2,70 1,59TAXIHAB 0,67 7,21 2,74 1,48
DISTCAP 0,00 134 36,73 36,21VIVIHAB 5,57 19,56 8,49 3,21NVIVPO 0,00 79,82 28,76 23,73NVILIB 13,40 960,99 159,82 209,03VERDHAB 0,73 6,46 3,01 1,61
VIREHPRO 0,00 9,02 2,16 2,36IBIRECIB 2,76 7,92 5,06 1,24JARDHIST 0,00 7,00 1,51 1,74EDI5091 0,72 36,26 13,71 9,55ORDENAN 1,00 8,00 3,35 2,11
![Page 232: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/232.jpg)
Dentro del grupo de indicadores de transporte ymovilidad, en términos de carriles bici por habitantes(CBICI) es Granada la localidad que ocupa la primeraposición. En número de vehículos por habitante(VEHHAB), municipios turísticos malagueños comoTorremolinos, Mijas, Fuengirola y Marbella son los quemuestran una mayor densidad de vehículos,destacándose notablemente del resto de municipios.Por regla general, las ciudades grandes son las quemantienen una mayor proporción de autobuses (BUS) ytaxis (TAXI) respecto al resto de ciudades de la muestra.
El indicador de distancia a la capital provincial(DISTCAP) se suele utilizar por dos motivos: comoaproximación a las necesidades de movilidad obligadaque puedan existir por motivo de estudios, trabajo,gestiones administrativas, etc.; y para indicar el pesorelativo dentro del sistema de ciudades en Andalucía,vertebrado sobre las capitales provinciales. Lasciudades más lejanas a su respectiva capital provincialson La Línea de la Concepción, Algeciras, Ronda yÉcija. En estas localidades, las infraestructuras detransporte y la existencia de delegaciones de lasdistintas administraciones públicas, condicionanbastante la movilidad obligada hacia las capitales,llegando incluso a polarizar la orientación de estosmunicipios hacia capitales de otras provincias máscercanas.
La proporción de viviendas por habitante(VIVIHAB) es un indicador bastante estable a lo largodel tiempo y que muestra un elevado grado dehomogeneidad en los municipios analizados. De nuevoson los municipios turísticos como Torremolinos, Mijas,Fuengirola, Roquetas de Mar o Marbella los que tienenvalores superiores en esta medida, muchos de ellosextremos. Los Palacios y Villafranca ocupa la últimaposición, precedido de San Fernando y Jerez de laFrontera. Las capitales de provincia tienen valores entorno a la media
El crecimiento del parque de viviendas en elmunicipio viene indicado por las nuevas viviendas depromoción pública y VPO protegida (NVPO) y de rentalibre (NVILIB), relativizadas al número de habitantes.NVPO muestra mayores diferencias entre losmunicipios grandes, todos excepto Cádiz (la localidadcon mayor valor) por debajo de la media. Entidadesenglobadas entre las ciudades pequeñas, comoMairena del Aljarafe y Puerto Real tienen, después deCádiz, los mayores valores. Huelva es el municipio conmenor número de nuevas viviendas de protecciónoficial por habitante para el año considerado. Jaén y
Dos Hermanas ocupan respectivamente la penúltima yantepenúltima posición.
En el indicador NVILIB son localidades costerasespecializadas en funciones turísticas, de segundaresidencia o núcleos satélites a grandes ciudades, talescomo Estepona, Fuengirola, Torremolinos y Vélez-Málaga, las que ocupan las primeras posiciones a grandistancia del resto de municipios. El verde urbano,cuantificado como el espacio de las superficies verdespor habitante (VERDHAB), muestra importantes déficitsen la mayoría de ámbitos analizados, de manera queúnicamente cinco municipios superan el estándar de 5m2 por habitante y ninguno considerado entre lasgrandes ciudades. Éstos son: Écija, La Línea de laConcepción, Sanlúcar de Barrameda, Úbeda yFuengirola.
Los indicadores considerados del área estratégica"Paisaje Urbano" aportan información útil sobre lacalidad del paisaje urbanizado mediante medidasrelativizadas al total de recibos de contribución urbanatales como las viviendas de rehabilitación protegida(VIREHPRO) y el valor catastral medio (IBIRECIB), juntoa otras como el número de jardines históricos(JARDHIST), los edificios históricos construidos antesde 1950 existentes en 1991 (EDI5091) y finalmente lasordenanzas municipales con incidencia en la calidaddel paisaje urbano (ORDENAN).
Los centros históricos de Jerez de la Frontera,Puerto Real y Ronda fundamentalmente, junto a SanFernando y Antequera, tienen mayores valores enVIREHPRO, mientras que las ciudades turísticasocupan las últimas posiciones de un indicador conelevada dispersión. Todo lo contrario que los valorescatastrales medios, muy uniformes entre los municipiosanalizados, aunque más elevados en El Puerto deSanta María y Cádiz, frente a Utrera y Antequera en laúltima y penúltima posición respectivamente.
Los jardines históricos (JARDHIST) son másabundantes en las grandes ciudades con un importantepatrimonio urbano como Sevilla, Málaga y Granada,municipios que se diferencian del resto en términos deeste indicador. De igual forma, los edificios antiguos(EDI5091) pueden servir de indicativo del patrimoniohistórico, siendo Écija, Cádiz y Granada los tres primerosmunicipios, seguidos de Antequera y Ronda.
Con ORDENAN se tiene una idea aproximada delos instrumentos legales establecidos por cadamunicipio para proteger el patrimonio y revalorizar elpaisaje y la imagen urbana. En este indicador destacanGranada y Córdoba.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 231
![Page 233: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/233.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A232
Entre los indicadores demográficos, ladispersión es menor que la observada en losanteriores subsistemas. Medidas con un coeficiente
de variación superior al 80% son: POBEXTRA,DENSPOB, POB9199, MIGRANET y CREVEG.
Cuadro 5.19. Medidas descriptivas para los indicadores del subsistema demográfico
Valor Mínimo Valor Máximo Media Desviación Típica
POB9199 -7,70 57,70 11,32 13,42POBM20 23,04 32,99 27,68 2,38POBMY65 5,45 15,85 11,79 2,49DENSPOB 38,39 10017 1156,3 1936,9CREVEGE -255 1182 313,05 273,29
POBEXTRA 0,09 33,60 3,02 6,47MIGRANET -358 7473 2073,5 1870,5TANALF 0,75 8,34 3,67 1,84PSINEST 25,23 70,04 45,03 9,81PPRIM 14,54 48,50 29,35 7,47
ALBASPRO 16,62 20,62 18,46 0,96ALSECPR 13,28 15,93 14,46 0,70ALADUPR 36,20 61,33 46,56 6,33LECTOBIB 0,00 25,51 8,44 5,94DEFCARDI 60,92 85,00 76,25 5,71
DEFRESPI 13,21 35,63 20,77 5,38DEFMEN1 0,00 2,08 0,89 0,51DEFME30 1,00 10,27 3,41 1,54DEF3060 7,28 22,73 13,13 3,07PARTILOC 45,30 73,18 60,15 6,63PARTIGEN 57,15 76,33 66,36 5,13
La mayor dinamicidad demográfica entre 1991 y1999 se muestra en Roquetas de Mar y Torremolinos,dos valores extremos, seguidos de Mairena de Aljarafey Marbella. Se trata de municipios integrados en áreasmetropolitanas que ganan población a costa de losnúcleos centrales, así como localidades turísticas. Lasgrandes ciudades ocupan posiciones siempre pordebajo de la media, siendo las tres últimas Huelva,Granada y Cádiz, el municipio con un menorcrecimiento demográfico derivado de su ya elevadadensidad de habitantes.
Por edades, Los Palacios y Villafranca, Chiclanade la Frontera y Mairena del Aljarafe tienenproporcionalmente más población menor a 20 años
(POBM20). Las capitales de provincia y ciudadesgrandes con elevado peso turístico ocupan las últimasposiciones. Respecto a la población mayor a 65 años(POBMY65), son Granada, Úbeda, Antequera, Ronda ySevilla las localidades que presentan un mayorporcentaje.
La densidad de población (DENSPOB) esconsiderablemente más elevada en Cádiz que dobla ladensidad del siguiente municipio: Sevilla. Otras tresciudades se unen a las anteriores en el conjunto devalores altos extremos: Fuengirola, Línea de laConcepción y Granada. El municipio con menordensidad de poblamiento es Écija, precedido deAndújar y Antequera.
![Page 234: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/234.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 233
En crecimiento vegetativo (CREVEG), son lasgrandes ciudades las que muestran mayores valores(Málaga y Sevilla son valores extremos), mientras queen términos de la población extranjera (POBEXTRA),los municipios turísticos de Málaga (Mijas,Torremolinos, Marbella, Estepona y Fuengirola) ocupanlas primeras posiciones, seguidos de Roquetas de Mary El Ejido, todos catalogables de valores altos extremosdada su diferenciación del resto de localidades de lamuestra. El saldo migratorio (MIGRANET) deja aMarbella en primer lugar a distancia del resto, seguidade Sevilla y Málaga también con importantesganancias de población. Cádiz, con saldo negativo,precedido de Andújar y Écija, ocupan las últimasposiciones en este indicador.
En referencia a los niveles educativos de lapoblación, la tasa de analfabetismo (TANALF) noatiende a un patrón claro de comportamiento, aunquesí ciertas correlaciones significativas al 5%: positivacon POBM20 y negativas con DENSPOB y MIGRANET,mostrando no obstante una gran homogeneidad. Estatasa es mayor en Utrera, Écija, Lucena o Los Palacios yVillafranca, todos ellos municipios pequeños, mientrasque Mairena del Aljarafe (con una población muy joven)es la que menor tasa muestra, precedida de Cádiz,Torremolinos y Marbella.
La población sin estudios (PSINEST) esligeramente mayor en municipios localizados en lasprovincias de Cádiz y Sevilla, tales como Sanlúcar deBarrameda, Alcalá de Guadaira, Chiclana de laFrontera, Jeréz de la Frontera y Algeciras. Estosmunicipios son los que también menores valoresmuestran en el porcentaje de población con estudiosprimarios (PPRIM), donde Huelva, Lucena y Puerto deSanta María ocupan los primeros lugares a importantedistancia.
Los tres indicadores de calidad del sistemaeducativo considerados son el porcentaje de alumnospor profesor en enseñanza primaria (ALBASPRO), enenseñanza secundaria (ALSECPRO) y en enseñanzapara adultos (ALADUPRO). En todos ellos se obtienenvalores muy similares, producto de una políticaeducativa a nivel regional centrada en permitir lasmismas oportunidades de escolarización en todo elterritorio. No obstante, cabe comentarse que en los
municipios de Fuengirola, Úbeda, Torremolinos y Utrerase produce una mayor masificación en los centros deenseñanza para adultos. El indicador cultural relativo alnúmero de lectores registrados en las bibliotecas(LECTOBIB) muestra dos valores extremos positivos enEl Ejido (con elevado crecimiento demográfico y conpoblación joven) y Andújar (con menor dinamicidad ysuperior porcentaje de población mayor a 65 años).
La salud se contempla en este sistema deindicadores con medidas centradas en las dosprincipales causas de fallecimiento y las edades delfallecido. En total son cinco indicadores: porcentaje defallecimientos por enfermedades cardiovasculares(DEFCARD), por enfermedades respiratorias(DEFRESP), con edad menor a 1 año (DEFME1), menora 30 años (DEFME30) y entre 30 y 60 años (DEF3060).En DEFCARD ocupan las primeras posiciones la Líneade la Concepción y Puerto Real, destacando comovalores extremos bajos el municipio de Andújar,seguido de El Ejido. Respecto a las edades, SanFernando, El Puerto de Santa María, Chiclana de laFrontera y El Ejido ocupan las cuatro primerasposiciones (valores extremos altos) en términos delporcentaje de fallecidos menores a 1 año, siendo Alcaláde Guadaira, Roquetas de Mar y Motril valoresextremos bajos. En DEFME30 es El Ejido el municipiocon mayor porcentaje a distancia del resto. Por último,Roquetas de Mar y Mairena del Aljarafe, localidadescon poblaciones muy jóvenes son valores extremosaltos en el indicador DEF3060.
Los indicadores de participación son dos: tasa departicipación en las últimas elecciones locales(PARTILOC) y generales (PARTIGEN). Estosindicadores están significativamente correlacionados ycon poca variabilidad. Normalmente la participación esmayor en las elecciones generales y para losmunicipios pequeños, así es el caso de Estepona(máximo en PARTILOC) y Úbeda (máximo enPARTIGEN).
En los indicadores económicos, al igual que ocurrecon los demográficos, la dispersión es menor que enrelación a los ambientales y urbanísticos. Indicadorescon un coeficiente de variación mayor al 80% son:PLAZHOT, DEPNCONV, RESTAUR, SUPCOM,INVEREG, CAMASHOS y CENTROID.
![Page 235: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/235.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A234
Los equipamientos educativos por número dealumnos muestran muy poca variabilidad, algo mayor enlos centros de enseñanza para adultos donde parecehaber un mayor número en las ciudades grandes. Losprimeros puestos en CBASICA, CSECUN y CADULT sonRonda, Andújar y Antequera respectivamente.
Los indicadores de equipamientos sanitarioscontemplados son el número de camas de hospital(CAMASHOS), de centros de atención primaria(CENATPRI) y de centros de atención especializada(CENATESP), todos ellos relativizados al número dehabitantes. En cuanto a CAMASHOS y CENATESP, lamayoría de ciudades pequeñas no cuentan con estosequipamientos, salvo los casos de Puerto Real(precisamente el valor máximo en CAMASHOS), Úbeda
(el sexto valor en CAMASHOS), Ronda, Torremolinos oAntequera. En general, son las grandes ciudades y lascabeceras de comarca las que acaparan las primerasposiciones en estos dos indicadores. En cuanto aCENATPRI, los valores son muy homogéneos en lamuestra, destacando el valor extremo máximo deAndújar.
Junto a los indicadores de sanidad se encuentra elnúmero de farmacias por habitante (FARMAC), medidaque sigue también una distribución muy uniforme, si bienel indicador toma sus mayores valores entre las capitalesde provincia, tomando Granada el máximo valor concierta distancia del resto.
Como indicadores del nivel de equipamiento entelecomunicaciones se consideran el número de líneas
Cuadro 5.20. Medidas descriptivas para los indicadores del subsistema económico
Valor Mínimo Valor Máximo Media Desviación Típica
CAMASHOS 0,00 12,30 3,80 3,61CENATESP 0,00 0,61 0,27 0,17CENATPRI 0,63 4,97 1,69 0,97FARMAC 2,52 7,91 4,15 1,14TELEFON 204,33 519,87 353,51 73,29
RDSI 3,39 45,05 13,38 8,17SUPCOMER 0,00 684,17 168,31 192,68OFIFINAN 4,54 11,85 7,58 2,33RESTAUR 1,27 65,78 12,40 16,01PLAZHOT 0,96 384,41 33,50 70,74
BUTCINE 0,00 54,35 20,61 12,51BIBPUB 0,00 13,60 3,60 2,87DEPCONV 0,15 1,17 0,36 0,26DEPNCONV 0,00 1,17 0,16 0,22RFD 1000 1400 1197,30 117,23
IRPF 1627,46 2696,47 2098,12 252,44PAROHAB -8,20 -1,63 -5,47 1,63PAROFEM -10,00 -2,90 -5,97 1,84PARO1624 -12,10 -2,10 -6,06 2,20INVEREG 2,23 69,03 12,94 12,55
ESTAB 3,33 9,89 5,59 1,42CENTROID 0,00 25,00 1,68 4,54CBASICA 2,47 5,60 3,36 0,56CSECUNDA 1,81 4,55 2,88 0,67CADULT 1,06 10,93 3,61 2,10
![Page 236: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/236.jpg)
telefónicas (TELEF) y de líneas de RDSI básica (RDSI).En TELEF destacan en las cinco primeras posicioneslos municipios turísticos malagueños de Marbella,Torremolinos, Fuengirola, Mijas y Estepona, seguidosde Granada, Roquetas de Mar y Sevilla. Los Palacios yVillafranca es el municipio con menor valor en TELEFclasificado como valor extremo bajo, precedido deUtrera y Sanlúcar de Barrameda. En RDSI los cincoprimeros municipios son los mismos, si bien Marbellaes un valor extremo que duplica al segundo municipio(Fuengirola). Por otra parte, las localidades de Mairenadel Aljarafe y El Ejido adelantan a Sevilla en número deconexiones RDSI por habitante. San Fernando es elúltimo valor, precedido de Sanlúcar de Barrameda y LaLínea de la Concepción.
El tipo de equipamiento denominado de mercadoengloba cuestiones relacionadas con las actividadesmercantiles y terciarias típicamente urbanas como lasdesarrolladas por las grandes superficies comerciales,las entidades financieras y los establecimientos dehostelería. En SUPCOM se cuantifican los metroscuadrados de grandes superficies por habitante,constatándose su presencia en todas las grandesciudades y en la mayoría de las ciudades medias, másfavorecidas en la elaboración del indicador. De estamanera, los municipios de Marbella, San Fernando y ElEjido son los tres valores máximos.
El número de oficinas de entidades financieras porhabitante (OFIFIN) es un indicador muy uniforme,mostrando los mayor valores en municipios capitalesde provincia o turísticos como Granada, Fuengirola yMarbella.
El indicador RESTAUR muestra una elevadadensidad de restaurantes por habitante en los cincomunicipios turísticos costeros malagueños, seguidosde Vélez-Málaga y Roquetas de Mar. Uncomportamiento muy similar se produce en el indicadordel número de plazas hoteleras por habitante(PLAZHOT) con Torremolinos, Roquetas de Mar,Fuengirola, Marbella, Estepona y El Ejido en lasprimeras posiciones como valores altos extremos.
Los indicadores culturales se limitan al aforo de loscines (BUTCINE) y las bibliotecas públicas (BIBPUB).En el primer indicador, Roquetas de Mar y Linaresocupan las primeras posiciones, mientras que enBIBPUB, al relativizar por la población de derecho, sonEl Ejido y Motril los municipios con valores altosextremos.
Los equipamientos deportivos convencionales(DEPCONV) y no convencionales (DEPNCONV) por
habitante son más abundantes en los municipiosturísticos de la muestra, como Torremolinos, Roquetas deMar, Mijas y Marbella.
Como indicadores de renta y bienestar se utilizan elpromedio de la renta familiar disponible (RFD) y la rentaneta declarada media (IRPF). En RFD, varios municipiosde la muestra tienen una renta media entre 1.300.000 y1.500.000 pesetas, destacando Granada, Torremolinos,Fuengirola y Roquetas de Mar. La renta neta declarada esmayor por regla general en las capitales de provinciacomo Sevilla y Granada, siendo Los Palacios y Villafrancael último municipio en este indicador.
Los indicadores de empleo se centran en laproporción de desempleados entre la población(PAROHAB), las mujeres paradas (PAROFEM) y losjóvenes parados (PARO1624). Los mayores niveles deparo se dan en Cádiz, Dos Hermanas, Alcalá de Guadairay Puerto Real, mientras que El Ejido, precedido deRoquetas de Mar y Mijas, tiene un menor porcentaje dedesempleados respecto a la población de derecho. Elresto de capitales de provincia ocupan posicionesintermedias.
El paro femenino está muy correlacionado con elparo total, obteniéndose prácticamente las mismasordenaciones de municipios. El paro juvenil afecta enmayor medida a municipios pequeños como Utrera, Écijay Puerto Real.
La inversión productiva en nuevas instalaciones(INVEREG) en el año considerado es relativamente mayoren El Ejido, Motril, Lucena, Málaga y Dos Hermanas,valores extremos altos respecto al resto de municipios. Elnúmero de establecimientos por habitante (ESTAB) esmayor en los municipios turísticos como Fuengirola,Torremolinos y Marbella, seguidos de Roquetas de Mar yEstepona.
Finalmente, en el indicador del número de centros deinvestigación y desarrollo especializados en medioambiente (CENTROID), destaca Sevilla frente al resto demunicipios, seguida de Granada, Córdoba, Málaga yAlmería.
5.3.3. Análisis de valores ausentes y atípicos.Supuestos de partida
La aplicación de los métodos multivariantesreferidos necesita de un conjunto completo de datospara todos los casos o municipios incluidos en elestudio. Ante la existencia de datos ausentes, esnecesario realizar un análisis de los mismos,estableciendo el grado de aleatoriedad, así comoposibles criterios para su imputación. La
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 235
![Page 237: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/237.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A236
consideración únicamente de los indicadores concasos completos llevaría a la perdida de importantescantidades de información. El análisis de valoresperdidos adquiere vital importancia cuando seutilizan los resultados del análisis multivariante parala estimación e inferencia estadística.
Una primera solución ante los datos ausentes es laeliminación de las variables y/o casos considerados318.En este trabajo se utilizan aquellos indicadores quemuestran una elevada proporción de municipios coninformación disponible (mayor al 70%), para con ellodescartar una posterior imputación de valoresausentes sobre una base estadística insuficiente. Estaopción supone la no consideración de determinadosindicadores, fundamentalmente de los subsistemasambiental y urbanístico, de los que se disponeinformación muy incompleta. Este es el caso demedidas basadas en la información existente enaspectos tales como: capacidad de los depósitos deagua, sellado de vertederos, superficie de los parquesperiurbanos, potencia del alumbrado público, entreotras. Directamente se han eliminado del análisis, porlo que tampoco se recogen en los cuadrosdescriptivos.
Para aquellos casos ausentes del resto deindicadores hay que determinar el grado dealeatoriedad. La idea básica consiste en comprobar sien los casos ausentes para cierta variable se observanpautas de comportamiento específicas para las otrasvariables (posibles patrones). Otro modo paradiagnosticar esta aleatoriedad es separar la variable endos grupos (con datos y sin datos) y compararlos (con
un test de diferencia de medias basado en elestadístico t de Student) con el resto de variables paraidentificar diferencias en el comportamiento quepuedan ser sistemáticas. Al aplicar esta técnica decomparación de grupos de observaciones se detectanindicadores (los referidos a la contaminación atmosféricay CONTRSU, REDSANE fundamentalmente), para los queson significativas las diferencias entre los dos gruposrealizados, pero no en un número importante decomparaciones.
Por otra parte, también se detectan los casosextremos319, con idea de reconstruir las causas que losprovocan (errores de medición, hechos extraordinarioscon o sin explicación, etc.), lo que justificará sumantenimiento o eliminación del análisis320.
Se aplican las técnicas englobadas en el Análisisde Valores Perdidos recogidas en el programaestadístico SPSS 10.0, mostrando las variables y loscasos tabulados, ordenados alternativamente porvalores perdidos. Asimismo, se recogen los valoresextremos altos y bajos, analizándose el porcentaje dediscordancia321 entre los indicadores con valores yaquellos otros sin datos para cada caso.
En los resultados no se observan patrones muymarcados en el comportamiento de los datos perdidos,aunque sí cierta inercia a la concentración enmunicipios de los grupos especificados comociudades medias y pequeñas, así como en indicadoresdel subsistema ambiental (Cuadro 5.21 a 5.25). Enrelación al porcentaje de discordancia, la mayoría deindicadores con datos perdidos no superan los valoresadmisibles en este tipo de medidas (en torno al 15%).
318. Siempre y cuando estos indicadores o casos no seanimprescindibles y no alteren sustancialmente la base conceptual delmodelo que se trata de representar.319. Los criterios de identificación de valores extremos son muydiversos aunque muestran resultados similares (Little y Rubin, 2002). Eneste trabajo se opta por clasificar como valor extremo aquel fuera delrango definido por el intervalo (Cuartil 1-1,5*Rango Intercuartílico; Cuartil3+1,5*Rango Intercuartílico). Partiendo del diagrama de caja, los valoresextremos están localizados a una distancia mayor que 1,5 cuartiles de lacaja (datos centrales). Los valores atípicos son los que están entre 1 y1,5 cuartiles de la caja.320. El criterio general aplicable es el mantenimiento de estos datos,salvo que provengan de errores de medición o producidos en eltratamiento posterior de la información (Johnson y Wichern, 1998).321. El porcentaje de discordancia indica para cada par de indicadoresel porcentaje de casos en los que uno de los indicadores tiene un valorperdido.
![Page 238: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/238.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 237
Cuadro 5.21. Indicadores con valores perdidos y extremos del subsistema ambiental
Valores perdidos Nº de valores extremos
Número Porcentaje Bajos Altos
AGUARED 7 18.92 0 3PERDAGUA 6 16.22 0 0CONSAGUA 5 13.51 0 0REDABAS 7 18.92 0 3POBDEPUR 2 5.41 1 0
REDSANE 9 24.32 0 5CONSELEC 0 0 0 2RSU 5 13.51 0 0CONTRSU 10 27.03 0 2CONTPAP 1 2.70 0 0
RECOPAP 10 27.03 0 2CONTVID 0 0 0 1RECOVID 3 8.11 0 1RECOPILA 4 10.81 0 3RUIDOD 2 5.41 0 0
RUIDON 2 5.41 0 0INMISATM 11 29.73 1 2OZONO 11 29.73 0 0PSS 11 29.73 5 5SUENATU 2 5.41 0 0
ESPROT 9 24.32 0 2SUEERO 2 5.41 0 0
Cuadro 5.22. Indicadores con valores perdidos y extremos del subsistema urbanístico
Valores perdidos Nº de valores extremos
Número Porcentaje Bajos Altos
SUEURBAN 3 8.11 0 2CBICI 0 0 0 1VEHHAB 0 0 0 4BUSHAB 0 0 0 1TAXIHAB 0 0 0 1DISTCAP 0 0 0 1VIVIHAB 0 0 0 4NVIVPO 5 13.51 0 0NVILIB 5 13.51 0 4VERDHAB 5 13.51 0 0VIREHPRO 1 2.70 0 3JARDHIST 0 0 0 3
![Page 239: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/239.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A238
Cuadro 5.23. Indicadores con valores perdidos y extremos del subsistema demográfico
Valores perdidos Nº de valores extremos
Número Porcentaje Bajos Altos
POB9199 0 0 0 2DENSPOB 0 0 0 5CREVEGE 0 0 0 2POBEXTRA 0 0 0 7MIGRANET 0 0 0 1PPRIM 0 0 0 3LECTOBIB 0 0 0 2DEFCARDI 0 0 2 0DEFRESPI 0 0 0 3DEFMEN1 0 0 3 4DEFME30 0 0 0 1DEF3060 0 0 0 2
Cuadro 5.24. Indicadores con valores perdidos y extremos del subsistema económico
Valores perdidos Nº de valores extremos
Número Porcentaje Bajos Altos
CENATPRI 0 0 0 1FARMAC 0 0 0 1TELEFON 0 0 1 3RDSI 0 0 0 1RESTAUR 0 0 0 5
PLAZHOT 0 0 0 6BUTCINE 1 2.70 0 2BIBPUB 0 0 0 2DEPCONV 0 0 0 5DEPNCONV 0 0 0 4
RFD 0 0 1 6INVEREG 0 0 0 5ESTAB 0 0 0 3CENTROID 0 0 0 5CBASICA 0 0 0 1
![Page 240: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/240.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 239
Cuadro 5.25. Casos con valores perdidos
Caso Nº pedido % pedido
Almería 1 1.20Antequera 2 2.41Cádiz 2 2.41Motril 2 2.41Puerto de Sta María 2 2.41
Algeciras 3 3.61Dos Hermanas 3 3.61Estepona 3 3.61Jaén 3 3.61Linares 3 3.61
Línea de la Concepción 3 3.61Lucena 3 3.61Vélez-Málaga 3 3.61Fuengirola 4 4.82Huelva 4 4.82
Puerto Real 4 4.82Ronda 4 4.82Sanlúcar de B. 4 4.82Torremolinos 4 4.82Alcalá de Guadaira 5 6.02
Andújar 5 6.02Ejido (El) 5 6.02Marbella 5 6.02Chiclana de la F. 6 7.23Ecija 6 7.23
Roquetas de Mar 6 7.23San Fernando 6 7.23Utrera 6 7.23Mijas 7 8.43Palacios y Villafranca 8 9.64
Ubeda 8 9.64Mairena del Aljarafe 9 10.84
![Page 241: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/241.jpg)
En relación a los valores extremos, en términosestadísticos se ha de destacar que el agrupamiento delos mismos tampoco induce a eliminar indicadoresespecíficos, siendo más frecuentes los valoresextremos positivos y siempre referidos a factorescompletamente explicables (p.e.: normalmente, losmunicipios capitales de provincia tienen valoresextremos en número de nuevas viviendas de renta libre;o las ciudades turísticas en los indicadores derestaurantes y hoteles).
Los indicadores con mayor porcentaje de valoresperdidos son INMISATM, OZONO, PSS, RECOPAP yCONTRSU. La eliminación de los tres primerossupondría no disponer de información acerca de lacontaminación atmosférica. En referencia a lospatrones identificados en los casos, Los Palacios yVillafranca, Úbeda y Mairena del Aljarafe son losmunicipios con más valores perdidos, su exclusión delanálisis habría de considerarse cuidadosamente puesde por sí se trata de una población de estudio reducida.No obstante, los resultados obtenidos no justifican laeliminación de los indicadores o casos recogidos, sibien han de considerarse las reservas derivadas de losmismos a la hora de interpretar los resultados finales.
Se procede a continuación a la imputación osustitución de los valores perdidos identificados, paralo cual se utiliza el valor mediano de los respectivosindicadores. La justificación al uso de esta opciónfrente a técnicas más sofisticadas como, por ejemplo,el Método EM (maximización de la esperanza) o el usode algoritmos de regresión, radica en tres motivos:
a) Por una parte, los datos de origen no se derivande una serie temporal (o datos transversales con ungran número de casos), ámbito idóneo de este tipo detécnicas que, por otra parte, tienden a sobreestimar lascorrelaciones observadas (Little y Rubin, 2002; Everitt yDunn, 2001). El uso de métodos de imputación conmedidas promedio arroja resultados más consistentesy conservadores por regla general (Hair et al., 1999), sinembargo, pueden introducir sesgos a la inversa,subestimando las correlaciones observadas yhomogeneizando demasiado la muestra.
b) Al realizar la simulación de los valores perdidos, losresultados obtenidos al aplicar EM y regresión presentanuna escasa discrepancia respecto al uso de medidaspromedio.
c) De esta manera se sigue la práctica habitual enestudios similares como los de Naciones Unidas (UNCHS,1997b) y la OMS (WHO, 1993b). Para afrontar una elevadavariabilidad observada en la mayoría de variables, resultamás representativo dentro del uso de medidas promedio, elaplicar el valor mediano.
En referencia a la verificación de hipótesis para elanálisis multivariante y los índices comentados en elcapítulo anterior, en primer lugar, ha de señalarse que, dadala finalidad exploratoria de las técnicas multivariantes aemplear, en la que no se persigue una aplicación inferencialposterior de tipo confirmatoria, es necesario partirúnicamente del supuesto específico de linealidad paraaplicar el ACP (Jackson, 1991; Uriel, 1995).
Sin embargo, sí resulta deseable y necesaria laexistencia de cierto grado de multicolinealidad entre losindicadores. La mayoría de análisis multivariantesexploratorios solucionan esta cuestión incluyendo unnúmero suficientemente grande de indicadores y partiendode los valores tipificados de los mismos. Con ello, se eliminaademás del problema de la presencia de medidas con ciertogrado de heterogeneidad, el efecto distorsionador de lasdiferentes escalas (Mardia et al., 1979).
En segundo lugar, en relación con los supuestosderivados de la elaboración de índices sobre la base deindicadores (Pena, 1977), han de considerarse válidas lashipótesis y postulados mencionados en el capítulo anterior.De forma muy especial, se han de tomar en cuenta lasreservas derivadas de analizar relaciones únicamentelineales y los efectos de los posibles errores deespecificación tanto de inclusión de variables no relevantes,como de omisión de variables relevantes322.
En particular, la selección de indicadores para el ADP2considera estos efectos al aplicar un proceso iterativo quepermite eliminar los indicadores redundantes que aportanpoca información relativa al conjunto, determinando quévariables son más explicativas. No obstante, existen otroscriterios alternativos con esta finalidad323.
5.4. Análisis de Resultados
Sobre la información estadística recopilada se aplicanlas técnicas multivariantes englobadas en el capítuloanterior. Se recuerda que el objetivo principal es
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A240
322. En Zarzosa (1996) se evalúan alternativamente los efectos de unerror por omisión o por inclusión en la selección inicial de indicadores.323. Autores como Ivanovic (1974), Pena (1977) o Zarzosa (1991) entreotros, proponen medidas para evaluar la capacidad de discriminaciónde los indicadores así como la cantidad de información no contenida enla información global de los indicadores precedentes.
![Page 242: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/242.jpg)
resumir la información existente en la matriz deindicadores iniciales y elaborar diferentes indicadoressintéticos que se utilicen como medida proxy de loscomponentes del nivel de desarrollo sostenibleobservado en los municipios seleccionados. Estasmedidas están englobadas dentro del enfoque de lasostenibilidad débil, pues se trata de un índice delprogreso o ganancia del capital total que permite lacompensación entre distintos tipos de capital. Entérminos de índice este hecho se traduce en lacompensación entre los valores de los indicadores. Porotra parte, son medidas del desarrollo urbano entérminos relativos, encuadrables en el enfoquecomentado de la sostenibilidad relativa, al identificar lajerarquía de casos en base a las mejores posicionesrelativas de la muestra.
5.4.1. Índice a partir del Análisis de ComponentesPrincipales
Se realiza la aplicación del Análisis de ComponentesPrincipales (ACP) como técnica clásica para la reducciónde datos, tal y como se ha descrito en el capítuloanterior324.
Dado que este tipo de técnicas se centran en elcoeficiente de correlación, han de considerarse losefectos derivados de no contar con datos longitudinales ode panel que permitieran refinar el análisis y diferenciar lavariación conjunta real de aquella que obedece a causasaleatorias o espúreas asociadas al año de referencia decada par de indicadores325.
Con el objetivo de simplificar la interpretaciónderivada del signo del coeficiente de correlación, seha procedido a realizar la práctica habitual deintroducir los indicadores con signo negativo queafectan inversamente al concepto de medida(desarrollo) en cada uno de los subsistemas326.
Las variables son estandarizadas en el ACP,como es habitual en esta técnica (Uriel, 1995; Sanz yTerán, 1988), hecho que mejora el grado decorrelación observada y permite eliminar los efectosde escala327.
Para la elaboración de un índice a partir del ACP,se procede en dos etapas. En primer lugar, seobtienen índices para cada subsistema. Para ello sedesarrollan cuatro análisis paralelos, referidos a losindicadores ambientales, urbanísticos, demográficosy económicos respectivamente. Con los resultadosobtenidos se construye un índice específico paracada subsistema. La técnica empleada en estosíndices resulta una solución habitual en estos casos,consistente en realizar una escala aditiva con laspuntuaciones de los componentes obtenidos328.
El índice o indicador sintético parte de unpromedio ponderado de las puntuaciones de loscomponentes para cada municipio, donde los pesosvienen determinados por la raíz cuadrada de lavariancia de cada componente. Para el municipio ocaso i, el índice ACP para un subsistema específicose calcula de la siguiente manera:
Siendo Zhi la puntuación del componente h-ésimopara el caso i-ésimo, y la raíz cuadrada del autovalorpara dicho componentes329.
La segunda etapa consiste en la construcción de uníndice para todas los subsistemas considerados, es decir,el ACP Global. Para ello, frente a la alternativa de utilizartodos los indicadores, se opta por escoger unsubconjunto más operativo formado por los indicadoresque muestran una mayor correlación con el índicerespectivo de cada subsistema. De esta manera, se aplicael ACP con dos objetivos: primero seleccionar variablessuplentes y en segundo lugar, elaborar un índice. Así, enuna primera fase se determinan las variables máscorrelacionadas con los componentes principales en suconjunto y en un segundo paso se elabora finalmente elindicador sintético a partir de los mismos.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 241
324. Para este epígrafe se ha utilizado el programa estadístico SPSS 10.0. 325. Junto a otras causas tales como los datos atípicos, relaciones nolineales, etc.326. Como destacan Hair et al. (1999) este procedimiento de"puntuación inversa" adquiere mayor importancia si se van a utilizarposteriormente las puntuaciones factoriales, dado que se elimina así elposible efecto derivado de que unas variables (p.e.: consumo agua)contrarresten el efecto de otras (p.e.: zonas verdes), cuando en realidaddeberían de considerarse que apuntan hacia el mismo sentido en surelación con el objetivo final de medida (la solución sería p.e.: (-)consumoagua, zonas verdes).327. Al realizar el contraste de Bartlett (prueba de esfericidad), lahipótesis nula de no correlación (matriz de correlaciones igual a matrizidentidad) es rechazada para los indicadores de cada subsistema (nivelsignificación crítico menor a 0,000005).328. Dado que del análisis de la matriz de componentes no se vislumbracon claridad un subconjunto de ocho indicadores que estén fuertementecorrelacionados con un único componente, como para seleccionarloscomo variables suplentes de los mismos y construir la escala aditiva.Entre las aplicaciones de esta técnica a la medida del desarrollo seencuentran De Silva et al. (2000).329. De esta manera, componentes con mayor capacidad explicativa(proporción de variancia explicada) tienen una ponderación mayor.
![Page 243: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/243.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A242
Con los componentes retenidos se vuelve aproceder realizando una media ponderada y obteniendouna única medida comprehensiva con la informaciónrecogida en los indicadores seleccionados330. Losresultados obtenidos se presentan de forma resumidapara cada uno de los ACP realizados.
5.4.1.1. ACP por subsistemasComenzando por el subsistema ambiental, en elCuadro 5.26 se muestra la variancia explicada por loscomponentes obtenidos al aplicar el ACP a losindicadores ambientales.
Cuadro 5.26. Obtención de los componentes principales del subsistema ambiental
Variable Comunalidad Componente Autovalor % de lavariancia % acumulado
AGUARED 1 1 3,35619 15,26 15,26PERDAGUA 1 2 2,63153 11,96 27,22CONSAGUA 1 3 2,35946 10,72 37,94REDABAS 1 4 2,04858 9,31 47,25POBDEPUR 1 5 1,78807 8,13 55,38
REDSANE 1 6 1,42938 6,50 61,88CONSELEC 1 7 1,21208 5,51 67,39RSU 1 8 1,06132 4,82 72,21CONTRSU 1 9 0,95548 4,34 76,55CONTPAP 1 10 0,83100 3,78 80,33
RECOPAP 1 11 0,80328 3,65 83,98CONTVID 1 12 0,69474 3,16 87,14RECOVID 1 13 0,57275 2,60 89,74RECOPILA 1 14 0,54514 2,48 92,22RUIDOD 1 15 0,45060 2,05 94,27
RUIDON 1 16 0,43477 1,98 96,25INMISATM 1 17 0,26210 1,19 97,44OZONO 1 18 0,21012 0,96 98,39PSS 1 19 0,13839 0,63 99,02SUENATU 1 20 0,11424 0,52 99,54
ESPROT 1 21 0,07422 0,34 99,88SUEERO 1 22 0,02655 0,12 100
Para la determinación del número de componentesa retener, se consideran conjuntamente el criterio de la
raíz latente y el del contraste de caída. Según el primerose retienen los ocho componentes con autovalor (raízcaracterística) mayor a la unidad. El denominado"gráfico de sedimentación" (Figura 5.4) muestra unsuave punto de inflexión al considerar el octavocomponente, hecho que apoya la decisión de, según elcriterio del contraste de caída, seleccionar también losprimeros ocho componentes.
330. El procedimiento generalizado consiste en la agregación de losresultados obtenidos para cada subsistema, consiguiéndose un índiceglobal. No obstante, dicho índice se aleja del objetivo del mantenimientode cierto grado de significación o explicabilidad, en favor de una mayoraplicabilidad o facilidad de cálculo.
![Page 244: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/244.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 243
Figura 5.4. Gráfico de Sedimentación para el ACP Ambiental
El ACP ambiental retiene ocho componentes, olo que es lo mismo, ocho combinaciones lineales delos indicadores normalizados, independientes entresí, que recogen al menos la variancia completa de unindicador cada uno. De hecho, en conjunto explicanel 72,21% de la variancia total observada en los
veintidós indicadores iniciales, porcentaje suficientepara justificar el uso de estos componentes, en lugarde los indicadores iniciales, para elaborar unamedida sintética en el subsistema ambiental. Lamatriz de componentes resultante es la siguiente(Cuadro 5.27):
![Page 245: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/245.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A244
Cuadro 5.27. Matriz de componentes del ACP ambiental
Variable Componente
1 2 3 4 5 6 7 8
AREDABAS -0,783REDSANE 0,769POBDEPUR 0,601RECOVID 0,558CONTRSU 0,508
AGUARED -0,712CONTPAP 0,433 0,575RUIDOD 0,574RUIDON -0,467 0,573RSU -0,495
CONSAGUA -0,418OZONO 0,642RECOPAP 0,584PSS 0,811
CONSELEC 0,710INMISATM 0,442 -0,557SUEERO 0,453 0,491ESPROT 0,651SUENATU 0,581
RECOPILA 0,772CONTVID 0,494 0,520PERDAGUA 0,470
En el Cuadro 5.27 se muestran las cargasfactoriales más elevadas, facilitando la identificación delos indicadores más correlacionados con cadacomponente. Ya se ha señalado que no siempre esposible asignar un nombre o etiqueta precisa a loscomponentes obtenidos como resultado directo delACP, al ser en definitiva una combinación lineal de unconjunto de variables iniciales. El Anexo 2 se centraprecisamente en la verificación de los supuestosnecesarios para el Análisis Factorial y la interpretación
de los componentes obtenidos tras realizar un análisisde este tipo para cada subsistema considerado.
A partir de los coeficientes calculados en el ACP331
se determinan las puntuaciones tipificadas en las ochocomponentes retenidas de los casos considerados.
A continuación se construye el índice "CPAmb"según el procedimiento descrito inicialmente. Laordenación de los valores obtenidos (Cuadro 5.28)permite establecer una primera jerarquización de losmunicipios en términos del desarrollo ambiental desdela óptica considerada de la sostenibilidad relativa.
En el Cuadro 5.28 se constata que desde el puntode vista ambiental, a la luz de los indicadoresrecogidos, la mejor posición relativa es ocupada porGranada, seguida a casi dos puntos decimales por
331. Se recuerda que estos coeficientes para el cálculo de laspuntuaciones son obtenidos directamente por el ACP y no a través deestimaciones como en el caso del Análisis Factorial propiamente dicho.
![Page 246: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/246.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 245
Roquetas de Mar332 y a tres de Fuengirola. Destaca elhecho de que todas las ciudades de marcadaespecialidad turística (Torremolinos, Marbella) estánposicionadas en los mejores valores de la tabla, asícomo gran parte de las ciudades pequeñas. Lascapitales de provincia y en general las ciudadesclasificadas como grandes obtienen valores por debajode la media (valor cero), como Jaén (en la media),Sevilla y Málaga. Las penúltimas posiciones son paramunicipios pequeños como Los Palacios y Villafranca,Utrera y Écija, siendo Alcalá de Guadaira el últimomunicipio en esta escala.
Las capitales de provincia y en general lasciudades clasificadas como grandes obtienen valorespor debajo de la media (valor cero) como Jaén (en lamedia), Sevilla y Málaga. Los penúltimos puestos eneste índice de desarrollo ambiental son para municipiospequeños como Los Palacios y Villafranca, Utrera yÉcija, los cuales también ocupan las últimas posicionesen indicadores individuales relativos a recogidaselectiva, población asistida por depuradora y suelosnaturales. Alcalá de Guadaira, el primer municipio enconsumo eléctrico per capita y entre los primeros enniveles de ruido y contaminación atmosférica por PPS,queda en el último lugar de esta escala.
332. En esta ordenación sobre la calidad ambiental del medio urbano nose reflejan otros factores como la escasez de agua, los residuos de laagricultura bajo plásticos, etc. las cuales incidirían negativamente en laposición de Roquetas de Mar.
Cuadro 5.28. Resultados ordenados del CPAmb
Municipio CPAmb
Sobre la mediaGranada 0,898Roquetas de Mar 0,712Fuengirola 0,601Almería 0,465Ronda 0,416
Mijas 0,373Torremolinos 0,350Andújar 0,337Motril 0,321Estepona 0,317
Marbella 0,289Cádiz 0,127Puerto Real 0,124San Fernando 0,030Sanlúcar de Barrameda 0,017
Chiclana de la Frontera 0,015Jaén 0,009
CONTINÚA
![Page 247: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/247.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A246
Cuadro 5.28. Resultados ordenados del CPAmb
Municipio CPAmb
Bajo la mediaSevilla -0,010Málaga -0,018Linares -0,033Jerez de la Frontera -0,061Huelva -0,075
Ejido (El) -0,080Mairena del Aljarafe -0,092Córdoba -0,130Antequera -0,206Ubeda -0,232
Algeciras -0,275Lucena -0,330Vélez-Málaga -0,343Dos Hermanas -0,353Línea de la Concepción -0,363
Puerto de Santa María -0,407Palacios y Villafranca -0,480Utrera -0,534Écija -0,603Alcalá de Guadaira -0,777
CONTINUACIÓN
En referencia al ACP del subsistema urbanístico,los componentes resultantes son los reflejados en elCuadro 5.29.
De los 15 componentes que se pueden obtener seretienen los cinco primeros al tener un valor propio superior
a la unidad, decisión que también puede mantenersemediante el uso del criterio del contraste de caída apartir del gráfico de sedimentación (Figura 5.5).
![Page 248: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/248.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 247
Cuadro 5.29. Obtención de los componentes principales del subsistema urbanístico
Variable Comunalidad Componente Autovalor % de lavariancia % acumulado
SUEURBAN 1 1 3,33743 22,25 22,25CBICI 1 2 2,75669 18,38 40,63VEHHAB 1 3 1,55045 10,34 50,96BUSHAB 1 4 1,41508 9,43 60,40TAXIHAB 1 5 1,20429 8,03 68,43
DISTCAP 1 6 0,93913 6,26 74,69VIVIHAB 1 7 0,82120 5,47 80,16NVIVPO 1 8 0,66224 4,41 84,58NVILIB 1 9 0,58870 3,92 88,50VERDHAB 1 10 0,51539 3,44 91,94
VIREHPRO 1 11 0,39592 2,64 94,58IBIRECIB 1 12 0,34255 2,28 96,86JARDHIST 1 13 0,21847 1,46 98,32EDI5091 1 14 0,17526 1,17 99,49ORDENAN 1 15 0,07722 0,51 100
Figura 5.5. Gráfico de Sedimentación para el ACP Urbanístico
![Page 249: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/249.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A248
Según el criterio del contraste de caída, estaría encierto modo justificado seleccionar únicamente los doscomponentes iniciales. No obstante, es preferiblemantener cierta homogeneidad en los ACP realizados
y retener en este caso cinco componentes quesuponen el 68,43% de la variancia explicada. Lascargas factoriales más importantes se recogen en elcuadro 5.30.
Cuadro 5.30. Matriz de Componentes del ACP Urbanístico
Variable Componente
1 2 3 4 5
VIVIHAB -0,854VEHHAB 0,792EDI5091 0,706NVILIB -0,657VIREHPRO 0,528
BUSHAB 0,527 0,486TAXIHAB 0,739JARDHIST 0,555 0,606CBICI 0,574 0,562DISTCAP 0,566 0,474
NVIVPO 0,594VERDHAB -0,546IBIRECIB 0,541 0,494SUEURBAN 0,752ORDENAN -0,578
NOTA: Método de extracción: Análisis de componentes principales
A partir de las puntuaciones calculadas se elaborael índice que refleja los componentes del desarrollo
para el subsistema urbanístico "CPUrb", obteniéndosela siguiente ordenación (Cuadro 5.31).
![Page 250: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/250.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 249
Cuadro 5.31. Resultados ordenados del CPUrb
Municipio CPAmb
Sobre la mediaCádiz 1,492Granada 1,077Sevilla 0,750Puerto Real 0,662Málaga 0,659
Puerto de Santa María 0,497Jerez de la Frontera 0,434San Fernando 0,386Córdoba 0,267Ronda 0,113
Dos Hermanas 0,108Sanlúcar de Barrameda 0,089Almería 0,064Antequera 0,051Línea de la Concepción 0,042
Alcalá de Guadaira 0,037Lucena 0,009
Bajo la mediaÉcija -0,002Huelva -0,010Chiclana de la Frontera -0,094Jaén -0,098Marbella -0,112
Estepona -0,288Motril -0,304Linares -0,307Fuengirola -0,376Palacios y Villafranca -0,399
Utrera -0,401Mairena del Aljarafe -0,428Torremolinos -0,433Línea de la Concepción -0,438Ejido (El) -0,446
Andújar -0,465Algeciras -0,468Úbeda -0,520Roquetas de Mar -0,564Mijas -0,582
![Page 251: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/251.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A250
Cádiz y Granada son los municipios con mejorespuntuaciones relativas y a considerable distancia delresto de casos, hecho que permite su consideracióncomo valores extremos. El transporte público, losjardines y edificios históricos y los valores catastralesinfluyen muy favorablemente en el lugar que ocupanestos municipios. En la ordenación resultante es clarala mejor posición ocupada por las capitales deprovincia y ciudades grandes, prácticamente todoslos casos de la provincia de Cádiz, salvo Algecirasque, a pesar de su tamaño demográfico, ocupa la
cuarta posición por el final, influenciado por suescasez de viviendas y construcción de nuevasviviendas, así como los menores valores catastralesmedios.
Los municipios turísticos como Marbella,Torremolinos, Roquetas de Mar (segundo en el índiceambiental) o Mijas (último valor) están todos pordebajo de la media en este índice urbanístico,derivado de sus menores valores en indicadorescomo el transporte público, la rehabilitación deviviendas y los edificios históricos en algunos casos.
Cuadro 5.32. Obtención de los componentes principales de las variables delsubsistema demográfico
Variable Comunalidad Componente Autovalor % de lavariancia % acumulado
POB9199 1 1 4,07517 19,41 19,41POBM20 1 2 3,14203 14,96 34,37POBMY65 1 3 2,67001 12,71 47,08DENSPOB 1 4 2,16487 10,31 57,39CREVEGE 1 5 1,86553 8,88 66,27
POBEXTRA 1 6 1,40246 6,68 72,95MIGRANET 1 7 1,20514 5,74 78,69TANALF 1 8 0,95392 4,54 83,23PSINEST 1 9 0,72715 3,46 86,70PPRIM 1 10 0,62557 2,98 89,68
ALBASPRO 1 11 0,52140 2,48 92,16ALSECPRO 1 12 0,40931 1,95 94,11ALADUPRO 1 13 0,29971 1,43 95,53LECTOBIB 1 14 0,23525 1,12 96,65DEFCARDI 1 15 0,22376 1,07 97,72
DEFRESPI 1 16 0,16855 0,80 98,52DEFMEN1 1 17 0,13126 0,63 99,15DEFME30 1 18 0,08519 0,41 99,55DEF3060 1 19 0,05643 0,27 99,82PARTILOC 1 20 0,03034 0,14 99,97
PARTIGEN 1 21 0,00696 0,03 100
![Page 252: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/252.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 251
Figura 5.6. Gráfico de Sedimentación para el ACP Demográfico
Siete componentes son retenidos con los cualesse consigue explicar el 78,69% de la variancia total,siendo el subsistema mejor explicado entre todos los
ACP realizados. El gráfico de sedimentación obtenidoes el recogido en la Figura 5.6.
Las cargas factoriales más significativas,mostrando la correlación entre los componentes y
cada uno de los indicadores, se presentan en elCuadro 5.33.
![Page 253: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/253.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A252
Cuadro 5.33. Matriz de Componentes del ACP Demográfico
Variable Componente
1 2 3 4 5 6 7
DEF3060 -0,821POBMY65 0,806PARTIGEN -0,702 0,453POB9199 0,687 0,473 0,403PARTILOC -0,605 0,458
MIGRANET 0,554 0,537 0,411POBM20 -0,729DEFME30 -0,463 0,530TANALF 0,402 0,466DEFRESPI -0,787
DEFCARDI -0,741LECTOBIB 0,605PPRIM 0,573 -0,558ALBASPRO -0,542PSINEST 0,408 0,516 -0,404
CREVEGE -0,564 0,514POBEXTRA 0,436 0,503DEFMEN1 0,482 0,401ALSECPRO -0,448 0,594ALADUPRO -0,426 0,473
DENSPOB 0,449 -0,485 -0,487
NOTA: Método de extracción: Análisis de componentes principales
El índice elaborado a partir de las puntuacionesde los componentes se denomina "CPDemo" y
muestra la siguiente ordenación de los municipios(Cuadro 5.34):
![Page 254: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/254.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 253
Cuadro 5.34. Resultados ordenados del CPDemo
Municipio CPDemo
Sobre la mediaMijas 1,028Roquetas de Mar 0,920Torremolinos 0,858Marbella 0,736Mairena del Aljarafe. 0,384
Málaga 0,368Dos Hermanas 0,348Sevilla 0,334Fuengirola 0,311Estepona 0,243
Jaén 0,091Huelva 0,084Ejido (El) 0,071Puerto de Santa María 0,040Chiclana de la Frontera 0,018
Bajo la mediaGranada -0,016Almería -0,050Puerto Real -0,052Motril -0,089Córdoba -0,098
Alcalá de Guadaira -0,106Jerez de la Frontera -0,166Línea de la Concepción -0,189Antequera -0,225Algeciras -0,226
Lucena -0,280Linares -0,299Sanlúcar de Barrameda -0,329Ronda -0,330Vélez-Málaga -0,343
San Fernando -0,345Andújar -0,347Úbeda -0,359Ecija -0,434Cádiz -0,444
Utrera -0,472Palacios y Villafranca -0,638
![Page 255: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/255.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A254
En este índice destaca el hecho de que loscuatro primeros lugares, a considerable distancia delresto, corresponden a ciudades turísticas y por tantocon un importante componente de poblaciónflotante o estacional (máximos valores en elindicador de población extranjera). Por regla general,
las ciudades grandes y capitales de provinciaocupan las mejores posiciones (salvo el caso deCádiz), gracias a sus valores en indicadores como elcrecimiento poblacional o las migraciones netas.
Finalmente, para el subsistema económico sederivan los siguientes componentes (Cuadro 5.35):
Cuadro 5.35. Obtención de los componentes principales de las variables delsubsistema económico
Variable Comunalidad Componente Autovalor % de la variancia % acumulado
CAMASHOS 1 1 7,70239 30,81 30,81CENATESP 1 2 4,17173 16,69 47,50CENATPRI 1 3 2,86603 11,46 58,96FARMAC 1 4 1,59888 6,40 65,36TELEFON 1 5 1,30755 5,23 70,59
RDSI 1 6 1,23190 4,93 75,51SUPCOMER 1 7 0,92387 3,70 79,21OFIFINAN 1 8 0,76020 3,04 82,25RESTAUR 1 9 0,72619 2,90 85,15PLAZHOT 1 10 0,68298 2,73 87,89
BUTCINE 1 11 0,60347 2,41 90,30BIBPUB 1 12 0,48326 1,93 92,23DEPCONV 1 13 0,40935 1,64 93,87DEPNCONV 1 14 0,33426 1,34 95,21RFD 1 15 0,30361 1,21 96,42
IRPF 1 16 0,25513 1,02 97,44PAROHAB 1 17 0,20638 0,83 98,27PAROFEM 1 18 0,15522 0,62 98,89PARO1624 1 19 0,10434 0,42 99,31INVEREG 1 20 0,05776 0,23 99,54
ESTAB 1 21 0,04907 0,20 99,73CENTROID 1 22 0,02481 0,10 99,83CBASICA 1 23 0,01716 0,07 99,90CSECUNDA 1 24 0,01397 0,06 99,96CADULT 1 25 0,01049 0,04 100
Se retienen seis componentes explicativos del75,5% de la variabilidad conjunta observada en los25 indicadores económicos. En el gráfico de
sedimentación se podrían no obstante seleccionartres componentes, si bien se eligen también seispara ganar en explicabilidad del análisis (Figura 5.7).
![Page 256: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/256.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 255
Figura 5.7. Gráfico de Sedimentación para el ACP Económico
Estos seis componentes conforman la siguientematriz factorial (Cuadro 5.36), donde se aprecia que elprimer componente que explica casi un 31% de lavariancia, está muy correlacionado con trece de las
veinticinco variables consideradas. Este hecho esbastante frecuente al aplicar el ACP a variables deíndole económica (Uriel, 1995).
![Page 257: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/257.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A256
Cuadro 5.36. Matriz de Componentes del ACP Demográfico
Variable Componente
1 2 3 4 5 6
ESTAB 0,908TELEFON 0,847 0,411DEPCONV 0,846RESTAUR 0,842RDSI 0,837
PARO1624 0,774RFD 0,744PLAZHOT 0,717PAROHAB 0,680 0,468PAROFEM 0,676
DEPNCONV 0,637 0,402OFIFINAN 0,621 0,517CADULT 0,433 -0,427IRPF 0,811CAMASHOS 0,727 0,428
FARMAC 0,721CSECUNDA 0,477 -0,631CENTROID 0,608 -0,479CENATPRI -0,591 0,570CENATESP 0,589 0,406
CBASICA 0,509 0,470BIBPUB 0,444SUPCOMER 0,703INVEREG 0,563 -0,415BUTCINE 0,427 0,750
NOTA: Método de extracción: Análisis de componentes principales
El índice elaborado para este subsistema(CPEcon) muestra la siguiente jerarquización demunicipios (Cuadro 5.37):
![Page 258: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/258.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 257
Cuadro 5.37. Resultados ordenados del CPEcon
Municipio CPEcon
Sobre la mediaMarbella 1,316Torremolinos 0,835Fuengirola 0,675Granada 0,663Roquetas de Mar 0,574
Ejido (El) 0,535Jaén 0,497Mijas 0,467Almería 0,400Estepona 0,312
Sevilla 0,239Huelva 0,224Málaga 0,162Puerto de Santa María 0,146Ubeda 0,133
Córdoba 0,120Linares 0,092Motril 0,085Ronda 0,055
Bajo la mediaJerez de la Frontera -0,058Cádiz -0,082Antequera -0,109Vélez-Málaga -0,138San Fernando -0,267
Andújar -0,329Algeciras -0,345Puerto Real -0,380Dos Hermanas -0,398Línea de la Concepción -0,411
Mairena del Aljarafe. -0,433Ecija -0,462Lucena -0,486Chiclana de la Frontera -0,505Alcalá de Guadaira -0,514
Sanlúcar de Barrameda -0,679Palacios y Villafranca -0,943Utrera -0,989
![Page 259: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/259.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A258
De nuevo, son los municipios turísticos y lascapitales provinciales las que se posicionan en losmejores lugares de la ordenación en base a los factoreseconómicos. Este índice se centra básicamente enindicadores de equipamiento, renta, mercado y empleorelativizados por el número de habitantes. Este hechohace que Sevilla o Málaga, auténticos centros deactividad regional en términos absolutos, no ocupenexactamente los primeros lugares de la tabla, alhaberse anulado el "efecto escala" relativizando losindicadores entre la población o el número deestablecimientos por ejemplo. Las variables que máspeso tienen en este sintético son las oficinasfinancieras, las líneas RDSI, los establecimientos, larenta, el paro juvenil y los restaurantes, entre otros.
5.4.1.2. ACP GlobalTras calcular los cuatro índices representando sendasmedidas acerca de los niveles de desarrollo en cadasubsistema, se elabora el indicador sintético global apartir de las variables más correlacionadas con losíndices anteriores, tal y como se comenta al inicio deeste epígrafe.
Con esta forma de elaborar el indicador sintéticose consiguen evitar los problemas derivados de la faltade homogeneidad y pérdida de explicabilidadderivados de otras opciones como la agregación
directa de los índices de los subsistemas o bien de unaselección de componentes para cada uno de estosíndices.
En el Cuadro 5.38 se presentan los indicadoresseleccionados para cada subsistema333. Se puedeobservar, que esta selección delimita el perfil o laorientación del índice global obtenido. Dado que seusan criterios basados en la correlación lineal, seintenta así minimizar la subjetividad en la selección delos indicadores que conforman el índice global. En estecaso resulta evidente el mayor peso del subsistemaeconómico con doce indicadores, seguido delurbanístico con seis y el ambiental y demográfico concinco indicadores.
Desde el punto de vista ambiental, este índice secentra en indicadores de respuesta en términos deequipamiento ambiental así como una medida de losespacios naturales existentes. Los indicadoresurbanísticos hacen referencia al paisaje urbano y altransporte público fundamentalmente. Losdemográficos se limitan al crecimiento demográfico, latasa de analfabetismo y defunciones de 30 a 60 años.Finalmente, los indicadores económicos recogidosinciden sobre los equipamientos detelecomunicaciones, las oficinas financieras eindicadores de mercado, la renta, indicadores deempleo y de equipamientos deportivos.
333. Tras realizar un contraste bilateral sobre la significación delcoeficiente de correlación a un nivel de significación del 1% seseleccionan aquellos indicadores con correlaciones superiores a 0,42.
![Page 260: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/260.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 259
Cuadro 5.38. Indicadores seleccionados para el ACP Global
Variable CPAmb CPUrb CPDemo CPEcon
CONTRSU 0,623RECOVID 0,594CONTPAP 0,592CONTVID 0,535SUENATU 0,535
JARDHIST 0,700EDI5091 0,620BUSHAB 0,594TAXIHAB 0,548IBIRECIB 0,461
DISTCAP 0,421MIGRANET 0,789POB9199 0,723POBEXTRA 0,716TANALF 0,533
DEF3060 0,496TELEFON 0,849OFIFINAN 0,806RDSI 0,761ESTAB 0,736
RFD 0,734PARO1624 0,690RESTAUR 0,631DEPCONV 0,615PLAZHOT 0,534
PAROHAB 0,481SUPCOMER 0,447DEPNCONV 0,435
Los componentes obtenidos al aplicar el ACP ala selección de indicadores es la del Cuadro 5.39.
![Page 261: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/261.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A260
Cuadro 5.39. Obtención de los componentes principales de las variables del ACP Global
Variable Comunalidad Componente Autovalor % de la variancia % acumulado
CONTRSU 1 1 9,88639 35,31 35,31CONTPAP 1 2 4,10440 14,66 49,97CONTVID 1 3 2,37262 8,47 58,44RECOVID 1 4 1,79957 6,43 64,87SUENATU 1 5 1,50081 5,36 70,23
BUSHAB 1 6 1,33824 4,78 75,01TAXIHAB 1 7 1,12957 4,03 79,04DISTCAP 1 8 0,95263 3,40 82,44IBIRECIB 1 9 0,73904 2,64 85,08JARDHIST 1 10 0,73240 2,62 87,70
EDI5091 1 11 0,60909 2,18 89,87POB9199 1 12 0,51191 1,83 91,70POBEXTRA 1 13 0,48256 1,72 93,43MIGRANET 1 14 0,38926 1,39 94,82TANALF 1 15 0,31514 1,13 95,94
DEF3060 1 16 0,26781 0,96 96,90TELEFON 1 17 0,23304 0,83 97,73RDSI 1 18 0,17836 0,64 98,37SUPCOMER 1 19 0,11907 0,43 98,79OFIFINAN 1 20 0,08280 0,30 99,09
RESTAUR 1 21 0,07834 0,28 99,37PLAZHOT 1 22 0,06482 0,23 99,60DEPCONV 1 23 0,04471 0,16 99,76DEPNCONV 1 24 0,02346 0,08 99,84RFD 1 25 0,01641 0,06 99,90
PAROHAB 1 26 0,01478 0,05 99,95PARO1624 1 27 0,00704 0,03 99,98ESTAB 1 28 0,00571 0,02 100
Considerando aquellos componentes conautovalores superiores a la unidad se retienen un total desiete componentes los cuales explican el 79,04% de lavariancia observada, un porcentaje muy elevado. En laFigura 5.8 se presenta el gráfico de sedimentación
obtenido. Se constata que si se partiera únicamente delcriterio del contraste de caída, se podrían seleccionar losprimeros dos componentes, explicando cerca del 50%de la variancia total. No obstante, se conjugan amboscriterios en beneficio de una mayor explicabilidad.
![Page 262: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/262.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 261
Figura 5.8. Gráfico de Sedimentación para el ACP Global
El Cuadro 5.40 se refiere a las cargas factorialesmás relevantes de los siete componentesseleccionados.
![Page 263: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/263.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A262
Cuadro 5.40. Matriz de Componentes del ACP Global
Variable Componente
1 2 3 4 5 6 7
TELEFON 0,902RDSI 0,877DEPCONV 0,865ESTAB 0,863CONTPAP 0,818
RESTAUR 0,812 -0,420POBEXTRA 0,761RFD 0,729PLAZHOT 0,719PARO1624 0,704
DEPNCONV 0,690POB9199 0,659 -0,481MIGRANET 0,649OFIFINAN 0,609 0,555PAROHAB 0,558 0,529 0,438
JARDHIST 0,782TAXIHAB 0,768BUSHAB 0,690RECOVID 0,524EDI5091 -0,492 0,503 0,403
DISTCAP 0,450 0,403DEF3060 0,710IBIRECIB -0,562TANALF 0,451 -0,515SUPCOMER 0,663 -0,407
CONTVID 0,417 -0,596CONTRSU 0,494 0,553SUENATU 0,421 0,402 -0,477
Obtenidas las puntuaciones de los siete componentespara los municipios considerados se elabora el índice
CPGlobal siguiendo los pasos especificados. Laordenación resultante es la del Cuadro 5.41.
![Page 264: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/264.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 263
Cuadro 5.41. Resultados ordenados del CPGlobal
Municipio CPGlobal
Sobre la mediaMarbella 1,169Granada 1,036Fuengirola 0,832Mijas 0,829Torremolinos 0,739
Estepona 0,625Roquetas de Mar 0,578Almería 0,563Sevilla 0,354Jaén 0,351
Ejido (El) 0,344Málaga 0,300Córdoba 0,107Andújar 0,077Lucena 0,060
Huelva 0,054Jerez de la Frontera 0,038
Bajo la mediaRonda -0,017Cádiz -0,036Vélez-Málaga -0,066Úbeda -0,080Motril -0,096
Antequera -0,115Linares -0,179Alcalá de Guadaira -0,422Puerto de Santa María -0,434San Fernando -0,469
Mairena del Aljarafe. -0,487Algeciras -0,503Palacios y Villafranca -0,515Chiclana de la Frontera -0,515Dos Hermanas -0,540
Puerto Real -0,580Écija -0,612Línea de la Concepción -0,698Sanlúcar de Barrameda -0,727Utrera -0,963
![Page 265: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/265.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A264
Al elaborar un indicador sintético de desarrollo apartir de indicadores pertenecientes a ámbitos tandistintos como los ambientales respecto de loseconómicos se producen "efectos balance" ocompensatorios que pueden llegar a modificarcompletamente las ordenaciones obtenidas conanterioridad334.
En este caso se obtienen resultados bastantecoherentes con los respectivos análisis parciales,ocupando Marbella (mejor posición en el CPEcon),Granada (mejor posición en el CPAmb) y Fuengirola(tercera posición en CPEcon y CPAmb) los primerospuestos. A raíz de este cuadro, se puede afirmar que losmunicipios turísticos costeros, junto a las capitales deprovincia son las ciudades con unos niveles dedesarrollo más elevados, considerando implícito elconcepto de sostenibilidad relativa y basado en lacreación de capacidad, comentado en el punto 5.1.1.
Por provincias, destacar que prácticamente todoslos municipios malagueños están por encima de losvalores medios, salvo Ronda (en la media), Vélez-Málaga y Antequera. Almería tiene los dos municipios(la capital y El Ejido) también sobre la media. De laprovincia de Cádiz, únicamente Jerez de la Fronterasupera el valor medio.
5.4.2. Índice a partir del Análisis de la DP2
La segunda técnica multivariante aplicada para lareducción de datos es el Análisis de la Distancia P2
(ADP2) descrita en el capítulo cuarto335.Al igual que con el ACP, se realiza un cambia de signo
en los indicadores que presumiblemente afectannegativamente al concepto de medida de cadasubsistema. Asimismo, en la construcción del índice finala partir del ADP2, se procede también en dos etapas,hecho que permite la obtención de índices parciales para
cada subsistema, así como una mayor homogeneidadcon el procedimiento realizado en el ACP anterior.
Obtenidos a través del ADP2 en un primer paso losíndices parciales referidos a los subsistemas ambiental,urbanístico, demográfico y económico, se construye elíndice global a partir de la aplicación del ADP2 a losindicadores más correlacionados con los respectivosíndices parciales.
La aplicación de la Distancia P2 iterada permite lajerarquización de los indicadores en función a lainformación nueva que aportan, así como la conclusiónde una medida sintética promedio de las distancias a unsistema de referencia especificado.
En este análisis, se eligen como referenciasprecisamente aquellos valores máximos observadospara cada indicador. Esta decisión se tomaconsiderando los comentarios incluidos en capítulosanteriores, en particular aquellos centrados en ladefinición del concepto de sostenibilidad relativa y enlos efectos de aplicar distintos valores de referencia(Bosch, 2001). Con ello se persigue la medición de lasdistancias a la situación ideal o teórica más favorable delas existentes, en línea con la sostenibilidad relativa,concepto de gran utilidad al analizar los indicadores dedesarrollo sostenible local y definir las mejores prácticaso situaciones urbanas.
Los resultados obtenidos se exponen seguidamentepara cada uno de los ADP2 realizados.
5.4.2.1. ADP2 por subsistemasEn el Cuadro 5.42 se muestran los valores obtenidospara la Distancia P2 aplicada sobre el conjunto deindicadores ambientales, denominada DP2Amb.Partiendo de la Distancia de Frechet inicial, se haobtenido la convergencia en el orden de introducción delos indicadores a la cuarta iteración.
334. Una posibilidad para elaborar el índice es mediante la aplicación detécnicas como el escalamiento multidimensional considerando comoinput las tres ordenaciones anteriores. No obstante, en este caso se optapor eludir el problema derivado de la inconsistencia desde el punto devista cardinal de esas ordenaciones previas, aplicando un nuevo ACPsobre la selección de indicadores.335. Para la obtención de la Distancia P2 se utiliza el programa FELIZdescrito en Zarzosa (1996).
![Page 266: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/266.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 265
Cuadro 5.42. Resultados ordenados del DP2 Amb
Municipio CPGlobal
Bajo la mediaGranada 22,726Almería 27,671Fuengirola 29,664Andújar 32,400Mijas 32,843
Ronda 33,006Jerez de la Frontera 33,755Motril 33,967Roquetas de Mar 34,138Málaga 34,452
Linares 34,666Mairena del Aljarafe 34,745San Fernando 34,855Sanlúcar de Barrameda 34,932Torremolinos 35,025
Marbella 35,407Sevilla 36,584
Sobre la mediaAntequera 36,700Cádiz 37,068Córdoba 37,837Línea de la Concepción 37,902Chiclana de la Frontera 37,946
Úbeda 38,098Jaén 38,150Puerto Real 38,732Huelva 38,831Dos Hermanas 39,401
Puerto de Santa María 39,446Algeciras 39,472Estepona 40,047Ejido 41,089Utrera 41,469
Lucena 41,694Palacios y Villafranca 41,956Vélez-Málaga 42,177Écija 42,621Alcalá de Guadaira 43,256
NOTA: Nº iteraciones para convergencia: 4
![Page 267: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/267.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A266
En referencia a un hipotético caso delimitado porlos mejores valores para cada indicador (valor dereferencia: máximo), Granada se localiza en la primeraposición a una considerable diferencia respecto delresto de municipios (prácticamente de cinco puntos).Las dos ciudades siguientes (Almería, Fuengirola)también aventajan al menos en dos puntos al resto. Elmunicipio a más distancia del caso modelo de referenciaes Alcalá de Guadaira. La pauta observada en esta
ordenación de distancias muestra una granheterogeneidad en cuanto al tamaño poblacional. Cádiz,Córdoba, Huelva y Jaén son las capitales que están auna distancia mayor a la media respecto a los valores dereferencia.
En las cuestiones urbanísticas analizadas (Cuadro5.43), Granada y Cádiz son los valores más cercanos alcaso de referencia, siendo valores extremos de estaordenación.
Cuadro 5.43. Resultados ordenados del DP2Urb
Municipio DP2Urb
Bajo la mediaGranada 17,214Cádiz 19,426Málaga 22,224Sevilla 23,212Puerto Real 23,296
Jerez de la Frontera 23,539San Fernando 25,078Córdoba 25,236Puerto de Santa María 25,427Sanlúcar de Barrameda 27,128
Vélez-Málaga 27,188Almería 27,379Fuengirola 28,027Dos Hermanas 28,034Ronda 28,095
Écija 28,101Antequera 28,187
CONTINÚA →
![Page 268: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/268.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 267
Cuadro 5.43. Resultados ordenados del DP2Urb
Municipio DP2Urb
Sobre la mediaChiclana de la Frontera 28,429Lucena 28,591Alcalá de Guadaira 28,875Huelva 29,267Linares 30,096
Estepona 30,566Torremolinos 30,785Marbella 30,917Jaén 31,117Motril 31,283
Andújar 31,621Roquetas de Mar 31,742Mairena del Aljarafe 32,093Algeciras 32,104Úbeda 32,178
Línea de la Concepción 32,484Palacios y Villafranca 32,674Mijas 32,831Utrera 32,878Ejido 33,651
NOTA: Nº iteraciones para convergencia: 3
CONTINUACIÓN
Se observa de nuevo una ordenación muy similara la obtenida con la técnica del ACP, donde lascapitales de provincia copan las primeras posiciones,salvo Huelva y Jaén que están por debajo de ladistancia media. Los municipios pequeños muestranuna tendencia al agrupamiento en las posiciones másalejadas.
Las mayores distancias respecto a los valores dereferencia demográficos (Cuadro 5.44) sonalcanzadas por San Fernando y Algeciras, siendo
valores extremos altos. En el primer puesto estáRoquetas de Mar, también como valor extremo,marcado por los indicadores como crecimientodemográfico o densidad de población. Las capitalesde provincia se dividen en dos grupos. Aquellassituadas a una distancia mayor a la media (Almería,Granada y Cádiz) vienen influenciadas por los valoresen los indicadores señalados, así como endefunciones menores a un año o participación enelecciones locales.
![Page 269: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/269.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A268
Cuadro 5.44. Resultados ordenados del DP2Demo
Municipio DP2Demo
Bajo la mediaRoquetas de Mar 20,822Torremolinos 22,705Motril 23,731Antequera 24,459Huelva 24,691
Mijas 24,828Fuengirola 25,001Málaga 25,061Marbella 25,346Andújar 25,866
Dos Hermanas 25,93Linares 26,068Écija 26,129Lucena 26,139Mairena del Aljarafe 26,49
Jaén 26,765Córdoba 27,205Ronda 27,234Ejido 27,296Sevilla 27,536
Sobre la mediaAlmería 27,831Línea de la Concepción 28,079Alcalá de Guadaira 28,159Puerto de Santa María 28,232Estepona 28,381
Vélez-Málaga 28,406Granada 28,532Jerez de la Frontera 29,107Cádiz 29,535Palacios y Villafranca 30,355
Puerto Real 30,644Úbeda 30,807Utrera 31,422Chiclana de la Frontera 31,852Sanlúcar de Barrameda 33,657
San Fernando 34,167Algeciras 34,327
NOTA: Nº iteraciones para convergencia: 8
![Page 270: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/270.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 269
En el índice elaborado para los indicadoreseconómicos (Cuadro 5.45) se destaca la asociaciónde mayores niveles de desarrollo relativo a los
municipios turísticos, así como a las capitales deprovincia (salvo Cádiz que está a una distanciasuperior a la media).
Cuadro 5.45. Resultados ordenados del DP2Econ
Municipio DP2Econ
Bajo la mediaMarbella 17,771Torremolinos 19,105Fuengirola 20,045Ejido 21,266Roquetas de Mar 21,613
Granada 23,249Mijas 23,508Estepona 23,984Almería 24,001Sevilla 24,456
Antequera 24,475Jaén 25,436Motril 25,57Córdoba 25,794Huelva 26,022
Jerez de la Frontera 26,074Málaga 26,302Andújar 26,54Úbeda 27,034
CONTINÚA →
![Page 271: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/271.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A270
Cuadro 5.45. Resultados ordenados del DP2Econ
Municipio DP2Econ
Sobre la mediaRonda 27,901Linares 28,069Vélez-Málaga 28,327Puerto de Santa María 28,343Lucena 29,545
Écija 30,681Algeciras 30,818Cádiz 31,065Alcalá de Guadaira 31,13Dos Hermanas 31,174
San Fernando 31,639Línea de la Concepción 31,713Mairena del Aljarafe 32,031Puerto Real 32,805Chiclana de la Frontera 33,146
Sanlúcar de Barrameda 33,58Palacios y Villafranca 33,889Utrera 35,95
NOTA: Nº iteraciones para convergencia: 2
CONTINUACIÓN
5.4.2.2. ADP2 GlobalObtenidos los distintos índices parciales para cadasubsistema se elabora el índice global a partir de losindicadores más correlacionados en valor absolutocon cada sintético (Cuadro 5.46). De nuevo se
constata una mayor presencia de indicadores delámbito económico, seguido del subsistemaurbanístico, ambiental y finalmente demográfico,hecho que ha de considerarse a la hora de interpretarel alcance del índice final.
![Page 272: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/272.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 271
Cuadro 5.46. Indicadores seleccionados para el ADP2Global
Variable DP2Amb DP2Urb DP2Demo DP2Econ
CONTRSU 0.506CONTVID 0.490RECOVID 0.466POBDEPUR 0.457RECOPAP 0.434
SUENATU 0.426JARDHIST 0.680EDI5091 0.624BUSHAB 0.575TAXIHAB 0.549
CBICI 0.517DISTCAP 0.429IBIRECIB 0.428DEFMEN1 0.549PSINEST 0.546
POB9199 0.449PPRIM 0.434DEFCARDI 0.421ESTAB 0.815TELEFON 0.798
PARO1624 0.791OFIFINAN 0.789RFD 0.774RDSI 0.740RESTAUR 0.658
PAROHAB 0.638DEPCONV 0.619PAROFEM 0.597PLAZHOT 0.570CADULT 0.472
DEPNCONV 0.437BIBPUB 0.426
En el índice global (Cuadro 5.47) Torremolinos,que ocupa las segundas posiciones en los índiceseconómico y demográfico, asciende a la primeraposición al considerarse únicamente los indicadoresseleccionados para el índice global, siendoclasificado como valor extremo. Fuengirola y Granadaocupan los siguientes puestos, clasificación
influenciada por sus puntuaciones en el índiceambiental.
Se puede identificar un grupo de municipioscaracterizados por una importante actividad económicay turística que, junto a Granada y en menor medidaAlmería, ocupan un mejor puesto en la ordenación finaldel índice de desarrollo sostenible relativo.
![Page 273: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/273.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A272
Cuadro 5.47. Resultados ordenados del DP2Global
Municipio DP2Global
Bajo la mediaTorremolinos 17,926Fuengirola 19,481Granada 19,504Roquetas de Mar 19,79Marbella 20,559
Mijas 22,11Almería 22,479Estepona 24,091Jaén 26,637Málaga 26,844
Huelva 26,922Antequera 27,044Sevilla 27,283Córdoba 27,55Motril 27,885
Ejido 28,278
Sobre la mediaJerez de la Frontera 29,072Andújar 29,27Mairena del Aljarafe 29,313Ronda 29,322Vélez-Málaga 29,994
Cádiz 30,61Lucena 30,686Úbeda 31,298Linares 31,481Puerto Real 31,698
Puerto de Santa María 31,731Alcalá de Guadaira 32,113Dos Hermanas 32,392Chiclana de la Frontera 32,828Algeciras 34,719
Écija 35,185Línea de la Concepción 35,857San Fernando 36,309Palacios y Villafranca 36,726Sanlúcar de Barrameda 37,327
Utrera 38,625
NOTA:Nº iteraciones para convergencia: 3
![Page 274: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/274.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 273
5.4.3. Índice a partir de la Agregación deConjuntos Difusos
La tercera metodología multivariante aplicada para laelaboración de un índice de desarrollo sostenible esla Agregación de Conjuntos Difusos (ACD) propuestaen el capítulo anterior336.
Independientemente del subsistema analizado,los pasos a realizar son los siguientes: selección deindicadores, normalización, definición ycaracterización de la variable lingüística, cálculo delos valores de pertenencia y agregación.
Se parte de la matriz inicial de indicadores que seconstituyen en las variables base del modelo difuso.Cada indicador es normalizado al intervalo enfunción a los valores de referencia observados, dadoque se mantiene el objetivo de cuantificar lasostenibilidad débil (se permite la compensaciónentre indicadores) y relativa. Para ello se utilizan losvalores máximos y mínimos alternativamente.
Si el valor de referencia es un máximo observado x*max:
Si el valor de referencia es un mínimo observado x*min:
Seguidamente, se define la variable lingüística Ã:"Sostenibilidad" como la evaluación difusa de ladistancia de cada indicador al valor de referenciadefinido (en base al concepto operativo de desarrolloy sostenibilidad relativa). Esta variable tieneasociados dos valores lingüísticos: Ã1 "Sostenible" yÃ2 "No sostenible".
Para la forma funcional del conjunto difuso seselecciona la forma de S (Figura 5.9), siguiendo lapropuesta de análisis similares (Silvert, 1997;Cornelissen et al., 2001), dado que esta funciónincorpora un elevado grado de progresividad.
336. Para la caracterización de las funciones de pertenencia se hautilizado el Fuzzy Logic Toolbox del programa MATLAB 6.0
![Page 275: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/275.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A274
Figura 5.9. Variable lingüística "Sostenibilidad"
La función de pertenencia para el indicadornormalizado N(xi) en el conjunto difuso "Sostenible" es:
El siguiente paso es la determinación de los valoresde pertenencia parciales para los indicadores de cadasubsistema. Un indicador tendrá una pertenenciaelevada al conjunto "sostenible" si su valor normalizadoes cercano al valor de referencia u objetivo. Se trata declasificar, en términos difusos, la distancia al objetivo dela sostenibilidad relativa, contribuyendo a una mejorposición en los niveles de desarrollo para el municipio.
Por otra parte, para un indicador xi con un valorµÃ(N(xi)) de pertenencia al conjunto difuso Ã1: "Sostenible"se puede definir el valor de pertenencia µÃC(N(xi))=1-µÃ (N(xi))para el conjunto complementario Ã2:"No sostenible".
Estos resultados se agregan para obtener una medidasintética del grado de pertenencia genérica para losindicadores de cada subsistema al conjunto "Sostenible".En este sentido, se han de considerar aspectos como laponderación y el grado de sustituibilidad o compensación.
Este paso necesita de la elección previa deloperador de agregación adecuado. A partir delrazonamiento recogido en el capítulo anterior, seselecciona por su versatilidad el operador promedioponderado generalizado de Dubois y Prade (1985).
Donde n es el número total de indicadores inicialesdentro de cada subsistema, wi son las ponderacionespara cada indicador y α es un factor de compensación.
En línea con la idea inicial de mantener lacomparabilidad de los resultados entre los análisisrealizados anteriormente, en este caso se asignanponderaciones idénticas a todos los indicadoresnormalizados (wi=1).
El grado de sustituibilidad entre indicadores vieneespecificado en este operador por el parámetro α.Cuando α→0, la compensación es nula, siendo plena ocompleta cuando α→+∝. En esta aplicación se opta poruna posición intermedia entre ambas, pero másconservadora que la plena sustituibilidad, adoptándoseun valor de α=0,40.
Finalmente para cada municipio se obtiene un nivelde pertenencia agregada al conjunto "sostenible" cuyo
![Page 276: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/276.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 275
valor µp permite evaluar el "grado de desarrollo" del mismoen el subsistema específico, bajo la consideración delconcepto de sostenibilidad relativa de partida. Esprecisamente µp el índice difuso para cada subsistema.Para elaborar el índice difuso global se procederáigualmente, sobre la base de la selección de indicadoresmás correlacionados con cada índice por subsistemas.
5.4.3.1. ACD por subsistemasPara los indicadores ambientales, el análisis específico dela agregación de conjuntos difusos arroja los siguientesvalores de pertenencia agregados, los cuales conforman elíndice difuso denominado CDAmb (Cuadro 5.48).
Finalmente para cada municipio se obtiene un nivelde pertenencia agregada al con
~
~
Cuadro 5.48. Resultados ordenados del CDAmb
Municipio CDAmb
Bajo la mediaGranada 0,790Fuengirola 0,732Mijas 0,721Jerez de la Frontera 0,706Ronda 0,705
Marbella 0,696Almería 0,695Andújar 0,686Torremolinos 0,685San Fernando 0,683
Málaga 0,672Motril 0,670Roquetas de Mar 0,655Sanlúcar de Barrameda 0,653Linares 0,652
Puerto Real 0,638Huelva 0,637Jaén 0,634
Bajo la mediaCádiz 0,627Córdoba 0,616Ejido 0,614Chiclana de la Frontera 0,613Sevilla 0,606
Dos Hermanas 0,606Mairena del Aljarafe 0,603Puerto de Santa María 0,602Antequera 0,597Estepona 0,592
Algeciras 0,587Línea de la Concepción 0,575Úbeda 0,566Palacios y Villafranca 0,564Écija 0,542
Vélez-Málaga 0,538Lucena 0,533Alcalá de Guadaira 0,531Utrera 0,530
![Page 277: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/277.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A276
El uso del α-corte permite discriminar entrediversos umbrales de pertenencia al conjunto difuso"Sostenible". De esta forma, se puede establecer quepara niveles de α-corte≥0,7, se encuentran losmunicipios clasificados como "sostenibles", desde elpunto de vista ambiental, con un menor grado deborrosidad o incertidumbre difusa incorporada. En estecaso son Granada, Fuengirola, Mijas, Jerez de laFrontera y Ronda. Los casos que ocupan las últimas
posiciones tienen un menor grado de pertenencia alconjunto "Sostenible", en torno al 0,50. Por definición,estos municipios tienen también una pertenencia alconjunto "No sostenible" cercana a 0,50 también. Noobstante, todos los municipios muestran pertenenciassuperiores a 0,50.
Para los indicadores del subsistema urbanístico seprocede igualmente a obtener el índice difuso CDUrb(Cuadro 5.49).
Cuadro 5.49. Resultados ordenados del CDUrb
Municipio CDUrb
Sobre la mediaGranada 0,629Cádiz 0,628Málaga 0,591Jerez de la Frontera 0,562San Fernando 0,560
Puerto Real 0,555Sevilla 0,551Vélez-Málaga 0,524Fuengirola 0,522Puerto de Santa María 0,513
Córdoba 0,493Sanlúcar de Barrameda 0,477Antequera 0,468Chiclana de la Frontera 0,461Almería 0,457
Ronda 0,441
CONTINÚA →
![Page 278: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/278.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 277
Cuadro 5.49. Resultados ordenados del CDUrb
Municipio CDUrb
Bajo la mediaAlcalá de Guadaira 0,432Écija 0,429Lucena 0,425Torremolinos 0,419Dos Hermanas 0,417
Estepona 0,416Linares 0,412Roquetas de Mar 0,380Huelva 0,380Marbella 0,379
Andújar 0,372Motril 0,370Úbeda 0,351Mijas 0,344Línea de la Concepción 0,344
Palacios y Villafranca 0,325Mairena del Aljarafe 0,317Jaén 0,313Algeciras 0,295Ejido 0,286
Utrera 0,285
CONTINUACIÓN
En este caso, en términos agregados ningúnmunicipio consigue un nivel de pertenencia superior a0,63, mostrando por contrario una gran incertidumbredifusa pues los últimos municipios llegan incluso avalores de pertenencia inferiores a 0,30 lo que indica ladificultad para calificar su desarrollo de sostenible. Estehecho puede indicar un mayor grado de entropíaexistente en los indicadores analizados que se refleja en
la elevada dispersión y reducidas pertenencias alconjunto difuso "Sostenible". Municipios comoGranada, Cádiz y Málaga ocupan no obstante las tresprimeras posiciones.
En los cuadros 5.50 y 5.51 se ofrecenrespectivamente los resultados del índice difusoobtenido para los subsistemas demográfico (CDDemo)y económico (CDEcon).
![Page 279: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/279.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A278
Cuadro 5.50. Resultados ordenados del CDDemo
Municipio CDDemo
Sobre la mediaRoquetas de Mar 0,710Motril 0,687Marbella 0,677Huelva 0,653Torremolinos 0,652
Fuengirola 0,652Dos Hermanas 0,649Almería 0,647Málaga 0,646Córdoba 0,640
Antequera 0,640Mairena del Aljarafe 0,633Écija 0,631Puerto de Santa María 0,621Sevilla 0,618
Linares 0,614Mijas 0,613Alcalá de Guadaira 0,609
Bajo la mediaPalacios y Villafranca 0,604Estepona 0,602Vélez-Málaga 0,602Andújar 0,600Ronda 0,599
Lucena 0,598Puerto Real 0,596Jerez de la Frontera 0,594Granada 0,591Ejido 0,590
Jaén 0,590Línea de la Concepción 0,586Chiclana de la Frontera 0,554Cádiz 0,550Utrera 0,547
San Fernando 0,538Sanlúcar de Barrameda 0,500Ubeda 0,498Algeciras 0,483
![Page 280: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/280.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 279
En los aspectos demográficos se muestra ciertahomogeneidad que redunda en una mayor claridaden la clasificación de los municipios dentro delconcepto de sostenibilidad relativa examinado entérminos agregados. Precisamente esa mismahomogeneidad dificulta la identificación de patrones
en la ordenación. No obstante, al igual que en elresto de índices difusos obtenidos, ningún municipiollega a alcanzar una pertenencia igual a la unidad. Eneste caso, si se establece el α-corte≥0,7 sólo unmunicipio supera ligeramente dicho umbral(Roquetas de Mar).
Cuadro 5.51. Resultados ordenados del CDEcon
Municipio CDEcon
Sobre la mediaMarbella 0,663Torremolinos 0,627Roquetas de Mar 0,604Ejido 0,574Fuengirola 0,569
Mijas 0,546Granada 0,533Estepona 0,532Almería 0,52Motril 0,509
Sevilla 0,491Huelva 0,482Córdoba 0,473Antequera 0,471Málaga 0,468
Jaén 0,466Jerez de la Frontera 0,462Úbeda 0,454Vélez-Málaga 0,438Andújar 0,411
CONTINÚA →
![Page 281: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/281.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A280
Cuadro 5.51. Resultados ordenados del CDEcon
Municipio CDEcon
Bajo la mediaRonda 0,393Linares 0,388Puerto de Santa María 0,385Lucena 0,336Cádiz 0,311
Écija 0,305Algeciras 0,303San Fernando 0,278Línea de la Concepción 0,273Dos Hermanas 0,270
Mairena del Aljarafe 0,263Puerto Real 0,261Alcalá de Guadaira 0,235Chiclana de la Frontera 0,205Palacios y Villafranca 0,201
Sanlúcar de Barrameda 0,194Utrera 0,156
CONTINUACIÓN
Los indicadores económicos recogidos en CDEconvuelven a reflejar la diversidad de niveles existente entrelos municipios examinados. Se pasa de valoresligeramente superiores a 0,60 (Marbella, Torremolinos yRoquetas de Mar) a los niveles más bajos de certidumbredifusa examinados en este análisis (Sanlúcar deBarrameda y Utrera), inferiores a 0,20. Se puede afirmarque son los municipios turísticos y capitales de provincialos mejor posicionados en la tabla.
5.4.3.2. ACD GlobalPara calcular una medida difusa del grado dedesarrollo para el sistema local, en primer lugar seprocede a realizar una selección337 de losindicadores iniciales que van a ser las variablesbase para la obtención del índice difuso CDGlobal(Cuadro 5.52).
337. Para ganar en comparabilidad, dicha selección se efectúasiguiendo el criterio de correlaciones suficientemente significativas entrelos indicadores de cada subsistema y cada índice parcial, como en losotros análisis multivariantes realizados.
![Page 282: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/282.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 281
Cuadro 5.52. Indicadores seleccionados para el CDGlobal
Variable CDAmb CDUrb CDDemo CDEcon
CONTRSU 0,49CONTPAP 0,49CONTVID 0,42RECOVID 0,47SUENATU 0,48
CBICI 0,46BUSHAB 0,44TAXIHAB 0,48JARDHIST 0,55EDI5091 0,58
POB9199 0,43MIGRANET 0,42PSINEST 0,51PPRIM 0,45DEFMEN1 0,48
TELEFON 0,77RDSI 0,69OFIFINAN 0,79RESTAUR 0,61PLAZHOT 0,52
DEPCONV 0,60RFD 0,76PAROHAB 0,65PAROFEM 0,60PARO1624 0,79
ESTAB 0,75CADULT 0,43
Aplicando la misma metodología descrita, seobtienen los siguientes valores de pertenencia alconjunto difuso "sostenible" pero en este casoreferido a todos los subsistemas conjuntamente. Alutilizarse indicadores referidos a ámbitos tandistintos, el factor de compensación juega un papelcrucial en relación a los índices difusos porsubsistemas.
Los municipios que superan el α-corte≥0,7 sonúnicamente dos: Torremolinos y Marbella. En general,municipios turísticos y capitales de provincia ocupan lasmejores posiciones, gracias a su puntuación en indicadoresde los ámbitos económico y demográfico. De otro lado, lasciudades con pertenencias menores a 0,30 son numerosas(Algeciras, La Línea de la Concepción, San Fernando, LosPalacios y Villafranca, Sanlúcar de Barrameda y Utrera).
![Page 283: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/283.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A282
Cuadro 5.53. Resultados ordenados del CDGlobal
Municipio CDDemo
Sobre la mediaTorremolinos 0,767Marbella 0,728Granada 0,691Roquetas de Mar 0,690Fuengirola 0,689
Estepona 0,660Almería 0,613Mijas 0,609Málaga 0,601Sevilla 0,595
Córdoba 0,531Lucena 0,511Jaén 0,504Huelva 0,503Ejido 0,491
Ronda 0,485Antequera 0,484Jerez de la Frontera 0,481Motril 0,469Vélez-Málaga 0,464
Bajo la mediaMairena del Aljarafe 0,421Andújar 0,421Cádiz 0,416Úbeda 0,401Linares 0,379
Puerto de Santa María 0,357Puerto Real 0,356Dos Hermanas 0,355Chiclana de la Frontera 0,342Alcalá de Guadaira 0,325
Écija 0,312Algeciras 0,285Línea de la Concepción 0,284San Fernando 0,270Palacios y Villafranca 0,263
Sanlúcar de Barrameda 0,240Utrera 0,190
![Page 284: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/284.jpg)
5.5. Análisis Comparativo
Obtenidas las ordenaciones de municipios en función a supuntuación en los distintos índices por subsistemas asícomo en la puntuación global, se realiza en este apartadoun análisis comparativo de los resultados. De cara a facilitarla descripción, se identifican los índices elaborados a partirdel Análisis de Componentes Principales, la Distancia P2 yla Agregación Difusa, como índices CP, DP2 y CDrespectivamente.
El objetivo de este apartado es la evaluación inicial delos métodos implementados en tres ámbitos:
a) El análisis de la concordancia en las ordenacionesobtenidas para cada método.
b) La identificación de los indicadores más relevantesen base a los indicadores comunes a las tres metodologías.
c) La validación de los índices obtenidos de cara a lamedición del desarrollo sostenible.
5.5.1. Comparativa de las ordenaciones resultantesDel análisis conjunto de los tres grupos de índicesconstruidos se desprende la idea básica de que lasordenaciones establecidas entre municipios resultanbastante similares, máxime entre las familias de índices tipoDP2 y CD. Esta conclusión se fundamenta entre otrascausas en el proceso de normalización utilizado. Aúntratándose de tres metodologías basadas en el análisis dela correlación lineal, se parte de perspectivas distintas enesta cuestión. En concreto, frente al índice tipo CP, losíndices DP2 y CD comparan los indicadores respecto a lamejor posición relativa, obteniéndose similaresordenaciones entre ambos índices, derivadas de laspuntuaciones en cada indicador normalizado, así como laselección final de indicadores para el sintético global encada caso.
La observación de los coeficientes de correlaciónmomento-producto de Pearson ilustra estos resultados,obteniéndose valores significativos al 0,01 en todos loscasos. En el subsistema ambiental, los valores absolutosde este coeficiente entre CPAmb, DP2Amb y CDAmb sonmayores a 0,83. En el subsistema urbanístico, la correlaciónlineal entre CPUrb, DP2Urb y CDUrb es superior a 0,86 envalor absoluto. Entre los índices demográficos loscoeficientes absolutos giran en torno al 0,88 entreDP2Demo y CDDemo, si bien algo inferiores respecto aCPDemo.
Los índices CPEcon, DP2Econ y CDEcon muestranuna elevada correlación, superior a 0,93, de igual forma queocurre con los índices finales CPGlobal, DP2Global y
CDGlobal para los que finalmente se generaliza estecomentario.
No obstante, de cara a analizar las diferencias entérminos de las distintas ordenaciones, resultaaconsejable aplicar otro tipo de medidas de la correlaciónmás adecuadas para datos ordinales. Por ello sedeterminan otras medidas no paramétricas tales como elcoeficiente rho de Spearman y el de concordancia tau-bde Kendall.
De nuevo, todas las correlaciones son significativasal 0,01, obteniéndose, no obstante, valores absolutosinferiores a los referidos al coeficiente de Pearson, lo cualresulta lógico en este tipo de medidas. Considerando estehecho, el coeficiente de Spearman, versión noparamétrica del coeficiente de correlación de Pearson,arroja resultados casi idénticos al mismo.
En términos del coeficiente de concordancia deKendall, la medida de la similitud entre las ordenacionesse refina aún más, destacando la concordancia entre losíndices de tipo DP2 y CD, al considerarlas variablesordinales o de rangos en lugar de intervalos (o de razón) ytener en consideración los empates. Gráficamente, sepueden representar por ejemplo las ordenaciones de losmunicipios en cada subsistema así como en el índiceglobal para las tres metodologías implementadas (Figuras5.10 a 5.14).
Si la posición que ocupa un municipio en cuestión essimilar en las tres metodologías, el diagrama de barras,referido como porcentaje sobre el total de las posicionesalcanzadas, ha de reflejar este hecho mediante una barradistribuida en tres partes prácticamente iguales.
A partir de estos gráficos se concluye que de loscuatro subsistemas analizados es el económico (CPEcon,DP2Econ y CDEcon) donde se observa una mayor similituden las ordenaciones de municipios obtenidas (Figura 5.13).Por el contrario, el subsistema demográfico (Figura 5.12),tal y como se ha comentado arriba, muestra mayoresdiferencias en la jerarquización de municipios, máximas enMijas y Motril. Este hecho se refleja también en que los tresíndices globales muestran distintos grados de correlacióncon distintos indicadores demográficos, coincidiendoprácticamente en una única variable (POB9199).
Los índices globales, muy influenciados por loseconómicos, están muy correlacionados, hecho que serefleja gráficamente (Figura 5.14) en una similar ordenaciónde los municipios, salvo el caso de Torremolinos, si bienparece demasiada la divergencia, se trata de unaexageración gráfica derivada de que esta localidad ocupala primera posición en DP2Global y CDGlobal, mientras quees el quinto en CPGlobal.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 283
![Page 285: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/285.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A284
Figura 5.10. Comparativa de la posición de los municipios en los índices ambientales
Figura 5.11. Comparativa de la posición de los municipios en los índices urbanísticos
![Page 286: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/286.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 285
Figura 5.12. Comparativa de la posición de los municipios en los índices demográficos
Figura 5.13. Comparativa de la posición de los municipios en los índices económicos
![Page 287: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/287.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A286
5.5.2. Indicadores relevantes en las medidas deldesarrollo sostenible analizadas
Considerando que en las tres metodologías aplicadas separte del mismo conjunto de indicadores iniciales, sinembargo se producen diferencias en el papel que jueganéstos en cada uno de los índices elaborados, como ya seha tenido oportunidad de comentar con anterioridad.
A nivel de subsistema, todos los indicadorespertenecientes al mismo participan en la elaboraciónde los índices por subsistemas, sin embargo, alconstruir el índice global, cada método selecciona unsubconjunto específico, caracterizado por su elevadacorrelación con el índice por subsistema. Los indicadorescomunes empleados en la construcción del índice globalen las tres metodologías son los siguientes:
a) Subsistema ambiental. Se trata de indicadoresde ámbitos relacionados con la recogida selectiva y elentorno natural, como CONTRSU, CONTVID,RECOVID y SUENATU.
b) Subsistema urbanístico. Son indicadoresrelativos al transporte y el paisaje urbano, tales comoBUSHAB, TAXIHAB, JARDHIST y EDI5091.
c) Subsistema Demográfico. El principal indicadordemográfico, POB9199.
d) Subsistema Económico. Indicadores relativos aequipamiento, renta y actividad y empleo, comoESTAB, TELEFON, RDSI, OFIFINAN, RESTAUR,PLAZHOT, DEPCONV, RFD, PAROHAB, PARO1624 yPAROFEM.
Indicadores que están presentes en la selecciónrealizada para al menos dos de los tres métodos son,además de los anteriores, los siguientes:
a) Subsistema Ambiental. CONTPAP.b) Subsistema Urbanístico. CBICI, DISTCAP y
IBIRECIB.c) Subsistema Demográfico. MIGRANET, PPRIM,
DEFMEN1 y PSINEST.d) Subsistema Económico. DEPNCONV, PAROFEM
y CADULT.
Los indicadores derivados del subsistemademográfico son los que observan una menorcoincidencia, dado que sólo existe un indicador común
Figura 5.14. Comparativa de la posición de los municipios en los índices globales
![Page 288: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/288.jpg)
para la elaboración del índice global según las tresmetodologías. El contrapunto viene dado por elsubsistema económico, donde prácticamente todoslos indicadores son comunes, seguido por elsubsistema urbanístico y el ambiental.
Cada metodología asigna distinta importanciarelativa a los indicadores seleccionados. Especificandoel comentario para cada subsistema, a partir de laconsulta de los coeficientes de correlación con losindicadores iniciales, dentro del primer grupo ambientallos tres índices conceden una mayor relevancia alindicador referido a los contenedores de RSU(CONTRSU), seguido de otros relacionados con larecogida selectiva (CONTVID, RECOVID) y la calidaddel entorno (SUENATU). El índice DP2Amb añadeinformación sobre la cobertura del saneamiento(POBDEPUR).
En el subsistema urbanístico coinciden a grandesrasgos los indicadores más correlacionados con los tresíndices propuestos, centrándose en los ámbitos delpaisaje (JARDHIST, EDI5091), el transporte (TAXIHAB,BUSHAB) y la distancia a la capital de provincia(DISTCAP). Las razones a ello pueden encontrarse en queeste tipo de variables manifiestan una elevada dispersióny capacidad de discriminación entre los casos, aportandouna elevada proporción de la información necesaria parala elaboración de los índices.
Las variables demográficas más relevantes varíanen importancia en cada análisis. Para el CPDemo,indicadores relativos al crecimiento demográfico(POB9199) son los más importantes, seguidos porotros del nivel educativo (TANALF) y las defuncionespor edad (DEF3060). En el DP2Demo sin embargo, elindicador más relevante es el relativo a las defuncionespor edad (DEFMEN1), seguido de un indicador relativoal ámbito de los niveles educativos(PSINEST). Elcrecimiento demográfico (POB9199) es el tercerindicador en orden de importancia. Finalmente, elCDDemo obtenido está más correlacionado con unindicador educativo (PSINEST), seguido de otroreferido a las defunciones por edad (DEFMEN1) y elcrecimiento demográfico.
Dentro del subsistema económico, los indicadoresreferidos a la actividad económica (OFIFINAN, ESTAB),equipamientos de telecomunicaciones (TELEFON,RDSI) y renta (RFD) muestran las correlaciones máselevadas en términos absolutos con los tres índicesdefinidos. En DP2Econ y sobre todo en CDEcon lasvariables de empleo (PARO1624, PAROHAB) tienenuna importancia destacable.
De cara a la elaboración del índice global, la mayoro menor presencia de información sobre determinadosubsistema en la selección realizada redunda endistintos grados de influencia sobre el mismo. El hechode que la mayoría de los indicadores seleccionados enlas tres metodologías sean de tipo socioeconómico,introduce cierto sesgo a la hora de interpretar losresultados obtenidos, concediendo una mayorimportancia a factores como el nivel de equipamiento,la actividad económica, el empleo y la renta dentro dela medida del desarrollo sostenible.
Un breve comentario merece la cuestión referida alnúmero de indicadores utilizados en el índice global porcada metodología. Se ha de señalar que los índices detipo DP2 son los que, por regla general, utilizan unnúmero ligeramente superior de indicadores enrelación a las otras dos metodologías. Entre las razonesteóricas se encuentra la del perfeccionamiento queintroduce este método, en términos de cantidad deinformación global aportada por cada indicador. Hechoque conjugado con un conjunto de indicadoresreferidos a distintas dimensiones o componentes,repercute en una mayor presencia final de indicadores.
5.5.3. Fiabilidad y Validación en la medida del desarrollo sostenible
La fiabilidad de una medida se refiere a la consistenciade la misma (Peter, 1979). Se suele distinguir entre dostipo de fiabilidad: externa e interna. La primera hacereferencia al grado de consistencia de una medida a lolargo del tiempo, lo que más tarde se denominarávalidación temporal. Para evaluar la fiabilidad externade estas medidas sería necesario aplicar el mismoanálisis a estas ciudades seleccionando otro momentotemporal posterior por ejemplo (test-retest). Se ha depresuponer que, en períodos cortos de tiempo, lasposiciones de las ciudades en cada uno de los índicescalculados en un primer momento, lo sigan haciendomás adelante.
La fiabilidad interna resulta muy útil cuando semide un concepto a partir de diversos componentes,partiendo de la idea de que los índices de loscomponentes individuales tienden a reflejar el mismoesquema y por tanto a estar correlacionados. En esteanálisis se analiza la replicabilidad o consistenciainterna de la escala generada, así como las relacionesentre sus componentes. El procedimiento habitualconsiste en calcular unas medidas de fiabilidad, siendolas más conocidas el "alpha de Cronbach" y el "modelode dos mitades" (split-half reliability). El primer método
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 287
![Page 289: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/289.jpg)
es el más extendido y se basa en la correlación inter-elementos promedio. El modelo de dos mitades divideen dos grupos los índices y examina la correlaciónentre los mismos.
El alpha de Cronbach aplicado sobre los índicesde tipo CP arroja un valor igual a 0,76 que supera elmínimo establecido en 0,7, por lo que se puedeconsiderar internamente fiable. No obstante, estecoeficiente mejora si para su cálculo no se incluye elCPUrb, dado que la ordenación resultante en elsubsistema urbanístico muestra una menor correlacióncon las restantes. De forma similar, el valor de alphapara DP2 y CD es 0,76 y 0,75 respectivamente,describiendo el mismo comportamiento al eliminar elíndice relativo al subsistema urbanístico. Según elalpha de Cronbach, que es un promedio de todos losposibles coeficientes del modelo de dos mitades,prácticamente las tres escalas o grupos de índicestienen la misma fiabilidad interna. Idéntica conclusiónse obtiene al aplicar directamente el modelo de dosmitades, por lo que resulta pertinente pasar a lavalidación.
Para evaluar el grado en que cada familia deíndices obtenidos realmente mide el concepto deldesarrollo sostenible, se puede recurrir a diversos tiposde validación. Entre otros autores, Carmines y Zeller(1979) distinguen cinco clases: predictiva, temporal, enla construcción, en el contenido y discriminante.
La validación predictiva se aplica sobre medidasde hechos que permiten asimismo el establecimientode criterios objetivos para la evaluación del grado decumplimiento del mismo (p.e.: un índice de predicciónbursátil). En este caso, no se dispone de una referenciaque sirva de regla de validación absoluta, pues noexisten criterios objetivos definidos para medir eldesarrollo sostenible urbano. Por otra parte, los índiceselaborados no tienen una función predictiva, sinodescriptiva del nivel de desarrollo. Por todo ello, estasmedidas no pueden ser validadas sobre la base de lacapacidad predictiva. Una aproximación a la misma esla denominada validación concurrente, de manera quese analice la correspondencia entre la medida a validary otra que en principio sí esté relacionada con elconcepto a medir. En este sentido, los tres índices
globales propuestos desde metodologías distintasmuestran una elevada correlación, lo que indica quehay un alto grado de concurrencia entre las mismas338.Esta aproximación resulta fundamentada en lo queCampbell y Fiske (1959) refieren como la validaciónconvergente, en la que el investigador ha de tratar decomparar diversas medidas del mismo concepto paraanalizar su convergencia.
De igual manera, la validación temporal se refiere aagregados o medidas diseñadas para realizarcomparaciones a través del tiempo. Los tres grupos deíndices elaborados no están orientados a este tipo deanálisis desde el momento en que están relativizados ala mejor y peor situación particular en cada año. Ya seha comentado que los índices de tipo DP2 y CD, enparticular, evalúan distancias respecto a los valoresmáximos, mientras que los índices CP se referencianrespecto a un centro de coordenadas teórico para lasnuevas variables ortogonales, que podemosconsiderar como el valor medio de las nuevas variablesal estar tipificadas las puntuaciones.
No obstante, es posible adaptar estasmetodologías para permitir el análisis temporal. Porejemplo, en el Índice de Desarrollo Humano deNaciones Unidas se establecen unos límites máximosy mínimos absolutos para los indicadores, evitándoseasí recurrir a valores de referencia observados. Unasegunda opción más relevante para los análisis de lasostenibilidad fuerte es la determinación de umbralesde carga y estándares mínimos de seguridad. En estesentido, los índices de tipo CD aportan un mayor gradode flexibilidad en la consideración de valores dereferencia difusos.
La validación en la construcción centra su interéssobre la información redundante existente en losíndices. Un índice ha de suponer ciertas ventajas sobreel uso de los indicadores individuales, aportandoinformación adicional a la que se muestra en losindicadores considerados aisladamente. Con estafinalidad, resulta importante que los índices incorporenalgún mecanismo para eliminar la informaciónredundante. En este sentido, únicamente los índicesdel tipo DP2 incorporan el factor corrector (1-R2) queelimina la información redundante o ya incorporada enlos indicadores precedentes. No obstante, los índicesCP superan esta validación al considerarse para suelaboración las puntuaciones factoriales obtenidas, olo que es lo mismo, nuevas variables que soncombinaciones lineales de las originales eindependientes entre sí. Los índices CD elaborados en
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A288
338. Si se calcula el alpha de Cronbach sobre las ordenacionesrecodificadas de los tres índices globales se obtiene un valor de 0,97 locual indica también el elevado grado de concurrencia entre el resultadode estas escalas y permite adivinar similares resultados en un análisistest-retest.
![Page 290: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/290.jpg)
este trabajo, con las restricciones incorporadas paraganar en comparabilidad con el resto de metodologías,no incorporan ninguna técnica que permita la correctaelección de indicadores, por lo que es necesariorealizar un análisis previo en este sentido.
Dentro de los aspectos relativos a la construcción,se pueden considerar aquellos referidos a la validaciónestadística. Los índices tipo CP y CD no conservan laspropiedades estadísticas que definen un buen índice,entre otras tales como: unicidad, monotonía e invariancia(Pena, 1977), sí satisfechas por los índices DP2. Por otrolado, el resultado numérico de los índices CP no tiene unainterpretación cuantitativa strictu sensu que permita suconsideración plena como medida cardinal, por lo que lascomparaciones habrían de ser en términos ordinales (A esmayor que B). Los índices DP2 y CD sí son medidaspromedio de la distancia al modelo teórico de referencia,por lo que las comparaciones inter-elementos puedeninterpretarse como cardinales (A es X veces mayor enpromedio que B).
La validación discriminante puede ser interpretadacomo la capacidad de la medida para discriminar entrelos distintos ámbitos de estudio. La ordenación quede los indicadores realizan los índices DP2 en base alfactor corrector, permiten la consideración de losindicadores más discriminantes en primer lugar. Unrazonamiento similar puede aplicarse a losindicadores CP gracias a que los primeroscomponentes explican en mayor medida la varianciaobservada. Para evaluar el grado de discriminaciónde cada indicador es posible la aplicación demedidas de la entropía como el coeficiente de Theil,de la desigualdad como el índice de Gini, o medidascomo el coeficiente de discriminación de Ivanovic339,entre otras. El cálculo de este Coeficiente deIvanovic (CI) para los índices elaborados es elsiguiente (Zarzosa, 1996):
Donde:n: número de municipios,Ij: valor del índice I en el municipio j-ésimo.I: valor medio del índice I
Esta medida se ha calculado para los tresíndices globales (CPGlobal, DP2Global y CDGlobal),mostrando resultados prácticamente idénticos entorno a 0,2, por lo que, dado que se trata de medidasagregadas, ninguna de las tres se distingue enexceso del resto en cuanto a su capacidad dediferenciar entre municipios. Al aplicarlo a los índicesparciales derivados de cada subsistema, por regla generalson los índices ambiental y económico los másdiscriminantes (p.e.: DP2Amb: 0,22 y DP2Econ:0,20).
La validación del contenido se refiere a lasdimensiones combinadas para elaborar el índice.Éstas han de ser consideradas relevantes desde elpunto de vista teórico para la construcción de cadaíndice. Asimismo, los indicadores seleccionados hande ser asimismo representativos de las dimensionesrecogidas. Los tres índices a nivel de subsistemasparten de la misma selección inicial de indicadores.Previamente se ha realizado una identificación de losámbitos que componen el modelo de ecosistemaurbano, así como una revisión de las variablesconsideradas en los sistemas de indicadoresurbanos más relevantes a nivel internacional. Estehecho permite el mismo grado de validación para lastres metodologías de índices aplicadas.
5.6. Conclusiones
En este capítulo se concretan y materializan muchas delas líneas exploradas en los capítulos precedentes. Enprimer lugar, en base al análisis del capítulo primero sedefine el modelo de interrelaciones urbanodenominado ecosistema urbano que sirve de base paraidentificar los ámbitos más importantes para el análisisde la dinámica urbana. No obstante, no se implementaun análisis ecosistémico propiamente dicho, pues estaopción implica la utilización de un tipo de informaciónno disponible en la actualidad.
De la revisión conceptual del desarrollo sosteniblerealizada en el capítulo segundo, se perfecciona unadefinición operativa para este trabajo, en línea con lasconsideradas en el apartado de la sostenibilidadurbana. Se trata de una definición que se puedecatalogar dentro del enfoque de la sostenibilidad en
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 289
339. Esta medida (Ivanovic, 1974) es distinta a un coeficiente devariación pues se consideran todas las distancias entre cada par devalores de la variable. El valor de este coeficiente está acotado entre 0 y2, mínimo y máximo poder de discriminación respectivamente (Zarzosa,1996). Al trabajar con información a nivel municipal proveniente deámbitos muy similares (p.e.: una misma región), es normal que estecoeficiente arroje valores inferiores a 0,5.
-
![Page 291: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/291.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A290
sentido débil, pues no se plantean restricciones a lasustitución entre tipos de capital. Asimismo, sereferencian los indicadores en relación a la mejorsituación de las existentes en la muestra de municipios,o lo que es lo mismo, la medición del desarrollo entérminos de la sostenibilidad relativa, en sintonía con elejemplo de los Catálogos de Buenas y MejoresPrácticas urbanas.
Derivado del capítulo tercero, se opta por elenfoque de los indicadores de desarrollo sostenible,definiéndose un sistema de indicadores desostenibilidad urbana, que se nutre de las fuentesconsultadas en dicho capítulo, sobre todo la referida aAndalucía. Estos indicadores se formulan en términosde ratio, con la idea de obtener medidas que indique laeficiencia interna de las ciudades. Se distinguen cuatrosubsistemas cuya integración da lugar al ecosistemaurbano: ambiental, urbanístico, demográfico yeconómico. Esta división supone también uncompromiso con la división estadística tradicional de lainformación necesaria.
Al entrar en la descripción de las fuentesestadísticas, se concluye la falta de informacióndisponible en materia de indicadores urbanos, razónpor lo que se elabora finalmente un sistema deindicadores a nivel municipal como mejoraproximación. Este problema se acentúa en materia dela información ambiental, donde los indicadoreselaborados muestran elevados porcentajes de datosausentes, siendo necesario implementar mecanismosde imputación para trabajar con las técnicasmultivariantes descritas.
En el análisis descriptivo de los indicadores, porsubsistemas se observa la elevada dispersiónmanifestada en los indicadores de índole ambiental yurbanística. Esta diversidad, pese a tratarse deciudades referidas al mismo ámbito regional y detamaño poblacional similar, llama la atención sobre elhecho de que los patrones de la sostenibilidad,entendida con criterios de eficiencia ambiental, noestán ligados exclusivamente al tamaño poblacional.Esta idea se refuerza ante el hecho de usar indicadoresen forma de ratio, pues no se produce el agrupamientoque de usar indicadores absolutos se derivaría (las
ciudades grandes concentran los mayores consumosde agua y energéticos, así como los mayores parquesautomovilísticos). Por el contrario, se aprecia comociudades en principio englobadas entre las de tamañomedio o pequeño, muestran situaciones másdesfavorables que otros ámbitos mayores, en términosde eficiencia, al considerar los indicadores ambientalesy urbanísticos relativos a población o superficie.
Los indicadores del subsistema urbanísticoreflejan la propia fisonomía urbana heredada, hechoque condiciona los valores de los indicadores referidosa suelo urbano, zonas verdes, viviendas, etc. Porejemplo, se observa que en las ciudades denominadashistóricas, los indicadores referidos al paisaje urbanosuelen ser más favorables.
La principal conclusión derivada del análisisdescriptivo de los indicadores de los subsistemasdemográfico y económico es la dinamicidaddemográfica y económica ejercida por los municipioslitorales turísticos y las capitales de provincia enAndalucía. En los indicadores seleccionados se hapretendido reflejar esta tendencia observada en lamayoría de estudios sobre la dinámica del desarrollo enAndalucía, para ello se han seleccionado tambiénindicadores que reflejasen la especialización terciaria yturística de las ciudades.
Tras la descripción de la base de datos utilizada seelaboran los indicadores sintéticos de desarrollosostenible siguiendo las tres metodologías descritas enel capítulo anterior. En todos los casos se elabora uníndice parcial para los cuatro subsistemas definidos decara a permitir análisis específicos a modo dediagnóstico para cada subsistema.
En el último apartado se ha realizado unacomparativa entre las ordenaciones y metodologías,destacando a modo de conclusión, la elevadacorrelación que se produce entre las ordenacionesobtenidas para la mayoría de subsistemas. Lasdiferencias no obstante, son debidas en parte a ladiferentes aproximaciones de los métodos. Así, lastécnicas de DP2 y ACD son más similares alconsiderarse medidas promedio de la distanciarelativa a las mejores posiciones dentro de cadaindicador.
![Page 292: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/292.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 291
Conclusiones Finales
A modo de reflexión final, se realizan una serie decomentarios que completan las conclusiones parcialesobtenidas en los distintos capítulos. Asimismo, seapuntan posibles líneas de investigación futura.
Partiendo de la evolución descrita en términos dela huella ecológica urbana, ha de hacerse hincapié enel papel que juega la tecnología de la información decara a la sostenibilidad futura de los asentamientosurbanos. Los beneficios de la misma se constatanactualmente en el aumento de los flujos deinformación, servicios y mercancías a nivel global. Esteproceso de globalización, derivado de los avances entelecomunicación, favorece la dispersión de lasactividades en el territorio, conformando una redmundial de ámbitos locales y territorios identificadospor distintos patrones de competitividad yfuncionalidad. Sin embargo, parece necesaria laorientación de este proceso también hacia laresponsabilización global de las ciudades en el procesode deterioro de la calidad ambiental y pérdida debiodiversidad en el planeta. Para ello se ha deidentificar la cuota o participación individual de lasciudades igual que se hace con la actividad y laproducción económica, desarrollando para elloinstrumentos como la huella ecológica urbana o elcontrol ecológico desde la producción a lacomercialización de los productos.
En referencia a las políticas hacia el desarrollosostenible, en este nuevo marco de interconexiónglobal, las ciudades juegan un papel cada vez más
significativo, posibilitando el nacimiento de nuevasáreas de centralidad en la red global, en base a lapotenciación de los factores endógenos (como elambiental, el turístico o el cultural), a través de loselementos tecnológicos y organizativos necesarios.Esta dinámica de globalización en las relacioneseconómicas y humanas plantea importantes retosespecíficos de cara a la gestión tradicional del territoriosi se tratan de implementar políticas hacia lasostenibilidad. Las Agendas Locales 21 son uninstrumento de planificación no sólo ambiental, sino detodas las facetas que describen el modelo dedesarrollo sostenible urbano. La utilidad de las mismases clara, siempre y cuando sean concebidas comoprocesos participativos, inconclusos y en permanenterevisión, más que como meras declaraciones deintenciones.
Derivada de la revisión en materia de políticashacia la sostenibilidad urbana, surge cierta confusiónderivada de la profusión de programas e iniciativas quese difuminan entre los distintos niveles administrativos,asociativos y territoriales. Este hecho puede conducir ala edificación de una torre de babel en términos de lasacciones hacia la sostenibilidad urbana si no seduplican los esfuerzos para la coordinación einformación en esta materia.
Desde la ciencia económica se han dedicadonumerosas páginas a la cuestión de la sostenibilidaddel desarrollo y todo apunta a que seguirán enaumento. Esta tendencias sería del agrado de todos si
![Page 293: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/293.jpg)
con ello se articulasen instituciones sustitutivas almercado, o bien instrumentos correctores de lasdeficiencias del mismo, en cuestiones trascendentalespara la sostenibilidad como son la calidad ambiental yla equidad.
No obstante, cierta pesadumbre alberga el hechode que, si bien el grado de sofisticación de los modeloseconómicos va en aumento, todavía no se aportanrespuestas claras, libres de hipótesis y supuestos, apreguntas tan sencillas como cuál es el valor total deun árbol y cómo se ha de incorporar dicha valoración alos procesos productivos que traducen un recursonatural en un input. De la revisión de la literatura enmateria de desarrollo sostenible se puede deducir queel análisis económico por sí sólo adolece deimportantes limitaciones, no únicamente ligadas a lafalta de información, sino también referidas a lanecesidad de un enfoque transdisciplinar.
Los avances realizados en la definición deinstrumentos de valoración asociados a la toma dedecisiones en materia de desarrollo sostenible noalbergan demasiadas esperanzas. No obstante, el augede modelos propios del enfoque de la sostenibilidadfuerte, como los análisis ecosistémicos o los decoevolución, puede suponer un cambio de orientaciónreal hacia el paradigma de la sostenibilidad. Ladisponibilidad de información y el conocimiento de lasinterrelaciones entre las actividades humanas y losecosistemas naturales son dos de los principalesproblemas que surgen para la aplicación de estosmodelos.
Otra línea de avance hacia la sostenibilidad esapuntada desde el enfoque de la sostenibilidad débil enmateria de la incorporación plena del medio ambienteen la contabilidad nacional y regional. Desde estaalternativa, más próxima a la Economía convencional,se están perfeccionando los instrumentos tradicionalesde contabilidad nacional basados en tablas input-output, básicamente mediante el desarrollo de:cuentas satélites, cuentas en términos físicos,indicadores físicos y medidas sintéticas distintas a lastradicionales (como es el ejemplo emblemático delIndice de Bienestar Económico Sostenible).
Los resultados obtenidas por esta vía sin dudareflejarán en mayor medida las externalidadesnegativas que el crecimiento económico y urbanísticoproduce en la calidad del medio ambiente global. Porello, es de esperar que de su aplicación progresiva a latoma de decisiones se deriven medidas correctoras.
Un ejemplo actual es el Protocolo de Kyoto en el quese definen las cuotas de emisión de contaminantespara las naciones que lo han suscrito y corroborado.
Los indicadores de sostenibilidad juegan un papelcrucial en este proceso hacia la sostenibilidad, puespermiten afrontar, con ciertas garantías de éxito, laevaluación directa de las cuestiones estratégicasreferidas por ejemplo al consumo de recursos o laemisión de contaminantes y residuos. En materia deindicadores urbanos es sorprendente la proliferaciónde metodologías ad hoc orientadas a resolver lascuestiones básicas necesarias para la toma dedecisiones ambientales en las ciudades. La evoluciónfutura de esta tendencia ha de ir acompañada demayores esfuerzos en dos sentidos: por un ladonormalizar la producción estadística de indicadores desostenibilidad (máxime cuando la primera utilidad delos mismos es la comparación temporal y espacial); ypor otra parte, cuantificar la parcela urbana, de la quese desconocen muchas características importantespara el desarrollo sostenible. Asimismo, se han deconjugar los actuales indicadores urbanossocioeconómicos con los derivados del enfoqueecosistémico, en aras de una coordinaciónmultidisciplinar.
En referencia a las técnicas empleadas para laelaboración de los indicadores sintéticos de desarrollosostenible en esta tesis, se ha de señalar que el Análisisde Componentes Principales ha sido empleadoprofusamente con esta finalidad en multitud deámbitos urbano e internacionales. Sin embargo, laDistancia P2 y en general cualquier otra medidapromedio de distancia, no ha sido utilizada comotécnica válida para la elaboración de un índice porparte de organismos e instituciones con relevancia encuestiones relativas al desarrollo sostenible, a pesar desus claras ventajas sobre la metodología anterior.
La aplicación de los conjuntos difusos, así como lalógica difusa, a la medida de la sostenibilidad permitemúltiples variantes, una de las cuales, la agregación deconjuntos difusos, ha sido desarrollada de formapreliminar en este trabajo. No obstante, la versatilidadde esta técnica empuja a su desarrollo y sofisticaciónde cara a establecer una metodología más robusta quela presentada en el marco teórico.
En este apartado de reflexiones es necesaria lareferencia a la sostenibilidad urbana y la calidad delmedio ambiente en Andalucía. Si bien no se haformulado una estrategia de desarrollo sostenible en la
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A292
![Page 294: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/294.jpg)
región, sí existen referencias a la elaboración de unaAgenda 21 regional, así como la proliferación deAgendas Locales 21 con este objetivo. Resulta por ellonecesario establecer mecanismos de coordinación enestos primeros estadios de la planificación hacia eldesarrollo sostenible, desde los aspectosconceptuales que orientan estos instrumentos, hastalos mecanismos de gestión e implementación de estetipo de políticas.
Ya se ha señalado que en las grandes ciudadesandaluzas y áreas metropolitanas se estánproduciendo los primeros síntomas de insostenibilidaddel modelo de desarrollo urbano. Este hecho obliga ala identificación de los principales déficit ambientales yurbanísticos, para lo cual resultan de gran utilidad losindicadores de sostenibilidad. En este análisis se handetectado factores importantes para explicar la calidadambiental (ruido, residuos, agua), urbanística(transporte, vivienda, verde urbano), demográfica (tasade dependencia, educación) y económica(equipamiento, renta, desempleo) que ayudan a ilustrarestos déficit de forma más precisa. El hecho de mejorarla información estadística referenciada al ámbitourbano permitirá descubrir nuevas variables yrelaciones para analizar la eficiencia del desarrollourbano, así como estudiar los efectos, todavíaimprecisos, sobre los ecosistemas naturales.
El análisis empírico se ha centrado en los 37mayores municipios andaluces, utilizando un total de83 indicadores referidos en su mayoría a 1999agrupados en cuatro subsistemas: ambiental,urbanística, demográfica y económica. Estosindicadores han sido definidos de forma relativa, paracon ello tratar de medir el grado de eficiencia interna delas ciudades y evitar así el efecto de escala de los dosgrandes nucleos urbanos andaluces: Sevilla y Málaga.A partir de estas medidas se ha elaborado un índicepara cada subsistema, así como un indicador sintéticoglobal que recogiera la mayor cantidad de informaciónrelevante.
Los resultados obtenidos para cada subsistemaen términos de la ordenación de municipios en losrespectivos índices, apuntan hacia una diferenciaciónen el comportamiento de los municipios no derivadanecesariamente de su tamaño demográfico o suimportancia relativa en el sistema jerárquico deciudades, sino más bien en términos de suespecialización económica o funcional. De esta forma,destacan los similares comportamientos entre
ciudades de carácter litoral con funciones turísticascomo Torremolinos, Marbella y Roquetas de Mar, porejemplo; o bien entre las ciudades gaditanas de LaLínea de la Concepción, Algeciras y Puerto de SantaMaría. Asimismo, las ciudades de Málaga y Sevillaocupan siempre posiciones muy cercanas, siendoGranada la capital de provincia que mejor puntuaciónsuele obtener en los índices ambiental, urbanístico yglobal. De forma menos clara, el comportamiento delas ciudades medias y pequeñas aparece marcadotambién por su especialización agraria e industrial, queinfluye en sus niveles de consumo de agua,equipamientos urbanos e indicadoressocioeconómicos.
Un segundo grupo de reflexiones se realizan sobrelos resultados obtenidos en el trabajo y las líneas deinvestigación planteadas para el futuro. En estesentido, se ha de profundizar en el esfuerzo por mejorarla base estadística empleada en esta investigación. LaEncuesta sobre Medio Ambiente Urbano realizada porla Consejería de Medio Ambiente es un primer paso ala hora de sentar las bases en cuanto a informaciónestadística urbana en materia medioambiental,cumpliendo así el principal objetivo que se marcó a lahora de su elaboración. No obstante, esta fuente deinformación ha de perfeccionarse en sucesivas etapas,dado el elevado porcentaje de datos ausentes. Por otrolado, se ha de profundizar en la obtención deinformación que no se encuentra disponible en loscauces habituales de información oficial pública(informes sectoriales, de empresas de gestión deaguas, etc.). Por otra parte, en esta investigación se haeludido la elaboración de nueva información medianteestimaciones y aproximaciones que hubieran permitidola representación de importantes dimensiones que nohan quedado recogidas finalmente en la medida deldesarrollo implementada. La valoración de los riesgosde utilizar indicadores inexactos ha sido determinanteen esta primera aproximación, pero no tiene por quéserlo en posteriores estudios, con ámbitos másconcretos, que permita la obtención de buenasaproximaciones.
Precisamente esta última es la idea másatractiva tras una aproximación general, la detrabajar con datos intra-municipales centrados en unúnico ámbito urbano. Este análisis permitirá en ciertamanera validar el modelo teórico de ecosistemaurbano utilizado y su especificación para lasciudades andaluzas.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 293
![Page 295: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/295.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A294
En las metodologías expuestas no se haimplementado ningún sistema de ponderación externoque asuma una mayor importancia para ciertosindicadores. Esta posibilidad va asociada a la idea deponderar en mayor medida los indicadores referidos a lacalidad ambiental o determinados hechos que seconsideran como básicos a la hora de implementar unapolítica hacia la sostenibilidad. Por esta razón, de cara aestablecer un diagnóstico no resulta relevante en unprimer momento establecer un sistema de ponderaciónen este sentido.
Por el contrario, sí se ha establecido un sistema dereferenciación ligado a la idea de sostenibilidad relativa,es decir, en base a las mejores posiciones en cadaindicador. Resultaría interesante establecer una medidaen términos de la sostenibilidad absoluta mediante laadopción de estándares ambientales y valores críticoscomo valores de referencia. En este caso, lasdistancias evaluadas serían en términos de la brechaexistente a la sostenibilidad absoluta en ese indicadorconcreto. Este ejercicio necesita no obstante de unimportante esfuerzo en materia de consulta a expertosy definición de umbrales críticos.
Por otra parte, también resulta interesante ladefinición de un índice referido a la medida del capitaltotal urbano. En este sentido, los esfuerzos habrían deorientarse hacia la identificación y diferenciación de losdistintos componentes del capital artificial y natural enla escala urbana. Seguidamente, mediante la adopciónde un sistema de compensación como el utilizado en elíndice difuso, se posibilita el balance entre estos tiposde capital, obteniéndose una medida de lasostenibilidad débil (compensación plena), o bien otrade sostenibilidad fuerte (compensación nula).
En referencia al índice derivado de la teoría deconjuntos difusos, se ha de afrontar elperfeccionamiento del mismo, incorporando las
potencialidades del análisis difuso, por ejemplo, lautilización de información subjetiva o incompleta o ladefinición difusa del concepto de sostenibilidad. Paraello, se habrá de partir a su vez de información deexpertos que permita una mejor aproximación a laforma funcional del concepto de sostenibilidad.
En este sentido, dado que se pretende concederuna mayor relevancia a la toma de decisiones enmateria de desarrollo sostenible, el diseño de unmodelo de inferencia difusa, tal y como se propone enel capítulo cuarto, resulta la principal opciónmetodológica. Este modelo de razonamientoaproximado aplicado a la elaboración de una medidasintética de la sostenibilidad, permite la evaluacióndifusa de la información existente en los indicadoresiniciales, mediante reglas de razonamiento máspróximas al razonamiento humano. El resultado final esuna medida en términos de nivel de pertenencia a losdistintos conjuntos difusos en los que se divida lavariable lingüística de "sostenibilidad global".
A modo de corolario, se ha de señalar finalmenteque el objetivo principal de este trabajo ha sido analizarlas ciudades andaluzas desde un enfoque alternativo ala medida tradicional del desarrollo, usando para elloconceptos propios de la Ecología, adoptados dentrode lo que se viene llamando Economía Ecológica.Precisamente, la revisión realizada de estas teorías ymodelos referidos al ecosistema urbano y lasostenibilidad, ha desembocado en el uso de unsistema de indicadores como aproximación válida a lamedida del desarrollo. Finalmente, dada la utilidadclara y directa que tienen los índices a la hora dediseñar políticas y programas orientados hacia lasostenibilidad urbana, se han evaluado diferentesmetodologías aplicadas a la elaboración deindicadores sintéticos de desarrollo sostenible urbanoaplicados a Andalucía
![Page 296: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/296.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 295
Bibliografía
• Adriaanse, A. (1993): Environmental Policy PerformanceIndicators. The Netherlands Ministry of Housing, SpatialPlanning and the Environment. The Hague.
• Adriaanse, A. (1994): In Search of Balance: AConceptual Framework for Sustainable DevelopmentIndicators. Network Seminar on SustainableDevelopment Indicators. London.
• Aguilera Klink, F. (1992): Posibilidades y limitaciones delanálisis económico convencional aplicado al medioambiente. Consejo General de Colegios de Economistasde España.
• Aguilera Klink, F. (ed.)(1995): Economía de losrecursos naturales: un enfoque institucional. Textos deS.V. Ciriacy-Wantrup y K.W. Kapp. FundaciónArgentaria. Madrid.
• Aguilera Klink, F. y V. Alcántara (eds.)(1994): De laeconomía ambiental a la economía ecológica.Economía Crítica, 10. ICARIA. Barcelona.
• Alberta Round Table on Environment and EconomySecretariat (1994): Creating Alberta's SustainableDevelopment Indicators. Environment Council ofAlberta. Alberta, Canada.
• Alberti, M. (1996): Measuring urban sustainability.Environmental Impact Assessment Review, 16: 381-424.
• Alberti, M. y L. Susskind (1996): Managing urbansustainability: an introduction to the special issue.Environmental Impact Assessment Review, 16:213-221.
• Alberti, M. y V. Bettini (1996): Sistemas urbanos eindicadores de sostenibilidad. En Bettini, V. (ed.):Elementi di Ecologia Urbana. Eimaudi. Turin.Traducción al español en la Editorial Trotta (1998):183-213.
• Alberti, M; G. Solera y V. Tsetsi (1994): La CittaSostenibile. Franco Angeli. Rome.
• ALFOZ (1995): La ciudad accesible. ALFOZ, 109.Madrid.
• Alguacil Gómez, J. (2000): Calidad de vida ypraxis urbana. Nuevas iniciativas de gestiónciudadana en la periferia social de Madrid.CIS/Siglo XXI. Madrid.
• Almeida García, F. y V. Granados Cabezas (1999):Indicador de calidad de vida y su especializaciónterritorial en Andalucía. Boletín Económico deAndalucía, 26: 29-42.
• Alonso, W. (1964): The economics of urban size.Papers and Proceedings of the Regional ScienceAssociation, 26: 67-83.
![Page 297: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/297.jpg)
• Altrock, C. von (1995): Fuzzy Logic and NeurofuzzyApplications in Bussiness and Finance. Prentice Hall.New Jersey.
• Amin, A. y S. Graham (1997): The ordinary city. Trans.Institute of British Geographers, 22: 411-429.
• Amir, S. (1994): The role of thermodynamics in thestudy of economic and ecological systems. EcologicalEconomics, 10: 125-142.
• Amir, S. (1995): The environmental cost of sustainablewelfare. Ecological Economics, 13: 27-41.
• Anderson, T.W. (1984): An introduction to multivariatestatistical analysis. Wiley and Sons Ltd. New York.
• Anderson, W.P.; P.V. Kanaroglou y E.J. Miller (1996):Urban form, energy and the environment: A Review ofissues, evidence and policy. Urban Studies, 33 (1): 7-35.
• Andranovich, G.D. y G. Riposa (1993): Doing UrbanResearch. Sage Publications, Inc. London.
• Andrews, F.M. (ed.)(1986): Research on the Quality ofLife. University of Michigan. Ann Arbor, Mich.
• Andrews, F.M. y S.B. Withey (1976): Social Indicatorsof Well-being. American Perception of Life Quality.Plenum Press. New York.
• Archibugi, F. (2001): City effect and urban overloadas program indicators of the regional policy. SocialIndicators Research, 54: 209-230.
• Archibugi, F. y P. Nijkamp (eds.)(1989): Economy andEcology: towards sustainable development. KluwerAcademic Publishers, Dordrecht.
• Aronsson, T.; P.O. Johansson y K.G. Löfgren (1997):Welfare Measurement, Sustainability and Green NationalAccounting. Cheltenham, U.K. Edward Elgar Pub. Ltd.
• Arrow, J.K. (1951): Social choice and individualvalues. Wiley and Sons Ltd. New York.
• Arrow, J.K. ; B. Bolin; R. Constanza; P. Dasgupta; C.Folke; C.S. Holling; B. Jansson; S. Levin; K. Mäler; C.
Perrings y D. Pimentel (1995): Economic growth,carrying capacity and the environment. Science, 268:520-521.
• Asheim, G.B. (1986): Hartwick's rule in openeconomics. Canadian Journal of Economics, 86: 395-402.
• Asheim, G.B. (1994): Net National Product as anIndicator of Sustainability. Scandinavian Journal ofEconomics, 96 (2): 257-65.
• Asheim, G.B. (1997): Adjusting Green NNP toMeasure Sustainability. Scandinavian Journal ofEconomics, 99 (3): 355-370.
• Asheim, G.B.; W. Buchholz y B. Tungodden (2000):Justifying Sustainability, Journal of EnvironmentalEconomics and Management, 12: 1-17.
• Atkinson, A.B. (1970): On the measurement ofinequality. Journal of Economic Theory, 2: 244-263.
• Atkinson, G.; R. Dubourg; K. Hamilton; M.Munashinghe; D. Pearce y C. Young (1997): MeasuringSustainable Development: Macroeconomics and theenvironment. Edward Elgar Pub. Cheltenham. UK.
• Auerbach, A.J. (1982): The index of leading indicators:Measurement without theory thirty-five years later.Review of Economic and Statistics, 64: 589-595.
• Ayres, R.U. (1978): Resources, Environment, andEconomics: Applications of the Materials/EnergyBalance Principle. Wiley and Sons Ltd. New York.
• Ayres, R.U. (1994): Information, Entropy andProgress. A new evolutionary paradigm. AmericanInstitute of Physics. AIP Press. New York.
• Ayres, R.U. (1996): Statistical measures ofunsustainability. Ecological Economics, 16: 239-255.
• Ayres, R.U. (1998): Ecothermodynamics:economics and the second law. EcologicalEconomics, 26: 189-209.
• Ayres, R.U. (1999): Materials, economics and theenvironment. En Bergh, J.C.J.M. van den (ed.):
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A296
![Page 298: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/298.jpg)
Handbook of environmental and resource Economics.Edward Elgar Pub. Ltd. Cheltenham, UK: 867-894.
• Azar, C.; J. Holmberg y K. Lindgren (1996): Socio-ecological indicators for sustainability. EcologicalEconomics, 18: 89-112.
• Azqueta Oyarzun, D. (1996): Valoración Económicade la calidad ambiental. McGrawHill. Madrid.
• Azqueta Oyarzun, D. y A. Ferreiro Chao (eds.)(1994):Análisis económico y gestión de recursos naturales.Alianza Editorial. Madrid.
• Bacquelaine, M. (1993): The Measurement ofMultidimensional Development: Comments oncommonly Accepted Indicators. International Journal ofSocial Economics, 20 (11): 4-14.
• Bakkes, J.A.; G.J. van den Born; J.C. Helder; R.J.Swart; C.W. Hope y J.D.E. Parker (1994): An Overviewof Environmental Indicators: State of the Art andPerspectives. UNEP. Nairobi, Kenia.
• Banister, D. (1999): Urban Sustainability. En Bergh,J.C.J.M. van den (ed.): Handbook of Environmental andResource Economics. Edward Elgar Pub. Ltd.Cheltenham, UK: 560-568.
• Banister, D. (2000): Sustainable Urban Developmentand Transport. An Eurovision for 2020. TransportReviews, 20 (1): 113-130.
• Banister, D.; K. Button y P. Nijkamp (eds.)(1999):Environment, land use and urban policy. Edward Elgar.Cheltenham, UK.
• Banister, D.; S. Watson y C. Wood (1997):Sustainable cities: Transport, energy and Urban form.Environment and Planning B, 24: 125-43.
• Barbier, E.B. (1999): Endogenous growth and naturalresource scarcity. Environmental and ResourceEconomics, 14: 51-74.
• Barbier, E.B. y A. Markandya (1990): The conditionsfor achieving environmentally sustainable growth.European Economic Review, 34: 659-69.
• Bárdossy, A. y L. Duckstein (1995): Fuzzy rule-basedmodeling with applications to geophysical, biologicaland engineering systems. CRC Press. Boca Raton, FL.
• Barker, T. y J. Köhler (eds.)(1998): InternationalCompetitiveness and Environmental Policies. EdwardElgar. Cheltenham, UK.
• Barnett, H. y C. Morse (1963): Scarcity and Growth:The Economics of Natural Resource. HopkinsUniversity Press. Baltimore.
• Barnett, V. y A. O'Hagan (1997): Setting EnvironmentalStandards. The statistical Approach to handlinguncertainty and variation. Ed. Chapman & Hall.
• Barro, R.J. (1990): Government spending in a simplemodel of endogenous growth. Journal of PoliticalEconomy, 98 (5): 103-25.
• Barro, R.J. y J. Sala-i-Martin (1995): EconomicGrowth. McGraw-Hill. New York.
• Bartelmus, P. (1994a): Environment, Growth andDevelopment. The concepts and strategies ofsustainability. Routledge. London.
• Bartelmus, P. (1994b): Towards a framework forIndicators of Sustainable Development. Department forEconomic and Social information and Policy Analysis.Working Paper Series, 7. United Nations. New York.
• Bartelmus, P. (1995): Toward a System of IntegratedEnvironmental and Economic Accounts (SEEA). EnMilon, J.W. y J.F. Shogren (eds.): Integrating Economicand Ecological Indicators. Practical Methods forEnvironmental Policy Analysis. Praeger. Westport,Conn.: 141-153.
• Bartelmus, P. (1998): The value of nature-valuation inenvironmental accounting. En Uno, K.. y P. Bartelmus(eds.): Environmental accounting in theory and Practice.Kluwer, Dordrecht: 263-307.
• Bartelmus, P.; C. Stahmer y J. van Tongeren (1991):Integrated environmental and economic accounting:framework for a SNA satellite system. Review ofIncome and Wealth, 37 (2), 111-48.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 297
![Page 299: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/299.jpg)
• Batista Foguet, J.M. y M.R. Martínez Arias (1989): AnálisisMultivariante. Análisis de Componentes Principales.Colección Esade. Editorial Hispano Europea. Barcelona.
• Bauer, P.T. (1971): Crítica de la Teoría del Desarrollo.Edición española de 1988. Editorial Orbis. Barcelona.
• Bauer, R.A. (ed.) (1966): Social Indicators. MIT Press.Cambridge, Mass.
• Baumol, W.J. y C.A. Wilson (eds.)(2001): WelfareEconomics. Edward Elgar. Cheltenham, UK.
• Baumol, W.J. y W.E. Oates (1988): The Theory ofEnvironmental Policy. Cambridge University Press.Cambridge, UK.
• Beard, T.R. y G.A. Lozada (1999): Economics,Entropy and the Environment: the extraordinaryeconomics of Nicholas Georgescu-Roegen. EdwardElgar Pub. Ltd. Cheltenham, UK.
• Beckenbach, E. y R. Bellman (1961): An Introductionto Inequalities. Random House. New York.
• Beers, G.; Ch. Howe; I. Johnson; T. Panayatou; F.Petrella; D. Azqueta; A. de Bustos; E. Decimavilla; A.Garrido; C. Martín; A. Montalvo; J.M. Naredo; A. Prada; F.Sáez; C. San Juan; J.M. Sumpsi; F.J. Velázquez y M.Viladrich. (1997): Environmental Economics in theEuropean Union. Mundi-Prensa & Univ. Carlos III. Madrid.
• Bell, D. (1969): The idea of a social Report. ThePublic Interest, 15.
• Bell, S. y S. Morse (1998): Sustainability Indicators:Measuring the Immensurable?. Earthscan PublicationsLtd. London.
• Bellman, R.E. y L.A. Zadeh (1970): Decision making ina fuzzy environment. Management Science, 17: 141-64.
• Bellman, R.E. y M. Giertz (1973): On the analyticformalism of the theory of fuzzy sets. Inform. Sci., 5:149-156.
• Beltratti, A. (1995): Growth with natural andenvironmental resources. Fondazione EM Working Paper,58.95. Fondazione EM. Rome.
• Beltratti, A., G. Chichilnisky, y G.M. Heal (1995): Thegreen golden rule: Valuing the Long Run. EconomicLetters, 49 (2): 175-79.
• Bergh, J.C.J.M. van den (1996): Ecological Economicsand Sustainable Development: theory, methods andapplications. Edward Elgar. Cheltenham, UK.
• Bergh, J.C.J.M. van den (2000): Themes, Approaches,and differences with Environmental Economics. TIDiscussion Paper 2000-080/3. Tinbergen Institute.Amsterdam-Rotterdam. The Netherlands.
• Bergh, J.C.J.M. van den (ed.)(1999): Handbook ofEnvironmental and Resource Economics. Edward ElgarPub. Ltd. Cheltenham, UK.
• Bergh, J.C.J.M. van den y D.B. van Veen-Groot(1999): Constructing Aggregate Environmental-Economic Indicators: A comparison of 12 OECDCountries. TI Discussion Paper 99-064/3. TinbergenInstitute. Amsterdam-Rotterdam. The Netherlands.
• Bergh, J.C.J.M. van den y H. Verbruggen (1999):Spatial sustainability, trade and indicators: anevaluation of the "ecological footprint". EcologicalEconomics, 29: 61-72.
• Bergh, J.C.J.M. van den y J.M. Gowdy (2000):Evolutionary theories in Environmental and ResourceEconomics: Approaches and Applications. Environmentaland Resource Economics, 17: 37-57.
• Bergh, J.C.J.M. van den y M.W. Hofkes (1997): A surveyof Economic Modeling of Sustainable Development. TIDiscussion Paper 97/107-3. Tinbergen Institute.Amsterdam-Rotterdam. The Netherlands.
• Bergh, J.C.J.M. van den y M.W. Hofkes (eds.)(1998):The Flag model. Theory and implementation ofSustainable Development modelling. Kluwer, Dordrecht.
• Bergh, J.C.J.M. van den y P. Nijkamp (1991): A generaldynamic economic-ecological model for regionalsustainable development. Journal of EnvironmentalSystems, 20: 89-214.
• Bergh, J.C.J.M. van den y P. Nijkamp (1994): Dinamicmacro modelling and materials balance; economic-
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A298
![Page 300: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/300.jpg)
environmental integration for sustainable development.Economic Modelling, 11 (3): 283-307.
• Bergh, J.C.J.M. van den, P. Nijkamp y P. Rietveld(eds.)(1995): Recents advances in spatial equilibriummodelling: Methodology and Applications. Springer-Verlag, Berlin.
• Bergh, J.C.J.M. van den; K. Button; P. Nijkamp y G.Pepping (1997): Meta-analysis of EnvironmentalPolicies. Elsevier.
• Bergson, A. (1938): A reformulation of certainaspects of welfare economics. Quarterly Journal ofEconomics, 52: 314-44.
• Bertalanffy, L. von (1968). General System Theory:foundations, development, applications. Braziller. NewYork.
• Bertoluzza, C.; N. Corral y A. Salas (1995): On a newclass of distances between fuzzy numbers. Mathware& Soft Computing, 2: 71-84.
• Bettini, V. (1996): Elementi di Ecologia Urbana.Eimaudi. Turin. Traducción al español de la EditorialTrotta (1998).
• Bicknell, K.B.; R.J. Ball; R. Cullen; H.R. Bigsby(1998): New methodology for the ecological footprintwith an application to the New Zealand economy.Ecological Economics, 27: 149-160.
• Biderman, A.D. (1966): Social Indicators and Goals,en Bauer, R.A. (ed.): Social Indicators. MIT Press.Cambridge, U.K.
• Bishop, R. (1978): Endangered species anduncertainty: the economics of a safe minimun standard.American Journal of Agricultural Economics, 60: 10-13.
• Bocking, S. (1994): Visions of nature and society: ahistory of the ecosystem concept. Alternatives, 20 (3):12-18.
• Boisvert, V.; N. Holec y F.D. Vivien (1998): Economicand Environmental information for sustainability. EnFaucheux, S. y M. O´Connor (eds.): Valuation forSustainable Development. Methods and Policy
Indicators. Advances in Ecological Economics series.Edward Elgar Pub. Inc. Cheltenham, UK.: 1-18.
• Bolund, P. y S. Hunhammar (1999): Ecosystemservices in urban areas. Ecological Economics, 29:293-301.
• Bonissone, P.P. (1982): A fuzzy sets based linguisticapproach: theory and applications. En Gupta, M.M. y E.Sanchez (eds.): Approximate reasoning in DecisionAnalysis. North-Holland. Amsterdam: 329-339.
• Bonissone, P.P. y K.S. Decker (1986): Selectinguncertainty calculi and granularity: an experiment intrading-off precision and complexity. En Kanal, L.H. yJ.F. Lemmer (eds.): Uncertainty in Artificial Intelligence.North-Holland. Amsterdam: 217-247.
• Boo, A.J. de; P.R. Bosh; C.N. Gorter y S.J. Keuning(1993): An environmental module and the completesystem of national accounts. En Franz, A. y C. Stahmer(eds.): Approaches to environmental Accounting.Physica Verlag. Heidelberg.
• Borja, J. y M. Castells (1997): Local y Global. Lagestión de las ciudades en la era de la información.Editorial Taurus. Madrid.
• Bosch, P. (2001): Aggregating the EU headlineIndicators. Workshop Measure and communicatesustainable development: A science and Policy Dialogue.European Environment Agency. Stockholm, 4-5 April.
• Bossel, H. (1996): Deriving indicators of sustainabledevelopment. Environmental Modeling and Assessment,1(4): 193-218.
• Bossel, H. (1998): Ecosystems and society.Orientations for sustainable development. En F. Müllery M. Leupelt (eds.): Eco Targets, Goal Functions andOrienters. Springer. Berlin: 366-380.
• Bossel, H. (1999): Indicators for SustainableDevelopment: Theory, Method, Application. IISD.Winnipeg, Canada.
• Bosserman, R.W. y R.K. Ragade (1982): Ecosystemanalysis using fuzzy set theory. Ecological Modelling,16: 191-208.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 299
![Page 301: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/301.jpg)
• Boulding, K. (1966): The economics of the comingspaceship earth. En Jarret, H. (ed.): Environmental Qualityin a Growing Economy. Baltimore. John Hopkins.
• Boulding, K. (1978): Ecodynamics. Sage. Beverly Hills.
• Boyden, S. (1992): Biohistory: the interplay betweenhuman society and the biosphere. UNESCO. Man andthe Biosphere series, 8. Parthenon Publishing. PearlRiver. New York.
• Boyden, S. (1996): The city: so human an ecosystem.Nature & Resources, 32 (2). UNESCO. ParthenonPublishing. Pearl River, New York.
• Boyden, S.; S. Millar; K. Newcombe y B. O'Neill (1981):The ecology of a city and its people. The Case of HongKong. Australian National University Press. Canberra.
• Boyle, C. y L. Lavkulich (1997): Carbon pooldynamics in the Lower Fraser Basin from 1827 to 1990.Environmental Management, 21: 443-445.
• Breheny, M.J. (ed.)(1992): Sustainable Developmentand Urban Form. Pion. London.
• Brekke, K.A. (1997): Economic Growth and theEnvironment. On the measurement of Income andWelfare. Edward Elgar Pub. Ltd. Cheltenham, UK.
• Brink, T. (1991): The AMOEBA approach as a usefultool for establishing sustainable development?. EnKuik, O. y H. Verbruggen (eds): In search of Indicatorsof Sustainable Development. Kluwer AcademicPublishers. Dordrecht, The Netherlands: 71-89.
• Brink, T. y S.H. Hosper (1989): Naar toetsbareecologische doelstellingen voor het waterbeheer: deAMOEBE-benadering. H2O 1989 (22)/20: 612-617.
• Bromley, D.W. (ed.) (1995): Handbook ofenvironmental economics. Blackwell. Oxford.
• Brown, G. y B.C. Field (1978): Implications ofAlternative Measures of Natural Resource Scarcity.Journal of Political Economy, 86: 229-243.
• Brown, L.R. et al. (2000): State of the World 2000. AWorldwatch Institute Report on Progress towards a
Sustainable Society. W. W. Norton & Company. NewYork, London.
• Brown, L.R.; M. Renner y C. Flavin (1997): Vital Signs1997. Worldwatch Institute. W. W. Norton & Company.New York, London.
• Brown, L.R.; M. Renner y C. Flavin (1999): Vital Signs1999. Worldwatch Institute. W. W. Norton & Company.New York, London.
• Brugmann, J. (1992): Managing Human Ecosistems:Principles for Ecological Municipal Management. ICLEI.Toronto.
• Brugmann, J. y R. Hersh (1991): Cities as Ecosystems:opportunities for local governments. ICLEI. Toronto.
• Brundtland, G.H. (1987) Our Common Future.Oxford University Press.
• Bruyn, S.M. de y R.J. Heintz (1999): Theenvironmental Kuznets curve hypothesis. En Bergh,J.C.J.M. van den (ed.): Handbook of Environmental andResource Economics. Edward Elgar Pub. Ltd.Cheltenham, UK.: 656-677.
• Bryman, A. y D. Cramer (2001): Quantitative DataAnalysis with SPSS Release 10 for Windows. A Guidefor Social Scientists. Routledge. Sussex, UK.
• Bullard, C. y R. Herendeen (1975): The energy costof goods and services. Energy policy, 3: 268-78.
• Burns, A.F. y W.C. Mitchell (1946): MeasuringBusiness Cycles. National Bureau of EconomicResearch, New York.
• Burton, P.S. (1993): Intergenerational preferencesand intergenerational equity considerations in optimalresource harvesting. Journal of EnvironmentalEconomics and Management, 24: 119-32.
• Buscema, M. ; L. Diappi (1999): The complexstructure of the city. A cognitive approach based onneural networks. Cibergeo, 100.
• Cabeza Gutés, M. (1996): The Concept of WeakSustainability. Ecological Economics, 17: 147-156.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A300
![Page 302: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/302.jpg)
• Cadman, D. y G. Payne (eds.)(1990): The Living City.Towards a sustainable future. Routledge. London
• Camagni, R. (1992): Economia Urbana: Principi emodelli. NIS. Rome.
• Camagni, R. (ed.) (1996): Economia e Pianificazionedella Città Sostenibile. Il Mulino, Bologna.
• Camagni, R.; R. Capello y P. Nijkamp (1998): Towardsustainable city policy: an economy-environmenttechnology nexus. Ecological Economics, 24: 103-118.
• Campbell, A. y P.E. Converse (eds.)(1972): TheHuman Meaning of Social Change. Russell SageFoundation. New York.
• Campbell, A.; P.E. Converse y W. Rogers (1976): TheQuality of American Life: perceptions, Evaluations andSatisfaction. Russell Sage Foundation. New York.
• Campbell, D.T. y D.W. Fiske (1959): Convergent anddiscriminant validation by the multitrait-multimethodindex. Psychological Bulletin, 56: 81-105.
• Campo Urbano, S. del (dir.)(1972): Los IndicadoresSociales a Debate. Fundación Foessa. Euramérica, Madrid.
• Cao, G. (1995): The definition of the niche by fuzzyset theory. Ecological Modelling, 77: 65-71.
• Capello, R.P. y R. Camagni (2000): Beyond OptimalCity Size. An Evaluation of Alternative Urban GrowthPatterns. Urban Studies, 37 (9): 1479-1496.
• Capello, R.P.; P. Nijkamp y G. Pepping (1999): UrbanSustainability and Energy Policies. Springer Verlag. Berlin.
• Capital (2001): Las ciudades con mejor calidad devida de España. Art. Revista. Capital, 10: 96-109.
• Carew-Reid, J.; R. Prescott-Allen; S. Bass y B. Dalal-Clayton (1994): Strategies for National SustainableDevelopment: A Handbook for their Planning andImplementation. IIED y IUCN. Earthscan Publications.Feltham, England.
• Car-Free Cities Club (1994): Car-Free Cities Charter.Brussels.
• Carley, M. (1981): Social Measurement and SocialIndicators. Contemporary Social Research. GeorgeAllen & Unwin. London.
• Carmines, E.G. y R.A. Zeller (1979): Reliability andvalidity assessment. Sage Pub. London.
• Carmona Guillén, J.A. (1977): Los Indicadores Sociales,Hoy. Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid.
• Castañeda, B.E. (1999): An index of sustainableeconomic welfare (ISEW) for Chile. EcologicalEconomics, 28: 231-244.
• Castells, M. (1989): The Informational City:information technology, economic restructuring and theurban-regional process. Blackwell. Oxford.
• Castells, M. (1990): Estrategias de DesarrolloMetropolitano en las Grandes Ciudades Españolas: Laarticulación entre Crecimiento y Calidad de Vida. EnVVAA (eds.): Las Grandes Ciudades españolas en ladécada de los 90. Ed. Sistema. Madrid.
• Castells, M. (1991): El Auge de la Ciudad Dual.ALFOZ, 24: 89-103.
• Castells, M. (1997): La sociedad Red. La era de lainformación: economía, sociedad y cultura. Vol.1.Alianza Editorial. Madrid.
• Castells, M. y P. Hall (1994): Technopoles of theWorld. The making of 21st century industrialcomplexes. Routledge. London.
• Castro Bonaño, J.M. (1995): Carta Verde sobreMedio Ambiente Urbano. Instrumento para elDesarrollo Sostenible en Áreas Urbanas. El Caso deMálaga. I Congreso sobre Derecho y Medio Ambiente.Universidad Carlos III y CIMA. Sevilla.
• Castro Bonaño, J.M. (1997): El Desarrollo Sosteniblecomo meta en la planificación socioeconómica deAndalucía. II Congreso Internacional de Universidadespor el Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente.OIUDSMA. 11-14 diciembre. Granada.
• Castro Bonaño, J.M. (1998): Algunas reflexionessobre sistemas de indicadores de medio ambiente
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 301
![Page 303: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/303.jpg)
urbano. Actas del I Congreso Mundial sobre Salud yMedio Ambiente Urbano. 7-10 julio, Madrid.
• Castro Bonaño, J.M. (2000): Principales Tendenciasen la Medición de la Sostenibilidad Urbana medianteIndicadores. En Instituto de Estadística de Andalucía(ed.): Estadística y Medio Ambiente. Sevilla.: 105-125
• Castro Bonaño, J.M. y A. Morillas Raya (1998):Alternative Design for the City Development Indexbased on Distance Measure. Research Partnership forthe "Analysis of the Global Urban Indicators Databaseand Design of Urban Indices". Urban IndicatorsProgramme. Global Urban Observatory. Nairobi.
• Cattell, R.B. (1965): Factor Analysis: an introductionto essentials. Biometrics, 21: 190-215.
• CCE (1990): Libro Verde sobre el Medio AmbienteUrbano. D.G. XI. Comisión de las ComunidadesEuropeas. Bruselas.
• CCE (1992): Hacia la Sostenibilidad: V Programacomunitario de política y acción en relación al medioambiente y el desarrollo sostenible. COM(92) 23.Comisión de las Comunidades Europeas. Bruselas.
• CCE (1993): Crecimiento, Competitividad, Empleo -Retos y pistas para entrar en el siglo XXI - Libro BlancoCOM(93)700. Comisión de las Comunidades Europeas.Bruselas.
• CCE (1994a): Ciudades Europeas Sostenibles.Primer Informe. Comisión Europea y Grupo deExpertos sobre Medio Ambiente Urbano. Comisión delas Comunidades Europeas. Bruselas.
• CCE (1994b): Directions for the EU on EnvironmentalIndicators and Green National Accounting.Communication from the Commission. COM(94) 670.Comisión de las Comunidades Europeas. Bruselas.
• CCE (1994c): Europa 2000+: Cooperación para eldesarrollo territorial europeo. Comisión de lasComunidades Europeas. Bruselas.
• CCE (1995a): Jornadas de Elaboración de AgendasLocales 21. Instrumentos para la sostenibilidad urbana. DG.XI. Comisión de las Comunidades Europeas. Bruselas.
• CCE (1995b): La Red de Ciudadanos. Cómoaprovechar el potencial del transporte público deviajeros en Europa - Libro Verde COM(95) 601.Comisión de las Comunidades Europeas. Bruselas.
• CCE (1996a): European Sustainable Cities. Report bythe Expert Group on the Urban Environment. D.G. XI.Comisión de las Comunidades Europeas. Bruselas.
• CCE (1996b): Vida Urbana Sostenible en las próximasdécadas. Jornadas Locales de Prospectiva (EASW).Programa Value II. DG XIII en colaboracion con DG. XI.Comisión de las Comunidades Europeas. Bruselas.
• CCE (1996c): Política futura de lucha contra el ruido -Libro Verde COM(96)540. Comisión de lasComunidades Europeas. Bruselas
• CCE (1997a): Towards an Urban Agenda in theEuropean Union. Communication from theCommission. COM(97)197. Comisión de lasComunidades Europeas. Bruselas.
• CCE (1997b): La Europa de las Ciudades. Comisiónde las Comunidades Europeas. Bruselas.
• CCE (2000a): The Noise Policy of the EuropeanUnion. Year 2 (1999-2000). Comisión de lasComunidades Europeas. Bruselas.
• CCE (2000b): Hacia un Perfil de la SostenibilidadLocal: indicadores comunes europeos. Comisión de lasComunidades Europeas. Oficina de PublicacionesOficiales de las Comunidades Europeas. Bruselas.
• CCE (2001a): Medio Ambiente 2010. El futuro estáen nuestras manos. Comunicación de la Comisión.COM (2001) 31. Comisión de las ComunidadesEuropeas. Bruselas.
• CCE (2001b): A sustainable Europe for a BetterWorld: A European Union Strategy for SustainableDevelopment. Communication from the Commission.COM (2001) 264. Comisión de las ComunidadesEuropeas. Bruselas.
• Center for Neighbourhood Technology (1993):Chicago's sustainability indicators. The NeighbourhoodWorks. CNT. Chicago.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A302
![Page 304: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/304.jpg)
• CEOTMA (1982): La Calidad de Vida en España.Centro de Estudios de Ordenación del Territorio yMedio Ambiente. Ministerio de Obras Públicas yUrbanismo. Madrid.
• Chakravarty, S.R. y B. Dutta (1987): A note onMeasures of distance between income distributions.Journal of Economic Theory, 41: 185-188.
• Chambers, N. (2000): Ecological Footprinting as anindicator of sustainability. Progress in EnvironmentalScience, 2 (2): 147-153.
• Chen, S.J. y C.L. Hwang (1992): Fuzzy multipleattribute Decision Making. Methods and Applications.Springer-Verlag. New York.
• Chevalier, S.; R. Choiniere y L. Bernier et al.(1992):User guide to 40 Community Health Indicators.Community Health Division. Health and WelfareCanada, Ottawa.
• Chichilnisky, G. (1977): Economic development andefficiency criteria in the satisfaction of basic needs.Applied Mathematical Modeling, 1 (6): 290-97.
• Chichilnisky, G. (1996): An axiomatic approach toSustainable Development. Social Choice and Welfare,13 (2): 231-57.
• Choi, D.Y. y K.W. Oh (2000): ASA and its applicationsto multi-criteria decision making. Fuzzy Sets andSystems, 114: 89-102.
• Choi, Y (1994): A green GNP model and sustainablegrowth. Journal of Economic Studies, 21 (6): 37-45.
• Choquet, G. (1953): Theory of capacities. Ann. Inst.Fourier, 5: 131-295.
• Chueca Goitia, F. (1968): Breve Historia delUrbanismo. Alianza Editorial. Madrid.
• Cicerchia, A. (1996): Indicators for the measurement ofthe quality of urban life: What is the appropiate territorialdimension?. Social Indicators Research, 39: 321-358.
• CIEDES (1995). Carta Verde de Málaga. Declaraciónde La Cónsula. Patronato Fundación CIEDES. Málaga.
• CIEDES (1996). Plan Estratégico de Málaga. Laaventura de diseñar el propio futuro. PatronatoFundación CIEDES. Málaga.
• Ciriacy-Wantrup, S.V. (1952): Resource Conservation:Economics and Policies. Berkeley. CA. University ofCalifornia Press.
• City of Toronto (1991): Selected Healthy CityIndicators: A Research Agenda. Healthy City Office.Toronto, Ontario.
• Civanlar, M.R. y H.J. Trussel (1986): Constructingmembership functions using statistical data. Fuzzy Setsand Systems, 18: 1-13.
• Clark, C.W. (1990): Mathematical Bioeconomics: TheOptimal Management of Renewable Resources. 2nd.Ed. Wiley and Sons Ltd. New York.
• Clark, C.W. (1991): Economic Biases against SustainableDevelopment. En Constanza, R. (ed.): EcologicalEconomics: The Science and Management of Sustainability.New York, Columbia University Press: 319-330.
• Clark, N.; F. Pérez Trejo y P. Allen (1995): EvolutionaryDinamics and Sustainable Development: A SystemApproach. Edward Elgar. Aldershot and Vermont.
• Clayton, A. y N. Radcliffe (1993): Sustainability: ASystem Approach. Earthscan Pub. Ltd. London.
• Cleveland, C.J. (1992): Energy quality and energysurplus in the extraction of fossil fuels in the US.Ecological Economics, 6: 139-62.
• Cleveland, C.J. ; R.K. Kaufmann y D.I. Stern (2000):Aggregation and the role of energy in the economy.Ecological Economics, 32: 301-317
• Cleveland, C.J. y D. I. Stern (1999): Indicators ofnatural resource scarcity: a review and synthesis. EnBergh, J.C.J.M. van den (ed.): Handbook ofEnvironmental and Resource Economics. Edward ElgarPub. Ltd. Cheltenham, UK.: 89-108.
• CMA (1995): Plan de Medio Ambiente de Andalucía.1997-2002. Consejería de Medio Ambiente. Junta deAndalucía. Sevilla.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 303
![Page 305: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/305.jpg)
• CMA (1996a): SINAMBA Difusión. Consejería deMedio Ambiente. Junta de Andalucía. Sevilla.
• CMA (1996b): La Tabla Input-Output Medioambientalde Andalucía, 1990. Aproximación a la integración delas variables medioambientales en el modelo input-output. Consejería de Medio Ambiente. Junta deAndalucía.
• CMA (1997a): El Medio Ambiente Urbano enAndalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta deAndalucía. Sevilla.
• CMA (1997b): Informe 1996. Medio Ambiente enAndalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta deAndalucía. Sevilla.
• CMA (1998): Informe 1997. Medio Ambiente enAndalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta deAndalucía. Sevilla.
• CMA (1999): Informe 1998. Medio Ambiente enAndalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta deAndalucía. Sevilla.
• CMA (2000a): Bases para la Agenda 21 Andalucía.Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.Sevilla.
• CMA (2000b): Informe 1999. Medio Ambiente enAndalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta deAndalucía. Sevilla.
• CMA (2001a): Bases para un Sistema de Indicadoresde Medio Ambiente Urbano en Andalucía. Consejeríade Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Sevilla.
• CMA (2001b): Agendas Locales 21 en Andalucía.Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.Sevilla.
• CMA (2001c): Informe 2000. Medio Ambiente enAndalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta deAndalucía. Sevilla.
• CMA (2001d): Encuesta sobre medio ambienteurbano en Andalucía 1999. Junta de Andalucía. Sevilla.En prensa.
• Coase, R.H. (1960): The problem of social cost. TheJournal of Law and Economics, 3 (1): 1-44.
• Cobb, C.W. (2000): Measurement tools and the qualityof life. Redefining Progress. San Francisco, California.
• Cobb, C.W. y C. Rixford (1998): Lessons learnedfrom the history of social indicators. RedefiningProgress. San Francisco, CA.
• Cobb, C.W. y J.B. Cobb (1994): The Green NationalProduct: a proposed index of Sustainable Economic Welfare.University Press of America. Lanham, MD.New York.
• Cobb, C.W.; T. Halstead y J. Rowe (1995a): If theGDP is up, Why is America Down?. Atlantic Monthly,276 (4): 59-78
• Cobb, C.W.; T. Halstead y J. Rowe (1995b): TheGenuine Progress Indicator -summary of data andmethodology. Redefining Progress. Washington, DC.
• Cohen, W.J. (1968): Social indicators: statistics forpublic policy. American Statistician 22: 14-16.
• Collados, C. y T.P. Duane (1999): Natural Capital andquality of life: a model for evaluating the sustainabilityof alternative regional development paths. EcologicalEconomics, 30: 441-460.
• Common, M. (1988): Environmental and ResourceEconomics. Longman, London.
• Common, M. y C. Perrings (1992): Towards anEcological Economics of Sustainability. EcologicalEconomics, 6(1):7-34.
• Comrey, A.L. (1985): Manual de Análisis Factorial.Cátedra. Madrid.
• Constanza, R. (1991): Assuring sustainability of EcologicalEconomic Systems. En Constanza, R. (ed.): EcologicalEconomics: The Science and Management of Sustainability.New York, Columbia University Press.: 331-343.
• Constanza, R. (ed.)(1991): Ecological Economics:The Science and Management of Sustainability. NewYork, Columbia University Press.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A304
![Page 306: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/306.jpg)
• Constanza, R. y B.C. Patten (1995) Defining andpredicting sustainability. Ecological Economics, 15:193-196.
• Constanza, R. y H.E. Daly (1992): Natural capital andSustainable Development. Conservation Biology, 6 (1):37-9.
• Constanza, R.; D´Arge, R.; De Groot, R.; Farber, S.;Grasso, M.; Hannon, B.; Limburg, K.; Naeem, S.;O´Neill, R.V.; Paruelo, J.; Raskin, R.G.; Sutton, P. y M.Van Den Belt (1997): The value of the world´secosystem Services and Natural Capital. Nature, 387:253-260.
• Constanza, R.; H.E. Daly y J.A. Bartholomew (1991):Goals, agenda, and policy recommendations forEcological Economics. En Constanza, R. (ed.):Ecological Economics: The Science and Managementof Sustainability. New York, Columbia University Press.:1-21.
• Constanza, R.; J. Cumberland; H. Daly; R. Goodlandy R. Norgaard (1999): Introducción a la EconomíaEcológica. AENOR. Madrid. 1ª Ed. en inglés de 1997.
• Cornelissen, A.M.G., J. van den Berg; W.J. Koops; M.Grossman y H.M.J. Udo (2001): Assessment of thecontribution of sustainability indicators to sustainabledevelopment: a novel approach using fuzzy set theory.Agriculture, Ecosystems and Environment, 86: 173-185.
• Corson, W. (1993): Measuring Urban Sustainability.Global Tomorrow Coalition, Washington D.C.
• Costanza, R.; S. Gottlieb (1998): Modelling ecologicaland economic systems with STELLA: Part II. EcologicalModelling, 112 (2-3): 81-84.
• Cox, E. (1998): The Fuzzy Systems Handbook. APProfessional. Boston.
• Cuadras, C.M. (1996): Métodos de análisismultivariante. Editorial Universitaria de Barcelona.Barcelona.
• Custance, J. y H. Hillier (1998): Statistical Issues inDevelopping Indicators of Sustainable Development.Journal of the Royal Statistical Society A, 161: 281-290
• Cyert, R.M. y M.H. de Groot (1987): BayesianAnalysis and Uncertainty in Economic Theory. Rowman& Littlefield. Totowa.
• Dagum, C. (1980): Inequality measures between Incomedistributions with applications. Econometrica, 48 (7).
• Dagum, C. y A. Lemmi (1995): Income Distribution,Social Welfare, Inequality, and Poverty. Series Researchon Economic Inequality. Jai Press. GreenwichConnecticut.
• Dahl, A.L. (1997a): The big picture: comprehensiveapproaches. En Moldan, B. y S. Billhartz (eds.):Sustainability indicators: Report of the project onIndicators of Sustainable Development. SCOPE. Wileyand Sons Ltd. Chichester, UK: 69-83.
• Dahl, A.L. (1997b): From concept to indicator:dimensions expressed as vectors. En Moldan, B. y S.Billhartz (eds.): Sustainability indicators: Report of theproject on Indicators of Sustainable Development.SCOPE. Wiley and Sons Ltd. Chichester, UK: 125-128
• Daily, G.C. y P. R. Ehrlich (1992): Population,sustainability and Earth´s carrying capacity: aframework for estimating population sizes and lifestilesthat could be sustained without undermining futuregenerations. Bioscience, 42 (10):761-771.
• Daly, H. (1989): Sustainable Development: fromconcept and theory towards operational principles.Population and Development Review, 19: 22-27
• Daly, H. (1990): Toward some operational principlesof sustainable development. Ecological Economics,vol.2 No. 1.
• Daly, H. (1991): Elements of EnvironmentalMacroeconomics. En Constanza, R. (ed.): EcologicalEconomics: The Science and Management ofSustainability. New York, Columbia University Press.:32-46.
• Daly, H. (1992): Steady-State Economics. Earthscan.London. Primera edición en 1977.
• Daly, H. (1994): Operationalizing SustainableDevelopment by investing in natural capital. En
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 305
![Page 307: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/307.jpg)
Jansson, A.M; Hammer, M.; Folke, C. y R. Constanza(eds.): Investing in Natural Capital: The EcologicalEconomics Approach to Sustainability. New York.Columbia university Press.: 32-46.
• Daly, H. (ed.)(1973): Toward a Steady-StateEconomy. San Francisco, W.H. Freeman.
• Daly, H. y J. Cobb (1989): For the Common Good.Boston, MA. Beacon Press. Existe edición en españolde 1993. Fondo de Cultura Económica. México, DF.México.
• Daly, H. y K.N. Townsend (eds.) (1993): Valuing theEarth: Economic, Ecology and Ethics. MIT Press.Boston.
• Daly, H. y R. Goodland (1992). An Ecological-Economic Assessment of Deregulation of InternationalCommerce under GATT, Washington DC. The WorldBank.
• Dasgupta, P. (1996): Environmental and ResourceEconomics in the World of the Poor. Resources for thefuture. Washington, DC.
• Dasgupta, P.S. (1993): The Population Problem. AnEnquiry into Well-Being and Destitution. Oxford.Clarendon.
• Dasgupta, P.S. (1995): Optimal development and theidea of net national product. En I. Goldin y A. Winters(eds.): The Economics of Sustainable Development.Cambridge University Press. Cambridge.
• Dasgupta, P.S. y G.M. Heal (1974): The OptimalDepletion of Exhaustible Resources. Review of EconomicsStudies, Symposium on the Economics of ExhaustibleResources, vol 41. Edinburgh. Longman: 3-28.
• Dasgupta, P.S. y G.M. Heal (1979): Economic Theoryand Exhaustible Resources. London. CambridgeUniversity Press.
• Dasgupta. P.S. y Mäler, K.G. (1998): DecentralizationSchemes, Cost-Benefit Analysis, and Net NationalProduct as a Measure of Social Well-being.Discussion Paper 98.41. Resources for the Future.Washington, DC.
• De Groot, R.S. (1992): Functions of Nature. Wolters-Noordhoff.
• De Silva, A.P.G.S.; R.O. Thattil y S.S. Gamini (2000):Construction of a Composite Index of HumanDevelopment for Developing Nations. Proceedings ofStatistics, Development and Human Rights. ISI/IAOSConferences. Montreaux 4-8 October.
• Deelstra, T.; H.N. Van Emden; W.H. De Hoop yR.H.G. Jongman (eds.)(1991): The resourceful city:Managemen Approaches to Efficient Cities Fit to Livein. Proceedings of the MAB-11 Workshop, Amsterdam,13-16 September 1989. Netherlands MAB Committee.Amsterdam.
• Delgado Cabeza, M. y A. Morillas Raya (1991):Metodología para la incorporación del medio ambienteen la planificación económica. Monografías deEconomía y Medio Ambiente, n. 1. Consejería de MedioAmbiente. Junta de Andalucía. Sevilla.
• Delgado Cabeza, M. (1981): Dependencia yMarginación de la Economía Andaluza. Monte dePiedad y Caja de Ahorros, Córdoba.
• Dellink, R.; M. Bennis y H. Werbruggen (1999):Sustainable economic structures. EcologicalEconomics, 29: 141-154.
• Despic, O. y S.P. Simonovic (2000): Aggregationoperators for soft decision making in water resources.Fuzzy Sets and Systems, 115: 11-33.
• Diamond, P. (1988): Fuzzy Least Squares.Information Sciences, 46: 141-157.
• Diappi, L.; M. Buscema y M. Ottanà (1998): A NeuralNetwork Investigation on the Crucial Assests of UrbanSustainability. Substance Use and Misuse, SpecialIssue on Artificial Neural Networks and Social Systems,33 (3): 793-817.
• Diappi, L.; P. Bolchi y L. Franzini (1999): UrbanSustainability: complex interactions and themeasurement of risk. Cibergeo, 98: 1- 28.
• Dillon, W.R. y M. Goldstein (1984): Multivariate Analysis.Methods and Applications. Wiley & Sons. New York.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A306
![Page 308: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/308.jpg)
• Dixit, A.; Hammond, P. y M. Hoel (1980); OnHartwick's Rule for regular maximin paths of capitalaccumulation and resource depletion. Review ofEconomic Studies, 45, 551-6.
• Dodds, S. (1997): Toward a 'Science ofSustainability': Improving the way. EcologicalEconomics understands human well-being. EcologicalEconomics, 23: 95-111.
• Douglas, I. (1983): The Urban Environment. Arnold.London.
• Doyle, Y.; D. Brunning; C. Cryer; S. Hedley y C.R.Hodgson (1996): Healthy Cities Indicators: Analysis ofdata from cities across Europe. World HealthOrganization Office for Europe. Copenhagen.
• Drewnowski, J. (1970): Studies in the measurement oflevels of living and welfare. Report 70.3. UNRISD. Geneve.
• Drewnowski, J. (1974): On measuring and planningthe quality of life. Mouton. The Hague.Driankov, D.; H. Hellendoorn y M. Reinfrank (1996): Anintroduction to fuzzy control. 2nd Ed. Springer-Verlag.New York.
• Dubois, D. y H. Prade (1979): Decision Making underfuzziness. En: Gupta, M.M.; R.K. Ragade y R.R. Yager(eds.): Advances in fuzzy set theory and applications.North-Holland. Amsterdam.
• Dubois, D. y H. Prade (1980): Fuzzy Sets andSystems: Theory and Applications. Academic Press.New York.
• Dubois, D. y H. Prade (1984): Criteria aggregationand ranking of Alternatives in the framework of fuzzyset theory. En Zimmermann, H.-J.; L.A. Zadeh y B.R.Gaines (eds.): Fuzzy sets and Decision Analysis. North-Holland. Amsterdam: 209-240.
• Dubois, D. y H. Prade (1985): A review of fuzzy setaggregation connectives. Information Sciences, 36:85-121.
• Dubois, D. y H. Prade (1986): Fuzzy sets andstatistical data. European Journal of OperationalReseach, 25:345-356.
• Dubourg, R. y D. Pearce (1996): Paradigms foenvironmental choice: sustainability vs. optimality. EnFaucheux, S.; Pearce, D. y J. Proops (eds.): Models ofSustainable Development. Cheltenham, Uk. EdwardElgar.: 21-36.
• Ebert, U. (1984): Measures of distance betweenIncome distributions. Journal of Economic Theory, 32:266-274.
• EEA (1995): Europe´s Environment: TheDobris´Assessment. European Environment Agency.Office for Official Publications of the EuropeanCommunities, Luxembourg.
• EEA (1998): Europe´s Environment: The secondAssessment. European Environment Agency. Office forOfficial Publications of the European Communities,Luxembourg.
• EEA (1999): Medio Ambiente en la Unión Europea enel cambio de siglo. European Environment Agency.Office for Official Publications of the EuropeanCommunities, Luxembourg.
• EEA (2000): Environmental Signals 2000. EuropeanEnvironment Agency. Office for Official Publications ofthe European Communities, Luxembourg.
• EFILWC (1997a): Perceive-conceive-achieve thesustainable city. European Foundation for theImprovement of Living and Working Conditions.Dublin.
• EFILWC (1997b): Redefining concepts, challengesand practices of urban sustainability. EuropeanFoundation for the Improvement of Living and WorkingConditions. Dublin.
• Ehrlich, P.R. (1989). The limits to substitution: metaresource depletion and new economic-ecologicalparadigm. Ecological Economics, 1.(1).
• Ehrlich, P.R. y A.H. Ehrlich (1993): La explosiónDemográfica. El principal problema ecológico. Ed.Salvat. Barcelona.
• Ehrlich, P.R. y J.P. Holdren (1971): Impact ofpopulation growth. Science, 171: 1212-1217.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 307
![Page 309: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/309.jpg)
• Eisner, R. (1988): Extended accounts for nationalincome and product. Journal of Economic Literature,26: 1611-1684.
• El Serafy, S. (1991): Sustainability, incomemeasurement and Growth. En Goodland, E. (ed.):Environmentally Sustainable Economic Development:Building on Brundtland. Paris: Unesco.
• Enea, M. y G. Salemi (2001): Fuzzy approach to theenvironmental impact evaluation. Ecological Modelling,136:131-147.
• England, R.W. (1998a): Measurement of social well-being: Alternatives to gross domestic product.Ecological Economics, 25: 89-103.
• England, R.W. (1998b): Should we pursuemeasurement of the natural capital stock?. EcologicalEconomics, 27: 257-266.
• England, R.W. (2000): Natural Capital and thetheory of economic growth. Ecological Economics,34: 425-431.
• Environment Canada (1991): The State of Canada'sEnvironment. Environment Canada. Government ofCanada. Ottawa, Ontario.
• Estebanez Álvarez, J. (1989): Las Ciudades.Morfología y estructura. Ed. Síntesis. Madrid.
• EUROSTAT (1998): Indicadores de DesarrolloSostenible. Estudio piloto según la metodología de laComisión de Desarrollo Sostenible de las NacionesUnidas. Oficina de Publicaciones Oficiales de lasComunidades Europeas. Luxemburgo.
• EUROSTAT (2000). Toward environmental PressureIndicators for the EU. Office for Official Publications ofthe European Communities, Luxembourg.
• Everitt, B.S. y G. Dunn (2001): Applied MultivariateData Analysis. Arnold. London.
• Faber, M. y J.L.R. Proops (1990): Evolution, time,production and the environment. Springer-Verlag.Heidelberg.
• Faber, M.; Manstetten, R. y J. Proops (1996):Ecological Economics. Concepts and methods.Edward Elgar. Cheltenham. UK
• Farmer, M.C. y A. Randall (1998): The Rationality ofa Safe Minimum Standard. Land Economics, 74 (3):287-302.
• Farzin, Y.H. (1984): The effects of the discount rate ofdepletion of exhaustible resources. Journal of PoliticalEconomy, 92 (5): 841-51.
• Faucheux, S. (1994): Energy analysis and sustainabledevelopment. En R. Pethig (ed.): Valuing theEnvironment: Methodological and MeasurementIssues. Dordrecht/New York: Kluwer.: 325-346.
• Faucheux, S. ; M. O'Connor y S. van den Hove(1998): Towards a Sustainable National Income. EnFaucheux, S. y M. O´Connor (eds.): Valuation forSustainable Development. Methods and PolicyIndicators. Advances in Ecological Economics series.Edward Elgar Pub. Inc. Cheltenham, UK.: 261-280.
• Faucheux, S. y M. O´Connor (1998a): Introduction.En Faucheux, S. y M. O´Connor (eds.): Valuation forSustainable Development. Methods and PolicyIndicators. Advances in Ecological Economics series.Edward Elgar Pub. Inc. Cheltenham, UK.: 1-18.
• Faucheux, S. y M. O'Connor (1998b): Energymeasures and their uses. En Faucheux, S. y M.O´Connor (eds.): Valuation for SustainableDevelopment. Methods and Policy Indicators.Advances in Ecological Economics series. EdwardElgar Pub. Inc. Cheltenham, UK.: 121-166.
• Faucheux, S., G. Froger y G. Munda (1998):Multicriteria decision Aid and the sustainability tree. EnFaucheux, S. y M. O´Connor (eds.): Valuation forSustainable Development. Methods and PolicyIndicators. Advances in Ecological Economics series.Edward Elgar Pub. Inc. Cheltenham, UK.: 187-214.
• Faucheux, S., G. Froger, y M. O'Connor (1994): Thecosts of achieving sustainability. Discussion paper inresource economics and Environmental Management.University of York. York, UK.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A308
![Page 310: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/310.jpg)
• Faucheux, S.; Muir, E.; O'Connor, M. (1997): Neoclassicaltheory of natural capital and "weak" indicators forsustainability. Land Economics, 15 (1): 29-42.
• Faucheux, S.; Muir, E.; O'Connor, M. (1998): "WeakNatural Capital Theory". En Faucheux, S. y M.O´Connor (eds.): Valuation for SustainableDevelopment. Methods and Policy Indicators.Advances in Ecological Economics series. EdwardElgar Pub. Inc. Cheltenham, UK: 43-74.
• Fernández Durán, R. (1993). La explosión deldesorden. La metrópoli como espacio de la crisisglobal. Ed. Fundamentos. Madrid.
• Fernández Durán, R. (1996). Globalización, territorioy población. En MOPTMA (ed.): Ciudades para unfuturo más sostenible. Primer catálogo español debuenas prácticas. Comité Español Habitat II. Madrid.
• Fernández Morales, A. (1992): La medición de lapobreza a través de índices. Una síntesis de laliteratura. Cuadernos de Ciencias Económicas yEmpresariales, 23.
• Flax, M.J. (1972): A Study in Comparative UrbanIndicators: Conditions in 18 Large Metropolitan Areas.Urban Institute. Washington DC.
• Flood, J. (1997): Urban and housing indicators.Urban Studies, 34 (10): 1635-1665.
• Fodor, J. y M. Roubens (1994): Fuzzy preferencemodelling and multicriteria decision support. KluwerAcademic Publishers. Dordrecht.
• FOESSA (1967): 3 estudios para un sistema deindicadores. Fundación Foessa. Euramérica. Madrid.
• FOESSA (1983): Informe sociológico sobre el cambiosocial en España. 1975-83. Fundación Foessa.Euramérica. Madrid.
• Folke, C.; A. Jansson; J. Larsson y R. Constanza(1997): Ecosystem appropiation by cities. Ambio, 26(3): 167-172.
• Folmer, H. (2000): Frontiers of environmentaleconomics. Edward Elgar Pub. Ltd. Cheltenham, UK.
• Forrester, J.W. (1971): World Dynamics. Wright AllenPress. New York.
• Forrester, J.W. (1975): Collected Papers. Wright AllenPress. New York.
• Fox, K.A. (1985): Social System accounts: linkingsocial and economic indicator through tangiblebehavior settings. D. Reidel Publishing Co. Dordrecht.Netherlands.
• Freeman, A.M. III (1992): The measurement ofEnvironmental and Resource Values. Resources for the Future. Washington, DC.
• Frick, D. (ed.) (1986): The Quality of Urban Life.Walter de Gruyter. New York.
• Fricker, A. (1998): Measuring up to sustainability.Futures, 30 (4): 367-375.
• Friedman, M.I. (1997): Improving the Quality of Life: aholistic scientific strategy. Praeguer. Westport (Conn.).
• Friend, A.M. y D.J. Rapport (1979): Towards aComprehensive Framework for EnvironmentalStatistics: A Stress-Response Approach. StatisticsCanada. Ottawa.
• Froger, G. y G. Munda (1998): Methodology forEnvironmental Decision Support. En Faucheux, S. y M.O´Connor (eds.): Valuation for SustainableDevelopment. Methods and Policy Indicators.Advances in Ecological Economics series. EdwardElgar Pub. Inc. Cheltenham, UK.: 167-186.
• Fujita, M. (1985): Urban Economic Theory: LandUse and City Size. Cambridge University Press.Cambridge, MA.
• Fundación La Caixa (2001): Anuario Social deEspaña, 2000. Instituto L.R. Klein. UniversidadAutónoma de Madrid. Ed. Fundación La Caixa.Barcelona.
• Fundación La Caixa (2002): Anuario Social deEspaña, 2001. Instituto L.R. Klein. UniversidadAutónoma de Madrid. Ed. Fundación La Caixa.Barcelona
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 309
![Page 311: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/311.jpg)
• Funtowicz, S.O. y J.R. Ravetz (1991): A new scientificmethodology for global environmental issues. EnConstanza, R. (ed.): Ecological Economics. New York.Columbia University Press: 137-52.
• Gallopín, G.C. (1996): Environmental andsustainability indicators and the concept of situationalindicators, A system approach. EnvironmentalModelling and Assessment, 1: 101-117.
• Gallopín, G.C. (1997): Indicators and their use:information for decision making. En Moldan, B. y S.Billhartz (eds.): Sustainability indicators: Report of theproject on Indicators of Sustainable Development.SCOPE. Wiley and Sons Ltd. Chichester, UK: 13-27.
• García Durán de Lara, J. y P. Puig Bastard (1980): LaCalidad de Vida en España. Hacia un estudio de losIndicadores Sociales. Moneda y Crédito. Madrid.
• García Jiménez, E. ; J. Gil Flores y G. RodríguezGómez (2000): Análisis Factorial. Cuadernos deEstadística. Edit. La Muralla/Hespérides. Madrid.
• García Manrique, E. y C. Ocaña Ocaña (1986).Geografía Humana de Andalucía. Barcelona. Oikos-Tau.
• Gastaldo, S. y L. Ragot (1996): SustainableDevelopment Through Endogenous Growth Models.INSEE. Mimeo.
• Geddes, P. (1915): Cities in Evolution. William andNorgate. London.
• Geldermann, J. ; T. Spengler y O. Rentz (2000): Fuzzyoutranking for environmental assessment. Case study:iron and steel making industry. Fuzzy Sets and Systems,115: 45-65.
• Geldrop, J. van y C. Withagen (2000): Natural capitaland sustainability. Ecological Economics, 32: 445-455.
• Georgescu-Roegen, N. (1971): The Entropy Law andthe Economic Process. Harvard University Press.Cambridge. MA.
• Georgescu-Roegen, N. (1975): Energy andEconomic Myths. Southern Economic journal, 41 (3):347-381.
Gibbs, D. (1994): Toward the sustainable City: Greeningthe local policy. Town Planning Review, 65 (1): 99-109.
• Gibbs, D.; J. Longhurst y C. Braithwaite (1996):Moving towards sustainable development. Integratingeconomic development and the environment in localauthorities. Journal of Environmental Planning andManagement, 39 (3): 317-332.
• Gibbs, D.; J. Longhurst y C. Braithwaite (1998):'Struggling with sustainability': weak and stronginterpretations of sustainable development within localauthority policy. Environment and Planning A, 30 (8):1351-1365.
• Giersch, H. (ed.)(1995): Urban Agglomeration andEconomic Growth. Springer-Verlag. Berlin.
• Gilbert, A.J. (1996): Criteria for Sustainability in thedevelopment of indicators for sustainable development.Chemosphere, 33 (9): 1739-1748.
• Gilbert, A.J. y L.C. Bradt (eds.)(1991): Modelling forpopulation and sustainable Development. UNESCO.Routledge. Londres y N. York.
• Girardet, H. (1990): The metabolism of cities. EnCadman, D. y G. Payne (eds.): The living city: towards aSustainable Future. Routledge, London & New York: 79-98.
• Girardet, H. (1992): The Gaia Atlas of Cities. Newdirections for sustainable urban living. Gaia BooksLimited. London. 2ª Ed. revisada en 1996.
• Glasson, J. (1995): Introduction to EnvironmentalImpact Assessment: principles amd procedures,process, practice and prospects. University CollegeLondon, London.
• Glatzer, W. y H.M. Mohr (1987): Quality of life:concepts and measurement. Social IndicatorsResearch, 19 (1): 15-24.
• Global Cities Project (1992): Building SustainableCommunities: An Environmental Guide for LocalGovernment. GCP. San Francisco.
• Goguen, J.A. (1967): L-Fuzzy sets. JMAA, 18: 145-174.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A310
![Page 312: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/312.jpg)
• Goldin, I. y L.A. Winters (eds.) (1995): The Economicsof Sustainable Development. Cambridge UniversityPress. Cambridge.
• Goodland, R. (1995): The concept of EnvironmentalSustainability. Annual review of Ecological Systems,26: 1-24.
• Goodland, R. y G. Ledec (1987): Neoclasticeconomics and principles of sustainable Development.Ecological Modelling, 38: 19-46.
• Gowdy, J.M. (1994): Coevolutionary Economics: Theeconomy, society and the environment. KluwerAcademic Publishers. Dordrecht.
• Gowdy, J.M. (1999): Evolution, environment andeconomics. En Bergh, J.C.J.M. van den (ed.):Handbook of Environmental and Resource Economics.Edward Elgar Pub. Ltd. Cheltenham, UK.: 965-980.
• Grabisch, M. (1995): Fundamentals of UncertaintyCalculi with Applications to Fuzzy Inference. Kluwer.Boston.
• Grabisch, M. (1996): The application of fuzzyintegrals in multicriteria decision making. EuropeanJournal of Operational Research, 89: 445-456.
• Griffin, K. y Knight, J. (1989): Human Development:The case for renewed Emphasis. Journal ofDevelopment Planning, 19: 9-40.
• Grimm, J.W. y P.R. Wozniak (1990): Basic socialstatistics and quantitative research methods. WesternKentucky University. Wadsworth Publishing Co.Belmont, California.
• Gupta, M.M. y E. Sanchez (eds.)(1982): Approximatereasoning in Decision Analysis. North Holland. Amsterdam.
• Gustavson, K.R.; S.C. Lonergan y J. Ruitenbeek (1999):Selection and modeling of sustainable developmentindicators: a case study of the Fraser River Basin, BritishColumbia. Ecological Economics, 28: 117-132.
• Haan, M. De (1999): On the internationalharmonisation of environmental acounting: comparingthe NAMEA of Sweden, Germany, the UK, Japan and
the Netherlands. Structural Change and EconomicDinamics, 10: 151-160.
• Haan, M. De y S.J. Keuning (1996): Taking theenvironment into account: the NAMEA approach. Rev.Income Wealth, 42: 131-148.
• Haberl, H.; K.H. Erb y F. Krausmann (2001): How tocalculate and interpret ecological footprints for longperiods of time: the case of Austria 1926-1995.Ecological Economics, 38: 25-45.
• Hair, Jr., J.F.; R.E. Anderson; R.L. Tatham y W.C.Black (1999): Análisis Multivariante. 5ª Ed. Prentice HallIberia. Madrid.
• Hall, D.C. y J.V. Hall (1984): "Concepts andMeasures of Natural Resource Scarcity with aSummary of Recent Trends". Journal ofEnvironmental Economics and Management, 11:363-379.
• Hall, D.C.; C.J. Cleveland y R.K. Kaufman (1986):Energy and resource quality: The ecology of theeconomic process. Wiley and Sons Ltd. New York.
• Hall, P. (1975): Urban and Regional Planning. Allen &Unwin. London.
• Hall, P.G. (1988): Cities of Tomorrow. Basil Blackwell.Oxford.
• Hall, P.G. y U. Pfeiffer. (2000): Urban Future 21: aglobal agenda for twenty-first century cities. E & FNSpon. London.
• Hamacher, H. (1978): Über logische Aggregationennicht-binär expliziter Entscheidungskriterien.Frankfurt/Main.
• Hamilton, C. (1999): The genuine progress indicatormethodological developments and results fromAustralia. Ecological Economics, 30: 13-28.
• Hamilton, K. (1991): Organizing Principles forEnvironment Statistics. Statistics Canada. Ottawa.
• Hamilton, K. (1994): Green adjustements to GDP.Resources Policy, 20 (3): 155-168.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 311
![Page 313: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/313.jpg)
• Hamilton, K. (2000): Genuine Savings as asustainability indicator. En OCDE (ed.): Frameworks tomeasure sustainable development. An OECD ExpertWorkshop. Paris.
• Hammond, A.; A. Adriaanse; E. Rodenburg; D.Bryant y R. Woodward (1995): EnvironmentalIndicators: A systematic Approach to measuring andreporting on environmental Policy Performance in theContext of Sustainable Development. World ResourcesInstitute. Washington, DC.
• Hanley, N. (2000): Macroeconomic measures of"sustainability". Journal of Economic Surveys, 14 (1):1-30.
• Hanley, N.; J.F. Shogren y B. White (1997):Environmental Economics. In theory and practice.Macmillan Press. Hampshire, England.
• Hardi, P. y J.A. DeSouza-Huletey (2000): Issues inanalyzing data and indicators for sustainabledevelopment. Ecological Modelling, 130: 59-65.
• Hardi, P. y T. Zdan (eds.)(1997): AssessingSustainable Development: Principles in Practice.Report of the Conference on Sustainable DevelopmentPerformance Measurement. Bellagio. Italy 4-8november 1996. IISD, Winnipeg.
• Hardi, P.; S. Barg y T. Hodge (1997): MeasuringSustainable Development: A Review of current practice.IISD. Occasional Papel, 17. Industry Canada. Ottawa,Ontario.
• Hardin, G. (1968): The Tragedy of the Commons.Science, 162: 1243-1248.
• Harman, H.H. (1976): Modern Factor Analysis.University of Chicago Press. Chicago.
• Hart, M. (1995): Guide to Sustainable Communityindicators. QLF/Atlantic Center for the Environment.Ipswich, ME.
• Hartwick, J.M. (1977): Intergenerational equity andthe investing of rents from exhaustible resources.American Economic Review, 66. 972-4.
• Hartwick, J.M. (1978): Substitution amongexhaustible resources and intergenerational equity.Review of Economic Studies, 45 (2), 347-54.
• Hartwick, J.M. (1990): Natural resources, nationalaccounting and economic depreciation. Journal ofPublic Economics, 43: 291-304.
• Hauenschild, N. y P. Stahlecker (2001):Precaucionary saving and fuzzy information. EconomicLetters, 70: 107-114.
• Haughton, G. (1997): Developing models ofsustainable urban development. Cities, 14 (4): 189-195.
• Haughton, G. y C. Hunter (1994): Sustainable Cities.Jessica Kingsley Publishers. London.
• Hausman, D.M. y M.S. McPherson (1996): EconomicAnalysis and Moral Philosophy. Cambridge. CambridgeUniversity Press.
• Hawley, A.H. (1950): Human Ecology. Ronald Press.New York.
• Heal, G.M. (1993): The optimal use of ExhaustibleResources. En Kneese y J.L. Sweeney (eds.): Handbookof Natural Resources and Energy Economics. Vol. III.Amsterdam. Oxford university Press.
• Heal, G.M. (1996): Interpreting Sustainability. Plenarypresentation. 7th annual conference of the EuropeanAssociation of Environmental Economists (EAERE).June 27-29. Lisboa. Portugal.
• Hediger, W. (1999): Economic-Ecological Modellingand Sustainability: A guideline. En Mahendrarajah, S.;A.J. Jakeman y M.McAleer (eds.): Modelling change inintegrated Economic and Environmental Systems.Wiley and Sons Ltd. Chichester: 19-44.
• Hediger, W. (2000): Sustainable development andsocial welfare. Ecological Economics, 32: 481-492.
• Herrera, F. y E. Herrera-Viedma (2000): Linguisticdecision analysis: steps for solving decision problemsunder linguistic information. Fuzzy Sets and Systems,115: 67-82.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A312
![Page 314: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/314.jpg)
• Hettich, F. (2000): Economic Growth andEnvironmental Policy. A theoretical approach. EdwardElgar Pub. Ltd. Cheltenham, UK.
• Hicks, J.R. (1946): Value and Capital. Oxford. OxfordUniversity Press.
• Hinterberger, F. (1993): Reduction of material inputs:an economic foundation of the MIPS concept.Fresenius Environmental bulletin, 2(8); 425-430.
• Hinterberger, F.; F. Lucks y F. Schmidt-Bleek (1996):Material flows vs. "natural capital". What makes aneconomy sustainable?. Ecological Economics, 23: 1-14.
• Hirschberg, J.G.; E. Maasoumi y D.J. Slottje (2001):The environment and the quality of life in the UnitedStates over time. Environmental Modelling andSoftware, 16 (6): 525-532.
• HMSO (1994): Sustainable Development: the UKstrategy. HMSO. London.
• HMSO (1996a): Indicators of SustainableDevelopment for the United Kingdom: a set ofindicators produced for discussion and consultation byan interdepartmental working group, following acommitment in the UK's sustainable developmentstrategy of 1994. Office of National Statistics. London.
• HMSO (1996b): Planned programme ofr the UKenvironmental accounts. Office of National Statistics. London.
• HMSO (1999): Quality of Life Counts: indicators for astrategy for sustainable development for the UnitedKingdom: a baseline assessment. EnvironmentTransport and the Regions. Dept. of the EnvironmentTransport and the Regions. London.
• Hodge, T. (1997): Toward a conceptual framework forassessing progress toward sustainability. SocialIndicator Research, 40: 5-98.
• Hodgson, G.M. (1993): Economics and Evolution:Bringing back life into economics. Polity Press andUniversity of Michigan Press. Cambridge and Ann Arbor.
• Hoffman, J. (2000): The roots index: exploringindices as measures of local sustainable development,
New York city: 1990-1995. Social Indicators Research,52: 95-134.
• Holdren, J.P.; G.C. Daily y P.R. Ehrlich (1995): Themeaning of sustainability: biogeophysical aspects. EnMunasinghe, M. y S. Walter (eds.): Defining andmeasuring sustainability. The biogeophysicalFoundations. World Bank. Washington.
• Holling, C.S. (1973): Resilience and Stability ofecological systems. Annual Review of EcologicalSystems, 4: 1-24.
• Holub, H.W.; G. Tappeiner y U. Tappeiner (1999):Some remarks on the 'System of IntegratedEnvironmental and Economic Accounting' of the UnitedNations. Ecological Economics, 29: 329-336.
• Horn, R.V. (1993): Statistical Indicators for theEconomic & Social Sciences. Cambridge UniversityPress. Cambridge, U.K.
• Hotelling, H. (1933): Analysis of a complex ofstatistical variables into principal components. Journalof Educational Psychology, 24: 417-520.
• Hotelling. H. (1931): The economics of ExhaustibleResources. Journal of Political Economy, 39: 137-175.Hough, M. (1994): Cities and Natural Process.Routledge. New York.
• Howard, E. (1902): Garden Cities of To-morrow.Faber and Faber. London.
• Howarth, R y R.B. Norgaard (1990): IntergenerationalResource Rights, eficiency, and social optimality. LandEconomics, 66. 1-11.
• Howarth, R y R.B. Norgaard (1992): Environmentalvaluation under sustainable development. AmericanEconomic Review Papers and Proceedings, 80: 473-377.
• Howarth, R y R.B. Norgaard (1993): Intergenerationaltransfers and the social discount rate. Environmentaland Resource Economics, 3: 337-358.
• Howarth, R y R.B. Norgaard (1995): Intergenerationalchoices under global change. En Bromley, D. (ed.): Handbookof Environmetal Economics. Oxford. Blackwell.: 111-137.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 313
![Page 315: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/315.jpg)
• Howarth, R. (1991): Intertemporal equilbria andexhaustible resources: an overlapping generationapproach. Ecological Economics, 4 (3): 237-52.
• Howarth, R. (1992): Intergenerational justice an thechain of obligation. Environmental Values, 1 (2), 133-40.
• Howarth, R. (1997): Sustainability as opportunity.Land Economics, 73 (4):569-579
• Hoyt, H. (1959): The Structure and Growth ofResidential Neighbourhood in American Cities.Washington.
• Hueting, R. (1991): Correcting national income forenvironmental losses: toward a practical solution fortheoretical dilemmas. En Constanza, R. (ed.):Ecological Economics. The science and Managementof sustainability. New york. Columbia university Press.:194-213.
• Hueting, R. y L. Reijnders (1998): Sustainability as anobjective concept. Ecological Economics, 27:139-147.
• Hueting, R.; P. Bosch, y B. de Boer (1992):Methodology for the calculation of a sustainableincome. Statistical Essays M44. Central Bureau ofStatistics. Voorburg. The Netherlands.
• Hughes, J.W. (1974): Urban Indicators, MetropolitanEvolution, and Public Policy. Rutgers. New Brunswick.
• Hymans, S.H. (1973): On the use of leadingindicators to predict cyclical turning points. BrookingsPapers on Economic Activity, 2: 329-284.
• ICLEI (1997): Toward Sustainable Cities and Towns.Report of the First European Conference onSustainable cities and towns. Aalborg, May 1994.
• ICLEI (1998): Guía Europea para la Planificación delas Agendas 21 Locales. Ed. Bakeaz. Bilbao.
• IEA (1999a): Renta de los Municipios en Andalucía.Estudios y Análisis. Trabajos de Investigación. Institutode Estadística de Andalucía. Sevilla.
• IEA (1999b): Bases Conceptuales e Instrumentalespara la Adecuación y Mejora del Sistema de Referencia
Espacial de la Estadística Pública. Estudios y Análisis.Trabajos de Investigación. Instituto de Estadística deAndalucía. Sevilla.
• IEA (1999c): Tipificación, Caracterización y Clasificaciónde Áreas Territoriales Andaluzas mediante TécnicasMultivariantes. Estudios y Análisis. Trabajos deInvestigación. Instituto de Estadística de Andalucía. Sevilla.
• IEA (2000): Índice de Competitividad Regional.Estudios y Análisis. Trabajos de Investigación. Institutode Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía.Sevilla.
• IEA (2001): Sistema de Información Municipal deAndalucía. Instituto de Estadística de Andalucía. Juntade Andalucía. Sevilla.
• Ierland, E.C. van (1999): Environment inMacroEconomic Modelling. En Bergh, J.C.J.M. van den(ed.): Handbook of Environmental and ResourceEconomics. Edward Elgar Pub. Ltd. Cheltenham, UK.:593-609
• IIED (1995): Citizen Action to Lighten Britain´sEcological Footprint. International Institute forEnvironment and Development. London.
• IISP (1995): Index of Social Health. Monitoring thesocial well-being of a Nation. Fordham. Institute forInnovation in Social Policy. Tarrytown. New York.
• IIUE (1994): The European Sustainability IndexProject. Project Report. The International Institute forthe Urban Environment. The Netherlands.
• IIUE (1995): Environmental Awareness Workshops.The International Institute of the urban Environment.The Hague.
• IIUE (1998): Indicators for Sustainable UrbanDevelopment. Advanced Study Course on Indicatorsfor Sustainable Urban Development. The Netherlands.
• INE (1981): Programa de la OCDE de elaboración delos indicadores sociales. Medida del bienestar social:progresos realizados en la elaboración de losindicadores sociales. Instituto Nacional de Estadística.Madrid.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A314
![Page 316: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/316.jpg)
• INE (1986): Disparidades económico sociales de lasprovincias españolas. Madrid.
• INE (1991): Indicadores Sociales. Instituto Nacionalde Estadìstica. Madrid.
• INE (1994): Sistema de indicadores cíclicos de laeconomía española: metodología e índices sintéticosde adelanto, coincidencia y retraso. Instituto Nacionalde Estadística. Madrid.
• INE (1997): Indicadores Sociales de España. Disparidadesprovinciales. Instituto Nacional de Estadística. Madrid.
• Isard, W.; C.L. Choguill, J. Kissin; R.H. Seyfarth; R.Tatlock (1972): Ecological-Economic Analysis forRegional Development. New york. The Free Press.
• Isla Pera, M. (1997): Sistemes d'informació iindicadors ambientals a nivell local. Tesi doctoral.Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona.
• Isla Pera, M. (2000): Información ambiental local oindicadores para la gestión local. En Instituto deEstadística de Andalucía (ed.): Estadística y MedioAmbiente. Sevilla: 145-159.
• IUCN, IIED (1994). Carew-Reid, J; Prescott-Allen, R;Bass, S; Dalal-Clayton, B. Strategies for NationalSustainable Development: A Handbook for theirPlanning and Implementation. Earthscan Publications.Feltham, England. U.K.
• IUCN/UNEP/WWF (1991). Cuidar la tierra: Estrategiapara el Futuro de la Vida. IUCN/WWF/UNEP. London.
• Ivanova, I.; F.J. Arcelus y G. Srinivasan (1999): Anassessment of the measurement properties of thehuman development index. Social Indicators Reseach,46: 157-179.
• Ivanovic, B. (1963): Classification of UnderdevelopedAreas According to level of Economic Development.Eastern European Economics, 2 (1-2). International Arsand Sciences Press. New York.
• Ivanovic, B. (1974): Comment établir une liste deindicateurs de développement. Revue de StatistiqueAppliquée, 22 (2).
• Jackson, J.E. (1991): A User´s guide to PrincipalComponents. Wiley and Sons Ltd. New York.
• Jackson, T. y S. Stymme (1996): SustainableEconomic Welfare in Sweden. A pilot Index 1950-1992.Stockholm Environment Institute. The New EconomicsFoundation. Stockholm.
• Jacobs, J. (1969): The Economy of Cities. Randomhouse. New york.
• Jacobs, J. (1984): Cities and the Wealth of Nations.Random House, Inc. New York.
• Jain, R. (1976): Decision making in the presence of fuzzyvariables. IEEE Trans. Syst. Man & Cybern., 6: 698-703.
• Jansson, A.; M. Hammer; C. Folke; R. Constanza(1994): Investing in Natural Capital. Island Press.Washington.
• Jensen, H.V. y O.G. Pedersen (1998): Danish NAMEA1980-1992. Statistics Denmark. Denmark.
• Jiménez Berrocal, M. (1998): Estadística yModelización Económica "Fuzzy". Tesis Doctoral.Universidad de Málaga. Málaga.
• Johansson, P.O. (1991): An Introduction to ModernWelfare Economics. Cambridge University Press.Cambridge.
• Johnson, R.W. y D.W. Wichern (1998): AppliedMultivariate Statistical Analysis. Prentice Hall, UpperSaddle River, New Jersey.
• Johnston, D.F. (1988): Toward a comprehensive qualityof life index. Social Indicators Research, 20: 473-496.
• Jolliffe, I.T. (1972): Discarding variables in a principalcomponents analysis, I: Artificial Data. AppliedStatistics, 21: 160-173.
• Jolliffe, I.T. (1973): Discarding variables in a principalcomponents analysis, II. Real Data. Applied Statistics,22: 21-31.
• Jolliffe, I.T. (1986): Principal Components Analysis.Springer-Verlag. New York.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 315
![Page 317: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/317.jpg)
• Jones, E. (1990): Metropolis. The World´s GreatCities. Oxford University Press. Oxford.
• Jorgensen, S.E. (1992): Integration of EcosistemTheories: A pattern. Dortrecht.
• Jorgensen, S.E. (1994): Review and comparison of goalFunctions in System Ecology. VIE MILIEU, 44 (1): 11-20.
• Kåberger, T. y B. Månsson (2001): Entropy andeconomic processes-physics perspectives. EcologicalEconomics, 36: 165-179.
• Kaiser, H.F. (1958): The varimax criterion for analyticrotation in factor analysis. Psychometrika, 23: 187-200
• Kates, R.W.; Clark, W.C; Corell, R.H.; Hall, J.M.;Jaeger, C.C.; Lowe, I.; McCarthy, J.J.; Schellnhuber,H.J.; Bolin, B.; Dickson, N.M.; Faucheux, S.; Gallopin,G.C.; Grubler, A.F.; Huntley, B.; Jager, J.; Jodha, N.S.;Kasperson, R.E.; Mabogunje, A.; Matson, P.; Mooney,H.; Moore III, B.; O'Riordan, T.; Svedlin, U. (2001):Sustainability Science. Science, 292: 641-642.
• Kaufmann, A. (1975): Introduction to the theory ofFuzzy Subsets. Vol. 1. Academic Press. New York.
• Kaufmann, A. y M.M. Gupta (1988): FuzzyMathematical Models in Engineering and ManagementScience. North-Holland. Amsterdam
• Kaufmann, R.K. y C.J. Cleveland (1995): Measuringsustainability: needed an interdisciplinary approach to aninterdisciplinary concept. Ecological Economics, 15:109-112.
• Kay, J.J. y E.D. Schneider (1992): Thermodinamicsand measures of ecological integrity. En EcologicalIndicators. Elsevier Publishers. Amsterdam: 159-182.
• Kendall, M.G. (1975): Multivariate analysis. Griffin. London.
• Keynes, J.M. (1921): A treatise on probability.Reprinted in vol. 8 of The Collected Writings of J.M.Keynes. London. MacMillan, Ed. de 1971.
• King, M.A. (1974): Economic growth and socialdevelopment: a statistical investigation. Review of Incomeand Wealth, 20 (3):
• Klir, G.J. (1991): Facets of Systems Science. PlenumPress. New York.
• Klir, G.J. y B. Yuan (1995): Fuzzy sets and Fuzzy logic.Theory and Applications. Prentice Hall. New Jersey.
• Kneese, A.V. y J.L. Sweeney (eds.)(1985): Handbookof Natural Resources and Energy Economics. North-Holland. Amsterdam.
• Kneese, A.V., R.U. Ayres y R.C. d'Arge (1970):Economics and the Environment: A Materials BalanceApproach. Resources for the Future. Washington, D.C.
• Knox, P. y P. Taylor (eds.)(1995): World cities in aworld system. Cambridge University Press. Cambridge.
• Koopmans, T.C. (1947): Measurement without theory.Review of Economics and Statistics, 29 (3): 161-172.
• Kosko, B. (1990): Fuzziness vs. probability. Int. J.gen. Syst., 17: 211-240.
• Kosko, B. (1992): Neural Networks and FuzzySystems. Prentice-Hall. Toronto.
• Kostof, S. (1991): The City Shaped: urban patternsand meanings through history. Little, Brown. Boston.
• Kuik, O.J. y A.J. Gilbert (1999): Indicators ofSustainable Development. En Bergh, J.C.J.M. van den(ed.): Handbook of Environmental and ResourceEconomics. Edward Elgar Pub. Ltd. Cheltenham, UK.:722-730.
• Kuik, O.J. y H. Verbruggen (eds)(1991): In Search ofIndicators of Sustainable Development. KluwerAcademic Publishers. Dordrecht, The Netherlands.
• Kula, E. (1992): Economics of Natural Resources, theEnvironment and Policies. Chapman & Hall. Londres.
• Kunte, A.; K. Hamilton; J. Dixon y M. Clements(1998): Estimating National Wealth: Methodology andresults. World Bank Environmental Department Paper.World Bank. Washington, D.C.
• Kuznets, S. (1955): Economic Growth and incomeinequality. American Economic Review, 49: 1-28.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A316
![Page 318: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/318.jpg)
• Lahiri, M. y S. Moore (eds.)(1991): Leading EconomicsIndicators: New Approaches and Forecasting Records.Cambridge University Press. New York.
• Lai, D. (2000): Temporal analysis of humandevelopment indicators: principal componentapproach. Social Indicators Reseach, 51: 331-366.
• Lasso de la Vega Martínez, M.C. y A.M. UrrutiaKareaga (2000): IDHR: Un Índice de Desarrollo humanosensible a la desigualdad en la distribución de la renta.Actas XIV Reunión Asepelt España. Oviedo.
• Laszlo, E. (1996): A Systems View of the World: Aholistic vision for our time. Hampton Press. Cresskill, NJ.
• Lebart, L.; A. Morineau y K.M. Warwick (1977):Multivariate Descriptive Statistical Analysis. Wiley andSons Ltd. Chichester, UK.
• Lebart, L.; A. Morineau y M. Piron (1995): Statistiqueexploratoire multidimensionnelle. Dunod. Paris.
• Lehn, K. y K.-H. Temme (1996): Fuzzy classificationof sites suspected of being contaminated. EcologicalModelling, 85: 51-58.
• Leicester City Council (1995): Indicators ofSustainable Development in Leicester: Progress andTrends. Leicester City Council. Leicester, UK.
• Lélé, S. (1991): Sustainable Development, a criticalreview. World Development, 19 (6):607-621.
• Lenz, R.; I. G. Malkina-Pykh y Y. Pykh (2000):Introduction and overview. Special issue onEnvironmental Indicators and indices. EcologicalModelling, 130: 1-11.
• Leontief, W. (1941): The structure of the AmericanEconomy, 1919-1939. Oxford University Press. Oxford.
• Leontief, W. (1970): Environmental repercussions andthe Economic Structure: an input-Output Approach.Review of Economics and Statistics. 52 (3): 262-271.
• Levett, R. (1998): Sustainability indicator - integratingquality of life and environmental protection. Journal ofRoyal Statistical Society, A, 161: 291-302.
• LGMB (1995): The Sustainability Indicators ResearchProject. Local Governments Management Board.Luton, UK.
• Lindahl, E. (1933): The concept of Income. En G.Bagge (ed.): Economic Essays in Honor of GustafCassel. London. George Allen and Unwin.
• Little, R.J.A. y D.B. Rubin (2002): Statistical Analysiswith Missing Data. Wiley. New York. 1st. Ed. 1987.
• Liu, B. (1976): Quality of Life Indicators in U.SMetropolitan Areas: a statistical analysis. Praeger.New York.
• Liverman, D.M.; M.E. Hanson; B.J. Brown y R.W.Meredith (1988): Global sustainability: towardmeasurement. Environmental Management, 12 (2):133-143.
• Lootsma, F.A. (1997): Fuzzy logic for planning anddecision making. Kluwer Academic Pub. Dordrecht.The Netherlands.
• Lotka, A.J. (1925): Elements of physical biology. 3rd.Ed. 1956.
• Lovelock, J.E. (1979). Gaia: a new look at life onEarth: Oxford University Press. Oxford.
• Lovelock, J.E. (1988): The ages of Gaia. New York:Norton.
• Lucas, R.E. (1986): Adaptative behaviour andeconomic theory. Journal of Bussiness, 59 (4).
• Lucas, R.E. (1988): On the mechanics of economicdevelopment. Journal of Monetary Economics, 22: 3-42.
• Lynch, K. (1965). La ciudad como medio ambiente.Scientific American, 4. Madrid.
• Lynch, K. (1981): A theory of good city form. MITPress. Cambridge, MA.
• Maasoumi, E. (1998): Multidimensionalapproaches to welfare. En Silbert, L. (ed.): IncomeInequality Measurement: From theory to practice.Kluwer. New York.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 317
![Page 319: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/319.jpg)
• Maclaren, V.W. (1996): Developing Indicators ofUrban Sustainability: A Focus on the CanadianExperience. Toronto, Canada: ICURR Press.
• Mahalanobis, P.C. (1936): On the GeneralizedDistance in Statistics. National Institute of Science inIndia, 12:49-55.
• Mäler, K.G. (1991): National accounts andenvironmental resources. Environmental andResources Economics, 1 (1): 1-16.
• Mallo Fernández, F. (1985): Análisis de componentesprincipales y técnicas relacionadas. Universidad deLeon. Leon.
• Malthus, T.R. (1820): Principles of Political Economy.Londres.
• Malthus, T.R. (1986): An Essay on the Principle ofPopulation. (1ª edición de 1798). Pickering. London.
• Mamdami, E.H. (1977): Applications of fuzzy logic toapproximate reasoning using linguistic synthesis. IEEETransactions on Computers, 26 (12): 1182-1191.
• Maravall, A. (1989): La extracción de señales y elanálisis de coyuntura. Revista Española de Economía,6: 109-132.
• Mardia, K.W.; J.T. Kent y J.M. Bibby (1979):Multivariate Analysis. Academic Press. New York.
• Margalef, R. (1991): Teoría de los SistemasEcológicos. Ed. Universidad de Barcelona.Barcelona.
• Margalef, R. (1992): Ecología. Editorial Planeta.Barcelona.
• Markandya, A. (1998): Poverty, Income Distributionand Policy Making. Environmental & ResourceEconomics, 11 (2-3): 459-472.
• Markandya, A. (2001): Poverty, environment anddevelopment. En Folmer, H.; H.L. Gabel; S. Gerking yA. Rose (eds.): Frontiers of Environmental Economics.Edward Elgar Publishing. Cheltenham, UK: 192-213.
• Martín Guzmán, M.P. (1988): Métodos estadísticosen el análisis regional. Revista de Estudios Regionales,22: 149-170.
• Martín Reyes, G.; A. García Lizana y A. FernándezMorales (2000): Evolución de la desigualdad y lapobreza en Andalucía. Instituto de Estadística deAndalucía. Sevilla.
• Martínez Alier, J. (1987): Ecological Economics:Energy, Environment and Society. Oxford. BasilBlackwell.
• Martínez Alier, J. (1992): De la Economía Ecológica alEcologismo Popular. ICARIA. Barcelona.
• Martínez Alier, J. (1999): Introducción a la EconomíaEcológica. Rubes. Barcelona.
• Martínez Alier, J. y M. O'Connor (1996): Distributionalissues in Ecological Economics. En Constanza, R.;Segura, O. y J. Martínez Alier (ds.): Getting Down toEarth: Practical Applications of Ecological Economics.Washington DC. Island Press.: 153-84.
• Martínez Alier, J. y Schlupmann, K. (1991): LaEcología y la Economía. Fondo de Cultura Económica.México.
• Martínez Alier, J., Munda, G., y J. O'Neill (1997):Inconmensurability of values in Ecological Economics.En O'Connor, M. y C. Spash (eds.): Valuation and theEnvironment: Theory, methods and Practice.Cheltenham. UK., Edward Elgar.
• Martínez Alier, J., Munda, G., y J. O'Neill (1998): Weakcomparability of values as a foundation for EcologicalEconomics. Ecological Economics, 26: 277-286.
• Marx, C. ([1867] 1906): Capital. F. Engels trans.Modern Library edition. Random house. New york.
• Max-Neef, M. (1995): Economic Growth and qualityof life: a Threshold hypotesis. Ecological Economics,15 (2): 115-118.
• Maynard Smith, J. (1982): Evolution and the Theoryof Games. Cambridge University Press. New York.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A318
![Page 320: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/320.jpg)
• Meade, J. (1962): The effect of savings onconsumption in a state of steady growth. Review ofEconomic Studies, 29: 227-234.
• Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J. y W.W.Behrens III (1972): The limits to Growth: A Report for theClub of Rome´s Project on the Predicament of Mankind.London. Earth Island Press.
• Meadows, D.H.; D.L. Meadows y J. Randers (1992):Beyond the limits: Confronting Global Collapse,Envisioning a Sustainable Future. Chelsea GreenPublishing Co.; Post Mills, VT.
• Mebratu, D. (1998): Sustainability and SustainableDevelopment: Historical and conceptual review.Environmental Impact Assessment Review, 18: 493-520.
• Mega, V. (1996): Our city, our future: towardssustainable development in European Cities.Environment and Urbanization, 8: 133-154.
• Mega, V. y J. Pedersen (1998): Urban SustainabilityIndicators. European Foundation for the Improvementof Living and Working Conditions. Dublin.
• Melchor Ferrer, E. (1995): Aplicación de la dinámicade sistemas al estudio integrado de economía,contaminación y recursos naturales en Andalucía. TesisDoctoral. Universidad de Málaga.
• Melis, F. (1983): Construcción de indicadores cíclicosmediante ecuaciones en diferencias. EstadísticaEspañola, 98: 45-48.
• Michalos, A. (1980): Satisfaction and Happiness.Social Indicator Research, 8: 385-422.
• Michalos, A. (1997): Combining social, economicand environmental indicators to measure sustainablehuman well-being. Social Indicators Research 40:221-258.
• Mill, J.S. (1871): Principles of Political Economy. 7th.Ed. London.
• Mitchell, B. (1999): La gestión de los recursos y delmedio ambiente. Ed. Mundiprensa, Madrid.
• Mitra, T. (1983): Limits on population growth underexhaustible resource constraints. InternationalEconomic Review, 24 (1): 155-68.
• MMA (1996a): Indicadores ambientales. Unapropuesta para España. Dirección General de Calidad yEvaluación Ambiental. Ministerio de Medio Ambiente.Madrid.
• MMA (1996b): Sistema español de indicadoresambientales: subáreas de biodiversidad y bosque.Servicio de Publicaciones. Ministerio de MedioAmbiente. Madrid.
• MMA (1998): Sistema español de indicadoresambientales: subáreas de agua y suelo. Ministerio deMedio Ambiente. Centro de Publicaciones. Madrid.
• MMA (1999): Sistema español de indicadoresambientales: subáreas de atmósfera y residuos. Centro dePublicaciones. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
• MMA (2000): Sistema español de indicadoresambientales: Área de medio urbano. Centro dePublicaciones. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
• MMA (2001): Sistema español de indicadoresambientales: subárea de costas y medio marino. Centro dePublicaciones. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
• Moffatt, I. (1994): On measuring sustainabledevelopment indicators. International Journal ofSustainable Development and World Ecology, 1: 97-109.
• Moffatt, I. (1996): An evaluation of environmentalspace as the basis for sustainable Europe. InternationalJournal of Sustainable Development and WorldEcology, 3: 49-69.
• Moffatt, I. y M. Wilson (1994): An index of sustainableeconomic welfare for Scotland, 1980-1991.International Journal of Sustainable Development andWorld Ecology, 1: 264-291.
• Moldan, B. y S. Billhartz (eds.)(1997): SustainabilityIndicators. Report of the project on Indicators ofsustainable Development. SCOPE. Wiley and Sons Ltd.Chichester, UK.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 319
![Page 321: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/321.jpg)
• MOPTMA (1996). Primer Catálogo Español deBuenas Prácticas. Comité Hábitat II España. Madrid.
• Morillas Raya, A. (1994): Introducción al análisis dedatos difusos. Mimeo para el Curso de Doctorado enEconomía Cuantitativa. Universidad de Málaga.Málaga.
• Morillas Raya, A.; B. Díaz Díez y J. González Herrera(1997a): A fuzzy multiple attribute proposal forevaluating environmental plans. Fuzzy EconomicReview, 2:23-34.
• Morillas Raya, A.; B. Díaz Díez y J. González Herrera(1997b): Análisis de concordancia comparativa difusa.Estadística Española, 142:67-97.
• Morris, A.; R. Rogerson y A. Findlay (1988): In searchof an explanation of QOL in british cities: Some Scottishdimensions. Scottish Geographical Magazine, 104 (3):130-137.
• Morris, D. (1996): Cities of Opportunity. Nature &Resources, Vol.32: 8-9.
• Morrison, D.F. (1990): Multivariate StatisticalMethods. 3rd edition. McGraw Hill. New York.
• Morse, S.; N. Mc Namara; M. Acholo y B. Okwoli(2001): Sustainability indicators: the problem ofintegration. Sustainable Development, 9: 115.
• Mot, E.; P.J. van den Noord; D. van der Stelte-Scheele; M. Koning y M. Couwenberg (1989): Hermes-The Netherlands. Foundation for Economic Research(SEO). University of Amsterdam.
• Mukherjee, R. (1989): The Quality of Life: valuation insocial research. Sage Pub. Nueva Delhi.
• Müller, F. (1979): Energy and Environment inInterregional Input-Output models. Martinus Nijhoff.The Hague.
• Müller, F.; R. Hoffmann-Kroll y H. Wiggering (2000):Indicating ecosystem integrity. Theoretical conceptsand environmental requirements. Ecological Modelling,130: 13-23.
• Mumford, L. (1934): Technics and Civilization.Harcourt, Brace & Jovanovich. New York.
• Mumford, L. (1961): The City in history. Harcourt,Brace & Jovanovich. New York.
• Mumford, L. (1964): The Highway and the City. NewAmerican Library. New York.
• Munasinghe, M. (1993): Environmental Economicsand Sustainable Development. Environmental Paper nº3. World Bank. Washington DC.
• Munasinghe, M. y W. Shearer (1996): Defining andmeasuring sustainability - the biogeophysical foundations.Environmental Development Economics, 1 (4): 489-493.
• Munda, G. (1993): Multiple Criteria decision aid:some epistemological considerations. Journal ofMulticriteria Analysis in Physical Planning.
• Munda, G. (1995): Multicriteria Evaluation in a FuzzyEnvironment. Theory and applications in EcologicalEconomics. Physica-Verlag. Heidelberg.
• Munda, G.; P. Nijkamp y P. Rietveld (1992):Multicriteria Evaluation and Fuzzy Set Theory:Applications in Planning for Sustainability. ResearchMemorandum 1992-68. Free University. Amsterdam.
• Munda, G.; P. Nijkamp y P. Rietveld (1993):Qualitative multicriteria evaluation for EnvironmentalManagement. Ecological Economics, 10: 97-112.
• Munda, G.; P. Nijkamp y P. Rietveld (1994): Fuzzymultigroup conflict resolution for EnvironmentalManagement. En Weiss, J. (ed.): The economics ofproject appraisal and the environment. Edward Elgar.Aldershot: 161-183.
• Munda, G.; P. Nijkamp y P. Rietveld (1995):Qualitative multicriteria methods for fuzzy evaluationproblems: an illustration of economic-ecologicalevaluation. European Journal of Operational Research,82: 79-97.
• Munro, A. (1997): Economics and biological evolution.Environmental and Resource Economics, 9: 429-449.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A320
![Page 322: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/322.jpg)
• Muradian, R. (2001): Ecological Thresholds: a survey.Ecological Economics, 38: 7-24.
• Narayan, D. (1999): A Dimensional Approach toMeasuring Social Capital. World Bank.
• Naredo, J.M. (1987): La Economía en Evolución.Historia y perspectivas de las categorías básicas delpensamiento económico. Ministerio de Economía yHacienda. Siglo XXI. Madrid.
• Naredo, J.M. (1991). El crecimiento de la ciudad y elmedio ambiente. En Rodríguez, J. (ed.): Las grandesciudades: debates y propuestas. Economistas Libros.Madrid.
• Naredo, J.M. (1994): El funcionamiento de lasciudades y su incidencia en el territorio. Ciudad yTerritorio. No. 100-101.
• Naredo, J.M. (1996a): Sobre el origen, el uso y elcontenido del término sostenible. En MOPTMA (ed.):Ciudades para un futuro más sostenible. Primercatálogo español de buenas prácticas. Comité EspañolHabitat II. Madrid.
• Naredo, J.M. (1996b): Sostenibilidad, diversidad ymovilidad horizontal en los modelos de uso delterritorio. En MOPTMA (ed.): Ciudades para un futuromás sostenible. Primer catálogo español de buenasprácticas. Comité Español Habitat II. Madrid.
• Naredo, J.M. (1996c): Sobre la insostenibilidad delas actuales conurbaciones y el modo de paliarla. EnMOPTMA (ed.): Ciudades para un futuro mássostenible. Primer catálogo español de buenasprácticas. Comité Español Habitat II. Madrid.
• Naredo, J.M. y A. Valero (eds.)(1999): DesarrolloEconómico y Deterioro Ecológico. FundaciónArgentaria. Colección Economía y Naturaleza. Madrid.
• Naredo, J.M. y J. Frías (1988). Flujos de energía,agua, materiales e información en la ComunidadAutónoma de Madrid. Consejería de Economía. CAM.Madrid.
• Naredo, J.M. y S. Rueda (1996): La "ciudadsostenible": Resumen y Conclusiones. En MOPTMA
(ed.): Ciudades para un futuro más sostenible. Primercatálogo español de buenas prácticas. Comité EspañolHabitat II. Madrid.
• Neumann, J. von y O. Morgenstern (1944): Theory ofgames and economic behaviour. Princenton universityPress. Princenton.
• Neumayer, E. (1999a): The ISEW -not an index ofsustainable economic welfare. Social IndicatorResearch, 48: 77-101.
• Neumayer, E. (1999b): Weak versus StrongSustainability. Edward Elgar Pub. Ltd. Cheltenham, UK.Neumayer, E. (2000a): On the methodology of ISEW,GPI and related measures: some constructivesuggestions and some doubt on the `threshold'hypothesis, Ecological Economics, 34 (3): 347-361.
• Neumayer, E. (2000b): Resource Accounting inMeasures of unsustainability. Environmental andResource Economics, 15: 275-278.
• Neumayer, E. (2001): The human development indexand sustainability-a constructive proposal. EcologicalEconomics, 39: 101-114.
• New Economics Foundation (1994): Indicators forAction. Commission for Sustainable Development, May.
• Newcombe, K.; J.D. Kalma; y A.R. Asron (1978): Themetabolism of a city: the case of Hong Kong. Ambio, 7:3-15.
• Newman, P.W.G. (1999): Sustainability and cities:extending the metabolism model. Landscape andurban Planning, 44: 219-226.
• Nijkamp y Pepping (1998): A meta-AnalyticalEvaluation of Sustainable City Initiatives. UrbanStudies, 35 (9): 1481-1500.
• Nijkamp, P. y A. Perrels (1994): Sustainable Cities inEurope. Earthscan Publications Ltd. London.
• Nijkamp, P. y H. Opschoor (1995): Urban EnvironmentSustainability: critical Issues and Policy Measures in aThird World Context. En Chatterjee (ed.): Urban Policies inThird World Countries. MacMillan. New York.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 321
![Page 323: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/323.jpg)
• Nijkamp, P. y J. Vleugel (1995): In search ofSustainable Transport Systems. En Banister, D.; R.Capello y P. Nijkamp (eds.): Transport andcommunications networks in Europe: policy evolutionand change. Belhaven Press: 287-300.
• Nijkamp, P. y Ouwersloot, H. (1997): A decisionsupport system for regional sustainable development:The Flag model. Tinbergen Institute Discussion Papers,nº 74. Tinbergen Institute. Amsterdam.
• Nijkamp, P. y Pepping, G. (1998): A meta-analyticalevaluation of sustainable city initiatives. Urban Studies,15 (9): 1481-1500.
• Nijkamp, P. y R. Vreeker (2000): Sustainabilityassessment of development scenarios: methodologyand applications to Thailand. Ecological Economics,33: 7-27.
• Nilsson, J. y S. Bergström (1995): Indicators for theassessment of ecological and economic consecuencesof municipal policies for resource use. EcologicalEconomics, 14: 175-184.
• Noorbakhsh, F. (1998): A modified HumanDevelopment Index. World Development, 26 (3):517-528.
• Nordhaus, W. (1973): World Dinamics: measurementwithout data. Economic Journal, 83: 1156-83.
• Nordhaus, W. y J. Tobin (1972): Is growth obsolete?.En Economic Growth. Columbia University Press.Nueva York.
• Norgaard, R.B. (1984): Coevolutionary developmentpotential. Land Economics, 60: 160-173.
• Norgaard, R.B. (1988): Sustainable Development: aco-evolutionary view. Futures, 60:6-20.
• Norgaard, R.B. (1989): Three dilemmas ofenvironmental accounting. Ecological Economics, 1:303-14.
• Norgaard, R.B. (1990): Economic Indicators ofResource Scarcity. Journal of EnvironmentalEconomics and Management , 19:19-25.
• Norgaard, R.B. (1992): Resolving economic andenvironmental perspectives on the future. Ponenciapresentada en el IV Congreso Nacional de Economía.Consejo General de Colegios de Economistas deEspaña. Sevilla. 9-11 Diciembre.
• Norgaard, R.B. (1993): The coevolution of economicand enviromental systems and the emergence ofunsustainability. En R.W. England (ed.): EvolutionaryConcepts in Contemporary Economics. Ann Arbor. MI:University of Michigan Press.
• Norgaard, R.B. (1994): Development Betrayed: TheEnd of Progress and a Coevolutionary Revisioning ofthe Future. Routledge, London and New York.
• Norton, B.G. (1982): Environmental ethics and therights of future generations. Environmental Ethics, 4 (4),319-30.
• Norton, B.G. (1992): Sustainability, human welfare andecosystem health. Environmental Values, 1: 97-111.
• Nurkse, R. (1953): Problems of capital formation inunderdeveloped countries. Oxford University Press.New York.
• Nussbaum, M.C. y A. Sen (eds.)(1993): The quality oflife. Clarendon press. Oxford. UK.
• O´Meara, M. (1999): Reinventing Cities for people andthe planet Paper 147. WorldWatch Institute. Washinton DC.
• O'Connor, M. (1998): Ecological-EconomicSustainability. En Faucheux, S. y M. O´Connor (eds.):Valuation for Sustainable Development. Methods andPolicy Indicators. Advances in Ecological Economicsseries. Edward Elgar Pub. Inc. Cheltenham, UK.
• O'Connor, M. (2000): The VALSE project - anintroduction. Ecological Economics, 34: 165-174.
• O'Neill, J. (1993): Ecology, Policy and Politics.London: Routledge.
• Ocaña Ocaña, C. (1998): Áreas Sociales Urbanas.Observaciones sobre las ciudades andaluzas. SerieEstudios y Ensayos. SPICUM. Universidad de Málaga.Málaga.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A322
![Page 324: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/324.jpg)
• Odum, E.P. (1953): Fundamentals of Ecology. 1ª Ed.Philadelphia: W.B. Saunders.
• Odum, E.P. (1963): Ecology. Holt, Reinhart andWilson. New York.
• Odum, E.P. (1969): The strategy of ecosystemdevelopment. Science, 164: 262-70.
• Odum, E.P. (1980): Ecology and our endangered life-suport systems. Sinauer Assoc. Inc.Pub.
• Odum, E.P. (1983): Basic Ecology. Chs. CollegePublishing. Saunders. Philadelphia.
• Odum, E.P. (1985): Trends expected in stressedecosystems. Bioscience, 35 (7): 419-22.
• Odum, H.T. y E.P. Odum (1976): Energy basis for manand nature. McGrawHill. N. York.
• Odum, H.T. (1971): Environment, Power and Society.Wiley and Sons Ltd. New York.
• Odum, H.T. (1983): Systems Ecology. Wiley and SonsLtd. New York.
• Odum, H.T. (1996): Environmental Accounting:Emergy and environmental decision making. Wiley andSons Ltd. New York.
• OECD/OCDE (1973): List of social concernscommon to most OECD countries OCDE Paris.
• OECD/OCDE (1978): Urban EnvironmentalIndicators. OCDE Paris.
• OECD/OCDE (1982): The OECD List of SocialIndicators. OCDE Paris.
• OECD/OCDE (1983): Managing Urban Change: Therole of Government. Paris.
• OECD/OCDE (1986): Living Conditions in OECDCountries in 1986. OCDE Paris
• OECD/OCDE (1989): Economic Instruments forEnvironmental Protection. OCDE Paris.
• OECD/OCDE (1990): Enviromental Policies for citiesin the 1990s. OCDE Paris.
• OECD/OCDE (1991): Enviromental Indicators. Apreliminary Set OCDE Paris.
• OECD/OCDE (1993): OECD Core Set of Indicatorsfor Environmental Performance Reviews. EnvironmentMonographs Nº 83. OCDE Paris.
• OECD/OCDE (1994): Environmental Indicators.OECD Core Set OCDE Paris.
• OECD/OCDE (1995a): Cities for the 21st century.OCDE Paris.
• OECD/OCDE (1995b): Urban Energy Handbook:Good Local Practice. OCDE Paris.
• OECD/OCDE (1995c): Urban Travel and SustainableDevelopment. OCDE Paris. En colaboración con la ECMT.
• OECD/OCDE (1996a): Strategies for housing andsocial integration in cities. OCDE Paris.
• OECD/OCDE (1996b): Innovative policies for sustainableurban development. The ecological city. OCDE Paris.
• OECD/OCDE (1997): Better understanding our cities.The role of urban indicators. OCDE Paris.
• OECD/OCDE (1998): Core Set of Indicators ofDevelopment Progress. Development AssistanceCommittee. DAC (98)6. OCDE Paris.
• OECD/OCDE (1999): OECD Environmental Data:Compendium 1999 Edition. OCDE Paris.
• OECD/OCDE (2000a): Frameworks to MeasureSustainable Development: An OECD Expert Workshop.OCDE Paris.
• OECD/OCDE (2000b): Towards SustainableDevelopment: Indicators to Measure Progress.Proceedings of the Rome Conference. OCDE Paris.
• OECD/OCDE (2001a): OECD Environmental Outlook.OCDE Paris.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 323
![Page 325: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/325.jpg)
• OECD/OCDE (2001b): Policies to enhancesustainable development. OCDE Paris.
• OECD/OCDE (2001c): Sustainable Development:Critical Issues. OCDE, Paris.
• Openshaw, S. (1993): Modelling spatial interactionusing neural net En Fisher, M. y P. Nijkamp (eds.): GIS,spatial modelling and policy evaluation. Springer-Verlag. Heidelberg: 147-164.
• Opschoor, H. y L. Reijnders (1991): Towardssustainable development indicators. En Kuik, O. y H.Verbruggen (eds.): In search of Indicators of SustainableDevelopment. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht,The Netherlands: 7-27.
• Ott, W.R. (1978): Environmental Indices: Theory andPractice. Ann Arbor Science. Michigan.
• Ott, W.R. (1995): Environmental Statistics and DataAnalysis. Lewis Publishers. Boca Raton. California.
• Page, T. (1977): Conservation and EconomicEfficiency. John Hopkins University Press. Baltimore.
• Page, T. (1988): Intergenerational equity and thesocial rate of discount. En V. K. Smith (ed.):Environmental Resources and Applied WelfareEconomics. Washington, D.C. Resources for theFuture.
• Page, T. (1991): Sustainability and the Problem ofValuation. En Constanza, R. (ed.): Ecological Economics:The Science and Management of Sustainability. New York,Columbia University Press.: 58-74.
• Panayotou, T. (1995): Environmental degradation atdifferent stages of economic development. En Ahmed,I. y J.A. Doeleman (eds.): Beyond Rio: Theenvironmental crisis and sustainable livehoods in thethird world. Macmillan Press. London: 50-63
• Park, R.E.; Burgess, E.W. y R.D. McKenzie (1925):The city. The University of Chicago Press. Chicago.
• Parker, S.C. y K.F. Siddiq (1997): Seeking acomprehensive measure of economic well-being.Economic Letters (54)3: 241-244.
• Parra, F. (1994): La ciudad como ecosistema. Ciudady Territorio, 100-101. MOPTMA.
• Passet, R. (1996): Principios de Bioeconomía.Fundación Argentaria. Madrid.
• Pawlak, Z. (1982): Rough Sets. International Journalof information and Computer Sciences, 11: 341-356.
• Pawlak, Z. (1991): Rough Sets: Theoretical Aspectsof reasoning about data. Kluwer, Dordrecht.
• Peacock, K.A. (1995): Sustainability as symbiosis.Alternatives, 21 (4): 16-22.
• Pearce, D.W. (2000): The policy relevance and usesof aggregate indicators: genuine savings. En OCDE(ed.): Frameworks to measure sustainabledevelopment. An OECD Expert Workshop. Paris.
• Pearce, D.W. y E.B. Barbier (2000): Blueprint for asustainable economy. Earthscan Publications Ltd. London.
• Pearce, D.W. y G.D. Atkinson (1993): Capital theoryand the measurement of sustainable development: anindicator of weak sustainability. Ecological Economics,8 (2):103-108.
• Pearce, D.W. y G.D. Atkinson (1995): Measuringsustainable Development. En Bromley, D. (ed.):Handbook of Environmetal Economics. Oxford.Blackwell. Pags. 166-181.
• Pearce, D.W. y J. Warford (1993): World Without End:Economics, Environment and SustainableDevelopment. World Bank. Oxford University Press.
• Pearce, D.W. y R.K. Turner (1990): Economics ofnatural resources and the environment. HarvesterWheatsheaf. Nueva York.
• Pearce, D.W., K. Hamilton y G.D. Atkinson (1996):Measuring Sustainable Development: Progress onIndicators. Environment and Development Economics, 1:85-102.
• Pearce, D.W.; A. Markandya y E.B. Barbier (1989):Blueprint for a green Economy. Earthscan PublicationsLtd. London.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A324
![Page 326: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/326.jpg)
• Pearce, D.W.; E.B. Barbier y A. Markandya (1990):Sustainable Development. Economics and Environmentin the Third World. Edward Elgar Publishing Ltd.London.
• Pearson, K. (1901): On lines and planes of closest fitto a system of points in space. Philosophical Magazine,6: 559-572.
• Pedrycz, W. (1994): Why triangular membershipfunctions. Fuzzy Sets and Systems, 64: 21-30.
• Pelt, M.J.F. van (1993): Ecological sustainability andsustainable development. Avebury, Aldershot, UK.
• Pena Trapero, J. B. (1977): Problemas de la medicióndel bienestar y conceptos afines. Una aplicación al casoespañol. INE. Madrid.
• Pena Trapero, J. B. (1994): Los indicadores socialesregionales. En (VV.AA.): Datos, técnicas y resultados delmoderno análisis económico regional. Ed.Mundiprensa. Madrid.
• Perelló Sivera, J. (1996): Economia Ambiental.Universidad de Alicante. Secretariado dePublicaciones. Alicante.
• Perrings, C. (1987): Economy and environment; Atheoretical essay on the interdependence of economicand environmental systems. Cambridge UniversityPress. Cambridge.
• Perrings, C. (1990): Economic growth andsustainable development. Paper for the Workshop onSustainable Development, Science and Policy, Bergen.
• Perrings, C. (1991): Reserved rationality and theprecautionary principle: Technological change, timeand uncertainty in environmental decision making. EnConstanza, R. (ed.) Ecological Economics, The Scienceand Management of Sustainability. New York. ColumbiaUniversity Press.: 153-166.
• Perrings, C. (1994): Ecological resilience in thesustainability of economic development. Discussionpaper in Environmental Economics and EnviromentalManagement, nº. 9405. University of York. York, U.K.
• Perrings, C. y D.W. Pearce (1994): Threshold effectsand incentives for the conservation of biodiversity.Environmental and Resource Economics, 4 (1): 13-28.
• Perrings, C.; C. Folke; K.G. Mäler; C.S. Holling y B-O.Jansson (eds.)(1995): Biodiversity loss: Ecological andeconomic issues. Cambridge University Press. Cambridge.
• Peskin, H.M. (1991): Alternative environmental andresource accounting approaches. En Constanza, R.(ed.) Ecological Economics, The Science andManagement of Sustainability. New York. ColumbiaUniversity Press.: 176-193.
• Peter, J.P. (1979): Reliability: a review of basic issuesand marketing practices. Journal of MarketingResearch, 16: 6-17.
• Peters, W.S. y J.Q. Butler (1970): The construction ofRegional Economic Indicators by principalcomponents. Annals of Regional Science, IV: 1-14.
• Pezzey, J. (1989): Economic analysis of sustainablegrowth and sustainable development. EnvironmentalDepartment Working Paper Nº 15. World Bank.Washington DC.
• Pezzey, J. (1992): Sustainability: an interdisciplinaryguide. Environmental Values, 1 (4): 321-62.
• Pezzey, J. (1994): The optimal sustainable depletionof nonrenewable resources. Working Paper.Department of Economics. University College London.
• Pezzey, J. (1997): Sustainability constrains, presentvalue maximisation and intergenerational welfare. LandEconomics, 21:41-55
• Pezzey, J.C.V. y M.A. Toman (eds.)(2001): Theeconomics of sustainability. Ashgate. Burlington.
• Phelps, E. (1961): The golden rule of accumulation: afable for the growthmen. American Economic Review,68: 638-643.
• Phillis, Y.A. y L.A. Andriantiatsaholiniaina (2001):Sustainability: am ill-defined concept and its assessmentusing fuzzy logic. Ecological Economics, 37: 435-456.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 325
![Page 327: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/327.jpg)
• Pigou, A.C. (1920): Income. London. Macmillan.
• Pigou, A.C. (1929): The economics of Welfare.London. Macmillan.
• Pirenne, H. (1972): Las ciudades de la edad media.Alianza Editorial. Madrid.
• Ponting, C. (1991): A green history of the World.Sinclair-Stevenson. London.
• Population Crisis Committee (1990): Cities: Life in theWorld's 100 Largest Metropolitan Areas. PCC.Washington D.C.
• Portnov, B.A. y D. Pearlmutter (1999): Sustainableurban growth in peripheral areas. Progress in Planning,52: 239-308.
• Praag, B.M.S. van (1993): The relativity of the Welfareconcept. En Nussbaum, M.C. y A. Sen (eds.): Thequality of life. Clarendon press. Oxford. UK.: 362-385.
• Prescott-Allen, R. (1997): Barometer of sustainability.Measuring and communicating wellbeing andsustainable development. IUCN. Cambridge.
• President's Council on Sustainable Development(1997): Sustainable Communities Task Force Report.President's Council on Sustainable Development.Washington, D.C.
• Proops, J.L.R.; G. Atkinson; B.F.V. Schlotheim y S.Simon (1999): International trade and the sustainabilityfootprint: a practical criterion for its assessment.Ecological Economics, 28: 75-97.
• Pugh, C. (ed) (1996): Sustainability, the environmentand urbanization. Earthscan. London.
• Pulido, A. y B. Cabrer (eds.)(1994): Datos, Técnicas yResultados del Moderno Análisis Económico Regional.Ediciones Mundiprensa. Madrid.
• Pumain, D. et al. (1992): The statistical concept of thetown in Europe. Eurostat.
• Pykh, Y.A.; D. E. Hyatt y R.J.M. Lenz (eds.)(1999):Advances in Sustainable Development Environmental
Indices. Systems Analysis Approach. EOLSSPublishers Co. Ltd. Oxford. UK.
• Quinn, J. (1950): Human ecology. Prentice Hall. NewYork.
• Ram, R. (1982): Composite indices of physicalquality of life. Basic needs fulfillment and Income. APrincipal Component Representation. Journal ofDevelopment Economics, 11: 227-247.
• Ramsey, F. (1928): A mathematical theorem. Reviewof Economic Journal, 38: 543-559.
• Randall, A. (1991): Total and non-use values. En J.Braben y C. Kolstad (eds.): Measuring the Demand forEnvironmental Quality. Amsterdam. North Holland.
• Randall, A. y M.C. Farmer (1995): Benefits, Costs,and the Safe Minimum Standard of Conservation. EnD.W. Bromley (ed.): Handbook of EnvironmentalEconomics. Oxford. Blackwell.
• Rao, C.R. (1965): The use and interpretation ofprincipal components analysis in applied research.Sankhya (A), 26: 329-358.
• Ravetz, J. (1994): Manchester 2020 -a sustainable cityregion project. Town and Country Planning, 63 (3): 181-185.
• Ravetz, J. (2000): Integrated assessment forsustainability appraisal in cities and regions.Environmental Impact Assessment Review, 20: 31-64.
• Rawls, J. (1971): A Theory of Justice. Oxford. OxfordUniversity Press.
• Reed, W.J. (1994): Una introducción a la economíade los recursos naturales y su modelización. EnAzqueta, D. y A. Ferreiro (eds.): Análisis económico ygestión de recursos naturales. Alianza Editorial. Madrid.
• Rees, W.E. (1992): Ecological footprint and appropiatedcarrying capacity: what urban economics leaves out.Environment and Urbanization. 4 (2): 121-130.
• Rees, W.E. (1996a): Revisiting carrying capacity:area-based indicators of sustainability. Population andEnvironment, 17 (3): 195-215.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A326
![Page 328: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/328.jpg)
• Rees, W.E. (1996b): Indicadores Territoriales deSustentabilidad. Ecología Política, No 12. EditorialFUHEM/ICARIA.: 27-41.
• Rees, W.E. (1997): Is 'Sustainable City' anOxymoron?. Local Environment 2:3:303-310.
• Rees, W.E. (1998): How should a parasite value itshost?. Ecological Economics, 25: 49-52.
• Rees, W.E. (1999): Consuming the earth: thebiophysics of sustainability. Ecological Economics, 29:23-27.
• Rees, W.E. y M. Wackernagel (1996): Urban EcologicalFootprints: why cities cannont be sustainable-and whythey are a key to sustainability. Environmental ImpactAssessment Review, 16: 223-248.
• Rees, W.E. y M. Wackernagel (1999): Monetaryanalysis: turning a blind eye on sustainability.Ecological Economics, 29: 47-52.
• Reid, D. (1995): Sustainable Development. AnIntroductory Guide. Eathscan Pub. Ltd. London.
• Reilly, E. (1996): Fuzzy multiple criteria decisionmaking for natural resource projects. Fuzzy EconomicReview, 2 (1): 75-93.
• Rennings and Wiggering (1997): Steps towardsindicators of sustainable development: linkingeconomic and ecological concepts. EcologicalEconomics, 20: 25-36.
• Repetto, R. (1986): World enough and time. NewHaven, Conn. Yale University Press.
• Ricardo, D. (1817): The Principles of PoliticalEconomy and Taxation. G. Bell&Sons. London.
• Richardson, H.W. (1973). The economics of urbansize. Saxon House. Westmead. UK.
• Riechmann, J. (1995): De la economía a la ecología.Editorial Trotta. Fundación 10 de Mayo. Madrid.
• Rifkin, J. (1990): Entropía. Hacia un mundoinvernadero. Editorial Urano. Barcelona.
• RIVM (1995): Calculation and mapping of criticalthresholds in Europe: Status Report 1995. CoordinationCenter for Effects. RIVM Report 259101004. RIVM.Bilthoven.
• RIVM (2000): Technical Background Report onSocio-Economic Trends, Macro-Economic Impactsand Cost Interface. RIMV Report 481505021. RIVM.Bilthoven.
• Roberts, F.S. (1979): Measurement Theory withapplications to decision making utility and the socialsciences. Addison-Wesley. London.
• Roedel, P.M. (1974): Optimum sustainable yield as aconcept in fisheries management. Proceedings ofSymposium on Optimum Sustainable YIELD. AmericanFisheries Society. Washington.
• Román del Río, C. (1987): Sobre el DesarrolloEconómico de Andalucía. Arguval. Málaga.
• Román del Río, C. (Coord.) (1999): Medio Ambientey Desarrollo Regional. Una especial referencia al casode Andalucía. Instituto del Desarrollo Regional. Sevilla.
• Román del Río, C. (dir.) (1996): Pautas de consumoen Andalucía en los años noventa. Instituto deDesarrollo Regional. Sevilla.
• Romer, P.M. (1990): Endogeneous technologicalchange. Journal of Political Economy, 4 (3): 252-7.
• Romer, P.M. (1994): The origins of EndogenousGrowth. Journal of Economic Perspectives, 8: 3-22.
• Romero, C. (1994): Economía de los recursosambientales y naturales. Alianza Editorial. Madrid.
• Roseland, M. (1998): Toward sustainableCommunities. New Society Publishers. Gabriola Island.BC.
• Roseland, M. (ed.) (1997): Eco-city Dimensions:Healthy Communities, healthy Planet New SocietyPublishers, Gabriola Island. BC.
• Rueda, S. (1995): Ecología Urbana. Beta Ed.Barcelona.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 327
![Page 329: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/329.jpg)
• Rueda, S. (1996a): La ciudad compacta y diversafrente a la conurbación difusa. En MOPTMA (ed.):Ciudades para un futuro más sostenible. Primercatálogo español de buenas prácticas. Comité EspañolHabitat II. Madrid.
• Rueda, S. (1996b): Habitabilidad y calidad de vida.En MOPTMA (ed.): Ciudades para un futuro mássostenible. Primer catálogo español de buenasprácticas. Comité Español Habitat II. Madrid.
• Rueda, S. (1996c): Metabolismo y complejidad delsistema urbano a la luz de la ecología. En MOPTMA(ed.): Ciudades para un futuro más sostenible. Primercatálogo español de buenas prácticas. Comité EspañolHabitat II. Madrid.
• Rutherford, I. (1997): Use of models to link indicatorsof sustainable development. En Moldan, B. y S.Billhartz (eds.): Sustainability indicators: Report of theproject on Indicators of Sustainable Development.SCOPE. Wiley and Sons Ltd. Chichester, UK: 54-58.
• Sagar, A.D. y A. Najam (1998): The humandevelopment index: a critical review. EcologicalEconomics, 25: 249-264.
• Salski, A. (1992): Fuzzy knowledge-based models inecological research. Ecological Modelling, 63: 103-112.
• Salvo Tierra, A.E. (1996): Informe sobre la situacióndel Medio Ambiente Urbano en Andalucía. Grupo deMedio Ambiente Urbano del Parlamento de Andalucía.Parlamento de Andalucía, Sevilla.
• Salvo Tierra, A.E. et al. (1993). Dictamen Sectorialsobre calidad de vida y medio ambiente. PlanEstratégico de Málaga. Fundación CIEDES. Málaga.
• Salvo Tierra, A.E. y J.C. García Verdugo (Eds.)(1993):Naturaleza urbanizada: estudios sobre el verde en laciudad. SPICUM. Universidad de Málaga. Málaga.
• Samuelson, P.A. (1947): Foundations of EconomicAnalysis. Cambridge University Press.
• Samuelson, P.A. (1956): Social indifference curves.Quarterly Journal of Economics, 70.:
• Samuelson, P.A. y W.D. Nordhaus (1992):Economics. 14th Ed. McGraw-Hill. New York.
• Sánchez Carrión, J.J. (1984): Introducción a lastécnicas de Análisis Multivariante aplicadas a lasciencias sociales. Centro de InvestigacionesSociológicas. Madrid.
• Santos Redondo, M. (1994): Los límites físicos de laeconomía en la historia del pensamiento económicoantes de la revolución marginal. Documento de trabajode la Universidad Complutense de Madrid, nº 9413.Madrid.
• Sanz, A. y M. Terán (1988): Las disparidades socialesregionales. Papeles de Economía Española, 34: 82-114.
• Sassen, S. (1991): The Global City: New York,London, Tokyo. Princeton University Press.
• Sassen, S. (1994): Cities in a World Economy. PineForge Press. California.
• Satterthwaite, D. (1997): Sustainable cities or citiesthat contribute to sustainable development?. UrbanStudies, 34: 1667-1691.
• Savard, J.P.L.; P. Clergeau y G. Mennechez (2000):Biodiversity concepts and urban ecosystems.Landscape and Urban Planning, 48: 131-142.
• Schmidt-Bleek, F. (1992): Eco-restructuring economies:Operationalising the sustainability concept. FreseniusEnvironmental Bulletin, 1: 46-51.
• Schmidt-Bleek, F. (1993): A universal ecologicalmeasure?. Fresenius Environmental Bulletin, 2(8): 306-311.
• Schmidt-Bleek, F. (2000): Factor 10 manifesto.Wuppertal Institute.
• Schrodinger, E. (1944): What is life?. CambridgeUniversity Press.
• Schumaker, E.F. (1973): Small is beautifull: A study ofEconomics as if People Really Mattered. Blond Briggs.London.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A328
![Page 330: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/330.jpg)
• Schweizer, B. y A. Sklar (1963): Associative functionsand abstract semi-groups. Publ. Math Debrecen, 10:69-81.
• Scott, S.; B. Nolan y T. Fahey (1996): Formulatingenvironmental and social indicators for sustainabledevelopment. The Economic and Social ResearchInstitute. Dublin.
• Seidl, I. y C.A. Tisdell (1999): Carrying capacityreconsidered: from Malthus´ population theory tocultural carrying capacity. Ecological Economics, 31:395-408.
• Selman, P. (1996): Local Sustainability. Paul Chapman.London.
• Sen, A.K. (1982a): Choice, Welfare and Measurement.Cambridge, Mass. MIT Press.
• Sen, A.K. (1982b): Approaches to the choice ofdiscounting rates for the social benefit-cost analysis.En R.C. Lind et al. (eds.): Discounting for Time and Riskin Energy policy. Washington, D.C. Resources for theFuture, 325-53.
• Sen, A.K. (1985): Commodities and Capabilities.Amsterdam. North-Holland.
• Sen, A.K. (1988): The concept of development. EnChenery, H. y T.N. Srinivasan (Eds.): Handbook ofDevelopment Economics, Vol. I. Elsevier SciencePublishers. Amsterdam: 9-26.
• Sen, A.K. (1991): Welfare, Preference and Freedom.Journal of Econometrics, 50 (1-2): 15-30.
• Sen, A.K. (1993): Capability and Well-being. EnNussbaum, M.C. y A. Sen (eds.): The quality of life.Clarendon press. Oxford. UK.
• Sen, A.K. (ed.) (1987): The Standard of Living.Cambridge University Press. Cambridge, UK.
• Seralgedin, I. y A. Steer (1994): Making developmentsustainable: From concepts to Action. EnvironmentallySustainable Development Occassional Papers, no. 2.World Bank. Washington, DC.
• Setien, M.L. (1993): Indicadores sociales de calidad devida: un sistema de medición aplicado al País Vasco.Centro de Investigaciones Sociológicas/Siglo XXI. Madrid.
• Shearman, R. (1990): The meaning and ethics ofsustainability. Environmental Management, 14 (1): 1-8.
• Sheldon, E.B. y R. Parke (1975): Social indicators.Science, 188: 693-699.
• Sheldon, E.B. y W.E. Moore (Eds)(1968): Indicators ofSocial Change: Concepts and Measurement. RussellSage Foundation. New York.
• Shorrocks, A.F. (1982): On the distance betweenIncome distributions. Econometrica, 50 (5): 231-243.
• Shunt, W. (1993): "Algunas reflexiones en torno a laecología y el urbanismo". Historia y Ecología: Ayer.
• Siebert, H. (1995): Economics of the environment:theory and policy. Springer-Verlag. Berlin.
• Silvert, W. (1979): Symmetric summation: a class ofoperations on fuzzy sets. IEEE Transactions onSystems, Man, Cybernetics, 9(10): 657-659.
• Silvert, W. (1997): Ecological impact classificationwith fuzzy sets. Ecological Modelling, 96: 1-10.
• Silvert, W. (2000): Fuzzy indices of environmentalconditions. Ecological Modelling, 130: 111-119.
• Silvert, W. (2001): Fuzzy aspects of Systems Science.Proceedings of "Systems Science 2000". Osnabrück,Germany.
• Simmons, I.G. (1989): Changing the face of the Earth.Culture, Environment, History. Basil Blackwell. Oxford.
• Simon, S. y J. Proops (eds.)(2000): Greening theAccounts. Edward Elgar Pub. Ltd. Cheltenham, UK.
• Slesser, M. (1978): Energy in the Economy. London:Macmillan.
• Slesser, M. (1993): Energy resources as natural capital.International journal of Global Energy Issues, 5: 1-4.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 329
![Page 331: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/331.jpg)
• Slesser, M. (1994): UK ECCO. Evaluation of capitalcreation options. CHE (Center for Human Ecology).University of Edinburgh. Scotland.
• Slottje, D.J.; G.W. Scully; J.G. Hirschberg y K.J.Hayes (1991): Measuring the quality of life acrosscountries. A multidimensional analysis. Westview Press.Boulder, San Francisco, Oxford.
• Smith, A. (1776): La Riqueza de las Naciones. Ediciónde Rodríguez Braun, C. (1994). Alianza Editorial.Madrid.
• Smith, P.N. (1994): Applications of fuzzy sets in theenvironmental evaluation of projects. Journal ofEnvironmental Management, 42: 365-388.
• Smith, V.K. (1983): Option value: A conceptualoverview. Southern Economic Journal, 49 (3): 654-668.
• Sokal, R.R. y F.J. Rohlf (1981): Biometry. W. H.Freeman and Company. New York.
• Solow, R.M. (1974): Intergenerational equity andexhaustible resources. Review of Economic Studies.Symposium on the Economics of ExhaustibleResources, vol 41. Edinburgh. Longman. 29-45.
• Solow, R.M. (1986): On the intertemporal allocationof natural resources. Scandinavian Journal ofEconomics, 88: 141-49.
• Solow, R.M. (1993a): An almost practical step towardsustainability. Resources Policy, 19 (30): 162-72.
• Solow, R.M. (1993b): Sustainability: an economist'sperspective. En R. Dorfman y N. Dorfman (eds.):Selected Readings in Environmental Economics, 3rd Ed.New York. Norton.
• Somarriba Arechavala, N. y A.J. López Menéndez(2000): Desarrollo humano y calidad de vida.Aproximación para las regiones españolas. Actas XIVReunión Asepelt España. Oviedo.
• Spangenberg, J.H. (1999): Material flow-basedindicators in environmental reporting. EuropeanEnvironment Agency. Office for Official Publications ofthe European Communities. Luxembourg.
• Spearman (1904): General intelligence objectivelydetermined and measured. American Journal ofPsychology, 15: 201-293.
• Srinivasan, T.N. (1993): Human Development: A newparadigm or reinvention of the wheel?. AmericanEconomic Review, 84 (2): 238-243.
• Stern, F.W. y T. Montag (1974): The UrbanEcosystem. The holistic Approach. Dowde, Hutchinsonand Ross, Stroudsburg. Pennsilvania.
• Stern, N. (1994): Public policy and the economics ofDevelopment. European Economic Review, 35: 241-272.
• Stiglitz, J.E. (1974): Growth with exhaustible naturalresources: the competitive economy. Review ofEconomic Studies. Symposium on the Economics ofExhaustible Resources, , vol 41. Edinburgh. Longman:123-137.
• Stockhammer, E.; H. Hochreiter; B. Obermayr y K.Steiner (1997): The Index of Sustainable EconomicWelfare (ISEW) as an alternative to GDP in measuringeconomic welfare. The results of the Austrian (revised)ISEW calculation 1955-1992. Ecological Economics,21: 19-34.
• Streeten, P. (1984): Human Development: Means andEnds. The American Economic Review, 84 (2): 33-42.
• Stren, R.; R. White y J. Whitney (eds)(1992):Sustainable Cities: Urbanization and the environment ininternational Perspective. Westview Press. Boulder, CO.
• Sudgen, R. (1993): Welfare, Resources andCapabilities: A review of inequality Re-examined byAmartya Sen. Journal of Economic Literature, 31 (4):1947-62.
• Sufian, A.M. (1993): A multivariate analysis of thedeterminants of urban quality of life in the world´slargest metropolitan areas. Urban Studies, 30 (8):1319-1329.
• Sugeno, M. (1977): Fuzzy measures and fuzzyintegrals: a survey. En Gupta, M.M.; G.N. Saridis y B.R.Gaines (eds.): Fuzzy automata and decision processes.North-holland. New York: 89-102.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A330
![Page 332: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/332.jpg)
• Sugeno, M. (1985): Industrial applications of fuzzycontrol. Elsevier Science Pub. Co.
• Sullivan, John L. (1983): Multiple indicators: anintroduction. Sage University papers. Beverly Hills (California).
• Surís Regueiro, J.C. y M.M. Varela Lafuente (1995):Introducción a la Economía de los Recursos Naturales.Civitas. Madrid.
• Sustainable Seattle (1995): Indicators of SustainableCommunity. Metro Center YMCA, Seattle. WA.
• System of National Accounts (SNA) (1993):Commission for the European Communities,International Monetary Fund, Organization forEconomic Cooperation and Development, UnitedNations, World Bank. Brussels/Luxembourg, New York,Paris, Washington, DC.
• Tamames, R. (1977): Ecología y Desarrollo. AlianzaUniversidad. Madrid.
• Terradas, J.; M. Parés y E. Pou (1985): Descobrir elMedi Urbá. Ecología d'una ciutat: Barcelona. Centre delmedi urbá. Ayuntamiento de Barcelona.
• Thurstone, L.L. (1947): Multiple Factor Analysis.Chicago University Press. Chicago.
• Tietenberg, T. (1992): Environmental and NaturalResources Economics. Harper Collins Publishers. 1ªEd. de 1984.
• Tinbergen, J. (1991): On the measurement ofWelfare. Journal of Econometrics, 50 (1-2): 7-13.
• Tisdell, C. (1990): Economics and the debate aboutpreservation of species, crop varieties and geneticdiversity. Ecological Economics, 2: 77-90.
• Toman, M.A.; Pezzey, J.; and J. Krautkramer (1995):Neoclassical Economic Growth Theory andSustainability. En Bromley, D. (ed.): Handbook ofEnvironmental Economics. Oxford. Blackwell: 139-165.
• Türksen, I.B. (1991): Measurement of membershipfunctions and their adquisition. Fuzzy set and Systems,40 (1): 5-34.
• Türksever, A.N.E. y G. Atalik (2001): Possibilities andLimitations for the Measurement of the Quality of Life inUrban Areas. Social Indicators Research, 53 (2): 163-187.
• Turner, P. y J. Tschirhart (1999): Green accounting andthe welfare gap. Ecological Economics, 30: 161-175.
• Turner, R.K. (1993): sustainability: principles andpractice. En R.K. Turner (ed.): Sustainable environmentaleconomics and management. Principles and practice.Belhaven Press. London and New York: 3-36.
• Turner, R.K. (1999): Environmental and EcologicalEconomics perspectives. En Bergh, J.C.J.M. van den(ed.): Handbook of Environmental and ResourceEconomics. Edward Elgar Pub. Ltd. Cheltenham, UK:1001-1033.
• Turner, R.K. (ed.) (1993): Sustainable environmentaleconomics and management. Principles and practice.Belhaven Press. London and New York.
• Turner, R.K. ; D. Pearce y I. Bateman (1994):Environmental Economics. An Elementary Introduction.Harvester Wheatsheaf. Brighton.
• Tweed, C. y P. Jones (2000): The role of models inarguments about urban sustainability. EnvironmentalImpact Assessment Review, 20: 277-287.
• UNCED/CNUMA (1987). Our Common Future.Report of the United Nations Commision onEnvironment and Development. Oxford UniversityPress. Oxford.
• UNCED/CNUMA (1992): Agenda 21. Report of theUnited Nations Conference on Environment andDevelopment. Rio de Janeiro, 3-14 June 1992.Naciones Unidas. New York.
• UNCHS (1984): Enfoque sistemático y amplio de lacapacitación para los Asentamientos Humanos. Centrode Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.UNCHS. Nairobi.
• UNCHS (1991): Directrices Ambientales para laPlanificación y Gestión de Asentamientos. Edt. MOPT.PNUMA. UNCHS. Madrid.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 331
![Page 333: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/333.jpg)
• UNCHS (1994): Report of international conferenceon re-appraising the Urban Plannig process as aninstrument of Sustainable Urban Development andManagement. United Nations Centre for HumanSettlements Habitat. Nairobi.
• UNCHS (1996): The global Report on HumanSettlements. An urbanizing world. Oxford Universitypress. Oxford.
• UNCHS (1997a): Indicators Programme. Centre forHuman Settlements (Habitat), Nairobi.
• UNCHS (1997b): Monitoring Human Settlementswith urban indicators. Global Urban Observatory.Centre for Human Settlements (Habitat). Nairobi.
• UNCHS (1999a): State of the World´s cities: 1999.Nairobi.
• UNCHS (1999b): Basic facts of urbanization. Nairobi.
• UNCHS/UNEP (2000): The Urban EnvironmentalForum, 2000 Summary Report. UNEP, UNCHS.
• UNCSD (1996): Indicators of SustainableDevelopment: Framework and Methodologies. UnitedNations Commision on Sustainable Development NewYork.
• UNDP/PNUD (1992): Human Development Report,1992. Oxford University Press. New York and Oxford.
• UNDP/PNUD (2000): Human Development Report,1999. Oxford University Press. New York and Oxford.
• UNEP (1997): Global Environmental Outlook 1997.Oxford University Press. New York and Oxford.
• UNESCO (1988): MAB, toward the sustainable city?.Paris.
• United Nations/Naciones Unidas (1954): Report onInternational Definition and measurement of standardsand levels of living. United Nations. New York.
• United Nations/Naciones Unidas (1977): Indicatorsof the quality of urban development: Report of themeeting of the Ad Hoc Group of Experts (8-12 Dec.
1975). Department of Economic and Social Affairs.United Nations. New York.
• United Nations/Naciones Unidas (1989): Manual deindicadores sociales. Departamento de AsuntosEconómicos y Sociales. United Nations. Nueva York.
• United Nations/Naciones Unidas (1993): IntegratedEnvironmental and Economic Accounting. UnitedNations publication ST/ESA/STAT/Ser.F/61. UnitedNations. New York.
• United Nations/Naciones Unidas (1997): Urban andrural areas 1996. United Nations Publications(ST/ESA/SER.a/166). Nueva York.
• UNRISD (1972): Contents and Measurement ofSocio-economic Development. United NationsReseach Institute for Social Development. PraegerPublishers. New York.
• Uriel Jiménez, E. (1995): Análisis de Datos. Seriestemporales y análisis multivariante. Editorial AC. Madrid.
• Velicer, W.F. y D.N. Jackson (1990): ComponentAnalysis vs. common factor analysis: some issues inselecting an appropiate procedure. MultivariateBehavioral Research, 25: 1-28.
• Vernadsky, V. (1926): Biosphere. Moscú.
• Vernon, P. (1950): The Structure of Human Abilities.Wiley and Sons Ltd. New York.
• Victor, P. (1991): Indicators of SustainableDevelopment: some lessons from capital theory.Ecological Economics, 4 (3): 191-213.
• Victor, P. (1994): Natural capital, substitution andindicators of sustainable Development. 3rd Meet ISEE.Costa Rica.
• Vitousek, P.; H.A. Mooney; J. Lubchenco y J.M.Melillo (1997): Human domination of earth´secosistems. Science, 277: 494-499.
• Vitousek, P.; P. Ehrlich; A. Ehrlich; P. Matson (1986):Human appropiation of the products of Photosyntesis.Biosciencee, 34 (6): 368-373.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A332
![Page 334: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/334.jpg)
• Vuuren, D.P. van; E.M.W. Smeets (2000): Ecologicalfootprints of Benin, Bhutan, Costa Rica and theNetherlands. Ecological Economics, 34(2): 115-130.
• Wackernagel, M. y E. Rees (1995): Our ecologicalfootprinting: Reducing human Impact on the Earth.Gabriola Island. BC and Philadelphia, PA: New SocietyPublishers.
• Wackernagel, M.; L. Onisto; A. Callejas Linares; I. S.López Falfán; J. Méndez García; A. I. Suárez Guerrero yMª.G. Suárez Guerrero (1997). Ecological Footprints ofNations: How Much Nature Do They Use? How MuchNature Do They Have? Commissioned by the EarthCouncil for the Rio+5 Forum. International Council forLocal Environmental Initiatives. Toronto.
• Wackernagel, M.; L. Onisto; P. Bello; A. CallejasLinares; I.S. López Falfán; J. Méndez García; A.I.Suárez Guerrero y Mª.G. Suárez Guerrero (1999):National natural capital accounting with the ecologicalfootprint concept. Ecological Economics, 29: 375-390.
• Weber, A.F. (1967): The growth of cities in thenineteenth century. Ithaca. New York.
• Wefering, F.M.; Danielson, L.E. y White, N.M. (2000):Using the AMOEBA approach to measure progresstoward ecosystem sustainability within a shellfishrestoration project in North Carolina. EcologicalModelling, 130: 157-166.
• Weitzman, M. (1976): On the welfare significance ofnational product in the dynamic economy. QuarterlyJournal of Economics, 90: 156-62.
• Weitzman, M. (1997): Sustainability and Technicalprogress. Scandinavian Journal of Economics, 99 (1): 1-13.
• Weitzman. M. (1995): Sustainability and the welfaresignificance of national product revisited. DP 1737.Dep. of Economics, Harvard University.
• Wells, P.S. (1984): Farms, villages and cities.Commerce and Urban Origins in Late PrehistoricEurope. Cornell University Press.
• Weterings, R.A.P.M. y J.B. Opschoor (1992): Theecocapacity as a challenge to technological
development. Advisory Council for Research on natureand Environment. Rijswijk. Denmark.
• Wetzel, K.R. y J.F. Wetzel (1995): Sizing the earth:recognition of economic carrying capacity. EcologicalEconomics, 12: 13-21.
• White, R.R. (1994): Urban Environmental Management.Wiley and Sons Ltd. New York.
• White, R.W. (1989): The artificial intelligence of urbandynamics: neural net modelling of urban structures.Papers of Regional Science Association, 67: 43-53.
• Whittaker, S. (1995): An international Guide to LocalAgenda 21. HMSO. London.
• WHO (1991): Report of a WHO Expert Comittee.Environmental Health in Urban Development. Geneva.
• WHO (1993a): Global Strategy for health andenvironment. World Health Organization. Geneva.
• WHO (1993b): Healthy City Indicators. World HealthOrganization. Copenhagen.
• Wilson, J.; B. Low; R. Constanza y E. Ostrom (1999):Scale misperceptions and the spatial dynamics of asocial-ecological system. Ecological Economics, 31:243-257.
• Wolman, A. (1965): The metabolism of the city.Scientific American, 213: 179.
• World Bank (1991): Urban policy and economicdevelopment: An agenda for the 1990s. World BankPolicy Paper. Washington, DC.
• World Bank (1995): Monitoring Environmentalprogress: A report of the Work in progress. World Bank.Washington, DC.
• World Bank (1996a): Environment PerformanceIndicators-First Edition Note. World Bank. Washington,DC.
• World Bank (1996b): Social Indicators ofDevelopment. John Hopkins University Press.Baltimore.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 333
![Page 335: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/335.jpg)
• World Bank (1996c): Livable cities for the 21stCentury. Directions in Development Series. World Bank.Washington, DC.
• World Bank (1997): Expanding the Measure ofWealth. Indicators of Environmentally sustainableDevelopment. World Bank. Washington, D.C.
• World Bank (1999): Environment PerformanceIndicators. A Second Edition Note. World Bank.Washington, DC.
• World Bank (2000a): World Development Indicators2000. World Bank. Washington, D.C.
• World Bank (2000b): World Development Report2000-2001. Attacking poverty. World Bank.Washington, D.C.
• World Bank (2000c): Cities in Transition. World BankUrban and Local Government Strategy. UrbanDevelopment Division, Infraestructure Group. WorldBank. Washington, D.C.
• World Bank (2001): Urban Environmental Priorities.Environmental Strategy Background Papers. UrbanDevelopment Division, Infraestructure Group. WorldBank. Washington, D.C.
• World Economic Forum (2000): 2000 PilotEnvironmental Sustainability Index. In collaborationwith Yale Center for Environmental Law and Policy andthe Center for International Earth Science InformationNetwork at Columbia University. World EconomicForum. Annual Meeting in Davos, Switzerland.
• World Economic Forum (2001): 2001 EnvironmentalSustainability Index. In collaboration with Yale Centerfor Environmental Law and Policy and the Center forInternational Earth Science Information Network atColumbia University. World Economic Forum. AnnualMeeting in Davos, Switzerland.
• World Resources Institute/UNEP/UNDP/World Bank(1998): World Resources 1998-99. Oxford University Press.
• World Resources Institute/UNEP/UNDP/World Bank(2000): World Resources 2000-2001. Oxford UniversityPress.
• World Wide Fund for Nature (1998): Living PlanetReport 1998. WWF. Gland, Switzerland.
• World Wide Fund for Nature and New EconomicsFoundation (1994): Indicators for SustainableDevelopment. WWF/NEF. London.
• Yager, R.R. (1977): Multiple objetive decision makingusing fuzzy sets. Int. J. Man-Machine Stud., 9: 375-382.
• Yager, R.R. (1979): On the measure of fuzziness andnegation. Part I: Membership in the unit interval. Int. J.Gen. Syst., 5: 221-229.
• Yager, R.R. (1988): On ordered weighted averagingaggregation operators in multicriteria decision making.IEEE Trans. Systems Man Cybernetics, 18 (1): 183-190.
• Yager, R.R. (1991): Connectives and quantifiers infuzzy sets. Fuzzy Sets and Systems, 40: 39-75.
• Yager, R.R. (1994): Aggregation operators and fuzzysystems modeling. Fuzzy Sets and Systems, 67: 129-145.
• Yager, R.R. (ed.) (1982): Fuzzy set and PossibilityTheory. Academic Publishers. New York.
• Yager, R.R. y D.P. Filev (1993): On the issue ofdefuzzification and selection based on a fuzzy set FuzzySets and Systems, 55: 255-271.
• Young, F.W. (1999): Environmental quality in the USstates. Social Indicators Research, 46: 205-224.
• Zadeh, L.A. (1965): Fuzzy sets. Information andControl, 8: 338-353.
• Zadeh, L.A. (1973a): The concept of a linguisticvariable and its application to approximate reasoning.Memorandum ERL-M 411. Berkeley, October 1973.
• Zadeh, L.A. (1973b): Outline of a new approach tothe analysis of complex systems and decisionprocesses. IEEE Transactions on Systems, Man,Cybernetics, 3: 28-44.
• Zadeh, L.A. (1978): Fuzzy sets as a basis for a theoryof possibility. Fuzzy Sets and Systems, 1: 3-28.
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A334
![Page 336: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/336.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 335
• Zadeh, L.A. (1979): A theory of approximatereasoning. En Hayes, J.; D. Michie y L. Mikulich (eds.):Machine Intelligence, vol. 9. Halstead. New York: 149-194.
• Zadeh, L.A. (1983): A computational approach tofuzzy quantifiers in natural languages, Comp. AndMaths. With Appls., 9: 149-184.
• Zadeh, L.A. (1996): Fuzzy logic: computing with words.IEEE Transactions of Fuzzy Systems, 4 (2): 103-111.
• Zadeh, L.A. y J. Kacprzyk (eds.)(1992): Fuzzy logic forthe management of uncertainty. John Wiley & Sons.New York.
• Zadeh, L.A.; K.S. Fu; K. Tanaka y M. Shimura(eds.)(1975): Fuzzy sets and Their applications tocognitive and decision processes. Academic Press.New york.
• Zarzosa Espina, P. (1994): El criterio deDiscriminación en la Selección de Indicadores deBienestar. Análisis del Coeficiente deDiscriminación de Ivanovic. Estudios de EconomíaAplicada, 2: 169-185.
• Zarzosa Espina, P. (1996). Aproximación a lamedición del Bienestar Social. Universidad deValladolid. Valladolid.
• Zimmermann, H.-J. (1987): Fuzzy sets. Decisionmaking, and Expert Systems. Kluwer AcademicPublishers. Dordrecht.
• Zimmermann, H.-J. (1996): Fuzzy sets - And ItsApplications. Third Edition. (First edition 1991). KluwerAcademic Publishers. Dordrecht.
• Zimmermann, H.-J. y P. Zysno (1980): Latentconnectives in human decision making. Fuzzy Sets andSystems, 4: 37-51.
• Zimmermann, H.-J. y P. Zysno (1983): Decisions andevaluations by hierarchical aggregation of information.Fuzzy Sets and Systems, 10: 243-260.
• Zimmermann, H.-J.; L.A. Zadeh y B.R. Gaines(eds.)(1984): Fuzzy sets and Decision Analysis. North-Holland. Amsterdam.
• Zolotas, X. (1981): Economic growth and decliningsocial welfare. New York University Press. Nueva York.
![Page 337: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/337.jpg)
![Page 338: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/338.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 337
Anexos
Anexo 1. Fichas técnicas de los indicadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339Anexo 2. Matrices de correlación lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361Anexo 3. Interpretación de los componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
![Page 339: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/339.jpg)
![Page 340: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/340.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 339
Anexo 1. Fichas técnicas de los indicadores
Indicador: Agua introducida en la red (AGUARED)
Subsistema: Ambiental
Área estratégica: Ciclo del agua
Ámbito específico: Abastecimiento y consumo
Descripción PER: Indicador de Presión
Cálculo: Volumen de agua introducida (litros)/Población de derecho
Año de referencia: 1998
Fuente: CMA (2001d)
Unidades: Litros por habitante
Subsistema Ambiental
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Notas:
Pérdidas en la canalización y distribución de agua (PERDAGUA)
Ambiental
Ciclo del agua
Abastecimiento y consumo
Indicador de Presión
(Volumen de agua consumida (Hm3)/volumen de agua introducida (Hm3)) x 100
1998
CMA (2001d)
Tanto por cien
Cálculo teórico como diferencia entre el agua introducida en la red y el consumo total
![Page 341: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/341.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A340
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Consumo agua (CONSAGUA)
Ambiental
Ciclo del agua
Abastecimiento y consumo
Indicador de Presión
Volumen de agua consumida al día (litros/día)/Población de derecho
1998
CMA (2001d)
Litros por habitante y día
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Notas:
Población cubierta por depuradora (POBDEPUR)
Ambiental
Ciclo del agua
Calidad y tratamiento
Indicador de Respuesta
Población cubierta (individuos)/Población total
1999
CMA (2000b)
Individuos/habitante
Población equivalente
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Red de saneamiento (REDSANE)
Ambiental
Ciclo del agua
Calidad y tratamiento
Indicador de Respuesta
Longitud de la red de saneamiento (Kms.)/Superficie del municipio (Kms2)
1999
CMA (2001d)
Kms por Km2
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Red de abastecimiento (REDABAS)
Ambiental
Ciclo del agua
Abastecimiento y consumo
Indicador de Presión
Longitud de la red de abastecimiento (Kms.)/Superficie del municipio (Kms2)
1999
CMA (2001d)
Kms por Km2
![Page 342: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/342.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 341
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Consumo de electricidad (CONSELEC)
Ambiental
Ciclo de la energía
Consumo
Indicador de Presión
Consumo eléctrico total (Mw/hora)/ (población de derecho/1000)
1999
IEA (2001)
Megawatios/hora cada 1000 habitantes
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Generación de RSU (RSU)
Ambiental
Ciclo de los materiales
Generación de residuos
Indicador de Presión
Producción RSU (Kgrs.)/ población de derecho
1998
CMA (2001d)
Kgrs. por habitante
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Contenedores RSU (CONTRSU)
Ambiental
Ciclo de los materiales
Recogida y tratamiento
Indicador de Respuesta
Contenedores de RSU/1000 habitantes de derecho
1999
CMA(2001c)
Contenedores cada 1000 habitantes
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Contenedores de papel-cartón (CONTPAP)
Ambiental
Ciclo de los materiales
Recogida y tratamiento
Indicador de Respuesta
Contenedores de papel-cartón/(población de derecho/1000)
1999
CMA(2001c)
Contenedores cada 1000 habitantes
![Page 343: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/343.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A342
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Reciclado de papel cartón (RECOPAP)
Ambiental
Ciclo de los materiales
Recogida y tratamiento
Indicador de Respuesta
Cantidad recogida de papel cartón (kgrs.)/Población de derecho
1998
CMA (2001d)
Kgrs. por habitante
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Contenedores de Vidrio (CONTVID)
Ambiental
Ciclo de los materiales
Recogida y tratamiento
Indicador de Respuesta
Contenedores de vidrio/(población de derecho(habs.)/1000)
1998
CMA (2001d)
Contenedores cada 1000 habitantes
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Notas:
Reciclado de Vidrio (RECOVID)
Ambiental
Ciclo de los materiales
Recogida y tratamiento
Indicador de Respuesta
Cantidad recogida de vidrio (kgrs.)/Población de derecho
1998
CMA (2001d)
Kgrs. por habitante
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Notas:
Pilas de Botón (RECOPILA)
Ambiental
Ciclo de los materiales
Recogida y tratamiento
Indicador de Respuesta
Cantidad recogida de vidrio (grs.)/(Población de derecho (habs.)/100)
1998
CMA (2001d)
Grs. Cada 100 habitantes
![Page 344: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/344.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 343
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Notas:
Ruido diurno (RUIDOD)
Ambiental
Ruido
Ruido
Indicador de Estado
Nivel ruido (dBA) - 65 (dBA)
1999
CMA (2001c)
DBADatos referidos a las medias de los años 1995 a 1998 en ciudades mayores a50.000 habs. Nivel de ruido como promedio de las mediciones diarias válidas
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Inmisiones atmosféricas (INMISATM)
Ambiental
Atmósfera
Contaminación
Indicador de Estado
Nº días con la calificación global de la calidad del aire es regular, mala o muy mala.
1995-1999
CMA (2001c)
Nº de días
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Notas:
Ruido nocturno (RUIDON)
Ambiental
Ruido
Ruido
Indicador de Estado
Nivel ruido (dBA) - 45 (dBA)
1999
CMA (2001c)
DBADatos referidos a las medias de los años 1995 a 1998 en ciudades mayores a50.000 habs. Nivel de ruido como promedio de las mediciones diarias válidas
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Concentración de Ozono (OZONO)
Ambiental
Atmósfera
Contaminación
Indicador de EstadoNº de superaciones diarias para el umbral de protección de la vegetación de lasconcentraciones de Ozono
1999
CMA (2001c)
Nº de días
![Page 345: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/345.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A344
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Concentración de partículas en suspensión (PSS)
Ambiental
Atmósfera
Contaminación
Indicador de Estado
Nivel concentración (mgr/m3) - 150
1999
CMA (2001c)
Mgr/m3
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Suelo con cubierta natural o acuática (SUENATU)
Ambiental
Entorno natural y biodiversidad
Calidad
Indicador de Estado
(Superficie con cubierta vegetal, arbolada o embalse/ Extensión total) x 100
1996
IEA (2001)
Tanto por ciento
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Espacios naturales protegidos (ESPROT)
Ambiental
Entorno natural y biodiversidad
Calidad
Indicador de Respuesta
(Superficie con algún tipo de protección/ Extensión total) x 100
1999
CMA (2001d)
Tanto por ciento
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Suelo con erosión elevada o muy elevada (SUEERO)
Ambiental
Entorno natural y biodiversidad
Desforestación y desertización
Indicador de Estado
(Superficie con grado de erosión elevado o muy elevado/ Extensión total) x 100
1996
IEA (2001)
Tanto por ciento
![Page 346: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/346.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 345
Subsistema Ubanístico
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Carriles-bici (CBICI)
Urbanístico
Transporte y Movilidad
Infraestructuras
Estado
Longitud de carriles bici (Kms.)/(población de derecho/10000)
1999
CMA (2001d)
Kms cada 10.000 habitantes
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Parque de vehículos (VEHHAB)
Urbanístico
Transporte y Movilidad
Usos Modales
Presión
Número total de vehículos/(población de derecho/1000)
1999
IEA (2001)
Vehículos cada 1000 habitantes
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Superficie urbana e infraestructuras de transporte (SUEURBAN)
Urbanístico
Suelo Urbano
Superficie
Presión(Superficie para zonas urbanas e infraestructuras de transporte (Kms2)/ Extensión total (Kms2) x 100
1996
IEA (2001)
Tanto por ciento
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Autobuses (BUS)
Urbanístico
Transporte y Movilidad
Usos Modales
Estado
Número de autobuses/(número de turismos/1000)
1999
IEA (2001)
Autobuses cada 1000 turismos
![Page 347: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/347.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A346
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Notas:
Taxis (TAXI)
Urbanístico
Transporte y Movilidad
Usos Modales
Estado
Número de licencias de taxis/(número de turismos/1000)
1999
IEA (2001)
Autobuses cada 1000 turismos
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Distancia a la capital provincial (DISTCAP)
Urbanístico
Transporte y Movilidad
Sistema de Ciudades
Estado
Distancia (kms.) a la capital provincial
-
IEA (2001)
Kms
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Notas:
Viviendas (VIVIHAB)
Urbanístico
Vivienda
Parque de Viviendas
Estado
Nº de viviendas censadas en 1991/población de hecho 1991
1991
IEA (2001)
Viviendas por habitanteLa información acerca del total de viviendas proviene de fuentes censales, por loque su periodicidad es decenal. En este estudio se utiliza como indicador proxi del valor actual
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Nuevas viviendas de promoción pública y VPO protegida (NVIVPO)
Urbanístico
Vivienda
Parque de Viviendas
Respuesta
Viviendas iniciadas de promoción pública y VPO protegida / (Población de dere-
cho/10000)
1999
IEA (2001)
Viviendas cada 10000 habitantes
![Page 348: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/348.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 347
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Nuevas viviendas libres (NVILIB)
Urbanístico
Vivienda
Parque de Viviendas
Respuesta
Viviendas iniciadas de promoción de renta libre / (Población de derecho/10000)
1999
IEA (2001)
Viviendas cada 10000 habitantes
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
M2 zonas verdes (VERDHAB)
Urbanístico
Sistema Verde
Cantidad
Estado
Dotación zonas verdes (m2)/población de derecho
1999
CMA(2001d)
Metros cuadrados por habitante
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Notas:
Viviendas de rehabilitación protegida (VIREHPRO)
Urbanístico
Paisaje Urbano
Urbanismo y vida urbana
Estado
Número de viviendas de rehabilitación protegida / número de recibos IBI urbano
1999
IEA (2001)
Tanto por uno
El total de recibos aproxima el número de viviendas
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Valor catastral (IBIRECIB)
Urbanístico
Paisaje Urbano
Urbanismo y vida urbana
Estado
Valor catastral total (millones ptas.) / número de recibos IBI urbano
1999
IEA (2001)
Millones de ptas. Por vivienda sujeta a contribución urbana
![Page 349: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/349.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A348
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Jardines históricos (JARDHIST)
Urbanístico
Paisaje Urbano
Urbanismo y vida urbana
Estado
Número de parques y jardines catalogados como históricos
1999
CMA (2001d)
Jardines
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Edificios construidos antes de 1950 existentes en 1991 (EDI5091)
Urbanístico
Paisaje Urbano
Urbanismo y vida urbana
Estado
((Edificios construidos antes de 1950 existentes en 1991/total edificios 1991)*100)-100
1991
IEA (2001)
Tanto por cien
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Ordenanzas municipales con incidencia en la calidad del paisaje urbano (ORDENAN)
Urbanístico
Paisaje Urbano
Urbanismo y vida urbana
RespuestaNúmero de ordenanzas municipales relativas a aspectos como basuras, rótulos,tipología de fachadas, etc.
1999
CMA (2001d)
Ordenanzas
![Page 350: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/350.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 349
Subsistema Demográfico
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Crecimiento poblacional (POB9199)
Demográfico
Población
Población total
Presión
((Población de derecho 1999 / Población de derecho 1991)*100 )-100
1999-1991
IEA (2001)
Porcentaje de incremento
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Población menor de 20 años (POBM20)
Demográfico
Población
Población total
Estado
(Población con edad menor a 20 años / Población de derecho 1998)*100
1998
IEA (2001)
Tanto por ciento
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Población mayor de 65 años (POBMY65)
Demográfico
Población
Población total
Estado
(Población con edad mayor a 65 años / Población de derecho 1998)*100
1998
IEA (2001)
Tanto por ciento
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Densidad de población (DENSPOB)
Demográfico
Población
Densidad
Estado
Población de derecho /superficie del municipio
1999
IEA (2001)
Habitantes por km2
![Page 351: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/351.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A350
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Crecimiento vegetativo (CREVEG)
Demográfico
Población
Crecimiento
Presión
(Nacimientos - fallecimientos)
1999
IEA (2001)
Habitantes
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Notas:
Población extranjera (POBEXTRA)
Demográfico
Población
Población Flotante
Presión
(Inmigraciones procedentes del extranjero/población de derecho)*100
1998
IEA (2001)
Habitantes
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Saldo migratorio (MIGRANET)
Demográfico
Población
Emigración
Presión
(Inmigraciones-emigraciones)
1999
IEA (2001)
Habitantes
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Tasa de analfabetismo (TANALF)
Demográfico
Educación y Formación
Niveles Educativos
Estado
(Población analfabeta/población de derecho 1996)*100
1996
IEA (2001)
Tanto por ciento
![Page 352: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/352.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 351
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Población sin estudios (PSINEST)
Demográfico
Educación y Formación
Niveles Educativos
Estado
(Población sin estudios/población de derecho 1996)*100
1996
IEA (2001)
Tanto por ciento
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Población con estudios de primer grado (PPRIM)
Demográfico
Educación y Formación
Niveles Educativos
Estado
(Población con estudios de primer grado/población de derecho 1996)*100
1996
IEA (2001)
Tanto por ciento
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Notas:
Alumnos en centros de educación básica (ALBASPRO)
Demográfico
Educación y Formación
Sistema Educativo
Estado
Alumnos en centros de educación básica/profesores en centros de educación básica
1999
IEA (2001)
Alumnos por profesor
Considera centros públicos, privados y concertados
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Notas:
Alumnos en centros de educación secundaria (ALSECPRO)
Demográfico
Educación y Formación
Sistema Educativo
Estado
Alumnos en centros de educación secundaria/profesores en esos centros
1999
IEA (2001)
Alumnos por profesor
Considera centros públicos, privados y concertados
![Page 353: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/353.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A352
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Notas:
Alumnos en centros de educación para adultos (ALADUPRO)
Demográfico
Educación y Formación
Sistema Educativo
Estado
Alumnos en centros de educación adultos/profesores en centros de educación adultos
1999
IEA (2001)
Alumnos por profesor
Considera centros públicos, privados y concertados
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Lectores de biblioteca (LECTOBIB)
Demográfico
Educación y Formación
Sistema Educativo
Estado
Número de lectores/(población de derecho/1000)
1999
IEA (2001)
Lectores cada 1000 habitantes
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Defunciones por enfermedades del sistema cardiovascular (DEFCARD)
Demográfico
Salud Pública y Seguridad Ciudadana
Salud
Estado
(Número de defunciones por causa de enfermedad cardiovascular/total
defunciones)*100
1998
IEA (2001)
Tanto por ciento
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Defunciones por enfermedades del aparato respiratorio (DEFRESP)
Demográfico
Salud Pública y Seguridad Ciudadana
Salud
Estado
(Número de defunciones por causa de enfermedad respiratoria/total defunciones)*100
1998
IEA (2001)
Tanto por ciento
![Page 354: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/354.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 353
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Defunciones de menos de 1 año (DEFME1)
Demográfico
Salud Pública y Seguridad Ciudadana
Salud
Estado
(Número de defunciones a edad menor de 1 año/total defunciones)*100
1998
IEA (2001)
Tanto por ciento
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Defunciones de menos de 30 años (DEFME30)
Demográfico
Salud Pública y Seguridad Ciudadana
Salud
Estado
(Número de defunciones a edad menor de 30 años/total defunciones)*100
1998
IEA (2001)
Tanto por ciento
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Defunciones de entre 30 y 60 años (DEF3060)
Demográfico
Salud Pública y Seguridad Ciudadana
Salud
Estado
(Número de defunciones con edades entre 30 y 60 años/total defunciones)*100
1998
IEA (2001)
Tanto por ciento
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Participación en las últimas elecciones locales (PARTILOC)
Demográfico
Participación y Diversidad Social
Participación
Estado
(Número de votantes en elecciones locales/censo electoral)*100
1999
IEA (2001)
Tanto por ciento
![Page 355: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/355.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A354
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Participación en las últimas elecciones generales (PARTIGEN)
Demográfico
Participación y Diversidad Social
Participación
Estado
(Número de votantes en elecciones generales/censo electoral)*100
1999
IEA (2001)
Tanto por ciento
Subsistema Económico
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Centros de enseñanza básica (CBASICA)
Económico
Equipamiento Urbano
Educativo
Estado
Número de centros de enseñanza básica/(Número de alumnos/1000)
1999
IEA (2001)
Centros cada 1000 alumnos
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Centros de enseñanza secundaria (CSECUND)
Económico
Equipamiento Urbano
Educativo
Estado
Número de centros de enseñanza secundaria/(Número de alumnos/1000)
1999
IEA (2001)
Centros cada 1000 alumnos
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Centros de enseñanza para adultos (CADULT)
Económico
Equipamiento Urbano
Educativo
Estado
Número de centros de enseñanza para adultos/(Número de alumnos/1000)
1999
IEA (2001)
Centros cada 1000 alumnos
![Page 356: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/356.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 355
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Camas de hospitales (CAMASHOS)
Económico
Equipamiento Urbano
Sanitario
Estado
Número de camas en hospitales/(población de derecho/1000)
1998
IEA (2001)
Camas de hospital cada 1000 habitantes
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Notas:
Centros de atención primaria (CENATPRI)
Económico
Equipamiento Urbano
Sanitario
Estado
Número de centros de atención primaria/(población de derecho/100000)
1998
IEA (2001)
Centros de atención primaria cada 100000 habitantesConsidera los centros de salud, los puntos de vacunación, los consultorios locales, auxiliares y reconvertidos
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Notas:
Centros de atención especializada (CENATESP)
Económico
Equipamiento Urbano
Sanitario
Estado
Número de centros de atención especializada/(población de derecho/100000)
1998
IEA (2001)
Centros de atención especializada cada 100000 habitantes
Considera los hospitales (públicos y privados) y los centros periféricos de especialidad
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Farmacias (FARMAC)
Económico
Equipamiento Urbano
Sanitario
Estado
Número de farmacias/(población de derecho/10000)
1998
IEA (2001)
Farmacias cada 10000 habitantes
![Page 357: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/357.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A356
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Líneas telefónicas (TELEF)
Económico
Equipamiento Urbano
Telecomunicaciones
Estado
Número de líneas telefónicas/(población de derecho/1000)
1999
IEA (2001)
Líneas telefónicas cada 1000 habitantes
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Líneas RDSI (RDSI)
Económico
Equipamiento Urbano
Telecomunicaciones
Estado
Accesos básicos RDSI/(población de derecho/1000)
2000
IEA (2001)
Accesos básicos RDSI cada 1000 habitantes
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Superficie centros comerciales (SUPCOM)
Económico
Equipamiento Urbano
Mercado
Estado
Superficie (m2) de los centros comerciales/(población de derecho/1000)
1999
CAIXA (2001)
M2 cada 1000 habitantes
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Oficinas de entidades financieras (OFIFIN)
Económico
Equipamiento Urbano
Mercado
Estado
Número de oficinas financieras/(población de derecho/10000)
1999
IEA (2001)
Oficinas cada 10000 habitantes
![Page 358: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/358.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 357
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Restaurantes (RESTAUR)
Económico
Equipamiento Urbano
Mercado
Estado
Número de restaurantes/(población de derecho/10000)
1999
IEA (2001)
Restaurantes cada 10000 habitantes
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Plazas hoteleras (PLAZHOT)
Económico
Equipamiento Urbano
Mercado
Estado
Número de plazas hoteleras/(población de derecho/1000)
1999
IEA (2001)
Plazas hoteleras cada 1000 habitantes
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Butacas cine (BUTCINE)
Económico
Equipamiento Urbano
Ocio y Cultura
Estado
Número de plazas en cines/(población de derecho/1000)
1999
IEA (2001)
Butacas cada 1000 habitantes
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Bibliotecas públicas (BIBPUB)
Económico
Equipamiento Urbano
Ocio y Cultura
Estado
Número de bibliotecas públicas/(población de derecho/100000)
1999
IEA (2001)
Bibliotecas cada 100000 habitantes
![Page 359: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/359.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A358
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Notas:
Espacios deportivos convencionales (DEPCONV)
Económico
Equipamiento Urbano
Deportivo
Estado
Espacios deportivos convencionales/(población de derecho/1000)
1999
IEA (2001)
Espacios deportivos cada 1000 habitantes
Considera como convencionales los espacios deportivos dedicados al atletismo,fútbol, pabellones, pistas polideportivas, pistas de tenis, squash y paddle,piscinas, hockey, frontones, boleras y campos de béisbol.
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Notas:
Espacios deportivos no convencionales (DEPNCONV)
Económico
Equipamiento Urbano
Deportivo
Estado
Espacios deportivos no convencionales/(población de derecho/1000)
1999
IEA (2001)
Espacios deportivos cada 1000 habitantes
Considera como no convencionales los aeródromos, velódromos, canales de río,circuitos naturales, embalses, rutas equitación, zonas de espeleología, pistas de esquí ypatinaje, campos de golf, circuitos de motor, rocódromos y campos de tiro.
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Media de la renta familiar disponible (RFD)
Económico
Renta y Consumo
Bienestar y Renta
Estado
Media de la Renta Familiar por Habitante
1999
IEA (2001)
Miles de ptas.
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Notas:
Renta neta media declarada IRPF (IRPF)
Económico
Renta y Consumo
Bienestar y Renta
Estado
Total de renta neta declarada IRPF/ Total de declaraciones de IRPF
1998
IEA (2001)
Miles de ptas.
Considera las rentas del trabajo, profesionales, empresariales y otras.
![Page 360: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/360.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 359
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Paro (PAROHAB)
Económico
Actividad Económica y Empleo
Empleo
Estado
(Paro registrado/población de derecho)*100
1999
IEA (2001)
Tanto por ciento
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Paro femenino (PAROFEM)
Económico
Actividad Económica y Empleo
Empleo
Estado
(Paro femenino registrado/población de derecho)*100
1999
IEA (2001)
Tanto por ciento
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Paro de 16 a 24 años (PARO1624)
Económico
Actividad Económica y Empleo
Empleo
Estado
(Paro registrado con edades entre 16 y 24 años/población de derecho)*100
1999
IEA (2001)
Tanto por ciento
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Inversión en Registro Industrial (INVEREG)
Económico
Actividad Económica y Empleo
Actividad
Estado
Inversión inscrita en el Registro Industrial / número de establecimientos
1998
IEA (2001)
Miles de ptas. por establecimiento
![Page 361: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/361.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A360
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Notas:
Establecimientos (ESTAB)
Económico
Actividad Económica y Empleo
Actividad
Estado
Nº establecimientos/(población de derecho/100)
1999
IEA (2001)
Establecimientos cada 100 habitantes
Considera todas las actividades económicas salvo las agrarias, domésticas y delas administraciones públicas.
Indicador:
Subsistema:
Área estratégica:
Ámbito específico:
Descripción PER:
Cálculo:
Año de referencia:
Fuente:
Unidades:
Centros de I+D ambiental (CENTROID)
Económico
Tecnología y Gestión del Medio Ambiente.
I+D
Estado
Principales centros e instituciones de investigación y desarrollo tecnológico rela-cionados con el medio ambiente
1996
IEA (2001)
Centros
![Page 362: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/362.jpg)
Anexo 2. Matrices de correlación lineal
![Page 363: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/363.jpg)
![Page 364: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/364.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 363
Mat
riz
de C
orr
ela
ciones
entr
e in
dic
adore
s del s
ubsi
stem
a eco
nóm
ico
CA
MA
SH
OS
1
AG
UA
RE
D1
PE
RD
AG
UA
0.26
1
CO
NS
AG
UA
0.51
-0.1
31
RE
DA
BA
S0.
36-0
.07
0.30
1
PO
BD
EP
UR
0.01
0.23
0.03
-0.3
81
RE
DS
AN
E-0
.14
0.15
-0.1
1-0
.88
0.44
1
CO
NS
ELE
C-0
.15
-0.1
4-0
.08
-0.1
00.
040.
181
RS
U0.
320.
060.
140.
090.
05-0
.04
0.07
1
CO
NTR
SU
-0.2
5-0
.08
0.03
-0.2
00.
210.
210.
03-0
.07
1
CO
NTP
AP
-0.3
9-0
.08
-0.1
1-0
.22
0.20
0.16
-0.0
6-0
.38
0.33
1
RE
CO
PAP
0.11
-0.1
30.
220.
110.
02-0
.10
0.22
0.33
0.00
-0.0
71
CO
NTV
ID-0
.33
-0.0
40.
11-0
.14
0.14
0.04
0.01
0.09
0.17
0.39
0.25
1
RE
CO
VID
-0.2
0-0
.13
0.11
-0.2
40.
250.
15-0
.03
-0.1
20.
390.
230.
100.
461
RE
CO
PIL
A0.
070.
100.
05-0
.02
0.14
0.15
0.18
-0.1
90.
01-0
.08
-0.0
5-0
.02
0.14
1
RU
IDO
D-0
.14
0.05
-0.2
20.
14-0
.26
-0.2
9-0
.04
-0.2
6-0
.15
0.15
-0.1
8-0
.22
-0.1
7-0
.09
1
RU
IDO
N-0
.21
-0.1
3-0
.09
0.25
-0.4
1-0
.38
0.04
-0.1
3-0
.08
-0.0
3-0
.11
0.04
-0.2
1-0
.02
0.66
1
INM
ISAT
M0.
020.
06-0
.06
0.01
0.03
-0.0
50.
010.
16-0
.09
0.10
0.13
0.09
-0.2
7-0
.12
0.13
0.13
1
OZ
ON
O0.
01-0
.13
0.07
0.11
-0.0
9-0
.30
-0.0
40.
050.
070.
200.
190.
130.
020.
010.
060.
100.
631
PS
S-0
.13
-0.1
2-0
.11
0.06
-0.0
40.
030.
53-0
.13
0.14
-0.1
00.
120.
04-0
.04
0.15
0.14
0.19
-0.2
0-0
.43
1
SU
EN
ATU
-0.1
2-0
.25
-0.1
10.
18-0
.05
-0.2
10.
000.
030.
260.
310.
240.
010.
150.
040.
05-0
.05
0.16
0.21
0.08
1
ES
PR
OT
0.20
0.02
0.08
-0.0
10.
190.
01-0
.03
0.16
-0.0
1-0
.14
-0.0
5-0
.05
-0.0
70.
05-0
.09
-0.1
3-0
.07
-0.1
90.
180.
271
SU
EE
RO
0.00
0.10
-0.0
1-0
.33
0.14
0.21
-0.2
1-0
.25
0.32
0.20
-0.2
1-0
.07
0.27
0.01
0.04
-0.0
5-0
.30
-0.0
2-0
.22
0.00
0.33
1
Varia
bles
mos
trad
as e
n es
cala
inve
rsa:
AG
UA
RE
D, P
ER
DA
GU
A, C
ON
SA
GU
A, R
ED
AB
AS
, CO
NS
ELE
C, R
SU
, RU
IDO
D, R
UID
ON
, IN
MIS
ATM
, OZ
ON
O, P
SS
, SU
EE
RO
.
AGUARED
PERDAGUA
CONSAGUA
REDABAS
POBDEPUR
REDSANE
CONSELEC
RSU
CONTRSU
CONTPAP
RECOPAP
CONTVID
RECOVID
RECOPILA
RUIDOD
RUIDON
INMISATM
OZONO
PSS
SUENATU
SUEERO
ESPROT
![Page 365: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/365.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A364
Mat
riz
de C
orr
ela
ciones
entr
e in
dic
adore
s del s
ubsi
stem
a urb
anís
tico
SU
EU
RB
AN
1
CB
ICI
-0.0
31
VE
HH
AB
-0.0
6-0
.19
1
BU
SH
AB
0.07
0.20
0.14
1
TAX
IHA
B0.
440.
18-0
.05
0.35
1
DIS
TCA
P0.
120.
24-0
.09
0.33
0.28
1
VIV
IHA
B0.
120.
20-0
.84
-0.3
5-0
.02
0.06
1
NV
IVP
O-0
.03
-0.0
90.
38-0
.12
-0.1
80.
04-0
.23
1
NV
ILIB
0.26
0.13
-0.4
8-0
.15
0.01
-0.0
40.
63-0
.13
1
VE
RD
HA
B0.
00-0
.13
0.01
-0.1
9-0
.19
-0.3
8-0
.04
-0.1
1-0
.14
1
VIR
EH
PR
O0.
01-0
.07
0.44
0.21
-0.1
8-0
.05
-0.4
10.
32-0
.26
0.02
1
IBIR
EC
IB0.
140.
26-0
.13
0.04
0.02
0.25
0.13
0.11
0.13
-0.1
10.
091
JAR
DH
IST
0.07
0.24
0.13
0.46
0.65
0.27
-0.2
6-0
.07
-0.2
8-0
.06
-0.0
10.
161
ED
I509
10.
020.
190.
480.
360.
27-0
.09
-0.4
10.
14-0
.25
0.27
0.29
-0.0
20.
521
OR
DE
NA
N-0
.15
0.39
-0.0
10.
170.
260.
12-0
.02
-0.1
8-0
.06
-0.1
70.
02-0
.11
0.19
0.10
1
Varia
bles
mos
trad
as e
n es
cala
inve
rsa:
AG
UA
RE
D, P
ER
DA
GU
A, C
ON
SA
GU
A, R
ED
AB
AS
, CO
NS
ELE
C, R
SU
, RU
IDO
D, R
UID
ON
, IN
MIS
ATM
, OZ
ON
O, P
SS
, SU
EE
RO
.
SUEURBAN
CBICI
VEHHAB
BUSHAB
TAXIHAB
DISTCAP
VIVHAB
NVIVPO
NVILIB
VERDHAB
VIRHPRO
IBIRECIB
JARDHIST
EDI5091
ORDENAN
![Page 366: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/366.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 365
Mat
riz
de C
orr
ela
ciones
entr
e in
dic
adore
s del s
ubsi
stem
a dem
ográ
fico
PO
B91
991
PO
BM
200.
331
PO
BM
Y65
0.61
0.76
1
DE
NS
PO
B-0
.17
-0.4
5-0
.19
1
CR
EV
EG
E0.
03-0
.03
0.18
-0.1
51
PO
BE
XTR
A0.
50-0
.30
-0.0
60.
00-0
.09
1
MIG
RA
NE
T0.
42-0
.26
0.13
0.11
0.62
0.46
1
TAN
ALF
0.20
-0.4
10.
050.
340.
200.
230.
401
PS
INE
ST
0.08
-0.2
9-0
.14
0.04
0.17
0.18
0.34
0.21
1
PP
RIM
0.04
0.12
0.07
-0.1
90.
10-0
.09
0.03
-0.1
50.
681
ALB
AS
PR
O-0
.37
-0.0
6-0
.04
0.15
-0.0
8-0
.29
-0.2
7-0
.06
-0.2
0-0
.05
1
ALS
EC
PR
O0.
100.
230.
06-0
.25
-0.3
1-0
.15
-0.4
10.
06-0
.06
0.03
0.06
1
ALA
DU
PR
O-0
.21
0.20
0.07
-0.2
00.
11-0
.34
-0.2
5-0
.10
-0.2
00.
080.
200.
261
LEC
TOB
IB-0
.05
-0.0
7-0
.07
-0.0
5-0
.12
-0.0
1-0
.17
-0.1
6-0
.10
-0.0
40.
24-0
.07
0.09
1
DE
FCA
RD
I0.
04-0
.07
-0.0
8-0
.11
-0.0
1-0
.03
-0.1
1-0
.09
-0.0
10.
060.
09-0
.01
0.13
0.66
1
DE
FRE
SP
I0.
040.
120.
140.
080.
000.
010.
090.
13-0
.04
-0.0
6-0
.10
0.09
-0.0
3-0
.66
-0.9
71
DE
FME
N1
0.18
-0.2
7-0
.20
0.05
-0.1
10.
230.
09-0
.02
0.01
-0.1
60.
130.
23-0
.06
0.01
-0.1
20.
151
DE
FME
30-0
.31
-0.4
5-0
.59
0.19
-0.0
9-0
.15
-0.0
20.
060.
11-0
.06
-0.0
10.
050.
02-0
.23
-0.1
90.
200.
401
DE
F306
0-0
.61
-0.3
8-0
.69
-0.0
5-0
.13
-0.2
7-0
.23
-0.3
80.
010.
070.
12-0
.16
-0.0
80.
120.
23-0
.35
-0.0
50.
351
PAR
TILO
C-0
.19
-0.1
3-0
.50
-0.0
9-0
.49
0.11
-0.3
7-0
.33
0.05
0.18
-0.1
10.
19-0
.05
-0.1
4-0
.12
0.09
0.27
0.25
0.36
1
PAR
TIG
EN
-0.2
4-0
.13
-0.5
0-0
.17
-0.2
0-0
.17
-0.3
2-0
.35
0.14
0.16
-0.1
50.
11-0
.03
0.05
0.19
-0.2
50.
190.
220.
570.
621
Varia
bles
mos
trad
as e
n es
cala
inve
rsa:
PO
BM
Y65
, TA
NA
LF, P
SIN
ES
T, A
LBA
SP
RO
, ALS
EC
PR
O, A
LAD
UP
RO
, DE
FCA
RD
I, D
EFR
ES
PI,
DE
FME
N1,
DE
FME
30, D
EF3
060.
POB9199
POBM20
POBMY65
CREVEGE
POBEXTRA
MIGRANET
TANALF
PSINEST
PPRIM
ALBASPRO
ALSECPRO
ALADUPRO
LECTOBIB
DEFCARDI
DEFRESPI
DEFMEN1
DEFME30
DEF3060
PARTIGEN
PARTILOC
DENSPOB
![Page 367: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/367.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A366
Mat
riz
de C
orr
ela
ciones
entr
e in
dic
adore
s del s
ubsi
stem
a eco
nóm
ico
CA
MA
SH
OS
1
CE
NAT
ES
P0.
561
CE
NAT
PR
I-0
.13
0.10
1
FAR
MA
C0.
520.
28-0
.25
1
TELE
FON
0.08
-0.0
1-0
.31
0.28
1
RD
SI
-0.1
0-0
.09
-0.2
9-0
.02
0.85
1
SU
PC
OM
ER
0.17
0.32
-0.1
50.
050.
180.
271
OFI
FIN
AN
0.40
0.22
-0.0
80.
460.
640.
570.
271
RE
STA
UR
-0.1
8-0
.10
-0.1
20.
030.
800.
700.
010.
431
PLA
ZH
OT
-0.1
8-0
.09
-0.1
20.
170.
610.
48-0
.07
0.36
0.76
1
BU
TCIN
E0.
070.
290.
160.
190.
05-0
.06
0.17
0.20
-0.1
5-0
.05
1
BIB
PU
B-0
.14
0.09
0.44
-0.2
10.
080.
180.
060.
190.
160.
140.
131
DE
PC
ON
V-0
.31
-0.2
4-0
.15
0.00
0.75
0.73
0.06
0.28
0.81
0.76
0.05
0.22
1
DE
PN
CO
NV
-0.3
4-0
.33
-0.1
5-0
.11
0.53
0.55
0.02
0.11
0.52
0.38
0.20
0.31
0.79
1
RFD
0.15
0.03
-0.0
20.
380.
710.
590.
070.
730.
490.
480.
140.
130.
450.
281
IRP
F0.
530.
11-0
.58
0.41
0.40
0.28
0.26
0.36
-0.0
30.
070.
04-0
.17
0.04
-0.0
30.
251
PAR
OH
AB
-0.2
0-0
.03
0.44
-0.1
10.
280.
420.
170.
420.
350.
330.
170.
510.
440.
380.
54-0
.33
1
PAR
OFE
M-0
.25
-0.0
50.
40-0
.10
0.27
0.40
0.10
0.39
0.44
0.34
0.09
0.41
0.44
0.36
0.42
-0.4
20.
931
PAR
O16
24-0
.03
0.10
0.11
0.04
0.58
0.58
0.27
0.49
0.52
0.37
0.22
0.27
0.50
0.38
0.62
-0.0
30.
740.
761
INV
ER
EG
-0.0
20.
040.
15-0
.27
-0.2
0-0
.03
0.39
-0.0
2-0
.16
-0.0
5-0
.06
0.42
-0.1
7-0
.08
-0.0
6-0
.14
0.24
0.12
0.07
1
ES
TAB
-0.1
9-0
.05
-0.0
10.
050.
850.
820.
060.
610.
850.
65-0
.03
0.26
0.71
0.50
0.71
0.01
0.47
0.48
0.61
-0.0
51
CE
NTR
OID
0.36
0.00
-0.2
10.
530.
190.
070.
120.
38-0
.12
-0.0
80.
06-0
.18
-0.1
7-0
.16
0.23
0.43
-0.1
2-0
.08
0.02
-0.0
9-0
.02
1
CB
AS
ICA
0.38
0.30
0.33
0.20
-0.1
6-0
.20
0.05
0.02
-0.1
4-0
.21
0.18
0.15
-0.2
4-0
.25
-0.1
5-0
.14
-0.0
9-0
.11
-0.0
70.
08-0
.13
0.02
1
CS
EC
UN
DA
-0.5
8-0
.25
0.44
-0.3
20.
170.
25-0
.02
-0.0
30.
420.
290.
020.
350.
430.
270.
17-0
.47
0.47
0.50
0.41
0.05
0.44
-0.3
1-0
.15
1
CA
DU
LT-0
.02
0.02
-0.1
40.
220.
370.
35-0
.10
0.30
0.32
0.37
-0.2
10.
030.
290.
130.
350.
100.
180.
240.
37-0
.08
0.40
0.11
-0.0
30.
101
Varia
bles
mos
trad
as e
n es
cala
inve
rsa:
PA
RO
HA
B, P
AR
OFE
M, P
AR
O16
24
CAMASHOS
CENATESP
CENATPRI
TELEFON
RDSI
SUPCOMER
OFFINAN
RESTAUR
PLAZHOT
BUTCINE
BIBIPUB
DEPCONV
DEPNCONV
RFD
IRPF
PAROHAB
PAROFEM
PARO1624
ESTAB
INVEREG
FARMAC
CENTROID
CBASICA
CADULT
CSECUNDA
![Page 368: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/368.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 367
Anexo 3. Interpretación de los componentes
Como resulta habitual al aplicar el Análisis deComponentes Principales sobre un amplio conjuntode indicadores relativos a dimensiones o ámbitos muydistintos, los componentes obtenidos resultan dedifícil catalogación o etiquetado. Ello no quiere decir,sin embargo, que pierda validez el análisis realizado,dado que el mismo se ha utilizado dada su basegeométrica como técnica para la reducciónestadística de datos con la menor pérdida deinformación posible.
Dentro del Análisis Factorial propiamente dicho,la mayoría de autores realiza un proceso de rotaciónde los ejes definidos por los componentesinicialmente extraídos, obteniéndose una mayorinterpretabilidad340. Para ello se transforma la matrizde componentes iniciales en otra, denominada matrizde componentes rotados. Esta nueva matriz es unacombinación lineal de la primera, explicando la mismacantidad de variancia inicial.
Una de las técnicas de rotación más utilizadas esla VARIMAX, manteniendo el número de componentesretenidos y reduciendo el número de variables conpesos elevados en un factor. Los componentesrotados siguen siendo en este caso ortogonales.
En este anexo se presentan los resultados deprofundizar en el Análisis Factorial realizado al rotarlos componentes iniciales obtenidos para los cuatrosubsistemas definidos. Asimismo, se hace unejercicio de interpretación de los factores obtenidos.
Previamente se contempla la viabilidad deaplicar este tipo de técnica factorial en busca defactores comunes. Para ello se analiza la matriz decorrelaciones de las variables originales en base ados test estadísticos (Cuadro A3.1). En primer lugarse calcula el test de esfericidad de Bartlett,consistente en un contraste de hipótesis donde lahipótesis nula es que la matriz de correlación seauna matriz identidad y por tanto no existacorrelación. A un nivel de significación inferior al0,001 se puede afirmar que no se acepta la hipótesisnula para los cuatro grupos de indicadores. Por otraparte, se aplica el test de adecuación muestral deKaiser-Meyer-Olkin (KMO), que compara la suma delos coeficientes de correlación parciales al cuadradocon la suma de los coeficientes de correlación alcuadrado. Confirmando el resultado de Bartlett, elvalor de este estadístico es superior a 0,50, con loque entra en los límites aceptables para justificar laaplicación del Análisis Factorial. Valores próximos ala unidad indican que las correlaciones entre paresde variables pueden explicarse por otras variables,apuntando la presencia de factores comunes.
340. Aunque ello pueda suponer una merma en otros aspectos comola ortogonalidad entre componentes (si se hacen rotaciones oblicuas)o el hecho de que las puntuaciones finales sean estimaciones (si separte de métodos de extracción distintos al de componentesprincipales, imagen y alfa).
![Page 369: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/369.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A368
Cuadro A3.1. Test KMO y prueba de Bartlett
Sistema Subsitema Subsistema SubsitemaAmbiental Urbanístico Demográfico Económico
Medida de adecuación muestral de KMO 0.568 0.576 0.583 0.510
Prueba de esferidad de BartlettChi-cuadrado aproximado 332.314 195.943 526.390 792.181gl 231 105 210 300Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000
Para cada subsistema se procede a realizar elAnálisis Factorial partiendo de la matriz decomponentes inicial obtenida mediante el ACP.
El valor de las comunalidades indica en quémedida dichos componentes explican la variabilidadde determinada variable. Se ha comprobado que paralos indicadores de cada subsistema ninguna
comunalidad es próxima a cero, por lo que todos losindicadores son explicados por los componentesseleccionados en cada análisis.
Sobre la matriz de componentes iniciales extraídase realiza la rotación de tipo VARIMAX. Las matrices decomponentes rotados resultantes341 se muestran paracada subsistema en los Cuadros A3.2 hasta A3.5.
341. Se recogen únicamente las cargas factoriales superiores a 0,40.
![Page 370: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/370.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 369
Cuadro A3.2. Matriz de componentes rotados para el subsistema ambiental
Variable Componente
1 2 3 4 5 6 7 8
RUIDON 0.846RUIDOD 0.810REDSANE -0.604CONTVID 0.787RECOVID 0.752
CONTPAP 0.607CONTRSU 0.559CONSAGUA 0.766AGUARED -0.416 0.690REDABAS 0.462 0.661
OZONO 0.858INMISATM 0.858CONSELEC 0.807PSS 0.764SUEERO -0.495 0.414
RECOPAP 0.401PERDAGUA 0.785POBDEPUR -0.447 0.515ESPROT 0.818SUENATU -0.456 0.645
RECOPILA 0.713RSU -0.689
NOTA: Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
La rotación ha convergido en 22 iteraciones.
De los ocho componentes identificados para elsubsistema ambiental, tras la rotación (Cuadro A3.2) seagrupan las variables en base a su variabilidadcompartida, por lo que resulta más fácil etiquetar loscomponentes o factores obtenidos.
A continuación se propone la siguientenomenclatura, si bien ha de señalarse que esteprocedimiento de catalogación sigue teniendo unimportante grado de subjetividad. Estas etiquetas son,por orden de importancia:
a) RUIDO (primer componente): Dado que losindicadores de ruido son los más correlacionados con
el mismo. Se trata del componente ambiental que porsí solo aporta una mayor explicabilidad (15, 26%) entérminos de la variancia observada en el conjunto devariables.
b) RSU (segundo y octavo componentes). Estosfactores explican cerca del 17% de la variancia,considerando indicadores de tipo equipamientoambiental generación y reciclado de residuos sólidosurbanos.
c) AGUA (tercer y sexto componentes). En tercerlugar por orden de importancia tras RUIDO y RSU,están los indicadores referidos al ámbito específico dela distribución, consumo y saneamiento de agua
![Page 371: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/371.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A370
d) CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA (cuartocomponente). Este factor, que explica un 9,31% de lavariancia, resume la información contenida en el indicadorde ozono y la valoración global de inmisionesatmosféricas.
e) CONSUMO ELÉCTRICO (quinto componente).Este factor está muy correlacionado con losindicadores de consumo eléctrico y partículas sólidasen suspensión (en estrecha relación con ciudadesgrandes con un numeroso parque de automóviles yelevado consumo eléctrico).
f) MEDIO NATURAL (séptimo componente). Porúltimo, explicando el 5,5% de la variancia, en estecomponente están reflejados los indicadores deespacios protegidos y suelo con cubierta natural.
En el subsistema urbanístico (Cuadro A3.3), loscinco componentes obtenidos tras la rotación sepueden etiquetar como sigue:
a) VIVIENDA y TRANSPORTE (primer y segundocomponente). En el análisis de las variables urbanísticas,
estos son los dos factores más importantes,explicando mas de un 30% de la varianciaobservada, estando muy correlacionados conindicadores referidos a la densidad de vehículos ytransporte público, así como densidad y crecimientode viviendas.
b) VERDE URBANO (tercer componente). Esteindicador centra prácticamente el interés de estecomponente que en su conjunto explica un 10,34%.
c) POLÍTICA AMBIENTAL (cuarto componente).Así se puede denominar este factor dado que estámuy correlacionados con indicadores de respuestade los entes locales, como el número de ordenanzasambientales y la densidad de carriles bici.
d) PATRIMONIO URBANO (quinto componente).Con apenas un 8% de variancia explicada, estecomponente está significativamente correlacionadocon el valor catastral medio, indicador de la calidaddel paisaje urbano.
![Page 372: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/372.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 371
Cuadro A3.3. Matriz de componentes rotados para el subsistema urbanístico
Variable Componente
1 2 3 4 5
VEHHAB 0.875VIVIHAB -0.873NVILIB -0.665VIREHPRO 0.651NVIVPO 0.525
TAXIHAB 0.859JARDHIST 0.821BUSHAB 0.613EDI5091 0.464 0.547 -0.467VERDHAB -0.858
DISTCAP 0.697ORDENAN 0.706SUEURBAN 0.424 -0.681CBICI 0.584 0.533IBIRECIB 0.784
NOTA: Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
La rotación ha convergido en 8 iteraciones.
En el Cuadro A3.4 se muestran loscomponentes rotados para los indicadores delsubsistema demográfico. Las etiquetas que puedenidentificarse como:
a) EDAD y DEFUNCIONES (primer, segundo yséptimo factor). En estos tres componentes seresumen los indicadores de envejecimiento de lapoblación, así como edad y causas de fallecimiento.Los tres componentes considerados conjuntamenteexplican algo más de un 40% de la varianciaobservada.
b) SISTEMA EDUCATIVO (tercer componente).Con cerca de un 13% de explicabilidad, estecomponente tiene dos indicadores de densidad dealumnos por profesor (de educación básica y deadultos) muy correlacionados de forma negativa. Un
hecho significativo es la fuerte correlación positiva conel indicador referido a la población extranjera, sin dudaexplicada por que, este último indicador esrepresentativo en municipios turísticos donde losindicadores de densidad de alumnos por profesor sonbastante favorables.
c) CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO (cuartocomponente). Este factor explica algo más de un 10% yestá correlacionado con el crecimiento vegetativo y elsaldo migratorio.
d) DENSIDAD de POBLACIÓN (quinto componente).El indicador más correlacionado con este componente esel de densidad poblacional.
e) NIVELES EDUCATIVOS (sexto componente). Eneste componentes se engloban dos indicadores denivel educativo: población con estudios primarios ypoblación sin estudios.
![Page 373: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/373.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A372
Cuadro A3.4. Matriz de componentes rotados para el subsistema demográfico
Variable Componente
1 2 3 4 5 6 7
POBMY65 0.925DEF3060 -0.816POBM20 0.682 -0.581POB9199 0.652 0.566DEFME30 -0.650
PARTIGEN -0.595 -0.461DEFRESPI -0.946DEFCARDI -0.930LECTOBIB 0.831POBEXTRA 0.799
ALADUPRO -0.685ALBASPRO -0.576CREVEGE 0.916MIGRANET 0.488 0.757PARTILOC -0.487 -0.576
DENSPOB 0.783TANALF -0.702PPRIM 0.903PSINEST 0.880DEFMEN1 0.779
ALSECPRO -0.410 0.618
NOTA: Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
La rotación ha convergido en 13 iteraciones.
![Page 374: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/374.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A 373
Cuadro A3.5. Matriz de componentes rotados para el subsistema económico
Variable Componente
1 2 3 4 5 6
TELEFON 0.911RESTAUR 0.909DEPCONV 0.898ESTAB 0.879RDSI 0.840
PLAZHOT 0.775DEPNCONV 0.646 0.403RFD 0.600 0.566PARO1624 0.553 0.550PAROHAB 0.831
PAROFEM 0.827CENATPRI 0.769IRPF -0.637 0.518CSECUNDA 0.601BIBPUB 0.522
CENTROID 0.787FARMAC 0.690OFIFINAN 0.507 0.661CBASICA 0.763CENATESP 0.761
CAMASHOS 0.526 0.627SUPCOMER 0.777INVEREG 0.762BUTCINE 0.849CADULT 0.409 -0.512
NOTA: Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
La rotación ha convergido en 9 iteraciones.
En el caso de los componentes rotados delAnálisis Factorial realizado para los indicadoreseconómicos (Cuadro A3.5), entre las posiblesinterpretaciones aplicables a los factores obtenidosestán:
a) TELECOMUNICACIONES, RENTA YEQUIPAMIENTO TURÍSTICO (primer componente).Engloba todos los indicadores referidos aequipamiento e infraestructuras para la actividad
económica, fundamentalmente la turística. Este factores el más explicativo (30,8%).
b) DESEMPLEO (segundo componente). Destacanen este factor los indicadores de desempleo per capitay femenino, entre otros.
c) NIVEL ECONÓMICO (tercer componente). Estefactor explica el 11,5% de la variancia, recogiendoindicadores cuyos máximos valores están asociados amunicipios capitales de provincia o con elevado nivelde renta (oficinas bancarias, farmacias). Asimismo, los
![Page 375: Tesis_indicadores_completa[1].pdf](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022050703/55cf9bec550346d033a7e191/html5/thumbnails/375.jpg)
I N D I C A D O R E S D E D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E U R B A N O . U N A A P L I C A C I Ó N P A R A A N D A L U C Í A374
indicadores de renta (RFD e IRPF) muestran tambiénelevadas correlaciones con este factor, lo querefuerza su catalogación de índice de niveleconómico.
d) EQUIPAMIENTOS EDUCATIVO Y SANITARIO(cuarto componente).
e) NIVEL COMERCIAL (quinto componente).Este factor es complementario del referido al nivel
económico, pues se encuentra muy correlacionadocon indicadores como las grandes superficiescomerciales y la inversión reflejada en el registroindustrial.
f) EQUIPAMIENTO CULTURAL (sextocomponente). Con este último factor se explica casiun 5% de la variancia, destacando la correlación quemuestra con el indicador BCINE.

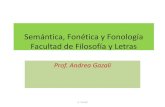



![Tradecoop Pdf 1[1] 1](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/5598b3ca1a28abbd608b4605/tradecoop-pdf-11-1.jpg)









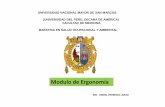


![Expo de_la_orina[1][1]---pdf](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/55b792ddbb61eb1d278b4754/expo-delaorina11-pdf.jpg)
