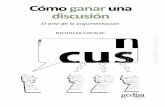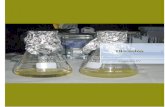Texto discusion-upn-pulido
Click here to load reader
-
Upload
amyle-martinez -
Category
Documents
-
view
743 -
download
0
Transcript of Texto discusion-upn-pulido

ÉTICA, CIUDADANÍA Y PAZ EN LA EDUCACIÓN: Una reflexión desde Colombia
Texto de discusión referido al Documento Base de Luís Sime Poma
Por: Orlando Pulido Chaves Coordinador Flape Colombia
Plataforma de Análisis y Producción de Políticas Educativas Universidad Pedagógica Nacional
Colombia
El texto de Luís Sime ubica tres horizontes dentro de los cuales los conceptos de ética, ciudadanía y educación se articulan, nutren y complementan: un horizonte de sentido, uno de contexto y otro de sujeto, que se concretan en el marco de “corrientes educativas” o tendencias de formación del ciudadano y la persona mediante un “lenguaje curricular” de “temas transversales”. Dichas corrientes se ilustran con los casos de la educación en derechos humanos y paz, la educación ciudadana, la educación para la convivencia y la educación moral, subrayando la importancia de las intersecciones existentes entre ellas.
A mi juicio, esta forma de abordar tema permite definir las coordenadas de una discusión que, para el caso colombiano, es de importancia estratégica en todos los órdenes de la vida social, particularmente en los ámbitos cultural y político. Queda por abordar los contenidos concretos que asumen los tres conceptos en función de los horizontes y en el marco de estas u otras corrientes o tendencias educativas, pero el documento cumple con la tarea de plantear el debate y sugerir cómo hacerlo. A esta tarea quieren contribuir las ideas que se exponen a continuación.
Ética, ciudadanía y paz, una relación políticamente significativa
Un primer intento de explicación de las lógicas que soportan la articulación de los tres conceptos permite afirmar que su relación, aunque podría serlo, no es arbitraria. Y este es un hecho significativo en sí mismo. La articulación de los conceptos alude al sentido y a los fines de la educación (dimensión ética o ético-política), a las condiciones “subjetivas” requeridas para alcanzar dichos fines (la ciudadanía) y a las características de contexto o condiciones “objetivas” requeridas para su realización (la paz). Desde luego, la dimensión ética no es abordada por nosotros en la perspectiva de la ética individual o de los valores morales, aunque para otros propósitos sea legítimo hacerlo.
Esta manera de abordar la educación pone en evidencia su importancia y significación política. La educación no es sólo un asunto técnico que debe resolver problemas de cobertura, calidad, financiación, currículo y evaluación, por ejemplo. Más allá de eso, es un asunto político que tienen que ver con un proyecto histórico de sociedad, con el tipo de ciudadanía que dicho proyecto requiere, con la política pública que lo viabilice, con las fuerzas sociales que lo respalden y con la acción social, no solo estatal, que la concrete. No obstante, todo esto ocurre en el marco de condiciones políticas específicas caracterizadas por correlaciones de fuerzas regidas por patrones hegemónicos específicos que expresan y agencias proyectos históricos distintos que pueden llegar a ser contradictorios.
La educación aparece entonces como producto histórico que concreta distintas opciones ético-políticas (diferencias de sentido) agenciadas por sujetos específicos en el marco de condiciones particulares de contexto, pero también como condición y vehículo que posibilita las opciones ético-políticas, la formación de los sujetos por ellas requeridos y la construcción de contextos propicios. De allí la naturaleza compleja que la caracteriza. Esta complejidad se deriva del hecho de que la educación cumple un papel fundamental

2
en la producción y la reproducción de la vida social y, más allá, en la regulación cultural del conjunto social mediante la construcción de un escenario institucional dentro del cual se dan las pugnas por las hegemonías.
Dicho de otro modo, la Escuela se constituye en un aparato institucional de pugnas por la hegemonía, inicialmente de diferentes propuestas educativas pero también de legitimación de los saberes instituidos e instituyentes, lo que equivale a decir, de los códigos de verdad que se disputan la supremacía. De allí que los agentes políticos deban concretar propuestas educativas acordes con los intereses y las necesidades del conjunto de la sociedad y proponerlas como programas de política pública susceptible de ser ejecutada si se logra el apoyo de la voluntad popular en las contiendas democráticas.
El horizonte de sentido o dimensión ético-política de la educación
En las condiciones actuales vividas en Colombia, la política educativa adelantada por el gobierno nacional se inscribe en el marco de las propuestas neoliberales centradas en una pretendida “modernización” y “racionalización” del aparato educativo público con un enfoque de costo-beneficio que busca aplicar la lógica de la gestión privada, pretendidamente más eficaz, eficiente y efectiva que la gestión pública gubernamental. Esta orientación de la política pública se basa en una consideración más profunda, de naturaleza ético-política, según la cual la educación deja de ser considerada como un derecho fundamental para convertirse en un servicio al cual se accede mediante los mecanismos del mercado, supremo regulador de la vida social.
El pensamiento liberal clásico había considerado a la educación como uno de los medios esenciales para la construcción del estado-nación y, en razón de ello, había emprendido luchas radicales por hacer de ella un bien suplido por el Estado, desligado de la tutela religiosa y articulado al conocimiento científico. De allí que se proclamara la necesidad de que fuera gratuita y obligatoria pues constituía uno de los medios por excelencia para garantizar la movilidad social que propiciaría la meta de igualdad ofrecida por la democracia liberal. La idea de que la educación conduciría a la libertad y ayudaría a la concreción del programa democrático moderno hizo de la Escuela una de las organizaciones privilegiadas por el Estado y uno de los ejes de la naciente política social.1 Y aunque muy rápidamente se derrumbó este ideal igualitario, la educación pública (instrucción pública primero) logró imponer un sentido distinto al que venía rigiendo la educación confesional, en una pugna por este campo de las hegemonías culturales duramente disputado con las corrientes más conservadoras.
La educación expresaba así uno de los contenidos del estado ético liberal republicano si entendemos por estado ético, siguiendo a Antonio Gramsci, al Estado que es capaz de llevar a su pueblo-nación al nivel de desarrollo cultural que corresponde al desarrollo alcanzado por sus fuerzas productivas. Es claro que este propósito nunca se logró completamente en razón de que se consolidó bajo la modalidad de la hegemonía transformista y no de la hegemonía expansiva; es decir, bajo un modelo de reconocimiento de los intereses y necesidades de los grupos subordinados de la sociedad, no para su plena satisfacción sino para su neutralización política por parte de los bloques
1 Cómo he anotado en otro lugar, “Los nacientes Estados democráticos republicanos con sociedades civiles débiles, centraron su política pública en un sentido más “estatal” que “social”; es decir, importaba más definir el tipo de Estado que se quisiera, el modelo de desarrollo económico al que se aspiraba, la forma de relación con otros Estados en el marco del escenario internacional correspondiente, la seguridad y la defensa, el desarrollo de la infraestructura, que los problemas sociales que esta acción generaba. La política pública incluía las relaciones internacionales, el comercio exterior, el desarrollo económico, vías y transportes, agricultura, industria y una incipiente política social centrada en la educación y la salud pública, tan incipiente que no lograba integrarlas en un todo coherente. Esto indica que el asunto de los derechos sociales no había adquirido entidad y no se planteaba como problema de Estado. Para que ello ocurriera habría que esperar la irrupción de las masas como sujetos sociales y políticos activos.” En: Pulido Chaves, Orlando, Gobernabilidad, Política Pública y Gestión Pública, Corporación Colombiana de Estudios Antropológicos para el Desarrollo CEAD-, Bogotá, Noviembre de 2001.

3
sociales en el poder. Sin embargo, esto no anula el hecho de que la propuesta de sentido y fines de la educación fue construida en función de las necesidades del bloque histórico en formación. La educación fue considerada como un bien público tutelado, administrado y regulado por el Estado mediante una política pública articulada a la idea del Estado bienestar responsable supremo de la cosa pública.
Pero el estado-nación resultó insuficiente para el capital. Las fronteras nacionales fueron desbordadas por el capital transnacional haciendo de las relaciones internacionales un escenario de lucha por la hegemonía del capital. El período de la Guerra Fría marcó el punto crítico de esta disputa con la confrontación entre capitalismo y socialismo y la alineación de los bloques geopolíticos y geoeconómicos en torno a los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética. La disputa por la supremacía militar y la conquista del espacio, junto con el agresivo desarrollo de la producción para el control del mercado mundial impactaron fuertemente la educación orientándola hacia un enfoque pragmático, tecnicista y profesionalizante, en función de las crecientes exigencias de la producción. Las políticas de “ayuda económica” a los países de la periferia, sobre todo con posterioridad a la revolución cubana, empezaron a condicionar la orientación de las políticas educativas en tal sentido, en el marco de los planes nacionales de desarrollo.
En el caso colombiano avanzó tardíamente. Después de dos décadas de aplicación de políticas educativas transformistas y bajo la presión del Movimiento Pedagógico impulsado por los maestros y por sectores amplios de la sociedad civil, sólo en la década de los 90, con la promulgación de la Ley General y el Plan Decenal de Educación se alcanzaron conquistas programáticas importantes aunque no logros prácticos significativos. Esta legislación no llegó, por ejemplo, a plantear claramente los fines y objetivos de la educación en el marco de una propuesta alternativa a la de la tendencia impuesta por los organismos internacionales tipo Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional y “Acuerdo Stand By”, cabezas de la avanzada del capital transnacional norteamericano; es decir, no se movió radicalmente en el sentido exigido para avanzar en la formulación de una propuesta ética expansiva para la educación colombiana.
El resultado tal vez más importante de esta carencia se expresa en la formulación y aplicación de políticas neoliberales que se concretan hoy en la mal llamada “Revolución Educativa”, expresión local de la política propuesta por el capital transnacional actualmente en aplicación en América Latina y el Caribe, con los resultados ampliamente conocidos de un mayor fortalecimiento de la educación privada en el marco de la consolidación de un sistema dual, público – privado, en el cual la educación pública lleva la peor parte.
La intervención del gobierno en las instituciones educativas públicas se ha orientado a la generación de modelos de gestión pretendidamente “modernos” y “racionales” basados fundamentalmente en criterios fiscales y gerenciales pero con profundas y negativas implicaciones pedagógicas y educativas para la población y el país en general. Los tres programas de la “Revolución educativa”: cobertura, calidad y eficiencia incluyen acciones como la modificación de la política de transferencia de recursos y competencias a las entidades territoriales en materia de educación y la asignación específica de recursos a las instituciones educativas con criterio de costo-beneficio basado en una aritmética pobre centrada en el número de estudiantes matriculados por profesor y no en las necesidades educativas específicas de las instituciones y las regiones, para no hablar de las de los estudiantes y las comunidades. Los maestros y los estudiantes están siendo evaluados con base en estándares y competencias que no atienden a las condiciones particulares de sus entornos y contextos, dentro de esquemas que han desarrollado técnicas estadísticas generales aplicables a nivel internacional, sin tener en cuenta las especificidades puestas de manifiesto por la enorme diversidad cultural de nuestras poblaciones.
Para no abundar en los detalles de esta política y centrarnos sólo en lo que tiene que ver con el sentido que la fundamenta, basta decir que no se articula a un proyecto ético-político de democracia expansiva sino a la adecuación del sector educativo nacional a los requerimientos del mercado neoliberal para el cual la educación no pasa de ser un servicio orientado a la formación de competencias laborales que puede ser prestado

4
eficientemente por el sector privado. Como se ha dicho acertadamente2, en Colombia se sustituyó el proyecto de construcción de un Estado social de derecho, como lo promulga la Constitución Política de 1991, por un Estado neoliberal funcional a la globalización capitalista. Frente a esta perspectiva, una propuesta expansiva tendría que hacer énfasis en que la educación es un derecho humano fundamental, un bien público esencial cuyos fines deben estar íntimamente articulados, en nuestro caso, al menos, a recuperar esa idea de un Estado social de derecho que debe ser construido por el pueblo-nación, por una ciudadanía específicamente formada para ese propósito. Esta construcción incluye, como lo señala el texto citado, la conquista y salvaguardia de la igualdad ante la ley, de la propiedad frente al poder estatal, la soberanía popular basada en la participación y la decisión de la mayoría, el reconocimiento a la diversidad cultural, la defensa de la educación pública y, añadimos, la defensa de la soberanía nacional en el marco de una globalización alternativa a la mercantilización de la condición humana.
Sujeto y contexto: ciudadanía, paz y educación
Como se desprende de lo dicho anteriormente, no puede haber horizonte de sentido para una propuesta educativa sin sujeto que lo encarne. Y como los sujetos se construyen históricamente, no hay sujeto sin contexto. Desde luego, hablamos de sujetos colectivos, por lo que la construcción de una propuesta ético-política estatal forma parte de las luchas por la hegemonía e incorpora los escenarios políticos fundamentales, particularmente al conjunto de la sociedad civil.
Para efectos prácticos, las propuestas ético-políticas deben ser buscadas en los programas políticos de los partidos y movimientos y, más específicamente, en los programas de gobierno. Sin embargo, no hay una equivalencia exacta entre los bloques que acceden al control de aparto de estado o bloques sociales en el poder y los bloques hegemónicos. Entre otras cosas, esto es lo que hace posible el ejercicio del poder por vía de la dominación y no por la de la dirección intelectual y moral sobre el conjunto de la sociedad; lo que equivale a decir que se puede gobernar sin ser completamente hegemónico. La consecuencia de lo anterior es que es posible gobernar sin tener plenamente configurada una propuesta ético-política para el conjunto social. Normalmente, esto es lo que ocurre en los procesos políticos democráticos cuando las diferentes opciones políticas en pugna disputan y acceden al control de diversas “áreas” o “sectores” de la hegemonía. Por término medio, los gobiernos consolidan de manera más o menos sólida propuestas de tipo macroeconómico con énfasis en los aspectos monetario, fiscal, de mercado y comercio exterior, y se juegan al escenario cambiante de las coyunturas en los aspectos políticos.
En el caso colombiano, los acuerdos programáticos que llevaron al poder a Álvaro Uribe Vélez se centraron el los temas macroeconómicos articulados al programa neoliberal pero, sobre todo, en torno al tema de la paz o, más concretamente, de la “guerra al narcoterrorismo”, los dos, específicamente ligados al programa globalizador norteamericano. Desde el punto de vista macroeconómico no se han presentado cambios sustanciales en relación con el gobierno anterior. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la guerra y la paz, este gobierno dio un giro radical al suspender los procesos de diálogo que se venían adelantando con los grupos insurgentes (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC- y Ejército de Liberación Nacional –ELN-), y al iniciar y poner en marcha un proceso de desmovilización de los grupos paramilitares o de autodefensa. En concreto, para los efectos de este texto, este viraje significó abandonar la vía de construcción de estado social de derecho que se venía impulsando con diversos énfasis desde la promulgación de la Constitución Política de 1991 y reforzar el proceso de construcción de estado neoliberal, para el cual el fortalecimiento de la ciudadanía participativa no constituye una de sus prioridades.
2 Ver: Herrera, Martha Cecilia e Infante Acevedo, Raúl, “Políticas Educativas en Colombia: El Ocaso de la Educación Pública en el Contexto de la Globalización Capitalista”, en: Educación y Cultura, Revista Trimestral del Centro de Estudios e Investigación Docente de la Federación Colombiana de Educadores, Bogotá, D.C. Colombia, Septiembre de 2003, No. 64, pp. 29-33.

5
En el pasado inmediato, el marco propuesto por Luís Sime era más o menos reconocible en las propuestas de Estado. El énfasis ético estaba dado por la lucha contra la corrupción y por la transparencia administrativa, programa que fue continuado por el gobierno de Uribe Vélez. Con todo, hay que decir que este énfasis, siendo importante, es insuficiente cuando se analiza a la luz de lo que implica una propuesta ético-política de Estado. El efecto de este tema en la ciudadanía se reflejó, al menos, en dos sentidos: por una parte en la generación de una sensibilidad social sobre el uso de los recursos públicos y, por esa vía, de una actualización de la noción de lo público, o, dicho de otra manera, en la generación de una “opinión pública” más cualificada sobre este particular; y, de otra parte, en la generación de espacios de participación política ciudadana articulados a la elaboración de los presupuestos y la veeduría sobre su ejecución. No obstante, este último efecto se dio, sobre todo en el ámbito de las administraciones locales y no en el ámbito nacional. Los Consejos Comunitarios que ha venido realizando el Presidente Uribe durante su mandato se parecen más a ejercicios autoritarios de tipo gamonalístico en los escenarios locales que a procesos participativos cualificados.
En otro sentido, las políticas de paz llevaron a una amplia discusión nacional sobre el tema del diálogo, la concertación y la conciliación, el respeto por los derechos humanos y la salida negociada al conflicto. El impacto que estos temas tuvieron en las agendas educativas y pedagógicas de las instituciones educativas, las organizaciones sociales, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones tanto públicas como privadas, fue amplio y en él se reconocen las “corrientes educativas” mencionadas por Sime Poma. Lo particular de este proceso consiste en que la formación ciudadana se incorporó no solo al currículo regular en las instituciones educativas sino que fue asumido por las organizaciones de la sociedad civil, particularmente las ONG, que diseñaron y aplicaron una gran cantidad de propuestas y programas que fueron realizados con recursos provenientes del Estado y de la cooperación internacional. Estos procesos han tenido un impacto importante a nivel local. Bogotá, en particular a partir de la administración de Antanas Mokas, desarrollo procesos participativos para la definición de los proyectos que serían ejecutados por las localidades (20 en el caso de la Capital de la República) con la participación de los Consejos Locales de Planeación y la Juntas Administradoras Locales. Pero lo mismo ocurrió en ciudades como Medellín, Barranquilla, Cúcuta, Cali y Bucaramanga, entre otras, y en pequeños pueblos en buena parte del territorio nacional por efecto de la presencia de movimientos sociales fuertes que lograron incidir en la elección de candidatos alternativos a los dos partidos tradicionales, aún en medio del conflicto y de la presencia de actores armados en las regiones.
El Movimiento Pedagógico y la construcción de una propuesta ético-política para la educación en Colombia
Uno de esos movimientos, presente en el país desde la década de los 80 fue el
Movimiento Pedagógico adelantado por maestros y maestras en todo el país, inicialmente impulsado por la Federación Colombiana de Educadores – FECODE-pero después dinamizado por organizaciones de base, organizaciones no gubernamentales, redes de maestros, instituciones educativas y formadoras de maestros e intelectuales. Este movimiento ha sido esencial en lo que respecta a la construcción de una propuesta ético política para la educación colombiana. A diferencia de las políticas gubernamentales, el Movimiento Pedagógico impulsó la recuperación de la pedagogía como saber fundante de los maestros, la lucha por la dignificación del ejercicio de la profesión docente, la investigación sobre la historia de las prácticas pedagógicas; impulsó la elaboración de la Ley General de Educación y del Plan Decenal de Educación, apoyó a FECODE en sus luchas por un Estatuto Docente más favorable a los maestros, nutrió la reflexión pedagógica y educativa a través de la Revista Educación y Cultura que acaba de celebrar sus veinte años de existencia y dio origen a la Expedición Pedagógica Nacional, entre otras cosas.
Es indudable que el Movimiento Pedagógico, más exactamente los maestros y maestras y todas las personas, instituciones y entidades vinculadas a él se han constituido en el sujeto pedagógico y educativo por excelencia de los últimos años en

6
Colombia. Este sujeto es producto de, pero también ha contribuido a moldear el contexto en el cual se libran las actuales luchas por la educación en el país. En el presente dinamiza la Movilización Social por la Educación, el Foro Social Temático de Educación en el marco del Foro Social Mundial y la Expedición Pedagógica Nacional que ya empezó a dar sus primeros pasos para conformar la Expedición Pedagógica Latinoamericana. Como una de las tareas de las tareas de la Movilización Social por la Educación, desde el año pasado se están constituyendo las Mesas de Trabajo Regionales y Municipales y se viene adelantando un programa de trabajo orientado a discutir una propuesta de Ley Estatutaria de la Educación para someterla a un plebiscito nacional. Dicha Ley, por su carácter de estatutaria, tendrá como finalidad garantizar el reconocimiento del derecho a la educación como un derecho fundamental, estipular los objetivos y fines de la educación para el período actual, determinar el ámbito, la protección y la garantía de este derecho; las libertades y deberes de los establecimientos educativos, los padres de familia y los tutores, los estudiantes, la sociedad, la familia y el Estado; regular la enseñanza, la administración y el financiamiento de los servicios educativos estatales, entre otros.
En el actual contexto de guerra que se vive en el país, una propuesta como la que ha venido impulsando el Movimiento Pedagógico da un contenido diferente al proyecto de construcción de nación. El fundamento ético de esta propuesta en el campo educativo consiste en reivindicar la necesidad de que el Estado garantice el derecho a la educación a todos los colombianos en condiciones de obligatoriedad, gratuidad y calidad; en lograr que se garanticen los derechos de los educadores, que se garantice el acceso y la permanencia en los establecimientos públicos educativos y, en general, que se logre la participación en la discusión, elaboración, análisis, ejecución, evaluación y seguimiento de las políticas públicas educativas. Entre otras, estas intenciones son las que animan nuestra participación como universidad y como Plataforma de Análisis y Producción de Políticas Educativas de Políticas Públicas Educativas en el Foro Latinoamericano de Políticas Educativas -FLAPE-.









![La discusion salarial_en_la_argentina_actual_definitivo_050313[1]](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/559874bc1a28ab48478b46ef/la-discusion-salarialenlaargentinaactualdefinitivo0503131.jpg)