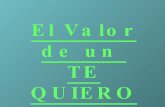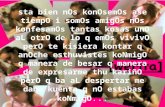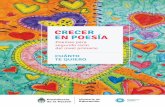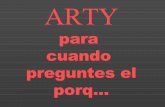Thalía, Te quiero
-
Upload
leon-sierra-paez -
Category
Documents
-
view
22 -
download
1
description
Transcript of Thalía, Te quiero
TALIA, TB QUIEROEnsayo errático sobre representación teatral
MARIE LOURTIES
,-^
:,Tttr*',,'41 L Jt''y
,"lr lt &*,lW'*'*#t"
fur--
Ediciones de la Discreta
Colección Ensayo y error
l" edición: iulio de lt)t)t)
, Maric Lourties,r Edicioncs dc la Discreta S.L
Diseño dc portada: Roberto Ripio y Félix DonatcDiseño gráfico: Jcsús Trejo y .luan Varcla-Portas
I SBN: 84930735-2-0Dep<isito le-r¡al: 26.9 I 4- | t)99
[-]diciones clc la Discrcta S.L.
c/ Infantes, (r
tr- 28200 San l-olcuzo de [:l Escorial (Madrid)Tcl:9l-1i901636
lmprimc:Gráf icas .lorna. S. L.
c/ Septienrbrc.2T -'l'clé1.: 9l 7.17 0l{ (X)
cuya generosidadhizo posible esta
a mi madre,publicación.
UNA MIRADA DESPLAZADA
¿,Y cómo hablar siquiera de un modo supuestamente sistemático de unensayo que a sí mismo se adjetiva de errático? ¿Pero es que será imprescindi-ble acudir a un sistema más o menos tradicional de análisis'/ La libertad depensamiento y escritura dc Marie Lourties parece conceder al lector y a este su
invitado a ser "prefacista" dcl siguiente texto la misma libertad de miradas ymaneras, así que no nos venza cl desconcierto ni la inexperiencia en semejan-te tarea ni pretensión alguna de rigor: sean éstas unas líneas tan erráticas comosus inspiradoras.
La mujer, la autora, el texto. Si cada palabra es sangre, fluida o coa-gulada, de quien la escribe, esto es más que innegable en el caso presente.Encontramos un discurso sobre ritualidad psicosocial que nos remite al teatroque nos remite finalmente al juego-problema del género. O al revés. Y tantoda. Porque este Ensayo errático evita lo lineal, no cree en la recta progresiva,como lo evita, por más proyectos geométricos que tracemos o nos tracen, esaque decimos Vida.
¿,De qué nos hablan estas páginas? Pues acaso de Teatro y/o Vida. Porpellizcar aquí y allá, digamos que, por ejemplo, de la vida como teatro al tea-tro como "tranche de vie", de los diversos juegos de las equivocaciones en qucsomos o creemos se¡ desmontados sicmpre con ese acento contundente y a unticmpo leve -de "no rne miren, quc yo no he sido"- que es lnarca del pensa-miento de Lourties. De un repaso de halcón a la historia del tcatro occidentalen los últimos siglos hasta llegar al surgimiento de la peligrosa bicha de Marie,el Naturalismo, así, con su mayúscula rígida que hay que arrumbar. Teatro, tea-tro, vida pero teatro... Y es que ella -las varias Maries, Maric autora, Marieaclriz, Marie ensayista...- si es que optó por algo para entender y entenderse cnel camino fue por la máscara del teatro, máscara sí, pero máscara para denun-ciar la que llevamos como piel. De la mujer o el no ser en un mundo escrito,dicho en masculino, también quiere hablarnos, sí, de la mujer como persona-je, como actriz, de que el personaje-acffiz no es, y por tanto qué es ser mu.ier...
Y siempre de la máscara que arrancada deja asomar nueva máscara.Lourties, eterna joven heredera intelectual del 68 francés, parece que
encontró en el juego aquel tan fascinante de buscarle las cosquillas a toda
Telín, rE eutrrRo
"estructura natural" hasta hacerla cae¡ su propia, bien encajacla manera clcmirar. Y desde entonces -o desde antes, quc uno apenas sabe cle la Marie niñaen sus Landas y sólo la imagina un tanto fastitJiosa a sus mayores- ante todogestus de lo "natural", Lourties no se deja imprcsionar, cle modo quc, dcspuésde hacerle una morisqueta en proporción equivalente ¿r la dcl respeto que cso"natural" quiere imponeq por distintas vías latcrales, transversales, en diago-nal... y a veces arlequinada de humor. se acerca voraz al totem para apolillar-lo. EI totem coronado por el lema'Así es y así debc ser" por el que Marie trepay nos grita desde arriba lo que no es, lo quc no debe ser, lo que es oculto.Subversión ante la vida y sus formas expuesters a modo de Galería vaticana devoces y costumbres de lo uno, por dondc Marie, sin respeto, entra y arrasapara decirnos entre bustos descabezados que toclo es signo encubriendo un¿rburda voluntad de poder. Si lo naturar es dccir sí, Maric siempre dirá no.
Y cómo lo dice. Hasta cn eso Maric esquiva la ortodoxia lingüísticapara transitar como puede y decir Io que quierc. porquc Marie, fiancesa clenacimiento, curtida por largas marchas, cstancias y pasiones latinoamericanasy residente -cómoda pero siempre dispuesta a hacer la maleta, por si acaso-desde hace más de diez años en Madrid. escribc en español desde todo eso,desde un entrecruzamiento de voces que sólo puede clarse en quicn sorbc lavida con tanto gusto como ella. y así, cada vez que da a sus amigos uno de sustextos para que se lo pongamos en "buen español" nos lleva a un duro apricto.Yo voy creyendo que ésa cs una más de lasjugadas perversas de nuestra auto-ra: hacer que nos enfrentemos desde nuestro "natural" decir y cscribir con untexto que primero extraña y pronto sc vuelve contra nosotros: cuando qucre-mos decirle "pero esto no sedice así", una voz, lavoz de Marie o lavoz de lolibre nos espeta ¿y por qué no?.
Y es verdacl por quó no pensar, decir, escribir como Maric. sin forzara nadie a seguir ese rumbo dc pensamiento y parabra -que esto, además de difi-cil, iría contra su propuesta de vida- sí quiero marcar la atención sobre esostejidos de lenguaje, trenzados de locuciones ccuatorianas, venezolanas, mexi-canas... o desplegado en los meandros sintáctico-mentales del francés pensa-dor, o airoso en el dicho escueto y respondón der madrileño coloquial... Todolo que aquí diga queda pedante a más de corto: este texto hay que leerlo en loque es y esconde, su mestizaje desvergonzado de signos, que él nos cstaráexplicando en su forma otro tanto de lo que nos quierc decir: él también es lec-ción de libertad afrenta a "lo que debe ser',.
Al final, vamos a lo que nos importa resaltar. Lo demás lo irá vcrtien-do ella más adelante. Vamos a mirarnos en la mirada cle Marie. E,sa mirada
I0
UNA MIRADA DI]SPLAZADA
( ()l)l() lx)stcubista que nos propone, frente a la simetría la irregularidad, frente
,r lo sirnplc la supcrposición de planos, frente a la convergencia el desvío.
,,\rurlílico puzle siempre inacabado a falta de esa última pieza que habremos de
¡rorrcr nosotros, si queremos jugar -jugárnosla-. La mirada de María, su mcior
¡lrtrirrronio, su más generoso regalo para quien la lee o escucha: una mirada dc
ir tc nruy hija de su tiempo pero sobre todo muy hija de sí misma, una mirada,('n cslos días de "unidad dc destino en lo universal", felizmente desplazada.
Juan Pedro HerráizOcumare de La Costa, Venezuela. 1997
ll
TNTRoDUCCTóN
¿Has sentido alguna vez, al sentarte en la butaca aterciopelada, la dura
¡ricdra del graderío, el escueto banquito de madera o la conchita de plástico, eltlclicioso estremecimiento de la expectativa, el pálpito del deseo, el tremor dell ilusión? ¿Has experimentado el placer intenso, la alegría profunda del tea-lro'/ y, también, ¿la honda frustración, la desilusión chirriante? ¿Asímismo eltcdio, la tristeza, la vergüenza ajena, la pena que también puede proporcionarcste f-enómeno inasible, múltiple, tan diverso y tan parecido a la vez, siempreigual y nunca el mismo, que llamamos teatro?
Es la pregunta por donde vagabundea este ensayo, la misma por dondevagabundea mi vida de ..... ¿cómo decirlo? Si yo fuera hombre, hubiera escri-to "hombre-de-teatro", y ¿quién no hubiese entendido entonces que yo medcdicara al teatro desde varios ángulos: director, también dramaturgo y, porc¡ué no, actor? Pero, por mi mala fortuna, "mujer-de-teatro" evoca más bienalgo que pronto se desliza por otros derroteros. ¿Cómo, con qué palabra,cntonces, decirme, decir lo que soy? Vacío conceptual ante el cual me apresaun vértigo insondable, el mismo que tensa mi relación contradictoria y apa-sionada con el teatro, con el hacer yo teatro, es decir, con mi deseo, imperiosoy apremiante pero también lúdico y preñado de libertad de proponeros des-plazar, empujar, perturbar, aunque fuera tan sólo un momento, las fronteras delorden simbólico.
Érase una vez en Lima, donde estaba presentando un monólogo, E/último instctnte de Franklín Domínguez... un título premonitorio: en mi vidatsatral hay un antes y un después de aquel montaje. con El último instante, encfecto, apurando la copa de la ausencia simbólica y constitutiva de la femini-dad teatral, decidí ponerme a mí-misma en escena, asumir dirección y actua-ción sola, como se entiende que una mujer sola es una mujer sin hombre. Yproyectar esta soledad como ruptura, grieta abierta en la lisura de la narrativaclramática que enmarca la feminidad teatral entre los bastidores de la reiteradaafirmación del sujeto masculino. Y el milagro se produjo. Después de la fun-ción, un grupo de amigas me llevaron a un bar de mujeres. En un lugar aco-gcdor, estábamos allí, recostadas sobre cojines, tomando copas, conversandopur aquí, por allá... De repente, una dijo: "quiero contarte lo que sentí con tu
¡il-5
Tnli¡, TE eurlRo
obra" y, levantándose de un salto, comenzó a actuar. Y otra, y otra y una más....
todas ellas, rompiendo moldes y transgrediendo jerarquías, iban incorporandolas emociones y las vivencias de la función y me las devolvían.
"Todas somos histéricas" gritábamos en las calles de Paris en los 70.
Y sí, cuando faltan las palabras para decir, los cuerpos hablan. Pero ¿,es justo'/y más aun ¿,es legítimo que, con hablar, una no pueda decir, decirse? Hurgaren los vericuetos por donde se efectúa la intcrdicción, rasgar los tcloncs dc larepresentación oficial, averiguar, una y otra vcz, con Elin Diamond, "por qué
las dramaturgas más innovadoras rechazan la lisa narrativa de egos en conflic-to del realismo clásico"l, sí, es la necesidad, la mía, que tensa este ensayo.
Pregunta que no tiene respuesta o, mejor dicho, cuya respuesta se vaperfilando en un camino en arabesco, que parece alejarse para mcjor apuntar.que formula interrogantes que, lejos de retóricos, son la afirmación de una
volunta{ un anhelo de dccir lo impalpable.
¿,Qué rechaza esa negativa a "la lisa narrativa del realismo clásico"'lIntrigas familiares, triángulos amorosos, romances felizmente concluidos en
banquetes de perdices o inmolados en el altar de la transgresión culpable y cul-pabilizadora conforman un sinnílmero de comedias de enredos y de dramas
existenciales que, incesante y profusamente, colman los escenarios. Sin duda,
el teatro que pone en escena, con más o menos gracia, talento y fineza, lostópicos de la vida cotidiana, íntima y ceremonial, es el dominante. Et puisque
la parole enfin en est láchée...2 en efecto, esta palabra, "dominante", junto a su
compañera "autoridad", me han impulsado, en su detestable proyección y en
mi apremiante necesidad de no dejarme vencer por ellas, a intentar compren-der de qué estructuras de dominación funcionando "en la vida" echa mano este
teatro para, reactuándolas "en el escenario", asentar su propia dominación en
el campo teatral.La reflexión brechtiana, desde luego, ha procedido a una crítica afila-
da y pcrtinente del naturalismo teatral, dejando en claro su conservadurismo
l."This is perl-raps why thc rrost innovativc women playwrights refirse the scarnless
narralivc ol'conflincting egos in classic re¿rlism" E,lin Diamoncl Brcchtian Thcory/F-crninistThcory: toward ¿r Cicstic |'cnrinist Criticism , en TDR. Spring l9tltl, n" Tl 17. publicaclo por MITPress. New York University/Tisch School of the Arts, p. 87.
2. "Y ya quc la palabra finalmente ha sido soltada", verso dc fllnrirc, in Tartullc, de
Moliórc.
l6
INrRooucclóN
rrulilante. Y le debo mucho. Al poder avasallador del naturalismo de dar el
r'rrto dc la necesidad inmanente de la naturalidad por la liebre de rclaciones his-
tirricas y contingentes -por lo tanto transformables- opuso una firme y cons-
trrnlc rcsistencia que se fue plasmando en una estética, la del teatro épico, y una
leoría, la del distanciamiento. Con distanciarse de su papel y de su personaje.
cl lctclr crea las condiciones para que el espectador, distanciándose a su vez del
r.'spcctáculo, pueda disfiutarlo sin anegar su libre albedrío.
Y es que, desde luego, tAnto en la "vida" como en el "teatro" los ritr"ra-
lcs dc cohesión, las puestas cn escena de jerarquías, las reafirmaciones de
rlcrcchos y de deberes según la geometría legítima y legitimante de los espa-
cios de poder, no se dan por tales sino por impulsos del corazón (élans du
e ocur), relaciones personales, afinidades o enemistades electivas, afcctos indi-vidr-rales. Envueltas en la nube rosa dc la naturalidad de la efusión, las prácti-
cls constitutivas y constituyentes del juego social - y teatral - producen a un
ticurpo el juego y sus actores. Y "porque los sujet<ls, cabalmente hablando ntls¿rbcn lo que hacen, lo que hacen lleva más sentido de lo que saben", escribe
I'icrre Bourdicu3. Es decir, que del conocimiento práctico del juego a la vez
r¡uc de su desconocimiento consciente mana su poder de autoridad. La docta
ignorancia (Bourdieu), o sea la agnosia de lo quc se conoce prácticamente y se
hlcc a sabiendas, legitima eljuego y le da su sentido. Un espectáculo brech-
liano, entonces, es el quc, enseñando los trucos, muestra córno funciona lalutoridad en el "teatro", luego en la "vida", y relativiza sus efectos.
Ahora bien: Brecht escribía y trabajaba cn una época en la que no se
sospechaba la capacidad de absorción del campo dc la representación natura-
lista por el cinematógrafo, que hoy en día se ha impuesto como fuentc aparen-
tcmcnte inagotable de proyecciones imaginarias deleitables. Pero, lejos de
habcr inventado las delicias de la identificación, las inrágenes filmadas se con-
lcntaron con aprovechar, desarrollar y definitivamente superar el concepto
clavc del naturalismo teatral: cl de la cuarta pared. Este cristal imaginario,
colocado entre sala y escenario de tal manera que el juego teatral de la pre-
scncia se vaya convirtiendo en un laberinto de proyecciones y reenvíos imagi-
rrarios (que desde luego ofrece a placcr la pantalla), ha terminado por hacer del
tcatro un pcsado y soporífero ejercicio políticarnente correcto.
3. "C'cst parce quc lcs su.¡ets ne s¿lvcnt pas. á proprcmcnt parler, cc qu'ils lbnt, quc cc
t¡u'ils font a plus dc scns qu'ils nc lc savent". Picrrc Bourclieu, E,squisse d'unc thóorie de la pra-
tit¡trc. cd. Droz, Ccnive, p. 182.
'11
TnlÍR, TE eutERo
Al no tener materialidad alguna la cuarta pared impone su disciplina a
actores y espectadores, que agotan el placer de la imaginación en la actuaciónde su separación por un espejo trucado. Que de estar realmente instalado talvez haria soplar otros vientos de libertad. Pero que, al ser materialmenteinexistente, transforma un intercambio que debiera ser lúdico en la observan-cia de preceptos y reglas de buena conducta. Atareados en evitarse, en ofre-cerse para tan pronto negarse, rozarse para alejarsc más, actores y espectado-res, en el mejor de los casos se entretienen con una perversidad de salón demírame-y-no-me-toques, o, es lo más frecuente, apuran penosamente el engo-rro rogando por que se acabe lo más pronto posible. La mutua ignorancia derigor fuerza la relación teatral, encorseta el placer, apresa las cascadas, venceel deseo. Actores dando vueltas como peces en un acuario ante la mirada ató-nita de espectadores aburridos... ¿,no urge plantearse la cuestión de la dinámi-ca del deseo en el teatro?
No me cabe la menor duda de que "la lisa narrativa del realismo clá-sico" no permite contar otra cosa que lo que cuenta. Porque no se puede creerseriamente que la constante reiteración de temas, de personajes, de tramas consus desenlaces, encuentre su explicación en la total y generalizada falta deimaginación de sus autores o en una insuperable flojera mental. Puede ser quetambién pero, en todo caso, no es el punto decisivo y, como propuesta aclara-toria, es pobrecita. Más fecunda es la de la docta ignorancia que, perra guar-diana del orden simbólico, vigila lapureza de los conceptos: obras sin perso-najes, personajes sin identidad" tramas sin conflictos, conflictos sin dramaetcétera... son sencillamente .impensables, indecibles, indescriptibles por eldiscurso teatral genuino.
Por otra parte, el ritual solemne de acumulación simbólica que ha lle-gado a ser el teatro trabaja afanosamente en ganar puntos y puestos en elcampo más vasto de la política cultural, por cuanto procura mantener las for-mas teatrales alternativas en los márgenes de las artes menores, sin trascen-dencia o, incluso expulsarlas del paraíso de la legitimidad. Funcionarios de lacultura y asociaciones profesionales, garantes de la ortodoxia, celan firme-mente las fronteras de su territorio: no existe, ni en los formularios burocráti-cos, ni en las revistas especializadas, ni en las páginas culturales de los perió-dicos un espacio, un renglón, una categoriapara ubicar formas teatrales dife-rentes. Ya ignoradas, ya reintegradas en el espacio tradicional del teatro, desdeluego no son reconocidas.
18
INTRODUC]C]ION
Y recíprocamente, tampoco me cabe duda que decir "otra cosa" preci-
'rr tlc otras formas. Otras formas que a su vez surgen del deseo de otra cosa.
lrrl vcz, entonces, de la expresión, circulación e intercambio de deseos hetero-
rloxos pueda renacer de sus cenizas naturalistas un teatro vivo, siendo quizás
estc deseo ¿el más heterodoxo de todos?....
l9
CAPTTULO I
DE cóvto Los PoDERosos APRENDEN DELos cóH¿rcot,
l.htitr^r#AllDAD DE LA
Es prutpio de lces representacione.s r¡ficiules instituir
los principios tle unu rclac'ión prúcica e'on el mundo natu-
rul, en palabras, objetos, prúcfictts y sobre todo en muniJés-
tucfu¡nes colectivus v ptiblic:¡ts... Maniféstac:iones rituales
que tumbién son representociones, espectácukx que impli-
cany.ponen en escena u ftxlo el gntpo constituido en esper
. tador visible de lo que. lcfux tle ser tmu rvprusentación del
mundo nutúrul y social, tma "visión de! mundo" cr¡mo suele
rlecit'se, desde htegt implemenlu su relación prac'ticav tací-
te cr.)n las cosct; tlel munck¡.
P. Bourdicu. Lt' .st'r?J ptutit¡tte.
"H¿ce muchos años, ur actor me contó quc Hitler había incluso toma<Jo clases
con Ba.sil, en Munich (...) no sólo clases de dicción sino también de porte. Aprendió por
ejernplo el caminar del teatro, el caminar característico del héroe, que consiste en estirar
la rodilla y pisar alaryiurdo el pie, obteniendo ¿r.sí ur majestuoso andar. También aprendió
la maneru más impresionante de cruzar los br¿zos. M¿is aur: se le enseñó la informali
dad."5 Desde lucgo, la iniciativa hitleri¿ura ha gozado de fianco éxito y ya se ha perdido
4. "Le proprc des reprcscntations olficiclles est d'instituer les principes d'un rapport pratiquc' au
rnondc natr¡rel, dans des rnots, dcs objets, des pratiques et surlout dans les rn¿uliléstations collcctives et publi-
qucs... Ces manifbst¿rtions ritucllcs sont aussi dcs rtprésentations, des spcctacles mettant cnjeu et en scéue
tout lc groupe ainsi constitué cn spectateur visible de ce qui n'cst p¿ts une rcprésentation dtt monde natucl ct
social, une 'vision du mondc'cornme on aime ii dire, mais une relation pratique e1 tacite aux choscs du
monde". P Bourdieu, Le sens prafiqua, Ed. dc Minuit, 1980, Paris, p. 184. (trad.: M. Lotuties)
5 "Il y a cles annecs, un comédicn m'a racontó qu'á Munich Hitler avaít mémc pris des le,gons chez
Basjl ( ..) des lcqons non seulcment de diction mais de maintien. ll npprit par exemplc la démarche dc théá-
tre,.la démarclrc cu-actéristique dcs héros, qui óonsiste á effaccr'le genou t:t irr poser ii plat la plante dL1 picrl
pour avoir I'allurc majestueuse. Il apprit aussi la nr¿miért la plus inrpresionnante de croiser lcs bn-s, on lui a
rnémc inculc¡ué l'attitude clu laisscr-aller''. B. Brccht, Ecrits sur lc theátre, L'd. llArche' p.535.
2l
I
t
TaLin, TE eutER0
la cucnta de sus numerosos seguidores. Hoy en día, es irrelevante que un candi-dato a la magistratura suprema aprenda dc profcsionales a presentarse y repre-sentarse. Es más, los personajes quc hacen la actualidad parecen salir toclos deun mismo molde. [{aga usted la prueba: encienda su televisor y mire al locu-tor del noticiero, al hombre político de turno, al héroe de su culebrón favorito.¿qué diferencia? Tan sólo varían las palabras, es decir, la anécdota. Maquillaje,vestuario, porte, gcstos, mímicas, entonación, modulación cle voz son los mis-mos: conccntran las formas, visual y sonora, que cristalizan el gcstus de laautoridad. No tomo por error del destino que el hombre escogido para rccon-quistar los favorcs del electorado norteamericano para el Partido Rcpublicanohaya sido un actor profesional de serie B de televisión. La primera -y única-vcz quc pude seguir cn Estados-unidos una retransmisión del congreso delPartido Demócrata reunido para elegir al canclidato a la presidcncia, quedéadmiradísima al conrprobar la similitud formal alcanzada entre un acto políti-co y un show de telcvisión.
Lejos de estar la TV.presente con el fin de reportar un evento queiba a suceder con o sin ella, el acto en su totalidacl había siclo pensadó ypreparado ante todo en función de su fihnación, tanto así que parecia dcs-arrollarse en una esccnografía construida en un plató de rodaje antes queen una sala de congresos. con toda cvidencia, los oradores, es decir losprotagonistas, sc ceñían a las órdenes del realizador. como hacen los acto*res. El mismo realizador aparecía de vez en cuando en la pantalla, instala-do en el centro de su mesa mágica, centelleante <Je señales luminosas y eri-zada rJe botones, clavijas y micrófbnos. Desde su cabina encumbrada en lomás alto de la sala, dominaba como desdc una navc intercspacial el ajetreode los mortalcs varios metros más abajo: Dios padre en persona. Los can-didatos esperaban a que de allí se diera la luz verde para comenzar suactuación: recorrido por entre los asistcntes (travelín), llegada al podium(picado-contrapicado), saludos a los fhns (planos-contrapranos), presenta-ción formal de la esposa y los hijos (planos americanos y primeros planos)y, finalmentc, el discurso (planos-contraplanos americanos o primeros pla-nos del orador en alternancia con planos-contraplanos primeros o mlryabiertos del púrblico). Y todo ello preccdido por imágenes cle los prcparati-vos: el candidato cn la intimidad de su cuarto de hotel, rodcado clc su cspo-sa e hijos en actitudes informales y cariñosas, la subida de toda la familiaal coche y el cruce de la ciudad hasta llegar a la sara del congreso.Imágenes que alternaban con tomas, por lo gencral primeros planos, de losque allí le csperaban.
22
cnpÍrulo l. oE ctinro Los poDtrROSos ...
lrn la misma sala del congreso, pantallas gigantes permitían a la genterllr ¡rrcscrrtc no perderse el show, pero sobrc todo incorporarlo totalmente. Ellr, r'lro dc verse a uno,mismo o a su vecino, proyectado en las mismas dimen-.r(,ncs y condiciones de los candidatos y en una misma sccuencia, lo involu-, r,rlrr lr uno en cuerpo y alma. La aplastante veracidad de la imagcn proyecta-,l:r t'rr grande, muy grande, revestía de incuestionable autenticidad cl show, elt ;rrrtlitlato y su discurso. En tales condiciones, toÍnar distancia con lo que esta-lr¡r succclicndo equivalía a una operación punzante pues exigía, en una especierlr' ¿rcto csquizofrénico, separarse de uno-mismo: imposible, absurdo.()bvilrlrcntc, antes que escindirse, más valia dejarse llevar sin más resistencia
¡ror lu clulce corriente de la comunión de las imágenes y de las almas.La noche del discurso dc Jessie Jackson. recuerdo la cara de una
rurr jcr, no muy joven, que apareció varias veces en panterlla. Primero ilumina-rll con cl deseo de que ganara Jackson, se füe alterando mientras explicabat¡rrc, sicndo él un negro, como ella, no cabía esperanza alguna porque el desti-rro tlc fl"acaso de los negros (en una sociedad que tan sólo valora el éxito indi-vitlrral) era insuperable. El montaje del rostro de aquella mujer con el tle.f irckson, hablando de sus hermanos de raza. del umericun dream plasmado enstr c¿rnclidatura a la investidura dcmócrata, é1, un negro, alcanzaba un ef-ecto
rlnrrniitico particularmentc eficaz, que lograba dcsmentir la evidencia: que, porsrr¡.rucsto, no había ninguna posibilidad dc quc fuera candidato, ni tan siquieracscogido como vicepresidcntc por Dukakis. Pero aquella noche, con la televi-sitin y en la pantalla, pareció posiblc. Al dia siguiente, la prestación de
l)ukakis, sin duda mucho más anodina, pálida, fue salvada gracias a la insis-lcncia sabiamente orqueslada con que se mostraba a su esposa, recalcando dis-crcta y clegantemente la linda pareja que fbrmaban. Y funcionó: entre mis ami-girs norteamericanas a quienes comentaba días después lo insulso que melurbía parecido el proyecto político de Dukakis, no hubo ni una que no me con-lcslara, tierna y embelesada: "pero cómo se nota que la quiere mucho"...
En ese punto, mi reflexión vino a zozobrar en estos momcntos dctlcsazón en que ya no se sabe ni qué se escribe ni para qué... No me atrevo a
l)cnsar siquiera en aquellas páginas archivadas en mi ordenador. E,stoy inclusotlispr"rcsta a inventarme cualquier cosa, cuya urgencia no puede sufrir el menorlclraso, antes de volver a sentarme ante este teclado. Me cuesta acordarme delrn)or que le tenía a esta maquinita no hará más de un mes, cuando ahora abo-nczco el color azulado de su pantalla de cristal líquido -¿,verdad quc es boni-Io'l- y sus maravillosos recursos que de momento sólo evidencian aun más mi
23
T¡t.Ín. 1'trt QtJIuRo
incapacidad, mi inconsistencia. Un texto dc Michcl frot¡c¿rult, arrumbado entre
mis papeles: "...eI poder no eS una sustanci¿r. Tanlptlco cs una milsteriosa pro-
piedad cuyo origen se deba escarbar. El podcr es solamcntc un cicrlo tipo de
relación entre individuos..."6, viene al punto a ayttclarmc a salir clcl atolladero
y me devuelve la dicha. Siendo el poder una rclaciiltl cntrc pcrsonas. precisa
de la implementación de los gestos que lo significan. No hay podcr, pues, sin
representación del poder, cuya eficiencia a su vez depcndc dc su ntutuc¡ cono-
cimiento y reconocimiento. Quienes ejercen o padccen cl podcr comparten una
misma representación mental, afectiva y emocional, plasmada en pucstas en
escena y gestualidad. De modo que la teatralidad del ejcrcicio del poder reen-
vía incesantemente al quehacer teatral. De hecho, actores animan mítines
mientras que reyes y presidentes realzan eventos cscénicos, y juntos se repar-
ten democráticamente los favores del público y del periodismo, escrito, habla-
do y lclevisado.Asimismo, el recurso al vocabulario del espcctáculo para comentar los
acontecimientos políticos es una práctica corriente, recurrente hasta la sacie-
dad, tanto así quc la crítica teatral parece haberse quedado sin léxico propio.
Política/teatro, el paso de un escenario al otro fluye. En el periódico: 'Alfonso
y Gonzálezson muy malos actores. Alfbnso no tiene credibilidad" y un actorz
tiene que ser creíble. Felipe no sabe representar, es demasiado sincero y por
eso no puede ser actor". Declaración que no tiene desperdicio. El paso del
nombre al apellido, además de marcar sutilmente cierta jerarquía cntre quien
estuvo y quien está, sugiere un conocimiento íntimo de la caus¿t: estando
ambos personajes mencionados sin formalismos, con desparpa.io casi, ¿;qué
duda cabe? quien habla goza de autoridad, la que otorga la f'amiliaridad, asi-
milada al parentesco, legitimador por excelcncia del conocimicnto íntimo de
las cosas y de las personas. El tono despreocupado valida el vaivén entre tea-
tro y política y nimba la confusión constante entre uno y otro escenario de
campechanía. En ef-ecto: Alfonso es un mal actor porque no ticnc credibilidad.pero ¿,quién no tiene crcdibilidad? ¿,cl actor Alfonso? Ya que todo cl mundo por
supuesto sabe quc Alfonso no es actor, luego Alfonso no-actor. Alfbnso cn sí,
es creible. E,l mismo silogismo se rcpite con Gonzálcz que ahora cs Fclipc: no
puecle ser actor, o Sea ntl puede, en esencia, representar; ergo, es. La crcdibili-
6. Michel Foucault. Pt¡litit,t, I'hilo.sophy Cullttrc !nÍert,it:tt's urul t¡lhars u'rilings 1971'
19134. pp. 83-85, Routlege, Chapman&Hall. Inc. lt)1i9. Nov York&London'
7. EI- PAIS. 1.1 "19()2, Madrid.
24
CAPíTUI-O I. OE CÓVO T,OS PODDROSOS...
dad pues, exige que el personaje se adhiera a la piel de la persona con lalnisma indisolubilidad que su túnica a Nessus. Para un hombre político, es un
asunto decisivo. En efecto, la adhesión a su papel se comunica al público que
la reviertc en adhcsión a su persona, a su discurso, y el verbo, una vez más, se
hace carne.
Ahora bien:¿,quién sabe la manera en que ha ido incorporando los ges-
tos triviales, cotidianos, inconscientes, que constituyen su relación con el
mundo y el lugar que cn él ocupa? Sin cmbargo, ¿',quién no sabe manejar adc-
cuadamente la gesticulación requerida, reconocida y desconocida como tal'/
En efecto, adquirida paulatina y prácticamente, se ha vuelto simplemente su
manera de ser. Es, cn realidad, un programa dc comunicación que también
poseen y manejan, con la misma inocencia, los interlocutores, y gestos, pala-
bras, movimientos, mimicas, entonacioncs, fluyen. Desde lucgo, como no se
sujeten a la gesticulación que de ellos sc espera, dejando colegir una fisura
entre'su ser y su hacer, los actorcs sociales corren el peligro dc perder capaci-
dad comunicativa y legitimidad: las "reprcsentacioncs oficialcs que instituyen
los principios dc una relación práctica con el mundo" ncr deben innovar, menos
aun sorprcnder. Afortunadamente, lo cbnsabido proporciona seguridad, cl
reconocimicnto satisfacción, y la naturalidad así obtenida lleva la máscara de
la libertad la auto-coerción pasa desapercibida y los gestos se perpetúan.
Programas de comunicación adquiridos a través de la práctica, desde muy tem-
prana edacl son percibidos y reconocidos como el carácter, la personalidad, la
fbrma de scr, la naturaleza, pues, de un individuo. Programas de percepción y
de rclación con el mundo y con los demás incorporados y practicados sin
saberlo, sin tener conciencia de su adquisición ni dc su uso, no nccesitan la
constante reafirmación de su naturalidad" que nadie plantea.
Pero casos hay en que, esta misma naturalidad, cuya mayor cualidad
ha siclo la de pasar inadvertida, se verá en cambio explícitamente requerida. La
novia, por ejernplo, scrá linda, el general imponente o el presidente convin-
cente según que de cada cual se pucda decir: "además es tan sencillo, tan na-
tural". A pesar dc ser la premeditación inexcusable: no existen, cabalmente
hablando, ceremonias espontáneas, ni tantpoco actuaciones ceremoniales
improvisadas. Como mucho, llegarán a darsc manif'estaciones que, sin aparen-
te concertación previa, reconduccn naturalmente la gcsticulación apropiada e
inconscientemente incorporada cn un tiempo diferido. En todo caso, éstas son
las excepciones que confirman la regla de la pre,visión. La cercmonia. cuya
preparación moviliza energía, tiempo y dinero, es un acto literalmente cxtra-
t5
I'- -,1
TnLÍn, TIt et-JrERo
ordinario. Llega por fin el momento febrilmentc esperado. Clada cual está ensu sitio, algo tieso e incómodo. A los protagonistas entonccs les incumbc unaresponsabilidad particular: la de devolver, gracias a la naturalidad de su actua-ción, naturalidad al acto, manifestando así la naturalidatl de relaciones socia-les deliberadas, deliberadamente puestas en escena. La naturalidad trascicndelo arbitrario y todos, cn un misl.no vibrar, van haciendo de las cosas comodeben ser, felizmente reafirmadas. las cosas como son. En su dicha reencon-trada, no escatimarán aplausos ni alabanzas.
"Eran muchos siglos de dominio los que habían habituado a los Bearna saberse imponer (...) por insinuaciones llenas de gracia y naturafidad (...)todo el mundo reconocía en la baronesa una rara superioridacl que no podídsaberse con exactitud en qué consistía (...) En aquel conf'esionario oscurorMaria Antonia (Bearn) vestida de negro, estaba arrodillada a los pies de unpobre campesino porque este campesino había recibido las órdenes sagradas yera su director espiritual, pero la historia, que.no puedc cambiarse caprichosa-mente en un minuto, se rebelaba ante aquel espectáculo insólito y cambiaba lospapeles, convirtiendo a Ia penitente en directora y al confesor en dirigido; conlo cual la armonía de las cosas quedaba restablecida y la sabiduría de Diospatentizada una vez más."8
La prisa, y tal vez una cierta ingenuidad de advenedizo, explican qucHitler haya intentado aprender alavez el majestuoso andar y la infbrmalidad.La "naturalidad" aristocrática del ejercicio del poder, fruto de siglos de prácti-ca, desde luego no se traspasa naturalmente a sus nuevos detentores. veniclosde otras clases socialcs. Es más, aun siendo tal mudanza posible, no resultaria.El ejercicio de un nuevo poder, en efecto, requiere la elaboración de un estilopropio, de un geslrzs -o sea el conjunto de prácticas que lo identifiquen y auten-tifiquen- diferente del anterior. Gestus que precisa tanto de la adopción de talesformas como de la incorporación dc su manejo. Garante de su legitimidad sunaturalidad se fragua a lo largo de varias generaciones.
Verbigracia, los primeros representantes del poder rcpublicano -esdecir no vitalicio-, se cuidaron mucho de presentarse en público tan sólo en elejercicio estricto de sus funciones, y debidamente revestidos de todas las insig-nias correspondientes. La informalidad venía siendo, pues, un privilegio real:
c¡,pi'rulo L nn cctH¡o Los poDERosos ...
Le petit lever du Roi, puesto en escena por Louis XIV es un ejemplo deliciosa-rnente pcrtinente de aquella noblc seguridad de sí-mismo, que nunca dudó delpoderoso beneficio político a sacar del presentarse y representarse en todas cir-cunstancias, incluida la preparación misma de la representación solemne, o sea,
conocida y reconocida como tal. Pcro aún faltaban muchos años a los recién lle-gados a la cscena política para "saberse imponer por insinuaciones llenas de
gracia y naturalidad..." y, cautelosos, preferían ceñirse, para sus presentaciones
en público, al rigor de la etiqueta ceremonial. Hoy en día, sin embargo, sus des-
cendientes disfrutan de una naturalidad de lo más democrática, cuya práctica
acumulada otorga a quien la ha incorporado rcconocimiento y legitimidad. Elgolpe de estado del prcsidente Fujimori, por ejemplo, enfrenta la validez de su
mandato con la legalidad constitucional. En efecto, los demás cuerpos consti-tuidos del estado democrático-republicano, en una sesión solemnc dcl
Congrcso. tleclaran vacantc la presidencia y loman juramcnto a su sttsliluloconstitucional, el vicepresidcnte. En una situación, pues, dclicada, Fujimori,prccisado de afianzar su lcgitirnidad tarnbaleante ¿;implcrncnta una sesión
solcmne alternativa, la suya? Para nada: antes bien, opta por cl cumplimientoriguroso de los gestos de la naturalidacl, en ese trompe-l'oeil de la comunicaciónde tú a tú que insinua la tele. Desde luego, a pcsar de ser nov¿rto en la escena
política, el presidente Fujirnori tiene en su habcr una considerable experienciaacumulada, amén del dcsarrollo impresionantc dc las técnicas -y sus profesio-
nales- de la comunicación. "En la transmisión del mensaje de Fujimori fueron
cuidadosamente observados los detalles quc sugieren poder y control de lasituación (...) Apartándose de su estilo acostumbrado de leer sus discursos en
voz alta y tono metálico, Fujimori habló esta vez mirando a las cámaras, cam-biando periódicamente de ángulo y mirando a los televidentes a través de un
telepronter"9. Cambio de look cuya relevancia no escapa al periodista, quien
estima oportuno iniciar su reportaje con la información correspondiente.La naturalidad presidencial, pues, transforma un mandato limitado en
cargo vitalicio y sitúa al encargado más allá de I bien y del mal, en la esfera de lalegitimidad en sí. Naturalidad histriónica, se entiende, pues si por desgracia un
traspiés en la ejecución o una innovación intempestiva deja aflorar la naturalidad
a secas, ¡ay del torpel La televisión acompaña, como de costumbre, al presiden-
te Bush en su viaje por Extremo Oriente. En la escena culminante del reportaje,la cena de honor ofrecida por el primer ministro japonés, Bush, sorpresivamen-
2126
8. Lloreng Villalonga, I.a muerte rle unu tlumu, ed. Brugucra, I9lJ6, Barcelon a, pp.73- 71
9. E,L PAIS. 23.4.1992, Madrid
TnlÍn, rL, eurEno
tc cac vomitando en el regazo de su huésped: la cámara capta lo no-previsto y lainragen da la vuelta al mundo, provocando desconcierto. Los comunicados quc
tratan de restar importancia a la flaqueza desafortunadamente televisada insis-tiendo en la excelente salud del presidente no arreglan nada, al contrario. Por lagrieta abierta en la tersura de la representación se precipitan aun más especula-
ciones, sospechas, dudas y cuestionamientos. Y cuando el río suena... De regre-
so a Estados-Unidos, Bush debe presentar y def'ender en el Congreso su políticaeconómica. La scsión se anuncia dificil de salvar. ¿,Quó tactica cs la cscogida'?
Listas las cámaras, llcga el Prcsidcntc, sonricntc, ágil, más saludablc y joven que
nunca. A Bakcq quc lo vigila dc cerca tal gallina clucca, Bush cspcta con sorna:-l,Qué te pasa? ¿,Ticnes miedo de quc r,uelva a vomitar? El incidente ahora pues-
to-en-escena ha dejado dc ser fbrtuito. Luego Bush tiene la situación en la mano.Ha vuelto a ser fiable. Su chistc en el Congreso, filmado por la televisión, lc ha
dcvuclto la naturalidad presidencial, un nromento emborronada por su naturalhumanidad accidentalmente publicitada.
t.11. I91l; en ninguna purte es tun di/íc'it esc'ribir,yobre teaÍro c:omo uquí... IUSA] ...en tlonele s(tlo se
¡trac t ic' u na tural is m r¡ t e af ra l. | 0
Bertolt Brecht, Dietrio de Trubaio.
¿;Y la naturalidad teatral'?
Broadway 19BB Frankie antl Johnn¡, in the c'lair ele luttel l:una obra"rebanada de vida" (trunche ele vie) con escenografia de acabado realismo.
Después del cine, Frankip y Johnny llegan juntos, por primera vez, '¿
la casa de ella. d manos a la obra, la sart¿r inexorable de tópicos sobre la sole-dad-en-las-grandes-ciudades-y-la-necesidad-de-un-poco-de-amor-en-este-mundo-cruel precipita esta obra-embudo hacia su conclusión. ¿,Algún resqui-cio para posibles dudas'/, ¿,interrogantes acaso? o, ¿,simplemente distancia?Nada. Nada de nada. E,s que todo era de verdad: los muebles iban con todas lasde ley: calna con almohadas y sus fundas, cubrccama, sábanas, mantas, rnan-
teles, mantclitos, toallas, ccpillos y pasta de dicntcs, ficgadero, cocina, ncvcra
10. B. Ilrccht, Diurit¡ lc trubajo, E,sta obra ha sido llcvada al cinc. Prcciso quc nohalrlo dc la pclícula. que no he visto.
I l. l:sta obra ha sido llevada al cine. Preciso que no hablo de la película, que no he
r isto.
28
c¡.pitulo l. on cón¿o LOS PoDEt{osos...
t¡uc funcionaba de verdad con comida de verdad que la actriz preparaba de ver-
tlad: calentaba agua para hacer café de verdad; tostaba el pan para prcparar
bocadillos de verdad, con jamón y mantequilla de verdad que chorrcaban ket-
chup dc verdad; freía hucvos de verdad en una sartén de verdad sobrc la llama
clel gas de verdad. Concertada con su gesticulación necesaria, tanta verdad
rnanipulada solicitaba insistentemcnte la naturalidad de la progresión dramáti-c¿r. Y desde luego, me resultó cómico comprobar cómo, en homología con el
papel que desempeña en la orquesta la batería -¡valga la palabra! pues el juego
de cacerolas marcaba el compás de la conquista amorosa- la prcparación de la
cena, la masticación de los alimentos, el arreglo de la cama, en fin, acompa-
ñaron, es decir, sostuvieron, el cresccndo emocional hasta el desenlace: un
f-cliz enlace . Sentí que me asfixiaba.
Y pienso en Meyerhold...l2Tambien en la siguiente historia: érase una vez que, en una comarca
alejada donde la TV acababa de llegar, una señora se vestía elegantemente cada
mediodía y se sentaba frentc a su flamante televisor para "recibir a los señores
del gobierno" qr", a esa hora, puntualmente, "llegaban a visitarla".Ha llovido mucho dcsde entonces, imágenes a cántaros, producidas y
reproducidas en cantidad casi ilimitada, circulando a toda velocidad y alcan-
zando al planeta entero y, por supuesto, ya nadie interrumpe su ajetreo coti-diano, csté en su casa o en el bar de la esquina. porque aparezca en la pcque-
ña pantalla el Papa, el Presidente, la Estrella o la Princesa. La familiaridadhogarcña ha absorbido a los famosos, cuya imagen trivializada sc enmarca
entre las fotos dc bodas, primeras comuniones y demás ceremonias familiales,
cuidadosamcnte colocadas alrededor de la boíte ii imuges,la caja inagotable de
imágenes. Cada vez más incierta, la distinción entre la reproducción del
mundo de 1a vida y su abstracción artística, entre la realidad y la ficción, entre
12. Meyerhold: "Porquc creo en conciencia quc cs horriblc y pcuoso lo quc hay ahora
en nllestros tc¿rtros. Y no sé si eso es antiformalismo. realismo. naturalismo u otro ismo cual-
quicra (...) Vayan a los teatros de Moscú, (...) Donde hasta hace aún rruy poco bullían con filer-za las ideas artísticas. dondc los artistas -a base dc búsquedas, errores. dando a veces traspiés y
dcsviándose, crcaban cosas -a veces malas, pero otra veces ntagníficas-, dondc se hacía el mejor
tcatro del mundo, reina ahora. gracias a ustedes, una triste y bienquistada mcdiocridad estreme-
ccdora y mortal por la ausencia de talento." Discurso pronunciado el l4 dejunio de 1939 duran-
tc cl segundo día del Primer Congrcso Nacional de Directores celebrado en Moscú. in PRIME,R
41 111. ¡,'tlu. p 41.- A la semana, el día 20, Meyerhod es detenido y, a los 6 nreses, el 2 de f'cbrero dc 1940,
rscsinrdo por el Eslado sovictico.
29
T¡rlÍ¡, TE eurERC)
la ceremonia social y la representación teatral, va dejanclo paso a una seme-janza formal donde se funden actos sociales (políticos, académicos, médicos,jurídicos, religiosos, militares. familiares etcétera) y actos teatrales, en el cri-sol común de la autoridad.
La gigantesca empresa decimonónica de recolección, observación,clasificación dc todo cuanto estuviera en la naturaleza, incluida natural-mente la naturaleza humana, desatada por un frenesí de progreso que clara-mente impulsara el florecimiento sin precedentes de las ciencias llamaclasnaturales, pronto contagió artes y letras. Balzac abrió el füego al empren-der, apenas empezado el siglo, su contediu humana, vasto proyecto nove-lístico cuyo propósito explícito era la elaboración de una tipologia humanay su descripción exhaustiva. ¿,cómo iba el teatro a quedarse atrás'? ¿,cómono proceder a sll reconversión hacia la naturaleza, lo natural? en una pala-bra ¿,cómo? y más aun ¿por qué'/ resistirse a adoptar el nucvo estilo, el natu-ralismo'J "Natural", "verdadero" se vuelven los conceptos clave. Los dra-maturgos renuncian cada vez más al texto literario, poótico, a la versifica-ción, y los interminables parlamentos van dejando paso a diálogos cortos,coloquiales, referentes más que substanciales. E,ntran en escena decorados,vestuarios y utilerías, que absorben golosamente cuanta novedad técnica elformidable desarrollo de la industria ofiece, para enseguicla ponerla al ser-vicio de la naturalidad. Actores y actrices arrumban el arte cle la pose, delporte y de la declamación, sustituido por el arte de la naturalidad, cuyasreglas Stanislavski, a principios de este siglo, deja establecidas y codifica-das en una progresión pedagógica para su efectuaci ón: El Método del Actor,del que numerosas escuelas de arte dramático hacen entonces -y siguenhaciendo- su tcxto de ref-erencia, a menudo designado en forma absoluta, 6/Método, a secas.
Lanaturalización incluso alcanza el campo teatral en sí: las diversasformas teatrales, históricas, arbitrarias y contingentes son recopiladas, defi-nidas y clasificadas, y aparece -con sus portavoces, instituciones y prácticas-el discurso de la verdad, o sea, una retórica que apuntale la pretensión de laforma naturalista a copar el campo teatral en su totalidad. ya a partir de estesiglo, el teatro no naturalista, descalificado por no teatral, pasa apuros: estásimplc y llanamente eliminado del campo o, en caso de que no fuera posible,desvirtuado en pos de su recuperación y asimilación. De Meyerhold aArtaud, de Lugné-Poé al Living Theater, de Brecht a Armand Gatti, de BobWilson a Peter Handke, la lista es larga y, por supuesto, no exhaustiva.
30
cnpÍrulo l. nu ct)vc) r-os poDtsROSos...
Política de exclusión quc se asienta en el precepto de que el verdade-ro teatro, el teatro auténtico es el que rcfleja la vida. Sin embargo, reproduc-ción óptica de un conjunto de objetos iluntinados, un reflejo es un acto mecá-nico; mientras que una rcpresentación es un acto mental: siendo el hecho tea-tral e I conjunto de reprcscntaciones compartidas por quienes están implicadosen é1, pretender limitarlo a una sola y única forma no tiene sentido, ni fin, esté-tico o artístico, sino moral y autoritario. Y desde luego, tanto la voz autoriza-da de los especialistas como la vox populi -siempre vox dci, o sea, la de lamáxima autoridad- separan el grano de la naturalidad, que sanciona el goce, dcla paja de lo tcatral, sinónimo de artificial, que repele. Teatral, en efecto, es elmayor reprochc, el def'ecto insuperable. Como si se quisiera borrar del todo larealidad dc la rcpresentación teatral hasta en el teatro mismo. Sin embargo, "susolo nombre revela los instintos ingenuos y criminales del naturalismo. En si,la palabra ya es un crimcn. Presentar como naturales fas relaciones que exis-ten entre los hombres es altamente criminal, porqué el hombre se ve conside-rado como un elemento dc la naturaleza, es decir, como incapaz de cambiar en
lo quc sea estas relacioncs. Bajo la máscara de la piedad hacia los que están
frustrados, una capa social muy determinada intenta aquí perpetuar la frustra-ción haciendo de ella una categoría natural del clcstino humano. Es la historiaescrita por aquéllos quc frustran a los demás."13
¿Cómo no iba a ser el mismo Brecht quien, insistentemente, plantcaraesta cuestirin? Pasó bucna parte de su vida viendo constituirse el poder hitle-riano, observando el desarrollo de las representaciones nacionalsocialistas, lapuesta en escena dc la figura del Führer, Ia verificación de su discurso en lalegitimidad del sentir profundo de la humana naturaleza. Luego, el exilio a
Hollywood y el descubrimiento de la gigantesca agencia de publicidad de laamerican wuy o/'li/é, soporte logístico de la política agresivamente imperialis-ta de USA. Por último, el regreso a Alemania y la creación tcatral bajo régi-men estalinista: toda una vida de dramaturgo pasada, pues, cn los palcos de losmejores escenarios de la representación del poder.
13.'A lui seul son nom révdle les instincts naifs et crimincls du naturalisrne. En soi.le mot déjá est un crime. Présetrtcr comme naturcls lcs rapports qui cxistent chez nous entrc lcshommes est hautement criminel, car I'homme se voit considéré comme un élément de la natu-re, o'est-d-dire comme incapable dc changer en quoi.quc cc soit ccs rapports. Sous le couvert dela pitié pour ceux qui sont frustrés, une couche sociale trés déterminée tente ici de pcrpótuer la
frustration cn en faisant une catégorie naturcllc des destinées humaines. C'est I'histoirc écritepar ceux qui fi.ustrent les autres". B. Brecht, Ecrits sur le théútre. op. cit.. p. 204
lt
ri
i
tl
ll
lr
I
CAPITULO 2
DE cóvro cADA cuAL sE Lo MoNTA o ELTEATRO COMO RITUAL
La crisis cle la liturgiu (...) remite Q uno crISts
generul de lu creencia: revelu, en ttno especie de
desc'omposici(tn casi-experintentul, lus concliciones
de la dicha que permiten ul conittnto cle los agentes
coruprometitlos en el rito cumplirlo cle maneru.féliz;y, retrcspectivamente, pone de munifiesto que esta
/'elicielad sub.jeÍivu y objefiva elesc:ansa en l(I absolu-
tu ignrtrancia de tules contlic:iones que, en tanto qtte
ellu tle/ine la relación dltxic'u con los ritttales socia-
les, es lu condición más imperutivu de su cumpli-
mienlo elicaz.l4Pierre Bourdicu, Ce que purler vettt clire.
El autobús corre por Llna ancha avenida: a la izquierda, una hilera de
casitas y rnás allá, una pampa de arcnas saladas; a la derecha, la parte trasera
de grandes edificios, de ocho a docc pisos. Me bajo del autobús y cojo por una
callecita qr-re descmboca en el Malecón. La amplia media luna de balcones bor-
dca un mar quicto, sembrado dc veleros y lanchas de paseo. Pelícanos y gavio-
tas evolucionan apaciblemente. La tarde cae sobre Salinas. Los farolcs alum-
bran un paseo marítimo desicrto. A la orilla de la luz, el hcmiciclo dc departa-
mcntos permancce oscuro y las altas siluetas de cemento sc perfilan cn la som-
bra. No hay nadie. Tengo la sensación de haber penetrado en un teatro vacío.
l4. "La crise cle la liturgic renvoie ir (...) une crise génóralc de la croyancc: elle révd-
lc, par une sortc dc dérrontagc quasi-expérirncntal, lcs'conditior-rs clc la félicitó'qlli permettent
i I'ensentble dcs agents engagós dans le rite dc I'accomplir avcc bonheur: ct clle manif'estc
rétrospcctivement quc cc bonheur objcclifet subjectilrcposc sur I'ignoriutcc absolue dc ccs cot.t-
ditions qui, en tant qu'cllc définit lc r¿rpport doxiquc aux rituels sociaux. cst la condition la plus
intpórativc de leur accontplissemcnt cfIicace". Pierrc Bourdieu, Ce quc parler vcut dire, ed.
t,n,rI,¡. ltlx2. Prrlis. p. I I 7.
rl,
T¡lín, rE eurnRo
I{ccucrdo la última vez que estuve aquí: era para Noche Vieja.En esa fecha la burguesía ecuatoriana, quc ha hecho construir estos
Iujosos edificios, se reúne en Salinasl-5. El 31, durante el día, playa y malccóncstán atiborrados de gente, pero sobre las diez y media de esa noche se iniciaun inusitado movimiento de retirada y, a las doce, todo el mundo está cn su
casa. Las fachadas rutilantes arrojan luces y música sobre un malecón y unaplaya ahora abandonados. Desde las tcrrazas, se clisparan cohetes hacia cl mar,en anuncio y espera del momento cumbre: la quema del Año Viejo quc dc'japaso al Año Nuevo. A medianoche, a todo lo largo dcl malecón, rcfirlgen lashogueras y estallan los voladores. Los grupos familiarcs, asomados a sus bal-cones, contcmplan el espcctáculo, del que son alavez actores y espcctadores.Cada cual, pues, se ha esmerado en presentar la hogucra más vistosa, mejorcuanto más duradera y más estruendosa, en proporción del númcro y potcrrciade los petardos colocados en el muñeco. Desde luego, se evalúa el prestigio yel pode¡ el propio y el ajeno, medidos en alharaca de fuegos artificiales, gri-tos y risas. La última llamarada, cl último estallido, anuncia el fin del año ydel espcctáculo. Al poco rato, los automóviles vuelven a circular y la gcntc se
dirigc hacia restaurantes o casas de amigos para f'estejar la llegada dcl AñoNuevo con cena y baile.
A su vez, atrás, a la orilla del pantano salado, la población estable dcSalinas también celebra la Noche Vicja. Desde la mañana, cada manzana hainstalado su Año Viejo bajo un toldo de palmas. Es, como de costumbre, la cfi-gie del presidente quien, en carne y hueso, está pasando el fin de año al otrolado, entre los suyos. Pero fiesta es fiesta, y el Viejo pasará tranquilamente eldía allí, rodeado de sus "viudas",'hasta que le llegue la hora, la medianochc, yel barrio entero baile al son de todo lo que, con é1, se está haciendo humo.
Desde la orilla del Pacífico a la capital de todas las Españas: a princi-pios de 1990, el museo del Prado dispuso una muestra exhaustiva de la pintu-ra de Velázquez, o sea, su propia colccción más ocho cuadros venidos de otras
15. Para el 3l de dicicmbre, la población blanco-mestiza del Ecuador, por manzanay/o grupo familiar, confecciona un muñeco tamaño natural y lo instala en la calle, bajo un toldodc palma. Represcnta el año viejo, el que se está yendo. Es, por lo gcneral, la caricatura de unpolítico relevante, del presidcnle la mayoría de las veces. Los muchachos, disfrazados de mujc-res con vestidos y pañuelos negros, represcntan sus viudas; ocupan la calle y se encargan decobrar una contribución a quicnquiera que pase por allí. A mcdianoche. se proccde a la quemadel año viejo.
34
C.APiTULO 2. Ng CÓVO CADA C]UAL SE LO MONTA...
partes. El éxito sobrepasó todas las esperanzas. Durante nlescs, desde cl pri-mero hasta el último día, una nutrida cola de aspirantes a visitantes de lo que
todo el mundo recuerda como "La exposición Yelázquez", se fue estirando a lo
largo del paseo del Prado, bajo la arboleda. Yo pasaba todos los días por allí,
en autobús o a pie. En un principio, pcnsé esperar a que pasara la racha para ira ver, con calma y poco público, la exposición. Mas, al cabo de un mes, la ctlla
alcanzaba ya casi la glorieta de Atocha y ... le qr,ritó el protagonismo a
Yelázqucz.La gente acudía en grupos, colegiales y turistas, pero también f'ami-
lias, con niños y abuelas, dispuesta a aguardar como mínimo cuatro horas
hasta llegar a las taquillas. Ningún rastro de impaciencia ni mal humor. Al con-
trario, al filo de los días, la cspera se fuc convirtiendo en evento lúdico que se
iba asumiendo activamcnte. Aparecieron payasos y vendedores ambulantes, y
chistes, golosinas y refrcscos circularon entre todos, admirados y f-eliccs por
estar creando y protagonizando el acontecimiento. Por supuesto que, cuando al
fin de la lunga ulesa, como canta Butterfly, se lograba penetrar en el recinto -
aquel oscuro objeto dcl deseo- no quedaba sino progresar al ritlno de la multi-tud de cuadro en cuadro e intentar vcr algo por cncima o entrc un mar de cabe-
zas. E,n tales condiciones, se hizo cada vez más patente quc ya no sc trataba de
ver pintura. Claro que no. Ya que los cuadros, en su casi btalidad, pertenecen
a la exposición pcrmanente del museo, para verlos está toda la vida. ¿,Por qué
entonccs acudir prccisamente cn aquella circunstancia'/Me figuro que los quc allí estuvieron se acordarán muy poco de los
lienzos (para esto cstá el catálogo), y mucho tiempo de la cola (dondc precisa-
mcnte se lrojeaba el mismo). Y en cfccto, si el discurso olicial era el de laexposición, en cl centro dc los relatos de sus visitantes, estaba la cola: un sin-
número de anécdotas trasmitian quc la cmoción, lcjos de haber nacido de los
cuadros mismos, cLrajaba allí, en ese compartir cuatro horas de expectativa
dclante del Prado entre un montón dc gente, venida de todas partes de España:
la gente de esc día evidententente, pero tarnbién la que ya había estado y la que
iba a vcnir. Desdc luego, la cola de la exposición Velazquez transformó una
muestra de pintura cn un gran ritu¿rl de cohesión, de pcrtcnencia y de identi-
dad. En aquella larga espera colcctiva, el grupo fue incorporando a Yelázquez
como su pintor e incorporándosc a sí mismo en "nosotros", los quc allí estu-
vimos. Más aun, dio paso a un proceso de diferenciación cntre, por un lado los
que si y, por el otro, los que no: lejos de ameclrcntar la ilusión, más bien pare-
ció alentar los ánimos, tanto asi quc, bajo la prcsión cada vez mayor por alcan-
zar al grupo de los elegidos, se tuvieron que cancelar los días de descanso de
3-s
TeLin, TE euurRo
los empleados del museo y abrir sus puertas sin tregua. Tampoco, en fln, f'altóla transgresión que confirma el rito: los que, subrepticiamente, lograron colar-se. evadiendo la cola. Se pasaba lavoz entre los amigos, se intercambiaban ysopesaban las diferentcs mañas posibles. Circulaba intensamente una informa-ción paralela sobre las mil y una maneras, reales o supuestas, de burlar la vigi-lancia de los cuidadores. Y cuando EL pAls relató cómo los organizadoreshabían descubicrto una de aquellas trampas y pasado al contraataque, no sepudo dudar más: el ritual quedó plenamente cntronizado.
De Neptuno a cibeles, cruzando Recoletos, se llega al Teatro MaríaGuerrero, centro Dramático Nacional, que prcsenta las Comeclius bárbatus cJevalle Inclán. En un largo artículo que les dedica Domingo Miras, publicado enPRIMER ACTO, leo: 'Ac¿i, se nos ha venitlo el señor mayorazgo y todos susdevotos acuden a las taquillas cual si fuescn a la romeria de Santa Baya decristamilde a pedir la curación de sus marcs y, de paso, a empreñar algunamoza. Los que a su mesa nos criamos desde chicos, haccmos cola ante el san-tuari o.. ." I 6.
comenzaré por contar cómo vi una clc las ct¡met{ias bárbaras -Rr¡mance cle Lobos-, escogida al azar, qlle mc hizo clcsistir de acudir a las otras.
Era, desde luego, una puesta en escena sorcmne : escenografia monu-mental, efectos especiales sonoros y luminosos bastante refinados y bienlogrados componían con lujo cle despliegue técnico los atardeceres nubosos yarrebolados de Galicia, el sube y baja de la marca, nochcs tormentosas y ator-mentadas, espíritus y fuegos fatuos, y demás. Rr¡ntunce tle k¡br¡s es una obracorta, pero la hora y media que duraba el espcctáculo me parcció eterna y noha dejado en mi memoria sino dos o tres imágenes escénicas técnicamente lla-mativas, y la desoladora aridez de una dramaturgia (lectura e interpretación deltexto) deficiente, por no decir inexistente. Actores y actrices se veían muy aje-treados en declamar a toda prisa un texto con el que parecían no saber quéhacer: enredados en una escenificación aparatosa, atados por una dramatLrrgiaretórica que, por basarse en la caracterización de los personajes, carecía dctodo desarrollo de situaciones o conflictos interpersonales -el personaje defi_nido y abordado, no como conjunto de fuerzas (psicológicas, sociales, históri-cas) dinamizadoras, sino como dato fijo y fifado (el bueno, el malo, el hipó-crita, el pícaro, etcétera)-, se contentaban con sembrar de vez en cuando los
cnpÍtulo 2. on ctivt) cADA ('uAL sIi Lo MoNTA...
parlamcntos de efectos, ya sentimentales, ya cómicos, ya scntenciosos, según
cl papel -¿,qué más lcs quedaba'/- y con ello lograban cosechar alguna qttc otra
risa, sudando la gota gorda.
Por ejemplo: cuatro encrgúmenos disputándose a gritos unos trapos es
tuna metáfora bien cscueta para significar las complejas relaciones (afectiva-
rnente de poder o poderosamente afectivas, como se quiera) de amor-odiocntre hermanos manipulados por -y rnanipuladores de- el amor filial para con
la madre mucrta y, a su vez, unidos en su enfrentamiento con el padre : tan sólo
se veía a cuatro chavales mal criados y a cuatro actores demasiado maduritospara semejantes niñerías. El amor apasionado e incondicional de la sirvientapor Montencgro venía a zozobrar en tozudez de vieja chocha. La actriz inten-
taba salir de I paso a fucrza de mímicas burlonas. Reducida de esta manera a la
tipica criada-entrometida-y-chistosa de la rnejor tradición teatral burguesa, su
empeño en defendcr una estructttra familiar que le otorgirba legitimidad ypode¡ su ocurrencia por ejcmplo de utilizar los encantos de un antiguo flnlor
de Montenegro con el propósito de recuperar cierto control sobre éste, queda-
ba en sucia conlabulación dc alcahueta de poca monta. De Montcnegro, el
aristócrata trasnochaclo, personaje que desdc el Quiiote rccorre ampliamente la
literatura española, recucrdo sólo un actor que hablaba mucho, de vez cn
cuanclo a gritos y que, bicn se plantaba frente al público colxo un tenor para
lanzar sus do-dc-pecho, bien recorria a zancadas cl escenario, con gran revuc-
lo de capa, barba y melena. Y los pobres: burdamcnte maqLrillados, vestidos
dc harapos relucientes, sobreactuaban la pobreza a punta de muccas, ¿rrrastra-
micntos y chabacanerías. Me acordé clc los cuadros dc Velázquez, de Viritliana
de Buñucl, Los Furtivt¡s de Borau, ¿,Qué he hec:ho yo l)url nlere(:er esto'l ¡Je
Almodóvar ... Sí, cavilaba, ¿,guó habían hccho para mercccr esto'J Pcnostls
pobres dccididamentc, pobres dc zarz.uela,la única imagen de la pobreza accp-
table y tragable por cl confbrmismo del naturalismo burgués, asumida rcsuel-
tamente por la dirección. Que Montenegro ¿rsi los perciba, como masa informey grotesca, tal vez; pero quc Valle lnclán también, 1o dudo.
Es más: el texto, las situaciones y los pcrsonajes desaparecían cons-
tantemente dctrás de una cortina de humo que sistcmáticamentc cmpañaba su
comprensión. De vez en cuando afloraba la percepciónfugaz dc que algo, algo
mirs de 1o quc veía y oía, decían aquellos versos, y izast se esfumaba ese algo.
A punto de agarrar algun hilo, interfería un movimiento cualquicra y de cual-
quier cosa (luces, sonidos, desplazamientos de escenografia tl de aclorcs, efec-
tos rctóricos de mangas, de faldas, de capas, o de voz) quc desviaba la aten-
ción y cchaba tierra a cualquicr intento dc entender. Confundida, nlareada.
36
16. PRIMERACTO, n"239, p. 127
11
TRt.Í,2r, TIi eutERo
pronto me convencí de que tratar de conectar los tliferentes elementos (textua-les, visuales, actorales) entre si y encontrarles sentido, cl quc sea (dramático,poético, simbólico, racional, estético), era como nadar a contracorriente: esdecir. buscarlc la inteligencia a un tcxto cuando todo el pocler de la puesta encscena y de la actuación trabajaba para vaciarlo de su contenido. ya que espe-ro del teatro cn general, y de valle lnclán en particular, algo más dc lo queofrece Disneylandia, simplementc me aburrí. pensé aprovcchar el intermetiiopara escaparme sin molestar a nadie, pcro la dirección del montaje había nega-do esa oportunidad, pues la obra continuó sin intcrrupción hasta el final.Entonces -en algo había que cntretenerse - me puse a observar el ef-ecto pro-ducido por cl espectáculo sobre la gente a mi alredeclor. Detrás mío, un señorempezó a roncar a la media hora de iniciada la fi-rnción y durmió beatif ica-mente todo el rato. Ni siquicra los gritos de admiración y entusiasmo ¿lrra¡ca-dos por el movimiento de las olas a las dos adolescentes que tenía a su ladcrlograron sacarle de sus sueños. Sólo los aplausos le despertaron y cstuvo entrelos más entusiastas en batir las palmas. c--on razón: se lo había pasaclo fcno-menal. Entre los unos que fiancamente dormían y los otros que catrcccabandiscretamcnte, estaban los que no rcgateaban su admiracitin y iúbilo.Deslumbrados, transportados, maravillados, se abandonaban f'elices al óxtasis.
Por lo pronto, Ronrunc'e tle lobos me resultó un espcctáculo trivi¡1, unomás, del quc ni siquiera me habria acordaclo, de no haber dado a las clos o trcssemanas de haberlo visto con cste titulo en E,L pAlS: BRIrc'H I F.sl'ÁMUCHO MAS DEMODÉ euE vALLIl.lT E,ste rótulo encabcza u'¿r larsaentrevist¿r dc .loan dc Sagarra a'.lorge Lavelli, director dc un nror-lta-jc dc lasmismas come¿lias brirbaras cn versión francesa, que abren cl F'cslival clcAvignon 199 l, en su espacio cscénico de mayorprestigio, Lu ct¡ut.tl 'ht¡nttt,ut.dtt Puluis des Pu¡tes.
La entrevista rezuma una cspecie de complicidad dc raza, por no clecirracista: en vísperas dc estreno, entrevistador y cntrcvistado asumcll corr.ju¡ta-lncnte cse montaje como un común desafío de identidad al chovinisnro galo:Valle Inclán, transformado en heralclo de la hispanidad, dcbe "irnponersc conrogenio univcrsal", para lo cual es prcciso "vencer" al cartesianismo fiancós.convertido cn antítcsis del "csperpento", ál su vez instituido cn escncia clc lohispánico . Ambos quiercn confiar en que la grandiosidad clel montaje, la cali-
crnpirulo 2. oe crtiir¿o cADA cuAL sE Lo MoNlA...
dad del reparto, lo vistoso de la escenografia, sostendrán a Valle en su rito de
paso de dramaturgo a genio universal.l8 Hasta llegan a sonar acordes de cier-to revanchismo nacionalista: lavar con este montajc una mancha de honor infli-gida años atrás por un critico del MONDE que en su tiempo pudo escribir que
"Calderón no pasaba los Pirineos"l9. La agresividad, la combatividad deltono, entre solemne y marcial, -"heroes, triunfos, fuerza... imponer. conseguirobjetivos... aceptación definitiva"-, rne sofocan un poco.
Días después, EL PAIS publica el reportaje del mismo .loan dc Sagarra
sobre el estreno: es un desastre.20 Al cabo de media hora de función, una, dos,
diez, veinte personas abandonan la Cour d'honneur e, incontenible, la hemo-rragia de público sigue en aumcnto hasta dejar prácticamente vacía la platea.
En Madrid, el público llenó noche tras noche el María Guerrero y no supe que
descrtara en masa. De los datos a mi disposición, puedo legítimamente colegirquc allí como aquí fueron montajes igualmente grandiosos y espectacnlares,
con rcpartos compucstos por aclores asismismo de sólida traycctoria. conoci-dos y apreciados por el público y los profesionales. ¿Entonces?
¿No se deberán los avatares de las Comedias búrbara,s en Avignon al
haber querido repctir un acto ritual fuera de contexto? Lavelli 2lparece intuir-
l8. "En opinión de su directoq tanto la calidad dc la traducción corlo cl excelente
reparto (...) la escenografia (...) la música (...) pcrmitcn augurar la dcfinitiva aceptación dc Valle,como dramaturgo genial por el público fiancés. (....) lin dcfinitiva, más quc posiblcs ref'crcn-cias tcatralcs (Francia por dcsgracia es cl pais de las referencias) nuestro rnontaje de las
Comcdias Bárbaras sc ha dc imponer al nrargen cle la discusión teórica -¿,cón-ro le explicas a un
fiancés lo quc cs cl cspcrpcnto'?- del análisis universitario, por la sola fuerza del texto, de lospersonajcs, dc las imágcncs y creo qr-re podemos lograrlo." ibid.
19. EL PAIS.9.7.l99 l. entrevista a J. Lavelli.20. " Al principio. cl público cornenzó a clesfilar con una cierta corrección, aprove-
chando cambios dc csccna, pcro luego lo hizo ya cle manera descarada, ante las tnismas nariccs
de los actores, hasta poco antes que linalice cl cspcctáculo", t1t. PAIS, 11.7.1991, reporta.jc dc
J. de Sagarra.21. "P- ¿,Cree ustecl que el mito de Don Juan dc Montcncgro visto como un Don .lu¿rrr
galaico, como lo veía Valle. puede ser una bucna rcfcrcncia para cl público fiancós'lR.- Lo que ocurre es que el público fiancés desconocc cl Don Juan español. cluc cs nrrr¡r tlislinto clel francés, del de Moliére. (...) Además, existc cll Francia un cicrto rccclo hacia lo lris¡r:irri'
co (...), recelo que en definitiva no es más que ignorancia y dcsprccio, cl dcsplccio rlcl rgnolrrrr
te. (...) La dificultad quc supone la aceptación definitiva tlcl 1c¡tro. rlcl gcnio tlt'Vrrllr'¡xrr rrrr
público liancós, acostumbrado a un teatro, el sr.ryo. muy dislinto: rrrt ¡rírhlico l)()r'{r ( lr rr)so. l}(}r o
abierto a todo lo que no sea francés y que sientc. crr gcrrcnrl. cicltrr lurinrrtlvt'r sr,trr lr;rt r:r l, ' ,'r¡t:r
ño1." EL PAIS, 9.7.91.
l8
I7. EI- PAIS. 9 7.199 l, cnrrcvista a .lorsc Lavclli
TRLÍn, TI] QUII]RO
lo cuando insiste en que valle Inclán no es Shakespeare ni Goethc para elpúblico aviñoñés, pero se queda corto y desvía su razonamiento hacia cl clerro-tero de un supuesto desprecio congónito de los franceses hacia lo hispánico.No obstantc, al insistir él y Sagarra en las refercncias cuya falta lanrentan,dejan que sc les vea el plumero de quien sabe, sin querer saberlo, quL' nrientrasuna obra no ha sido entronizada, en un proccso quc poco tiene que vcr con elteatro precisamente, mal sc puedc montar con éxito un gran ritual con ella. pormás quc no se escatimen requisitos formales y recursos cspectaculares, /ccoeLrr n'v sera pas.
Desde luego, cuando de fclicidad ritual se trata, un dcspliegue fastuo-so de puesta en escena, la soltura, la virtuosidad de los protagonistas, slls cua-lidades personales (presencia, voz, modulación, porte, comunicabilidad, ele-gancia) pueden concurrir como elemcntos acrcccntaclores de la eficacia dclrito: no constituyen su escncia. Lo quc vale cs cstar allí, .juntos, para rccono-ccrse y afirmar su pertenencia a esta comunidad. clorrunidad inraginaria porsupuesto, cuya realidad claborada en otros ticrlpos y otros esccnarios cuajaaquí y ahora. Entonces, como dice Dorlingo Miras cn conclusión: "Ila sidohermosa la experiencia, se sale contento del teatro."22 No fuc óstc cl caso delos amigos con quienes asistí a Romance dc Lobos cn Madrid. Salicron con-vencidos de que la obra no valia nada. lntentó trrgunrurtar c]uc, cn t¿rlcs c6ncli-ciones de montaie , me parecía apresurado opinar clcl tcxto, cluc tal vcz sc ¡tcrc-cía mejor tratamicnto, y que, en todo caso, la honcsticlad inlclcctual cxigía sulectura para hablar en conocimiento de causa. pero fue cn vAno: por no habcrentrado en el santuario, exasperados por un espectáculo quc clcvanaba unainterminable sarta dc lugarcs cornunes, simplernente ncl qucrían sabcr nadamás.
Todas las deficiencias teatrales quedan absueltas cuando cstitrt rcuni-das las condiciones sociales del ritual, y recíprocamentc, en su ¿ruscncia, nilt-guna virtuosidad teatral puede proporcionar su cumplimiento fcliz.
Desdc las humildes casitas a los arrogantcs edificios dcl Malecirn,empero de tratarse del mismo guión -la qLrema del Año viejo-, la gestualicladritual difiere. Y si a un antropólogo se le ocurriese hacer a su gentc la rrismaprcgunta que suele plantear a los otros: -,',Por qué haccn esta fiesta'/, ¿,quó sig-nifica estc gesto'/, ¿,por qué csta ropa?, sin duda obtcndría la misma respues-
cnpÍrul-cl 2. os c'Ón¡o cAlJA cuAl sE I.o MoNl4"'
ta: -Porque cs costumbrc. Respuesta que no expllca nada y lo dice todo: lo pro-
pio de un acto ritual es ubicarse resueltamente fuera de toda "totna de cons-
cicncia, es decir, ltr posesión, directa o mediata, de un discurso capaz de ase-
gurar el dominio sirnbólico ilc los principios prácticamente dominados del
habitus dc clase"23. E,s, en efecto, tan sólo del desenvolvimiento aceitado de la
gestualidad ritual que mana la sensación de lo sensato, y cl acto cntonces
cobra sentido. Sentido práctico e intnancnte: un acto ritual, lejos de ser Lln acto
de intcligencia, exigc al contrario aclhesión inmcdiata y afectiva, cuya vibra-
ción compartida -y sólo ella- proporciona su cumplimiento f-eliz'
Desde luego, una cierta y certera nebulosidad preside la pucsta en
escena del teatro ritual.cierta, porque es una dramaturgia cllya escualidez, lcios cle scr
ingenua, al contrario, tiene que ver con el arte de la prestidigitación, que
bien se sabc exige precisión y talento. Dramaturgia compacta, ccrrada
sobre sí-misma, trabaja para no dcjar ningún cspacio de juego entrc las
dll'crenfes piczas que constilttyen cl monlajc. Lo quc proporciotla un scnli-
micnto de scguridad placenter0 y, a su vez, irradia la satisl-actoria ilusión
del sabcr. Saber inmanente y práctico. Pues, a los aspirantes a profesiona-
lcs se les cnseña detalladamcnte las reglas de fabricación de un espcctácu-
lo, pero ni cl cómo ni el por qué ni el cuándo se fucron elaborando: son las
rcglas que, tan indiscutibles como las Tablas de la Ley, indiscutiblemente
condicionan el reconocitniento y cl éxito. La tautologi¿r: las reglas sou buc-
nas porque funcionan y funcionan porquc son buenas, se viste de scnsibi-
liclad estética y se da por clemostración de prof-csionalismo artístico' Y cer-
tera, porque para el público llano, es lo que sc hacc, así de sencillo. La
"docta ignorancia" (Bor-rrclieu) funda su cumplimicnto religitlso y anula
toda posibilidacl clc conoccrlas, y más attn, de cuestionarlas. La pórdida de
consciencia, e I arranque dc sí-mismo, el arrobamiento, fundan la función y
le dan su coherencia. Tan es asi que un mismo cspectáculo puedc resultar
una expcriencia pltrcentera de comunión total aun levantando serias diver-
gcnci¿s en torno a su inteligencia. No es el tcrna, desdc lLrcgo. E, inversa-
menlc, l¿rs dram¿rturgias no naturalist¿rs son discriminadas por didícticas,
densas, por carccer de aliento artísticg o poético, y, paradójicauentc, tam-
23. "... 'prise tlc conscicnce', c'cst-á-dirc par la pttsscssion. clirccte ott nlédiate. d'un
discours capable cl'assurcr la nraitrise symbolique cics principcs pratiquemcrlt maitrisÓs cle I'ha-
bitus clc cl¿rssc". Pierrc BoLrrclieu. [,rr7tti,s.s<' tl'ttttt'llttttttit'tlt'lu pnttiqtrt" tlp. cit. p lll5
10
22. PRIMBI{ AC'1'O. id. p. 122-123
:ll
TnlÍa, rL eutERC)
bién censuradas por su ausencia de contenido, su formalismo gratuito.Muchos se quejan de que "no se entiende nada". La contraclicción es sóloaparente.
Las formas teatrales tradicionales, reconocidas y aceptadas formal-mente, practicadas pero desconocidas, al perturbarse dejan aflorar las relacio_nes socio-históricas, de clase, de género ctcétera, encerradas en ellas. La for_malidad teatral ent.nces se revela como lo que es, nada formal, y sí, cargada decontenido. Las corrientes alternativas que alteran el fluir de la clocta ignoran-cia siegan la adhesión inmediata al juego teatral, cuyas modificaciones cuestio-nan la coherencia de las prácticas incorporadas del ser-espcctador. Irritado,atropcllado en su conocimiento desconocirlo como tal, experimenta un senti_miento de inadecuación que lc causa marestar, casi .,malser',.
Siendo perturba_do su sentido deljuego, acusa luego el nuevojuego de carecerde sentido.
Es decir, no .-s, como se prctende, la crítica en sí de tales o cuales rela-ciones sociales contenida en una obra lo que levanta protestas, sino el clesve-lamiento dcl conocimiento práctico que duerme en el dulce sueño de la doctaignorancia. En efecto, una crítica "cle fondo" que no acomete un replantea_miento de la "forma" no pasa de ser una crítica formal, pese a la apariencia.una vez pasada la tempestad emocional, por más intensa que haya sido, acabasiempre primando la calma chicha de la naturalidad del orden de las cosas, enningún momento acometida. Así se explica que se aplaudan con entusiasmopiezas de teatro "revolucionarias", "contestatarias', o ..atrevidas',, siempre ycuando el montaje respete "las formas", entiéndase las del teatro dominante.Los mecanismos de la dominación anidan en su naturalizacion comparticla yse nutren de la satisfacción simbólica y práctica que procura su rnancjo repe_tido, incorporado bajo una coacción que se ignora. A la inversa y recíproca-menle. se ponen reparos a un montaje quc. aun sientlo dc corte inrimista, atro-pella las formas que implementan la naturalidad de la dominación. El rechazo,el silencio, la censura, pueden adquirir una intensidad cuya magnitud mismadesvela lo que realmente la modificación de la representáción puede llegar aplantear.
Si bien la felicidad ritual depende de la ignorancia -la adhesión afec_tiva y práctica- tal ignorancia no es der todo inocente: el repuclio a saber cs unaopción. ¡Mala landre mate a quien agriete el muro protecior de la ignoranciaritual! La dicha corre peligro y aquellos "ignorantes", demostrando quc cono-cen muy bien de qué va, se defienden a uñas y dientes. Bien ro saben los que,por una razón u otra, mantienen sus distancias. Son inmediatamente percibi_
c¡pÍrulcl 2. ot cl<ivo c'ADA ctJAL sE Lo MoNl'A...
dos como aguafiestas, que no deian fluir las cosas. Es prcciso ncutralizarlos
inmediatamente. reducirlos, nrás aun excluirlos sin contcmplaciones. Quien
entra en un santuario deja a la puerta su libertad dc movimiento. Es preciso
comportarse comme it /uuf , como Dios manda. El teatro como ritual apuntala
la autoridacl, es conformista y conservador.
Tener lo que se lluma ideu,v personales ntt es
ni Íun difí<:il ni tqn raro cono contrilruir, uttn Ltttttt-
do filera m(¡dicumente, u protlttcir e imponcr aque-
llos modos de pensur impersonules, que ¡ternriten u
las mus tliversas personas protlucir pattsturriutltts
h u s tu a hora im pe nsubl es.24
Picrre Bourdieu, Le ,sen,s prutique.
En 1963, si la mcmoria no mc falla, el teatro del Odéon programó
Turrfi/b de Moliére, presentado por el Théátre cle la Cité de Villeurbanne, diri-gido por Roger Planchon.
obra de ref-erencia si la hay, pan de cada día en los e-icrcicios de escue-
la. siendo entonccs alumna, mc sabía de memoria varias esccnas quc podia
recitar como tabla tle rnultiplic¿rr. Pues bien: aquel montajc me iba a deparar la
sorpresa, por cierto muy grata, de oír aquellos versos por primcra vez. Fue tal
mi admiraciirn quc, al principio, hasta me asaltaron dudas: ¿,era el mismo texto,
el clc toda la vida? Pronto me convenci dc que por supuesto que si. Y sln
cmbargo, todo era cliferente. Comenz¿rnclo por la primera cscen¿1, la despedida
clc la madre dc Orgón. Siendo el papel corto, cstá tradicionahnelrtc puesto etr
cscena según su jerarquia en el reparto. Mientras que ahora, csa dcspedida se
hacía con gran revuclo cle toda la población donléstica (esposa, hiios y sir-
vientes). Aquclla señora entonces, dejando dc ser sccundari¿r, al contrario
cobraba toda la autoridad que le otorgaba su título de madrc deljcfc de f'arni-
lia y clueño de casa. Nunca la habí¿r vistcl dc ese modo. Y así. dc escen¿r en
esccn¿1, dc acto en acto. fui dcscubricndo cl mttndo de una obra quc habia
leído, oído, visto, ntil veces.
2¿1. "Cc qui est difficilc allt¿lut que rarc.ce n'cst pas lc firit d'avoir cc cltte l'on appellc
dcs 'iclécs personnclles'. mais clc contribucr tnnt soit pcu i't produit'c ct i itnposcr tlc ces t.tlodes
dc peusócs im¡rersonnels qui permcttent rux personncs lcs plus clivcrses dc ploduirc cles pcnsó-
cs jusquc ld inrpcnsables". P. Boul'clictl. Lc scns pratiquc. op.cit . p l l-
42 .11
Tel͡, TE eurERo
Por ejemplo y al azar de ros recuerdos: Dorine, ra sirvienta, sin perclernada de su vivacidad y desparpajo, superaba su clestino de criada cómica cuyaencomienda tradicional es escuetamente la de guiñar el ojo y enseñar las tetasal público. una Dorine que asumía las contradicciones de sir lugar en la casa:nunca igual a los demás, pero tampoco siempre infbrior; sin ningún vínculofamiliar oficializado, pcro, sin embargo, clueña dc un espacio de confian za muyreal aunque nunca dicho; entonces, su comicidad, lejos clc cumprir
"on un
supuesto carácter intrínseco al papel, claramente expresaba su manera dc entraren eljuego, con cierta distancia, la de quicn está ubicaila en los márgenes delcampo. Angéliquc, la hija, situada en la encrucijada de todas las pugnas clepodcr entre los hombres -su hermano, su padre, su novio, su tío-, con ro cual laescena tradicionalmente conocida como "de despccho amoroso,' adquiría elpatetismo de un irrisorio intento de ejerceq siquiera el tiempo previo a la entrc_ga, Lrn poder por cndeblc y contradictorio que fuera. En las antípodas de la acos_tumbrada intcrpretación de la jovcn-cnamorada-bobita-y-caprichosa, aquellaAngélique abrió el caudal de interrogantes cuya exploración sigue siendo paramí una avcntura. Elmire, la esposa, tanrbién acosada entre conflictos masculi-nos: su marido, su hermano, su hijastro, el amigo de su marido. seguncla cspo-sa, apenas mayor que sus hrjastros, sn situación se veía claramentc poco afian_zadaen la casa. En una posicióir algo similar a la cle Tartuffe. él tambión rntro-ducido en la familia por el solo buen querer cie Orgon, compartienclo Ll¡a r.r.risrnasoledad se entendía entonces que no se sintiera tan dcsplazada por s, prescn-cia como Damis, el hijo, o Dorine, por ejemplo. De hecho, nunca hubicra arma-do escándalo alguno si Damis no lo provocara, el hijo afanaclo en qrficntarsecon su padre, impaciente de ejercer el poder a su vez. y orgon, anro, rnariclo ypadre. Cr-rcstionada su autoridacl arrinconado por la actitud tlesafiantc clcl hiio,se ve ernpttjado a buscar la manera de legitimar la presencia cle su lhvoritg enla familia, y opta por la mc'jor posibre: er parentesco, casándolo c.. su hija.Proyecto de cuyo cumplimiento espera tanto recuperar prestigio y autoritladcuanto alcanzar la realización cle sus clcseos emocionalcs po.n <:o,-r Tartuf-Íe. E,lgolpe siempre agazapado detrás tle la caricia, pronto a disparar al nrhs nrínirnocontratiempo impucsto a sus descos, la muy aristocrátic¿r violencia dc aquelgran señor, cortés, elegante, amable y risueño, siempre y cuando no hubiesenada que se opusiera al placer del ejercicio absoluto del poder, daba cscalofrí-os y fascinaba ¿r la vez. Tartuffe en fin, papel protagonista por cxcclencia cuyasalida pasó inadvertida. Discreción acorcle con su doble inferioridad: clc claseen primer lugar, pero también de estatuto en la familia, y¿r que sin parentescoalguno, era un intruso en esa casa, un extranjero; cs decir, alguicn carente de
cnpÍtulo 2. uE c'ÓH,to c'ADA c'tJAL sE Lo MoNl'A...
derechos estatutarios, cuya fortuna depende cxclusivamentc de su capacidad de
seducción. Sin dinero ni apellido, sin fhmilia, agobiado por la estrechez de las
reglas tlel juego social, era un verdadero placer vcr y colllprender cómo iba
siendo manipulado por un discurso que él mismo había aprendido a manipular
en su aÍiin dc ascenso social: algo más complejo y rico qlle sll tan cacareada
hipocresía.... Cluanclo al final aparecía enfrentado, solo, a la compercta solidari-
dad de clase de los demás rcforzada por la policía del rey, habiendo fracasado
en su último intento dc arroparse una vez más con el discurso dominante (cl de
la devoción), entonces se aclaraba del todo su "impostura": haberse creído, y
haber apostado, que cl hábito hacc el monje. Sin pertcnencia legal y compro-
bada a la clase dominante, cl manejo de su ge.r/u.r, no solamente carcce de legi-
timidacl, sino también hace incurrir al atrevido cn un delito. Tartuffe, desafian-
do un orden social quc le ncgaba toda posibilidad de ascenso, prcfiguraba
Figaro enficntánclose al Conde Almaviva, el Siglo de las Luces' la abolición de
los privilegios y la Declaración de los Dercchos l{umanos.
En un espacio escénico quc iba ganando en profundidad conforme
avanzaba la obra, abriendo perspectivas y líneas de füga, la puesta en escena
de la gestualidad de las relaciones cotidianas de poder había tr¿rnsfbrmado los
caractercs (el bueno, el malo, la enamoracla, el liipócrita, la coqueta, etcÓtertr)
cuya perennidad volaba al aire de una historia, de la historia, en un campo de
fucrzas clonde, alavez agente y atrapado en los juegos del amor y del azar, de
la libertacl y de la coerción, cada cual se movía de acucrdo a sus posibilidacles
y aspiraciones, tcjiendo y desteiiendo alianzas y enfientamientos, Dc un drama
f-amiliar, Planchon y su equipo habian hecho una obra épica.
Son muchos los años de aqucl Tartufl'e, sin embargo mis recuerdos
toclavia están vivos, tanto que aún experimento un placer intenso ¿rl evoc¿rrlo.
Por supuesto, no faltaron quicnes, vicndo defiaudada su confianza cn
los "clásicos", socavada por un montaje quc los hacía sencillamente "irreco-
nociblcs", protestaron. Abandon¿rdo cl balanceo arrullador dc versos cuyas
palabras solian llegar al público, al igual que el latín dr: la misa, más por su
ritmo y consonaucia que por su contenido significativo, el texto, sorprcsiva-
mcnte asumido por los actores y e I director como portador clc sentido, dejó de
ser "reconociblc". La nueva dramaturgia proponía dcscubrirlo. En el doble
sentido dc la palabra: quitarle de cncima el velo que lo recubría para crear las
condiciones de un recncuentro irnprevisto e imprevisible . Dur¿rnte el intcrme-
dio, los pasillos y el bar clel teatro bullían de recriminaciones airadas: que cse
montaje era una traición, una interpretación cogida por los pelos, una ofensa
al buen sentido, al buen gusto, un disparatc.
44 45
T¡li,r, TE eutlRo
En lo lucha ideológicu enfre los grwpos (porejemplo, clases de edades, o clases sexuules) o lasc:lases sociales por la delíniciltn de la realielad, a laviolenci(t simbólica, c'omo violenc'ia descr¡nocida yrecoru¡c'itla, luego legítinte, se opone la Íoma de c'on-cienciq de la etrl¡itturietlad. Io cual reste q los elomi-nantes parÍe de su.füerza simbrilic:a ul abolir el des-
conocimiento.25Pierre Bourdieu, I.e sens pratique.
Los preparativos de una cercmonia, la elección del lugar apropiado. detal o cual traje, elemcnto decorativo o cualquier otro tipo de arrcglo, abren elcaudal de dcliberacioncs, consultas, consejos sesudos. Las decisiones, pues, a
tomar sobre temas aparentemente fiívolos, de hecho ponen en juego el presti-gio de la familia, la solvencia del hombre político, la legitimidad de la institu-ción. Decisiones, pltcs, sin duda dc importancia, que, no obstante. se zanjancon un escueto "queda bien" o "mal". "bonito" o "feo". Y ,;cómo sc sabe siqucda bien o no'/ Pues, es cucstión de gusto. Y de gustos y colores, no discu-ten los doctorcs. Sin embargo, los comentarios se solazan en recorrcr, desde"lo ticne muy bueno" hasta "no tiene ninguno", la escala del juicio clcl gustodesmenuzada a placer. Declaraciones pcrcibidas como manando dc lo másíntimo y espontáneo del corazón, son en rcalidad sentencias quc miden la sol-vencia del discernimicnto compiirtido, el grado de genr.rina autoridad o dereconocimiento aclqr,rirido. La v¿rloración del gusto tan sólo encubre la acepta-
ción tácita, implícita y práctica, de las divisiones socialcs que lo sustcntan2ó.lln los pasillos alfombrados de los teatros, en esa progrcsión lenta
hacia la calle durante la cual el público se va deshaciendo como cuerpo indi-viso, cada cual retomando poco a poco sLr individualidad, la úrltima o1¿r emo-
25. "Dans la lLrtte iclóologiquc entre lcs groupes (classcs d'igc oLr classcs scxuelles,
¡rar cxctttple) ou lcs classes socialcs pour la définition dc la réalitó, ¿i la violencc syn-rboliquc,colrtlttc violence móconnue et reconnuc, clonc légitinrc, s'oppose la prisc cle conscicncc de I'ar-bitlaire qui dóposséde les dolrinants d'unc part de leur fbrcc synrbolicluc cn ¿rbolissant lar.l.róconnaissarrcc". P Bourdicu, Lc sens pratiqr-rc, op.cit., p.230. nota 27.
26. Para un estuclio clcl gusto. vcr Picrrc Bourdieu. La distinction, Ecl. dc MinLlit, Paris.1979.
46
C]APiTI.Jt-O 2. UN CÓN,TO C]ADA CUAL SI] LO MONTA'..
ciOnal viCne a expirar en una sOnrisa golosa, "me gustó", o en una mueca de
repudio, "no me gustó". Verbalización escueta de una vivencia af'cctiva, pllcde
ser la apcrtura al diálogo, a no ser que un cierre de ojos venga a significar
inequívocamente la decisión de no dejar perturbar el goce de lo incfable, de lo
indecible. Los párpados que ocultan la mirada cierran toda intención de comu-
nicar idcas que cstimulen la rcflexión del interlocutor, menos aun la propia. El
rostro ciego reclama comtlnión enfervorizaday zanja toda posibilidad dc inter-
cambio intelectual. Asumido como asllnto exclusivamente individual, dc
orden puramente emocional, el gusto se vuelve desde luego literalmente indis-
cutible.Siendo, de hecho, de consagración o marginación, dc prosperidad o
ruina -en términos de capital simbólico- que se trata, con toda razón los doc-
tores, sin desengañar al vulgo, no irán a perder su ticmpo, desde luego prccio-
so. en dcbatir dc lo indebatible. Frases afirmativas simplemente yuxtapucstas,
el uso masivo dc calificativos es inversamentc proporcional a la notable ausen-
cia de preposiciones correlativas. Consideraciones sobre contenidos, propues-
tas, alcances, están tácita y cuidadosamente descartadas, mientras que sc falla-
rá sobre actores, escenografia y libreto en términos de aprobación o descalifi-
cación. Desdc luego, desglosar un¿r idea, seguir Sus vaivenes, desarrollar sus
contradiccioncs, precisar sus matices, sus posibles connotacioncs, es tan inútil
como contraproduccnte para el discurso ritual. Discurso lineal, cnsalza o con-
dena. Luego. quien cscribe no es un critico, es decir, alguien que ata cabos,
propone líneas de reflexión o interpretaciones posibles. Al contrario, en pos de
una adhesión afectiva, habla en profeta, dejando caer el peso de sus palabras
conminatorias: consagra. El énfasis acompaña los pronunciamientos y los
adeptos dcl teatro ritual no vacilan en mandar a la hoguera todo lo que cucs-
tiona o escapa a sus imperativos. Como rotundamcnte dice el director del
María Guerrero y de las Contedius bárburus,.losé Carlos Plaza: "El teatro mal
hecho, hay que qllemarlo"27."(...) si la tetralogia de Wagncr se ha montado siempre, ¿,por qué no
había de montarse la trilogía de Valle?"28 alega Domingo Miras. o sea, si los
unos se montan sus rituales con Wagner ¿por qué no haccr nosotros lo propio
con Valle'/ ¿Por qué no? en efecto. Pero ¿por qué sí'/
Una obra de teatro sin duda puede, al igual que una hostia, alcanzar la
27. EL PAIS. 17.9.91
2rJ. Ibid.
41
T,tlÍ,t, Th eunrRO
consagración. consagrar una hostia, es transmutar una gallctita de harina yagua en cuerpo divino. consagrar una exposición, una obra dc teatro. cs trans-mutar una visita a una muestra de pintura, la asistencia a un espectáculo, enrituales de coliesión y de pertcnencia. consagrar, clesde luego, es propiciar unrito de paso, hacer pasar de un estado (trivial) a otro (sagratlo). paso que, porsupuesto, tiene su precio: el de la substancia.
convcrtida en instrumento de un fin quc le escapa, la obra, enarbo-lada como bandera, sc esfuma en sus pliegues, sc diluye, desaparece, cn unapalabra, no interesa. E,l proceso de consagración equivale a una operación denaturalización -quc también significa momificación: se vacía la obra de susentrañas y se rellena el cnvoltorio con paja. Inmunc entonces al paso del tiem-po, fuera de la historia y de la contingencia, entra cn la eternidad cuyo preciocs la muerte.
CAPITULO 3
DE, CÓMO, EN E,STA HISTORIA, LASMUJE,RES NO EXISTEN Y LAS ACTRICES',BIEN POCO Y CON MUCHA DIFICULTAD
Telle étaít ma situation dans cet étroit séiour
Maclame de StaéI, Corinne ou I'llalie.z')
La forma dramátlca dominantc, la que naturalmcnte se conoce por tea-
tro, cuaja en Europa grosso modo con el Renacimicnto. Clonsiste en un libreto
dividido en tres, cuatro, hasta cinco partes: los diferentes actos que componcn
la obra. A cada uno corresponde un momcnto en el tiempo y/o el espacio dc la
historia, cuyo desarrollo no se expone en forma dc narración sino por medio
de sucesivas y divcrsas situacioncs dialogadas entrc dos o más personajes: las
distintas escenas que, cslabonadas, confbrman ¿l su vez el acto. Trenzado en
torno a una situación. embarazosa o azarosa, el rclato dramático arranca con la
exposición del conflicto, progrcsa hasta su clímax, y concluye con su descnla-
ce. Descle luego, una estructura en consonancia con la emergencia y consoli-
dación de los esquemas modernos de representación dcl mundo: un ticmpo
lineal que va desde atrás hacia adelante; el camino que va desde cl atraso -el
oscurantismo- hacia el progrcso -las Luces-, un individuo -el hombrc- que, en
conflicto con otro, crea la alteridad y se constituye cn sujeto, en protagonista
del acto de conocer al otro objetivado, y en actor de la Historia. Yo me hago yo
viéndome en el espcjo dil-ercnte y diferenciado del otro que a su vez me reprc-
sento colro objeto. Objeto de deseo, objeto de conocimiento, objeto de cuida-
dos, objeto cn el quc yo proyecto mi deseo de ser yo.
Representación articulada en oposicioncs binarias, siendo el su-icto el
hombrc, naturalmente a la mujcr le toca ser objcto. Y, ciñéndosc a este csque-
ma, el tcatro asigna a cada cual la representación invers¿rmente recíprtlca y
opuestamente constitutiva de un género. Planteu personajes varones, enfrenta-
dos en conflictos de poder (en un sentido amplio de la palabra: poder simbóli-
29. "Ésta era mi situación, t:n esa angosta cstancia", Mrnc de StaéI. Corinnc ou l'ltalicEditions cles Fcn¡mes, 1979, p.92.
48 4()
TeLín, TE eurERc-t
co y/o económico, político, social, intelectual, familiaq erótico, amoroso, etcé-tera) que, teniendo oficio y condición, aparecen cn el e.jercicio de sus funcio-nes. Y personajes femeninos, sin oficio y carentes cle condición propia, que,apareciendo tan sólo en el marco del parentesco y/o de posibles enlaces, sonobjeto de conflictos entre los varones. Siendo todavía álgida la cuestión de lasalianzas y la de su control3O, el matrimonio legítimo, o sea, heterosexual y porconsentimicnto mutuo -entiéndase con el consentimiento explícito de la novia-ofiece un potencial dramático que parcce inagotable. Numerosísimas come-dias cuentan cómo burlar desenfadadamente los afanes matrimoniales pater-nos. Y un Padre abusivo, aquél que desoye la inclinación de su hija, tenilrá quevérselas con... el novio, el tío -frecuentcmente prelado-, el cuñaclo... hasta elmismo Rey.
Ahora bien, una mujer totalmente objctivada no existe ni tampocosirve: si fuera demasiado desconectada, en efecto, su aparición en la obrapodría constituir ulla prcsencia perturbadora que, cn lugar de fortalecer Iatrama, más bien le quitaría contundencia, algo der todo nefasto. E,s precisoentonces reintegrarla concediéndole cierta subjetividad: hijos, padres, mari-dos, son sus hijos, sus padres, sus maridos. pero, ¿cómo se sabe _y cómo losabe ella- que son suyos? "Porque lo digo yo" decreta el padre Fundador, porla ley de la sangre, defendida a punta de espada ensangrentacla precisamente,porque los varones luchan por cllo, por ellas.
Pcro, y sobre todo, porque los pcrsonajes femcninos aceptan esta con-figuración y asumen los espacios fragmentarios y fragmentados de poder quede ella derivan. citaré en particular, por parecerme paradigmática, una escenade Ricardo /11. Presenta tres reinas, cntiéndasc esposas, viudas y madres dereyes: Margarita, viuda de Enrique vl; la Duquesa cle york, madre de Eduardol! de clarence y de Gloster (luego Ricardo III); y su nuera, Isabel, esposa -yahora viuda- del Rey Eduardo IV En un principio, la escena pinta un cuadrodesolador donde Margarita primero, y luego la Duquesa e Isabel, lamentan lapérdida de sus maridos e hijos muertos, dcsde luego dc muerte violenta.compartiendo sus pesares, emprenden la contabilidad macabra de sus pérdi-das y, cn una especie de puja emotiva, valoran cuántos muertos ajenos puedencompensar los propios. Pero pronto la falta radical tle un espacio subjetivo pro-pio se rcvierte en un odio mutuo arrebatador y, a moro muerto, rompen las hos-
c'¡,pÍruL"ct 3. ou c'(ttr¿o l.AS MUJIIRES No EXlsrtrN...
tilidades. Siempre pendientcs de la fortuna de batallas que nunca libran. han
librado ni librarirn, se increpan con una violencia tanto más exacerbada cuan-
to absolutamente inocua.
Efectivamente, la escena delimita muy precisamente el lugar del poder
femenino: la maternidacl como recalca Margarita al echar en cara a la Duquesa
su maldito parto:
Reina Margarita (a la Duquesa de York):
¡Tú tenías un Clarence también, y Ricarclo lo mutó!
¡De lo mas recóndito de lus entrañas sali(t el in/br-nal sabueso que nos hu perseguido de mtterte alodos! ¡Ese ¡terro, que Íur)o dientes untes qtte o.ios'
para de,speduzar a inde.fénsos c:orderu¡,s )t beber stt
sunL{re genero,su! ¡Ese otlioso destruc'tor de la obra
tle Dios! ¡Ese tiruno por excelenc:ia, el primero cle lct
tierra, que reina en los oios reseco,s de lqs llorosas
ulmas, ha salido cle ttt vientre Puru perseguirntt,s
ha.stq en nuestras tumbas! ¡Oh, Dirts iusttt, eqttitati-vo, sincero, dispensuelttr! ¡Cttúnto te agrutlezco qtte
ese perro c'urniwtro hayu dewtrudo el .fruto de las
entruñus ele su maelre y le havu hecho c'ompuñera de
bancr¡ de dolor de las demús!
Parir, por supucsto, requiere la posesión del aparato genital adecuado.
Pero no basta para ser madre. La maternidad no se ejerce sino en el marco de
la familia. De la existencia, permanencia y vigor de los lazos matrimoniales
depende entonces el poder de lers mujercs:
Reina Margarita (a Isabel):Y te llamé enk¡nces vuno alarde de rni esplenclor (...)
mujer elevadu al pinar:ulo pera caer en Íierru ¡trcci-piledamenle; ntudre, ,solamente pura lu nto.fu, tle dos
hermosc¡s niñt¡s, sueño de lo que querías 'ter.- (...)
¿,Dónde eslá tu esposo ah¡¡ra? ¿,Dónde tus herma-
nos'? ¿'Dónde tus hijos? ¿,Dórule fu ulegría'/ ¿,Quiénte saluda, se arrodilla ), dice: '¡Dios salve a mi
reina!'?
5l50
30. (ieorges I)uby. Lu /i'mnre. lc préfra ct la Chevulíet, cd. t-lachettc. lggl
T¡lÍn, TE eLJTERO
Insoslayable, pues, la posesión de un marido, propio o diferido, comolo muestra la segunda parte de la escena. Aparece Ricardo. Las mujeres leechan en cara sus crimcnes, claman enÍliticamcnte por los muertos y, entremaldiciones, inician la retirada. Pero Ricardo retiene a Isabel y le pide enmatrimonio a su hija, la hermana de los príncipes asesinados. ¿,Qué hace laReina Isabcl'/ Exactamente 1o nrismo que Ana cn la escen¿r 2 dcl acto I. En pri-rncr lugar y durante casi toda la escena, Isabel, como Ana, se oftrsca, monta encólera, y cubre a Ricardo dc recriminaciones e improperios. Como con Ana,Ricardo aguanta cl chaparrón y contesta los insultos con palabras de amoq derazón y de sumisión. Como Ana, lsabcl se envalentona. Y como con Ana.Ricardo saca los colmillos y, solapadamcnte, amenaza. Entonces, como Ana,Isabel acepta:
Reinu Isuhel.-Pero ¡has asesinado u mis hijos!Rey Ricardo:Mas los septtlturé en el seno cle vueslru hija, en cuyonido pefiitntatlo renacertin por sí mismt¡s peru vues-tttt c'ottsttelo.
Reina Isubel:
¿,Huré someter a mi hijo u tu voluntad?Rey Ricurdo:
¡Y os convertiréis por ese ntetlio en ntudre dichosu!Reína Isuhel:Iré... Escriltidrue prcnto y corutceréis por mí xts sen-I iru i(n !0s.
Rey Ricardo:Llevaelle el beso cle mi sinc'etr¡ amor.3l
¿,Es Isabel una madre desnaturalizada, un monstruo de egoísmo y defiialdad, una descarada calculadora'l ¿Era Ana una esposa dcsalmada, infiel ytraidora'/ No, ya que las hemos visto a ambas anegadas en lágrimas, la prime-ra por la muerte de sus hijos, por la de su esposo la segunda. Pero tal vez no
3l Shakcspeare, Lu Ít'oged¡u (l(l rc.r
pp 1169 y 87ó.
-52
cApÍTULo 3. ot, c'Ótr,tct LAS Mr..r.tERIlS No I:XtS ltrN...
cran sino lágrimas de cocodrilo e lsabel y Ana son dos vcrdaclcras hipócrittrstlesvergonzadas. También pr-rede ser. Corno muchas mujeres, por no decirtodas, según la sabiduría popular, inexhausta fuentc dc refianes que lo afirman.
Pero ¿por qué tendrían que ser mala madrc, mala esposa'l o. mejordicho, ¿,en qué lo son? ¿,No será más sencillo,y tal vez por su misma sencillezmás exacto, concluir que lsabel, como Ana, como todas las rnujeres. son"mujcr" simplemente; o sea, que llcvan incorporado el sentido práctico de las
posibilidades del juego desde las jugadas propias de su sexo y quc, desde
luego, las efectúan'/ Que el juego cs duro, sin duda; que 1o juegan con agallas,tarnbién. Pero es su juego, es decir, el quc conocen prácticamente, el que sabenjugar y cn el que creen; o sea, es el conjunto legal y simbólico que constituycel canrpo dc su podcr, cl campo del poder femenino. Podcr rcal e ilusorio, porsupuesto, pero no más quc cualquier otro. Ilusorio, porquc parece siempreescapar, no tiene más asidero que la reconducción permanente, por parte de losagentes involucrados en ó1, dc la ilusión, de la fe que, induciendo prácticasconcretas, le otorga su rcalidad.
Juego que, desdc lucgo, excluye toda solidaridad cntre rnujeres. Ser
solidario no es tenerse amist¿rd o ternllra, ni acornpañarse o compadecersc. E,s,
más allá dc afinidades o desavenencias pcrsonales, tener un privilegio comúnquc dcfcnder. Ahora bien: siendo cl matrimonio el campo que rige el acccso alpodcr para las mujeres, el lugar dc su cfbctuación, su persecución constituycinexorablemente a las nrujcr.'s. por scr rnujcres, en permanentes compctidoraspotcnciales. Todas, Margarita, Isabcl y la Duquesa de York, padeccn la mismasuerte y se rcúncn para llorar juntas. Coinciden, incluso abundantemente, en
increpar y maldcciq insultar y odiar ¿r Ricardo III como causante de todos sr.ls
males. O sea, quc nornbran, reiteradarrente y sin cquívoco, a un encrnigocomún, lo cual ¿,induce, entre ellas, una posible asociación para acabar con él'/En absolukl. La idc¿r no pflsa. nuncc. ni por sus ntcnlcs ni por sus cuerptls. Sc
aconrpañan en el llanto, se sienlan una al lado de otra, sc abrazan y sostienenen sus dcsnayos, sin que.jamiis la suma dc sus individualidades llegue a for-mar un colectivo políticamente operativo. Es decir, qr,re ni ell conccpto ni cnpráctica la solidaridad les pertenecc. Iguales en condición y en infortunio, cstamisma condición, la femenina, las rcirnc cn un destino vivencial común y, a lavez, las separa drásticamente. Compartcn una misma suerte. que es la de unsálvcsc-quien-pueda const itutivo.
En el teatro colno cn el mundo.
5l
Ricurtlo III, OIIRAS COMPLETAS, Aguilar lt)93,
TnlÍn, rE erJlERo
C herc'hez la .fémme...32
Entre los atrios de las catedrales y los teatros está cl palacio de.Iusticia. Juan Ruiz-Rico, en su libro cuyo tema anunci¿r cn portada "sexuali-dad y tribunales de justicia cn España", escribe:
Vamos a ocupornos de unu gulcríu de tiposhumano,; -casi esturía tenl(tclo ele tlet'it. tle "urqueti-pos"- y cle una guleríu insosper:hutlu tlc c.st'enus quea veces son drqmalicus, olras esctthn¡,su,s, ulgunasnús cómicus (...)Los tipos httmaruts son lan vuriuit¡.s t't¡tttt¡ tl,rlt¡.y; elvarón-macho, el l¡uen patlre de /hmiliu, lu t,.s¡tosu
/iel, la mujer adúltera, lu inet,itultlc t7ttt,r.itlu, clhomosexual luscivt¡, la recienlc irtt'or.¡tor.ut'ión tleltravesticlo, lu hábil alcuhueta, el chulo rlL'... (t¡rta, cnnohle lcnguuic. .se ('()no(( l,ot' t'l ntti.t .st¡lrt'it¡ tttttnltt.t'de rfiiún), el ntarido cr¡n,senÍitk¡r, lu tk¡nc<,llu ht¡nc.s-tu, la multi/unr'ír¡nal criaela, lu siem¡trc ¡talignssue.rtrunj era, I u juventud indejensa.33
Parece esta "galcria de tipos humanos" una lista dc tlrumuli:; personae.o de "caractercs" (charuc:ter) como se dice en inglés, o incluso clc "cmpleos"34(emploi), en francés. una clasificación casi idéntica formaba la basc concep-tual y los criterios de selección del tribunal (sic) que presidía cl corrcurso deadmisión al conservatoire Nutional el'Art Dramatique de paris cuando loconocí, hace ya muchos años. Para hombres y mujeres, cxistían los siguientesempleos: joven (jeune prentiére y .ieune premier) trágica-o, dramática-o, o
12. Refrán liancés: para resolver un cnigma, "buscad a la mujer...".33. J.J. Ruiz-Rico, E/ se-rr.¡ de sus ,señorío.s', Ecliciones Temas de Iloy, Madri{ 1991,
pp. 12 y 13.
34. Esta palabrir, "empleo", quc en español significa ocupación, en francés es tambiénsinónir¡o dc papel cn un rcparto. A lo largo de toda esta sccción del texto, la utilizo cn cste tloblcscntidtl, quc queda significado por las comillas. Y pido humildcmente comprensión por cstegalicismo sostenido.
-54
cApíTULo 3. oE c'Ót'¿cl t.AS MUJIlRrls No trxls'l-llN...
cómica-o; criada (soubrelte) y criado (valet) de comedia o confidente (c:onfi-
tlent-e) de tragedia; primcra figura trágica o cómica. Además, para las muje-
rcs, seductora (t'oquelle) y para los hombres, galán (séducteur). Era antes del
68. Se supone que las cosas han cambiado. No lo sé con certeza pero, por loque sé del ritual segregativo que hoy en día se conocc poÍ L'usting, yo diría rnás
bien que se han modernizado, es decir, que se le dio una mano de pintura fres-
ca a un armatoste quc olía asaz a naftalina, siguicndo igualmente vigente, si no
más, la horma dcl "empleo", realidad compacta dc la reprcsentación."[,mpleo" o "carácter" suponen, pues, la existencia previa de moldes, aquéllos
que, por ser implícitamente compartidos, conforman y afirman la representa-
ción cxplícitamentc reconocida como medio de comunicación inmediata. El
actor entonces, dejando de ser artista creativo y creador, se vuelve quien mejor
se amolda. Y jueces de los tribunales españoles, jueces del tribunal de una
escuela de arte dramático, a ellos incumbe la responsabilidad y el poder de
reconocer y asignar "entpleo" a cada cual en cste mundo. Dura escuela...
Comefe el delito 'el vqr(¡n que sigilosumentepeneÍ.ru en el efu¡micilit¡ cle ttn mutrintt¡nio untigt. ert
uusencia por él prepuradu, y por tanÍo c'ot'toc'itlu, tlelmaritlo y llega ,vin obstúc:ulo alguno a le ulcobamttlrimoniul, por eslur abierfas lus ptterlus y, apro-vechántlose de que lu esposa de su amigo ck¡rmía, se
inlrr¡duce subreptic'iumenfe, después tle despo.iar.re
cle los zaputos y de los pantulones, sin aperc:ibirse de
ello la que descansabu rendida por el trabaio deldía, le loca sus órganos genilales ante uq)o e:ontac:-
to lu mujer cusade lttvo la reacción instinlivu de laesposo que se presla al deber convugal, por creere¡ue aquel hombre er(t ,tu d^V)(),{(), sin que sus senti-
dos quetlaran despiertos a la vida tle relac'ión poreslar aletargatlos por el ,stteño ni pudieru apercibir-se de la sttplantuciltn del marielo por hullarse en esa
.fuse intennedia entre el sueño y la vigiliu que pro-duc'e un estado semiinconsciente aprovechudo por elvarón suplanlador que no prcnunció una solu pala-bra que pudiera infilndir sobresctlÍo paru efbctuarprtr completo la cópulu en unu huhitat'i(tn dscwu(...) htrsta el punto tle que, cttando terminaclo el coilo
55
T,qlÍn, TE eurBlto
sintil¡ ntido de za¡tcrtos ql descentler por la escalerqy not(t que estabu vacír¡ el espucio del lecho correlJ-
pondiente a su nturielo, clesperÍó c'ompletamente, se
levuntó asomúndose a une ventanq ¡tara averiguurquién salía de su r:usa y, ul com¡troltur que era el
prcc e.s ackt, qu e d ó tl e s n'tayatl a3 5 .
Podría ser la sinopsis de la primera csccna de Don Giovanni, o de ElBtu'latlor de Sevilla,de El Médico tle su honra. y nruchas más, pero no lo es.
E,s una sentencia delTribunal Supremo, lechada cl 15.6.1957. Es perfecta, nofalta nada: están los personajcs, la escenogratia, los antcccdentes, la acción yel desenlace. Causas y efectos encajan armoniosanrcntc cn un crescendo sabia-
mente armado que no deja espacio alguno para cludas, interrogantes, alternati-vas. Ni siquiera para un respiro: la frasc va dc un solo aliento, sin coma ni
punto seguido. E,spacio fisico y mcntal redondo. liso. ccrrado sobre sí mismo,
cs la manzana del conocimiento del bicn y tlel rnal.
La existencia del conflicto y su desenlacc (la culpa y la condcna) des-
cansan en dos ausencias y/o presencias, materialcs y/o sinrbtilicas, inversa-mente recíprocas: el amigo del protagonista al licnr¡ro clrrc rlarido cle la mujer,ausente materialmente y sirnbólicamente presentc, por un laclo; y por el otro,la mujer, presencia matcrial y ausencia simbólica. La auscncia flsica del mari-do es la que permite la acción, pero sin su presencia sirrb(rlica no habría con-flicto. Conflicto que se plantea, pues, entre dos suictos nrasculinos, y cuyoobjeto, el cuerpo del delito, es una mujer, conquista dcl uno. y pcndiente de
conquista para el otro. La sentencia es una concatenación dc hcchos y preme-
ditaciones elaborados y llevados a cabo por é1, en torno y sobrc ella. Él es el
protagonista que desea, urde y cumplc. Ella es objeto del desco, rnotivo de lamaquinación, y soporte de la infracción.
Ahora bien: la presencia fisica de la mr"rjer es una condición nccesaria
pero no suficicnte: para que haya delito, se prccisa aclelnás de su ausencia en
tanto que sujeto. Toda la argumentación juridica descans¿r, en efecto, en lainconsciencia de la mujer cuidadosamente dcmostrada, hast¿r el punto de que,
al asomar un atisbo de conciencia, "cae desmayada". Y añado: mientras cae el
... TELÓN. La representación binaria, inversamente simétrica, del género, sc
C'APÍTULO 3. Og C'ÓH¡t) LAS MI.J.IERtJS NO T]XIS,fI1N...
ha puesto a funcionar. El varón actúa/ la mujer rcacciona; cl varón cs suieto de
su deseo/ la mujer es objeto del dcseo del varón; el varón es un yo actuando/
la mujer, un prestarse instintivo. En efecto, a "la reacción instintiva de la e spo-
sa que se presta al deber conyugal" es a lo que se apela. Ojo: no a la rcacción
instintiva de un sujeto erotizado, sino a la de la esposa. Desde luego, es la
mujer, refundida en esposa, siendo ésta a su vez fund¿rda como natural, pues
sus reacciones proccden del instinto, la piedra angular dc la sentencia. El pro-
tagonista bien puede no haber descuidado ninguna precaución para no des-
pertar a nadie; no cs éste cl fondo dc la cuestión. El caso es que si la Mujerfugra un su.jcto, por supuesto que, dormida o no, tendría que asumir la res-
ponsabilidad de sus actos, de igual manera y en iguales condiciones, que el
protagonista. Y por lo tanto, si hubiera lugaq también asumir la causa, o sea
el conflicto. Mientras que, al dirimir la jurisprudencia sólo y cxclusiva-
mente cntre marido y amante, todos, jueccs, amantc y marido, manticnen a
la mujer en su sitio, la re-producen como eterna filenor y, al hacer esto, se
constituyen ellos en sujctos: del conocimiento, dc la acción, de su resolu-
ción.
En esfos ticm¡tos de emancipuc'i(tn .f'enteninu,dc equi¡tarucil¡n casi com¡tlefa dal hontbre cttn lumujer en el ortlen .fumiliar en el luhttrul -v-
en el
sociul, de íguulducl cle derec'hos c:ívicr¡s, políticrts
,v de oporÍunitlades, de educ'ac'i(¡n sexuul ultierlu 1,
sinc'eru, sin velos o disimulos de ancestral hipo-cresíu y de t:argu ambienlal de uc:usudr.¡ cuando rut
agobianle err¡Íismo, puede parecer a primera vista
unacr(tnica y de,s.fasada la /iguru del estuprc de
setlucci(¡n (...) cuya .figura supone qtte hasta los
veinlitrés años lu mujer es un ser.frúgil, quebradi-
zo, rlébil, inexperto, inmalurut e irreflexivo (...)36
... reza otra sentencia, del 31.5.1974, también del Tribunal Supremo.
56
35 J.J. Ruiz-Rico. E1 sr,,r¡r t/L' :;us s<'tioríu,s, op. cit.. p. 30 36..1.J. Ruiz-Rico,,O/s¿'¡¡.r dt'su,s señorías. op. cit., p.31.
57
Tnli¡, TE eurERo
Si llcgara a desaparecer La Mujer, ¿cuánta jurisprudencia se volveríaabsolutamente caduca?
Y ¿,cuánto teatro?37
La.femme, ce n'est jamais q;a38
Err 19BB vi en Nueva York, en Broadway, M. Butterfly.39 Gallimardcónsul de Francia cn China, se enamora de una cantante, Song Liling, una
mujer de sobra "frágil, quebradiza" etcétera, de delicadez¿r, dulzura y pudor de
lo más oriental, una Butterfly soñada en una palabra. Por cierto, una figuraalgo "anacrónica". Pero el caso es que, justamente, no es sólo una mujer, sino
también un hombre. El empeño de Gallimard en negar la doble realidad gené-
rica del objeto de su amor, en defender su ilusión contra viento y marea -al pre-
cio de su carrera, de su libertad, de su vida inclusive- alcanza sin duda un pate-
tismo, que por ser sobremanera irrisorio, no es menos conmovedor. Una vez
más, Don Quijote, sus molinos, sus ovejas y su Dulcinea. Desde luego, tanto
en el Quijote como en M. Butterfly, parece muy sencillo desentrañar lo que es
del campo de la representación (la mujer ideal: Butterfly, Dulcinea), y lo que
pertenece a la rcalidad concreta (Aldonza Lorenzo, un muchacho). Y se podria
37. Htry, I I de marzo dc I 997, cuando estoy revisando esta parte del texto, leo en EL
PAIS: "Sin amenazas, no hay violación, según un tribunal de la ciudad holandesa de
Lecuwardcn, quc ayer absolvió a un hombrc de 23 años quc sc había aprovechado dcl adornri-larnicnto dc una mujer par¿l mantener rclaciones sexualcs con clla. En septiembrc dc 1995, el
acusado, dcl quc no se ha lacilitado cl nornbrc, entró por la vcntana cle la casa de su víctima, una
mujcr dc 20 años, de la que llevaba largo ticmpo enamorado y sc introdujo en su cama. La joven.
quc aquclla nochc había ingerido una cicrta cantidad de alcohol, creyó que se trataba dc su novioy no puso ningún impedimento para mantcncr relaciones scxualcs con é1. Sólo dcspués de con-surnado el acto se dio cuenta de quc sc trataba de otra pcrsona y lo clenrandó por violación. Tanto
e l.juez de primera instancia, como ahora en apelación, han insistido cn quc la rnu.ier no fue coac-
cionada. por lo que no pucdc considerar que hutricra violación. La víctinra puede pedir ahora un
rcsarcinticr-rto económico por los dairos causados. La sentencia ha provocado inmediatas rcac-
ciorrcs cntre políticos y.juristas que consideran quc hayjurisprudcncia para considerar violaciónIos cusos cn que cl hombre abusa cle una situación". 40 años scparan las dos sentcncias. Elrrurrco rlc la rcprcscntación no ha variado demasiado: la rnujer sigr.rc sicndo por def inición víc-l¡nrr y obicto clcl dcsco; el hombre. también por definición. sujcto del deseo y de la acción, se
r'nlie nl:¡ c()n sus parcs . debiendo p¿rgar el precio clc su supcrioriclad nolilas:;a ohliga..18. "t.a rnu.jcr nunca acaba clc scr": Julia Kristeva, entrevista cnTel Qucl, otoño 74.
.\(). !\1. llttttL't11r'. dc David llenry Hwang. (Eugéne O'Neil Thcatcr, New York, 1988;
ltrtro I;igirro. Madritl. 19139). No hablo de la película hccha posteriol'mcntc..que no he visttt.
5tt
cApiTtJLo 3. on c'ÓH¿t) LAS MU.l IlRlrs No tixls l'trN...
zanjar la problemática dc Gallimard con que sea, lo mismo quc cl Quijote, sim-plemente terco, bobo o incluso un loco maravilloso o un soñador cmpcdcrni-do.
Pero, mirando a las otras mujeres presentes en la obra -la csposa de
Gallimard y una muchacha conocida en una fiesta, amante ocasional del
mismo-, la falta absoluta de arnbigüedad en cuanto a su sexo biológico y a su
identidad genérica, lejos dc aclarar la cucstión de la represcntación, al contra-
rio, la complica. En efecto, si bien se han hecho bastantes montajes con repar-
tos exclusivamente masculinos, donde, por consiguiente, la totalidad de los
papeles femeninos son desempeñados por hombres, no cs nada frecuentc
encontrar en un escenario a la vez hombres y mujeres rcpresentando a muje-
res. Es el caso de M. Butter.fly, con una ventaja más: por lo general, los tra-
vestidos no abandonan su papcl de mujer sino cn cl camerino. M. Butterfly en
cambio pone cn escena, por un lado, a un actor (el personaje llamado Song
Liling) que rcpresenta en la ópcra a personajcs f,cmeninos, y prolonga lamisma represcntación en una rclación amorosa con Gallimard (Song Lilingpasa de hombrc a mujer a ojos vista, por decirlo así); y, por otro lado, a dos
mujeres, cuyo papel también sc plasma en una relación afectiva y/o erótica con
el mismo Gallimard. De la confiontación de las dos represcntaciones -la del
actor y la de ambas actriccs- surge ulra prcgunta ineludible: ¿,qué representan?
Si se acepta que cl muchacho representa a una mujcr ideal, por oposi-
ción a rcal, entonces ¿,qué rcpresentan las actrices: mujeres rcalcs, o también
ideales? Para Gallimard" desde luego, son todas igualmente rcalcs. Más aun, laque mayor realidad cobra en su vida es la que más idealiza, no cabe duda.
¿,Existe una mujer que no sea inventada cuando de rcprcscntación se trata? Y
si "La Mujcr" no es sino una representación, ü la scine comme d lu tille4(l ,
¿,qué difcrencia puede haber cn que sea Lln actor o una actriz quien desempeñe
el papel? En otras palabras ¿,qué aportan las actrices a la represcntación de las
mujeres en cl teatro?
F.tt M. Butferfly, cl conflicto dramático nace de la obcecación, porparte de Gallimard cn negar la complejidad genérica del objeto de su dcsco,
el actor Song Liling. Como protagonista, Song Liling concentra inteligencia,erotismo, complejida{ ¿rmor, deseo, placer. Ubicadas cntre los papeles secun-
darios, esposa y mllchacha representan escuetamentc la culpabilidad dc
Gallimard. De la esposa, me es diflcil recordar algo más que una sombra gris,
40. "Tanto crr cl cscenario conro cn el mundo.'
59
Tnlin, rE eurEr{o
triste o agresiva, que cruzaba el escenario como un fantasma, aquélla que
reclarna o re'procha... y zas. de inmctliato su irnagen se superponía l ll larga
retahíla de tantas esposas de las que el teatro está saturado. De la muchacha,sólo recuerdo a una actriz enfundada en un vestido escotado o arrebujada en
una toalla. lavoz en alto y la carcajada pronta, un estereotipo de chic¿r moder-na. Clon ambas, la actuación no deiaba duda alguna en cuanto a su verdadontológica, pues jamás salían de sus papeles de "esposa fiel" y "mujer de vidaalegre", respectivamente, retomando las categorías clasilicatorias de la juris-prudencia española.
Muy distinta era la propuesta de Song Liling: al abandonar su papel de
dulce-muchacha-oriental apenas desaparecía Gallimard, dcjaba cn claro que su
ser mujer no era sino función de una relación crótico-amorosa. Por rnás impor-tante que fuera, era sólo un molnento, un aspecto de su vida, no la totalidad de
su ser. Si las actrices se fundían inexorablemente con su representación, el
actor jugaba libremente con la suya. Que se le haya otorgado a é1, y sólo a é1,
tanta libertacl dice mucho, "en estos tiempos de emancipación f'emenina, de
equiparación casi completa del hombre con la mujer en el orden familiar, en ellaboral y en el social, de igualdad de derechos civicos, políticos y de oportu-nidades", sobre la apremiante necesidad de reafirmar sin descanso ni tregua,
en tcldos los escenarios -y, por supuesto, no sólo los tcatralcs- la reprcsentacióndc la Mujer que mandan Dios y sus vicarios.
El clímax de la obra está en la siguiente esccna: Gallimard procesadopor alta traición, recibe en la cárcel la visita de Song Liling, venido a Paríspara dcclarar como testigo en el juicio. Ha llovido mucho dcsde la época de
sus amores en Clhina, y no se han vuelto a ver en privado desde entonces. Song
Liling insiste en que Gallimard le reconozca como lo que es, un muchacho, a
lo que Gallimard se niega: con mucho dramatismo, Song Liling termina des-
nudándose, y con igual dramatismo (iallimard cierra los ojos.Y con rtzon, la suya por supuesto, siendo Song Liling/Butterfly el
objeto de su amor, de su deseo, su Mujer ideal. Pero además, y tal vez sobretodo, de la rcalidad dc Song Liling/Butterfly dependc la propia identidad de
sujeto amante y deseantc, la idcntidad de género de Gallirnard. Ni su esposa nila muchacha la cuestionan: al contrario, al ajustarse sin falla a la suya -son
indefectiblemente mujeres-, refucrzan con la misma contundencia la de é1, su
ser hombre. Identidades de género sin embargo cuestionables, y cuestionadaspor Song Liling. Desgraciadamente y por supuesto, no se ve ni a la esposa nia la muchacha def-ender la suya. ¿Será que, al igual que Ana, o Isabel, no tcn-drán nada que defender'7 No se sabe, en todo caso la obra no lo plantea.
60
crpÍtul.o 3. os crix¿o LAS MUJEI{L,s No EXtsrnN..-
En cambio, Gallimard se defiende contra quien ticne. para é1, mayorpoder de destrucción, habiendo tenido mayor poder dc creación: SongLiling/Butterfly. Ahora bien: la actuación del muchacho no dc-ja resquicio deduda sobre su identidad genérica. Es un muchacho que, al hacer de mujer, creala ausencia donde prende el deseo de Gallimard y que, al abandonar su repre-sentación femenina, se af-irma como sujcto de su propio dcseo, ubicando, pues,a Gallimard, como objeto de este mismo deseo. Gallimard entonces lucha,hasta el deshonor y la mucrtc, para no dejar paso a una presencia deseante rccí-proca a la suya, para mantener una ausencia, lugar geométrico de su deseo.Antc la negativa del muchacho de limitarse a su sola representación femenina,Gallimard, y es el desenlace de la obra, opta por asumir, él mismo, la repre-sentación de Butterfly: en una luz dorada y tenuc, t:n un ceretnonial de trans-fbrmación, Gallimard incorpora a Butterfly que progrcsivamcnte aparece;entonces, de la misma manera que la Butterfly de la ópcra de Puccini,Gallimard-Butterfly se suicida. El puñal, cuya hoja reluce en los reflectores, se
hunde entre los pliegues del kimono dc scda ricamente bordado que se va des-plomando, acabando con la representación iniposible: no pueden coexistir en
una sola persona sujelo y objeto del dcseo. Es el fundamento de la separacióndel género humano en dos subgrupos, el masculino, sujeto y dominantc, y clfemenino, objeto y dominado.
Es también cl fundamento del drama naturalista. con su neccsario con-flicto entre sujetos quc sc constituyen como tales creando al otro objetivado,siendo todos claramcnte definidos, identificados, y fundados cn esencia.Afortunada coincidencia. Y la actuación naturalista arropa de verdad ontoló-gica la rcpresentación. Rotundamcnte afirmado como natural, ni el génercl deltravesti, ni tampoco el de Gallimard, menos aun el dc los denrás hombres ymujeres presentes en la obra, dcja espacio alguno para la duda, el cuestiona-miento. Song Liling/Butterfly cs una mentira y el muchacho, un verdaderoembustero. Sin embargo, tanto como la esposa y la muchacha, SongLiling/Butterfly, sernpitcrno objeto, constantc representación dcl ctcrno f'eme-nino, otro del deseo masculino, siempre ello, el ello de la trilogía freudiana -super yo, yo y ello-, líbido del sujeto (varón), es una mujer.
A las actriccs, cntonces, les incumbc cl deber de trasladar a esta repre-sentación su verdad ontológica. Bien se sabe que todas las mujeres son actri-ces natas, comediantes por naturaleza. Sometidas a la coacción del "enrpleo"son entrenadas, formadas, para llevar a cabo esta representación afirmadacomo esencia. Doblemente objctivadas, son constituidas como objeto del
6t
TnlÍn, rE etJIF.RO
deseo en la obra misma y, como tal, ofrecidas a los espectadores y remachadas
a las espectadoras que se objetivan con ellas. Que haya tantas espectadoras que
aplauden esta representación dice mucho respccto de su increíble capacidad
coercitiva. Coerción en tlouceur,la mano de hierro en el guante de raso. Esa
mujer es tan bonita, tan elcgante, tan maravillosa, tan deseada... ¿,Cómo no
desear ser como e lla, ser ella? Sin embargo, es cl cepo simbólico quc condena
a la mitad de la humanidad a no ser nunca sujeto, sicmpre objeto, el otro dc la
erección del uno en sujeto. El femenino de la palabra sujeto no existe. "Sujeta"
nunca significa un "yo" libre y responsablc, sólo y sicmpre quiere decir atada
y sometida.
El cuer¡to funta.seuclo no se pttede ententler,
nuncu, en relaci(¡n ul ttterpo que sería el reul; sók¡
se pttede entender en relut'ión t'on olra fantasía ins-
tituida e:uhurulmente, lu mi.sntu qrte recluntct el lugur
de lr¡ 'literal'), ,le lo 'reul'41
Judith Butler, Gencler Tru¡uble.
Dejaré un instantc a un lado M. Bufrefil¡r y sus fantasías eróticas para
mirar una fotografia, es dccir, una rcpresentación no tcatral sino mundana.
Ante mis ojos, a doble página, l3 fotos, l3 cucrpos entcros recortados sobre
fondo blanco, 13 dramaturgos42. ¿,Cuántas mujeres? me pregunto. Ninguna,
como de costumbre. Ay, sí ¡una! Qué mal pcnsada soy. En el pic de cada una
de las fotos está un número que indica su corrcspondientc texto, lo cual ofre-
ce un ctu'riculum vitoe escueto del original, encabezado por una definición.
Voy lcyendo: el Escéptico, la Perseverante, los lconoclastas, el Novato, laSilenciosa... ¿,Qué? ¿,Otra mujer? Nuevo vistazo panorámico, algo más deteni-
do... No la veo. Veo a una, no a dos. Seguro que se han equivocado. Por las
dudas, vuelvo al texto de la Silenciosa: no cabe duda, habla en femenino. sigtte
hablando en femenino, insiste en hablar en femenino. Mujer tiene que ser. Pero
¿,y la foto? A ver.
41. "Thc fantazied body can ncvcr be undcrstood in rclation to thc body as real; it can
only bc understood in rclation to another culturally institudc fantasy, onc which claims the place
of the 'literal'and thc 'real'." Judith Bufler. GentlcrTnnúle, op. cit., p. 71.
42. LOS NUEVOS AUTORES TRAEN COLA. EL PAíS DE LAS TENTACIONES,
vierne s 29 de marzo clc 1996.
62
C]APíTULO 3. OE CÓH¿CI LAS MUJERES NO EXISTIlN...
Entre los 13 autores,8 van sueltos. Mientras que los 5 rcstantes fbr-man respectivamente un trío y una pareja. La Perseverante, la que se idcntifi-ca inmediatamente como mujer, está en el trio. Apoyada en una pierna, fle-xiona con elegancia la otra rodilla hacia delante. Con una mano, se agarra del
brazo de un chico y, con la otra, sostiene un chupete a la altura de la boca. Elchico, de brazos cruzados sobre el pecho, mira al otro lado, hacia su compa-
ñero que parece decir algo, mientras que ella no, ella no mira al quc habla sino
a aquél de cuyo brazo está colgada. Imagen de alta definición genérica: dos
personajes, bien plantados en sus piernas conversan entre sí, en un plan de
igualdad: sin duda, dos hombres. Uno de ellos, caballerosamente ofrece su
brazo para que en él se apoye un tercer personaje, suspendido a cuantas pala-
bras salgan de la boca de quienes no le hacen caso: qué duda cabc, una mujcr.
La Silenciosa no forma parte de ningún grupo, va suelta por la vida y,
parada con las piernas abiertas y las manos a la espalda, mira tranquila y fir-memente hacia delante. Este juego me empieza a divertir alavez' que me pro-
duce cierta angustia. También, me siento fuertemente atraída por la Silenciosa:
me gusta, me gusta que se haya atrevido, tan tranquila, en medio de I I hom-
bres y una mujer claramente definidos, a romper certezas. y a. sin aspavientos,
aportar una presencia discretamente perturbadora.
La Perseverante tiene el pelo largo, suelto y retcnido por unas gafas
subidas a la cabeza haciendo de diadema; lleva botas, minifalda, pantys oscu-
ros y chaqueta ceñida. La Silenciosa lleva pelo corto con algo dc flequillo,gafas, chaqueta y jersey, pantalón, zapatos de cuero llanos con cordones. Si
bien la minifalda y los pantys todavía llevan una carga netamente femcnina, el
resto del vestuario o peinado o accesorios de la una y la otra no tiene carácter
genérico definido: hoy en día, zapatos llanos, pantalón, botas, chaqueta de
paño, pelo corto o largo, gafas, no marcan decididarnellte uno u otro géncro.
Sin embargo, a la pregunta: "-¿,cuántas mujeres hay en esta fbto?", invariable-
mentc, hasta ahora, he obtenido una sola respuesta: "-una". Y, relcyendo lo que
acabo de escribir, caigo en la cuenta de que desde lucgo, es así: sólo la mini-falda y los panties llevan una carga netamentc frcmenina.
La Silenciosa no necesita pintarse un bigote o ponerse corbarta para
parecer hornbre. Basta con que dejc a un lado ltls signos pcrformativos de la
feminidad (como la minifalda y los pantys de la Perseverantc, pero también el
apoyo necesario, la mirada indecisa o la postura en desequilibrio) para quedar
inmediatamente absorbida por la representación del sujeto universal, siempre
masculino. En otras palabras, siendo el sujeto universal masculino, quien no
reprcsente expresamente la feminidad le pertenece. Sin reciprocidad: siendo
o-J
TnLi,q, rE QUIERC)
la masculinidad lo quc es, como mucho, quedará encubierta por lo que se
representa, la feminidad; nunca absorbida. Tan es así que, por ejemplo, sus
apoderados obligan a Cristina Sanchcz Gijón, estrella de la tauromaquía, a ves-
tirse de la manera más femcnina posible: vaqucros y camisetas quedan para la
casa; para la foto, faldas, blusas y encajes. Porque, desde luego, entre sus atrac-
tivos está el de ser una mujer torero. Y, ya quc en el ruedo no lleva ningún signo
distintivo de sus compañcros (con lo cual ellos no se feminizan, pero ella sí se
masculiniza), es de su atuendo fucra de corrida del que depende que, para el
público, su género quede claramente establccido. Si Cristina se vistiera y com-
portara, en el mundo, como la Silenciosa, ¿,quién pagaría entonccs. para ir a
ver torear a un muchacho, lo que se paga para vcr a una mujer'?
Entonces, digo: "-Hay dos. -¿,Dónde la otr¿r'/ -Aquí". Alguna gente se
ofusca: "Pcro, no es una mujer, es imposible. Lo sicnto mucho pero no lo pare-
cc. no lo es".
El génerc es un acto que vu esÍLtvo ensa.vuek¡,
ntuy al iguul que un libreto que ,;obrevive u los uctt¡-
res purticulare.s que lo hun utilizado, pero que
rec1uiere ocÍores individuule.s puru ser acluulizudo y
reprotlttc'iclo unu vez nttis c:onto reulidad.43
Judith Butler, Performing Ac'ls untl gencler L'onstitulion.
Quiero detenerme un instante en la amagalma entre ser y parecer que
induce este tipo de declaración. La vox populi. el sentido práctico diría
Bourdieu. o todavía el mundo de la vida como diria Habermas, asumen sin más
que la gente es lo que parece y, recíprocamente, parece 1o que es. Es decir, que
se asume una relación causal y dc retroalimentación entre esencia y represen-
tación. La representación forja la esencia que, a su vez, lcgitima la representa-
ción. Los actores sabemos que la naturalidad no nos viene nunca de otra cosa
que dcl ensayo, que en francés se dice repetición. Y en efecto, ensayar signifi-
ca mctnorizar ideas. sentimientos, afectos (el texto), plasmados en gestos,
.1.1. "(icnclcr is rn act which has been rehcarsecl. much as scripts survivcs the particu-
l:rr rrt.lors rvlro rnukc trsc ol'it, trut whichrcquires individual actors in orcler to bc actualized and
r('l)r()(ll(e(l :rs rclrlily orrcc lguin". .lutlith llutlcr, [tt'rfinming at'ls und gendcr consÍittttion: An
r.\\r/r, r// I'lt, ttt¡ntt,ttoltryt' trntl li'rttirri:t thct¡r)', in ['ar/itrning.feninisms:.feminist criticul lhettr.t'
tuttl tltt trttt.. r.tlitr.tl lrv Suc. lrllen ( lrsc. 'l llc .lohrr Ilopkings tJnivcrsity Prcss, Baltir-nore, 1990,
lr ) '¡
1
( r'l
cApÍTtJLo 3. ot cÓtr,t<) LAS Mr.JJtttES No tixtsrtrN...
movimientos, mímicas (la puesta en escena), a través de la repetición.Repetición, por supuesto indispensable a este proceso de incorporación de una
práctica, pero también y sobre todo a su comunicación. Es decir, que uncomportamicnto sc vuelve "natural", o sea "entendible", para uno lnismo y
para los demás, tan sólo en una interacción reiterada entre yo y tú.
Interac(tua)ción fundada cn la capacidad de prc-visión, visión anticipadade la(s) posible(s) -c imposiblc(s)- manera(s) de dcsarrollarsc el guión, dis-posición a adelantarse al entretejido de gestos, ademanes y réplicas, que asu vez lo confbrman. Desde lucgo, un actor es, por definición, un "yo nece-
sariamente antepuesto a sus actos"44."Yo", que parece gozar de libertad absoluta, que suena a ese "yo"
omnipotente del cogito, y sin cmbargo... la vía es estrecha y las exigenciasde la representación entendible, de la identificación forzosa, del re-conoci-micnto en fin, deslindan sus límitcs reglamcntarios a la actuación. Lcjos dclibertad absoluta, es de una libertad muy vigilada de la que se trata. En
cfbcto, siendo el género un acto quc ya cstuvo cnsayado (Butlcr), su rcpc-tición es un imperativo, social desde luego, pero también psicológico, cuyatransgresión precipita al irnpertinente a la categoría peyorativa de "raro",sancionando su exciusión cle la representación legítima y su consiguientedesasosiego. La Perseverante y sus compañeros curnplen a cabalidad conlas actitudes y corllportamientos que cada cual espera del otro(a) y de sí-rnismo(a): son irunediatamente comprensibles, ubicables y ubicados. LaSilcnciosa, cn car-nbio, opcra un lcvc dcsplazamicnto cn rclación a la cxpcc-tativa: no se la entiende, no se la reconoce, levanta dudas, crea desconcier-to, es rcchazada.
No se admiten en el escenario, lnenos aun en el mundo, represen-
tacioncs de género irresolutas. Para quedar en paz consigo mismo, el públi-co exige el cumplimiento cabal del intercambio perforrnativo conocido yreconocido como realidad.
.1;1. "En oposición a los nrodelos teatrales o fenomenológicos que asunren un yo nece-sarian¡cntc ¿lntepuesto ¿l sus ¿lctos. entendcré los actos constitutivos cou)o uctos c1ue. adenrás cle
constituir la idcntidad clcl rctor, h constiluycn cn iiusión irrcsistiblc, cn objcto dc f'c", JLrdith
Butlcr. [7'jórrnolivc Acfs und (iL'nder Coil,\lifittioil: ,1n assu.t'an Phcnt¡ntcnoltry.t'unil fit'ninislTht'ot.t . tn PIIRFORMING FEMINISII.IS. FEMINIST ('RlTICll. TLIEORY lNl) THE,1TER,op.
cir.. p. 271.
65
T¡lín, TE eurERO
La./igura debajo del traje es lo real: lo decisivo en
el travestisnto de Some like it hot y de Tootsie es que
precisamente el público cale la imitación, aunque no
lo puedan hacer los personajes 45
Stephen Orgel, Impersonations, The perfórmance o/'gender in Shakespeare's England.
No hay, por supuesto, representación de la feminidad sin representa-
ción de la masculinidad y recíprocamente. ¿Recíprocamente?Volviendo a M. Butterfly, mejor dicho a mi descripción de Song
Liling, la veo arrancar valientemente con un mismo nivel ontológico de gene-
rizacion ("no es sólo una mujer sino también un hombre"). Pero pronto, esta
bella simetría igualitaria se hace añicos. En efecto, ya con la siguiente frase yhasta el final, la feminidad aparece definida como papel actuado consciente-mente y a propósito ("papel de mujer, representa ... personajes femeninos yprolonga la misma representación ... al abandonar su papel de dulce-mucha-cha"), dejando todo el espacio dcl se¡ el lugar de la ontología, a la masculini-dad. ¡Vaya! ¿,Un descuido, tal vez? Concentrada en la representación de lafeminidad, me habré olvidado, faltando a la simbólica binaria del género, de la
representación de la masculinidad.No obstante, y modestia aparte, empiezo a vislumbrar, desde ese
"olvido", puntos de partida y de apoyo para nuevos cuestionamientos. Comopor ejemplo: ¿y si fuera que ese "por supuesto" esté apresurado? Me refiero al"supuesto" de la reciprocidad. Recuerdo, cuando sali6 El emor en los tiempos
de cólerq de García-Márquez, haber abierto un ejemplar en un supermercadoy haberme quedado de una pieza al leer en la portada la siguiente dedicatoria:'A Mercedes, por supuesto". ¿Cómo que por supuesto? me indigné, de ¿quésupuesto se trata? ¿Qué deja suponer? sino un yo, el del autor, el de quien,
hablante y firmante, otorga presencia a la siempre callada y ausente. Y, seguía
cavilando, ¿a qué viene ese "por supuesto", sino al punto para reafirmar, en
son de aparente reconocimiento, una jerarquía y un poder, que esta formula-ción, no solamente expresa. sino que actia y representa (Butler)?Performativo, aquel "por supuesto" me resultó intolerable.
45. Stephen Orgel, Impersonations, The performance of genderEngland, Cambridge University Press, 1996, pp. l8-19.
66
c,qpirur lo 3. oE c'óvcl LAS ML.r.lEt{t1s NO I'lxlsl'l:N...
Y ahora, nucvamentc y burlando mi desconfianza, ¿,no scrá que mi"por supuesto", cl que acabo de escribir, al dar por descontada la reciprocidad
entre ambas reprcsentaciones, tan sólo reiterc el encubrimiento de su carácter
desigual? ¿,Y si fuera, al fin, no quc me haya "olvidado", sino más bien que me
haya escrupulosamente atenido a la lógica rcpresentacional de los imperativos
categóricos del género. que precisarncnle opacan el quc los actos conslitutivos(Butler) de cada género actúan y rcpresentan la relación asimétrica que articu-
la y significa lo f'emenino como contingente, y lo masculino como inmanente
y universal?
En el teatro como en el mundo, se asLlme que haccr la comedia vienc
a ser lo mismo que fingir. Por consiguiente, se sobreentiende, se da por des-
contado o mejor dicho, se deducc, que el "yo antepucsto a sus actos" cs en
cambio verdadcro, auténtico, la verdad en persona, cn surla. Siendo la repre-
sentación sinónimo de mentira, disfrazarsc, travestirse, siempre significa: irdesde el ser hacia y hasta el parecer.
Las primeras apariciones de Song Liling son fcmeninas: kimonos rica-
mente bordados, cabello esculpido en complicadas construcciones, andar tra-
bado por la estrechez de la f'alda, ¿rdemanes contcnidos, gráciles y delicados,
cabeza ligerarnente ladeada, voz Susurrante con tono siempre algo vacilante,
¿,córno dudar'l Y. más aun ¿,por qué'.' Cualquiera rcconoce a una mujcr. y. por
supuesto, Gallinrard también. Hará f-alta que, descmbarazado de su atuendo
rnujeril, aparezca el muchacho, para caer en la cuenta de que la jovencita que
primeranrente se había manif-estado, era, cn realidad un muchacho travcstido.
En un primer tiempo, se vio a una chica; en un segundo tiempo, se ve a un
muchacho. En un sistema de representación binaria quc postula la mutua
exclusión de sus términos acoplados de dos en dos, la identidad genérica es
forzosamcnte una, y solamente una. No qucda más, pucs, sino cortar por lo
sano y concluir quc mujer, nunca hubo. En su lugar, se cncuentra una allscn-
cia, la mislna mu.jer allsente de los romanccs de amor cortés y tle las novclas
dc caballería que atraviesa, irnpávida, inmutable, la historia dc la erótica hasta
hoy cn día: cl Eterno Femenino.El ticmpo del verbo funge de prueba ontológica. Flabiendo rcbobina-
do la secuencia en su mente, el espectador ahora cntiende que la primcra per-
cepciiln había sido errónea: vicndo lo quc es, se cotnprende que lo que se creyó
que cr¿r, no era, sino una mera actuación; y asun're ahora, en una deducción a
posteriori, que, sicnclo el género rcpresentado el f'emenino, el rnasculino no se
actúa: cs. En una especic de tautología retroactiva, la puesta en eviclencia de lain Shakespeare'.s
('>l
T¡lÍn, TE eulERO
f-cminidad como representación afirma el carácter esencial de la masculinidad.El actor, al actuar de mujer, deja implicitamente colegir que, cuando aparecede hombre, no actúa más, genéricamente hablando: sólo le incumbe actuar demilitar, rey, empresario, ejecutivo, rico, pobre, bueno, malo, avaro o hipócrita,aventurero, rufián o arribista, etcétera... la tipología social o psicológica bicnconocida de cualquier lista de dramatis personae. Con lo cual, la actuación desu género, es decir, cl conjunto de actos que van constituyendo lo que permitereconocerlo y definirlo como masculino, pasa totalmente desapercibida. Elacto¡ al actuar de rcy, bufón etcétera, instituye el parteaguas entre un yo gene-rizado ontológico y su función social, actuada.
En el teatro, el "yo antepuesto a sus actos" es, por definición, mascu-lino: el actor tiene la facultad de asumir -o no- la representación del gónero qucnunca es y sólo se actúa: el otro, el scgundo, el débil, el sexo, el fcmenino.Desde lucgo, por travesti, siempre se entiende: del ser hombre al hacer dcmujer. No existe la palabra travesti en femenino, es decir, que no existe larepresentación, ni mental ni teatral, inversa y recíproca, del ser mujer al haccrde hombre.
Y esto, independientemente del gónero del actor. Personalmente, hepresentado dos espectáculos unipersonales en los que asumo personajes deambos géneros. Y por supuesto, para hacer de hombre, dejo de hacer de mujer.Sin embargo, nunca, a nadie, se le ha ocurrido pensar que yo soy un travesti, osea que yo voy del ser al hacer. La representación teatral sigue imponiendo susreglas que son las de la esencia ontológica para la representación masculina, ylas de la caroca para la femenina. "con lo cual, ella no se constituye enunu.No se cierra sobre o en una verdad o una esencia. La esencia de una verdad lees extraña. Ella ni tiene ni es un ser. Y no opone, a la verdad masculina, unaverdad feminina", escribe Luce Irigaray46.
Es más: siendo yo acffiz, no puedo otorgar esencialidad ontológica a
mi actuación masculina, pero no importa. La ontología intrínseca a la actua-ción masculina rebasa mis limitaciones genéricas, por decirlo así, o, dicho deotra manera, mi ser femenino -en el caso de que existiera- se inclina ante lafuerza ontológica de la representación masculina, y se desvanece. Sólo y
46. "Elle ne se constitue pas pour autant en une. Elle ne se rcferme pas sur ou dansune vérité ou une essence. Uessence d'une vérité lui reste étrangére. Elle n'a ni n'est un étre. Etelle n'oppose pas, á la vérité masculine, une vórité féminine". Luce lrigaray, "Lévres voilées",Amante marine de Friedrich Nieztche, Paris, ed. de Minuit, 1980, p.92.
68
cnpirulo 3. og cóvc) LAS MtJJIIRE.S No lixlsrtrN...
escuetamente, alcanza a dar una mano dc verdad ontológica a la actuación de
nri género: el travesti, en este caso, sería hacer pasar una rcpresentación por
una inmanencia.E,ste sería el espacio que, con parsimonia, reserva cl teatro a las actri-
ccs: al lxargen de los actores, en su sombra y bajo su manto, remedar una
rcpresentación de la fcminidad codificada por la reciprocidad desigual cle la
representación genórica. Clualquier otro espacio de actuación es de actor. De
acuerdo con Lacan, la acfriz no existe.
Bajo el impulso del movimiento feminista, aparecieron varias actrices
que sc declararon no conformes con cste destino. Más allá de la variedad ymultiplicidad de las propuestas, se desprende un rasgo común a todas, que yo
llamaré "el efecto menopausia".El contrato hetcrosexual, dcsde luego plantea dos grupos genéricamente
identificados, naturalmente atraídos mutuamentc, y naturalmcnte también, coloca-
dos cada uno a un polo, o a otro, de csa trayectoria que va de tur yo-sujcto desean-
te a un tú-objcb deseado. Deseo quc se expresa en objetivación del otro: "¡qué cosa
más rica!", "cosita linda", etcétera... "Te quiero" significa: yo, sujeto, te hago obje-
to de mi deseo. Programa verbal en consonancia con la gcsticulación del deseo: las
caricias rcdibujan el cuerpo en imagen, las manos agarran, los br¿zos aprietan y
encierran, los ojos, alumbrados por el estallido de la propia libido, sc cierran en la
afirmación de un maravilloso yo global, omnipresente, omnipotente.
Durante el periodo por excelencia dc la vida sexual femenina triunfante, el
período reproductor matrimonial, las mujercs navegan al filo de la navaja, en la
cuerda floja del constituirsc como sujcto del desco cn detrimento de satisfacer su
narcisismo, o viceversa.4T Acatar los imperativos de un cogitrt libidinal, en efec-
47. "Toda sucrte de oposición caracterizan los deslinos dc las distintas instancias psi-
quicas cle la mujcr. Si busca scr sujeto de su deseo y satisfacer sin reprcsiones su pr"rlsión. acep-
tando su papel de 'scr objeto causa del desco'. se encontrará no sólo con la condena social. sino
con cl peligro rcal dc la pérdida clel objeto dcl deseo. es dccir con un entorno, que unánitncnrcnte
no v¿rlora, no legitima como fcmenina esta disposición. Rcsulta así una oposición eutrc narci-
cismo y ejercicio dc la sexualidad. Si se afana por superar sus tendencias 'pasivas'que la man-
tiencn dependiente dcl objeto -ya sea madrc, padre u hombrc- y obtener autonomía social c inte-
lectual. se encuentra con quc de alguna mancra compite con algún hombre, castrándolo. Por
tanto, la autonomía, que por otro lado forma parte de los requisilos esenciales dc los decálogos
de salud mental, se oponc a la f'eminidad. La pulsión se opone al narcisismo; la ampliación del
Yo al ldeal del Yo". Dio Bleichmar, (Emilce), El .fbminismo espontáneo de la hisleria: estudio
tle lt¡s frusktrttos narc'isistus de lu leminidad, Siglo XXI, 1985, p. XXII.
69
T,tlín, TE eurERo
to, hace peligrar su valoración como objcto del dcsco, en cuya incesante pcr-sccución tambalea la construcción de su yo. Equilibrismo puntiagudo, queconcluyc con cl salto mortal del acabose de sus potencialidades reproductoras.Al recuperar cl piso, las mujeres parecen renunciar a esta imposible, aunqueanhelada e insistentemente buscada y reivindicada reunión, y optar por ser, alfin, solamente uno (el sujeto siempre es masculino...) u otra: Bernarda Alba48.la mujcr fuerte, jefc de familia, reinando sobre su casa y su descendencia; oBlanche Dubois49, la eterna adolesccnte. El inipracticable sujeto femeninoestalla en dos vertientes opuestas quc, por lo general, se desprecian, odian yrechazan mutuamente. ¿Qué clase de territorio, en efecto, pueden cornpartiruna matrona virilizada y una patética jovencita cntrada en años? y sin cmbar-go, más acá de su irreconciabilidad, Bernarda Alba y Blanche Dubois tienenalgo en comúln, muy en común, y muy dccisivo: ubicadas respectivamenteantes dc las primeras reglas o despuós de las últimas, arnbas ocupan cl espaciodejado a salvo por la dinámica del dcseo fundada por cl pacto heterosexual.
Como si la meltopattsia consagrara la insalvable fisura entre ser mujery ser. Fisura puesta cn escen¿1, desdc luego: cs todo cl debate cn torno a la por-nografi¿-5O que, en estos términos, sólo -y con razón- agittr a las actrices. E,nefecto, la representación dc la ferninidacl dcl deseo cn f'emcnino -cl deseo deldeseo- descansa, pues, t:n una larga práctica de fetichización del cucrpo fcme-nino; cs decir, en su eclipse, en su desaparición bajo su exhibición, sea en tra-jes suntuosos o en desnudos empolvados y cubiertos de lentejLrelas. ¿,Es posi-ble, cntonces, representar a una rnujer sujeto/cuerpo descante'J ¿,No es, inde-fectiblemente, el cuerpo fcmenino la reprcsentación del objcto/deseado? ¿,Noes tan sólo, al fin, colocándose río arriba o río abajo del mercadoscxual/matrimonial, en el limbo de la preadolescencia o en el punto final cle lamcnopausia, cllle un cuerpo fcmenino accedc a la reprcsentación clel sujeto?
¿,Accede a la presencia'/
Todo conspira, en cl teatro, en obviar el carácter performativo cle Iamasculinidad. Clomo reprcsentación, la masculinidad no existe. Sólo existenactores que represcntan a la humanidad por entero.
48. Fcdcrico Ciarcí¿r Lorca: Lu ('usu dc Bcrnunlu A!hu.49. Tcnnessec Williams: L/n trunt,íu llunutlt¡ dcsct¡.50. Jill Dolan: T'ha D.vnuntic.s of'Dt'.sira; saruulitt'untl (ieruler in [brntrcruph.t, und
Pcrf itrnunca.
10
c,qpíluLo 3. op' cÓn¡o LAS MUJERES NO uxlslllN"'
Los actores y los personajes que representan envejecen. Pero no cono-
cen la menopausia, ese estallido de la imposible unicidad de un ser a la vez
sujeto y objeto del deseo. No necesitan, para poder actuar y dejar de represen-
tar, colocarse al margen, más allá o más acá, de la dinámica del deseo. No se
escinden entre ser y cuerpo. Son cuerpos sin reglas, por entero tensados hacia
la expresión de su libertad.
Nuestro teatt"o es de actores con nombres yapellitlos, conocidos y genéricamente definidos:
quedar seriamente engañados por un disfraz que
trastoque el género es, para nosotros, ht¡nd(tmente
perturbador (..) Queremos creer la cuestión del
género resueha, biológica, controlada por los
hechos de la sexuulidud' y alegamos una total clari-
tlad respecto de cuál es cada sexo -siendo nuestros
órganos genitales los hechos inelutlibles que agt'ttan
torla ambigüedad.5lStephen Orgel, Impersonations, The PerJbrmance
og gender in Shakespeare's England'
Como cuenta Foucault52, en el código del amor homosexual varo-
nil de la Grecia clásica, el muchacho es objeto del deseo del señor. Pero,
algún dia, el muchacho será señor a su vez Y, Por ende, sujeto de su
deseo hacia otro muchacho objetivado. o sea que el papel de objeto es
transitorio. no esencial. Mientras que el contrato heterosexual asigna, en
cambio para siempre, al uno, el papel de sujeto, y a la otra, el papel de
objeto. Y volvamos a M. Butterfly, que se abre con esta declaración de
Gallimard: .,Porque yo, René Gallimard, he conocido y he sido amado por
la Mujer Perfecta"53, y se cierra con su negativa en ver desnuda a esa per-
fección.como si la exhibición de los órganos genitales de Song Liling
agotara la última treta de la fantasía de Gallimard. Como si de una de-fini-
51. Stephen orgel, Impersonations, The performance o.f geruler in Shakespeare"s
England, op. cit., p. 19.
52. M. Foucault. Histoire de lu sexualité, Le souci de soi, ed. Gallimard-nrf, 1984
53. Hwang, (David Henry), M Butterflv, Acto I. 3'
71
T,rlÍn, TE eutERo
ción biológica depcndiera, en última instancia, la viabilidad de su amor yla realidad de su deseo. Esta representación, dcsde luego conforta la leyde la heterosexualidad naturalizada. Los órganos sexuales actúan comohechos de natura versus la reprcsentación dejando colegir que, de haberseencontrado una vagina en lugar de un pene más dos testículos cn el fbnclodel calzón de Song Liling, la naturalidad de sus amores hubiesc continua-do fluyendo.
Sin embargo, e hilando algo más fino: ..ya que el cuerpo es inva_riadamente transformado en cuerpo de él o cuerpo de ella, el cucrpo sólose conoce por su apariencia generad¿"54escribe Judith Butler. con desnu-darse, Song Liling busca abrir los ojos de Gallimarcl a la realidad. pero
¿,aqué realidacl? ¿,La de un scxo? El cuerpo de Song Liring era f'emeninosiempre y cuando su gestualidad lo transfbrmaba en objcto dcseado. perola identidad genérica de Song Liling es doble prccisamentc porque sudcseo también lo es: desca ser deseado y deseante. El cuerpo desnudo deSong Liling, más que ostentar tal o cual sexo, procrama la otra cara dc sudcseo. Ubicando pues a Gallimard como objcto dc este deseo, el cuerpodesnudo del muchacho, más que exhibir unos genitales, af irm¿r un cuerpoque puede transformarse en cuerpo dc ella o cucrpo de é1, un cuerpo quetrastoca la dinámica dcl deseo, un cucrpo irreconocible. y que callimard,por supuesto, no reconoce. Porque aceptar el tlcseo de Song Liling equi-valc, dcsde luego, a traicionar la ley del padrc y caer en la abyccción(Butlcr)55. En cambio, al acatar, rcconocer y procramar la lcy de la hete-rosexualidad, Gallimard cumple a cabalidad con la solidaridad varonil, ysalva su amor y su honor de hombre.
De munera que uquellas cos;as que no se pue-clen tlec'ir, es ntenester clet:ir.siquieru que no sepuetlen elecir. paru que se entienda que el
54. .lLrclith Buller. l)erlitrntins ut'l.s untl gcntler t,t¡n.;titution;; An c.s.tu.t, inPhenonL'nolog.t¡ und l"amini.;t Theor.t', in pEIlt''oRMING ItljMtNlsMS. I.'EMINtST cRlrtc.ALTÍlI:ORY ANI) TItliATltE,op. cit., p.271.
55. "This exclusiotrary rnatrix by which subjccts arc lbrnrcd tlrus rcquircs thc sinrul-laneoLrs prodttctiotr of a clonrain ol ab.jects becings, thosc who are not yet 'subjccts'. bur wholbrnr the constitutive outsidc to thc domain of thc subjccts". Judith llutler. ¡9r.¡¿li¿,,s th(tt mu¡cr.Routlcdge. NewVrrl<. 1993, p.3.
72
cAPiTULO 3. nl, c'Óvo LAS MUJERtTS NO IlxlsrtlN"'
callar no es no haber que tlecir, sinr¡ ttt¡ t'uber
en la,s vo(:es lr¡ muchr¡ que ha1' que tlec'ir.
Sor Juana Inós dc la Cruz, Carta atenagóric'a.56
El año pasado vi Antadt¡rf de Gerardja' Riinders. Una cscenografía
naturalista hasta los últimos detalles. En el mcdio, la sala: tresillo, mesita baja
dc centro. tiestos desbord¿rntcs de helechos y papiros; a un lado, la cocin¿r cotr
todo funcionando: agua cn el grifb, cocina cléctrica, ncvera, peroles de cocina,
espaghctti y salsa de tomate; al otro lado, un despacho: mcsa escritorio ittcsta-
da de papeles y periódicos, máquina de cscribir, lámpara de escritorio, ana-
queles con libros, revistas etcétera... Parecía un set listo para filmar utr cule-
brón. Y, de hecho, era una historia dc familia: el Padre, crítico teatral y ensi-
mismado, la maclre... quise ponerle una M nTayúscula, pero mi dedo fue más
listo y resbaló: la "m" quetló minúscula, no corrijo, el lapsus dice todo lo que
podía decir de ella, y el Hijo, adolescente quc busca desesperadamente comu-
nicarse con su padre. El Triángulo fundador de toda represcntación, Edipo o la..escena primitiva" psicoanalítica: el Patlre, el Hijo, y cntrc ambos, La Mujer,
eje de la obra y lugar geométrico dcl conflicto: sin e lla prescnte constituida en
ausente, Padre e FIijo quedarían descolgados, sin "otro", sin "yo", sin identi-
dad.El Patire habla. Desdc su escritorio, entre su máquina de escribir y sus
libros, habla, perora, se entusiasma, se enfada, habla, hnbla y habla... y siguc
hablando. El Hijo se masturba, sc pincha, come. desbarata la casa, ducrmc,
fblla y mata a su mamá, finalmente sc stticida. La madre los atiencle: cocina,
lin,pia, sirve, recoge, arregla, recompone, y en los intervalos entre una y otra
cosa. sentada en el sofá, se echa unos discretos traguitos dc licor. De cuando
en cuando, abre la boC¿ y emitc, como tanteando, Con muy escaso convenci-
miento, escuetamente dos palabras, ¿1 vcces la una, a vcces la otra: "Papá" y
"Peter"; sc quecla un instante con la boca abierta, como lista para continuar y"'
cierra la boca.
56. S¡r Juana Inés clc la Cruz, Curtu y'tanugórl¿'¿.r, citaclo por Ir-is Zab¿llit cll ,St¡ltutrlrt
cttrt¿t utL'nrtgótittt,l.,4 @NJltR,,l DLl, OLflDO. cd. Nicves lbca y M" Angclcs N4illrirr. Itrr¡irr
Ilclitorial. 1997.
57. Proclucción dcl lbneelgroep cle Anslcrtkrrr. 1-ttcsettllttkr ett llt sltl;t ( )lr rtt¡rt.t
Madricl Festival tle Otoño clc 199'1
TeLin, TB eurERO
Padre e hijo actuaban en tesitura naturalista. Mientras que lamadre: cumpliendo con todos los gestos de la cotidianidad femenina, laactriz introducía en su gesticulación un tenue pero constante desliz, un levetrastabillón que creaba un efecto cómico irresistible. Su feminidad, a leguasde natural resultaba de pronto insólita. Su manera de actuarla abría múltiplesgrietas en el desempeño de su papel genérico con el que cumplía sin jamásadherirse a é1. Planteando ella misma su presencia como ausencia, la madreevidenciaba su estatuto de sujeto objetivado. No objeto ontológico, sinosocial e históricamente construida como tal. Al negarse a asumir su papel demujer en forma naturalista, la actriz evidenciaba la violencia simbólica ejer-cida por la representación de la mujer, la perversidad del placer masoquistade la feminidad.
Desde luego, esta manera de actuar, en ironía distanciada, tenía unefecto deconstructivo muy eficaz. En particular, la falta total de dramatismode la violación y del asesinato era especialmente sorprenclente. En lugar dever en un escenario, una vez más, la violencia ejercida contra una mujer comoun momento clímax especialmente sobrecogedor, avasallante, aplastante,ineluctable, terrorífico, espeluznante, de pronto aparecía algo trivial, nadaheroico, tonto, fortuito y sobre todo evitable. porque, lejos de irrumpir comoactos propiamente extra-ordinarios, a-normales, la violación y el asesinatollegaban en continuidad directa con la violencia simbólica de la constituciónde la Madre en objeto ontológico. con lo cual, se evidenciaba que "ir hacién-dose mujer"58 supone un largo proceso de violencias sistémicas y que no hay"buenas" y "malas" violencias: sólo hay violencia.
con su manera distanciada de jugar a ser mujer, la actriz d,e Amadortransformaba un culebrón heavy, una acumulación de truculencias y de tópi-cos, en la posibilidad de una alternativa, en la metáfora de una posible libér-tad. Con ella, la obra se volvía sustancial e inesperada.
cAPiTUl.o 3. ot clÓn¡o LAS MLJ.IERES No tlxlsl liN"'
¿,Qué duda cabe?, los planteamientos de la teoría brechtiana d() la
interpretación han sido y sigucn sicndo de mucho provecho para dcsviar, tras-
tocar, los imperativos categóricos de la estructura dramática. No cntraré aquí
en la discusión sobre las múltiples formas de recuperación padecida por la
estética brechtiana. menos aun en la batalla entrc seguidores ortodoxos e hijos
parricidas: no cs el tema ni me interesa.
Pero sí quicro recordar la manera como toda una vertiente dc la rcfle-
xión dramatúrgica, la fcminista, y una cierta práctica crítica de la interpreta-
ción, han ido integranclo conceptos conlo distanciamiento. historicización. el
"no, sino", elaborados con cl propósito de ajar la n¿rturaliz¿rción del funciona-
miento de las relaciones económicas y politicas de clase para, esta vcz, vulne-
rar l¿r naturalización de las relaciones de gónero60: resistir la fetichización
clesde dcntro cle la narrativa naturalista es sin duda posible y dcsde luego
fecundo. Sin embargo, tienc sus límites.A la sazón, las actrices -es obvio, pero no huelga rcpetirlo- suelen tra-
bajar en situación de extrema desventaja numérica. Salvo contadísirnas excep-
cioncs, en efecto, cn los repartos dominan de manera abrumadora los papeles
masculinos. Y para rcmatar, e I resto del personal (de dirección, de producción,
de realización) es también mayoritariamente masculino. Es más: la desventaja
en númcro y en poder del reparto, o sea de la f'antasía, se reflcja fielmcnte cn
el cquip6, o sea la realldad: las esposas, novias o hijas desvalidas y sometidas
de la ficción vienen a coincidir con las ayudantes, costurcras y acomodadoras
del equipo de realización.La dominación simbólica, subrayada, refbrzada con la numérica. hace
del propósito de resistir la fctichización un ejcrcicitt agotador, un número de
funámbula en la cucrda floja. La soled¿rd durante ltls ensayos a menltdo abru-
ma, y hace falt¿r condiciones excepcionales para no caer, descorazonada, al
vacío. Por condiciones excepcionales, entiendo condiciones en las quc' por una
razón u otra, sc soslaye, aun escuetamente, la regla de la dominación, simbó-
lica, económica y politica, masculina'
clon todo, habienclo salvado cuantos escollos se hayan prcsentado, se
llega al estrcno. Aparece entollces una dilicultad casi insupcrable: la docta
60. Ver E,lin Diantond. op. cit.; tanrbién Janellc I{einclt, Bt'.t'ttntl Bret'ht BtiÍuin's Ncv'
Fcnini.st Dntnta. it't t'I\RFORMIN(i I"DMINISM,\. FEMtNtST C'RITIC'IL'fl IEORY AND 7'!ll:''
,lIl1?, eclitccl by Sue-E,llen Case,The.lohns llopkins Univcrsity Prcss. Baltinrorc ¿rnd [.oudou.
I 990.
l5
...un cuerpo /émenino en representación que resistela.fbtic'h-ización, v una posición viable pará la espec-Íatloru.59
El in Diamo nd B rechtian Theoryt/Feminis t Theory :Tbward a gestic feminist Cristicsm.
58. simone de Beauvoir, Le deuriéme sexe: "on ne nait pas femme, on le devient',.59."...a female body in representation that resits fetishization and a viable position for
the female spectator": Elin Diamond, Brec.htian Theoryt/Feminist Theorv: Tow,anl a gestic femi_níst Criticism, TDR, volume 32, Number l(Tll7), Spring l9gg, MIT p¡ess, New yorkUniversity/Tisch Scholl of the Arts, p. 83
14
TnLizt, TIr eUIItR()
ignorancia, cuya capacidacl para negar, para no ver ni oír con toda buena con-ciencia, sólo iguala la soberbia de los doctores quc de gustos y colores no dis-cuten. Eltrabajo de encaje, de topo, al límite de la clandestinidad, que es aquélde darle la vuelta a la estructura dramática desde ella misma, se deja muy fácil-mente -demasiado fácilmente- escamotear. No recuerdo, por ejemplo, menciónalguna al personaje de la madre de Amador -y por supuesto, menos aun al tra-bajo de laactriz que la interpretaba- en las dif'erentes criticas que haya podidoleer en la prensa madrileña. Ausencia, estoy convencida, que corría paralclacon la percepción de la inmensa mayoría de la audicncia.
El sttjetu lesbieno mus legible en el marc'o delrealismo está r¡ muerto o remedunclt) un c:onlporta-mie n to h e te rt¡ s exual.6 |
.lill Dolan, Lesbianis Subjectivity in Realisnt;Drugging ut the Murgin,s of'Struc:ture and ldeologv.
La estructura del drama naturalista precisa de hilos convergentes haciaun punto nodal cuyo desenlace restituye el orden de las cosas momentánea-mente perturbado por el conflicto. En L'Etranger, Albert camus para la nove-la, y Luchino visconti para la película, intentan contar lo incontable en elmarco de esa estructura.
Escrita en un lnorrento álgido de la discusión ferviente en torno al"compromiso", o sea a la necesidad, o no, de ubicarsc dentro de un sistemade reprcsentación binaria: atraso/ progreso, f-ascismo/ comunismo, burguesía/proletariado, izquierdal derecha, etcétera, la novela -y su protagonista- resis-te. Meursault no se implica en nada, no se adhiere a ningún grupo (social,familiar, profesional, nacional etcétera), no pertenece: es un hombre solo,solitario, que se sitúa más en posición de observador que de actor, que, por lotanto, no entra en conflicto, no monta números, no hace escenas. La novela esun largo monólogo interior, y produce una fucrte impresión de absurdo, desinsentido, sin dirección: un relato sin punto de partida, que no conduce anada.
61. "The lesbian subject most rcadablc in realism is either dead or aping heterosexualbchavior". Jill Dolan, Lesbian'Subjecfivit¡: in Realism: Dragging uÍ the Margins of'StruL,tureand ldeologl,, in PERFORMING I..EMINISMS: F-EMIN\ST CRTTICAL THEORY AND TITEA-f¿R. edited by Sue-Ellen Case, The Johns llopkins University Press, Baltimore a¡d London.1990, p. 44.
76
<rnpÍtut-ct 3. ot ctil,tc) LAS MLJJERUS NO EXlsl't,N...
Sin embargo, Camus cede ante la ley de la representación. y reintro-
duce la situación dramática por cxcelencia: un asesinato, y el consiguientc .iui-cio. Este último cobra mayor importancia aun en la película de Visconti: la
coacción dcl relato cinematográfico es mayor, y la cinta termina, en conso-
nancia con las mejores recetas del western hollywoodense, con un mallo a
mano entre el extranjcro-asesino y un personaje institucional si lo hay, el sacer-
dote. Por fin una csccna clímax, que produce la transformación de Meursault,
transformación necesaria y saludable en términos dramáticos. El enfienta-
miento de varón a varón reinserta a Meursault en la comunidad de los hom-
brcs: al entrar en conflicto con el Padre, el extranjero entra en el orden simbó-
lico, sc vuelve sujeto, y acepta la muerte.
La estructura del drama naturalista no puede integrar a quien sc ubica
en los márgenes del orden simbólico. Y si el travesti, recientemente incorpo-
rado según Juan Ruiz-Rico a la tipologia humana de la jurisprudencia españo-
la, asimismo goza de un confortable espacio de reconocimiento en el teatro
naturalista, no es el caso de la lesbiana, que sigue siendo la gran ausente de los
escenarios.Comentando un tcxto griego, escribe Foucault: "En cuanto a las rela-
ciones cntre mujeres, cabc preguntarse ¿por qué no aparecen sino cn la catc-
goría de los actos contranaturales?, mientras que las relaciones entrc hombres
se reparten entre varios rubros (y mayormente, en el de los actos que se ajus-
tan a la ley)"62. A lo más, el amor homosexual masculino es una desviación,
una confusión. E,l maricón es un invertido, o sea alguien que ciertamente tras-
toca los papeles asignados por el orden simbólico, pero sin transgredir en abso-
luto la ley del Padre, ni de Dios, ni de los hombres, ni de la naturaleza, ni tam-
poco del drama naturalista.Mientras que el amor homosexual femenino es antinatural, y la les-
biana, una aberración. Por definición, no hay simetría de género en el orden
simbólico, sino antinomia. Al afirmarse como mujer deseando a otra muje¡ lalesbiana subvierte la lcy del Padre y cortocircuita el andamiaje de la reprcsen-
tación, apuntalada en la función asimétricamente correlativa del género. Más
aun: al situarse fuera del campo del deseo masculino, la lesbiana ni siquiera
transgrede la ley del Padre: sencillamente pasa de ella. La lesbiana, al igual
62. Michcl Foucault, op. cit.: I'intcrprétation du réve lesbicn dans "La clé des songes
d'Artémidore"
77
T¡lÍn, rE eutERO
cluc el forastero, ni entra en el juego, ni se adhiere a sus apuestas. Es intolera-ble para la representación de los géneros masculino y f'emenino, plasmados enun continuo y único proceso binario: sujeto/objeto, dominante/dominada, pre-sencia/ausencia, afirmación/ negación. Sus contadas apariciones en obras dra-máticas la ubican, sin excepción, en el papel del angel (sin sexo) perturbadordel ordcn erótico, es decir, familiar y social. Con lo cual, el desenlace del con-f'licto estriba fbrzosamente en su eliminación, fisica y/o simbólica. oveja dcs-carriada por un arrebato de adolescencia tardía, tiene quc, bien volver al redilde la heterosexualidad, bien morir en justa ley.
Hace pocos años, el Teatro Bellas Artes de Madrid presentó unaversión dc A ¡tuertu cerrudu de J. P. Sartrc. La cruelciad de la dramaturgiapara con la le sbiana era flagrantc. Mie ntras que Garcin y la jovcn elegan-te ocupaban el espacio protagonista dcl dúo amoroso, la lesbiana se veíarclegada al scgundo plano de la dueña-que-estorba. De lo que sc veía, sedesprendía que el conflicto de la obra giraba en torno a ra siguiente pre-gunta: ¿,llegarán a formar una pareja f-eliz para la Eternidad (están cn elInfierno, después dc muertos) Garciny la jovcn elegante, a pesarde la les-biana'/
La reprcsentación habia logrado incorporar a la lesbiana (recupe-rablc) en contraimage n de la f-erninidad, por oposición a la joven e legante:joven/vieja, bonita/fca, elegante/tosca, simpática/refunfuñona, mujermu-jer/mujerscñora, etcétera. Al poner en funcionamiento la sempiterna peleaentrc rnujcres para ganarse al hombre -en contradicción total con lo quedccía el texto-, se borraba, pucs, toda difercncia cntre quien cntra en eliuego y quien no; pero ¿,quién no sabe que cuando una mu.jer dice ..no,,
quiere dccir "sí"?...Cuando se llegó a la escena dcl espejo, la fiivolidad de la repre-
scntación (frivolidad conceptual porquc de entretenida nada, toclo era muyserio) rebasó los límites de lo soportable: más parecía un triste remedo deMarilyn Monroe y Jane Russcl en "Los hombres las prcfieren rubias" qucotra cosa. Porque otrx cosa era precisamentc lo que no sc permitía, cn nin-gún momento. Y la lesbiana ofreciendo a la -jovcn elegante sus ojos paramirarsc en cllos, porquc en el infierno no hay espejos, venía a zozobrar,bajo la mirada airada y concupiscente de Garcin (la ley del padre), en lamisma reprcsentación dc siempre de una relación entre clos nrujeresenmarcada en la ley del desco masculino.
7u
rlapílut-cl 3. ol cÓtr'to LAS MU'lERhs No EXISTIIN"'
Al igual que la ley de la perspectiva en pintura, la ley de la narrativa
dramática es la convergencia. El conflicto es el punto de encuentro en el hori-
zonte de donde salen y a donde vuelven todas las líneas de la estructura'
Estructura de representación que no admite sino un único punto focal: las para-
lelas, los atajos, los desvíos, las líneas de fuga, los arabescos, deben ser, por lo
tanto. drásticamente eliminadas. Y con ellas, todas las historias divergentes'
19
CAPITULO 4
DE LA INVE,NCIÓX OE LA CUARTA PARED O DE,
cóvo Los ACToRES DE AMBos sgxos sE HANVUELTO TODOS MUJERE,S
El órtlen ,vimb(tlico c'reu la intelegibilielud cttlturulpor nretlio de las posiciones mutuamente excluyentes
de "tener" el lralo (lu posición de los hombre's) t' de"ser" el lralo (lu posición parudrxul de las nruie-
res).63
.Tudith Butler. Gender Tn¡ul¡le.
Las Luces alumbran el Contrato Social y el Drama Moral, ambos
hijos de la Enciclop"¿¡u64'Del primero, sólo retcndré que se le atribr-rye la conceptualización
de los derechos politicos y ciudadanos, de la sociedad civil por oposiciónal Estado, y de la separación entre lo privado y lo público. "El contrato
social entre hermanos crea un orden patriarcal nuevo, moderno, que se
presenta dividido en dos esferas: la sociedad civil o la csfera universal de
la libertad, cle la igualdad, del individualismo, de larazon, de la ley con-
tractual c imparcial -el reino de los hombres o dc los'individuos'; y el
mundo privado dc lo particular, de la sujcción natural, de los vinculos de
sangre, de la emoción, del amor y de la pasión sexual -el mundo de las
63. "The Symbolic order crcates cultural intelligibility through thc mutually
exclusivc positions of 'having'the Phallus (the position olrr.ren) and "beeing" the Phallus
(the paradoxical position of'women)". Juclith Butlcr, GenderTrouble, Routledgc, (lhaprnan
& Hall, Inc., New York y London, 1990, p. 44.
64. Acabo cle relecr por enósima vez csta fiasc, y caigo en cuenta de que ya no
puedo dejar de vcr la dichosa pintura alegórica que de clla rezuffla: una lnatrona ronlana
flanqueada tlc dos nruclrachos. serios y simpáti.cos. E,lla, de carncs opulentas pero firmcs,parece clominarlos; pcro de hccho, ambos la legitinran. Esta frase es mia. y no la cambia-
ré. Pero desde luego, cscribir cn un idioma que le pone género a todo, cs aventurarse en un
tcrrcno minado. Qué sc le va ¿r hacer. Continuamos.
8l
T¡lín, rc eurERo
rurujeres, donde también mandan los hombres. (..) La separación entresociedad civil y esfera lamiliar también es la división entre larazón de loshombres y el cuerpo dc las mujeres"65.
Al igual que en La Flauta Mágica de Mozart-Da Ponte, que cantacómo la Razón Universal se impone sobre las pasiones particulares: huelgadecir quc la una es de hombres sabios e ilustrados, las otras de mujeres neciasy ambiciosas.
Del segundo, más cosas."Y ¿qué me importan a mí, sujeto pacífico de un estado monárquico
del siglo xvltl, las revoluciones deAtenas o de Roma? ¿,Qué verdadero inte-rés puedo tener en la muerte de un tirano del Peloponcso, en el sacrificio deuna joven princesa en Aulida? Nada hay en todo cso que tcnga algo que verconmigo, ninguna moralidad que lne convenga" proclama Bcaumarchais6b.Desde luego, la tragedia imponía el versc'r, la distancia en el ticmpo y cl espa-cio -Roma, la Grecia antigua, etcétera-, y la comedia, aunquc menos lejana,también ponía nombres "exóticos" a sus personajes y versos en sus bocas: for-mas ciertamente consagradas, pero ahora claramente desbordadas por laurgencia de incorporar los nuevos conceptos filosóficos, políticos y morales.¿;La escena politica moderna clama por lo nuevo'/ También la tcatral. Nuevospcrsonajes: "se debe representar" escribe Diderot6T "al hombre dc letras. alfilósofo, al comerciante, al jrcz, al abogado, al politico. al ciudadano, al finan-ciero, al gran señoq al intendente"; involucrados en nuevas historias: "es pre-
65. "Thc liaternal soci¿rl contract crcatcs a new, rnodern patriarchal order that is pre-scnted as divided in two sphcrcs: civil society or thc universal sphere offieedom, cquality, indi-vidualisnr. rcason, colltract ancl irnpartial law -thc rcalrn of mcn or'inclividuals';ancl the priva-tc world ofparticularity, natural subjection, tics olblood, crnotioll, lovc and scxual passion -theworld of thc w()nrcn, itl which men also rule", Clarole Paternan: "The Fraternal Social Contract"en Kcanc..lohn: ('¡r,i/ ,\t¡tieÍ.t'and tha slutt,; Nev'Per,s¡tL't,tives. Vcrso, Lontlon, 1988, pp. ll2-I 13.
ó6. "Que mc fbnt á rnoi, sujet paisible d'un état monarchique du XVlllé¡nc sidcle. lcsrévolr-rtions d'Athénes ct de Ronrc'? quel vóritable intórét puis-.jc prerrclre á la mort d'un tyrandu Póloponésc, au sacrif ice d'unc.jcune princesse en ALrlide'/ il n'y a dans tout cela ricn á voirpour moi, aucune moralité qui mc conviennc". Beaumarchais (fs^sa¡).
67. "11 f'aut quc la condition devicnne aujourd'hui I'ob.ict principal (...) C'cst la con-dition, ses devoirs. scs avantagcs. scs cmbarras, qui doivcnt servir dc base á I'ouvragc (...)I'homnre dc lettres, lc philosophe, le commerqant, le jLrge I'avocat, lc politiquc, lc citoycn, lemagistrat, lc l'inancic¡ le grand seigneur, l'intendant (...) toutcs les relations: le pdrc de famille,l'ópoux, la socur, lcs fiéres". Didcrot. IIIime Entn'fien.
u2
CAPÍTULO 4. OT, I¡. INVI]NCIÓN DE I-A C]UARTA PARLD...
ciso" dice también "hacer hoy en día de la profesión el objeto principal", pro-
fesión cuyos "deberes, ventajas y fatigas debcn scrvir de base a la obra" y cuya
articulación con "todas las relaciones: el padre de familia, el esposo. la her-
mana. los hermanos" diseña el esquema diferenciado y diferenciador de la
nueva cstética teatral. De cara a la tradición peregrina del teatro, é1 y Sedarne
elaboran la teoría, combativa y prolija, de la recien nacida. E' inclinados sobre
Su cuna. con entusiasmo trémulo y testarudo de padrinos que sc saben pione-
ros, le encomiendan una misión doble: didáctica y performativa, por lo que la
bautizan drama, que en griego significa acción.Ahora bien: sileunne d'Arc enfrentada a la jerarquía política y
eclesiástica, interrogatorio tras interrogatorio, juicio tras juicio, insistía en
haber sido "mandáda por Dios" y haber actuado "en su nombre",
Mirabeau enfrenta¿o a ia policía del Rey venida a desalojar a los repre-
scntantes del Tiers üa{l9 reuni<los enla Salle du.Jeu de Putrme, ahora se
exclama: "Estamos aqui por voluntad del pueblo y de aqui no saldremos
sino por la fuerza de ias -bayonetas"6e.
Estamos en el siglo XVIII y Dios
no resuelve mirs la cuestión de la legitimidad' Ni tampoco la de la crea-
ción. El Dom Juunde Moliére todavía se alzaba a la condición de indivi-
duo libre y emancipado en un continuo enfrcntamiento con Dios, más el
libertino enciclopéáico se cnfrcnta consigo mismo, afirma hasta sus últi-
mas consecuen"ia, su "yo" como principio de razón y empuja los límites
de su cuerpo como duóRo que es de sus deseos, de sus placcres, de su
naturaleza. Ni el ser ni el estár en el mundo clependcn ya de un Dios extra-
humano. El clgitT cartesiano se plasma en el contrato social cuya legiti-
midad y cohere"ncia descansan en la figura del individuo, uno, libre e indi-
visiblc, responsable de sí mismo y hacedor de su destino'.Es un cambio sustancial en el campo de la representación del
mundo, del hombre en el mundo. Desaparcce para siempre el deus ex
machiia, el mismísimo que, bajando de la tramoya sentado en una nube-
cita, resolvía felizmcnte enigmas y conflictos. Ahora, entre bastidores,
oculto a la mirada del públicó, está el autor/director que ha construido la
trama dramática, cuyo desenlace se funda, de aquí en adelante, en la con-
catenación lógica dé rasgos psicológicos y de imperativos sociales repre-
sentados por pcrsonajes. El ieatro, pucs, representará escelas dc la vida
burguesa, hisiorias dé familia, con el fin de anticipar en el escenario los
68. El Tcrcer E,staclo es decir, totlos aquéllos quc no pcrtenccian a los dos primcros' la
Nobleza y el Clero.69. "Nous sommmes ici par la volonté du peuple et nous n'cn sortirons quc par la
fbrce dcs baionncttes"
83
T¡li,q,'rE eumRo
nlrcvos valorcs quc han dc fecundar un nuevo orden social. Y para mayoreficacia comunicativa, "la sociedad civil o la esf-era universal de la liber-tad, de la igualdad etcétera" confia al "mundo privado de lo particurar, dela sujcción natural, de los vínculos de sangre, de la emoción, del amor yde la pasión sexual" el cometido de haccr llegar el mensaje.
Porque si cl contrato social separa la esfera pública (sociedadcivil) dc la esfera privada (vida familiar) el drama las rcúne, rnejor clicholas cnlaza: los movimicntos dcl alma, los arrebatos de la carne, los zan-goloteos dc la cmotividad y los desafios dcl intelccto van tejicndo laurdirnbre de la autenticidad del sujeto dramático que a su vez actualiza elnecesario sujeto político, cuyo ser se descubre . afianza y transfigura enel enfientalniento con cuantas máscaras impone la trama cle las ielacio-nes sociales. Las ef-usiones sentimentales intcrceden por la abstracciónintelectual y el discurso de la Razón, como la palabra de Dios que nece-sita del vientre de Maria para llegar a los hombres, se encarna cn actoresa quienes asigna el lugar, femenino, de la mediación.
Con el Drama Moral, en fin, el teatro sale de la Corte e invaclc lacalle. Su comercialización, al ofiecer una alternativa económica, afloja lapresión de la subvención real o nobiliaria, y aparecen nuevas lórmulas deproducción teatral. El autor-director-actor, figura cuyo parangón esMolidre, tiende a desaparecer, mejor dicho a dividirse cn tres, primeresbozo de una cierta repartición del trabajo: un actor, prestigioso o muyquerido del público se asocia con un director-productor y ambos compransus derechos a uno -o varios- autor que, por contrato, debc regularminteentrcgar nuevos libretos y cuya producción entera pertenece a la compa-ñía. Dos estructuras de producción teatral, diferentes y diferenciadas:una, subvencionada y orgánicarnente vinculada como gasto de prestigio yde representación al poder económico y político; la otra, indepencliénté,es decir, dependientc de la taquilla, inician una larga y turbulenta coha-bitación. Quedando así constituido el campo de la batalla teatral en cl quesc enfrentan dos líneas de fuerza: la dcl teatro "culto" y la del teatro"comercial". constantemente retroalimentadas por una confrontación delarga duración, cada una se irá subdividiendo en tendencias en pugna -lasvanguardias, los distintos, varios y sucesivos manifiestos, movimientos yrcfirnclaciones para la renovación del reatro, las guerras entre viejo yntrcvo Teatro, etcétera- que, lejos de poner cn peligro la existencia delcanrpo. al contrario son sus productos que a su vez lo producenT0.
70 I'ru:r llr rrot iirr tle crrrrr¡ro, r,cl Picrrc Rourclictr: LL's riglcs de l'urt/til, ,ltt , lt'utrlt ltttittt¡tt. St.Ull. l()()l
fi. I
ctnpÍ'lt.r l-tl 4. og t-n INVtIN('loN DE LA ('(JAI{TA PAIl.lrI)...
Para terminar: con una actividad teatral disparacla, un número de salas
en consiclcrable aumento, se formalizan los modales. Reglas de policía dictan
una seric de prohibiciones: no escupir. no comer. no grilar. no mctcrse con los
actores. El patio, que no era dc butacas en el siglo XVll y donde la gentc asis-
tía de pie al espectáculo, iba y venía. entraba y salía, se equipa primero dc ban-
cos, luego de butacas al tiempo que se va separando del esccnario.
Arnojonados fisica y simbólicamente sus respectivos linderos, la raya que los
divide se vuclve cada vez más inlranqueable. Llasta para la aristocracia. que
abandona su costumbre de asistir a la función dcsde la cscena.
Por último, primero con la luz de gas, con la cléctrica más adelante,
mejorará el control de la intensidad luminosa que, cada vez más concentrada
en la escena, clejará la sala y a sus ocupantes ordenadamente sentados en filas
atender la función en la quietud de su penumbra.
Es un hecfu¡ que el teatro, al que w¡v sitt emburgo, rut
ucabtt cle tlivertirnte. Nt¡ qtrc esté malo'..1 |
Bertolt Brecht. Écrits sur le théútre.
Las novelas dccimonónicas cuentan en ¿rbundancia cómo, en los tea-
tros llamaclos u la iÍaliatia, palcos y patio de butacas. relucientes bajo inmen-
sas arañas centcllantes, acostttmbraban a mirarse ávida y desprcocupadanren-
tc. ofreciéndose tambión a la curiosidad del gallincro. La subida del telón tan
sólo anunciaba un desliz en el juego: el de cedcr graciosamcnte, y por un
momento, su protagonismo, real, para dcjar paso al de la ficción' Pero por
supuesto que podía ocurrir, y dc hecho ocurrí¿r a menudo, que el cspectáculo
que cl público se daba a sí mismo prevaleciera sobre aquél que sc desarrolla-
ba cn el escenario. Lo que aquí cabe destacar es la extrema movilidad, la gran
multiplicidad de intercambios posibles, visuales pero tambión físicos, que pro-
porcionaba el labcrinto conceptual de espacios a la vez privados y públicos
(palcos y escenario) combinados con otros decididamente privados (cameri-
nos) o fr¿rncamente públicos (patio de butacas, gallinero), sin contar los sí y no
de los pasillos y del foyer.
Las salas modernas, en cambio, abogan por una disposición cuya aus-
tera racionalidad facilita la disciplina. Un mismo concepto arquitectónico
71. "C'est un lait que lc théátre, méme si j'y vais, ne lr'amuse pas vraimcut, et poLlr-
tant.-ic n(r dirais pas qu'il cst rrauvais", B. Brecht, Ecrits dur le thóitre, op. cit. p. 5l
fts
Geni:;c et.\lnk-
T,qlí¡, rE eurLRo
ordcna la disposición de una sala de clase, de conferencia o de teatro, dc talmanera que el público se vaya fragmentando en receptor individualizado delsaber, del conocimiento, del cspectáculo.
Hace poco, estaba oycndo una conferencia sobre el W¡men lr /ió norte-americano de los años 60-70. Una voz pausada de conferenciante desgranabacl entramado de relatos facticos -manifestaciones colectivas- y de declaracio-nes significativas -citas de las líderes- que iban puntualizando los distintosenfoqucs cuya elaboración y discusión sacudían y constituían entonces elmovimiento feminista. ¿,Cuál era el debate? Muchas venían de la izquierdapolítica que afirmaba que, siendo principal l¿r contradicción entre capital y tra-bajo, la muerte del capitalismo acarrearía con ella la desaparición de todas lasdcmás formas de opresión; lo que impugnaba el f-eminismo radical argumen-tando que, siendo principal la contradicción de género, la muerte del patriar-cado acarrearía con clla la de todas las dcmás formas de explotación. La con-flcrcnciante proseguía con su rclato y al filo dc sus palabras afloraban rccuer-dos de luchas acérrimas, debates ardientes. momentos de lervor y pasión, cuyaintcnsidad vcnía ahora a zozolsrar en la mansedumbrc que rezumaba la expo-sición.
Y de pronto caí cn la cuenta de que el fragor dc la batalla no me habíadejado entendcr, entonccs, que lo que se discutía con tanto empcño era senci-llamente la cucstión dc la identidad del sujeto de la Historia. Y no era paramenos: en efecto, de la proclamación y aceptación de una u otra contradiccióncomo principal dependía el estatuto del grupo (mujercs, proletarios, negros,ctcétera...) en la cscena social, o sea, su predestinación -o no- en acceder alrango de protagonista de la Revolución, de la Historia. ¿,Quién dudaba, hacc30 años, dc la necesidad hegeliana del sujeto de la historia'/ Muy pocos-as.Foucault, Derrida, Deleuzc, Irigaray o Kristeva, el postestructuralismo, eldeconstructivismo todavía eran barbarismos o anócdotas políticamente inco-rrectas. Por compartir no explicita sino tácitamentc una representación binariadel mundo (sujeto/objeto, yolotro, espacio/tiempo, hombre/mujer,cuerpo/alma, carnc/sentimiento, extranjcro/nacional, enfermo/sano,atraso/progreso, etcétera...), nuestro debate sc había quedado enfrascado en lalucha por el dcrecho al liderazgo. cuán insulso parecía todo aquello. Scntícon lusión. bochorno...
La voz de la conf-erenciante continuaba llegándome a través del micró-fono cuyo uso en salas cuyas dimensioncs no 1o precisan siempre me cstorba.Los altavoces interfieren la trayectoria del sonido, impidiéndole llegar directa-
lJ (r
CAPiTULO 4. OP IN INVENCIÓN DB LA CUARTA PARED...
mente desde donde se emite, es decir, la boca de la persona que habla. No
puedo evitar una tenue pero constante irritación por la sensación de dispcrsión
-o distorsión- que me provoca este cruce entre percepción visual y auditiva.
Qué molesto, pensé, ¿,por qué no retiran este micrófono inútil'/ Pero con la
inmediatez de lo quc sólo pasa por la mente, en el mismo instante, también
pensé: ni tan inútil tal vez.
Continuaban manando las palabras cuando una, cual magdalena de
Proust, abrió paso a una nueva oleada de recuerdos y las imágenes dc nuestras
reuniones de entonces vinieron poco a poco a superponerse en doble impresión
sobre este recinto docto y formal. AHORA: colocadas en filas sucesivas que
no permiten la comunicación horizontal... ANTES: en círculo y en el suelo,
sentadas, recostadas, echadas bocabajo... AIIORA: nuestras miradas conver-
gen todas hacia una señora... ANTES: incesante y jocosamente cambiábamos
los lugares, los papeles, los gestos... AHORA: que, escondido medio cuerpo
(las partes bajas -o pudendas-) detrás de una mesa arropada de verde y disfra-
zada su voz en megafonía... ANTES: y no habia sala cuya ordenanza no lográ-
ramos romper... AHORA: nos domina desde lo alto de una tarima... ANTES:
de modo que el menor asomo de instauración de relaciones jerárquicas -ges-
tualidad y puesta en escena del poder- era pronto señalado, disecado, analiza-
clo y sometido a transfbrmación. ¿,Adónde había ido a parar la sustitución de
la reunión frontal por el círculo? cavilaba, ¿,la abolición de la apropiación del
micrófbno?, ¿,el derecho de todas a la palabra'7, ¿,el cuestionamiento de la jcrar-
quía entre diferentes saberes?
¿Qué quedaba, pues, en aquel hemiciclo, del movimicnto f-eminista de
los años 60-70'/ Cuyo discurso -¿,el fbndo?- seguía pensando, no había sido
capaz,Je plantear y cuestionar -o sólo timida o lateralmente- el sistema con-
ceptual que conlbrmaba, en aquel entonces todavía y desde más de 200 años'
el andamiaje de nuestras representaciones del mundo, sin embargo de haber
llevado a cabo en su práctica -¿,la forma'/- un cuestionamiento profundo de los
postulados que sustentaban aquel discurso. Cuando a los años se organiza una
conferencia sobre el movimiento para difundir su conocimicnto y promover sLl
estudio ¿,qué pasa? Sólo se toma en cuenta el discurso y, para su divulgación
se opta por la formalidad de la puesta en escena tradicional, jerárquica y ver-
tical. Puesta en escena que lo encierra en cl marco de un episodio más de la
lucha propiamente política, o lo circunscribc a una problemática escolástica de
filosofia o antropología. Y así la vida: un juego dc birlibirloque, y no hay más
movimiento. Escamoteado. Sólo queda un dcbate universitario y académico.
¿Cuestión formal?
87
Tnlia, TE eurnRO
Al exponer solamente lo que dijimos, haciendo caso omiso de cómo lodijimos, o todavía al atenerse sólo a la letra sin contemplar su gestualidad, elcuestionamiento práctico llevado a cabo por el movimiento, desaparccía. y conó1, el intcrés: ahora, esta historia ya vieja de 30 años, simplemente parecíaobsoleta, una ridiculez, Ltna simplcza. Cuestión de forma.
Y ahora que estoy leyendo la relación del debut de MadcmoisclleRaucourt en la c'oméelie Frungaise cn 1772: "...estallaron gritos de admira-ción y de aclamación; la gentc se abrazó sin conocerse; fue una embriagueztotal..."72, mi imaginación vuela por torJo cuanto dcja suponer, cuando aso-man, de nuevo en superposición, las imágenes de un estreno de hoy en clía:los hay que cosechan sus buenos aplausos, ciertamente, pero de ahi a, en unramalazo de entusiasmo, ¡abrazarse del vccino!... ¡No f'altaría más!Desterrado el barroquismo de espacios que, por ser a la vez esto y su con-trario, fbmentaban el desorden fisico y mental, ahuyentada toda di-vergen-cia o di-versión, censurada inclusive toda posible di-visión entre espectado-res cuyos múltiples intcrcambios fiena la relación teatral fiontal y conver-gente al tiempo que instaura su mutuo aislamiento, todo contacto. ahoraprohibido, inmediatamentc se convierte en falta: a la discrcción. a la educa-ción, al dccoro, a la corrección. hasta al honor.
Otro tanto ha ocurrido con Ias interpelaciones, intervenciones dircc-tas, vocalcs pero a veces también fisicas del público en la representaciónmisma. Todavía frecuentes en los siglos XVlll y XlX, han ido mcnguandoal punto que, a partir de la mitad de éste, ya no se conocen casi, mientrasque en buena reciprocidad los actores, por su lado, han trabajado en inter-poner cada vez más cl "personaje" corro mediador de su comunic¿rción conel público. Transformaciones paulatinas que culminan, a fincs del siglo,en la elaboración dc un nuevo concepto: el de la cuarta parcd, esa paredimaginaria que sep¿rra drásticamente el escenario de la sala, al actor delpúblico.
72."... On poussa des cris d'exclanration ct cl'acclamation, on s'cnrbrassa sans sc con-naitre; on fut parliritcment ivrc...", in La Correspondance littéraire, citado por Marie-Jo Bonnet.[-cs relations arr]oLlrcuses entrc les fcmmes, op. cit.. p. 162. y añadc M.J. Bonnet: "LaC'olrcspond:rnce littóraire consacra six pages ü l'évdncrnent".
88
cRpirut.cl 4. utl ln INVENCION DIl t.A ( tJARlA PAí{l't).
¿;HusÍu dónde e:; la 'identidatl'un ideul nor-
mulivo ontes que la tlesc'ripción.fáctic'a tle unu erpe-
rie.nc'iel? 73
.ludith Butler, Gender Ttttuble.
La comunicación activa, desordenada, a menudo imprevisiblc, inasi-
ble. cambiante, incluso caótica del teatro de los siglos XVII, xvlll y XIX ha
deiado paso, pucs, a una ceremonia opulenta, culta, elegante, organizada hasta
en sus más ínfimos detalles, en la que priman los jucgos de proyecciones nlen-
tales cntre un espectador fisicamente quieto y callado hacia un actor, del que
se exige cada vez más acción, en una dinámica inversamente proporcional
cntre sala y escenario. Desde luego hace f-alta poner detrás dc la cuarta pared.
cse cristal antibalas, acción, mucha acción, de todo tipo, clase y condición,
para fijar la atcnción del espectador y a su vez fijarlo en su asiento.
Físicamente cohibido, plles no le queda más que concentrar sus dcseos de
intervención en un intenso proceso dc identificación con actores embozados
en sus personajes, involucrados en acciones, fisicas y/o psicológicas, de alta
densidacl.
Identificación: la palabra es huidiza, evasiva, un agcnte doble.
Es, dcsde lucgo, una puerta abierta a todas las fantasías, los desli-
ces furtivos, la plasticidad deleitable, la libertad sin límites. ¿Qué mayor
delicia, en efecto, que la de identificarse con personajes de ficción'/ Y no
con uno, ni siquiera con varios, sino con todos. La identificación por
supuesto no se ocupa de la lógica, desconoce la verosimilitud. Tampoco
admite rcglas ni límitcs, a no ser las del placer o del deseo de quien, al
hilo del desenvolvimiento de la narración, va pasando de la una a la otra
y a ese otro y a aquélla, deslizándose según su inclinación sin ningún ries-
go de tropezar con resistencia alguna, que sólo podría surgir del enfrenta-
miento con la densidad de las cosas concretas. ¿,Cuáles? ¿,que f'alte una
página?, ¿,Que se vaya la luz?, ¿,Que se derrumbe el sillón o la cama? Poco
probable.
73. "To what cxtent is'iclentity'a normative ideal lather than a descriptive l'eaturc ofexpericnce'?", ludith Butlcr, Gender Troublc, op. cit.. p. 16.
89
TnlÍ,q, TE eurriRO
En la quietud corporal de la lcctura, como mucho un lcvísimo temblorde la mano quc pasa la página dcjará traslucir las pcripecias dcscabelladas porlas que vuela la mente. Y en las salas oscuras del cinematógrafo, en la medialuz de los teatros, cada uno se entrega al dcleite de la ensoñación y a la emo-ción de las construcciones imaginarias, sin duda con toda su alma pero con elcuerpo modosamente ovillado en su butaca.
- ¿,Quién va'/ ¡Haga el favor de presentar su documentación!¡Identifiquese!
¿,f)espierta brutalmente de su sueño el espectador embelesado'? o másbien ¿,van de la mano ensoñación y conminación?
La idea de autoridad reenvía a orden, reglas, coacción; mientras que ladc sueño se asocia con esparcimiento, rienda suelta, libertad. En buena lógi-ca identificatoria y clasificatoria, autoridad y ensueño parecen pues incompa-tibles.
Es más: cl sueño, perteneciendo a lo íntimo, lo interior, sería un escu-do, un baluarte contra la exterioridad de la autoridad, un refugio fuera de sualcance. Mis sueños son míos y ninguna muralla, ningún encicrro, ningúnpoder me los puede arrebatar. Escribo esta última frase y me viene a la mente,en un arrebato -precisamente- de cursilería, la imagen de una figura encerradaen lo alto de la niás alta torre (plano abierto), abandonada la mano en el alféi-zar de la ventana (plano medio), levantada la mirada (plano cerrado) hacia elancho cielo donde más alto aun cruzan los pájaros (cámara subjetiva). Sucnanpisadas en el corredor y entonces el rostro (plano ccrrado), en una ligera con-tracción de pupilas, un aleteo de párpados, un estremecimiento del labio supe-rior, se va cerrando sobre su embelesamiento y ya no ostenta más que fría indi-ferencia. Imagen romántica por excelencia, hija de aquella dieciochesca ynaturalista del buen salvaje, sujcto virgen como la selva que lo vio nacer, aúnno corrompido por la civilización, preexistente a su socialización, probable-mente lleno de sueños maravillosos que la sociedad se encargará de pervertir.
Como si uno no fuera alavez productory producto de sus sueños, enun constantc movimiento de identificación, es deci¡ un vaivén de proyeccio-nes hacia figuras autoritarias, o sea dotadas de autoridad haciendo autoridad.legítimas y legitimantes. Proyecciones mentales y corporales que, interactua-das, producen la identidad esto es, la coherencia de los intercambios sociales.Ciuya aspiración sostenida a la congruencia fomenta esta práctica disciplinadade la identidad una e indivisible, clara, precisa, concisa, que no admite ni los
qt)
c¡,pilt.r l-cl 4. nr- Le lNvnNclÓN Dl. LA c't.rARTA PARlrD"'
equívocos ni las vacilaciones, portadores dc tormentas. Cuya ncccsaria pro-
clucción, es decir, la iclentificacicin. se af¿rna cn acceder al rango dc vcrdad
objetiva y científica, por cuanto rnstituyc la elabor¿rción de tipologias y taxo-
nomías. Nombrar, pucs, acto dc autoridad por cxcelcncia, es por antonomasia
cl acto fundaclor de la identidad: inaugura una serie de prácticas, rituales y no,
por las cuales uno va haciéndose lo que Llno es. Prácticas apuntaladas por un
corpus cle prohibiciones que activan una dinámica binaria excluyente y recí-
proca: túr no haces cso porquc tú eres cso / tú eres eso porquc no haces eso' o,
tú haces cso porquc no cres cso / tú no eres cso porque haces eso. Ver las con-
sabidas variaciones sobre el mismo refrán de toda la vida: "dímc con quicn
a,b,c,d... andas, y te diré quien ercs".
Identificarse con pcrsonajes, cs decir, ir prestando a una representa-
ción mcntal fundacla en categorias gcnéricas, psicológicas, fisicas y sociales,
sin pensarlo y de manera volátil, su rostrg, cuerpo y voz cs, entonccs, pcrder-
se y ubicars e a la vcz, romper barreras y erigirlas, volar por los imperativos
categóricos de la identidacl cumpliendo rigurosruncnle con sus intimaciones.
- ¿.Qué sintió usted cuantlo roduba la escena erótica
¿/e/ Ultimo tango cn Paris?
- Frío. Era invierno."Marlon Brando74.
En un foro luego de una función, a la pregunta:
- iQué siente cuando está actuando'/ contcsté: - Pues eso, que estoy
actuando.Silencio.Se me ocurrió que tal vez había sido algo abrupta y me sentí obligada
a proseguir:- Pienso cn lo que me toca hacer, en si lo estoy haciendo bien'
Mi interlocutora insistió: -¿No siente su personaje?
- No.Nuevo silencio, más denso, que quise suavizar: - Siento si estoy en
forma o no, si estoy en un buen nivel de concentración, si mi cuerpo y mi
voz responden para ejecutar lo mejor posible lo quc planeé que hiciesen
74. E,ntrcvista a Marlon Branclo , de la que siento mucho no poder dar la ref'ercncra.
9l
TRLín, TL etJrERo
para esta obra.Silencio.
Ante la perplejidad y el desconcierto que vi pasar por algunos rostroscomprendí que se había roto un hechizo. Sentí pena, frustración. Y tuve ganas dedecirlo, de una vez: ¿,por qué mantener tanta confusión?, ¿a quién le intercsa'J Esevidente que un persona.jc no se siente. Un personaje no existe ni existirá jarnás.Sólo existe un texto, palabras escritas, y una actriz que juega intelectual, emocio-nal y fisicamente con estas palabras. Es un juego. Y por supuesto, tampoco se viveun personaje. Lo que se vive es: primero descubrir este texto, dejar pasar por micuerpo y mi voz lo que me dice, lo que mc va contando. A su vez, seleccionarentre diversas variables posibles dc su interpretaciirn las connotaciones, los recn-víos quc me interesan, me seducen, me gustan, y desarrollarlos hasta donde alcan-ce; esta parte se parece al juego de las cajas chinas, mejor aun, una caja dePandora. Es el momento, para mí en todo caso, más creativo, más entretenido ymás angustiante también a veces. Luego, hace falta ordenar todo cste material,darle forma. Ahí se parece a un rompecabezas: poco a poco va aparcciendo, no elpersonaje, sino el espectáculo. Es muy agradablc esta parte: se va adquiriendocierto dominio deljuego. Por último viene el placer de ir puliendo, cuidar los aca-bados, añadir o quitar un detalle, precisar el tempo,la tonalidad general, adquirirsoltura. Ésta es la vivencia del ticmpo tle los ensayos. Y este tliálogo, este juego,no con un personaje, sino con un texto, un guión, una historia, es el material demi actuación. Finalmente llega el momento de prescntar aquel recorrido pública-mente: y es lo que estoy viviendo ahora, una fünción tras otra: la presentación deun diálogo real entre una persona real y un texto real ante personas reales, uste-des.
Pero nada dije. Sólo lo estoy escribiendo ahora. Entonces, no me atreví.Y al rcavivar en mi memoria esa anécdota, l.uclvo a sentir en el hueco del estó-mago ese cosquilleo que produce la tensión. Y sin duda, mi relato rezumatensión:me estoy defendiendo ¿,de qué? como si la obstinada confusión entre actor y per-sonaje, entre lo vivido durante la función y lo actuado para que tenga luga¡ esdeciq vida, la representación, corriera paralela a un pulso entre actor y especta-dor. confusión dcsde luego azuzada por el deseo de opacaq difuminar en la fic-ción teatral la realidad de los afectos.
No existe, ¿le atenerse a lo que hablar qttieredecir, discurso o novelu de accil¡n, sinr¡ sólo un dis-curso que dic'e la accirin y que, so pena de caer en la
c,qpirulo 4. on l¡. INVENCIoN DE LA clt;ARlA PARr,D..'
inc'oherencia o la im¡tostLrru, no clebe cleiar de decir
que n0 hace sino decir la acción.15
Pierre Bourdieu, Le sens ¡trafique.
Pero ..decir" desde luego ya es una acción, y este "discurso que dice la
acción" interactúa a su vez entre quien lo escribe y quien lo lee. En eflecto,
escritura y lectura abrcn el campo por donde circula el deseo, el que alimenta
las fantasías dcl escritor, siemprc al mismo tiempo, lector. Y por supuesto
ambos, escritor y lector, se retroalimentan en un proceso de itlentificación con
los personajes de la ficción que v¿ln escribiendo/leycndo.
Proceso de identificación que, además y sobre todo, cuaja en una pro-
yección, ya no con tal o cual personaje, sino con otra construcción irnaginaria,
otra representación, quc trasciende la acción misma de escribir/leer: el narra-
dor, ni persona ni personaje, duende o hada, ubicuo, distante, ilimitado, ingrá-
vido, engarce de la combinatoria escritor-personaje-lector'
Escritor, personaje y lcctor son limitados, es decir, dcfinidos, identifi-
cados física, social y psicológicamente. lnvolucrados cn la acción' la acción
que cuenta el relato o la acción misma de escribir y/o de leer, están imposibi-
litados para contarla: son ella. Mientras que la ex-centricidad del narrador le
otorga el estatuto de maravilloso yo global del Dios de las religiones monote-
ístas: sin pasado ni futuro, sólo presente, omnipresente, lo que viene a scr
omniausente. fuera de la historia, sin historia, es el ser absoluto que siempre es
y nunca está.
Identificarse desde luego es producir la identidad. Es llevar a cabo, de
manera permanente y reiterada, una serie de prácticas corporales y mentales,
cuando menos disciplinarias, a menudo coercitivas. No que la identidad pre-
cecliese a tales prácticas. Decirlo así presupone la existencia previa de una
identidad ideal que se alcanzaría cumpliendo con una progresión pedagógica e
identitaria. La identidad desde luego se va constituyendo a través de una prác-
tica, fisica y psicológica, pero no le preexiste: es ella. Producir la identidad es
justificarla, demostrarla, comprobarla. Y también definirla, limitarla' confor-
75. "11 n'y a pas, si I'on sait ce que parlcr veut dire, de discours (ou de rornan) d'ac-
tion: il n'y a qu'un discours qui dit I'action et qui, sous pcine de tomber dans I'incohérence ou
I'imposture, ne doit pas cesser de dire qu'il ne fait que dire I'action". P. Bourdieu, Le sens pra'
tiqtte. op. cit.. p. 57.
9392
T,qLi,q, rE eulERo
rnarla. Y en fin, asumirla, defenderla, qucrcrla. Ahora bicn: idcntificarse conv¿rrios personajcs desata la fantasía de rnúltiples identidades; idcntilicarse conel narrador fomenta la ficción de una identidad global e ilimitada. Son proce-sos gozosos, lúdicos, que comparten un mismo placer: el de la transgrcsión de
la identidad única, preceptiva y finita.
Ahora bien: ocurre quc un teatro programa la adaptación escénica dcun texto que fuera tan golosamcntc leido.
Un teatro hoy en día es un lugar cerrado, a donde no llegan ni la luzni el calor del sol, ni los ruidos de la callc. Al pcnctrar en él fuera de las horasde función apremia una sensación de frialdad dc oquedad. Una luz mortecina(laluz de los ensayos) alumbra débilmcnte un cspacio negro, alguna que otrabambalina colgando tristemente, palos y cajones, algún trasto viejo y dcsluci-do, paneles de madera pintada, hileras de butacas vacías... ¿,Adónde sc ha idola magia que, por la noche, convertirá todo esto en lagos, bosques, calles,casas, balcones y pórticos? Por supuesto que, a la hora de la función, los recur-sos sofisticados de las instalaciones electroacústicas estarán funcionando para
arropar de luces y sonidos todo el tinglado. Pero un espectáculo Sonido y Luzno constituye un hecho teatral, que siguc siendo, como tan bellamente lo defi-nió Lope de Vega, "dos actores y una pasión". Desde luego, sin las estructurasde significación compartidas por quienes producen juntos el hecho teatral,aquí no pasa nada.
Una noche, pues, el lector se sienta en una butaca lleno de expectati-va. Comienza la función y, en lugar del placer aguardado, pronto le afecta unasensación cada vez más irritante de desplazamiento, de invasión, de efracción.Se diría que, con medios potentes, la representación teatral viniera a arrebataral entonces lector y ahora espectador un espacio que fuera íntimamente suyo yen el que se había desenvuelto con toda libertad.
En la lectura, los dedos no palpaban sino una hoja de papel, los ojosno veían sino garabatitos negros, no había olores ni sabores ni sonidos, con locual todos eran posibles. La propia abstracción de la palabra escrita abría elcaudal de la fantasmagoría. Mientras que, ahora, los personajes encarnadosdefraudan, su densidad corporal -la del actor- opaca su plasticidad literaria. Enverdad ¿,quién no ha experimentado estrechez, pequeñez al ver plasmadas sus
fantasias en espacios, objetos y cuerpos concretos cuya finitud zanja las otro-ra sucesivas y saltarinas proyecciones, provocando una insondablefrustra ción?
El reparto es excelente, la escenografia maravillosa, las luces estupen-
94
C,qPiTUIO 4. UN IR INVI,NCION DI] LA ('UARTA PARI]D...
clas, los trajes magníficos, pero ... ce n'e,\t put qa16.
E,ntonces. arrellanánclose en su butaca atcrciopelada, quieto en la
penumbra de la sala, parapetado dctrás de la cuarta pared, cl espectador moder-
no, .on ojos entornados hacia lo inefable, se susurra a si mismo, refiriéndose
al actor: "Es que no actúa, vive". Declaración cuando menos ambigua, y cier-
talnente incohcrentc literalmente hablando, cuyo énf-asis no obstante expresa
sin tapujos la vehemencia del deseo. I)eseo de proyectarse en un actor imagi-
nario al qut: se atribuye, en forma tanto más insistente cuanto fantasmática e
inconsciente, capacidades propiamente sobrehumanas: vivir mil vidas' experi-
mentar mil pasiones, rebasar los límites de la unicidad del ser y alcanzar al
infinito.
..En cl mundo", la coacción social, interiorizada como afirmación
de la propia personaliclad, vigila y castiga los intentos de rebasar, despla-
zar. modificar, emborronar los trazos que delimitan los contornos dc la
identidacl, social, genérica, profesional, sexllal, nacional, etcétera. En el
mundo. uno debe ser uno, todo uno y nada más que uno. Y no debe actuar
sino lo que corresponde a las de-finiciones sucesivas que, en interacción
con las actuaciones cle los demás, constituyen la trama dc la comunicación
social y la urdimbre de la identidacl individual. Pasarse de la raya puede
ser deseado, pero es siempre arriesgado, a veces peligroso, a menudo cas-
tigado.Entonces. calificar la actuación teatral de múltiples desdobla-
mientos de la personalidad es arrimar al actor, desaparecido como tal, los
deseos de vivir fantasmáticamente y gozar por reflejo emociones peligro-
sas, excitantes, infinitas, excepcionales... y prohibidas. La fragmentación
ontológica del actor no tiene desperdicio para el espectador. Por un lado'
da cabida a su angustia -su deseo- de varias identidades, varias vidas,
varios cuerpos. Pero también y al mismo tiempo le confbrta en su deber
de coherencia interna, de identidad propia. La plasticidad ontológica del
actor (un ser capaz {e ser mil seres) autentifica, como se hace de un cua-
<lro, las vivencias emocionales del espectador, a la vez que sostiene su
necesidad de pensarse acabado, taponado, cerrado. Pues el disfraz, el anti-
76. Litera¡nentc. no cs eso. Exprcsión que signit'ica quc falta algo, que cs insuficien-
tc, quc no llega a cuajar, a colmar. Sc puedc traducir por: no funciona, pero entonces se pierde
la prescncia d.l "ero';, el "eso" de la cstructura tieucliana dcl inconsciente, que aqui es particu-
larmente pertinente.
95
T,tlÍn, TE eultrRo
fhz, son tanto la transgresión del imperativo del "yo" cartesiano cuanto surcafirmación deslumbrante.
Finalmente, la cuarta pared pone al actor cn el lugar gcométri-co de una dinámica triangular del deseo en la producción del hechoteatral, que se podría figurar dibujando dos triángulos enlazaclos. Elprimero representaría la trinidad autor/personaje/actor y el segunclo, eltrinomio personaje/actor/espectador. correspondiendo cacla uno a unmomento del hecho teatral y ligados entrc sí, su secuencia lo proclu-cen.
El punto de engarce es el actor. Siempre presente como signifi-cante de la relación autor/pcrsonaje/espectador, y a su vez sujeto/obje-to de la dinámica de los deseos entrelazados autor/actor y actor/espec-tador, es aquél cuyo cucrpo sostienc la articulación del deseo entrepensar y concebir por una parte y, por otra, recibir y reflejar en lamirada la criatura que entonces accede a la vida, a la esencia clel ser.Se ha vuelto ícono. signo que concentra ahora podercs fantasmáticos,el de los personajes que actúan la ficción y también el del "discursoque dice la acción", o sea el del narrador. Poder de producir la identi-dad y a su vez rebasarla: es el poder de Dios.
La cuarta pared ha hecho del actor, pues, un objeto al que seatribuye poderes mágicos, un fetiche; cuya suerte, como bien sc sabe,no siendo más que un objeto, es la de poder caer en un segundo de lacumbre de la adoración a la basura de lo inservible, desde luego la deno pocos actores. Quienes, aparentemente dueños del espacio y de lapalabra, deben no obstantc activar imperiosamente este cruce dedeseos tanto más ardientes cuanto esfbrzadamente enmascarados.reprimidos, ocultados, negados por espectadores que, físicamentecoaccionados, no admiten en cambio límite alguno al ejcrcicio de supoder simbólico sobre ellos. E,l actor que resista al encliosamiento, biense estrellará contra la cuarta pared, bien la destrozará tirando un baldede agua fría. Y a un espectador recalentado por procuración, no le gus-tará.
La palabra, )) más aun el re/rán, el ¡troverbio,y toclas las .formas de expresión eslereoti¡tqdus orituale.s (...) encierrun ciertu pretensión u la autori-clad simbólica como poder socialmente rec:onocido
cr¡rpilut.O 4. o¡ l,q INVENCII()N Dtl l-A ('tJARTA PAI{lif )...
tle im¡toner cierfa visión tlel mttndo soe:iul, e,s tlecir,
tle la,s tlit,i,siones clel muntlo ,sr¡r'ial.17
Pierre Bourdieu, Ce que purler veut clire.
E,l contr¿rto social no es universal. sino selectivo. Desdc str inicio, en
efecto, quedan cxcluidos de la universalidad republicana y dcmocrática las
mujcres, los niños, los negros, los indios, los extranjeros, por no citar a más.
Ill rnismo ímpetu con que proclama a todos libres e iguales cntre sí lo impul-sa a fundar la necesidad dc' separar la hicrba buena de la cir"rdadanía dc la ciz.a-
ña de la aclministración dc poblacionesT8, ya que requicrc un individuo, libre
ciertamcnte, pero sobre todo identificado e iclcntificablc. De mancra que ccha
a andar una rnaquinaria de producción de la identidad cuya cncomienda es
doble.
L-a primera scrá la dc cstableccr las categorías productoras de identi-
dad. Identidad, de acucrdo. pcro ¿,cuál'?, ¿,cómg discernirla'1, ¿,definirla'/A vcr: las mujeres, por ejemplo. ntt son ciudadanas porquc no son
hombres. llorrrbres. sí lo son los extranjer()s. pcro ntl son nltcionalcs. Y ¿losindios, cntonce s'l ah, es quc ntl son blancos. Tanlpoco los ncgros, y acletnás son
esclavos. Y los niños, pucs les lalta cdad. Y así sucesivanrcnte: bastará enton-
ces con mostrar Ia adecuada pertencncia (scxual, nacional, racial, etcétcra)
para acccder a la ciudadania. En rcalidad. sc va conformando una colnbinato-
ria que, funcionando en ncgativo, cclloca a cada cual a la izquierda o la dere-
cha del Contrato Soci¿rl. E,ste podcr de scnteuc:iar cs lo que transmuta un méto-
do de clasificación cn criterios clc identidad. flritcrios clue pucden ser amplia-
dos, caducar, ser sustitnidos por otros, sin que sc altere la ingeniería de su
gcneración.
7T."Lc ntot. ou ¿'r firrtiori le clicton. lc plovcrbc. ct toutcs lcs lbntres d'cxpression sló-
ri'otypécs ou ritucllcs sont tlcs progranrmcs clc pcrceptiorr ct les dillércntcs stralógics, plus ou
ntoins rilualisóes, dc la lutte syrnbolique clc tolrs les jours. tout comlttc lcs grands rituels collcc-
tif.s clc non-riu¿rtion ou. plus clailcrlcnt encolc, les alliontcmcnts dc la lutte proprcrnent politi-que, cnl'crnrent unc ccrtainc prótcntion ii I'autorité synrbolique colrlnc pottvoir socialcnlcnt
reconnLr tl'irlposcr unc certainc vision clu nrotrcle social, c'est ¿i dirc, des divisiorls du trlonde
social"- Picrrc Bourdicu, ('e clttc parlcr vcttt tlilc..op. cil. pp. 100-101.
78. Para la nociónde antinistracitin dc poblacir.lncs. r'cl Andt'ós Citlerrcro. Thc atlnli-
tristratitlr ol- clonrinatc ol po¡rulltion under a rcgirnc ol'citizcnship. Oxlorcl LJnivcl'sitv Plcss.
Ncri Delhi L-ondon. i9()7.96
9,-
TRIÍn, TIr eurERC)
Resuelta la cuestión de ¿,qué es la idcntidad?, de inmediato surge una
nueva pregunta: la de ¿,cómo se producc tal o cual identidad'/ Producir en el
doble sentido de elaborar, procurar una idcntidad pero también y al rnisnrotiempo, de exhibirla, manifestarla.
Para cxtirpar las idolatrías dcl cuerpo social, la Santa lnquisición tra-bajaba los cucrpos individuales. Manejando un sistema de encuesta basado en
el interrogatorio minucioso y sistemático, escudriñaba, rastrillaba con el fin cle
reconocer las falsas creencias entre las verdader¿rs y, despejadas las segundas,
destruir las primeras. La máquina de producción de la verdad de la que el tor-mento y la ordalía eran las manifestaciones rnás gráficas, arrancaba de los
cucrpos individuales, como del cuerpo social, su impostura. La fe verdadera
aparecía resplandeciente toda vcz que el cuerpo estrujado, hurgado, zarandea-
do, horadado, vomitaba por fin la negrura, la mentira, el embustc quc la cncu-bría, desvirtuaba, ahogaba.
Clon el contrato social, hace tiernpo quc la Santa Inquisición ha sidodesplazada y no cs más que un recuerdo, cuyo método sin cmbargo, moderni-zado desde luego, ha conservado su vigencia. Por supucsto quc ni la vcrdad nila autoridad emanan ya de Dios sino del exAmcn objetivo y cientifico de lanaturalcza y, en particular, dc su más noble vástago: cl cuerpo humano. Clon locual, todo un ejército de profesionales del conocimiento desde ahora en ade-lante se encargará de examinar, observar, cernir los cuerpos, con el fin cle esta-
blecer las correlaciones correspondientes a la producción de su verdad fisio-lógica y psicológica. La idca de una debida concatenación entre atributos fisi-cos, características psicológicas e identidad no es ciertamente decirnonónica.aunque, sin duda, florezca en cl siglo XIX como nunca anteriormente.Conocer y rcconocer, recopilar, clasificar, ordenar los signos corporales, incor-porados, quc conduzcan a dictaminar sobre la pertenencia genérica, nacional,racial, inscrita en cada cuerpo. permitc cntonces establecer su identidad.
El tcatro naturalista aporta, por slrpucsto, su contribución a la prodr-tc-
ción dc esas "configuracioncs culturales de unidadcs causales (...) regular-
mente asumidas como naturales y necesarias" (Butler)79.Hasta el siglo XVIII, los actorcs elegían y costeaban su vestuario.
Elección que en absoluto procuraba significar, social, psicológica o histórica-mente al personaje, como hoy en día. Para Mademoiselle Clairon o Monsieur
cnpitultl 4. ul, t-¡. INVIIN('loN DU t-A c'l.rAfL'l A PARIIt)"'
Dubois por cjemplo, desde luego quc sólo import¿rba un trajc quc permiticsc
el niejor lucimiento de su figura y potenciara al máxilno su capacidad de
seducción. Es más, la gracia en el saber vestir se valoraba' se comentaba, en
una palabra contaba cntre las cualidades que legítimamente se podia exigir a
un ¿lctor, y ninguno escatimaba cl dincro a sabicndas de que los gastos econó-
micos inmetJiatamentc se rcvertirían cn capital simbólico' La noción misma de
necesaria identificación social, psicológica e histórica dc un personaje, senci-
llamcnte no existia. No se la plantcaba nadic: ni actores, ni ¿rutores, ni direc-
tores. ni cspectadorcs.Mientras que, ahora, cl concepto clavc es la verosimilitud que se funda
en la lógica idcntificatoria. Los pcrsonajes deben ser reconocibles de acuerdo
con las normas idcntitarias de su profesión, su clase social, su carácter, Su
género, etcótera. Las continuidades conccptuales elaboradas por las cicncias
(anatornía y caracterología, pcro también criminología y psiquiatría) entre
caractcrísticas físicas e idcntidades presiden la elaboración dc personajcs' La
ancha frente ,la nariz larga y fina, o chata, la b¿rrbilla cuadrada, los ojos peque-
ños y hundidos, los almendrados elcétera, son otras tantas normas descriptivas
que permiten reconocer sin temor a cquivocarse al hombre inteligente, al sen-
sitivo. al obstinado, al sensual, al vivcl, al soñador, etcétera. Y cl teatro dcbc
prescntar, desde lucgo de manera performativa, las correlaciones establecidas
entrc la configuración fisica y Ia psicológica: el gordo bonachón, el flaco atra-
biliario, cl rubicundo de una pieza, el pálido retorcido, etcétera. De mancra
más tajante aun, a tal sexo biológico corresponde sólo y exclusivamente un
género, cs decir, un vestuario, gestos, mímicas, tirnbre de voz, y trastocar dicha
correspondencia está formalmente prohibido-
Adiós príncipes y princesas de fantasía, adiós países imaginarios,
acliós duendes y hadas, adiós encantamientos y brujerias, adiós sobre todo
personalidades equívocas, mitad humanas, mitad animales, rnitad hom-
bres, mitad mujeres, mitad terrestres, mitad celestiales, que abundaban en
el teatro isabelino, en el tcatro del Siglo de Oro español, y que todavía se
encuentran en Marivaux y Mozart. El teatro ahora presenta y rcpresenta
personajes cuyos cuerpos únicos, acabados y clasificados, se ofrecen
como objetos dc estudio, cie cuidados, de observación, de deseo y de pla-
ccr a quienes, sujetos de la acción de objetivar, sc reconocen mutuantente
libres e igualcs entre sí. Y si el contrato social es el locus donde se plas-
ma la asunción política del t:ogito,la cuarta pared desde luego prolonga
esta ficción.
9u
79. .ludith Bufler, Gantlat' Tn¡ttblc, op. cit.. pp. 137- l3fi
Talin, TL eurFtRo
Instituye al público en sujcto que observa a actorcs objetivados. Entórminos de contrato social, la cuarta pared agencia la pucsta en escena de losciudadanos, libres e iguales entre sí, ubicaclos frente a los que, como corres-ponde a los inferiores, no pueclen mirarles a la cara. En términos de género, elpúblico es masculino y los actores femeninos. En tórminos lacanianos, en fin,la cuarta pared coloca a los espcctadores e n la posición de tener el falo, y a lclsactores de ambos sexos, cn la posición de ser el falo, es decir, de ..urantener
elpoder de rcflcjar o reprcsentar la 'realidacl'de las posiciones autofundadas delsujeto masculino, poder que, de ser retirado, puede romper las ilusiones fun_dadoras" de dicha posiciónS0. E,scenario y patio de butacas cobran sentido eluno para el otro articulados por La Lcy del padre. Sentido que se reviertc alacto teatral, aljuego: sentido deljuego y orden simbólico .on unu sola y mismacosa.
En este sentido, la propuesta de Brecht -siendo él resueltamenteopuesto al teatro naturalista y teórico de su neccsaria y saluclablc clesaparición-de sustituir el placer del abandono, dc la ignorancia ritual, dcl vivir por procu-ración peripecias emocionales intensas, por el gusto de la distancia inteligen_te, el delcitc de la potencia cogn'scitiva, no constituyc ninguna ruptura. Másbien, abogar por el espectador-que-fuma-puro lleva la clinámica su.icto/objetohasta sus últimas consecuencias, culminanclo la realización del proyecto. conla cuarta pared el teatro concentra la repetición dc la escena primitiva de laconstitución del sujeto: que cl espectaclor cómodamentc enfundado cn su buta_ca en imaginación se entregue o sc distancie, en ambos casos es la reprcsenta-ción dc sí mismo en sujeto onrniscicntc , juez, comprador/ consumidor, que severifica.
Para terminar: al cabo de una confercncia dontle había estatlo expo_niendo las idcas contenidas en el capítulo llI de estc libro, se me acercó unachica para f'elicitarme. Y concluyó, radiante: "lré a ver tu obra porque, aclemásde ser actriz, eres intcligentc". Declaración cuyo inciso, pesc a su tono hala_gadoq pese incluso al énfasis puesto en cierta complicidad con el contenido clcmi ponencia. me clejo pensativa.
80. "Wornen are said to 'be' the Phallus in the sense that they maintain thc power torcflcct or reprcsent thc 'rcality'of thc self'-grouncling postures of the masculine sub¡ect. a powcrwhich. if withdrawn. worrld break Lrp thc founclational illusions o1'thc mascr-rlinc sub.ject posi-lron.". .luciith Butler. Clender Trouble, op. cit., p. 4-5.
l(x)
c';rpirulcl 4. un l,r INVENCION DE LA C'tJAItl'A PARIiI)...
Lo comenté con varias personas cuyas reaccioncs todas discurricron
por una sola línea: la que va desde enarcar las cejas dando a cntendcr el "hay
que ver" o cl "cómo son" de la indignación hasta cl fruncido de labios del
"¡,quó le vamos haccr?" de la resignación ante un hccho insoslayable. Lo cual
me puso a pensar un poquito más: ¿,por qué no se admiraba nadie d(] esa fbr-
mulación'1, ¿por quó a todos les parccía tan normal? Lamentable, desde luego,
pcro absolutamente espcrable y esperado. Sí, cavilaba, parece scr que para
todo el mundo es así: yo soy intcligentc ¿r pesar de ser acfriz.Y nuevamente, ahora que estoy escribiendo, me llegan a rachas
comenlarios percntorios, afirmaciones pomposas, considcracioncs sabihondas
clue todas concluyen en lo ntismo: que un actor, a más tonto mejor. Cuán lcjos
cstamos ¡Jes Métnoit.e,y secreÍs del l4 de diciembre de ll72: "Dc memoria de
hombre. nunca se habia visto nada igual: tiene la más hermosa figura, la mirs
noblc, la rnás teatral; el más encantador sonido dc voz; una inteligencia prodi-
grosa"8t. ¿,Quión? Frangoise Raucourt, actriz de la Conédie Frang'uist'.
¿',Será que la objetivación esté tan acabada, tan consumada que actor-
inteligente ya es un contrasentido, un barbarismo estridcnte en cl vocabulario
teatral contemporánco'/ Tal vez, incluso, ¿una quimcra, un dragón, ltn unicor-
nio. cn una palabra un ser qlle no puede ser: es decir, unn "mujer"'/
Lu imagen no se o.fi'er:e en el momento en
que c'ulminu lu imuginuc'it'trt sino en el mt¡nten-to en que se ulteru. La imugen sitnttlu lu pre-senr:ia tle Pierre, lo imaginttci(tn vu u stt
(n(u(nll'(). Tt'ncr ttnu intttgt'n (.\ t(ttttnciut'uintuginar.S2
Michel Foucault, Dits ef Écrit,s.
Bl. "De mémoire d'hornme, on n'a rien vu de parcil; elle a a figure la plus bellc, la
plus ¡oble, la plus thóátrale; lc son de la voix le plus enchanteur; une intelligencc prodigieusc".
cita<lo por Maric-Jo Bonnct in Le,s relutions umoureuses cntre las.ftmntc.s, op. cit., p. 162.
82. "Llimage ne s'oflic pas au moment oü culmine I'imagination mais au monrent oü
elle s'altdre. Limage mimc la prósence dc Pierre, I'imagination va á sa rcnconfre Avoir ttnc
inrage. c'cst rerloncer á imaginer". M. Foucault^ Dits ef ccrits. ed. Gallintard-n.r.f. 1994. p. ll-5.
l0l
Tnr.Ín, Tn erJrr,RO
L¿r cuarta pared, al igual quc el cristal que protege dcl fiío a ras pros-titttt¿ts dc Amsterdam y dc Hamburgo, convicrte er los espcctadores cn t)ot)(yr,\avcrgorrzados y a los actorcs en exhibicionistas vcrgonzosos. Avergonzatlos yvergonzosos ya quc hasta la fecha no hay, quc yo scpa, tcatro que haya insta-lado, entre el patio de butacas y cl esccnario, el espcjo trucaclo de los burtlclespor donde los mironcs conternplan, a sus anchas y sin ser vistos, lo que puedasuceder al otro lado. Desde luego, es una pared imaginaria, una ficción com-partida, cuya rcalidad dcscansa en una disciplina corporal rigurosamentc prac-ticada por actorcs y espectadores qlle lia afinado una etiqueta.
con un horario de acceso a la sala cada vez más estricto, el br-renespectador, el cspectador culto, educado, es aquél que llega puntual, mira elespectáculo soscgadamcnte, sin filoverse (ni en ni de) su asiento, y exprcsa suaprobaciórr -o desaprobación- curnplicndo los gestos codificatlos para talmenester y cn los momentos adccuados. Clómoclamcnte sentado se lnanticnequicto y callado y, si la lcctura todavía exige del lcctor que vaya pasando laspáginas, la rcgla del cspect:rdor moderrro es la de la no intervención absolutaen una función, que se ha vuelto cada vcz más representación. Los actores, porsu parte, también han perdido libertad de acción: dcben atenerse al texto clellibreto exclusivamente, y a los movimientos y mímicas pre-cstablccidos, pre-vistos para el personaje que les toca rcprescntar. Las improvisaciones dclmomcnto, poco confiables, no son recomendables, y la relación directa, losintercambios obviamente fuera de libreto entre sala y escenario, cn el caso dedarse, tan sólo indican el despiste o la ordinariez de quienes todavía se atreven,prontamente acallados por la reprobación universal.
El placcr dc salir ¿l escena, dc estar cn la luz, dc proyectar la voz y lasvoces, no se cstila, e s de muy mal gusto. El autosacrif icio queda bien. Hay quesufi'ir para ser actor, y trabajar ahor¿r una disciplina corporal, vocal y psicoló-gica de dencgación. controlar, ante todo, la mirada, que debe imperativanren-te clavarse en los ojos del compañero, en un objcto prcciso o bien, errática,perderse hacia e I infinito, o sca, dar por scntado que no hay cuerpo alguno ocr_r-pando las butacas. A su vez. cn un acLlerdo tácito, los espectaclores actúan suausencia ficticia. Aprender a darsc por ausentc o los usos y bucnas costum-bres del espectador entcndido: no nrovimiento, no ruido, no hablar, no tocar,sólo mirar. comportarsc con decencia, como en los espectáculos pornos donclehablar con los actores. y mirs aun intentar tocarlos, significa inmediatamentecl cscándalo, la ruptura estruendosa c infamante dc las rcglas clel jucgo. Sólocl saludo, al mismo ticmpo que inclica cl final de la función también da la scñal
I0l
c,qpíluLtl 4. on L,q INvlnctriN DE LA ('tiARlA PARtiI)"'
clel cambio cle esta representación: actores y cspectadorcs manifiestan cnton-
ces el reconocimiento cle su presencia que sc agradccen mutuamentc, los unos
inclinándose y los otros batiendo palmas.
Lacuartapare{pues'exacerbaparalosactoreselartedeprovocarlaexcitación, el placer sádico, histérico, de negar su satisf-acción; y, para cl espec-
taclor. el arte dcl disimulo, amen dcl placer masoquista de la contención'
Dominar sus instintos con la razon.el salvajismo con la civilización, los ímpe-
tus cle la naturaleza con la formalidad cle los bucnos modales, ¿,no es ést¿r la
quintaesencia de la constitución del sujeto-ciudadano?
Wry,ettr.mirón,..elquesinjugarprescnciaunapartidadejuego''dicccl diccionario, es el que goza por procuración, el quc no se compromcte'
Actitud de dcs-compromiso para con el espectáculo prescnciado quc
es, clcsdc lucgo, la condición neccsaria y suficicntc del placer cn las salas oscu-
ras dcl cineÁat(rgrafb. En efecto, cn la pantalla, normal, cincmascópica o
gigante, "n
n"grol blanco o ¿r colorcs, sólo clesfilan irnágcnes y nada más que
i*1g"n"r, y la cinta puedc scr rcbobinada y reproyectada rigurosamcntc idón-
tica a sí misma para su cons[rmo visual, a no scr que cl proycctor sc estropee,
que sc vaya la luz o que el operaclor haya ido a tomarse una copa' Nada más'^
La prcsencia o ¿ruscncia clc espectadores tan sólo influye cn la renta-
bilización cconómica dc un producto acabado, no altera en nada su produc-
ción. El espectador de cine es un consurnidor dc imágcnes fabricadas en un
tiempo dilcriclo al dc su prcsentación. sin é1. Imágenes que desde luego abren
cl caudal de proyecciones imaginarias <Jeleitables quc, sin embargo dc sn
potencia, no inte.fieren en nada en esta historia. Una sala entera puedc derra-
mar lágrimas, clestcrnillarse cle la risa, e strcmecersc dc espanto o gritar de ale-
gría sii que se moclifique en lo mirs mínimo, ni el cspcctáculo -a sabcr la cinta
filmada y sus protagonistas- ni tampoco y mucho menos la lunción. Porque, si
bien la vida privada de las estrellas dc cine cs objeto de una considerable publi-
cidacl, su trabajo, cn cambio, ha siclo fotografiado de una vez pflra sicmpre
entre los ffluros protectores dc los platós y, a diferencia de los actores de tca-
tro, no actÚtan en Público.
con toclo, la cuarta paretl y el cincmatógrafo se invcntau al mismo
tiempo y todo parece indicar que, desde el primer momento, son cfectivamen-
te hermanos: se pareccn, se copian, se alimentan el uno de la otra, y a la vcz
inseparablcs y rivales encarnizaclos se enzarzan cn una relación de antor-odio,
de atracción-repudio, unidos por un vínculo indisoluble y mortal. En un primer
103
Tnt.Ín, TE eurERo
mor-nento el teatro, como corresponde al mayor, ni hace caso clc la llegada cleesc bebito torpe y mudo. Más adelante, ya sabiendo hablar, el cinc no atina aencontrar su propio camino sino que, corno correspondc a toclo hermanomcnor, fascinado por el grande, se csfuerza en remeclarlo de la mejor maneraposible. como sucle sucedcr el mayor, halagado al ticmpo que irritado, ponebuena cara al mal tiempo con cierta condesccnclencia mitigada de nerviosis-nro. Entonces, como a vcces succde, el mcnor que ha comido nrucho colacacldc pcqucño se revela ahora corno Lrn muy vigoroso y aud,az conquistador depúrblico y, la tortilla se da la vuelta: es cl mayor ahora quc. desespcradamente,intenta parecersc a su hermano mcnor. tjn ef'ecto, fascinaclo por cl éxito delcinematógrafo, el teatro se afana en fabricar imágenes. Al punto que proclu-cirlas se ha vuelto una obsesión por parte cle no pocos directores teatralcs y queson evocadas conro primer critcrio dc evaluación del placer, cle la substancia,del interés de un espect¿iculo teatral, por no pocos críticos prol'esionales.
Sin ernbargo, no obstantc hablar de imáge,es, no las hay. No. No sonimágencs. Son gentc, en un tiempo rcal, cn rn cspacio rcar. Tan prescntes quccs su ausencia lo que, incxcus¿rblcnrente, la cuarta pared rnanda simular. En suafán por accrcar el hecho teatral a la expcriencia literaria, o cincnratográfica,est¿r cuarta pared rncnosprccia dcl teatro el quc sea uu cspcctáculo vivo. unintercambio irrepetible entre gentcs concrctas, cn un tienrpo y espacio cleter-minados, y mucla los nrutuos recnví.s, proycccioncs, fantasías, af-ectos porclo^dc circula el desco, cn un penoso c-iercicio clc autoconlr.l.
Pero, a dif'ercncia del protagonista de ra nove la o clc la película, cl actorcn el tcatro sicnrpre pucdc rnorir. Tarnbión cl espcctaclor, sin cuya prcscncianucvamentc, no hay tcatro. Y cabe cntonces preguntarse. con rigor y pasión¿,cónro descar, crirro crccr incluso ¡rosiblc obviar csta rcaliclacl'J
Arlc 'ivr, cl tcatro intcgra la prcsencia clc la ntuertc posible.lrs tanrbión el cspacio/tiempo dc la irnaginación.
CAPITU LO 5
DE CÓMO LLE,GUÉ N COMPRENDER QUE,PE,SE, A LAS APARIENCIAS, EL DESE,O DE..SE,R ACTRIZ'' Y EL DE "ACTUAR EN UN
ESCE,NARIO'' NO SON UN SOLO Y MISMODE,S EO
Y el reto tle uno subt'ersión tle lo 'simbólic't¡
resitle ¡trecisumenle en el het'ho tle no prtrle r s(r l)re-determinutlu, pretle/'initlu' de ¡terlenec'er ttl t¡nlen dc
I o i t'r'e pre.s utl ttl¡l t -..8 3
Franqoise Clollin, P¡¡élicu .t' pttlílicu, tt ltts lartgttuf a't
sexttudo,s de l¿t t't'a'ttt'ión.
Descle los años 70 proliferan espectáculos cuya particularidad cs
la dc su dcciclitla ferninicl¿rcl: son de mujercs, trlu-icrcs L'n cscL'll¿l y exclusi-
v¿'ncntc ellas. Un indLrdablc acontccirnicnto. cn un cspacio -el teatral- clue
nos habi¿r acostumbrado a una prcsr-llcia varonil ¿rbrttmadoralTcnte supe-
rior, bajo todo concepto pero tambiórl cn nitncro. a la rnuicril. Agrtas arri-
b¿r cle la puesta "n ""."no
clel c'icrcicio clel pocler patriarcal al rrnísontl del
conf,inanriento por la sociedacl cle los hcrtnanos (PatcrmanS4) de la cucs-
ti(rn tlc la clominación masculina cn cl ántbito clc lo privado. dc lo rro polí-
tico ni histórico. cle lo natural, hc aquí qttc las actrices' hacietrcltl clc tripas
corazón, ocup¿'ilr el espacio público/masculino dc la indivicltralidatl, la
libcrt¿rcl. la igualclad, la razón y, al unísono ahora dcl lcma f-cminista: "lcr
pcrsonal cs político", lo articulall con cl nrundo privado/f'cmenino de los
alcctos, cmocioncs, cfi¡siones. Estas tnttjeres solitarias' solas coltto sc
dice cle la-que-no-tiene-marido. "stllteras", sttcltas cncinla clcl csccnario'
dcsactivan la clivisitin "natural" entre f-ctncnino-privado y ntascttlino-
ll3. l-rangoise C'olljn. lro¿;¡l¿.¿ t .r polílitu. o lo.s lt'ngrtui.L',t ,r¿'.¡¿/rrrlr¡,s tlt' ltt t rtuL ii¡n. ct't
t,.4 ('ONJUR,q Dt.t, OLI:tD0, editacl. por Ni*'cs Albe. y Ma Ángclcs Mill¿rn, lceri¿ cclilorial"
Zaragoza. l9t)7.f('1. Vcr nollt 6'1. p. tX).
I05I0-1
TRIÍn, TL eLJrtrtro
prhblico y, proclamando el caráctcrpolítico de los derechos cle los hombressobrc las rnujcres, actúlan y rcprescntan cl acabose del contrato social.
Pero por su mala fortuna, la emancipación del contrato social prontose topa con el escollo de la identidad f-emenina. Acaso ¿,pueclc una mujer, cornomuicr, siendo mujcr, emanciparse de lzr prescncia simbólica masculina'/¿,Existe la mujcr en si'/ Es más: si bien, al igual que las prostitutas, mujerespúblicas por rnetonimia por no pclteneccr legalmente a ningún hombre y que,por consiguicnte, deberían dc gozar de libertad. igualdacl etcétera, cuanclo enrealidad son sólidamente mantenidas a la raya cle la privacidacl por el chulo, elalguacil y el cliente, las actrices, siendo doblemente "mujcr", tanto cn la .,pri-
vacidad" del cscenario protegido por la cuarta pared cuanto para con el públi-co, "mujermujer", no salen de entre basticlorcs sino enmarc¿rdas por la Ley clelPadre, la lcy del desco rnascnlino, la lcy cle lahetcrosexualidad, ¿,cómo enton-ces encaminar la reprcsentacitln, la suya, hacia la de un sujeto univcrsal mujer,/
Precis¿rdas dc sortear la contingencia de una feminidad anclada en suhistoria, en stls historias, cicrtas cxperienciers te¿rtrales incorporan la clistinción"entre sexo y gónero que asume Ia rcalidad ontológica, discrcta y anterior deun'sexo'quc se rchacc en nombre de la Ley, cs decir, quc se transforma pos-teriormentc en 'géncro"'(Butle¡¡85' si el "género", construcción social some-tida a los avatarcs de las diversidades de cultura, ile clase , cie tiempo y de espa-cio nos diferencia, incluso nos puedc separar, el cuerpo y su "sexo", común atodas, nos reúnc y nos trasciende, nos hacc "una". La representación del suje-to universal femenino culmina, pues, en cl conccpto esencialista de la univcr-salidad de su cuerpo.
Además cle tencr el delecto de la recaída cn la afirmación del sujekrúnico y omnisciente en cl mismo nromento de su ncgación perfonnativa, pucs,y de nucvo cito a Judith Butleq "csta narrativa clc la aclquisición clel gónerorequierc cierto ordenamiento temporal de los acontccimientos que ¿lsume unnarrador en condición dc'conocer'a la vcz lo que hay antcs o dcspuós clc la
iJ5. "RLlbin'.s essay renrains committcd to a distinction bctween scx ancl gendcr rvhichassumcs the discrctc and prior ontological reality of a 'sex'rvhich is tlonc over in the n¿l¡.r.rc ofthc li¡w. that is, trar-rslornrccl subseclucntly into 'gcncler'. This narrativc ol gcnclcr acquisitiontct¡ttircs a ccrtain tetnporal ordering ol'evcnts which assumes that thc narrator is in some posi-t¡on 1o 'know'both what is bclbre ancl aftcr the law". .ludith Butlcr. Gender hrnthlc, op. .it., p.1.t
I06
c'¡,pi'lt.rt-o 5. tln cÓl'tt) t.l-trciLJIl A ('oMPRl-.NDI1l{"'
ley", esta reprcsentación vr¡elve a cerrar el círculo, viciostl desdc lucgo, de la
identidad imposiblc.
Las actrices dcben aparccer en el tcatro en su desnudezu6 f'undadora dc
su inviolable identidacl. Al clesnudo ¿,cónro no'/, pero ptlras e intocables. frías
cstatuas marmórcas o ninfirs dc los bosques, cuerpos al n¿rtural' cs decir. ni
deseables ni deseantes. Pucsto que cl desco (masculino) cs por definición rtna
violencia contra naturale za ( f'cmenina) cuya ptlrcza (f'cmerrina) l-ra sido pcrvor-
tida por la cultura (masculina). Sienclo su "gónero" fundado por la amcn¿rza dcl
desco tnasculino, la reprcsentación clel sujeto "rnujer" persigue la natur¿iliza-
ción, por oposición a civilización, de su "sexo", con cximirlo del desco. irrr¡re-
lido a no ser más que el cleseo de la muerte. Mucrte dcl desco "nrascttlino'" 1-lor
supuesto, pero también lógicarnente dcl f-ernenino, esc oscuro dcseo de I clcseo:
muertc de la virgen ¿rntes que perdcr su pureza, es decir' la propia'
Surge cntonces la prcgunta, dcsde luego aprcmiante: ¿,resignarse al
destino cruel y, cuerpo indeseado-indescablc-indcseantc en bandera, agachar
la cabeza ante el orclen simbólico de la castración constitutiva'? ¿,Renunciar it
plantearse cómo reintroducir el desco en cl .iuego tcatral sin por ello abonar la
sirnbólica binaria genéricamcnte pre-cscrita quc prcscribc su muerte. la dcl
clesco y la clel teatro, crttce que es intcrsección de deseos, precisamcnte'/
Antes bien, ¿,cómo no desear indagar, buscar, explorar posibles alter-
nativas que obvien el encarrilamicnto forzoso dc la dinámica dcl deseo en los
preceptos de la representación oficial?
SeraJ'::Deséome enlretenertleste motlo: no le usombreque apelezca el truie de hombre'
ya que no lo ptteclo ser.
Jusnu:Puréceslo dc manera,
que n1e enumoro de tí.81
Tirso de Molina, El Vergonzo,vtt en Pulucit'¡.
tl(r. Vcr Jill Dolar-r: I/ic D)'nunti¡ s ol l)a.sit't'; St'.tuulit.t' and Ocnlt't'in [\trntryruph.t'untl
Parfórntant e.
ll7. Tirso clc Molina. [il l/ergontt,so t'rt pulutio, acto, l[, ecl. Ilspasa-(ialpc. coll.
Austlal. P. 71.
101
TnlÍn. rp eLJrERo
En 1990, asistí en París a dos funciones de Phédre de Racine88.
El cilindro dc luz que cae del peine descubre una silucta csbclta, clc-gantc, cuya cabeza redonda, de pelo corto, se agacha ligeramcnte hacia el cír-culo de luz formado a sus pies. La intensidad luminosa aumenta, descubrien-do las cLrrvAS alargadas y suaves del cuerpo, el perfil agudo del rostro. Unaprofunda aspiración templa los músculos y una voz profunda decide:
Le dessein (n ('st pt'is; .je purs, c'her Thératnéne...8')
LJna voz magnífica suena, truena, se quiebra, vibrante, brillante, sc
tcnsa, sc retucrcc, sc apacigua, dulce, redonda, plena, ocupa todo el cspitciosonoro, st: va, st: pierde casi, vuelve, corre, salta, brota, arrulla, estremece. Loslargos brazos dibLrjan círculos, paralclas, líneas quebradas, mientras que el
cruce del escenario, en tres saltos, a p¿rso lento, firme, apurado, lánguido,dudoso, resuelto, va llenando el cspacio desnudo con horizontales, verticales,perpendiculares y diagonales, quc lo dibuian, ordenan, reforman: ClaudeDegliame en un mano a mano con uno de los textos más cclnocidos del amorraciniano y todos sus furores.
Escribir para teatro otorg¿r mucha liberlad. El discurso puede ir yvenir, lanzarse para allá, perderse en los bosques, reaparecer por donde no se
lo cspcraba, contradecirse, ¿,qué más da'/ si quienes hablan son varios, muchos,
cuantos haga falta. Un autor dramático, al repartirse entre varios personajes, de
todas clases, sexos y condiciones, escarnotca cl yo-narrador y puede, en teoría,saltarse a la torera los imperativos de una lincalidad cuya cohcrencia se debe -
en el doble sentido de que es debida y es su clcbcr producirla- ¿r la ficciirn de
la unicidad forzosa del sr-rjeto hablante. Cuando cl texto se pone en escena,
cada uno de sus fragmentos se reparte a un actor que, asumiendo entonces esta
parte como un toclo, echa nuevamente a andar la maquinaria de la identidadúnica: lparlamcnto: I pcrsonaje - I actor,esteuno-l-que cotnoel yoinglés-l- nrarca la vcrticalidad dcl homo, .fuber y .su¡tien,s.
Pucdc succdcr, y desde luego sucede que, por razones económicas la
mayoría de las veces, un solo actor represente a diversos personajes. Claso en
l(li lrs¡reclrictrloLni¡rcr-sonul ¡rlcscnllrrlo¡.ror'('lirutlcl)cgliarnc. f hiratrctlc[-¿r[]rtstillcI'rtt i:. r'rtt'rrr rlt l ()(X)
51l I.,lor r(\lr(llo Ir( \()\.(1il(r(l(r Illr'r;ilrttrtr" l)ilnr(r\('t \otlr'I'lti,lti rlr'Ilrttlltt
Iox
c¡,pÍrulcl 5. pE cotr¡o Lt-EciLJE A coMPRtlNDER"'
clque,sinembargo,laecuación:lactor-lpersonajenosealtera'Porquelarnodificación de la iclentidad fisica clcl actor al punto de haccrlc irreconociblc'
se afana cn crear la ilusión de la rcaliclad de v¿rrios actores. Con lo cual' cn la
irnaginación tanto dcl actor como del cspcctador, I sigue sicndo simbólica-
mente igual a 1.
Conreunirltlspersonajcscnunscllocscenario(unsalóndcbailevacío), una sola voz, un solo cuerpo, es decir, un solo 'Ju-ego"' Degliamc esta-
blece una nueva ccuación: I ¿rctriz : muchos/as, y pone en escena lo aleatoricl
de la representación del sujeto único. Dcgliame no represcnta lcls pcrsolta-ies'
ni siquicra los intlica; no cambia ni vestuario, ni maquillaje, tampoco modif i-
ca pcinado o peluca, al grado cle una supuesta intcnción dc significar góneros,
".1u,1".. clases sociales, unidaclcs psicológicas. Mcuos aun ccde a la conven-
ción clc l<.ts nnrceuut de ltruvoure de un tcxto cuyos drutrtutis persotrdc y stls
avatarcs han acunado, año tras año, incontablcs generaciones dc escrllares fran-
ceses y dcl quc el púrblico, en su mayoría, lleva alnlaccnados fragnlcntos ()n su
memoria. Nacla clc eso: Dcgliarne invita al público, nos invita' a scguirla en una
transgresión cuya fuerza y atracción son directamcntc proporcionales a la
magn"itud simbólica ilel texto acometido. Su cuerpo en solitario concentra l¿r
u.,iu.l de la m*ltipliciclad del cliscurs, de I autor. Y cntonccs. cuaja la tr'ns-
mutación: este uno que cscribe cs toda esta gcntc y recíprocamente toda csta
gcntc, es un tcxto multidireccional, proyectado en f-antasías y dinarnizado en la
iuesta cn cucrpo de un sujeto hablando. Al no cambiar de juego al grado dc
io, pcrsonajes, el -iu-ego, desde luego, ha cambiado'
En prim", lugá, porque , siendo la trama dramática naturalista fundada
c' la lógica psicoló[ica de los personajcs, su interés para el espectador/la
cspcctad"ora "rtri "n
lJ propia capaciclad dcrivada cle un conocimiento ya alma-
cenaclo, de anteproy".inrr" a lós acontecimicntos. Conocimicnto previo deri-
vado a su vez clel supuesto de una identidad sustancial que, repartiéndose en
un sin fin cle combinatorias posibles, produce las catcgorías psicológicas indi-
vidualcs. Es eljuego del hulvo y de la gallina, que se puede rcpctir indefini-
damcntc a no scr que se altere uno de los factores: que la gallina cstó cicga por
ejernplo, con lo cual aparccc un nuevo .iucgo' Desde lucgo' l¿r destrucción o
alteración c1c la trama tlramática naturalista inutiliza cl andamiaje de caractc-
rizaciones fisicoanímicas que la sostiene, por tanto remece la ilusión de la
idcntidad sustancial que las funda y transforma la relación entrc sala y esce-
nario al solicitar dei espectador/la cspectadora la reconsidcración de sus
expectativas.
l0t)
T,,tlin, TE eutF.Ro
En segundo lugar, a difercnci¿r del actor que, al travestirse, tan sól.lreaf irma 1a csencialidad del ser hombre por oposición a la contingcncia delestar en femcnino, una actriz que asLrmc un relato bigenerado, que no repre-sentfl il ning[rn gónero sino que cucnla uno y olr(). esta aclriz incorpora. esdecir, da cLrerpo a una práctica histriónica anticsencialista: ya que por clefini-ción no existe. no ticne existencia propia, no acccde al seq ¿,cómo puedcn sussucesiv¿'ts y carnbiantes incorporaciones genéricas ir dcsde la reprcsentacitindel scr hacia la actuación del hacer'/ T¿rn sólo, y cse "tan sólo" no cs restricti-vo sino todo lo contrario, tan sólo, pues, y enhorabuena, proponen, prescntan,evidencian la labilidad de la identidad genérica y, al mismo ticmpo, la violen-cia del desco de mantcnerla e infringirla a la vez.
Es eljuego de Dcgliame: el conf-licto clramático desembarazac.lo de laparafernalia rcprescntativa se ha desplazado de Ia anécdota -que Fulanito quie-re a Menganita quc a slr vez sólo ticne ojos para Menganito quc en realidadestá prendado de Zutanita pero que cn el fbnclo la mamá castradora y el paptitodopoderoso son los causantes de todo cse enredo y que ¿,adóntle ¡dios mío!iremos a parar'?- hacia el puro placcr, sorprendcnte, de suspendcr la atención¿rl erotismo de palabras pucslas cn voz, en cllerpo, en escena. Adios persona-jcs, psicología, anteccdentcs, memoria af-ectiva, caracterizaciones, vestuarios,indiviclualidades de pacotilla. El aire ahora vibra de la tensión del placer dcDegliame en proyectaq con la prccisión del trazo de una aguafuertc, el cleseo,los deseos que taladran las voces, la voz raciniana. y del desco de proyectarsccon ella en el placer de la re-actuación esta y cada noche clc la escena de lasexuación (colli¡)00, de rc-crearse en el azoramiento cle la perturbación dclorden previo dc la representación, en la fruición dcl arte.
Feliz, dichosa, no cabía en mí del gusto.
Juana (trae un espejo):Si le mirq,s
t'tt (1, lcn, sctiot'u, uvi.¡o,
90. "En cfécto. poclcnros suponer que cada obra suponc la puesta en cscena del intcr-n-rinablc clebate tlc la sexuación. no sólo ya cn Ia tcrrática. sino también cn la firrnra. En caclaobrlt ¡'ltldclnos strponcr c¡r,re la sexLracirin no aclo¡rla la ftrnlla clc una tcsis, sino l¿r clc ulta tcnsi(in.".[-'rittlqtiisc('ollin. l'rr¡;¡¿¿¿t.t'¡tolílictr.olo.slen,grttrjcs.sr,.r'¿r¿¡rlo,stlL, lutt-t'utirjn.cn1.,1 ('ON,/(tll l l)l"l' ol l Il)o. ctlil:rtlo ¡rot-Nicrcs,\lbcr v l\4u ,'\rrgeles \lrllrirr. le:ril etliror.irrl. /.¿t¡1.t¡t,t.l()()7. ¡r 70
llo
c'¡pilur.tl 5. nl cÓvr) LI.EC;uI A c'oMPRr]NDER"'
no le enamores de tí.
SeraJ'::
¿Tan herntctsa estol ansí'lJuanu:
Temo que has tle ser I{arcisr.¡')1.
Tirso de Molina, El Vergonzoso en Pulacio.
Por la misma ópoca, había terminado de escribir La caídu del mttro cle
Berlíng2 y estaba pensanclo en producirla. Ya el libreto no dejaba dudas acerca
cle una necesidail imperiosa mía de hacer estallar la unicidad, no solamentc del
personaje, sino también del sujeto hablante.
Construida en torno a dos textos'. Lu Trugi-c:omediu. de Culisfo ):
Melibea,en español, y On ne badine pus avec' I'umou,'93, en francés, La e'uídu
tlel mttru¡ de Berlín es, desde su principio, un proyecto bilingüe y polisémico.
Porque, aclemás de Musset y Rojas, intervicnen tanrbién otros autorcs, dccidi-
damcnte no teatralcs: Bioy Casarcs, Mcillassoux, Foucault, Barthes. Y a decir
verdad, los supuestamente tcatralcs lo son bien poco: son ex-céntricos cn el
campo. El primero, una novcla dialogada dc más de 300 páginas cuya rcpre-
scnt¿rción integral clttraría más dc ocho horas, tal vcz dicz' y dondc lo cscucttl
de la acción es directamentc proporcional a la considerable largura de los par-
lamentos, poco cumplc con las reglas de la composición dramática. En cuanto
al segundo, forma parte dc una seric de obras que cl mismo Musset bautizó:
"Espectáculos en un sillón"94, clando así a entendcr que dados los tiempos tea-
trales que entonccs corrían no abrigaba mayor espcranza dc quc fireran llcva-
das a la escena. Y col.l raz.ón, ya que ninguna fue montada en vida de su autor'
cloLETTE, la protagonista, en su afán por desarrollar "su historia".
por haccrla y rehacerla para deshacerse de ella, se deja interpelar por autorcs
qucridos, amigos de toda la vlda, y los intcgra. interrumpe. coment¿l, sc apoy¿r
cn ellos en fin para relanzar su propio cliscurso. Pero COLETTE es dos actri-
ces, arnbas prcsentcs en cl escenario como consta en cl librcto. Una cn dos quc
91. Tirso de Molina, El L'ergonzo,stt en pulutitt, o¡r. cit', p' 79'
92. Marie L.ourtics, La t:ctítlu dcl mun¡ tlc Berlín. Madri4 Festival dc Otoño 199 l,
Tcatro EL CANTO DE LA CABRA.93. Fernanclo dc Rojas. Trugi-r'omcdia de C'uli,stt¡.t' Melibea;Allied de Musset, Or n¿'
ltutl.i ne pas uvt:c' l' umt¡ur.
9¿1. Alficd de Mussct. Spettutlas duns un fhutauil'
lll
Tnr.in, 'rE erJrERO
¿t su vcz se deshacc y rchace en muchos. El placer del tcxto sin clucla. dc variostcxtos, varios idiomas, varios ritmos, varias sonoridadcs, varios cliscursosdesde Iuego, pcro sobre todo el placer cle la identidad una y cloblc, múrltiple,kaleidoscopio de pcrsonajes, es decir, dc actitudes, lenguajes, comportamicn-tos, maneras dc ser. que debía crear las condiciones propias a la asunción deque uno sicrnpre es y no es lo qne actúa, y alavcz actúa lo que es y no es. ycrear también las condiciones de la cclncicncia del juego, o sca dc la concien_cia dc la dinárnica del cleseo dc jugar, o no, del impulso, o rechazo, a cntrar encl jucgo, de los placcres cn fin, o dolor contradictoriamentc, quc conlleva -eldeseo y la posibilidad de- la modificación del juego.
Me puse a trabajar en csta dirección, pero pronto, por razones de pro-ducción, tuve que desistir. Sin ernbargo, no estaba dispuesta a renunciar. ycomo cuando sc lleva por dentro una neccsidad irnperiosa suelc llegar a pedirde boca el pretexto, aparentemente lortuito y trivial, que proporciona raciona-lidad ¿i un dcseo quc por exccsivarncnte descabellado nunca se hubiera llega-do siclr-ricra a pensar, a fbrmular menos aun, llor rni cxtrerna pobreza cn fin,coLETTIl, qu., yo había escrito para dos actrices, volvió a ser un¿I, yo, qr., asu vez absorbió .lUAN.
[-a oscuridarl invade sala y esccnario. En el rumor dc los c'crpos qucsc arrcllanan cn sus butacas, dc las picrnas que se cruzan o clescruzan. clc losirltimos carr¿rspeos, salgo de entre basticlorcs y me tlirif o hacia ..mi" tumbona.De paso, veo a.lulio ajetrcado en cabina. Me siento. Frcntc a mí. en la som-bra rcsalta la blancura dc los r<tstros, el tcnuc destello cle uncls cristalcs clcgafas. Me rccucsto. Irn el silencio que va cuajanclo, cicrro los ojos. Dctrás c1e
nris phrpaclos pcrcibo cónro subc la luz,. Un nrinuto, clos ... abro los o.jos, r-nedeslumbro, parpadco, y digo:
Qttient inne. Mui.st¡n tle p,upéa. cu.t, tle nntñecus..Je t,etr.x put.rir.Ya csth. Pucst¿r a anclar, coI-IiTl-8, por rni boca, habla. yo hablo por
rnedio clc una nrujer quc he inventado, quc invcnto cacla nochc.
l:rscribo "cligo", pcro ¿,quión dice'/ ¿,cioLETTE'r sí, t'oLETT[. Irstac'oLETTIr, yo la he cscrito, y ahora lc cloy crcrpo, voz, respiración: lcls míos.lllla sc retrata, se desplega, sc explica, dcscrobra los plicgLres de su dcseo, dcsu desco dcJUAN, clcl desco clue dc él tienc ella, de quc él Ic clesce a ella, clccFre ól le dcsee cono clla lc desca a ó1. como ella dcsea que ól lc ciesce. seclivicrtc. se conrxucve, sc enfhda, sc m¿rravilla del placer clel clesco. dcl que(anrbión procura aplacar la duda. conrprcncler el azoranricnto. y llcgan otros
t-l
c¡,pi-rtrLo 5. og ctiuo LLtrciuE A ('oMPRENDtlR...
que a su vez hablan por su boca: en español, Melibea y Calisto, y Celestina; y
en francés, Camille y Perdican...Y actúo las escenas, hago todos los persona-
jes, hago de GOLETTE que hace de Melibea, clalisto, camille, Perdican,
Celestina. Juan ...Pcro COLETTE no es más que una serie de fiases escritas. Tal vez
entonces ¿,es el autor quicn dicc? Bucno, la autora soy yo. Autora que reins-
cribe en su cscritura fragmentos de discursos ajcnos, y masculinos. Pcro la
autora tampoco dice, como mucho cscribe, ha escrito. La autora, la que escri-
bc, no cstá aquí. Aquí hay, circunscrita, subrayada por un haz de luz que sólo
me ilumina a mí, una actriz que hace hablar por "su" boca, "su" cuerpo' que
dice y actúa mientras que los demás, enfreute, están sentados en la penumbra,
miránclome. Una sola actriz que juega a varios personajes. No intenta "repre-
sentarlos", dar la ilusión de quc hay varios actores. No. Utiliza fiagmentos dc
obras, dc autores, dc cliálogos, habla a través de ellos, con ellos. Todos hablan
por mi boca, soy una ventrílocua, una caja dc música, cualquicr cosa, ulla
mujer.
Comienzo con los o.ios cerrados. Una mujer en una tumbona, abando-
nada, ofrecida. Mc <1ejo mirar, eventualmente codiciar, en todos los casos obje-
tivar. A un lado, en un lugar excéntrico del escenario, sucna el violoncello que
Greg cstá tocando. En cl aire donde aún vibra la última nota pronuncio las pri-
meras palabras. Entonces, abro los ojos, pero desvío la mirada. Asoma un
rccuerdo, hablo en pasado: el recuerdo de un estremecimiento... Y ahora miro
dc frente al público para decir: "quiero irme, tengo miedo". Es una declara-
ción, una afirmación, comunico una información, rompo el círculo helado de
las miradas quc me encerraban. La función entcra está construida en ese vai-
vén de mi mira{a. Eje del espectáculo, lo cstructura en intervenciolles directas
sin el intermediario cle un personaje, alternadas con rodeos a través dc varios
fragmentos de clrematis personae conocidas y reconocidas como tales.
Ahora bien: la convención naturalista establece al actor como sujeto
deseante de objetos deseados en el escenario, el que tiene el f-alo, al tiempo quc
lo objetiva en relación con el público: ahí es el falo. Comoquicra que esc
mismo actor haga de mujer, se rnodificará la dinámica del deseo en relación
con los y las que con él comparten el tablado, pero entre sala y escenario. pues-
to que allí ya era "mujer", todo seguirá igual. En cambio, siendo una actriz el
falo, siempre, haga o no de mujer, la abolición de la cuarta pared la pone en
situación de perturbar la dinámica del deseo porque rofilpe' o por lo menos
I 13
Tnl͡, TE erJrrrRO
confunde la regla del juego, ahora intcrt-erida por un nuevo deseo - el suyo-que, excusando la regla del desco hetcrosexual, es decir, del orden simbólicoconstituycnte del uno en sujeto consumidor de la otra en objcto, dcja afloraralternativas.
Al quitar la cuarta pared que por cierto no hace falta quitar ya quc noexiste materialmente, al abandonar mejor dicho esa ficción, quienes están enel escen¿rrio y quienes cstán en la sala se vuelven a encontrar en un lugar real,un tiempo real, una acción real, la propia del teatro, que no es sino: yo, actriz,actúo una historia, siendo estc acto de actuar el que abre el cauclal de afectos,ideas, fantasías, deseos y placeres que ahora circulan librementc: clesco deagradarte, de que me mires y me escuches, deseo de disfrutar del mirartc y deloírte, de que te agrade mi mirada, mi escucha, de disfrutar túr también, es decir,yo, de mi atención, es decir, de la tuya espectador, ahora reconvcrticlo en actor.No en ese actor fbrzado de aquellas intcntonas de "hacer participar" al públi-co sino en actor de un acto de teatro, por descubrir, por inventa¡ por vivir entretú y yo, hie: et nunc.
Por lo pronto ¿,quién mira a quién ahora'/ porque, como actúe tre quicn-tiene-el-falo, asumiendo sorpresivamente el mismo juego del público, desem-peñando a contrapelo dc "lo natural" un papel en homología con el suyo, setrastocará el juego de la mirada y dc la seducción. ya la pregunta no es ¿quiénmira a quién? sino ¿quién mira a qué'/ o sea, ¿,quién es sujeto y quién es obje-to'7 Y todavía: ,;son estables esas posiciones? Porque esa mirada, ra mía, queviene inespcradamente del escenario, arma el juego que estructura la funciónalavez que lo rompe, al interrr,rmpir la continuidad de la actriz ofiecida enespectáculo. Porque esa mirada, la mía, que se escabullc para mejor apuntar,bien quieta y directa, bien absorbida y absorbente, no abre el caudal de un sim-ple intercambio de guiños, no es una respuesta a la situación cle la mirada mas-culina: es el ejercicio de un poder.
F,n La c:h,te dtt mur ¿le Berlin, COLETTE cuenta la historia deMercedcs, una adolescente que enfrentada a la autoridacl paterna levanta lamirada y, recibe un manotazo. Mercedes entonces ponc las manos a la espaklay, puños cerrados pero escondidos, rostro al descubierto y ofrecido, rompe allorar. CoLETTE continúa su relato, dolorosa y dolida. Se itlentifica conMercedcs, con su soledad: la violencia del padre ha caído en el silencio hela-do y ambiguo, desesperante y feroz de su madre, de su prima y amiga, y de ellamisma, COLETTE. Se sobrecoge del abismo que, por haber quedado enmu-decidas, por no haber podido, querido o sabido disputar el espacio de la pala-
ll4
cepitt.tLo 5. nn con¡o t-LE(itJE A c'oMPRL,NDl,R...
bra al padrc, se ha abicrto ante Mcrcedes, antc ella. Pero yo, yo quc cuento
esta COLETTE quc cuenta esta historia, yo estoy en cl escenario, visible dcsdc
todas partes y por todo el mundo, más alto, en la luz (¿,quién dirá el goce dc
pasar de la penumbra de entrc bastidorcs a la luz dcl escenario'/) y tengo la
palabra: he venido aquí para que me vean y para quc me escuchcn.
E,l ritual dcl teatro ha preparado cl silencio, la atención, la expectativa
cn la sala. Distingo y no distingo a la gente, la adivino en la penumbra, la oigo,
dc vez en cuando me encuentro con un rostro, una mirada, que no se cruza con
la mía; pasa en mi campo visual como fortuitamcnte. Estoy sola y vosotros sois
muchos, scntaclos en filas sucesivas, no os vcis, os percibís, os oís, os podeis
tocar. Yo, en la luz, pucdo casi todo. Clasi solamente, porque esta cortina de luz
es lo quc marca nuestros podercs/deberes inversamente simétricos. Si falto al
mío, el de intercsaros y seducir, entonccs ocupais cl espacio vac¿rnte: os tnoveis
y hablais. lncluso, os puedc cntrar ganas de abofctearme y, ¿por qué no'/ pasar
al acto.Porquc, desde luego, la acción ocurre aquí, cn este tcatro, y tiernpo de
la acción, tiempo del espcctáculo, son los mismos. La acción es la transfor-
mación del ordcn sirnbólico en el cucrpo. En cl cuerpo de la actriz y cn los
cuerpos scntados ficntc a mi.A mí, o sea la que -obviando la reprcsentación del concepto "mujer"
que precisa de un cucrpo disimulado en su ostentación, falsamente cxhibido y
verdaderamcnte ocultado, irrumpiendo al contrario a cuerpo descubierto en el
escenario- crca una situación nueva que fuerza un cambio. Muda la acostum-
brada ligcrcza de cascss de los espcctadores en quebranto. Pueden, molestos,
haccrse zorro vicndo uvas y optar por un desinterés olímpico. También los hay
que ccden a la tcntación de la violencia. Las espectadoras, por su partc, que
quicran mantcncr su deseo de abonar su narcisismo femenino con proyectarse
como mu.jermujcr -objeto del deseo, de cuidados, de amor - entrarán cn con-
flicto con la propuesta. O bien, al contrario, si quieren apuntar a la abstracción
universalista del "verdadero" sujeto y ubicarse del lado del que se pone panta-
lones largos, se encontrarán ante un abismo vertiginoso: una falda, deseante y
deseable95.
95. Varias espectadoras comentaron el hecho de que no usara sostéu. Una en
particular rne dijo: "Pónte un sujetador. María: tus scnos son muy presentes, y eso me
estorba".
ll5
TnlÍa, rE eurrjno
El tiempo de esta transformación es el mismo de la obra. pero yo, actriz,tengo una ligera vcntaja dc tiempo sobre vosotros: yo he preparado, ensayado laobra, yo la conozco, yo la hago cada noche. Este lapso de tiempo, adelantado yreiterado, es el de mi poder y de mi libertad, del que no dispone Mercedcs.
Pintor:Yu se /ileron.Anton.:
Ya quedé,Con su ausenc'ia tríste v c'iego.
Pintor:En.lin: ,'quieres que de hombrelu pinte'?
Anton.:Sí: que deseo
()onlemplar en este trajeLo clue agora visto habentos96.
Tirso de Molina, El Vergonzoso en Paloc:io.
Para terminar: Franqoise Collin, considerando el punto cn que seencuentra actualmente su rcflexión y su práctica, se pregunta si el feminismo,convertido en "institución bienpensante", ¿no habrá dejado de ser "un actuar
que no tienc reprcsentación alguna de su fin"?97Y yo me pregunto si Degliarne, o yo misma, ¿,hemos emprenclido
Phédre o La c'hufe du mur de Berlin tenicndo una representación del fin aalcanzar'l ¿No habrá sido más bien un acto dc puro deseo, sin otro fin cons-cicnte que el placer que íbamos a sacar del acto mismo de llevarlo a cabo? ¿,elplacc¡ antes que nada, del puro cumplimiento de I deseo, sin ninguna otra pro-yccción de inmanencia, ética o política'/
Personalmentc, me lancé en La chute tlu mur de Berlín sin haber pen-sado nada dc lo escrito rnás arriba a propósito del trabajo de Degliame. Tansólo estaba extraordinariamente seducida: conducida, llevada por el deseo y elplaceq actué.
96. Tirso dc Molina, El Vcrgonzoso en pala<'io, op. cit., p.87.97. "Un agir qui n'a pas la représcntation de sa fin". Frangoisc Collin, confercncia
prcscntada en la tJnivcrsiditd de Zaragoza. novicntbre 199-5.
l16
c npiTl, lrl 5. De crÓntO t.t.trcUIt A coMpRENDhR...
Tanrbién prcgunta, se pregunta, Frangoise Clollin: "¿,cómo conseguirquc un día -y cs obvio quc csc dia aún no ha llegado- se espere de una palabrao dc una obra de mujcr no ya la cxtensión o la confirmación de lo ya sabido -
rncdiante cl reconocinriento de su 'talentcl'- sino la revelación de lo nuevo,
capaz de rnodif icar el tejido simbólico común'?"98 Y ¿,cómo, cn efccto, no pre-guntárselo, no preguntarlo'l
Desde luego, cl arte cs del orclen de lo sublime, como dice Kant, es
decir, del orden del deseo en tensión hacia el gocc. Y también sostienc que sólolos varoncs lo alcanzan. ya quc las mujeres no pasan de lo hermoso. Tal vez,
entonccs, sc pueda finahncntc prcguntar: ¿,cómo es posible que en una palabra
o en una obra dc mujcr no se hallc - cn el doble sentido de que no esté o no se
quiera ver- la tensión del deseo'J
98. Franqoise Collin, lf¡éticu .r ¡xtlílitu, o lo.s lL'tr,tltrrr jt'\ \r'\r/¡/,/,)\ ,l, ltt t tt ttt ii'n. cn
Ll CON.IURA DEL OLVIDO, cditado por Nicvcs Albcrr v l\lr .,\nlt'lcr \lrll¡rr. lr:ut:r t'tltlori:rl.Zaragoza.1997. p. 73.
II
I
INDICE
Una mirada desplazada
Introducción
Capítulo l. De cómo los poderosos aprenden de los cómi-cos. o la naturalidad de la autoridad
Capítulo 2. De cómo cada cual se lo monta, o el teatrocomo ritual
Capítulo 3. De cómo, cn esta historia, las mujeres no exis-ten y las actrices, bien poco y con mucha dificultad
Capítulo 4. De la invención de la cuarta pared o de cómolos actores de ambos sexos se han vuelto todos mujeres
Capítulo 5. De cómo llegué a comprender que, pese a las
apariencias, el deseo de "ser acfÍiz" y el de "actuar en unescenario" no son un solo y mismo deseo.
t5
2l
JJ
49
8l
105
ll9