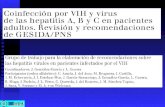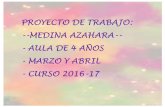Trabajo 1ª
-
Upload
almudena-cabrera -
Category
Documents
-
view
1.644 -
download
1
description
Transcript of Trabajo 1ª

Una investigación filosófica Philip Kerr es un novelista inglés autor de novelas policíacas ambientadas en distintas épocas. Una de las más conocidas lleva por título Una investigación filosófica. Ésta plantea una investigación criminal en un futuro cercano en la que una base de datos tiene controlados a todos los ciudadanos que potencialmente pueden convertirse en asesinos en serie. El programa asigna a cada uno el nombre de un filósofo famoso y la trama se dispara cuando uno de esos individuos, fichado como Wittgenstein, empieza a liquidar a sus compañeros de la base de datos. Así, nos encontramos con que Kant, Sócrates, Spinoza empiezan a morir bajo la mano del famoso filósofo austríaco. La inspectora Jake Jakowicz trata de descubrir al asesino, el cual manipula y pervierte la lógica de Wittgenstein, transformándola en una lógica criminal. En sus pesquisas recurre a la ayuda del catedrático de filosofía y rector universitario, el profesor Lang. Éste le plantea las semejanzas que existen entre la labor de un detective y la de un filósofo.
“Tengo varias preguntas que espero que usted pueda contestarme, profesor – le explico Jake.
La sonrisa ligeramente torcida de Lang se amplió lentamente. - Bertrand Russell comentó en una ocasión que la filosofía se construye con las preguntas a las que no
sabemos dar respuesta. - Nunca me he considerado una filósofa –aseguró Jake. - Oh, pues debería hacerlo, inspectora jefe. Piense en ello un momento. -¿Por qué no me da una pequeña clase particular?, -dijo ella con una sonrisa. Lang frunció el ceño, sin saber muy bien si le estaba tomando el pelo. - Sí, en serio –añadió Jake-. Todo esto me interesa. La boca de Lang se distendió y volvió a sonreir. Jake se dio cuenta de que era un tema al que Lang había
dedicado una especial atención y sobre el que le encantaba hablar. - Bueno –empezó el rector-. Tanto la investigación policial como la filosofía parten de que hay una verdad
que puede descubrirse. Nuestras respectivas actividades se basan en la existencia de determinados indicios que debemos reunir para construir la verdadera imagen de la realidad. El núcleo central de nuestros respectivos empeños es la búsqueda de sentido, de una verdad que, por algún motivo, está oculta. Una verdad que existe detrás de las apariencias. Nosotros tratamos de traspasar esas apariencias, y a esa búsqueda le damos el nombre de conocimiento.
Ahora bien, mientras que la comisión de un crimen es algo natural, la tarea del detective, al igual que la del filósofo, es antinatural e implica el análisis crítico de diversas presuposiciones e intuiciones. Por ejemplo, usted intentará verificar una coartada del mismo modo que yo trataré de probar la correcta construcción de una proposición. El fin es el mismo, la búsqueda de la claridad. No importa el nombre que le demos, lo que en ambos casos se busca es imponer un orden en el reino del Caos. Es algo que a veces no resulta agradable hacer, ni que te lo hagan. Ante este tipo de actuaciones la gente se siente insegura y a menudo opone una fuerte resistencia a la tarea que nosotros llevamos a cabo.
Lang dio varios sorbos a su excelente jerez y apoyó la cabeza en el respaldo de su butaca. - El trabajo que realizamos muchas veces es repetitivo, ya que recorremos caminos bien conocidos y
transitados, y debemos superar las conclusiones estereotipadas a las que a menudo nuestro destino, parejo al de Sísifo, es el de deshacer lo que se ha hecho, con el fin de comprender de un modo más profundo la naturaleza del problema.
Miró a Jake y añadió –¿Me explico con claridad? - Sí –respondió ella.”
Cuestiones: 1. Explica el significado del término filosofía 2. Según el profesor Lang, ¿qué similitudes existen entre el trabajo de un detective y el de un filósofo? 3. ¿Qué relación existe entre la labor que realiza un detective y la pregunta que se plantearon los primeros filósofos griegos? 4. ¿Por qué la gente se siente insegura ante la tarea que hacen ambos profesionales y opone una fuerte resistencia?

LECTURAS
"Cuando se me pregunta qué es un intelectual sólo se me ocurre una respuesta: considero intelectual a todo aquel que trata a los demás como si fueran intelectuales o para que lleguen a serlo. Es decir, quien se dirige a la capacidad de razonamiento abstracto que hay en los otros y la reclama frente a las urgencias sociales o políticas del momento. Será así intelectual el que no pretende hipnotizar a su público, ni intimidarlo, ni chocarle o desconcertarle, sino que aspira a hacerle pensar. Los que se comportan de este modo son intelectuales, aunque su profesión habitual sea la de payaso de circo, albañil o bombero. Y quienes sólo magnetizan o deslumbran no merecen ese nombre, por muchos títulos académicos que posean. Una expresión española me parece convenir bien a este empeño intelectual, este empeño de quienes pueden ser considerados intelectuales "dar que pensar". Se dice que algo "da que pensar" cuando nos despierta sospecha o inquietud, cuando se convierte en un motivo de atención interesada que acaba con la rutina de lo aceptado sin examen. Pues bien, yo creo que hoy el intelectual debe precisamente señalar todo aquello que da que pensar en nuestro entorno. Tendría que ser capaz de suscitar preocupaciones racionales, zozobras que provienen de desajustes de ideas y no del mal funcionamiento de aparatos o instituciones. Sobre todo debe defender y comparar las ideas entre sí: nuestra cultura se basa en lo abstracto, en nociones -felicidad, democracia, violencia, legalidad, humanidad, …- que no pueden sustituirse por imágenes, que son pensables pero no visibles. Símbolos, no iconos. La invasión de lo audiovisual convierte en superfluo y desdeñable todo aquello que no logra ser "virtualizado" en tres dimensiones, mutilando así decisivamente la capacidad de deliberar a partir de conceptos sin la que puede haber vida instrumental, pero no reflexión sobre la vida. El intelectual da que pensar sin pretender pensar por los demás ni pensar sin los demás. Su labor está marcada por la paradoja suicida que conoce muy bien cualquier educador: su éxito no estriba en hacerse insustituible, sino al contrario en lograr que aquellos a quienes se dirige puedan antes o después prescindir de él y continuar razonando sin su tutela. Es la levadura de un pan que nadie puede amasar solo ni comer sin compañía"
Dar que pensar, Fernando Savater.
Porque el verdadero buscador, sólo busca por el placer de buscar, no por el de encontrar. El verdadero buscador viaja con quien le abre caminos, no con quien le lleva de la mano. «El maestro sufí contaba siempre una parábola al finalizar cada clase, pero los alumnos no siempre entendían el sentido de la misma... -Maestro -lo encaró uno de ellos una tarde-. Tú nos cuentas los cuentos pero no nos explicas su significado... -Pido perdón por eso -se disculpó el maestro-. Permíteme que en señal de reparación te invite a un rico melocotón. -Gracias, maestro -respondió halagado el discípulo. -Quisiera, para agasajarte, pelar tu melocotón yo mismo. ¿Me lo permites? -Sí, muchas gracias -dijo el alumno. -¿Te gustaría que, ya que tengo en mi mano el cuchillo, te lo corte en trozos para que sea más fácil comerlo? -Me encantaría... Pero no quisiera abusar de tu generosidad, maestro... -No es un abuso si yo te lo ofrezco. Sólo deseo complacerte... Permíteme también que lo mastique antes de dártelo... -No, maestro. ¡No me gustaría que hicieras eso! -se quejó sorprendido el discípulo. El maestro hizo una pausa. -Si yo os explicara el sentido de cada cuento, sería como daros a comer una fruta masticada.»
De la sabiduría sufí

La sorpresa parece haber sido devorada por la costumbre. Ese asombro en la mirada de un niño, el asombro ante lo creado, ante el brillo humedecido de una hoja, el asombro ante el rocío, ante los movimientos de un animal, ante el contraste de los colores, parece que desapareciera bajo el traqueteo de los días iguales, el paso de tren de las estaciones iguales, el ciclo de las circunferencias idénticas, los fines de semana monótonos, el ruido encadenado de tazas entre bostezos y escaleras, pasos y autobuses en procesión hacia despachos, ojos resbalando por pantallas, cafés, informes, idas y venidas de colegios rutinarios, idas y venidas de veraneos similares, entradas por autopistas a la gran capital, entradas por pasillos a los nuevos cursos, vueltas al colegio, vuelta a las navidades, vuelta a las cuestas de enero, vueltas a las primaveras, vueltas y revueltas del estío, luces del verano, sombras aparentes de otoños idénticos. "Los griegos querían ser un pueblo de filósofos, y no de tecnócratas, es decir, eternos niños, que veían en el asombro la condición más elevada de la existencia humana. Solamente así puede explicarse el hecho significativo de que los griegos no hicieran uso práctico de innumerables hallazgos" ¿Por qué se pierde el asombro, cómo se pierde? Los inventos que nos ofrecen en bandeja las televisiones ya no nos producen estupor sino avidez de tomarlos prontamente y consumirlos. Hay una costumbre, un hábito rumiante de consumir masticando lo nuevo, a veces triturando lo último, a vez sin siquiera atragantarse, tan voraces somos. Se consume y se consume, se circula y se circula, se recorre el mundo instantáneamente con sólo oprimir el teclado, únicamente moviendo el volante. ¿Y el silencio, la sorpresa, la quietud? Parecen haber desaparecido. Y sin embargo, "la sorpresa es una categoría importante en la vida. Mas, al menos para mí, todavía hay otra cosa importante en la creación... La curiosidad. Nadie incluye la curiosidad entre los sentimientos, pero yo creo que la curiosidad es un sentimiento. Cuando la miro a usted, tengo curiosidad". (Wislawa Szymborska). Esa actitud de los ojos alargados de la curiosidad que muestra la Premio Nobel polaca al mirar a la periodista que le entrevista, esa tensión de la atención tendida hacia lo ajeno, hacia lo otro, hacia otro -lo que me va a revelar el otro, lo que ya me está revelando, lo que me ha revelado-, esa postura anímica expectante hacia que me va a desvelar hoy la vida, este esta persona que entra ahora en el despacho y que se sienta ante mí con su pregunta y problema, incluso con su abanico de soluciones aún sin decidir, todo esto se halla el centro de la curiosidad y a pocos pasos umbral del asombro. Se consume y se consume. Se circula y se circula ¿Y el silencio, la sorpresa, la quietud? Parecen haber desaparecido Yo todos los años me quedo asombrado en la primera hora de la primera clase del curso universitario. Vienen ante mí todos los alumnos de todos los puntos del país y se posan como bandada de ideas y de cuestiones sentados en semicírculo, absortos ante las cuestiones e ideas que se les pueda plantear. Aún no han sido tocados por la sombra del escepticismo ni les ha caído encima una mota de aburrimiento. Están allí sentados, abierto su cuaderno virginal de ignorancias en espera del alimento que reciban. Y prácticamente todos ellos -aun sin formularla de manera explícita- guardan una pregunta escondida que no sé qué padre ni qué madre ni qué escuela les haya podido señalar y tampoco imagino en qué momento. ¿Qué es la verdad? ¿Y la bondad? ¿Y la ética? ¿Dónde está el bien en este mundo tan injusto? ¿Y la belleza? Recuerdo las frases de Kafka paseando por Praga con su amigo Janouch. Decía Kafka: "La juventud es feliz porque posee la capacidad de ver la belleza. Es al perder esta capacidad cuando comienza el penoso envejecimiento, la decadencia, la infelicidad". Janouch le preguntó: "¿Entonces la vejez excluye toda posibilidad de felicidad?". Y Kafka respondió: "No. La felicidad excluye a la vejez. Quien conserva la capacidad de ver la belleza no envejece". Naturalmente esa briosa acometida que siempre es la juventud -generación tras generación- en su perpetuo anhelo de ir en busca de la felicidad, del bien, de la verdad y de la belleza toma un impulso ascendente que se mantendrá hasta ser tentado por los anzuelos de la utilidad o quedar fatigado por el cansancio. Entonces los caminos del ver se bifurcan -o a veces se entremezclan-, y unos ven únicamente la utilidad de las cosas y otros tan sólo la belleza. De cualquier forma, ese empuje continuo de la juventud por remontar las fuentes siempre me ha dejado asombrado y uno procura, en su pequeña medida, responder alentando y manteniendo cada vez más vivo ese entusiasmo por el asombro.

SIN ABURGUESAMIENTO Aprender a ver. Sorprenderse dentro del mapa de lo conocido. No aburguesarse en las costumbres de lo cotidiano. La novelista norteamericana Flannery O"Connor comentaba: "Tengo una amiga que está tomando clases de actuación en Nueva York con una dama rusa de gran reputación en su campo. Mi amiga me escribe que, durante el primer mes, los alumnos no hablan una sola línea, sólo aprenden a ver. Y es que aprender a ver es la base de todas las artes, excepto de la música. Conozco a muchos escritores de ficción que además pintan, no porque posean talento alguno para la pintura, sino porque hacerlo les sirve de gran ayuda en su escritura. Los obliga a mirar las cosas". Esto nos lleva casi de la mano a lo que Aprender a ver. Nuestra pupila ve los telediarios y no los mira, los mira y no los comprende. A la pupila le falta muchas veces la comprensión Picasso le dijo un día a Sabartés sobre Cézanne: "Si Cézanne es Cézanne, es porque cuando está frente a un árbol mira atentamente lo que tiene ante sus ojos; lo observa fijamente como un cazador que apunta al animal que quiere abatir. Muchas veces un cuadro no es más que esto... Hay que poner toda la atención". El ojo de Picasso mirando el ojo de Cézanne y el ojo de Cézanne mirando a su vez el ojo de Monet: "Monet -dirá Cézanne- sólo es un ojo, pero ¡qué ojo!": Era aquel Monet que manifestaría haber deseado nacer ciego y recuperar repentinamente la vista para no saber nada de los objetos y hallarse en estado virgen ante las apariencias. Aprender a ver. Ejercitar el ojo para abrirse al asombro. Nuestra pupila ve los telediarios y no los mira, los mira y no los comprende. A la pupila le falta muchas veces la comprensión, ese ponerse en lugar del otro, no recibir tan sólo sino aprehender imágenes y sonidos que nos desvelan lo que ese otro lleva dentro. A ese otro, en directo y mientras cenamos, le están acribillando con los ojos vendados ante un pelotón de fusilamiento. Hace años escribí en un libro: "Ese hombre, como todos los hombres, va a morir; va a morir por primera y última vez". No me acostumbro a ello. Me lo repito continuamente. Aunque fuera en diferido, los disparos siempre son definitivos porque esa vida es única e irrepetible y el cuerpo de la venda cae doblado sin poderse sustituir. El asombro, sin embargo, nos tienta en la pantalla con el siguiente anuncio de líneas aerodinámicas de un automóvil. Nos tienen necesariamente que tentar con la sorpresa porque la publicidad sabe que nos estábamos quedando adormecidos con tanta muerte. Se nos sacude entonces con los objetos deslumbrantes ya que al parecer los sujetos repetitivos y sangrantes -quizá sólo por ser repetitivos- nos provocan sopor. Entonces pasa y vuelve a pasar el objeto iluminado y musical desde todos los ángulos insólitos y se deja ver, mirar y admirar cuantas veces sea necesario hasta que lo consumamos en vida antes de que la muerte llegue. Cuando la muerte llega de nuevo en la secuencia siguiente del noticiario -ese tanque, por ejemplo, que está aplastando al niño inocente no sabemos si ello es realidad o ficción, tan maquillada aparece la realidad con su disfraz de afeites. Exclamamos entonces, ¡qué horror! Pero estamos en el segundo plato y continuamos masticando nuestra cena de horrores. La vida sigue. UN CAMINO PARA APRENDER A VER: VER "Aprendo a ver", confesaba Rilke caminando por las calles de París. "No sé por qué decía-, todo penetra en mí más profundamente y no permanece donde, hasta ahora, todo terminaba siempre. Tengo un interior que ignoraba. Así es desde ahora. No sé lo que pasa (...) ¿.Lo he dicho ya? Aprendo a ver -repetía-. Sí, comienzo" (Los apuntes de Malte Laurids Brigge). ¿Dónde aprendió esto Rilke? Lo aprendió en Cézanne, pero antes lo aprendió en Rodin, viendo trabajar a Rodin. "No se trata más que de ver", dirá también Rodin. Naturalmente, no se puede ver continuamente, en el sentido de atender, de comprender sin pausa. Para eso están la vigilia y el sueño, el reposo y la acción. El ojo no sólo necesita pestañear sino relajarse para tomar nuevo impulso, para proyectarse otra vez. La mirada oscila en su movimiento, como oscila la respiración, como lo hace la atención. "La atención, por sí misma, no tolera la fatiga -dirá Guitton citando a Simone Weil-. Cuando esta se hace sentir, la atención ya no es casi posible a menos que se esté bien ejercitado. Vale más, entonces, abandonarse, hacer una pausa; después, más tarde, recomenzar, interrumpirse y volver a empezar, tal como se inspira y se expira". Pero en el momento del proyectarse de nuevo, la pupila que cae sobre el espacio –sobre nuestros vecinos, nuestros contemporáneos, nuestros próximos/prójimos en el espacio cercano- no puede rastrear con somnolencia el tiempo en que vivimos, es decir, no puede adormecerse sobre las personas vivas -no soñadas ni recortadas- en el tiempo. Aquella frase que oí directamente en el boulevard Raspail de París en el tan comentado mayo del 68 -"que paren el mundo, que me quiero bajar"- era un resoplido de hastío y de abandono en una boca de vejez

juvenil. El mundo ha de continuar (y queramos o no continúa), y la valentía es proseguir en el mundo -hacerse mundo- y mejorarlo a cada vuelta. Las vueltas las da el mundo y las doy yo con él, o quizá al revés, cuanto mejor dé yo la vuelta mejorando mi giro personal y en apariencia tan insignificante, más se enriquecerá la vuelta del mundo en el girar de la historia. Para eso está la atención, la comprensión, la compasión, el aprender a ver al otro lado y dentro de los demás, el aprender a ver dentro de uno mismo. Para eso está el asombro. El asombro es poner de rodillas a la inteligencia ante la naturaleza. La poetisa polaca Szymborska, premio Nobel en 1996, exclamaba: "Las nubes son una cosa tan maravillosa, un fenómeno tan magnífico, que se debería escribir sobre ellas. Es un eterno happening sobre el cielo, un espectáculo absoluto: algo que es inagotable en formas, ideas; un descubrimiento conmovedor de la naturaleza. Intente imaginarse el mundo sin nubes". Entre nosotros, Claudio Rodríguez ha cantado excepcionalmente a la mirada absoluta en "Alianza y Condena": Porque no poseemos, vemos. La combustión del ojo en esta hora del día, cuando la luz, cruel de tan veraz, daña la mirada, ya no me trae aquella sencillez. Ya no sé qué es lo que muere, qué lo que resucita. Pero miro, "Sin el asombro, el hombre caería en la repetitividad y, poco a poco, sería incapaz de vivir una existencia verdaderamente personal" (fe y razón) cojo fervor, y la mirada se hace beso, ya no sé si de amor o traicionero. ¿QUÉ SE VE CUANDO SE MIRA AL HOMBRE? La mirada se hace beso, escribe el gran poeta español. Estamos, pues, en el otro extremo del espacio del ojo. Al "ojo por ojo" del Antiguo Testamento se le procura reemplazar con "el amor es ojo", en expresión de Ricardo de San Víctor. Pero hay que preguntarse si en las enormes urbes hostiles, con sus calles de precipitación y sus grandes superficies de consumismo, ante las aceras de inmigrantes y en los portales del paro, bajo ventanas de violencia y chillido y también en las plazas ociosas de los bostezos, el amor llega a ser ojo, el amor es ojo, de tan cargada que esté la pupila de compresión. é0 estamos aún en el ojo por ojo, no hemos salido aún del ojo por ojo en el cruce sesgado de los rencores? La luz de la pupila del hombre no puede dirigirse tan sólo a los objetos y a las acciones sino mirar profundamente al propio hombre. "El ojo que ves no es/ ojo porque tú lo ves,/ es ojo porque te ve", dirá Machado. ¿Qué se ve entonces cuando se mira al hombre? ¿Se mira algo realmente? En el hombre "los conocimientos fundamentales derivan del asombro suscitado en él por la contemplación de la creación: el ser humano se sorprende al descubrirse inmerso en el mundo, en relación con sus semejantes con los cuales comparte el destino. De aquí arranca el camino que lo llevará al descubrimiento de horizontes de conocimientos siempre nuevos. Sin el asombro el hombre caería en la repetitividad y, poco a poco, sería incapaz de vivir una existencia verdaderamente personal" (Fe y razón). Lo más curioso es que estamos llamados a perpetuarnos en el asombro. Nosotros, que vivimos en el dejá vu, en la costumbre de creer haberlo visto todo, la frase de San Pablo "ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó por el corazón del hombre, las cosas que preparó Dios para los que le aman" (I Cor 2,9) nos proyecta a una sorpresa sin cansancio, nos conduce a un asombro infinito cuyo secreto está en que nunca dejaremos de asombrarnos.
Necesidad del asombro, José Julio Perlado. En Nuestro Tiempo Nº 567 septiembre 2001.

La FILOSOFÍA (amor a la sabiduría) responde al deseo de saber, que brota naturalmente del ser humano. Aristóteles decía que el alma es deseo (orexis). No es sólo eso, desde luego. Ni todo en la vida consiste en saber. La vida es también praxis, acción. Y, como el ser humano es tanto deseo de saber como deseo de praxis, un saber que no sirva para nada no interesa nada. A algunos filósofos les gusta repetir que la Filosofía "no sirve para nada", pero esto es falso, a no ser que se trate de una falsa filosofía. Todo saber sirve para mucho. Quizá no de una manera inmediata, y desde luego, no para saber cómo se construyen los puentes, levantan edificios o descubren nuevas fuentes de energía. La filosofía no pretende enseñar a hacer zapatos, pero es capaz de descubrir el más profundo por qué es conveniente fabricar buenos zapatos. Sin filosofía no conoceríamos el "sentido" último de la fabricación de zapatos, ni de nada. Porque no es algo que se pueda "ver" u "oír" en modo alguno. ¿Para qué sirven la Historia, el Latín, el Griego, la Filosofía, la Lengua, la Literatura? Son disciplinas fascinantes, pero ¿no sirven para nada útil?. «La cuestión es: ¿para qué necesitamos un objeto que no sea útil? Bien. ¿Qué hay, por ejemplo, en nuestra sala de estar? Objetos que sirven para algo: sillas para sentarse, mesa, ceniceros, radiadores, etcétera. Pero también encontramos cuadros, esculturas, fotografías de parientes y amigos. ¿Para qué sirven todas estas cosas? ¿Qué se puede hacer con ellas? Aparentemente nada. ¿Para qué sirven? Para decorar. Aquí nos encontramos con un valor que no es inmediatamente útil, el decoro» (Alejandro Llano). El ser humano es un ser teórico-práctico: no se puede amputar. Para que su acción le satisfaga ha de ser fruto de una buena teoría. No hay nada más práctico que una buena teoría, es decir, una buena ciencia de porqués últimos. Ganar dinero es un porqué inmediato. Pero no es un porqué último. Por eso no podemos evitar la pregunta: ¿Por qué ganar dinero? En definitiva, ¿por qué vivir?, ¿por qué trabajar, por qué descansar, por qué? ¿Qué es lo que pretendo? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿De dónde viene mi vida? ¿A dónde va mi vida? ¿A dónde puede ir? ¿A dónde debe ir, para ir bien? ¿Tiene una finalidad? ¿Qué hace un ente como yo en un sitio como éste? Si no sé contestar satisfactoriamente a estas preguntas, aunque sepa mucha matemática, biología, medicina, paleontología, economía, etc., no me conozco, es decir, soy un desconocido para mí mismo; y no sé siquiera para qué hago todo lo que hago. Necesito saber, no sólo simplemente para saber, sino saber para qué sirve el saber. ¿Qué hago, qué voy a hacer conmigo mismo, con lo que sé y lo que puedo hacer? Sólo el pensamiento filosófico puede responder a la pregunta por el sentido del vivir. Cuando del hombre sólo se considera la fisonomía, la anatomía, la fisiología, puede parecer que no es más que un simio evolucionado. Sólo se ha visto una faceta del ser humano y no se ha considerado la que más importa: la intelectual y libre, en una palabra, la dimensión espiritual. Es famoso un científico que después de hacer la disección de un cadáver, declaró que el alma no existía, porque él no la había visto. Es una manifestación de uno de los errores más corrientes en el mundo de los científicos: pensar que sólo es real lo que se percibe, experimenta y comprueban en un laboratorio o de un modo similar. Pero el universo está lleno de cosas que los científicos no pueden percibir en sus laboratorios o bibliotecas. Si ahora tomamos un cilindro de un metro de diámetro y un metro de alto y lo proyectamos en dos planos, uno horizontal y otro vertical, ¿qué resulta? Si nos fijamos sólo en la proyección, podemos llegar a la conclusión de que el cilindro en realidad es un círculo, aunque también un cuadrado. ¿Es posible que un círculo sea cuadrado? No parece, pues ni siquiera la cuadratura del círculo ha sido lograda hasta la fecha. Si nos fijamos en secciones particulares del ser humano podemos llegar a conclusiones de lo más pintorescas. Las ciencias particulares son eso: “particulares”, contemplan sola uno o algunos segmentos del ser humano (o del que se trate). Nos podrán decir qué tiene el ser humano desde su punto de vista (orejas, huesos, músculos, células, átomos, etc.) Pero nunca podrán decirnos qué es el ser humano. También se ha dicho que en el conocimiento de las ciencias experimentales (a las que no despreciamos, al contrario, las estimamos en todo lo que valen, ni más ni menos) sucede como en el análisis por partes del elefante. Si se mira sólo un fragmento de pata, de rabo, de oreja, etc., olvidando todo lo demás, se podría llegar a la conclusión de que el elefante es una palmera, un pteridáctilo u otro ente que no tenga nada que ver con el elefante. Para saber lo qué son las cosas y cuál es el sentido de su existencia es preciso enfocarlas desde una perspectiva que pueda alcanzar su propio ser y esencia. Lo cual podrá vislumbrarse si contemplamos las cosas —y en particular al hombre— desde todos los puntos de vista posibles. Entonces, una vez considerados todos los fenómenos (aspectos) a nuestro alcance, podremos aproximarnos al

conocimiento de su naturaleza, es decir, de su esencia. Así llegamos a conocer al hombre como un ser que tiene mucho en común con los animales, pero que es infinitamente más que un animal irracional. A esta conclusión sólo puede llegar una inteligencia que no se limita a ver y a experimentar, sino que razona sobre los datos de la experiencia (lo físico) y saca conclusiones que la física no percibe, porque se refieren a realidades meta-físicas; es decir, a realidades que son más íntimas a las cosas que sus propiedades físicas y requieren, para ser desveladas, la aplicación y ejercicio del intelecto. Esto es precisamente lo que compete a la filosofía y más concretamente a la antropología filosófica. En filosofía hacemos mucho caso de los datos que aportan las ciencias empíricas. Pero en todos ellos nos preguntamos: ¿qué es esto?, ¿cuál es su causa primera?, ¿cuál es el sentido de su existencia? Por eso cabe adelantar que la Filosofía es lo más vital que existe. «Vivir no es necesario, navegar sí», rezaba una inscripción en una nave griega. Consideraban que hay algo más importante que vivir: navegar, porque de la navegación dependía su riqueza y su poder. También se dice: «primum vivere, deinde philosophare». Sí, para filosofar es necesario primero vivir y, por lo tanto, comer. Pero para vivir conforme a la categoría y dignidad del ser humano es necesario saber por qué vivir y cómo conviene vivir dentro de las diversas opciones que se me presentan. La verdad del vivir, esto es, en síntesis, lo que ha interesado e interesa al filósofo; y es, en definitiva, lo que interesa a todo hombre que utilice con lógica el entendimiento. La verdad: ¿qué es la verdad?, ¿es posible conocer alguna verdad?, ¿qué verdades es posible conocer? Son cuestiones netamente filosóficas. Se comprende pues que la filosofía sea el quehacer intelectual más importante para el vivir conforme a la categoría y dignidad del ser humano. FILOSOFIA Y VIDA Ciertamente hay filósofos que sólo parecen ocuparse de problemas exclusivos de los filósofos y se despreocupan de todo lo que preocupa al hombre corriente. Pero, como dice Putnam, los problemas de los filósofos y los problemas de los hombres y las mujeres están conectados, y es parte de la tarea de una filosofía responsable hallar la conexión. Todos tenemos nuestra teoría de la vida y del mundo, más o menos elaborada y definida, conforme a la cual, las más de las veces, actuamos. Quizá hemos dedicado muy poco tiempo a reflexionar y a construir nuestra propia teoría de la vida, pero contamos siempre con alguna. Casi todos los errores prácticos disponen de una filosofía (falsa, pero filosofía) propia, con sus manuales, sus profesores y hasta su tradición escolar. Evidentemente, la manera que tiene la persona de tratarse a sí misma, a los demás, a las cosas propias y ajenas, así como los asuntos públicos, es muy distinta si se piensa, por ejemplo, que el hombre es simplemente un pez evolucionado que si se sabe que es un ser personal creado por Dios a su imagen y semejanza. La idea que cada uno se forja de "hombre" o de "persona" influye decisivamente en su estado de ánimo y comportamiento. El hombre es un ser racional, un animal cuya actividad más específica es razonar, hallar los porqués de las cosas e inferir las consecuencias de unos principios adoptados, etcétera. Por eso sólo lo razonable da paz al espíritu. El hombre siente la necesidad de respaldar con razones sus emociones, deseos, impulsos y acciones; y si no las encuentra y quiere seguir en la misma dirección de sus sentimientos, tiende a construir alguna teoría "vero-simil", que le tranquilice o acaso narcotice. Puede encerrarse en su subjetividad y negarse a reconocer la verdad de las cosas. Puede abandonar la verdad de las cosas para refugiarse en certezas meramente subjetivas, con el riesgo de caer en la soledad de aquel poeta que escribió los siguientes versos: En mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad. Con "su verdad" subjetiva, el hombre se exculpa y se aquieta, al considerar que la conclusión es de una "lógica aplastante". En todo caso ha optado por una idea —más o menos clara, más o menos verdadera— de hombre, de mundo y de Dios. En resumidas cuentas, Filosofía significa enterarse del sentido de la vida humana. Y hay que captarlo también filosóficamente, razonadamente. El hombre sin metafísica, sin respuesta a la pregunta de las preguntas, al porqué de todos los porqués, es un ser radicalmente inseguro y agobiado. Puede incrementar sin término su saber operativo (práctico), construir y manejar cosas, aparatos, instrumentos,... pero ¿para qué? Aunque llegase a dominar el universo: "¿para qué?". Acabaríamos preguntando, con el escepticismo de Lenin: "La libertad, ¿para qué?"; o con el de Pilato: "la verdad, ¿qué es la verdad?"; o con el tremendo pesimismo del

ateísmo de un Jean Paul Sartre: "el hombre es una pasión inútil, el niño es un ser vomitado al mundo, la libertad es una condena" La seguridad íntima, la paz interior que ya era objeto de preocupación por parte de los antiguos filósofos griegos, no se obtiene más que por el conocimiento metafísico de la realidad, que no es de carácter técnico. La técnica mantiene una elocuente amenaza a la supervivencia de la Humanidad, lo cual es una manifestación clara de su radical insuficiencia para resolver las cuestiones fundamentales de la existencia humana. Queremos saber no sólo cómo son las cosas y cómo se comportan, y cómo puedo aprovecharme de ellas de un modo inmediato, sino qué sentido tienen para mí; qué puedo esperar de ellas en último término. Lamentablemente, la sabiduría —como dice Carlos Cardona— ha sido sustituida por la técnica. La filosofía —en el sentido clásico del término— ha sido declarada inútil. Sin embargo, San Agustín afirmaba que la razón del filosofar está precisamente en la felicidad (nulla est homini causa philosophandi, nisi ut beatus sit). El hombre, nos atrevemos a decir, para ser feliz necesita filosofar. Porque ¿cómo se puede ser feliz sin saber de dónde vengo, a dónde voy, dónde me encuentro, qué sentido tiene mi vida, que va a ser de mí, qué caminos me pueden conducir a alguna parte? Contemplar el mundo intentando captarlo en su totalidad, eso —dice Schumacher— es filosofar. Esto es indispensable para orientarme en el mundo. Pieper dice que la característica principal de toda pregunta filosófica es la de implicar una pregunta por el todo. "Todas las preguntas filosóficas ponen inevitablemente en cuestión el todo de la existencia. Y quien la quiera discutir habrá de declarar y poner sobre el tapete sus convicciones más íntimas y sus tomas de postura últimas". Esto es inevitable también porque las objeciones que agresivamente se oponen hoy a la utilidad de la Filosofía implican una concepción global del mundo, del conjunto de la realidad y de la existencia.
¿Para qué sirve la Filosofía?, Antonio Orozco-Delclós