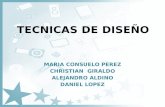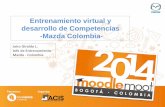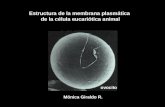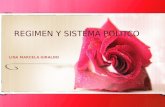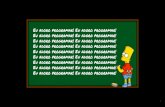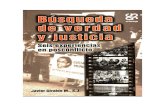MARIA CONSUELO PEREZ CHRISTIAN GIRALDO ALEJANDRO ALDINO DANIEL LOPEZ.
Trabajo Final José Alejandro Cruz Giraldo (EU)
-
Upload
jose-alejandro-cruz-giraldo -
Category
Documents
-
view
8 -
download
2
description
Transcript of Trabajo Final José Alejandro Cruz Giraldo (EU)

AUBURN Y FILADELFIA: EL SISTEMA CARCELARIO ESTADOUNIDENSE A FINALES DEL SIGLO XVIII Y LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX.
José Alejandro Cruz Giraldo
Introducción
A finales del siglo XIX se generó un proceso de cambio entre las viejas tradiciones penales y las nuevas ideas provenientes de la Ilustración. El arraigo anterior entre iglesia y Estado, característico del antiguo régimen, dio a los crímenes dos rostros que se tallaron en una misma moneda, no solo eran entendidos como delitos, sino que el infractor a su vez incurría en un pecado. La relación entre pecado y delito se mantuvo en el discurso legal durante toda la edad media. Esta forma de entender los delitos no era gratuita, las penas se vieron directamente afectadas y el cuerpo fue el objeto del castigo, las torturas, los suplicios, la humillación pública o la pena de muerte predominaron entre los métodos de castigo generalmente bajo la idea de que el sufrimiento terrenal sanaría parte de las penas del más allá, casi como si desde aquí empezara el purgatorio1.
Esta visión acerca de las penas fue cuestionada especialmente por el movimiento Ilustrado representado por personajes como Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau y en especial con la obra de Cesare Beccaria2, en la cual expresando la idea principal del movimiento, critica las formas de concebir la ley y la impartición de las penas:
“el fin de las penas no es atormentar y afligir un ente sensible, ni deshacer un delito ya cometido (…) El fin, pues, no es otro que impedir al reo causar nuevos daños a sus ciudadanos, y retraer los demás de la comisión de otros iguales. Luego deberán ser escogidas aquellas penas y aquel método de imponerlas, que guardada la proporción hagan una impresión más eficaz y más durable sobre los ánimos de los hombres, y la menos dolorosa sobre el cuerpo del reo”.3
“Los ánimos” el espíritu, la consciencia del hombre son desde el punto de vista de Beccaria el objeto de las penas, el fin es corregir al hombre, su alma para que no recaiga y a la vez que los demás no se vean contagiados de su mal comportamiento. Bajo la influencia directa de Rousseau y Montesquieu defendía la Idea de que la autoridad tiene como base la voluntad directa de los ciudadanos4el contrato social, principio de asociación entre el soberano y los gobernados y la separación de poderes que se entiende como la fórmula para evitar las acciones despóticas o tiránicas del soberano, es decir, que un solo cuerpo detente el monopolio de todos los poderes. A partir de estos principios postula los elementos que según él son necesarios para la práctica justa de los castigos. Algunos de estos son la racionalidad, es
1 Foucault profundiza esta idea en su primer capítulo de la clásica obra Vigilar y castigar. Foucault, Michel. Vigilar y castigar. (México: Siglo Veintiuno Editores, 1978).2 Beccaria, Cesare. Tratado de los delitos y las penas. (Argentina: Ediciones Heliasta, 1993): https://criminologiacomunicacionymedios.files.wordpress.com/2013/08/beccaria-cesar-tratado-de-los-delitos-y-de-las-penas.pdf (consultado el 01 de Octubre de 2015). 3 Ibíd., p. 79-80.4 Ibíd., p. 65.

decir, las leyes auspiciadas o elaboradas por la razón; la oportunidad de la defensa, el que culpa (soberano o juez) el que niega (acusado) y un tercero, se supone imparcial, que se encarga de su defensa; la proporcionalidad de los castigos dependiendo el crimen cometido; la reducción de la severidad y la abolición de la pena de muerte.
Aparte del movimiento ya descrito, otros intelectuales se encargaron de sentar las bases de la reforma penitenciaria que se inició a finales del siglo XVIII, entre este “segundo grupo” se hace referencia principalmente a Jeremy Bentham y John Howard, que se caracterizaron por su preocupación de la prisión, y no tanto por una teoría general del derecho como en el caso de los anteriores, aunque no puede negarse que Bentham siga de cierta manera estos causes.
La idea de Bentham al igual que Becaria trata sobre la humanización de los procesos legales, su racionalización, evitar los comportamientos arbitrarios de los jueces, la reclusión como un mecanismo de reflexión y rehabilitación y sus convicciones sobre la abolición de la pena de muerte5pero su originalidad se centra en la consideración física de los recintos, lo arquitectónico. Aquí sobresale su famoso panóptico6.
Más esta última consideración en torno al establecimiento ya había sido controvertida con ejemplos reales por el Inglés John Howard acerca del estado en que se encontraban algunas de las prisiones que visitó y dejó constancia en su trabajo sobre Inglaterra y Gales7. Allí señaló las necesidades que según él deberían ser la base de los sistemas carcelarios.
Entre los puntos que Howard llamaba la atención se encontraban la higiene, la separación de los condenados según el grado de sus delitos con el fin de evitar su corrupción, la incentivación del trabajo, la necesidad de inutilizar la tortura como medio para lograr confesiones y quizás el más importante, la adopción del sistema celular8 medida relacionada directamente con la construcción de las prisiones, es gracias a Howard y Bentham que la arquitectura de las prisiones se hace protagonista en el proceso de rehabilitación de los prisioneros. 9 Este fue el inicio de la reforma.
5 Caro P., Felipe. John Howard y su influencia en la reforma penitenciaria europea de finales del siglo XVIII. EGUZKILORE, No. 27 (2013): p. 150.6 “El Panóptico era un sitio en forma de anillo en medio del cual había un patio con una torre en el centro. El anillo estaba dividido en pequeñas celdas que daban al interior y al exterior y en cada una de esas pequeñas celdas había, según los objetivos de la institución, un niño aprendiendo a escribir, un obrero trabajando, un prisionero expiando sus culpas, un loco actualizando su locura, etc. En la torre central había un vigilante y como cada celda daba al mismo tiempo al exterior y al interior, la mirada del vigilante podía atravesar toda la celda; en ella no había ningún punto de sombra y, por consiguiente, todo lo que el individuo hacía estaba expuesto a la mirada de un vigilante que observaba a través de persianas, postigos semi-cerrados, de tal modo que podía ver todo sin que nadie, a su vez, pudiera verlo” Foucault, Michel. La verdad y las formas jurídicas. (Brasil: Pontificia Universidad Catolica Do Rio de Janeiro) p. 43: http://www.posgrado.unam.mx/arquitectura/aspirantes/La_verdad.pdf (consultado el 01 de Octubre de 2015). 7 Howard, John. State of prisons in England and Wales. (London: 1777): file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Historia%20EE.UU/The_State_of_the_Prisons_in_England_and.pdf (consultado el 01 de Octubre de 2015).8 Este concepto hace referencia al aislamiento en solitario que se le aplicaba a un prisionero, la mayor parte del tiempo implicaba su silencio y su nula actividad.9Caro P., Felipe. John Howard y su influencia en la reforma penitenciaria europea de finales del siglo XVIII. EGUZKILORE, No. 27 (2013): p. 154-156 y en http://www.editorialestudio.com.ar/monografias/mono/penal/La_ilustracion_y_su_influencia_s.htm

EL SISTEMA PENITENCIARIO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX
1) Antecedentes
A partir de los problemas y soluciones que Howard indicó, en Estados Unidos se inauguró el llamado penitenciarismo entendido como “los estudios enfocados en la administración y en el diseño de establecimientos cuyo fin es el arrepentimiento y la rehabilitación moral” 10 que reforzados por los principios cuáqueros, que creían en la religión como la única y suficiente base reductiva que incentivaba al reo a la reflexión, que para los cuáqueros no era más que los pecadores retornaran a Dios11, llevaron a que la idea del aislamiento celular se eligiera como el medio privilegiado de los nuevos proyectos en torno a las prisiones y la rehabilitación del sujeto.Consecuencia de estos fundamentos se inició a la reforma en el recién proclamado Estados Unidos de Norte América, ya no en términos del discurso sino de la realidad práctica. Vale dejar en claro, que no fue un proceso espontáneo, y que como todo fenómeno histórico tiene un proceso, su sistema se construyó gradualmente en el devenir de su historia. Ya en 1682 un cuáquero reconocido, William Penn, se encargó de realizar algunos cambios legislativos en Pennsylvania sorprendentemente contrarios a la legislación de la madre patria, y más armónicos con la moral y la creencia de su secta religiosa. En la legislación anglosajona primaba el castigo corporal y en especial la pena capital. Esta última fue suprimida por Penn con algunas excepciones y además introdujo las famosas workhouses o house of correction que según el modelo holandés era “para internar a los fellons (transgresores de las normas que no comportaban pena corporal o pena de muerte”.12El modelo se terminó con el fallecimiento de Penn y se reintrodujo la legislación anterior.Este primer intento por cambiar el sistema permite observar tres puntos a los que llama la atención Massimo Pavarini 1) Se observa una temprana tendencia a la independencia de decisión en relación con Inglaterra; 2) la fuerte influencia ético-moral cuáquera y 3) el cosmopolitismo, la fascinación por otras experiencias políticas avanzadas que mantenían su vista en la realidad Europea. Estas experiencias y la marcada influencia cuáquera que se rehusaba al uso de la pena de muerte prepararon el camino para que las nuevas ideas que llegaban de Europa fuesen bien recibidas y luego se adoptaran en los proyectos de algunos Estados.
2) La experiencia de Filadelfia y Nueva York
Desde la muerte de William Penn en 1718 el sistema carcelario mantuvo principalmente dos tipos de prisiones, la llamada Jail utilizada para retener a los presos hasta que se les declarara una sentencia definitiva13; y las houses of correction o workhouses que como ya se hizo mención sirvieron para aquellos presos que no merecían penas demasiado severas, por esto mismo no se utilizaban los castigos corporales, y con el tiempo se recluyeron a allí incluso a los
10 Ibíd., p. 160.11 Rusche, George, y Kirchheimer, Otto. Pena y estructura social. (Bogotá: Editorial Temis, 1984) p. 151.12 Mellosi, Dario, y Pavarini Massimo. Cárcel y fábrica: los orígenes del sistema penitenciario (siglos XVI-XIX). (México: Siglo XXI Editores, 2010) p. 141.13 Más fue una medida problemática, teniendo en cuenta que no se hizo ninguna separación entre los reclusos, sino que se juntaban sin ningún criterio.

que violaban las leyes de inmigración, a los vagos y pobres.14Las casas de corrección funcionaban bajo el ideal de que el trabajo ofrecería la suficiente ocupación (para no gastar el tiempo en actividades ociosas) y las herramientas para la reconstrucción moral del reo, a la vez que generaría ingresos y beneficios a la sociedad. Su objeto era “la explotación racional de la fuerza de trabajo”15en un ambiente mercantilista en el que la mano de obra barata se convirtió en una necesidad del modo de producción de la época. Incluso se recuperaron algunos de las ideas de anteriores escritores como Tomás Moro, que en su Utopía defendió que era más sabio aprovechar el trabajo de un prisionero en tanto este era más beneficioso que su propia muerte.Pero estos métodos para finales del siglo XVIII se habían replanteado. Los sistemas carcelarios recibieron toda la crítica propia del iluminismo, que respondía con razón a los desmanes y a la mala administración de las prisiones en las que no se discriminaban los grados de los delitos, las edades, incluso las penas eran propias de la arbitrariedad de los jueces y no de la “objetividad” de la ley etc. Crítica que para los marxistas nació del mercantilismo que había hecho de la fuerza de trabajo una necesidad constante y por lo mismo cambió la visión y las prisiones resultaron el lugar indicado para la producción de manufacturas mediante el uso de reos, que como sujetos económicos no eran más que mano de obra barata. Dice acertadamente George Rusche “las raíces del sistema carcelario se encuentran en el mercantilismo, su promoción y elaboración teórica fueron tarea del Iluminismo”.16
Para finales del siglo XVIII cuando estas críticas se quisieron hacer realidad y se llevaron a cabo, las condiciones eran distintas; ya el incipiente capitalismo había hecho de las manufacturas y a la vez de las casas de trabajo, recintos no productivos. La maquinaria que se implementaba en las fábricas sobrepasaba en creces la producción manufacturera de las workhouse, además se habían convertido más en casas de caridad y de asilo, perdiendo su objeto fundamental que era la rehabilitación del reo y creando el más diverso hacinamiento. La rehabilitación no fue una característica propia de estos sistemas lo que trajo como consecuencia el aumento de la criminalidad que junto a la disminución de la productividad en comparación con las fábricas, dieron los claros vistos de un sistema ya anacrónico, antieconómico y en crisis. Así la joven nación estadounidense volvió su mirada al problema de la regeneración del reo. ¿su solución? La penitenciaría.
Tras la formación en el año de 1787 de la Philadelphia Society for the Alleviating the Miseries of Public Prisons conformada por cuáqueros, se propuso la construcción de un centro más humanitario y eficaz que se encargara de regenerar al reo bajo los preceptos morales y religiosos de su secta. Este recinto fue llevado a cabo en 1790 en el interior de la cárcel preventiva de Walnut Street y su funcionamiento estaba guiado bajo el sistema celular y el Solitary Confinment que no solo obligaba al preso a estar en silencio todo el tiempo (día y noche), sino que además se le impedía trabajar; la reflexión, oración, meditación y lectura de la biblia eran las únicas actividades permitidas. Esta pena se reservó para los criminales que determinaran los tribunales o para los que no se acogieran a las leyes de la prisión.
14 Mellosi, Dario, y Pavarini Massimo. Cárcel y fábrica: los orígenes del sistema penitenciario (siglos XVI-XIX). (México: Siglo XXI Editores, 2010) p. 145.15 Rusche, George, y Kirchheimer, Otto. Pena y estructura social. (Bogotá: Editorial Temis, 1984) p. 76.16 Rusche, George, y Kirchheimer, Otto. Pena y estructura social. (Bogotá: Editorial Temis, 1984) p. 85.

Los argumentos que se dieron en favor de este sistema no eran muy distintos a los mencionados por los teóricos de la reforma: Al ser el preso separado de los demás no corría el riesgo a ser corrompido, su aislamiento cumplía al pie de la letra su privación de la libertad, la reflexión con ayuda de la religión reformarían su carácter, el encierro permanente del preso reducía los costos de vigilancia y administración y por último se consideraba que el trabajo dentro de las cárceles no podría volver a ser rentable.Aunque la actividad de la prisión fue corta sus beneficios aparentes causaron gran sensación y su influencia llegó a otros estados entre ellos Newgate, Nueva York en 1976; Baltimore, Maryland y Windsor, Vermont en 1803; Charlestone, Massachusetts en 1804 etc. Pero rápidamente la experiencia demostró su ineficacia.El informe del “Board of Inspector” en 1837 concluía que “el sistema filadelfino era sin duda alguna el más humano y civilizado de todos los conocidos, a pesar de que la realidad mostraba un aumento de la tasa de suicidios y de locura como consecuencia directa de este sistema de reclusión”17 esta idea era compartida por Tocqueville cuando afirmaba que “esta absoluta soledad, cuando nada la distrae ni la interrumpe, está por encima de las fuerzas del hombre y consume al criminal sin descanso ni piedad; no reforma, mata.”18
Su negativa influencia sobre el delincuente no fue la causa única de que el sistema recibiera amplias críticas, sino que las circunstancias propias de Estados Unidos apuntaban a otras necesidades, volver a aprovechar la fuerza de trabajo.Desde las postrimerías del siglo XVIII y principios del siglo XIX varios factores hicieron que la demanda por mano de obra creciera en el territorio estadounidense. Los altos costos que implicaba traer esclavizados, la apertura de la frontera y su colonización crearon un amplio vació de mano de obra que difícilmente era saldado por la inmigración, lo que empeoró con el despegue industrial estadounidense en los años veinte del siglo XIX. Estos elementos llevaron a que varias voces se alzaran en contra del nuevo sistema que resultaba ampliamente improductivo y además inservible, ya que las celdas no eran suficientes para cumplir su función elemental e incluso resultaban fatales para el erario público. Como refuerzo a los argumentos, la poca población y las grandes cantidades de capitales que entraban en la nación crearon un ambiente saludable en el que había trabajo para cualquiera, incluso se notó que los prisioneros se reintegraban a la sociedad como trabajadores, ya que se les remuneraba con buenos salarios. “se llegó a la convicción de que las posibilidades de encontrar fácilmente trabajo bien retribuido reducía en América las ocasiones de cometer crímenes contra la propiedad”.19
No fue hasta 1829 que en Walnut Street se optó por volver a utilizar el trabajo como medida reformadora. El problema al que se volvió fue al antes señalado por las antiguas worckhouses, incluso el sistema fue más duramente criticado debido a que el trabajo se organizó bajo los preceptos del aislamiento celular que implicaban que el preso trabajara aislado. Esto resultaba completamente improductivo y una carga para el fisco, incluso se consideró que era inhumano y por lo tanto que había fracasado.20
17 Mellosi, Dario, y Pavarini Massimo. Cárcel y fábrica: los orígenes del sistema penitenciario (siglos XVI-XIX). (México: Siglo XXI Editores, 2010) p. 170.18 Tocqueville, Alexis de, y Beaumont, Gustave de. Del sistema penitenciario en Estados Unidos y su aplicación den Francia. (España: Editorial Tecnos, 2005) p. 112-113.19Mellosi, Dario, y Pavarini Massimo. Cárcel y fábrica: los orígenes del sistema penitenciario (siglos XVI-XIX). (México: Siglo XXI Editores, 2010) p. 171. 20 Rusche, George, y Kirchheimer, Otto. Pena y estructura social. (Bogotá: Editorial Temis, 1984) p. 155.

Las medidas del sistema de filadelfia resultaban totalmente ineficaces tanto económicamente como moralmente. El naciente modo de producción capitalista implicaba que se utilizaran nuevos métodos que fueran más productivos y por lo tanto se pensó en la única manera de hacer del trabajo en prisión una actividad productiva, la introducción de máquinas.Tras observar e incluso practicar el infructífero sistema de Walnut Street, la prisión de Auburn en Nueva York utilizó un nuevo sistema que quiso mantener los beneficios del anterior sistema, se creía que la soledad tenía en los reos una buena influencia, pero que evitara a la vez los inconvenientes. Es así como para los años de 1823-1824 nació el llamado Sistema de Auburn, que básicamente mantenía la idea del aislamiento celular, solo que se limitaba a las noches, ya que en el día los reos trabajarían en conjunto con la particularidad de que se les estaba prohibido conversar entre ellos. La introducción de este sistema y la posibilidad de hacer uso de maquinaria, convirtieron el Sistema de Auburn en el modelo predilecto estadounidense, que se caracterizó por su organización (se daban estímulos al preso, rebaja de pena a cambio de buen comportamiento) y alta productividad que permitió incluso que la prisión se autofinanciara21
EL sistema de Auburn fue bastante eficaz incluso su uso se mantuvo hasta la segunda mitad del siglo XIX en la que fue de bastante ayuda para La Guerra de Secesión en la que se creó “una demanda sin precedentes de ropa y calzado militares, que pudo ser satisfecha con el aumento de la explotación del trabajo carcelario”22Pero finalmente debido a que las tierras disponibles se agotaron y la mano de obra libre aumentó, las contradicciones del sistema no se hicieron esperar y para finales del siglo fueron eliminadas las practicas del trabajo carcelario en ambos sistemas.
Conclusión
Los sistemas empleados en los Estados Unidos aunque innovadores y prácticos, adolecieron de problemas lógicos, la cantidad de celdas disponibles para mantener el sistema de confinamiento solitario no lograba responder a la gran cantidad de criminales que entraba en los recintos. Por otra parte aunque la moral cuáquera con respecto a la reflexión y la idea del reo como sujeto susceptible de rehabilitación por medio del aislamiento, tuvo gran influencia en el desarrollo del sistema, los intereses económicos primaron, bañados de un discurso religioso y humanista. Pero esto no significa que los estos hayan sido un mecanismo solo malicioso y con obscuros intereses, sino que se debe tener en cuenta que por primera vez, se logró estructurar las bases de las prisiones modernas dejando atrás los barbáricos métodos de corrección basados en los suplicios.Las experiencias de Auburn y Filadelfia dejan una idea bastante clara con respecto a la utilidad del trabajo carcelario, solo funciona cuando la fuerza de trabajo escasea, es decir, que se debe entender que los métodos no pueden ser definitivos, sino que deben responder a las necesidades del contexto. Creo que si el sistema de trabajo se quisiera implementar para lograr un óptimo rendimiento, debe de estar acompañado de políticas que eviten el crecimiento demográfico, así el aborto, la 21 El inicio de la privatización carcelaria en EEUU. p. 42: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/mes/ortiz_o_ri/capitulo2.pdf (consultado el 01 de Octubre de 2015). 22 Rusche, George, y Kirchheimer, Otto. Pena y estructura social. (Bogotá: Editorial Temis, 1984) 156. Referenciado en un texto de Bernes. The repression of crime. (New jersey, 1926) p. 29.

eutanasia y otras medidas que son propias de la libertad de cada individuo y que a la vez pueden ayudan a reducir la población, deben de ser legalizadas e incentivadas. Pero siempre se presenta el problema de los intereses políticos, económicos, religiosos y otros que defienden estas dañinas tradiciones basados en sus máximas o en los beneficios que les puede traer la sobrepoblación que abarata los costos de la mano de obra.
Bibliografía
Beccaria, Cesare. Tratado de los delitos y las penas. Argentina: Ediciones Heliasta, 1993: https://criminologiacomunicacionymedios.files.wordpress.com/2013/08/beccaria-cesar-tratado-de-los-delitos-y-de-las-penas.pdf (consultado el 01 de Octubre de 2015).
Bentham, Jeremy. El panóptico. Madrid: Las Ediciones de la Piqueta, 1979. https://iedimagen.files.wordpress.com/2012/02/bentham-jeremy-el-panoptico-1791.pdf (consultado el 01 de Octubre de 2015).
Caro P., Felipe. John Howard y su influencia en la reforma penitenciaria europea de finales del siglo XVIII. EGUZKILORE, No. 27 (2013): p. 149-168.
Elmer Barnes, Harry. “Historical Origin of the Prison System in America” Journal of Political Economy Vol. 12 (1921): 35-60 http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1772&context=jclc (consultado el 01 de Octubre de 2015).
Elmer Barnes, Harry. “The Economics of American Penology as Illustrated by the Experience of the State of Pennsylvania”. Journal of Political Economy No. 8 (Oct., 1921): 617-642 http://aplicacionesbiblioteca.udea.edu.co:2057/stable/1821919 (consultado el 01 de Octubre de 2015).
Foucault, Michel. La verdad y las formas jurídicas. (Brasil: Pontificia Universidad Catolica Do Rio de Janeiro): http://www.posgrado.unam.mx/arquitectura/aspirantes/La_verdad.pdf (consultado el 01 de Octubre de 2015).
Foucault, Michel. Vigilar y castigar. México: Siglo Veintiuno Editores, 1978.
Garland, David. Castigo y sociedad moderna. Un estudio de teoría social. México: Siglo XXI Editores, 1990.
Howard, John. State of prisons in England and Wales. London: 1777. file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Historia%20EE.UU/The_State_of_the_Prisons_in_England_and.pdf (consultado el 01 de Octubre de 2015).
Mellosi, Dario, y Pavarini Massimo. Cárcel y fábrica: los orígenes del sistema penitenciario (siglos XVI-XIX). México: Siglo XXI Editores, 2010.
Pavarini, Massimo. Control y Dominación. Teorías Criminológicas Burguesas y Proyecto Hegemónico. Argentina: Siglo XXI Editores, 2003.

Rusche, George, y Kirchheimer, Otto. Pena y estructura social. Bogotá: Editorial Temis, 1984.
Sellin, Thorsten. “Philadelphia Prisons of the Eighteenth Century". Transactions of the American Philosophical Society No. 1 (1953): 326-331 http://aplicacionesbiblioteca.udea.edu.co:2057/action/doBasicSearch?Query=Philadelphia+Prisons+of+the+Eighteenth+Century&acc=on&wc=on&fc=off&group=none (consultado el 01 de Octubre de 2015).
Tocqueville, Alexis de, y Beaumont, Gustave de. Del sistema penitenciario en Estados Unidos y su aplicación den Francia. España: Editorial Tecnos, 2005.