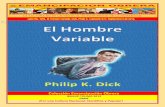Un hombre sin aliento - Philip Kerr.pdf
-
Upload
felix-algar-fenoy -
Category
Documents
-
view
477 -
download
9
Transcript of Un hombre sin aliento - Philip Kerr.pdf
Berlín, marzo de 1943. Las temperaturas songélidas y la moral está por los suelos tras laderrota en Stalingrado. Bernie Gunther hadejado la brigada criminal y trabaja para laoficina de crímenes de guerra.
Llegan informes que hablan de una gigantescafosa común en un bosque cercano a Smolensko,una zona rusa ocupada por las tropasalemanas. Pero la localización exacta esincierta, hasta que empiezan a aparecer restoshumanos en el bosque de Katyn. Los rumoresdicen que los cadáveres son de oficiales polacosasesinados por el ejército soviético. Y si escierto, ese crimen de guerra puede convertirse
en una propaganda perfecta para la causa nazi.
Bernie es enviado a investigar para facilitarle aGoebbels pruebas de la barbarie soviética, queayudarían a romper la cohesión de los aliados yproporcionarían a Alemania una oportunidad dedar un vuelco a la guerra. Pero ¿y si loscadáveres fuesen de judíos asesinados por lasSS? Esta indagación policial con complejasconnotaciones políticas confirma a Philip Kerrcomo el rey del thriller histórico.
Título original: A Man without BreathPhilip Kerr, 2013Traducción: Eduardo Iriarte Goñi
Editor digital: algarcoePub base r1.1
ESTA NOVELA ES UNAPEQUEÑA MUESTRA DE
GRATITUDA TONY LACEY PORCONSEGUIR QUE ME
PUSIERA EN MARCHA,Y A MARIAN WOOD POR
HACERME SEGUIRADELANTE.
Una nación sinreligión es como unhombre sin aliento.
JOSEF GOEBBELS,de su única novela
publicada,Michael
1
Lunes, 1 de marzo de 1943
Franz Meyer se levantó en lacabecera de la mesa, bajó lamirada, tocó el mantel y esperó aque guardáramos silencio. Con elpelo rubio, los ojos azules y unasfacciones neoclásicas que parecíanhaber sido esculpidas por ArnoBreker, el escultor oficial delReich, no se aproximaba para nadaa la idea que tuviera nadie de un
judío. La mitad de los integrantesde las SS y el SD parecían mássemíticos. Meyer respiró hondo congesto casi eufórico, nos ofreció unaamplia sonrisa que era mitad alivioy mitad alegría de vivir, y levantóla copa hacia cada una de las cuatromujeres sentadas a la mesa.Ninguna era judía. Sin embargo, deacuerdo con los estereotiposraciales que tanto gustaban alMinisterio de Propaganda, podríanhaberlo sido: todas eran alemanasde nariz grande, ojos oscuros ycabello más oscuro aún. Por unmomento dio la impresión de que
Meyer se había atragantado por laemoción, y, cuando por fin fuecapaz de hablar, tenía lágrimas enlos ojos.
—Quiero agradecer a mi mujery sus hermanas los esfuerzos quehan hecho por mí —dijo—. Hacíafalta mucho valor para algo así, yno puedo deciros lo que supusopara quienes estábamos detenidosen el Centro de Asistencia a losJudíos saber que había tanta gentefuera lo bastante preocupada comopara venir a manifestarse en nuestroapoyo.
—Aún me cuesta creer que no
nos hayan detenido a nosotras —dijo Siv, la esposa de Meyer.
—Están tan acostumbrados aacatar órdenes —comentó Klara, lacuñada de Meyer— que no sabenqué hacer.
—Mañana volveremos al centrode asistencia de la Rosenstrasse —insistió Siv—. No cejaremos hastaque hayan puesto en libertad atodos los que están allí. Hasta elúltimo de los dos mil. Les hemosdemostrado lo que podemos hacercuando la opinión pública semoviliza. Tenemos que seguir
ejerciendo presión.—Sí —convino Meyer—. Y lo
haremos. Lo haremos. Pero ahoraquiero proponer un brindis. Pornuestro nuevo amigo, BernieGunther. De no ser por él y suscolegas de la Oficina de Crímenesde Guerra, probablemente seguiríapreso en el Centro de Asistencia alos Judíos. Y después, ¿quién sabedónde…? —Sonrió—. Por Bernie.
Éramos seis en el acogedorcomedorcito del apartamento de losMeyer en la Lützowerstrasse.Mientras cuatro de ellos selevantaban y brindaban por mí en
silencio, yo negué con la cabeza.No estaba seguro de merecer lagratitud de Franz Meyer, y además,el vino que bebíamos era un tintoalemán bastante bueno, unSpätburgunder de mucho antes de laguerra que él y su esposa hubieranhecho mejor en cambiar por algo decomida en vez de derrocharloconmigo. Era casi imposibleencontrar vino en Berlín, y muchomenos un buen tinto alemán.
Esperé por cortesía a quebebieran a mi salud antes deponerme en pie para llevar lacontraria a mi anfitrión.
—No sé si puedo decir quetenga mucha influencia en las SS —expliqué—. Hablé con un par depolis conocidos míos que vigilabanla manifestación y me dijeron quecorre el rumor fundado de que lamayoría de los detenidos el sábadopor las protestas de la fábricaprobablemente serán puestos enlibertad dentro de pocos días.
—Es increíble —dijo Klara—.Pero ¿qué significa eso, Bernie?¿Cree que las autoridades van a sermás cautelosas con lasdeportaciones?
Antes de que pudiera dar miopinión resonó la alarma antiaérea.Todos nos miramos sorprendidos.Hacía casi dos años desde elúltimo bombardeo de la RAF.
—Más vale que vayamos alrefugio —dije—. O al sótano,quizá.
Meyer asintió.—Tienes razón —dijo con
firmeza—. Más vale que os vayáistodos. Por si acaso es real.
Cogí el abrigo y el sombrerodel perchero, y me volví haciaMeyer.
—Pero tú también vienes,
¿verdad? —dije.—Los judíos no pueden acceder
a los refugios. Tal vez no te hayasdado cuenta. Bueno, no hay motivopara que te hubieras fijado. Meparece que no ha habido ningúnbombardeo desde que empezamos allevar la estrella amarilla.
Negué con la cabeza.—No, no me había dado cuenta.
—Me encogí de hombros—.Entonces, ¿adónde se supone quedeben ir los judíos?
—Al infierno, naturalmente. Almenos eso esperan. —Esta vez la
sonrisa de Meyer era sarcástica—.Además, la gente sabe que esteapartamento es judío y, puesto quela ley obliga a dejar las puertas yventanas de las casas abiertas paraminimizar el efecto de la ondaexpansiva de una explosión,también es una invitación a quealgún ladrón del barrio venga arobarnos. —Meneó la cabeza—.Así que me voy a quedar.
Miré por la ventana. En lacalle, la policía uniformada yaestaba llevando a cientos depersonas al refugio en rebaño. Nohabía mucho tiempo que perder.
—Franz —dijo Siv—, novamos a ir sin ti. Deja el abrigo. Sino ven la estrella tendrán que darpor sentado que eres alemán.Puedes llevarme en brazos y decirque me he desmayado, y si enseñomi pase y digo que soy tu esposanadie sospechará.
—Tiene razón —dije.—Y si me detienen, ¿qué?
Acaban de ponerme en libertad. —Meyer sacudió la cabeza y rio—.Además, seguro que no es más queuna falsa alarma. ¿Acaso no haprometido Hermann el Gordo queesta es la ciudad mejor defendida
de Europa?La sirena siguió aullando como
una especie de horrenda trompetamecánica que anunciara el final deun turno de noche en las fábricashumeantes del infierno.
Siv Meyer se sentó a la mesa yentrelazó las manos con gestodecidido.
—Si tú no vas, yo tampoco.—Ni yo —dijo Klara, que se
sentó a su lado.—No hay tiempo para
discutirlo —repuso Meyer—.Tenéis que ir todos. Todos.
—Tiene razón —dije en tonomás urgente ahora que ya se oía elzumbido de los bombarderos a lolejos. No era un simulacro. Abrí lapuerta e indiqué a las cuatromujeres que me siguieran—.Vamos.
—No —insistió Siv—. Nosquedamos.
Las otras dos hermanas semiraron y luego se sentaronflanqueando a su cuñado judío. Yome quedé plantado con el abrigo enla mano y el semblante nervioso.Yo había visto lo que nuestrosbombarderos hicieron con Minsk y
algunas partes de Francia. Me puseel abrigo y metí las manos en losbolsillos para disimular que metemblaban.
—No creo que vengan confolletos de propaganda —dije—.Esta vez no.
—Sí, pero seguro que no vandetrás de civiles como nosotros —respondió Siv—. Estamos en eldistrito gubernamental. Todo elmundo sabe que hay un hospitalcerca de aquí. La RAF no searriesgará a alcanzar el HospitalCatólico, ¿verdad? Los ingleses no
son así. Lo que buscan es laWilhelmstrasse.
—¿Cómo lo sabrán aseiscientos metros de altura? —meoí contestar con voz débil.
—Ella está en lo cierto —coincidió Meyer—. No tienen comoobjetivo el oeste de Berlín, sino eleste. Lo que significa queprobablemente es una suerte queesta noche no estemos ninguno en elcentro de asistencia de laRosenstrasse. —Me sonrió—. Másvale que vayas, Bernie. No nospasará nada. Ya lo verás.
—Supongo que tienes razón —
dije y, decidido a hacer caso omisode la alarma antiaérea igual que losdemás, empecé a quitarme el abrigo—. Aun así, no puedo dejarles atodos aquí.
—¿Por qué no? —quiso saberKlara.
Me encogí de hombros, pero enrealidad todo se reducía a losiguiente: no podía marcharme ycontinuar quedando bien ante lospreciosos ojos castaños de Klara, yyo tenía sumo interés en causarlebuena impresión, aunque no creíapoder decírselo con esas palabras.Aún no.
Por un momento noté que se mecontraía el pecho a medida que losnervios iban apoderándose de mí.Luego oí explotar unas bombas a lolejos y lancé un suspiro de alivio.En las trincheras, durante la GranGuerra, cuando se oían explotar losproyectiles en otra parte solía serindicio de que estabas a salvo,porque se daba por sentado quenunca se oía el que acababa con tuvida.
—Parece que están cayendo enel norte de Berlín —dije apoyadoen el marco de la puerta—. La
refinería de petróleo en la ThalerStrasse, tal vez. Es el únicoauténtico objetivo por ahí. Aunquemás vale que nos metamos debajode la mesa. No vaya a ser que unabomba perdida…
Creo que fue lo último que dije.Seguramente fue estar de pie en elumbral lo que me salvó la vida,porque justo en ese instante tuve laimpresión de que el cristal de laventana más próxima se fundía enun millar de gotas de luz. Algunosde los apartamentos del antiguoBerlín estaban construidos paradurar, y más adelante averigüé que
la bomba que hizo saltar por losaires aquel en el que estábamos —por no hablar del hospital de laLützowerstrasse— y lo redujo aescombros en una fracción desegundo con toda seguridad mehubiera matado de no ser porque eldintel sobre mi cabeza y la reciapuerta de roble que protegíaresistieron el peso del tejado, puesfue eso lo que acabó con la vida deSiv Meyer y sus tres hermanas.
Luego solo hubo oscuridad ysilencio, salvo por el sonido de unatetera sobre un quemador de gassilbando al hervir el agua, aunque
probablemente no fuera sino lasensación que yo tenía en mismaltrechos tímpanos. Fue como sialguien hubiera apagado una luzeléctrica y luego arrancara todaslas tablas del suelo en las que meapoyaba; y el efecto de que elmundo desapareciera bajo mis piestal vez se pareciera a la sensaciónde verse encapuchado y colgado enel cadalso. No lo sé. Lo único queen realidad recuerdo de lo queocurrió es que estaba patas arribasobre un montón de escombroscuando recobré el conocimiento.
Tenía encima de la cara una puertaque, durante varios minutos, hastaque recuperé el suficiente resuelloen mis pulmones sacudidos por laonda expansiva para gemirpidiendo ayuda, no me cupo dudade que era la tapa de mi malditoataúd.
Había dejado la policía criminal, laKripo, en el verano de 1942 y habíaingresado en la Oficina deCrímenes de Guerra de laWehrmacht con la ayuda de miviejo colega Arthur Nebe. Como
comandante del Grupo de AcciónEspecial B, que tenía su cuartelgeneral en Smolensk, donde habíansido asesinados decenas de milesde judíos rusos, Nebe sabíatambién lo suyo acerca de crímenesde guerra. Estoy seguro de que, consu humor negro berlinés, le hacíagracia que me viera inmerso en unaorganización de viejos juecesprusianos, la mayoría de ellosfirmemente antinazis. Entregados alos ideales militares estipulados enla Convención de Ginebra de 1929,estaban convencidos de que habíauna manera adecuada y honorable
de que el ejército —cualquierejército— librara una guerra. ANebe debía de parecerledesternillante que existiera unorganismo judicial dentro del AltoMando alemán que no solo seopusiera a contar con miembros delPartido en sus distinguidas filassino que estuviera dispuesto adedicar sus considerables recursosa investigar y perseguir crímenescometidos por los soldadosalemanes y contra estos. El robo, elsaqueo, la violación y el asesinatopodían estar sujetos ainvestigaciones largas y formales,
deparando a veces a quienes lascometían la pena de muerte. A mítambién me parecía más biengracioso, pero es verdad que, aligual que Nebe, soy de Berlín, y yase sabe que tenemos un sentido delhumor extraño. En el invierno de1943 uno encontraba cómico lo quepodía, y no sé de qué otra maneradescribir una situación en la que sepuede condenar a la horca a uncabo del ejército por la violación yel asesinato de una campesina rusaen un pueblo a escasos kilómetrosde otro en el que un grupo de
acción especial de las SS acaba deasesinar a veinticinco mil hombres,mujeres y niños. Imagino que engriego existe una palabra para esaclase de comedia, y si hubieraprestado un poco más atención a miprofesor de lenguas clásicas en laescuela es posible que supiera cuáles.
Los jueces —prácticamentetodos eran jueces— que trabajabanpara la Oficina de Crímenes deGuerra no eran hipócritas, ni nazis,ni tampoco veían motivo para quesus valores morales decayesen soloporque el gobierno de Alemania no
los tuviera en absoluto. Los griegossí que tenían un término para eso, yhasta yo sé cuál era, aunque he deconfesar que tendría que aprenderde nuevo a deletrearlo. Llamaban aesa clase de comportamiento«ética», y ocuparme de discernir elbien del mal era una sensaciónagradable, pues me ayudó asentirme orgulloso otra vez dequien era y lo que era. Al menosdurante una temporada.
La mayor parte del tiempoayudaba a los jueces de mi oficina—algunos de los cuales los habíaconocido durante la República de
Weimar— a tomar declaraciones atestigos o buscar nuevos casos paraque fueran investigados. Fue asícomo conocí a Siv Meyer. Eraamiga de una chica llamada RenataMatter, que era una buena amigamía y trabajaba en el hotel Adlon.Siv tocaba el piano en la orquestadel Adlon.
La conocí en el hotel eldomingo 28 de febrero, el díadespués de que los últimos judíosde Berlín —unas diez mil personas— hubieran sido detenidos para sudeportación a los guetos del Este.
Franz Meyer trabajaba en la fábricade bombillas eléctricas Osram deWilmersdorf, que fue donde lodetuvieron, pero antes habíaejercido de médico, y fue así comose encontró trabajando deordenanza en un buque hospitalalemán que fue atacado y hundidopor un submarino británico frente ala costa de Noruega en agosto de1941. El director de la Oficina deCrímenes de Guerra, JohannesGoldsche, intentó investigar elcaso, pero a la sazón se pensó queno había habido supervivientes. Asíque cuando Renata Matter me contó
la historia de Franz Meyer, fui a vera su esposa a su apartamento de laLützowerstrasse.
No estaba muy lejos de miapartamento en la Fasanenstrasse,con vistas al canal y elayuntamiento del distrito, y distabaapenas un trecho de la sinagoga dela Schulstrasse, donde habíanretenido a muchos judíos de Berlínen tránsito hacia su destinodesconocido en el Este. Meyer solohabía eludido la detención porqueera un Mischehe, un judío casadocon una alemana.
En la fotografía de boda del
aparador de estilo Biedermeierresultaba evidente lo que habíanvisto el uno en el otro. Franz Meyerera absurdamente guapo y separecía mucho a Franchot Tone, elactor que estuvo casado con JoanCrawford. Siv era sencillamentepreciosa, y eso no tenía nada deextraño: más aún lo eran sus treshermanas, Klara, Frieda y Hedwig,todas las cuales estaban presentescuando conocí a su hermana.
—¿Por qué no informó sumarido antes de ese suceso? —lepregunté a Siv Meyer mientras
tomábamos una taza de sucedáneode café, que era el único café quese podía conseguir a esas alturas—.El incidente tuvo lugar el 30 deagosto de 1941. ¿Por qué no haquerido hablar hasta ahora?
—Está claro que usted no tieneidea de lo que supone ser judío enBerlín —dijo.
—Es verdad. No tengo idea.—Ningún judío quiere llamar la
atención entrando a formar parte deuna investigación en Alemania.Aunque sea por una buena causa.
Me encogí de hombros.—Lo entiendo —dije—.
Testigo de la Oficina de Crímenesde Guerra un día y prisionero de laGestapo al siguiente. Por otra partesé lo que es ser judío en el Este y,si quiere evitar que su marido vayaa parar allí, espero que me estécontando la verdad. En nuestraoficina nos encontramos con muchagente que intenta hacernos perder eltiempo.
—¿Estuvo en el Este?—En Minsk —dije sin más—.
Me enviaron de regreso a Berlín y ala Oficina de Crímenes de Guerrapor poner en tela de juicio misórdenes.
—¿Qué está pasando allí? ¿Enlos guetos? ¿En los campos deconcentración? Se oyen muchashistorias distintas sobre lo quesupone la reubicación.
Me encogí de hombros otra vez.—No creo que esas historias se
acerquen siquiera al horror de loque ocurre en los guetos del Este. Ypor cierto, no hay nada parecido auna reubicación. Solo inanición ymuerte.
Siv Meyer dejó escapar unsuspiro y cruzó una mirada con sushermanas. A mí también me gustaba
mirar a las tres hermanas. Era uncambio muy agradable tomardeclaración a una mujer atractiva yculta en vez de a un soldado herido.
—Gracias por su sinceridad,Herr Gunther —dijo—. Además dehistorias se oyen muchas mentiras.—Asintió—. Puesto que ha sidosincero, permítame que lo sea yotambién. La razón principal de quemi marido no haya hablado todavíasobre el hundimiento del vaporHrosvitha von Gandersheim es queno quería ofrecer al doctorGoebbels propaganda antibritánicaen bandeja de plata. Naturalmente,
ahora que ha sido detenido, cabe laposibilidad de que sea su únicaoportunidad de no ir a parar a uncampo de concentración.
—No tenemos mucho contactocon el Ministerio de Propaganda,Frau Meyer, al menos si lopodemos evitar. Tal vez deberíaponerse en contacto con ellos.
—No dudo de que sea ustedsincero, Herr Gunther —dijo SivMeyer—. Aun así, los crímenes deguerra británicos contra buqueshospital alemanes indefensossuponen una buena propaganda.
—Es la clase de historia que
ahora resulta especialmente útil —añadió Klara—. Después deStalingrado.
No pude por menos dereconocer que quizá tenía razón. Larendición del VI Ejército Alemánen Stalingrado el 2 de febrero habíasido el mayor desastre sufrido porlos nazis desde su llegada al poder;y el discurso de Goebbels del día18 alentando al pueblo alemán a irla guerra total sin duda necesitabade incidentes como el hundimientode un buque hospital parademostrar que, ahora no podíamos
dar marcha atrás, que debía servictoria o nada.
—Mire —dije—, no puedoprometerle nada, pero si me dicedónde tienen retenido a su maridoiré ahora mismo a verle, FrauMeyer. Si creo que su historiareviste interés, me pondré encontacto con mis superiores y verési puedo conseguir que lo ponganen libertad como testigo clave enuna investigación.
—Está detenido en el Centro deAsistencia a los Judíos, en laRosenstrasse —dijo Siv—. Iremoscon usted, si quiere.
Negué con la cabeza.—No se molesten. Ya sé dónde
está.—No lo entiende —explicó
Klara—. Vamos a ir de todosmodos, para protestar por ladetención de Franz.
—No creo que sea muy buenaidea —aseguré—. Las detendrán.
—Van a ir muchas esposas —repuso Siv—. No puedendetenernos a todas.
—¿Por qué no? —pregunté—.Por si no se ha dado cuenta, handetenido a todos los judíos.
Al oír pasos cerca de mi cabeza,intenté apartarme de la cara lapesada puerta de madera, pero teníaatrapada la mano izquierda, y laderecha me dolía demasiado parausarla. Alguien gritó algo y un parde minutos después noté que medeslizaba un poco cuando losescombros sobre los que estabatendido se desprendieron como unpedregal en una ladera empinada. Yentonces se levantó la puerta,dejando a la vista a misrescatadores. El edificio deapartamentos había desaparecido
casi por completo y lo único quequedaba a la fría luz de la luna erauna chimenea gigante con una serieascendente de hogares. Variasmanos me auparon hasta unacamilla en la que me sacaron delrevuelto y humeante montón deladrillos, hormigón, tuberías deagua rotas y tablones, para dejarmeen mitad de la calzada, desde dondetenía una vista perfecta de unedificio ardiendo a lo lejos, y luegode los haces de luz de losreflectores antiaéreos de Berlín,que seguían rastreando el cielo en
busca de aviones enemigos. Perolas sirenas ya anunciaban que habíapasado el peligro, y oí los pasos dela gente que salía de los refugios enbusca de lo que quedara de suscasas. Me pregunté si miapartamento de la Fasanenstrassehabría resultado dañado. Aunquetampoco es que tuviera gran cosaallí. Casi todo lo que poseía devalor lo había vendido o cambiadoen el mercado negro.
Poco a poco, empecé a moverla cabeza de aquí para allá, hastaque me sentí capaz de incorporarmesobre un codo para mirar
alrededor. Pero apenas podíarespirar: aún tenía el pecho llenode polvo y humo, y el agotamientome provocó un acceso de tos quesolo se me alivió cuando un hombreal que reconocí a medias me ayudóa beber un poco de agua y me echóuna manta encima.
Más o menos un minuto despuésse oyó un fuerte grito y la chimeneagigante se vino abajo sobre el lugardonde había estado yo. El polvo delderrumbe me cubrió, así que metrasladaron calle abajo y medejaron junto a otras personas queesperaban ayuda médica. Klara
estaba tendida a mi lado, al alcancede mi brazo. Su vestido apenasestaba desgarrado, tenía los ojosabiertos y su cuerpo casi nopresentaba marcas. La llamé variasveces por su nombre antes de caeren la cuenta de que estaba muerta.Era como si su vida se hubiesedetenido igual que un reloj, y mepareció imposible que tanto futurocomo tenía por delante —no podíahaber tenido más de treinta años—hubiera desaparecido en cuestiónde segundos.
Tendieron otros cadáveres en la
calle, a mi lado. No alcancé a vercuántos. Me incorporé para buscara Franz Meyer y los demás, pero elesfuerzo fue excesivo, así que merecosté y cerré los ojos. Y perdí elconocimiento, supongo.
—¡Devuélvannos a nuestroshombres!
Se las oía a varias calles dedistancia, una muchedumbre demujeres furiosas. Cuando doblamosla esquina de la Rosenstrasse mequedé con la boca abierta. No habíavisto nada parecido en las calles de
Berlín desde antes de que Hitlerllegase al poder. ¿Quién iba apensar que llevar un bonitosombrero y un bolso de mano era elmejor atuendo para enfrentarse alos nazis?
—¡Suelten a nuestros maridos!—gritaba la multitud de mujerescuando nos abrimos paso por lacalle—. ¡Suelten a nuestrosmaridos ya!
Había muchas más de las queesperaba: tal vez varios centenares.Hasta Klara Meyer parecíasorprendida, aunque no tanto comolos policías y los de las SS que
vigilaban el Centro de Asistencia alos Judíos. Se aferraban a susmetralletas y rifles, y mascullabanmaldiciones e insultos a las mujeresque más cerca estaban de la puerta.Parecían aterrados al ver que no leshacían ningún caso o incluso lesdevolvían los insultos sin reparos.No era así como debían funcionarlas cosas: si empuñabas un arma, enteoría la gente tenía que hacer loque tú decías. Eso estaba en laprimera página del manual para serun nazi.
El centro de asistencia en laRosenstrasse, cerca de la
Alexanderplatz, era un edificio degranito gris con tejado a dos aguasde estilo Guillermina junto a unasinagoga —antaño la más antiguade Berlín— parcialmente destruidapor los nazis en noviembre de1938, y a tiro de piedra de lajefatura de la policía, donde habíatrabajado la mayor parte de mi vidaadulta. Ya no seguía trabajandopara la Kripo, pero me las habíaarreglado para conservar miinsignia, la chapa de identidad delatón que tanto acobardaba a lamayoría de los ciudadanos
alemanes.—¡Somos alemanas de bien! —
gritó una mujer—. ¡Leales al Führery a la patria! No nos puedes hablarcon semejante descaro, malnacido.
—Puedo hablarle así acualquiera lo bastante infeliz comopara haberse casado con un judío—oí que le decía uno de losagentes de uniforme, un cabo—.Váyase a casa, señora, o le pegaránun tiro.
—¡Lo que te mereces es unabuena zurra, mamarracho! —leespetó otra mujer—. ¿Ya sabe tumadre que eres un mocoso
arrogante?—¿Lo ve? —dijo Klara en tono
triunfal—. No nos pueden matar atodas.
—¿Ah, no? —se mofó el cabo—. Cuando nos den órdenes dedisparar, le aseguro que usted sellevará el primer tiro, abuela.
—Tómeselo con calma, cabo—le advertí, y le puse delante delas narices mi insignia—. No haynecesidad de ser tan grosero conestas señoras. Sobre todo undomingo por la tarde.
—Sí, señor —dijo,cuadrándose—. Lo siento, señor.
—Señaló con un gesto de cabezahacia atrás—. ¿Va a entrar, señor?
—Sí —respondí. Me volvíhacia Klara y Siv—: Procuraré irtan aprisa como pueda.
—Entonces, si es tan amable —dijo el cabo—, estamos esperandoórdenes, señor… Nadie nos hadicho qué hacer. Solo que nosquedemos aquí e impidamos entrara la gente. Tal vez podríamencionarlo, señor.
Me encogí de hombros.—Claro, cabo. Pero, por lo que
veo, están haciendo un trabajo
estupendo.—¿Ah, sí?—Están manteniendo el orden,
¿no?—Sí, señor.—No podrán mantener el orden
si empiezan a disparar contra todasestas señoras, ¿verdad? —Lesonreí y le di unas palmadas en elhombro—. Según mi experiencia,cabo, el mejor trabajo policial es elque pasa inadvertido y se olvida deinmediato.
No estaba preparado para laescena que me encontré dentro,donde flotaba un olor insoportable:
un centro de asistencia no estádiseñado como campo de tránsitopara dos mil prisioneros. Hombresy mujeres con carnés de identidadcolgados al cuello de un cordel,igual que niños de viaje, hacíancola para ir a unos aseos sinpuertas, mientras otros estabanapiñados a razón de cincuenta osesenta por despacho, donde solopodían estar de pie. Los paquetesde ayuda —muchos llevados porlas mujeres que estaban fuera—llenaban otra estancia, donde loshabían lanzado de cualquiermanera. Pero nadie se quejaba.
Reinaba el silencio. Tras casi unadécada de dominio nazi, los judíoshabían aprendido a no quejarse. Porlo visto, solo el sargento de policíaa cargo de esas personas teníatendencia a lamentarse de su suerte,pues, mientras buscaba en untablilla con sujetapapeles elnombre de Franz Meyer y luego meconducía a un despacho del primerpiso, donde estaba detenido,empezó a tender todo un rollo deafilado alambre de espino con susquejas:
—No sé qué se supone que
debo hacer con toda esta gente.Nadie me ha dicho nada, malditasea. Cuánto tiempo van a pasaraquí. Cómo acomodarlos. Cómoresponder a todas esas puñeterasmujeres que piden respuestas. Noes fácil, se lo aseguro. Lo único quetengo es lo que había en esteedificio cuando llegamos ayer. Elpapel higiénico se nos acabó alcabo de una hora de estar aquí. Ysolo Dios sabe cómo voy aalimentarlos. No hay nada abiertoen domingo.
—¿Por qué no abre lospaquetes de comida y se los da? —
sugerí.El sargento puso cara de
incredulidad.—No puedo hacer eso —
aseguró—. Son paquetes privados.—No creo que a sus dueños les
importe —dije—. Siempre ycuando tengan algo que comer.
Encontramos a Franz Meyersentado en uno de los despachosmás grandes, donde casi uncentenar de hombres esperabapacientemente a que ocurriera algo.El sargento llamó a Meyer y,rezongando aún, se fue a pensar enlo que le había sugerido acerca de
los paquetes, mientras yo hablabacon mi testigo en potencia en elpasillo, un lugar íntimo porcomparación con el resto.
Le expliqué que trabajaba parala Oficina de Crímenes de Guerra ycuál era el motivo de mi presencia.Mientras, en el exterior deledificio, la protesta de las mujeresparecía ir cobrando intensidad.
—Su esposa y sus cuñadasestán ahí fuera —continué—. Sonellas quienes me han indicado queviniera aquí.
—Haga el favor de pedirles que
se vayan a casa —dijo Meyer—.Hay más seguridad aquí dentro queahí fuera.
—Es cierto, pero no creo queestén dispuestas a escucharme.
Meyer esbozó una sonrisatorcida.
—Sí, ya me lo imagino.—Cuanto antes me diga qué
ocurrió en el vapor Hrotsvitah vonGandersheim, antes podré hablarcon mi jefe y hacer lo posible porsacarlo de aquí, y antes podremosllevarlas a un lugar seguro. —Hiceuna pausa—. Eso si está usteddispuesto a hacer una declaración.
—Me parece que es la únicamanera que tengo de eludir elcampo de concentración.
—O algo peor —añadí a modode incentivo extra.
—Vaya, qué sinceridad. —Seencogió de hombros.
—Lo interpretaré como un sí,¿de acuerdo?
Asintió y pasamos la mediahora siguiente redactando sudeclaración sobre lo que ocurriófrente a la costa de Noruega enagosto de 1941. Cuando la firmó, leseñalé con un dedo.
—Al venir aquí de esta manera
arriesgo el cuello por usted —leadvertí—. Así que más vale que nome deje en la estacada. Si me huelosiquiera que tiene intención decambiar su versión, yo me lavo lasmanos. ¿Lo entiende?
Asintió.—¿Por qué arriesga el cuello?Era una buena pregunta y
probablemente merecía unarespuesta, pero no quería entrar enque el amigo de un amigo me habíapedido que echara una mano, que escomo suelen apañarse estos asuntosen Alemania; y desde luego no
pensaba mencionar lo atractiva queme parecía su cuñada Klara, ni queestaba compensando el tiempoperdido a la hora de ayudar a losjudíos; y tal vez algo más que merotiempo perdido.
—Digamos que no me gustanmucho los Tommies, ¿de acuerdo?—Negué con la cabeza—. Además,no le prometo nada. Depende de mijefe, el juez Goldsche. Si cree que apartir de su declaración puedeponerse en marcha unainvestigación sobre un crimen deguerra británico, es él quien tendráque convencer al Ministerio de
Asuntos Exteriores de que estomerece un libro blanco, no yo.
—¿Qué es un libro blanco?—Una publicación oficial que
tiene como fin ofrecer la versiónalemana de un incidente que podríaconstituir una violación de las leyesde guerra. Es la Oficina deCrímenes de Guerra la que seencarga de todo el trabajo decampo, pero el informe lo emite elMinisterio de Asuntos Exteriores.
—Me da la impresión de queeso podría tardar una temporada.
Negué con la cabeza.—Por suerte para usted, mi
oficina tiene un poder considerable.Incluso en la Alemania nazi. Si eljuez Goldsche se traga su historia,lo enviarán a casa mañana mismo.
2
Miércoles, 3 de marzo de 1943
Me llevaron al hospital estatal en elbarrio de Friedrichshain. Sufría unaconmoción cerebral y habíarespirado humo. Lo de respirarhumo no tenía nada de nuevo, perodebido a la conmoción el médicome aconsejó que guardara reposoun par de días. Nunca me hangustado los hospitales. Para migusto, ofrecen más realidad de la
necesaria. Pero estaba cansado,desde luego. Es lo que tiene serbombardeado por la RAF. Así queel consejo de aquel Jesús de lasAspirinas con aspecto de novato mevino bien. Pensé que ya me tocabapasar un tiempo con los pies en altoy la boca inmovilizada. Además,estaba mucho mejor en el hospitalque en mi apartamento. En elhospital seguían alimentando a lospacientes, que era más de lo quepodía decirse de mi casa, donde elpuchero estaba vacío.
Desde la ventana tenía unabonita vista del cementerio de St.
Georg, pero no me importaba: elhospital da por el otro lado a lafábrica de cerveza Böhmisches, porlo que siempre había un intensoolor a lúpulo en el aire. No se meocurre mejor manera de alentar larecuperación de un berlinés que elolor a cerveza alemana. Aunque noes que se viera a menudo en losbares de la ciudad: la mayor partede la cerveza fabricada en Berlíniba directa a nuestros valientesmuchachos en el frente ruso. Perono puedo decir que les guardaserencor por un par de cervezas.Supongo que, después de
Stalingrado, les hacía falta recordarel sabor del hogar para mantener lamoral alta. Un hombre no teníamucho más para animarse en elinvierno de 1943.
En cualquier caso estaba mejorque Siv Meyer y sus hermanas, quehabían fallecido. El únicosuperviviente de esa noche, apartede mí, era Franz, que seguía en elhospital judío. ¿Dónde si no?Aunque lo más sorprendente es quehubiera un hospital judío ya paraempezar.
No me faltaron visitas. Vino a
verme Renata Matter. Fue ellaquien me contó que mi casa nohabía sufrido daños y me dio lanoticia sobre las hermanas Meyer.Estaba muy afectada también y,como buena católica que era, habíapasado la mañana rezando por susalmas. Parecía asimismo afectadapor la noticia de que el sacerdotede St. Hedwig, BernhardLichtenberg, había sido detenido yera probable que lo enviasen aDachau, donde —según ella— yaestaban encarcelados más de dosmil curas. Dos mil curas en Dachauera una idea deprimente. Es lo que
tienen las visitas al hospital: aveces uno preferiría que no sehubieran molestado en ir aanimarte.
Fue esa sin duda la impresiónque me causó la segunda visita: uncomisario de la Gestapo llamadoWerner Sachse. Conocía a Sachsede la jefatura de policía de laAlexanderplatz, y a decir verdad noera mal tipo para ser oficial de laGestapo, pero ya sabía que nohabía venido a traerme un pastel defrutas y ofrecerme unas palabras deapoyo. Llevaba el pelo tan pulcrocomo las líneas del cuaderno de un
carpintero, un abrigo de cueronegro que crujía como la nieve bajolos pies cuando se movía y unsombrero y una corbata negros queme hacían sentir incómodo.
—Me parece que elegiré asasde latón y forro de satén, por favor—bromeé—. Y el funeral con elataúd abierto, creo.
Sachse se mostró perplejo.—Supongo que tu categoría
salarial no alcanza para tenerhumor negro. Solo corbatas yabrigos negros.
—Te sorprendería. —Se
encogió de hombros—. En laGestapo también tenemos nuestroschistes.
—Seguro que sí. Solo que parael Tribunal Popular de Moabit sedenominan pruebas.
—Te aprecio, Gunther, así queno te importará que te advierta deque no gastes bromas así. Sobretodo después de Stalingrado. Hoyen día se considera «minar lafortaleza defensiva» y te cortan lacabeza por ello. El año pasadodecapitaron a tres personas al díapor hacer chistes así.
—¿No te has enterado? Estoy
herido. Tengo una conmoción.Apenas puedo respirar. No estoy enmis cabales. Si me cortaran lacabeza, seguramente no meenteraría de todos modos. Meacogeré a eso si llego a lostribunales. ¿Cuál es tu categoríasalarial, Werner?
—A3. ¿Por qué lo preguntas?—Me preguntaba por qué
alguien que gana seiscientos marcosa la semana ha venido hasta aquípara advertirme de que no minenuestra fortaleza defensiva,suponiendo que exista tal cosadespués de Stalingrado.
—No era más que unaadvertencia amistosa. De pasada.Pero no he venido por eso, Gunther.
—No creo que estés aquí paraconfesar un crimen de guerra,Werner. Al menos todavía.
—Ya te gustaría, ¿eh?—Me pregunto hasta dónde
podríamos llegar por ahí antes deque nos decapiten a los dos.
—Háblame de Franz Meyer.—Él también está herido.—Sí, lo sé. Acabo de pasar por
el hospital judío.—¿Cómo se encuentra?
Sachse meneó la cabeza.—Le va de maravilla. Está en
coma.—¿Lo ves? Tenía razón. Tu
categoría salarial no alcanza paratener sentido del humor. Hoy en díatienes que ser por lo menosKriminalrat para que te permitanhacer chistes graciosos de veras.
—Los Meyer estaban bajovigilancia, ¿lo sabías?
—No. No estuve allí el tiemposuficiente para darme cuenta. Medistrajo Klara. Era toda unabelleza.
—Sí, lo de ella es una pena,
estoy de acuerdo. —Hizo una pausa—. Estuviste en su apartamento,dos veces. El domingo y luego ellunes por la noche.
—Así es. Oye, no habránmuerto también los agentes secretosque vigilaban a los Meyer,¿verdad?
—No. Siguen vivos.—Qué pena.—Pero ¿quién dice que fueran
agentes secretos? No era unaoperación encubierta. Supongo quelos Meyer sabían que estabansiendo vigilados, aunque tú eres tan
tonto que no te diste cuenta.Encendió un par de cigarrillos y
me puso uno en la boca.—Gracias, Werner.—Mira, pedazo de inútil, más
vale que sepas que fuimos yo yotros agentes de la Gestapo los quete encontramos y te sacamos deentre los cascotes antes de que sedesmoronara la chimenea. Te salvóla vida la Gestapo, Gunther. Asíque debemos de tener sentido delhumor. Lo más sensato habría sidodejarte allí para que murierasaplastado.
—¿De veras?
—De veras.—Entonces, gracias. Te debo
una.—Eso pensaba yo. Por eso he
venido a preguntarte por FranzMeyer.
—De acuerdo. Soy todo oídos.Saca la lámpara de losinterrogatorios y enciéndela.
—Dame respuestas sinceras.Me debes eso al menos.
Di una breve calada alcigarrillo, solo para recuperar elaliento, y asentí.
—Eso y este pitillo. Enrealidad sabe igual que un clavo.
—¿Qué hacías en laLützowerstrasse? Y no digas«estaba de visita».
—Cuando la Gestapo detuvo aFranz Meyer por las protestas de lafábrica, su parienta pensó que laOficina de Crímenes de Guerrapodría sacarle las castañas delfuego. Era el único testigosuperviviente de un crimen deguerra, cuando un submarino de losTommies torpedeó un buquehospital frente a la costa deNoruega en 1941. El buqueHrotsvitha von Gandersheim. Le
tomé declaración y convencí a mijefe de que firmara su puesta enlibertad.
—¿Y tú qué salías ganando?—Es mi trabajo, Werner. Me
ponen tras la pista de un posibledelito e intento verificarlo. Mira,no niego que los Meyer semostraron muy agradecidos. Miinvitaron a cenar y abrieron suúltima botella de Spätburgunderpara celebrar la liberación deMeyer del Centro de Asistencia alos Judíos de la Rosenstrasse.Estábamos brindando cuando cayóla bomba… No niego que me
produjera cierta satisfacciónendiñarles una a los Tommies. Sonunos santurrones de mierda. Segúnellos, el Hrotsvitha vonGandersheim solo era un convoyde transporte de tropas y no unbuque hospital. Se ahogaron unosmil doscientos hombres. Soldados,tal vez, pero soldados heridos quevolvían a su hogar en Alemania. Sudeclaración está en poder de mijefe, el juez Goldsche. La puedesleer por ti mismo y ver si digo laverdad.
—Sí, lo he comprobado. Pero¿por qué no fuisteis al refugio junto
con todos los demás?—Meyer es judío. No está
autorizado a entrar en el refugio.—De acuerdo, pero ¿y los
demás? La esposa, sus hermanas,ninguna era judía. Debes reconocerque resulta un tanto sospechoso.
—No pensamos que el ataqueaéreo fuera real. Así que decidimospasarlo allí.
—Muy bien. —Sachse suspiró—. Ninguno de nosotros volverá acometer ese error, supongo. Berlínestá en ruinas. St. Hedwig ardióhasta los cimientos, la Prager Platz
quedó reducida a escombros, y elhospital de la Lützowerstrassequedó destruido por completo. LaRAF lanzó más de mil toneladas debombas. Sobre objetivos civiles.Eso sí que es un puto crimen deguerra. Ya que estás, tambiénpuedes investigarlo, ¿no?
Asentí.—Sí.—¿Mencionaron los Meyer
alguna clase de divisa extranjera?¿Francos suizos, tal vez?
—¿Para dármelos a mí, quieresdecir? —Negué con la cabeza—.No. No me ofrecieron ni un mísero
paquete de tabaco. —Fruncí elceño—. ¿Me estás diciendo queesos malnacidos tenían dinero?
Sachse asintió.—Bueno, pues a mí no me lo
ofrecieron.—¿Mencionaron a un hombre
llamado Wilhelm Schmidhuber?—No.—¿Friedrich Arnold? ¿Julius
Fliess?Negué con la cabeza.—¿La Operación Siete, tal vez?—No he oído hablar nunca de
eso.—¿Dietrich Bonhoeffer?
—¿El pastor?Sachse asintió.—No. Me habría acordado de
su nombre. ¿A qué viene todo esto,Werner?
Sachse dio una calada alcigarrillo, miró de soslayo alhombre que estaba en la cama de allado y acercó la silla a mí, lobastante para que alcanzara a olersu loción para el afeitado, KlarKlassik. Hasta la Gestapo suponíaun cambio agradable con respecto alos vendajes rancios, los meados enlos cristales y las bacinillas
olvidadas.—La Operación Siete era un
plan para ayudar a siete judíos aescapar de Alemania a Suiza.
—¿Siete judíos importantes?—No quedan de esos. Ya no.
Todos los judíos importantes sefueron de Alemania y están…,bueno, se han largado. No, eransiete judíos normales y corrientes.
—Ya veo.—Naturalmente, los suizos son
tan antisemitas como nosotros y nohacen nada a menos que sea pordinero. Creemos que losconspiradores se vieron obligados
a reunir una importante suma dedinero para tener la seguridad deque esos judíos pudieran pagarse elbillete y no supusieran una cargapara el Estado suizo. Ese dinero setrasladó a Suiza de formaclandestina. La Operación Siete sellamaba en un principio OperaciónOcho, no obstante, e incluía a FranzMeyer. Los teníamos bajovigilancia con la esperanza de quenos llevaran hasta los demásconspiradores.
—Es una pena.Werner Sachse asintió
lentamente.
—Me creo tu historia —dijo.—Gracias, Werner. Te lo
agradezco. Aun así, supongo queme registraste los bolsillos enbusca de francos suizos mientrasestaba tendido en la calle.
—Claro. Cuando aparecistesupusimos que habíamos dado conun soborno. Ya te puedes imaginarlo triste que fue descubrir que,seguramente, no habías hecho nadailegal.
—Es lo que digo yo siempre,Werner. No hay nada tandecepcionante como descubrir que
3
Viernes, 5 de marzo de 1943
Un par de días después el médicome dio unas aspirinas más, meaconsejó que tomara aire puro paraque se recuperasen mis pulmones yme dijo que podía irme a casa.Berlín era famoso por su aire contoda la razón, aunque no siempreera puro, no desde que los nazishabían llegado al poder.
Casualmente, era el mismo día
que las autoridades dijeron a losjudíos aún retenidos en el centro deasistencia que podían irse a casatambién. Cuando lo oí me costócreerlo e imagino que a loshombres y mujeres que fueronpuestos en libertad les costó aúnmás que a mí. Las autoridadeshabían llegado al extremo delocalizar a algunos judíos yadeportados y traerlos de regreso aBerlín para liberarlos, igual que alos otros.
¿Qué estaba pasando? ¿Quétenía el gobierno en mente? ¿Cabíala posibilidad de que, tras la
grandiosa derrota en Stalingrado, seles empezara a escapar la situaciónde las manos a los nazis? ¿O habíanprestado oídos de verdad a lasprotestas de un millar de alemanasdecididas? Era difícil de creer,pero parecía la única conclusiónposible. El 27 de febrero habíansido apresados diez mil judíos, y deesos solo dos mil habían ido aparar a la Rosenstrasse. Unosquedaron en prisión preventiva enla Mauerstrasse, otros fueron aparar a los establos de un cuartel enla Rathenower Strasse, y un númeroaún mayor acabó en una sinagoga
de la Levetzowstrasse, en Moabit.Pero solo en la Rosenstrasse, dondeestaban retenidos los judíoscasados con alemanas, hubo unamanifestación y solo allí dondeliberaron a los judíos detenidos.Según me enteré después, en elresto de los lugares, los judíosretenidos fueron deportados al Este.Pero si la manifestación habíasurtido efecto, era necesariopreguntarse qué habría ocurrido siesas protestas en masa hubierantenido lugar antes. Daba que pensarque la primera oposición
organizada al nazismo en diez añoshubiera tenido éxito.
Desde luego daba que pensar.También daba que pensar que, si nohubiera ayudado a Franz Meyer, sinduda habría permanecido en elcentro de asistencia de laRosenstrasse y quizá su esposa ylas hermanas de esta se habríanquedado fuera con el resto de lasmujeres, en cuyo caso seguirían convida. Indigentes, tal vez, pero convida. Sí, era más que probable. Pormuchas aspirinas que trague uno,esa clase de dolor de muelas nodesaparece.
Me fui del hospital, pero novolví a casa. Al menos no deinmediato. Tomé un tren de la líneaRingbahn en dirección noroeste,hacia Gesundbrunnen. Paraponerme a trabajar de nuevo.
El hospital judío de Weddingestaba compuesto de seis o sieteedificios modernos en laconfluencia de la Schulstrasse y laExerzierstrasse, al lado del hospitalSt. Georg. Descubrir que lasinstalaciones eran modernas, yestaban relativamente bienequipadas y llenas de médicos,enfermeras y pacientes fue tan
sorprendente como que existieraalgo parecido a un hospital judío enBerlín. Puesto que todos eranjudíos, el centro también estabavigilado por un destacamento de lasSS. Casi en cuanto me identifiquéen recepción, descubrí que elhospital tenía incluso su propiasección de la Gestapo, uno decuyos oficiales había sidonombrado director del hospital, eldoctor Walter Lustig.
Lustig llegó primero, y resultóque ya habíamos coincidido envarias ocasiones: Lustig, un silesio
de armas tomar —que siempre sonlos prusianos más desagradables—,había estado a cargo deldepartamento médico en laAlexanderplatz, y siempre noshabíamos tenido inquina. Le teníaaversión porque no me gustan lostipos pomposos con el porte, que nola estatura, de un oficial prusianode alto rango. Probablementecreyera que me caía gordo porqueera judío, pero, en realidad, me dicuenta de que era judío cuando lovi en el hospital: la estrellaamarilla en la bata blanca nodejaba lugar a dudas. Yo no le
gustaba porque Lustig era de esosque desprecian a todos sussubordinados o aquellos a quienesconsideran incultos según suselevados niveles académicos. En laAlexanderplatz le llamábamosdoctor Doctor porque tenía títulosuniversitarios en Filosofía yMedicina, y nunca olvidabarecordar a todo el mundo esadistinción.
Lustig entrechocó los tacones ehizo una rígida inclinación como siacabara de abandonar la plaza dearmas de la academia militarprusiana.
—Herr Gunther —me saludó—,volvemos a encontrarnos despuésde tantos años. ¿A qué debemos tandudoso placer?
Desde luego no me dio laimpresión de que su nuevo estatusdegradado, en tanto que miembrode una raza de parias, hubieraafectado en modo alguno su actitud.Casi alcancé a ver la cera delbigote en forma de águila que antesdecoraba su labio superior. Nohabía olvidado su pomposidad,pero por lo visto sí su aliento: parasentirse convenientemente a salvo
en su compañía había que estar almenos a medio metro de distancia ypadecer un fuerte resfriado.
—Me alegro de verle, doctorLustig. Así que anda por aquí. Mepreguntaba qué había sido de usted.
—No creo que eso le quitara elsueño.
—No. En absoluto. A día dehoy duermo como un perrosiciliano. De todas formas, mealegro de verle. —Miré alrededor.Había ciertos detalles de aspectohebreo en la pared, pero ni rastrode la clase de grafismos angulares yastronómicos que acostumbraban a
añadir los nazis a todo aquello queposeían o utilizaban los judíos—.Qué lugar tan bonito tiene aquí,doctor.
Lustig inclinó la cabeza denuevo, y luego hizo ostentación demirar su reloj de bolsillo.
—Sí, sí, pero ya sabe, tempusfugit.
—Tiene un paciente, FranzMeyer, que ingresó el lunes por lanoche o quizá el martes demadrugada. Es el testigo clave enuna investigación sobre crímenesde guerra que estoy llevando a cabopara la Wehrmacht. Me gustaría
verle, si es posible.—¿Ya no trabaja para la
policía?—No, señor. —Le di una
tarjeta de visita.—Entonces, me parece que
tenemos algo en común. ¿Quién loiba a decir?
—La vida brinda toda suerte desorpresas mientras se vive.
—Eso es especialmente ciertoaquí, Herr Gunther. ¿La dirección?
—¿La mía o la de Herr Meyer?—La de Herr Meyer, claro.—Lützowerstrasse diez,
apartamento tres, Charlottenburg,Berlín.
Lustig repitió, con tono seco, elnombre y la dirección a la atractivaenfermera que lo acompañaba. Deinmediato y sin que se lo dijeran,fue a la oficina detrás delmostrador de recepción y buscó enun archivador enorme las fichas delos pacientes. De algún modopercibí que Lustig estabaacostumbrado a que le sirvieransiempre el primero a la mesa.
Ya estaba chasqueando susdedos rechonchos para que laenfermera se apresurase.
—Venga, venga, no tengo todoel día.
—Veo que está tan ocupadocomo siempre, doctor —dijecuando la enfermera regresó a sulado y le entregó el expediente.
—Me procura cierto consuelo,por lo menos —murmuró mientrashojeaba las fichas—. Sí, ya lorecuerdo, pobre hombre. Le faltamedia cabeza. Que siga vivo esalgo que escapa a mi compresiónmédica. Lleva en coma desde quellegó. ¿Todavía quiere verle?¿Perder el tiempo es una costumbreinstitucional en la Oficina de
Crímenes de Guerra, igual que en laKripo?
—El caso es que me gustaríaverle. Quiero comprobar que ustedno le da tanto miedo como a ella,doctor. —Sonreí a la enfermera. Sépor experiencia que a lasenfermeras siempre merece la penadirigirles una sonrisa, incluso a lasguapas.
—Muy bien. —Lustig profirióun suspiro hastiado parecido a ungruñido y enfiló el pasillo a pasoligero—. Venga por aquí, HerrGunther —gritó—, sígame, sígame.
Tenemos que apresurarnos siqueremos encontrar a Herr Meyeren situación de pronunciar esaspalabras tan importantes que seránde ayuda vital para suinvestigación. Está claro que mipropia palabra no tiene muchovalor hoy en día.
Unos segundos despuésencontramos a un hombre con unacicatriz más bien grande debajo deuna boca retorcida que parecía untercer labio.
—Y la razón es esta —añadióel médico—. El comisario criminalDobberke, jefe de la sección de la
Gestapo en este hospital. Un puestomuy importante que garantizanuestra permanente seguridad ynuestro servicio leal al gobiernoelecto.
Lustig le entregó mi tarjeta alhombre de la Gestapo.
—Dobberke, le presento a HerrGunther, antes miembro de lapolicía y ahora adscrito a laOficina de Crímenes de Guerra.Quiere ver si un paciente nuestro escapaz de aportar el testimonio vitalque cambiará el curso de lajurisprudencia militar.
Me apresuré a seguir a Lustig, y
lo mismo hizo Dobberke. Traspasar varios días en cama, supuseque un ejercicio tan violento solopodía hacerme bien.
Entramos en un pabellón llenode hombres con dolencias diversas.No parecía necesario, pero todoslos pacientes lucían una estrellaamarilla en el pijama y el albornoz.Parecían desnutridos, pero eso noera nada extraño en Berlín. Nohabía nadie en la ciudad —ni judíoni alemán— al que no le hubieravenido bien una buena comida.Unos fumaban, otros hablaban y
otros jugaban al ajedrez. Ningunonos prestó demasiada atención.
Meyer estaba detrás de unbiombo, en la última cama, bajouna ventana con vistas a un bonitojardín y un estanque circular. Noparecía probable que fuera adisfrutar de la vista: tenía los ojoscerrados y un vendaje alrededor dela cabeza, que ya no era del todoredonda. Me recordó a un balón defútbol medio deshinchado. Peroincluso gravemente herido, seguíateniendo un atractivo pasmoso,como una maltrecha estatua griegade mármol en el altar de Pérgamo.
Lustig cumplió con lasformalidades, comprobó el pulsodel hombre inconsciente y le tomóla temperatura con un ojo en laenfermera, consultando la gráficasolo por encima antes de chasquearla lengua con fuerza en señal dedesaprobación y negar con lacabeza. Hasta el mismísimo VictorFrankenstein se hubieraavergonzado de esa clase de trato alos pacientes.
—Ya me parecía a mí —sentenció con firmeza—. Unvegetal. Ese es mi diagnóstico. —Sonrió alegremente—. Pero
adelante, Herr Gunther. Siéntasecomo en su casa. Puede interrogaral paciente tanto como considereoportuno. Pero no espere ningunarespuesta. —Se rio—. Sobre todocon el comisario Dobberke a sulado.
Y se marchó sin más,dejándome a solas con Dobberke.
—Qué reencuentro tan emotivo.—A modo de explicación, añadí—:Fuimos colegas en la jefatura de lapolicía. —Negué con la cabeza—.No puedo decir que el tiempo o lascircunstancias le hayan suavizado
el carácter.—No es tan mal tipo —repuso
Dobberke con generosidad—. Paraser judío, quiero decir. De no serpor él este lugar no saldríaadelante.
Me senté en el borde de la camade Franz Meyer y dejé escapar unsuspiro.
—No creo que este hombrevaya a hablar con nadie en el futuroinmediato, salvo con san Pedro —comenté—. No veía a nadie con unaherida así en la cabeza desde 1918.Es como si hubieran abierto uncoco a martillazos.
—Usted también tiene un buenchichón en la cabeza —señalóDobberke.
Me llevé la mano a la cabeza,cohibido.
—Estoy bien. —Le restéimportancia—. ¿Cómo es que aúnfunciona este hospital?
—Es un basurero parainadaptados —explicó—. Uncampo de recogida. El caso es quelos judíos son gente extraña. Sonhuérfanos de padres desconocidos,algunos colaboradores, unoscuantos judíos con contactos quecuentan con la protección de algún
que otro pez gordo, varios tipos queintentaron suicidarse…
Dobberke reparó en mi gesto desorpresa y se encogió de hombros.
—Sí, intentos de suicidio —insistió—. Bueno, no se puedeobligar a alguien que está mediomuerto a subir y bajar de un tren dedeportación, ¿verdad? Causa másproblemas de los que resuelve. Asíque envían a estos puñeterossemitas aquí, les permitenrecuperar la salud y luego, cuandoya están bien, los meten en elsiguiente tren al Este. Eso es lo que
le espera a este pobre cabrón sivuelve en sí alguna vez.
—Así que ¿no todos estánenfermos?
—Dios santo, no. —Encendióun pitillo—. Supongo que locerrarán pronto. Corre el rumor deque Kaltenbrunner le ha echado elojo a este hospital.
—Seguro que le viene demaravilla un sitio tan bienacondicionado. Serían unosedificios de oficinas estupendos.
Tras la muerte de mi antiguojefe, Reinhard Heydrich, ErnstKaltenbrunner era el nuevo director
de la Oficina Central de Seguridaddel Reich, la RSHA, aunque vete asaber para qué quería su propiohospital judío. Tal vez como clínicade desintoxicación para dejar labebida él mismo, aunque esasuposición me la guardé para mí. Elconsejo de Werner Sachse de queprocurase morderme la lengua lucíalos galones rojos de la inteligencia.Después de Stalingrado todos —pero sobre todo los berlineses,como yo, para quienes el humornegro era una vocación religiosa—hacíamos bien en tener cuidado conlo que decíamos.
—¿Kaltenbrunner loconseguirá?
—No tengo la menor idea.Quería ver cualquier otra cosa
que no fuera la cabeza gravementeherida del pobre Franz Meyer, asíque me acerqué a la ventana. Fueentonces cuando me fijé en el ramode flores en la mesilla.
—Qué curioso —dije yexaminé la tarjeta junto al jarrón,que no llevaba firma.
—¿Qué?—Los narcisos —respondí—.
Acabo de salir del hospital y a mí
nadie me envió flores. Y, sinembargo, él tiene flores reciéncogidas, y de la tienda de TheodorHübner en la Prinzenstrasse, nadamenos.
—¿Y bien?—En Kreuzberg.—Sigo sin…—Antes era proveedor oficial
del káiser. Sigue siéndolo, hastadonde yo sé. Lo que significa quees un establecimiento caro. Muycaro. —Fruncí el ceño—. Lo quequiero decir es que dudo que hayamuchos pacientes aquí que recibanflores de Hübner. Aquí ni en ningún
otro sitio, vamos.Dobberke le restó importancia.—Debe de habérselas enviado
su familia. Los judíos siguenteniendo mucho dinero debajo delcolchón. Eso lo sabe todo elmundo. Yo estuve en el Este, enRiga, y tendría que haber visto loque se guardaban esos malnacidosen la ropa interior. Oro, plata,diamantes, de todo.
Sonreí con paciencia, eludiendopreguntarle a Dobberke qué era loque buscaba en la ropa interiorajena.
—La familia de Meyer era
alemana —dije—. Y además, estántodos muertos. Los mató la mismabomba que a él lo peinó con la rayaen medio. No, debió enviarle lasflores otra persona. Algún alemán,alguien con dinero y buen gusto.Alguien que solo se contenta con lomejor.
—Bueno, él no va a decirnosquién fue —observó Dobberke.
—No —reconocí—. Él ya nodice nada, ¿verdad? El doctorLustig tenía razón en eso.
—Podría investigarlo si creeque es importante. Tal vez podría
decírselo alguna enfermera.—No —dije con firmeza—.
Olvídelo. Es una antigua costumbremía, comportarme como undetective. Unos coleccionan sellos,a otros les gustan las postales o losautógrafos. Yo coleccionópreguntas triviales. ¿Por qué esto olo de más allá? Naturalmente,cualquier idiota puede empezar unacolección así. Y huelga decir quees la respuesta a las preguntas loque en realidad tiene valor, porquelas respuestas son mucho másdifíciles de hallar.
Eché otra larga mirada a Franz
Meyer y caí en la cuenta de quebien podría haber sido yo el queestaba tendido en esa cama consolo la mitad de la cabeza, y porprimera vez en mucho tiemposupongo que me sentí afortunado.No sé de qué otro modo podríallamar al hecho de que una bombade la RAF mate a cuatro personas,hiera a otra y a ti te deje con pocomás que un chichón en la cabeza.Pero la mera idea de volver a tenersuerte me hizo sonreír. Tal vezhabía doblado alguna clase deesquina en la vida. Era eso ytambién el aparente éxito de la
protesta de las mujeres en laRosenstrasse, y la buena fortunaque había tenido de no formar partedel VI Ejército en Stalingrado.
—¿Qué es lo que le resulta tangracioso? —quiso saber Dobberke.
Sacudí la cabeza.—Estaba pensando que lo más
importante en la vida, lo que deverdad es importante a fin decuentas, es sencillamente seguirvivo.
—¿Esa es una de lasrespuestas? —preguntó Dobberke.
Asentí.
4
Lunes, 8 de marzo de 1943
Ir al trabajo a pie me llevaba unosdoce minutos, dependiendo deltiempo que hiciera. Cuando hacíafrío, había gruesas placas de hieloen las calles y había que caminarcon cuidado o uno se arriesgaba aromperse un brazo. Cuando llegabael deshielo, solo había que tenercuidado con los carámbanos quecaían. A finales de marzo seguía
haciendo mucho frío por la nochepero por el día se alcanzabantemperaturas más cálidas, y por finme vi capaz de retirar las capas depapel de periódico que me habíanservido para aislar el interior demis botas del gélido inviernoberlinés. Ahora también meresultaba más fácil caminar.
El Alto Mando de laWehrmacht (OKW) estaba ubicadoen el que quizá fuera el mayorcomplejo de oficinas de Berlín: unedificio de cinco plantas de granitogris en la ribera norte del canalLandwehr que ocupaba toda la
confluencia de la Bendlerstrasse yTirpitzufer. Antaño el cuartelgeneral de la Armada alemana, eramás conocido como elBendlerblock. Los despachos de laOficina de Crímenes de Guerra, enel número 17 de Blumeshof, dabana la parte de atrás de ese edificio ya un jardín de rosas que, en verano,impregnaba el aire con un aromatan intenso que algunos de los quetrabajábamos allí lo llamábamos elInvernadero. En mi despacho, bajolos aleros del alto tejado rojo a dosaguas, tenía una mesa, unarchivador, una alfombra sobre el
suelo de madera y un sillón; inclusotenía un cuadro y una estatuilla debronce de la mismísima colecciónde arte del gobierno. No tenía unretrato del Führer. Poca gente quetrabajaba en el OKW lo tenía.
Por lo general iba a trabajartemprano y me quedaba hasta tarde,pero eso tenía muy poco que vercon la lealtad o el celo profesional.El sistema de calefacción en elInvernadero era tan eficiente quelas ventanas siempre estabancubiertas de vaho, de modo quehabía que limpiarlas antes de mirar
por ellas. Había incluso ordenanzasde uniforme que se dedicaban aencender las chimeneas en losdistintos despachos, aunque noservía de gran cosa, porque eranenormes. Todo ello suponía que lavida era mucho más cómoda allíque en casa, sobre todo teniendo encuenta la generosidad del comedordel OKW, que siempre estabaabierto. La mayor parte de lacomida no era más que unmatahambre —patatas, pasta y pan—, pero la había en abundancia.Incluso había jabón y papelhigiénico en los aseos, y periódicos
en el comedor.La Oficina de Crímenes de
Guerra formaba parte de la seccióninternacional del departamentojurídico de la Wehrmacht, cuyodirector era el achacosoMaximilian Wagner. Ante élrespondía mi jefe, el juez JohannesGoldsche, que llevaba a la cabezade ese organismo desde suscomienzos, en 1939. Tenía unossesenta años, pelo rubio y bigotito,la nariz ganchuda, orejas más biengrandes, la frente tan alta como eltejado del Invernadero y un desdénolímpico por los nazis que era el
resultado de los muchos años quehabía ejercido como abogado en elsector privado y como juez durantela República de Weimar. Sunombramiento no había tenido nadaque ver con manejos políticos, sinocon su experiencia previa en lainvestigación de crímenes deguerra, pues había sido directoradjunto de un departamentoprusiano similar durante la GranGuerra.
Según las leyes, se suponía quela Wehrmacht no debía tenerintereses políticos. Y se tomaba esa
independencia pero que muy enserio. En el departamento jurídicode la Wehrmacht ninguno de losseis juristas encargados de lasupervisión de los diversosservicios militares era miembro delPartido. Por eso, aunque yo no eraabogado, encajaba muy bien allí.Creo que Goldsche consideraba aun detective de Berlín como un útilinstrumento contundente en unarsenal lleno de armas más sutiles,y a menudo se servía de mí parainvestigar casos en los que hacíafalta un método de indagación másenérgico que la mera toma de
declaraciones. Pocos de los juecesque trabajaban en la Oficina deCrímenes de Guerra eran capacesde tratar a los cerdos gandules y losFritz embusteros que conformabanel ejército alemán moderno —sobretodo los que habían cometidocrímenes de guerra— con la durezaque en ocasiones merecían.
Lo que ninguno de estos jueces,invariablemente prusianos, percibíaera que ser testigo en lainvestigación de un crimen deguerra conllevaba ciertas ventajas:la suspensión del servicio activoera la principal. Siempre que era
posible, procurábamos entrevistar alos hombres sobre el terreno, perono todos los jueces querían invertirdías enteros en desplazarse hasta elfrente ruso, y algunos jueces másjóvenes que lo hicieron —KarlHofmann entre ellos— acabaronsiendo destinados al servicioactivo. A los que habían pasado porla experiencia les ponía muynerviosos volar hasta el frente y, adecir verdad, a mí también. Habíamaneras mejores de pasar el díaque bamboleándose de aquí paraallá dentro del fuselaje, helador en
invierno, de una «Annie de hierro»,como se conocía a los avionesJunker Ju 52. Incluso HermannGöring prefería el tren. Pero el trenera lento y la escasez de carbónsuponía que las locomotoraspermanecían varadas durante horaso a menudo días enteros. Si eras unjuez, de la Oficina de Crímenes deGuerra, lo mejor era eludir el frentepor completo, quedarse en casa, enBerlín, bien calentito, y enviar aalgún otro al campo de batalla. Aalguien como yo.
Cuando llegué a mi mesaencontré una nota manuscrita en la
que se requería mi presencia en eldespacho de Goldsche, así que mequité el abrigo y los correajes, cogícuaderno y lápiz, y bajé al segundopiso. Allí hacía mucho más frío,debido a que varias ventanashabían quedado hechas pedazos enel reciente bombardeo y las estabansustituyendo unos rusos que noparaban de silbar: parte de unbatallón de prisioneros de guerraformado por vidrieros, carpinterosy techadores a los que se habíaasignado la tarea de compensar laescasez de trabajadores alemanes.A los rusos se los veía bastante
contentos. Cambiar ventanas eramejor trabajo que deshacerse debombas de la RAF que no habíanexplotado. Y probablementecualquier cosa era mejor que elfrente ruso, sobre todo si eras ruso,donde su índice de bajas era diezveces superior al nuestro. Pordesgracia, no parecía que eso fueraa impedir que ganaran.
Llamé a la puerta de Goldsche yentré. Me lo encontré sentado juntoal fuego, coronado cual Zeus conuna nube de humo de pipa ytomándose un café —debía de ser
su cumpleaños— frente a unhombre de unos cuarenta años deaspecto casi delicado, delgado ycon gafas, que tenía la cara larga ypálida como una lonja de tocinoveteado y casi igual de inexpresiva.Como la mayoría de los individuosque veía en mi oficina, ninguno deellos tenía aspecto de formar partedel ejército. Había visto soldadosmás convincentes dentro de unacaja de juguetes. Yo no me sentíaespecialmente cómodo de uniforme,sobre todo teniendo en cuenta queel mío tenía un pequeño triángulonegro del Servicio de Seguridad, o
SD, en la manga izquierda. (Otrarazón por la que a Goldsche leagradaba que trabajase allí: ser delSD me confería cierto empaquesobre el terreno que estaba fueradel alcance del ejército). Pero suevidente ausencia de aptitudesmarciales tenía una explicación másfácil que la mía: en tanto quefuncionarios civiles en el seno delas fuerzas armadas, los hombrescomo Goldsche y su anónimocolega tenían títulos administrativoso legales, pero no rango, y lucíanuniformes con unos característicosgalones plateados en las charreteras
que denotaban su estatus especialde soldados no militares. Resultabatodo muy confuso, aunque yo diríaque para la gente del OKW eramucho más confuso aún que unoficial del SD hubiera entrado atrabajar en la Oficina de Crímenesde Guerra, y a veces el triángulodel SD me granjeaba más de unamirada de recelo en el comedor.Pero ya estaba acostumbrado asentirme fuera de lugar en laAlemania nazi. Además, JohannesGoldsche sabía muy bien que yo noera miembro del Partido; que, como
agente de la Kripo, no había tenidoelección en lo que respectaba aluniforme, y eso era lo único que, afin de cuentas, tenía importancia alos ojos republicanos del viejoprusiano. Eso y el detalle de quedetestaba a los nazis casi tantocomo él.
Me cuadré delante del sillón deGoldsche y miré de reojo lasfotografías de la pared mientrasesperaba a que el juez se dirigiera amí. Goldsche era muy aficionado ala música, y en la mayoría de lasfotos formaba parte de un trío conpiano que incluía a un famoso actor
alemán llamado Otto Gebühr. Nohabía oído tocar al trío pero habíavisto a Gebühr hacer el papel deFederico el Grande en máspelículas de las que creíanecesario. El juez tenía puesta unaemisora de música en la radio:siempre ponía la radio cuandoquería mantener una conversaciónprivada, por si acaso estabaescuchando alguien delDepartamento de Investigación, queseguía bajo el control de Göring.
—Hans, este es el hombre delque te hablaba —dijo Goldsche—.El capitán Bernhard Gunther,
antiguo comisario de la Kripo, en laAlexanderplatz. Ahora forma partede nuestra oficina.
Entrechoqué los talones, comoun buen prusiano, y el individuo medevolvió un saludo mudo moviendoen el aire la boquilla de sucigarrillo.
—Gunther, le presento a VonDohnanyi, oficial del TribunalMilitar. Antes formaba parte delMinisterio de Justicia del Reich ydel Tribunal Imperial, peroactualmente es subdirector de lasección central de la Abwehr.
Con todo ello venía a decir,naturalmente, que las charreterasespeciales, las llamativas insigniasen el cuello del uniforme y suscargos eran en realidadinnecesarios. Von Dohnanyi era unbarón, y en el OKW esa era laúnica clase de rango que importabade veras.
—Me alegro de conocerlo,Gunther.
Dohnanyi tenía un tono de vozsuave, como muchos abogados deBerlín, aunque quizá no tanescurridizo como alguno que habíaconocido. Lo tomé por uno de esos
abogados más interesados en dictarla ley que en ejercerla para ganarseunos cuantos marcos.
—No te dejes engañar por esedistintivo horrendo que luce en lamanga —añadió Goldsche—.Gunther fue un leal servidor de laRepública durante muchos años. Yun policía bueno de verdad.Durante un tiempo fue toda unaespina clavada en las carnes denuestros nuevos amos, ¿no es así,Gunther?
—No soy yo quien debedecirlo. Pero acepto el cumplido.
—Miré la bandeja de plata encimade la mesa entre ellos—. Y un café,tal vez.
Goldsche me ofreció unasonrisa torcida.
—Claro. Por favor. Siéntese.Tomé asiento y Goldsche me
sirvió un café.—No sé de dónde ha sacado
esto mi Putzer —comentóGoldsche—, pero lo cierto es queestá muy bueno. Como abogado,debería abrigar sospechas de queviene del mercado negro.
—Sí, probablemente deberíaabrigarlas —señalé. El café era
delicioso—. A doscientos marcosel medio kilo, tiene usted unordenanza estupendo. Yo que ustedme aferraría a él y aprendería ahacerme el loco como todo elmundo en esta ciudad.
—Vaya por Dios. —VonDohnanyi esbozó una levísimasonrisa—. Supongo que deberíaconfesar que el café lo he traído yo—dijo—. Mi padre lo consiguecuando va a dar un concierto aBudapest o Viena. Iba amencionarlo, pero no queríamermar la buena opinión que tienesde tu Putzer, Johannes. Ahora me
temo que podría meterlo en un lío.El café ha sido regalo mío.
—Querido amigo, quéamabilidad por tu parte. —Goldsche me miró de soslayo—. Elpadre de Von Dohnanyi es el grandirector y compositor, Ernst vonDohnanyi. —Goldsche eratremendamente esnob cuando setrataba de música clásica.
—¿Le gusta la música, capitánGunther?
La pregunta de Dohnanyi fueescrupulosamente amable. Tras lasgafas redondas, sin montura, a sus
ojos les traía sin cuidado si megustaba la música o no; pero a mítambién me traía sin cuidado, y sinel «von» delante de mi apellidodesde luego no era ni de lejos tanescrupuloso como él con lo queacostumbraba a llevarme a losoídos.
—Me gusta una buena melodíasi la canta una chica bonita con unbuen par de pulmones, sobre todocuando la letra es de esas vulgaresy los pulmones saltan a la vista. Ysé distinguir un arpegio de unarchipiélago. Pero la vida es muycorta para Wagner. De eso no tengo
ninguna duda.Goldsche sonrió con
entusiasmo. Siempre parecíadeleitarse indirectamente con micapacidad para hablar sin pelos enla lengua, y a mí me gustaba estar ala altura de sus expectativas.
—¿Qué más sabe? —indagó.—Silbo cuando me baño, que
no es tan a menudo como megustaría —añadí, al tiempo queencendía un pitillo. Era la otraventaja de trabajar en el OKW:siempre había abundante suministrode tabaco bastante bueno—.Hablando del asunto, parece que
los rusos ya están aquí.—¿A qué se refiere? —
preguntó Von Dohnanyi, alarmadopor un momento.
—A esos tipos que vansilbando por el pasillo —expliqué—. Los expertos artesanos delgremio de vidrieros que estánreparando las ventanas delinvernadero. Son rusos.
—Dios bendito… —exclamóGoldsche—. ¿Aquí? ¿En el OKW?No me parece una buena idea,precisamente. ¿Y la seguridad?
—Alguien tiene que reparar las
ventanas —comenté—. Hace fríoen la calle. Eso no es ningúnsecreto. Solo espero que el cristalsea más duradero que la Luftwaffe,porque me da la impresión de quela RAF tiene previsto hacernos otravisita.
Von Dohnanyi se permitiómostrar una débil sonrisa y luegodio una calada aún más débil a sucigarrillo. Había visto a niñosfumar con más placer.
—Por cierto, ¿qué tal seencuentra? —Goldsche miró al otroabogado y le explicó—: Guntherestaba en una casa en Lutzow que
fue bombardeada mientras tomabadeclaración a un testigo enpotencia. Es afortunado de estaraquí.
—Así es como lo veo yo. —Mellevé una mano al pecho—. Y meencuentro mucho mejor, gracias.
—¿Preparado para trabajar?—Aún noto el pecho un poco
congestionado, pero por lo demásestoy más o menos como siempre.
—¿Y el testigo? ¿Herr Meyer?—Sigue vivo, pero me temo que
el único testimonio que prestará enel futuro inmediato será ante untribunal celestial.
—¿Lo ha visto en el HospitalJudío? —preguntó Von Dohnanyi.
—Sí, pobre hombre. Al parecerha perdido un buen trozo decerebro. Aunque no es que la genterepare en esa clase de detalles hoyen día. Pero ahora no nos sirve denada, me temo.
—Lástima —comentó Goldsche—. Iba a ser un testigo importanteen un caso que estamos preparandocontra la Royal Navy —le explicóa Von Dohnanyi—. La Royal Navycree que puede hacer lo que levenga en gana. A diferencia de la
Armada norteamericana, quereconoce todos nuestros buqueshospital, la Royal Navy soloreconoce los buques hospital degran tonelaje, pero no lo máspequeños.
—¿Porque los más pequeñosrecogen a miembros detripulaciones aéreas que no hanresultado heridos? —sugirió VonDohnanyi.
—Así es. Es una auténtica penaque este caso se haya ido al garetecasi antes de empezar. Aunquetambién es verdad que nos hace lavida un poco más sencilla. Por no
hablar decir más agradable.Goebbels tenía interés en que FranzMeyer hablara en la radio. Habríasido de lo más inconveniente.
—El ministro de Propaganda noera el único interesado en FranzMeyer —dije—. Vino a verme laGestapo cuando estaba en elhospital, para hacerme preguntassobre Meyer.
—¿Ah, sí? —murmuró VonDohnanyi.
—¿Qué clase de preguntas lehizo? —se interesó Goldsche.
Me encogí de hombros.—Quiénes eran sus amigos,
cosas así. Por lo visto creían queMeyer podía haber estadoimplicado en un asunto de fuga dedivisas para convencer a los suizosde que acogieran a un grupo dejudíos.
Goldsche se mostró perplejo.—Era dinero para refugiados
—añadí—. Bueno, ya sabe que lossuizos tienen un corazón enorme.Hacen todo ese chocolate blancotan rico para endulzar la mentira deque son pacíficos y amables. Comoes evidente, no lo son. Nunca lo hansido. Incluso el ejército alemán
tenía por costumbre reclutar amercenarios suizos. Los italianosdecían que era una mala guerracuando intervenían piqueros suizos,porque tenían una manera de pelearsumamente despiadada.
—¿Qué le dijo a la Gestapo? —preguntó Goldsche.
—No dije nada. —Le restéimportancia con un movimiento delhombro—. No me consta ningúncaso de fuga de divisas. El hombrede la Gestapo mencionó variosnombres, pero yo no había oídohablar de ninguno. Sea como sea,conozco al comisario que fue a
verme. No es mal tipo, para ser dela Gestapo. Se llama WernerSachse. No estoy seguro de si esmiembro del Partido, pero no mesorprendería que no lo fuera.
—No me hace gracia que laGestapo se inmiscuya en nuestrasinvestigaciones —refunfuñóGoldsche—. No me hace ningunagracia. Nuestra independenciajudicial siempre se ve amenazadapor Himmler y sus matones.
Negué con la cabeza.—Los de la Gestapo son como
perros. Hay que dejarles lamer elhueso un rato o se ponen como
fieras. Hágame caso. Era unainvestigación rutinaria. Elcomisario lamió el hueso, me dejóque le acariciara las orejas y se fue.Así de sencillo. Y no hay por quépreocuparse. No creo que nadievaya a liquidar esta oficina porquesiete judíos se fueron a esquiar aSuiza sin permiso.
Von Dohnanyi se encogió dehombros.
—Quizá el capitán Gunther estéen lo cierto —dijo—. Esecomisario se limitaba a cumplir conel procedimiento, nada más.
Esbocé una sonrisa paciente,tomé un sorbo de café, reprimí lacuriosidad natural acerca de cómosabía exactamente Von Dohnanyique Meyer estaba en el hospitaljudío y decidí encarar el tema de lareunión.
—¿Para qué quería verme,señor?
—Ah, sí. —Goldsche me hizoun gesto con la cabeza—. ¿Estáseguro de que se encuentra enforma?
Asentí.—Bien. —Goldsche miró a su
amigo aristócrata—. Hans, ¿quieres
iluminar al capitán?—Desde luego. —Von
Dohnanyi dejó la boquilla, se quitólas gafas, sacó un pañuelopulcramente doblado y empezó alimpiar las lentes.
Apagué mi cigarrillo, abrí elcuaderno y me dispuse a tomarnotas.
Von Dohnanyi negó con lacabeza.
—Por el momento, simplementehaga el favor de escuchar, capitán—dijo—. Cuando haya terminadotal vez entenderá que le haya
pedido que no tome notas de esteencuentro.
Cerré el cuaderno y aguardé.—Tras el incidente de
Gleiwitz, las tropas alemanasinvadieron Polonia el 1 deseptiembre de 1939, y dieciséisdías después el Ejército Rojo lainvadió desde el Este, de acuerdocon el Pacto Mólotov-Ribbentropfirmado entre nuestros dos países el23 de agosto de 1939. Alemania seanexionó Polonia occidental y laUnión Soviética incorporó la mitadoriental a las repúblicas ucranianay bielorrusa. Unos cuatrocientos
mil soldados polacos fueron hechosprisioneros por la Wehrmacht, y elEjército Rojo apresó al menos aotro cuarto de millón de polacos.Lo que aquí nos ocupa es la suertede esos polacos hechos prisionerospor los rusos. Desde que laWehrmacht invadió la UniónSoviética…
—Alemania nunca ha sidoafortunada en ese sentido —comenté—. Con sus amigos, quierodecir.
Haciendo caso omiso de misarcasmo, Von Dohnanyi se pusolas gafas de nuevo y continuó:
—Posiblemente ya desdeagosto de 1941, la inteligenciamilitar ha estado recibiendoinformes sobre un asesinato enmasa de oficiales polacos que tuvolugar en primavera o a principiosde verano de 1940. Pero nadiesabía a ciencia cierta dóndeocurrió. Hasta ahora, tal vez.
»Hay un regimiento detelecomunicaciones, el 537.º, almando del teniente coronelFriedrich Ahrens, acantonado en unlugar que se llama Gnezdovo, cercade Smolensk. El juez Goldsche me
ha dicho que usted estuvo enSmolensk, ¿no es así, capitánGunther?
—Sí, señor, estuve en el veranode 1941.
Asintió.—Eso está bien. Así sabrá a
qué clase de lugar me refiero.—Es una pocilga —dije—. No
entiendo por qué pensamos quemerecía la pena tomarlo.
—Bueno, sí. —Von Dohnanyime ofreció una sonrisa paciente—.Por lo visto Gnezdovo es un áreamuy boscosa al oeste de la ciudad,con lobos y demás animales
salvajes, y ahora mismo, como esnatural, toda la zona está cubiertapor un grueso manto de nieve. El537.º está acantonado en un castilloo villa anteriormente utilizado porla policía secreta rusa, la NKVD.Emplean a unos cuantos Hiwis,prisioneros de guerra rusos comolos vidrieros del pasillo, y hacevarias semanas unos de esos Hiwisinformaron de que un lobo habíadesenterrado unos restos humanosen el bosque. Tras investigar ellugar en persona, Ahrens dijo haberhallado no uno sino varios huesoshumanos. El informe nos llegó a la
Abwehr y nos dispusimos a sopesarla información. Se nos hanpresentado diversas posibilidades.
»Uno: que los huesos procedende una fosa común de presospolíticos asesinados por la NKVDdurante la denominada Gran Purgade 1937 y 1938, tras el primer y elsegundo juicios de Moscú.Calculamos que fueron asesinadoshasta un millón de ciudadanossoviéticos y que están enterrados enfosas comunes a lo largo de cientosde kilómetros cuadrados al oeste deMoscú.
»Dos: que los huesos procedende una fosa común de oficialespolacos. El gobierno soviético haasegurado al primer ministropolaco en el exilio, el generalSikorski, que todos los prisionerosde guerra polacos fueron liberadosen 1940, tras haber sidotrasladados a Manchuria, y que lossoviéticos sencillamente perdieronla pista a muchos de esos hombresde resultas de la guerra, peronuestras fuentes en Londres parecenconvencidas de que los polacos noles creen. Un factor clave en lassospechas que abriga la Abwehr de
que los huesos podrían ser de unoficial polaco es que esaexplicación encajaría con informesprevios sobre oficiales polacosvistos en la estación de ferrocarrilde Gnezdovo en mayo de 1940. Loscomentarios que le hizo el ministrode Asuntos Exteriores Mólotov aVon Ribbentrop durante la firmadel tratado de no agresión en 1939siempre nos han llevado a suponerque Stalin alberga un profundo odiohacia los polacos que se remonta ala derrota soviética en la guerra de1919-1920. Además, su hijo fue
asesinado por partisanos polacosen 1939.
»Tres: la fosa común es elescenario de una batalla entre laWehrmacht y el Ejército Rojo. Estal vez la posibilidad menosprobable, ya que la batalla deSmolensk tuvo lugar en su mayorparte al sur de la ciudad y no aloeste. Además, la Wehrmacht hizoprisioneros a trescientos milsoldados del Ejército Rojo, y lamayoría de esos hombres siguencon vida, encarcelados en un campoal noroeste de Smolensk.
—O trabajando en este mismo
pasillo —observé.—Gunther, por favor —dijo
Goldsche—. Deje que termine.—La cuarta posibilidad es la
más delicada desde el punto devista político y también el motivode que le haya pedido que no tomenotas, capitán Gunther.
No costaba trabajo suponer porqué Von Dohnanyi vacilaba endescribir la cuarta posibilidad. Eradifícil abordar el asunto: difícilpara él y más difícil aún para mí,que había sufrido en mi propia pielalgunas de esas lacras tan«delicadas desde el punto de vista
político».—La cuarta posibilidad es que
se trate de una de las numerosasfosas comunes llenas de judíosasesinados por las SS en esa región—dije.
Von Dohnanyi asintió.—Las SS son muy reservadas
respecto de estos asuntos —continuó—. Pero tenemosinformación de que un batallónespecial de las SS perteneciente alGrupo B de Gottlob Berger y almando de un Obersturmführerllamado Oskar Dirlewanger estuvo
en activo al oeste de Smolenskdurante la primavera del añopasado. No disponemos de cifrasexactas, pero según un cálculo queha llegado a nuestro poder, elbatallón de Dirlewanger esresponsable de los asesinatos de almenos catorce mil personas.
—Lo último que queremos estocar las narices a las SS —tercióGoldsche—. Lo que significa queeste asunto requiere la más absolutaconfidencialidad. A decir verdad,tendremos graves problemas sivamos por ahí descubriendo fosascomunes suyas.
—Es una manera delicada deexpresarlo, señor juez —comenté—. Puesto que doy por sentado quees a mí a quien quiere enviar aSmolensk a investigar, se suponeque debo asegurarme de quedescubramos la fosa comúnindicada, ¿no es eso?
—En resumidas cuentas, sí —asintió Goldsche—. Ahora mismola tierra está completamente heladay no hay posibilidad de exhumarmás cadáveres, al menos durantevarias semanas. Hasta entoncestenemos que averiguar todo loposible. Así que, si puede pasar un
par de días allí… Hable conalgunos vecinos, visite elescenario, evalúe la situación yluego regrese a Berlín y hágame uninforme a mí en persona. Si estábajo nuestra jurisdicción,pondremos en marcha unainvestigación de crímenes de guerracomo es debido, con un juez, caside inmediato. —Se encogió dehombros—. Pero enviar a un jueztan pronto sería pasarse de la raya.
—Desde luego —dijo VonDohnanyi—. Enviaría un mensajepoco adecuado. Lo mejor es
moverse con discreción demomento.
—Permítanme que revise misnotas mentales, caballeros —dije—, sobre lo que quieren que haga.Solo para tenerlo claro. Si se tratade una fosa común llena de judíos,entonces debo olvidarme delasunto. Pero si está llena deoficiales polacos, es carne paranuestra oficina. ¿Es eso lo que estándiciendo?
—No es una manera muy sutilde decirlo —comentó VonDohnanyi—, pero sí. Eso esexactamente lo que se le pide,
capitán Gunther.Por un momento volvió la
mirada hacia el paisaje queaparecía por encima de la chimeneade Goldsche, como si deseara estarallí en vez de en un despacho deBerlín lleno de humo, y noté queuna comisura de la boca se meempezaba a curvar en una mueca dedesdén. Era la imagen de una esascampagnas italianas pintadas alfinal de un día de verano, cuando laluz es interesante para un pintor. Enella se veía a unos viejecitos conlarga barba y toga en torno a unpaisaje clásico en ruinas,
preguntándose quién llevaría a cabolas reparaciones necesarias de losedificios, porque todos los jóvenesse habían ido a la guerra. No teníanprisioneros de guerra rusos que lesreparasen las ventanas en aquellostiempos de la Arcadia.
Mi desdén se transformó endesprecio a carta cabal por sudelicada sensibilidad.
—Me temo que el asunto noserá muy sutil, caballeros —anuncié—. Eso se lo aseguro.Desde luego no será ni remotamentetan sutil como en ese bonito cuadro.
Smolensk no es ningún semiparaísobucólico. Está en ruinas, sin duda,pero está en ruinas porque lo handejado así nuestros tanques ynuestra artillería. Es un montón deescombros habitado por gente fea yasustada que apenas se lasarreglaba para ganarse la vidacuando apareció la Wehrmachtpidiendo que les dieran de comer yde beber a cambio de casi nada.Zeus no seducirá a Ío, sino que seráun Fritz el que intente violar aalguna pobre muchacha campesina;y en Smolensk el bonito paisaje noestá cubierto del brillo ambarino
del sol de Italia sino de una duracorteza de hielo. No, no será sutil.Y les aseguro que un cadáver queha estado enterrado tampoco tienenada de sutil. Es sorprendente lopoco delicado que resulta, y lorápido que se convierte en algosumamente desagradable. Hay quetener en cuenta el olor, porejemplo. Los cadáveresacostumbran a descomponersecuando han estado un tiempo bajotierra.
Encendí otro pitillo y disfrutéde su incomodidad. El silencio seprolongó un largo instante. Von
Dohnanyi se puso nervioso poralgo; más nervioso de lo quehubiera cabido deducir de lo queme había dicho, tal vez. O igualsolo tenía ganas de pegarme. Mepasa a menudo.
—Pero entiendo a qué serefieren —continué, ahora con másamabilidad—, por lo que a las SSrespecta, quiero decir. Más vale nobuscarles las cosquillas, ¿verdad?Y les aseguro que sé de lo quehablo, lo he hecho en algunaocasión y deseo tanto como ustedesno volver a hacerlo.
—Hay una quinta posibilidad—añadió Goldsche—, razón por laque prefiero que haya un detectivecomo Dios manda en el escenario.
—¿Y cuál es?—Quiero que se cerciore sin
asomo de duda de que todo esto noes una horrible mentira pergeñadapor el Ministerio de Propaganda.Que ese cadáver no lo han dejadoallí adrede para tomarnos poridiotas primero a nosotros y luego alos medios de comunicación delmundo entero. Porque, no seequivoquen, caballeros, eso esexactamente lo que ocurrirá si
resulta que todo esto es un camelo.Asentí.—De acuerdo, pero me parece
que olvida una sexta posibilidad.Von Dohnanyi frunció el ceño.—¿Y cuál es?—Que resulte ser una fosa
común llena de oficiales polacosasesinados por el ejército alemán.
Von Dohnanyi negó con lacabeza.
—Imposible —aseguró.—¿Ah, sí? No veo cómo puede
existir su segunda posibilidad sintener en cuenta la posibilidad de la
sexta.—Es cierto desde un punto de
vista lógico —reconoció VonDohnanyi—. Pero nos atenemos aque el ejército alemán no asesina aprisioneros de guerra.
Esbocé una sonrisa torcida.—Ah, bueno, entonces no hay
problema. Perdone que lo hayamencionado, señor.
Von Dohnanyi se sonrojóligeramente. El sarcasmo nomenudea en las salas de conciertoni en el Tribunal Imperial, y dudoque hubiera hablado con un policíaauténtico desde 1928, cuando, igual
que todos los demás aristócratas,solicitó un permiso de armas defuego para poder matar jabalíes y aalgún que otro bolchevique.
—Además —continuó—, esaparte de Rusia solo lleva en manosalemanas desde septiembre de1941. Y eso sin tener en cuenta queexisten registros militares sobrequé polacos fueron prisioneros deAlemania y cuáles lo fueron de laUnión Soviética. Esa informaciónya ha sido puesta en conocimientodel gobierno polaco en Londres. Yasolo por eso tendría que ser fácilcomprobar si alguno de esos
hombres fue prisionero del EjércitoRojo. Razón por la que creosumamente improbable que se tratede un embuste pergeñado por elMinisterio de Propaganda. Seríamuy sencillo desmentirlo.
—Tal vez estés en lo cierto,Hans —reconoció el juez.
—Estoy en lo cierto —insistióVon Dohnanyi—. Sabes que loestoy.
—Aun así —dijo el juez—,quiero saber con total seguridad aqué nos enfrentamos. Y lo antesposible. ¿Se encargará usted,
Gunther? ¿Irá a ver qué consigueaveriguar?
No me apetecía mucho verSmolensk de nuevo, ni cualquierotra parte de Rusia, si a eso vamos.El país entero me producía unacombinación de miedo y vergüenza,pues no cabía duda de que fuerancuales fuesen los crímenescometidos por el Ejército Rojo ennombre del comunismo, las SShabían cometido otros igualmentehorribles en nombre del nazismo.Quizá los nuestros fueran máshorrendos. Ejecutar a oficialesenemigos de uniforme era una cosa
—tenía cierta experiencia alrespecto— pero asesinar a mujeresy niños era otra muy distinta.
—Sí, señor. Iré. Claro que iré.—Así me gusta —dijo el juez
—. Como le he dicho, si hay elmenor indicio de que esto es obrade los matones de las SS, quédesede brazos cruzados. Lárguese deSmolensk lo antes posible, vuelvadirecto a casa y finja que no sabenada al respecto.
—Será un placer.Le ofrecí una sonrisa irónica y
meneé la cabeza preguntándome enqué mágica cumbre se encontraban
esos dos. Igual hacía falta ser juez oaristócrata para mirar desde lasalturas y ver qué era importante.Importante para Alemania. Yo teníapreocupaciones más urgentes: yomismo, por ejemplo. Y desde miperspectiva, todo ese asunto deinvestigar el asesinato en masa deunos polacos me hacía pensar en unburro que llamaba «orejotas» a otroburro.
—¿Ocurre algo? —preguntóVon Dohnanyi.
—Nada, tan solo que me resultaun tanto difícil entender que alguien
piense que la Alemania nazi puedaerigirse en juez moral sobre unasunto semejante.
—Una investigación yconsiguiente el libro blancopodrían resultar tremendamenteútiles para restaurar nuestrareputación por lo que respecta aljuego limpio y la rectitud a los ojosdel mundo —dijo el juez—.Cuando todo esto haya terminado.
Así que eso era. Un libroblanco. Un informe manifiesto deque hombres influyentes y honradoscomo el juez Goldsche y VonDohnanyi pudieran obtener de un
archivo del Ministerio de AsuntosExteriores, una vez concluida laguerra, para demostrar a otroshombres influyentes y honrados deInglaterra y Estados Unidos que notodos los alemanes se habíancomportado con la maldad de losnazis, o que los rusos habían sidotan malvados como nosotros, o algopor el estilo. Yo tenía dudas de queeso fuera a dar resultado.
—Acuérdese bien de lo que ledigo —advirtió Dohnanyi—. Siesto es lo que creo, entonces no esmás que el principio. Tenemos queempezar a reconstruir nuestra fibra
5
Miércoles, 10 de marzo de 1943
A las seis de una gélida mañanaberlinesa llegué al campo deaviación de Tegel para tomar unvuelo a Rusia. Tenía un largo viajepor delante, aunque solo la mitadde los otros diez pasajeros queestaban subiendo a bordo del Ju 52trimotor iban hasta Smolensk. Porlo visto, la mayor parte de ellosiban a hacer únicamente el primer
tramo del viaje —de Berlín aRastenburg—, que duraba cuatrohoras escasas. Luego había unsegundo tramo, hasta Minsk, queduraba cuatro horas más, antes deltercero —de dos horas—, aSmolensk. Con escalas pararepostar y cambiar de piloto enMinsk, estaba previsto que el viajeentero a Smolensk durase oncehoras y media, lo que ayudaba aexplicar por qué me enviaban a míen vez de a algún juez deldepartamento jurídico de laWehrmacht con el culo gordo y laespalda hecha polvo. Así que me
sorprendió ver que uno de ladocena o así de pasajeros, quellegó a la pista de despegue en unMercedes privado conducido porun chófer, era nada menos que elquisquilloso Hans von Dohnanyi.
—¿Se trata de unacoincidencia? —pregunté conjovialidad—. ¿O ha venido adespedirme?
—¿Cómo dice? —Frunció elceño—. Ah, no lo habíareconocido. ¿Va a tomar el vuelo aSmolensk, verdad, capitánBernhard?
—A menos que usted tenga
información en sentido contrario —dije—. Y me llamo Gunther,capitán Bernhard Gunther.
—Sí, claro. No, resulta que voya tomar el mismo avión que usted.Iba a ir en tren y luego cambié deparecer. Pero ahora no estoy segurode haber tomado la decisióncorrecta.
—Me temo que está usted entrela espada y la pared —comenté.
Subimos a bordo y ocupamosnuestros asientos a lo largo delfuselaje de hierro ondulado: eracomo sentarse en el cobertizo de un
obrero.—¿Va a bajarse en la Guarida
del Lobo? —pregunté—. ¿O piensair hasta Smolensk?
—No, voy a hacer todo el viaje.—A renglón seguido añadió—:Debo atender un asunto urgente einesperado de la Abwehr con elmariscal de campo Von Kluge en sucuartel general.
—¿Se lleva el almuerzo?—¿Qué?Indiqué con un gesto de cabeza
el paquete que llevaba bajo elbrazo.
—¿Esto? No, no es el almuerzo.
Es un regalo para una persona.Cointreau.
—Cointreau. Café de verdad.¿Es que no hay nada que no esté alalcance del talento de su famosopadre?
Von Dohnanyi esbozó su débilsonrisa y alargó su garganta, aúnmás débil, por encima del cuello dela guerrera hecha a medida.
—¿Hará el favor disculparme,capitán?
Saludó con la mano a dosoficiales del Estado Mayor confranjas rojas en los pantalones y fuea sentarse a su lado, en el extremo
opuesto del avión, justo detrás de lacabina. Incluso en un Ju 52 la gentecomo Von Dohnanyi y los oficialesdel Estado Mayor se las apañabanpara tener su propia primera clase.No era que los asientos fueranmejores en la parte delantera, sinoque ninguno de esos estiradosflamencos quería hablar con losoficiales de menor rango como yo.
Encendí un cigarrillo y procuréponerme cómodo. Se pusieron enmarcha los motores y cerraron lapuerta. El copiloto echó el cierre yapoyó la mano en una de las dos
ametralladoras montadas sobreunos rieles que recorrían toda lalongitud del avión.
—Nos falta un miembro de latripulación, caballeros —anunció—. ¿Sabe alguien utilizar una deestas?
Miré a los demás pasajeros.Nadie dijo nada, y me pregunté quésentido tenía transportar a esoshombres más cerca del frente.Ninguno parecía capaz demanipular una cerradura, y muchomenos una MG15.
—Yo —dije, y levanté la mano.—Bien —me respondió el
copiloto—. Hay una posibilidadentre cien de que nos topemos conun Mosquito de la RAF cuandosalgamos de Berlín, así quepóngase detrás de la ametralladoradurante los próximos quinceminutos, ¿de acuerdo?
—Desde luego —dije—. Pero¿y en Smolensk?
El copiloto negó con la cabeza.—La línea del frente está a más
de setecientos kilómetros al este deSmolensk. Es mucha distancia paralos cazas rusos.
—Vaya, qué alivio —comentóalguien.
—No se preocupen —dijo elcopiloto con una sonrisa—.Probablemente habrán muerto defrío mucho antes de llegar.
Despegamos con las primerasluces del día, y una vez en el aireme levanté, abrí la ventanilla yasomé el cañón de la MG15, a laespera. El cargador de tambor teníacapacidad para setenta y cincoproyectiles, pero al cabo de pocotenía las manos tan heladas que nome hice muchas ilusiones de poderacertarle a nada con laametralladora, y se me quitó un
gran peso de encima cuando elcopiloto me gritó que ya podíavolver a mi sitio. Se me quitó unpeso de encima aún mayor al cerrarla ventanilla por la que entraba unaire gélido que estaba inundando elaparato.
Tomé asiento, me metí lasmanos congeladas bajo las axilas eintenté descabezar un sueño.
Cuatro horas después, cuando nosacercábamos a Rastenburg, enPrusia Oriental, los pasajeros sevolvieron en sus asientos y,
mirando por las ventanillas,intentaron atisbar el cuartel generaldel Führer, conocido como laGuarida del Lobo.
—No lo verán —dijo algúnsabelotodo que ya había estado allí—. Todos los edificios estáncamuflados. Si se viera desde aquí,también podría verlo la puta RAF.
—Eso si fueran capaces dellegar hasta aquí —comentó otro.
—En teoría no podían llegarhasta Berlín —dijo un tercero—,pero de algún modo, en contra detodas las predicciones, lo hicieron.
Aterrizamos unos kilómetros al
oeste de la Guarida del Lobo, y fuien busca de un sitio donde comertemprano o desayunar tarde; pero,como no lo encontré, me senté enuna cabaña en la que hacía casitanto frío como en el avión y comíunos raquíticos sándwiches dequeso que me había llevado por siacaso. No volví a ver a VonDohnanyi hasta que estuvimos denuevo a bordo del avión.
El trayecto entre Rastenburg yMinsk fue más movido. De vez encuando el Junker caía como unapiedra antes de alcanzar el fondo deuna bolsa de aire igual que un cubo
de agua en un pozo. No transcurriómucho tiempo antes de que VonDohnanyi empezara a ponerseverde.
—Quizá debería beber un pocode ese licor —dije, lo que enrealidad era una manera muy pocosutil de decirle que no me hubieraimportado echar un trago yotambién.
—¿Cómo?—El Cointreau de su amigo.
Debería beber un poco para que sele asiente el estómago.
Se mostró desconcertado y
luego negó con la cabeza,débilmente.
Otro de los pasajeros, unteniente de las SS que había subidoal avión en Rastenburg, sacó unapetaca de schnapps de melocotón yla fue pasando. Tomé un trago justocuando entrábamos en otra enormebolsa de aire. Esta dio la impresiónde arrebatarle la vida a sacudidas aVon Dohnanyi, que se desplomósobre el suelo del fuselaje,inconsciente por completo. Mesobrepuse a mi instinto natural, queera dejar que los pasajeros deprimera clase se las apañaran como
pudieran, me arrodillé a su lado, leaflojé el cuello de la guerrera y levertí un poco del licor del tenienteentre los labios. Fue entoncescuando vi la dirección que llevabael paquete de Von Dohnanyi, queseguía debajo de su asiento.
«Coronel Helmuth Stieff,Departamento de Coordinación dela Wehrmacht, Castillo de Anger,Guarida del Lobo, Rastenburg,Prusia».
Von Dohnanyi abrió los ojos,suspiró y luego se incorporó.
—Se ha desmayado, nada más—dije—. Es mejor que se quede
tumbado en el suelo un rato.Eso es lo que hizo, y de hecho
se las arregló para dormir un par dehoras mientras de tanto en tanto yome preguntaba si Von Dohnanyisencillamente habría olvidadoentregarle la botella de Cointreau asu amigo, el coronel Stieff, en laGuarida del Lobo o si tal vezhabría cambiado de parecerrespecto a desprenderse de unregalo tan generoso. Si el licor seacercaba siquiera al café, tenía queser de primera calidad, demasiadobueno para regalarlo. Difícilmente
podía haberse olvidado delpaquete, porque estaba seguro deque lo había llevado consigo albajarse del avión en Rastenburg.De modo que, ¿por qué no se lohabía dado a alguno de losnumerosos ordenanzas para que selo entregara al coronel Stieff, o, enel caso de que no confiase en ellos,a otro de los oficiales del EstadoMayor que iban directos a laGuarida del Lobo? Como esnatural, también cabía laposibilidad de que alguien lehubiera dicho a Von Dohnanyi queStieff ya no estaba en la Guarida
del Lobo: eso lo explicaría todo.Pero, como un picor en la espalda,una sensación me volvía una y otravez. Por mucho que me rascara noconseguía ahuyentarla: parecíaextraño que Von Dohnanyi nohubiera entregado la preciadabotella.
No hay gran cosa que hacer enun vuelo de cuatro horas entreRastenburg y Minsk.
Seguía siendo de día cuandollegamos a Smolensk varias horasdespués, aunque por poco. Durante
casi una hora habíamos estadosobrevolando una verde alfombrade árboles, densa e interminable.Daba la impresión de que habíamás árboles en Rusia que encualquier otro lugar sobre la faz dela Tierra. Había tantos árboles quea veces el Junker parecía casiinmóvil en el aire, y yo tenía lasensación de que íbamos a laderiva sobre un paisaje primitivo.Supongo que Rusia es lo más cercaque se puede estar de la Tierra talcomo debió de ser hace miles deaños, en más de un sentido; seguroque era un sitio excelente para ser
ardilla, aunque quizá no tanto paraser hombre. Si alguien estabadecidido a ocultar los cadáveres demiles de judíos u oficiales polacos,parecía un buen lugar para hacerlo.Se podrían haber ocultado todaclase de crímenes en un paisajecomo el que se extendía bajonuestro avión, y verlo me infundióterror no solo por lo que tal vez meencontrara allí abajo, sino por loque quizá me vería obligado aarrostrar de nuevo. No era más queuna posibilidad sombría, pero supede manera instintiva que en
invierno de 1943 aquel no era buenlugar para ser un oficial del SD conremordimientos de conciencia.
Von Dohnanyi se habíarecuperado por completo cuandopor fin apareció un claro en elbosque, al norte de la ciudad, comouna larga piscina verde, en el queaterrizamos. Se apresuraron acolocar la escalerilla en su sitio enla pista de aterrizaje y al bajar nossalió al encuentro un viento que notardó en abrirme una brecha en elabrigo, y luego en el torso,dejándome como un arenquecongelado, y, en el centro de
aquella enorme extensión debosque, igualmente fuera de lugar.Me calé la gorra sobre las orejasheladas y miré alrededor en buscade alguien del regimiento detelecomunicaciones que hubieravenido a recibirme. Mientras tanto,mi compañero de viaje no meprestó la menor atención cuandobajó por la escalerilla del avión yfue recibido de inmediato por dosoficiales superiores, uno de ellosun general con más piel en el cuellodel abrigo que un esquimal. Semostró del todo indiferente a que yono tuviera medio de transporte
cuando, entre risotadas, él y suscolegas se estrecharon la manomientras un ordenanza metía suequipaje en su enorme vehículooficial.
Un Tatra con una banderolaamarilla y negra con el número 537en el capó aparcó junto al otrovehículo y se apearon dos oficiales.Al ver al general, los dos oficialessaludaron, recibieron un brevesaludo como respuesta y se meacercaron. El Tatra llevaba lacapota puesta pero no teníaventanillas, y adiviné que tenía otro
frío viaje por delante.—¿Capitán Gunther? —
preguntó el militar más alto.—Sí, señor.—Soy el teniente coronel
Ahrens, del 537.º deTelecomunicaciones —se presentó—. Este es el teniente Rex, miayudante. Bienvenido a Smolensk.Rex iba a venir a recibirle solo,pero en el último momento hepreferido acompañarle paraponerle a usted al corriente de lasituación en que nos encontramosde regreso al castillo.
—Me alegro mucho de que así
sea, señor.Un momento después se puso en
marcha el vehículo oficial.—¿Quiénes eran esos
flamencos? —pregunté.—El general Von Tresckow —
dijo Ahrens—. Y el coronel VonGersdorff. No he reconocido altercer oficial. —Ahrens tenía unrostro más bien lúgubre, aunque nocarecía de atractivo, y una voz máslúgubre aún.
—Ah, eso lo explica todo.—¿A qué se refiere?—El tercer oficial, el que no ha
reconocido, el que ha llegado en el
avión, también era un aristócrata —le expliqué.
—Ya decía yo —comentóAhrens—. El mariscal de campoVon Kluge dirige el cuartel generaldel Grupo de Ejércitos como sifuera una sucursal del ClubAlemán. Yo recibo órdenes delgeneral Oberhauser. Es un militarde carrera, como yo. No esaristócrata, y no es mal tipo, paraser oficial del Estado Mayor. Mipredecesor, el coronel Bedenck,decía que nunca se sabeexactamente cuántos oficiales del
Estado Mayor hay hasta queintentas entrar en un refugioantiaéreo.
—Me cae bien su antiguocoronel —dije de camino hacia elTatra—. Me parece que él y yoestamos cortados por el mismopatrón.
—Su patrón es un poco másoscuro que el de él, tal vez —comentó Ahrens sin rodeos—. Enespecial la tela de su otro uniforme,el de gala. Después de lo que vioen Minsk, Bedenck no hubierasoportado estar en la mismahabitación que un oficial de las SS
o el SD. Puesto que se alojará connosotros por razones de seguridad,más vale que le confiese que yo soydel mismo parecer. Me sorprendióun tanto que me llamara el generalOster, de la Abwehr, para decirmeque la Oficina de Crímenes deGuerra iba a enviar a un agente delSD. La Wehrmacht y el SD no sepueden ver por estos pagos.
Le ofrecí una sonrisa forzada.—Es de agradecer que un
hombre diga lo que piensa sinambages. No es nada habitual desdelo de Stalingrado. Sobre todo si selleva uniforme. Así que, de
profesional a profesional,permítame decirle lo siguiente: miotro uniforme es un traje barato y unsombrero de fieltro. No soy de laGestapo, no soy más que un policíade la Kripo que antes trabajaba enHomicidios, y no he venido paraespiar a nadie. Tengo intención deregresar a Berlín en cuanto hayaterminado de investigar todas laspruebas que han recogido. Se lovoy a decir con toda franqueza:miro sobre todo por mis propiosintereses y me importa un carajocuáles sean sus secretos.
Apoyé la mano en una palalarga sujeta al capó del Tatra. Loscoches pequeños no funcionabanmuy bien cuando había barro onieve y con frecuencia había quesacarlos del fango o echar gravillabajo las ruedas: probablementehabía un saco detrás del asientotrasero.
—Pero si le miento, coronel,tiene permiso para darme en lacabeza con esto y ordenar a sushombres que me entierren en elbosque. Por otra parte, tal vez creaque ya he dicho más que suficientecomo para que quiera enterrarme
usted mismo.—Muy bien, capitán. —El
coronel Ahrens sonrió y sacó unapequeña pitillera. Me ofreció uncigarrillo a mí y otro a su teniente—. Agradezco su sinceridad.
Chupamos los cigarrillos paraque prendieran hasta que casi eraimposible distinguir nuestro alientodel humo en el gélido aire.
—Bien —dije—. Hamencionado que voy a alojarme conustedes, ¿no? Si no tuviera queregresar a Berlín, estaría encantadode no volver a ver un Junker Ju 52
en mi vida.—Claro —contestó Ahrens—.
Debe de estar agotado.Nos montamos en el Tatra. Un
cabo llamado Rose iba al volante, ypoco después estábamosbamboleándonos por una carreteraen bastante buen estado.
—Se quedará con nosotros en elcastillo —dijo Ahrens—. Merefiero al castillo de Dniéper, queestá en la carretera general deVitebsk. Prácticamente todo elGrupo de Ejércitos del Centro, el
Cuerpo de las Fuerzas Aéreas, laGestapo y mis hombres estánubicados al oeste de Smolensk, entorno a un lugar llamado KrasnyBor. El Estado Mayor tiene elcuartel general en un sanatoriocercano que es de lo mejor que haypor aquí, pero los detelecomunicaciones no estamosnada mal en el castillo. ¿Verdadque no, Rex?
—No, señor. Estamos bienacomodados, creo yo.
—Hay un cine y una sauna, eincluso un campo de tiro. El ranchoes bastante bueno, como seguro que
le alegrará oír. La mayoría, o almenos los oficiales, no vamos aSmolensk propiamente dicho casinunca. —Ahrens señaló con ungesto de la mano unas torres concúpulas en forma de bulbo en elhorizonte, a nuestra izquierda—.Pero no es mal lugar, a decirverdad. Bastante histórico, enrealidad. Por aquí hay iglesias paradar y vender. Rex es nuestroespecialista en esas cosas, ¿verdad,teniente?
—Sí, señor —contestó Rex—.Hay una catedral magnífica,capitán. La de la Asunción. Le
recomiendo que la vea durante suestancia. Si no está muy ocupado,claro. En realidad no debería seguiren pie: durante el sitio de Smolenska principios del siglo XVII, losdefensores de la ciudad seencerraron en la cripta, donde habíaun depósito de municiones, y lohicieron saltar por los aires, conellos dentro, para evitar que cayeraen manos polacas. La historia serepite, claro. La NKVD local teníaparte de su personal y los archivosen la cripta de la catedral de laAsunción, para protegerlos de la
Luftwaffe, y cuando quedó claroque estábamos a punto deconquistar la ciudad, intentaronhacerla saltar por los aires, comohicieron en Kiev, en el edificio dela Duma en esa ciudad. Pero losexplosivos no estallaron.
—Ya sabía yo que había algúnmotivo para que no figurara en miitinerario.
—Oh, no, la catedral es unlugar bastante seguro —dijo Rex—.Han retirado la mayor parte de losexplosivos, pero nuestrosingenieros creen que aún quedanmuchas bombas trampa ocultas en
la cripta. A uno de nuestroshombres le estalló la cara al abrirun archivador allá abajo. Así quelos visitantes tienen el paso a lacripta prohibido. La mayoría delmaterial reviste escaso valor parala inteligencia militar, yprobablemente está anticuado aestas alturas, así que cuanto mástiempo pasa, menos importanteparece arriesgarse a revisarlo. —Hizo un gesto como para restarleimportancia—. En cualquier caso,es un edificio impresionante. ANapoleón desde luego se lopareció.
—No tenía ni idea de quellegara tan lejos —comenté.
—Oh, sí —aseguró Rex—. Enrealidad era el Hitler de… —seinterrumpió a mitad de frase.
—El Hitler de su época —concluí, sonriéndole al nerviosoteniente—. Sí, creo que esacomparación nos va de maravilla atodos.
—No estamos acostumbrados alas visitas, como puede ver —terció Ahrens—. Por lo generalguardamos las distancias. No hayotro motivo que la
confidencialidad. En un regimientode telecomunicaciones cabe esperarque haya estrechas medidas deseguridad. Tenemos una sala demapas que indican la disposiciónde todas nuestras tropas, en los queson patentes nuestras intencionesmilitares para el futuro; ynaturalmente las comunicaciones detodos los grupos pasan pornosotros. Huelga decir que por logeneral está prohibido el paso a esasala y a la sala de comunicaciones,pero tenemos un montón de Ivanestrabajando en el castillo, cuatroHiwis que están allí de forma
permanente y también personalfemenino que viene todos los díasde Smolensk para cocinar ylimpiar. Pero todas las unidadesalemanas tienen Ivanes trabajandopara ellos en Smolensk.
—¿Cuántos hombres sonustedes?
—Tres oficiales incluido yo yunos veinte suboficiales y soldadosrasos —respondió Ahrens.
—¿Cuánto tiempo lleva allí?—¿Yo personalmente? Desde
finales de noviembre de 1941. Simal no recuerdo, desde el 30 denoviembre.
—¿Y qué me dice de lospartisanos? ¿Les dan problemas?
—Ninguno importante. Almenos no cerca de Smolensk. Perohemos sufrido ataques aéreos.
—¿De veras? El piloto delavión nos aseguró que esto quedabamuy al este para las fuerzas aéreasde los Ivanes.
—¿Y qué iba decir? LaLuftwaffe tiene órdenes estrictas deceñirse a esa chorrada deargumento. Pero no es cierto. No,hemos sufrido bombardeos, desdeluego. Una de las casas donde se
aloja la tropa en nuestro recintosufrió daños graves el año pasado.Desde entonces hemos tenido unserio problema con las tropasalemanas que cortan leña en tornoal castillo para utilizarla comocombustible. Me refiero al bosquede Katyn. Los árboles nos ofrecenuna protección excelente contra losbombardeos, así que he tenido queprohibir el acceso al bosque deKatyn a todos los soldados. Nos hacausado problemas porque esoobliga a nuestras tropas a alejarsemás, cosa que son reacios a hacer,claro, porque se exponen a un
ataque de los partisanos.Era la primera vez que oía el
nombre del bosque de Katyn.—Bueno, hábleme de ese
cadáver. El que descubrió el lobo.—Y me eché a reír.
—¿Qué le hace gracia?—Que tenemos un lobo, unos
leñadores y un castillo. No puedopor menos de pensar que deberíahaber un par de niños perdidos eneste cuento, por no hablar de unbrujo malvado.
—Tal vez sea usted, capitán.—Tal vez lo sea. Desde luego
preparo un ponche flambeado que
quita el hipo. Al menos lo hacíacuando podía conseguir ron añejo ynaranjas.
—Ponche flambeado… —Ahrens repitió las palabras contono soñador y meneó la cabeza—.Sí, casi lo había olvidado.
—Yo también, hasta que lo hemencionado. —Me estremecí.
—No me vendría nada mal unataza de eso ahora mismo —comentóel teniente Rex.
—Otra de las delicias quedesapareció por la puerta deservicio de Alemania sin dejar
dirección de contacto —melamenté.
—Es usted un tipo bastanteextraño para ser oficial del SD —comentó Ahrens.
—Eso mismo me dijo en ciertaocasión el general Heydrich. —Meencogí de hombros—. O algo por elestilo, no estoy seguro. Me teníaencadenado a un muro y estabatorturando a mi novia en aquellosmomentos.
Me reí ante su evidenteincomodidad, que en realidad eraquizá menor que la mía. No estabatan acostumbrado al frío como
ellos, y la corriente de aire heladoque azotaba el interior del Tatra sinventanillas me dejaba sinrespiración.
—Estaba a punto de hablarmedel cadáver —le recordé.
—Allá por noviembre de 1941,poco después de llegar a Smolensk,uno de mis hombres me indicó quehabía una especie de montículo ennuestro bosquecillo y, encima delmontículo, una cruz de abedul. LosHiwis mencionaron que se habíanejecutado fusilamientos en elbosque de Katyn el año anterior. Alpoco tiempo le comenté algo al
respecto, de pasada, al coronel VonGersdorff, que es nuestro jefe deinteligencia, y dijo que él tambiénhabía oído algo de eso, pero que notenía que sorprenderme porque esaclase de brutalidad bolchevique erajusto lo contra lo que luchábamos.
—Sí. Es la clase de comentarioque cabría esperar de él, supongo.
—Luego, en enero, vi un loboen nuestro bosque, cosa insólitaporque no se acercan tanto a laciudad.
—Como los partisanos —comenté.
—Exacto. Por lo general sequedan más al oeste. Von Kluge loscaza con su Putzer, que es ruso.
—De modo que no lepreocupan especialmente lospartisanos, ¿no?
—Apenas. Antes salía a cazarjabalíes, pero en invierno prefierecazar lobos desde un avión, unStorch que tiene por ahí. Nisiquiera se molesta en aterrizarpara recoger la piel, las más de lasveces. Creo que sencillamente legusta matar bichos.
—Por estas tierras eso escontagioso —dije—. Bueno, me
estaba hablando del lobo.—Había estado en el montículo
del bosque de Katyn, al lado de lacruz, y desenterrado unos huesoshumanos, cosa que debió dellevarle un buen rato, porque elsuelo sigue duro como el hierro.Supongo que estaba hambriento.Hice que el médico echara unvistazo a los restos, y dictaminóque eran humanos. Supuse quedebía de tratarse de la tumba de unsoldado e informé al oficial a cargode las tumbas de guerra. Tambiéninformé del hallazgo al teniente
Voss, de la policía militar. Y lohice constar en mi informe al Grupode Ejércitos, que debió transmitirloa la Abwehr, porque me llamaronpor teléfono para decirme quevenía usted. También me dijeronque no hablara del asunto connadie.
—¿Y ha hablado con alguien?—Hasta ahora, no.—Bien. Siga sin hacerlo.Había oscurecido cuando
llegamos al castillo, que enrealidad era una villa de estucoblanco de dos pisos con unascatorce o quince habitaciones, una
de las cuales me fue asignada deforma temporal. Tras una excelentecena con carne de verdad y patatasfui a dar un breve paseo conAhrens, y no tardó en quedarpatente que estaba muy orgulloso desu «castillo» y más orgulloso aúnde sus hombres. La villa era cáliday acogedora, con una chimeneagrande en el vestíbulo principal, y,tal como había prometido Ahrens,había hasta un pequeño cine dondese proyectaba una película alemanauna vez por semana. Pero Ahrens seenorgullecía especialmente de sumiel casera porque, con ayuda de
una pareja de rusos, tenía uncolmenar en las tierras del castillo.Saltaba a la vista que sus hombreslo adoraban. Había sitios peoresque el castillo de Dniéper dondeesperar a que terminara una guerra,y además, es difícil no teneraprecio a un hombre con tantoentusiasmo por las abejas y la miel.La miel era deliciosa, había aguaabundante para bañarse y mi camaera caliente y cómoda.
Reconfortado por la miel y elschnapps, dormí como una abejaobrera en una colmena a
temperatura controlada y soñé conuna casa torcida en la que vivía unabruja y con que me perdía en unbosque por el que merodeaba unlobo. En la casa había hasta unasauna, un pequeño cine y venadopara cenar. No fue una pesadillaporque resultó que a la bruja legustaba ir a la sauna, que fue comollegamos a conocernos muchomejor. Se puede llegar a conocerbien a cualquiera en una sauna,incluso a una bruja.
6
Jueves, 11 de marzo de 1943
Me desperté temprano a la mañanasiguiente, un poco cansado delvuelo pero con ganas de iniciar miinvestigación, porque, naturalmente,tenía más ganas aún de regresar acasa. Después de desayunar,Ahrens cogió la llave de la cámarafrigorífica donde estaban los restosy bajamos al sótano a examinarlos.Me encontré una gran lona
alquitranada extendida sobre elsuelo de piedra. Ahrens retiró laparte superior para mostrarme loque parecía una tibia, un peroné, unfémur y media pelvis. Encendí uncigarrillo —era mejor que elespeso olor rancio que emanaba delos huesos— y me acuclillé paraobservarlos más de cerca.
—¿Qué es esto? —dijemientras cogía con la mano la lona.
—Es de un Opel Blitz —respondió Ahrens.
Asentí y dejé que el humo se mecolara por las fosas nasales. Nohabía mucho que decir sobre los
huesos, aparte de que eran humanosy que un animal —era de suponerque el lobo— los había roído.
—¿Qué fue del lobo? —indagué.
—Lo ahuyentamos —dijoAhrens.
—¿Han visto algún otro lobodesde entonces?
—No, pero es posible quealgún soldado sí lo haya visto.Podemos preguntar, si quiere.
—Sí. Y me gustaría ver el lugardonde se hallaron estos restos.
—Claro.Cogimos los abrigos y una vez
fuera se nos sumaron el tenienteHodt y el OberfeldwebelKrimminski, del 537.º, que habíanestado montando guardia por si aalgún soldado se le ocurría recogerleña para el fuego. A petición mía,e l Oberfeldwebel había traído unapala para cavar trincheras. Nosdirigimos hacia el norte por lacarretera del castillo, cubierta denieve, en dirección a la carretera deVitebsk. El bosque era sobre todode abedules, algunos recientementetalados, lo que parecía confirmar lahistoria del coronel respecto de las
incursiones de los soldados.—Hay una cerca a un kilómetro
o así que señala el perímetro de lastierras del castillo —explicóAhrens—. Pero debió de librarsealguna clase de lucha por aquí,porque aún se ven trincheras yhoyos de protección.
Un poco más adelante tomamosun desvío hacia el oeste y empezó aresultar más difícil caminar por lanieve. Unos doscientos metros másallá encontramos un montículo yuna cruz hecha con dos pedazos deabedul.
—Fue más o menos aquí donde
nos topamos con el lobo y losrestos —relató Ahrens—.Krimminski, el capitán sepreguntaba si alguien ha visto alanimal desde entonces.
—No —contestó Krimminski—. Pero hemos oído lobos por lanoche.
—¿Algún rastro?—Si había alguno, lo cubrió la
nieve. Por aquí nieva casi todas lasnoches.
—Así que no nos habríamosenterado si el lobo vino a repetir,¿no? —dije.
—Es posible que no, señor —
contestó Krimminski—. Pero no hevisto ningún indicio de queocurriera tal cosa.
—¿Quién puso esa cruz deabedul? —dije.
—Por lo visto nadie lo sabe —repuso Ahrens—. Aunque elteniente Hodt tiene una teoría. ¿Noes así, Hodt?
—Sí, señor. Creo que no es laprimera vez que se encuentranrestos humanos por aquí. Tengo lateoría de que cuando ocurrió en elpasado, los vecinos volvieron aenterrarlos y erigieron la cruz.
—Buena teoría —lo felicité—.¿Les preguntaron al respecto?
—Nadie nos cuenta gran cosaacerca de nada —dijo Hodt—.Siguen teniendo miedo de laNKVD.
—Ya hablaré yo con algunos deesos vecinos suyos —comenté.
—Nos llevamos bastante biencon nuestros Hiwis —dijo Ahrens—. No creímos que mereciera lapena alterar ese equilibrioacusando a nadie de embustero.
—Aun así —insistí—, tengointerés en hablar con ellos.
—Entonces más vale que hable
con los Susanin —me aconsejóAhrens—. Son la pareja con quienmás relación tenemos. Cuidan lascolmenas y se encargan deorganizar al personal ruso delcastillo.
—¿Quién más hay?—Veamos: están Tsanava y
Abakumov, que cuidan de lasgallinas; Moskalenko, que corta laleña; de la colada se ocupan Olga eIrina. Nuestros cocineros son Tanyay Rudolfovich. Marusya es laayudante de cocina. Pero, oiga, noquiero que los acose, capitán
Gunther. Aquí hay un statu quo quepreferiría no perturbar.
—Coronel Ahrens —dije—, siesto resulta ser una fosa comúnrepleta de oficiales polacosmuertos, probablemente ya es muytarde para eso.
Ahrens maldijo entre dientes.—A menos que fueran ustedes
mismos los que mataron a losoficiales polacos —maticé—. O talvez las SS. Puedo garantizarle casicon toda seguridad que no haynadie en Berlín interesado endescubrir ninguna prueba de algoasí.
—No hemos matado a ningúnpolaco —suspiró Ahrens—. Niaquí ni en ninguna otra parte.
—¿Y qué me dice de losIvanes? Seguro que capturaron a unmontón de soldados del EjércitoRojo tras la batalla de Smolensk.¿Fusilaron a algunos, quizá?
—Apresamos a unos setenta milhombres, muchos de los cualescontinúan en el Campo 126, unosveinticinco kilómetros al oeste deSmolensk. Y hay otro campo enVitebsk. Puede ir si usted quiere yverlo con sus propios ojos, capitánGunther. —Se mordió el labio un
momento antes de continuar—:Tengo entendido que lascircunstancias han mejorado, peroal principio había tantosprisioneros de guerra rusos que lascondiciones en esos campos eranterriblemente duras.
—O sea que, según usted,puede que no hubiera necesidad defusilarlos, cuando se podía dejarque murieran de hambre.
—Esto es un regimiento detelecomunicaciones, maldita sea —replicó Ahrens—. El bienestar delos prisioneros de guerra rusos no
es mi responsabilidad.—No, claro que no. No sugería
que lo fuese. Solo intentoestablecer los hechos. En tiemposde guerra la gente tiene porcostumbre olvidar dónde los hadejado. ¿No cree usted, coronel?
—Es posible —respondió conrigidez.
—Su predecesor, el coronelBedenck…, ¿qué me dice de él?¿Fusiló a alguien en este bosque, talvez?
—No —insistió Ahrens.—¿Cómo puede estar seguro?
No estaba presente.
—Yo sí lo estaba, señor —dijoel teniente Hodt—, cuando elcoronel Bedenck estaba al mandodel 537.º. Y le doy mi palabra deque nosotros no hemos fusilado anadie en este bosque. Ni rusos nipolacos.
—Me basta con eso —aseguré—. Muy bien, entonces, ¿qué hay delas SS? El Grupo de AcciónEspecial B estuvo destinado enSmolensk una temporada. ¿Esposible que las SS dejaran unoscuantos miles de tarjetas de visitaallí?
—Hemos estado en este castillo
desde el principio —dijo Hodt—.Las actividades de las SS sedesarrollaron en otra parte. Y antesde que lo pregunte, estoy seguro deello porque este es un regimiento detelecomunicaciones. Yo mismoinstalé el teléfono y el teletipo en supuesto de mando. Y en el de laGestapo local. Todas suscomunicaciones con el cuartelgeneral del Grupo habrían pasadopor nosotros. Por teléfono yteletipo. Y también cualquier otrocontacto con Berlín. Si las SShubieran fusilado a algún polaco,
no me cabe duda de que noshubiéramos enterado.
—Entonces también sabría sifusilaron a judíos por aquí.
Hodt pareció incómodo unmomento.
—Sí —dijo—. Lo sabría.—¿Y los fusilaron?Hodt vaciló.—Venga, teniente —lo insté—.
No hay necesidad de andarse conreticencias. Los dos sabemos quelas SS llevan asesinando a judíosen Rusia desde el primer día de laOperación Barbarroja. He oído porahí que medio millón de personas
fueron masacradas solo en losprimeros seis meses. —Me encogíde hombros—. Oiga, lo único queintento es establecer un perímetrodentro del que resulte seguroinvestigar; un límite más allá delque no me convenga ir de paseo conmis botas de policía del cuarenta yseis. Porque lo último que nosinteresa a ninguno de nosotros eslevantar la tapa de la colmena. —Miré de soslayo a Ahrens—. ¿Noes así? A las abejas no les gustaque abran la tapa de su colmena,¿verdad?
—Bueno, no, tiene razón —
convino—. No les gustaespecialmente. —Asintió—. Ypermítame que responda a supregunta acerca de las SS. Y lo quehan estado haciendo por aquí.
Me llevó aparte. Caminamoscon cautela porque el suelo estabahelado y era irregular bajo la nieve.A mis ojos el bosque de Katyn eraun lugar sombrío en un país llenode lugares igualmente sombríos. Elaire frío pendía húmedo como unafina cortina, mientras que por todaspartes bolsas de niebla seagazapaban en las hondonadas
como el humo de una artilleríainvisible. Los cuervos graznaban sudesprecio por mis indagaciones enlas copas de los árboles, y porencima de nuestras cabezas flotabaamarrado un globo de barrera paraimpedir que nos sobrevolasenaparatos enemigos. Ahrensencendió otro pitillo y lanzó unabocanada de humo como sibostezara.
—Es difícil de creer, pero aquípreferimos el invierno —dijo—.Dentro de pocas semanas todo estebosque estará infestado demosquitos. Te vuelven loco. Es otra
de las muchas cosas que te hacenperder la cordura aquí. —Negó conla cabeza—. Mire, capitán Gunther,a nadie de este regimiento nosinteresa mucho la política. Lamayoría solo quiere ganar estaguerra lo antes posible y volver acasa, si es que tal cosa es posibledespués de Stalingrado. Cuandoocurrió, todos escuchamos la radiopara oír qué decía Goebbels alrespecto. ¿Escuchó el discursodesde el Sportspalast?
—Lo escuché. —Le restéimportancia—. Vivo en Berlín.Gritaba tanto que alcancé a oír
hasta la última palabra que dijoJoey sin poner la maldita radio.
—Entonces recordará quepreguntó al pueblo alemán si queríauna guerra más radical quecualquier otra imaginable. «Unaguerra total», la llamó.
—Qué labia tiene nuestroMahatma Propagandhi.
—Sí. Solo que a mí, a todos losque estamos en el castillo, nosparece que en este frente hemoslibrado una guerra total desde elprimer día, y no recuerdo que nadienos preguntara si era eso lo que
queríamos. —Ahrens indicó con ungesto de la cabeza una hilera deárboles nuevos—. Por ahí está lacarretera hacia Vitebsk. Seencuentra a menos de cienkilómetros al oeste de aquí. Antesde la guerra vivían allí cincuentamil judíos. En cuanto la Wehrmachtconquistó la ciudad, los judíos deallí empezaron a sufrir lasconsecuencias. En julio de 1941 seestableció un gueto en la riberaderecha del río Západnaya Dviná yla mayoría de los judíos que nohabían huido para unirse a lospartisanos o emigrado hacia el este
se vieron obligados a vivir allí:unas dieciséis mil personas. Selevantó una cerca de madera entorno al gueto, y dentro lascondiciones eran muy duras:trabajos forzados, raciones paramorirse de hambre…Probablemente unos diez milmurieron de inanición yenfermedades. Mientras, al menosdos mil fueron asesinados bajo unpretexto u otro en un lugar llamadoMazurino. Luego llegaron órdenesde vaciar el gueto. Yo mismo viesas órdenes en el teletipo: órdenesd e l Reichsführer de las SS en
Berlín. Bajo el pretexto de que seestaba propagando tifus en el gueto.Tal vez sí, tal vez no. Llevé unacopia de esas órdenes en persona almariscal de campo Von Kluge.Luego averigüé que losaproximadamente cinco mil judíosque quedaban con vida en el guetofueron conducidos hasta un lugarapartado en el campo, donde losfusilaron. Eso es lo malo de estaren un regimiento detelecomunicaciones, capitán. Esmuy difícil no enterarse de lo queocurre, pero sabe Dios que
preferiría no hacerlo. Así que, paracontestar a su pregunta sobre esacolmena a la que se refería puedodecirle que, a mitad de camino deVitebsk, hay una ciudad llamadaRudnya, y que yo en su lugar melimitaría a llevar a cabo misinvestigaciones al este de allí. ¿Meentiende?
—Sí, gracias. Coronel, ya quehemos mencionado al Mahatma,tengo otra pregunta. En realidad setrata de algo que mencionó mi jefeallá en Berlín. Sobre el Mahatma ysus hombres.
Ahrens asintió.
—Pregunte.—¿Alguna vez ha estado aquí
alguien del Ministerio dePropaganda?
—¿Aquí, en Smolensk?—No, aquí en el castillo.—¿En el castillo? ¿Para qué
demonios iban a venir aquí?Negué con la cabeza.—Da igual. No me sorprendería
que hubieran venido para filmar atodos esos prisioneros de guerrasoviéticos de los que me hahablado, nada más. Para demostrara los que están en Alemania queestamos ganando la guerra.
No era esa la razón por la quehabía preguntado por el Ministeriode Propaganda, claro, pero no veíaotra manera de explicar missospechas sin acusar de embusteroal coronel.
—¿Cree usted que estamosganando esta guerra? —preguntó.
—Ganarla, perderla… —dije—. Ninguna de las dos perspectivasme parece buena para Alemania.No para la Alemania que conozco yamo.
Ahrens asintió.—Hay días —confesó—,
muchos días, en los que me resultadifícil reconciliarme con lo que soyo con lo que estamos haciendo,capitán. Yo también amo a mi país,pero no me gusta lo que se estáhaciendo en su nombre, y hayocasiones en las que no puedomirarme al espejo. ¿Lo entiende?
—Sí. Y me reconozco en suspalabras cuando le oigo hablar detraición…
—Entonces está en el lugaradecuado —aseguró—. Si oye todolo que oímos en el 537.º,descubrirá que en Smolensk latraición anda de boca en boca. Tal
vez por eso va a venir de visita elFührer para levantar la moral.
—¿Hitler va a venir aSmolensk?
—El sábado. Para reunirse conVon Kluge. Se supone que es unsecreto, por cierto. Así que haga elfavor de no mencionarlo. Aunqueme parece que ya lo sabe todo elmundo y alguno más.
Solo, con una pala de trinchera enla mano, di un paseo por el bosquede Katyn. Descendí poco a pocopor una pendiente hacia una
hondonada que parecía un anfiteatronatural y subí aún más lentamentepor el lado opuesto. Mis botasresonaban como un caballo viejocomiendo avena cuando se hundíanen la nieve. No sé qué buscaba. Latierra helada bajo mis pies estabadura como el granito y con misvanos intentos de cavar soloconseguí entretener a los cuervos.Habría obtenido mejores resultadoscon un martillo y un escoplo. Pese ala cruz de abedul, costaba esfuerzoimaginar que hubiera ocurrido grancosa en ese bosque. Me pregunté side veras habría pasado algo
importante allí desde Napoleón.Tenía la sensación de estarllevando a cabo una búsquedainútil. Además, los polacos no meimportaban gran cosa. Nunca mehabían caído bien, como tampocome caían bien los ingleses, que,dispuestos a pasar por alto el papelque había desempeñado Poloniadurante la crisis checa de 1938 —no solo los nazis habían pasado poraquí a sangre y fuego, también lohabían hecho los polacos, en arasde sus propias reivindicacionesterritoriales—, acudieron a
socorrer a Polonia en 1939 comounos estúpidos. Los cuatro huesosque había visto en el castillo noeran prueba de nada. ¿Un soldadoruso que murió en su hoyo deprotección y luego fue hallado porun lobo hambriento? Probablementeera lo mejor que podía haberlepasado a ese Iván, teniendo encuenta la horrenda situación quehabía descrito Ahrens en el Campo126. Morirse de hambre estaba alalcance de cualquiera en un mundovigilado y patrullado por miscompasivos compatriotas.
Durante media hora fui dando
tumbos de aquí para allá, cada vezmás helado. Incluso con guantesnotaba las manos congeladas, y lasorejas me dolían como si me lashubieran golpeado con la pala detrinchera. ¿Qué demoniosestábamos haciendo en esadesolada región cubierta de hielo,tan lejos de nuestro hogar? Elespacio vital que tanto ansiabaHitler solo era apto para los lobosy los cuervos. No tenía ningúnsentido. Aunque también es ciertoque para mí tenía sentido muy pocode lo que hacían los nazis. Perodudo que fuera el único que
empezaba a sospechar queStalingrado podía tener la mismaimportancia que la retirada deMoscú del Gran Ejército deNapoleón. Saltaba a la vista quetodos, salvo Hitler y sus generales,nos habíamos dado cuenta de queestábamos acabados en Rusia.
A lo lejos, junto a la carreterade Vitebsk, una pareja de centinelasfingía mirar hacia otro lado, peroalcancé a oír sus risas con claridad.El bosque de Katyn tenía un efectocurioso: retenía el sonido entre losárboles igual que un cuenco el agua.
Pero la opinión de los centinelas nohizo sino reafirmarme en misdeseos de encontrar algo. Ser tercoy demostrar que los otros estánequivocados constituye la esenciadel trabajo de detective. Es una delas cosas que tanta popularidad mehan granjeado entre mis numerososamigos y colegas.
Raspando la nieve y alargandola mano de vez en cuando pararecoger algo, encontré un paquetevacío de tabaco alemán, la hebilladel portafusil de una carabinaalemana y un pedazo de alambreretorcido. Todo un botín tras media
hora de trabajo. Estaba a punto dedar la jornada por concluidacuando me di la vuelta más aprisade lo debido, resbalé y caípendiente abajo, torciéndome larodilla de tal modo que la tendríarígida y dolorida durante días.Lancé una sonora maldición, ysentado todavía en la nieve cogí lagorra y volví a calármela. Miré desoslayo a los centinelas y vi queestaban dándome la espalda, lo queprobablemente era indicio de queno querían que los viesen riéndosedel oficial del SD que se habíacaído de culo.
Apoyé la mano en el suelo paralevantarme, y fue entonces cuandoencontré un objeto que solo estabaparcialmente adherido al hielo quecubría la tierra. Tiré con fuerza yme quedé con el objeto en la mano.Era una bota, una bota de montar deun oficial. Dejé la bota a un lado y,aún sentado, me puse a cavar en latierra helada a ambos lados con lapala de trinchera. Pocos minutosdespués tenía en la mano unpequeño objeto metálico. Era unbotón. Me lo metí en el bolsillo yrecogí la bota, me puse en pie y
regresé cojeando al castillo, dondelavé con sumo cuidado mi pequeñohallazgo con agua tibia.
En el anverso del botón habíaun águila.
Por la tarde interrogué a losSusanin, la pareja rusa que ayudabaa cuidar a los hombres del 537.º enel castillo de Dniéper. Tenían másde sesenta años y un aire hastiado yadusto, como salidos de una antiguafotografía en sepia. Oleg Susaninllevaba una blusa de campesinonegra con cinturón, pantalones
oscuros, un gorro de fieltro gris yuna barba más bien larga. Suesposa no era muy distinta. Puestoque su alemán era mejor que miruso, si bien con un vocabulariorestringido a la comida, elcombustible, la colada y las abejas,Ahrens lo había arreglado para quecontase con los servicios de unintérprete del cuartel general, unruso llamado Peshkov. Era un tipode aspecto furtivo con gafitasredondas y un bigotito hitleriano.Llevaba un abrigo militar alemán,un par de botas de oficial alemán yuna pajarita roja con lunares
blancos. Después Ahrens mecomentó que se había dejado elbigote para parecer más proalemán.
—Es cuestión de opiniones —dije.
Peshkov hablaba un alemánexcelente.
—Es un honor trabajar parausted, señor —dijo—. Estoy a suservicio por completo mientras seencuentre en Smolensk. Día ynoche. Basta con que me lo pida.Por lo general puede hacermellegar un mensaje por medio de miasistente, señor. A Krasny Bor.Estoy allí todas las mañanas a las
nueve en punto.Pero aunque Peshkov hablaba
muy bien alemán, no sonreía ni reía,y era totalmente distinto del rusoque lo había acompañado alcastillo de Dniéper desde el cuartelgeneral del Grupo en Krasny Bor,un hombre llamado Dyakov queparecía ser una especie de guía decaza y criado en general para VonKluge. Su Putzer.
Ahrens me contó que lossoldados alemanes habíanrescatado a Dyakov de la NKVD.
—Es un tipo de cuidado —
comentó Ahrens, mientras mepresentaba a los dos rusos—.¿Verdad que sí, Dyakov? Todo ungranuja, seguramente, pero por lovisto el mariscal de campo VonKluge confía en él sin reservas, asíque yo no tengo otro remedio queconfiar en él también.
—Gracias, señor —dijoDyakov.
—Me parece que tienedebilidad por Marusya, una denuestras pinches de cocina, así quecuando no está con Von Kluge suelerondar por aquí, ¿verdad que sí,Dyakov?
Dyakov se encogió de hombros.—Es chica muy especial, señor.
Me gustaría casarme con ella, peroMarusya dice no y, hasta queacepte, tengo que seguir intentando.Si ella tuviera trabajo en algunaotra parte, supongo que yo tambiénestaría allí.
—Peshkov, en cambio, no tienedebilidad por nadie que no sea elpropio Peshkov —añadió Ahrens—. ¿No es así, Peshkov?
Peshkov hizo un gesto comoquitándole importancia.
—Un hombre tiene que ganarsela vida, señor.
—Creemos que puede ser unjudío camuflado —continuó Ahrens—, pero nadie se ha tomado lamolestia de comprobarlo. Además,habla alemán tan bien que sería unapena tener que librarse de él.
Tanto Peshkov como Dyakoveran Zeps, voluntarios zepelín, queera cómo llamábamos a los rusosque trabajaban para nosotros sin serprisioneros de guerra; esos eran losHiwis. Dyakov llevaba un gruesoabrigo con cuello de lana de oveja,gorro de piel y un par de guantes decuero negro de piloto que, según él,
eran regalo del mariscal de campo,igual que el Mauser Safari quellevaba colgado al hombro con unacorrea de piel de oveja. Dyakov eraun tipo alto de pelo moreno yrizado con una espesa barba, manosdel tamaño de una balalaica y, adiferencia de Peshkov, el rostroiluminado por una sonrisa amplia ycontagiosa.
—Lleva al mariscal de campo acazar lobos —le dije a Dyakov—.¿No es así?
—Sí, señor.—¿Ha visto muchos lobos por
aquí?
—¿Yo? No. Pero ha sido uninvierno muy frío. El hambre leshace acercarse más a la ciudad. Unlobo puede darse un banquete conun pedazo de cuero viejo, ¿sabe?
Fuimos todos a sentarnos a lacocina del castillo, que era el lugarmás cálido de la casa, y a tomar téruso negro de un samovar abollado,que endulzamos con miel hecha porlos Susanin. El delicioso olor del tédulce no era lo bastante intensopara ocultar el olor siniestro de losrusos.
A Peshkov le gustaba el té perono tenía mucho aprecio por los
Susanin. Les hablaba con dureza.Con más dureza de la que mehubiera gustado en esascircunstancias.
—Pregúnteles si recuerdan aalgún polaco en esta zona —le dije.
Peshkov planteó la pregunta yluego tradujo lo que había dichoSusanin.
—Dice que en la primavera de1940 vio a más de doscientospolacos de uniforme en vagones deferrocarril en la estación deGnezdovo. El tren esperó duranteuna hora o así y luego se puso en
marcha de nuevo, en direcciónsudeste, hacia Vorónezh.
—¿Cómo sabían que eranpolacos?
Peshkov repitió la pregunta enruso y luego contestó:
—Uno de los hombres de losvagones le preguntó a Susanindónde estaban. El hombre le dijoentonces que era polaco.
—¿Qué palabra utilizaron? —indagué—. ¿Stolypinkas?
Peshkov se encogió dehombros.
—No la había oído nunca.—Sí, señor —asintió Dyakov
—. Los stolypinkas eran losvagones prisión, así llamados porel primer ministro ruso que empezóa utilizarlos en tiempos de loszares, para deportar rusos aSiberia.
—¿A qué distancia de aquí estála estación? —pregunté.
—A unos cinco kilómetroshacia el oeste —contestó Peshkov.
—¿Salió de los vagones algunode esos polacos?
—¿Que si salieron? ¿Para quéiban a salir, señor? —preguntóPeshkov.
—Para estirar las piernas,
quizá. O para que los llevaran aalguna otra parte.
Peshkov tradujo mis palabras,escuchó la respuesta de Susanin yluego negó con la cabeza.
—No, ninguno. Está seguro. Laspuertas permanecieron cerradas concadenas, señor.
—¿Y qué me dicen de estelugar? ¿Hubo alguna ejecución poraquí? ¿De judíos? ¿De rusos, talvez? ¿Y cómo es que hay una cruzen mitad del bosque de Katyn?
La mujer no hablaba enabsoluto, y las respuestas de Oleg
Susanin eran breves y concisas,pero ya había interrogado asuficientes personas en mi vidapara saber cuándo alguien ocultaalgo. O miente.
—Dice que cuando la NKVDocupó esta casa les prohibieron iral castillo de Dniéper por razonesde seguridad, así que no saben quépasó aquí —tradujo Peshkov.
—Había una valla que rodeabalas tierras —añadió Dyakov—.Tras la llegada de los alemanes, lossoldados que iban en busca de leñala tiraron, aunque algunos tramossiguen en pie.
—No sea tan duro con ellos —le advertí a Peshkov—. No se lesacusa de nada. Dígales que notienen nada que temer.
Peshkov volvió a traducir mispalabras, y los Susanin medirigieron una débil sonrisa y ungesto de cabeza sin muchoconvencimiento, pero Peshkovmantuvo su tono desdeñoso.
—Se lo aseguro, jefe —dijo—.A esta gente hay que hablarle condureza o no responden ni palabra.L a babulya no es más que unacampesina, y el starik es unbulbash idiota que se ha pasado la
vida entera atemorizado por elPartido. Tienen miedo de quevuelva la NKVD, incluso despuésde dieciocho meses de ocupaciónalemana. De hecho, me sorprendeun tanto que estos dos sigan aquí.Ni que decir tiene que si esosmudaks vuelven alguna vez, estosdos acabarán convertidos enfertilizante ruso. ¿Sabe a lo que merefiero? El primer día los fusilaránpor haber trabajado para ustedes.Con el debido respeto a su coronel,prácticamente lo único que les haimpulsado a quedarse son sus
colmenas.—Como Tolstói, ¿sí? —
Dyakov lanzó una sonora risotada—. Aun así, el té está rico, ¿eh?
—¿No le da miedo lo queocurrirá si regresa la NKVD?
Peshkov miró de reojo aDyakov y se encogió de hombros.
—No, señor —dijo Peshkov—.No creo que vayan a regresar.
—Eso es cuestión de opiniones—señalé.
—¿Yo? Yo no tengo colmenas,jefe. —Dyakov sonrió de oreja aoreja—. No hay nada que retenga aAlok Dyakov aquí en Smolensk.
No, señor, cuando la mierdaempiece a brotar del suelo araudales pienso irme a Alemaniacon el mariscal de campo. Si solome ejecutaran, podría encajarlo, sisabe a lo que me refiero. Pero laNKVD puede hacerle a un hombrecosas mucho peores que meterle untiro en la nuca. Sé lo que me digo,créame.
—¿Qué hacía aquí la NKVD?—pregunté a los dos rusos—. Aquí.En esta casa.
—No lo sé, señor —contestóPeshkov—. A decir verdad, eramejor no hacer nunca preguntas así
y ocuparse cada cual de susasuntos.
—Es una casa muy acogedora.Con cine. ¿Qué cree que hacían?¿ Ve r El acorazado Potemkin?¿Alexander Nevsky? Seguro quealgo imagina, Dyakov. ¿Qué cree?
—¿Quiere que adivine?Supongo que se emborrachaban convodka y veían películas, sí.
Asentí.—Gracias. Gracias por su
ayuda. Se lo agradezco mucho a losdos.
—Me alegro de haberle sido
útil —respondió Peshkov.No era fácil saber quién de
ellos mentía —Peshkov, Dyakov olos Susanin—, pero no me cabíaduda de que alguno lo hacía. Teníala prueba de ello en el bolsillo demi propio pantalón. Mientrasasentía y sonreía a los rusos,sostenía entre los dedos el botónencontrado en el bosque de Katyn.
Cuando salí para pensar sobrelo que había oído, Dyakov mesiguió.
—Peshkov habla alemán muybien —dije—. ¿Dónde aprendió?
—En la universidad. Peshkov
es un hombre muy listo. Pero yoaprendí alemán en un sitio llamadoTerezin, en Checoslovaquia.Cuando era muchacho fuiprisionero del ejército austriaco en1915. Los austriacos me caen bien.Pero los alemanes me caen mejor.Los austriacos no son muysimpáticos. Después de la guerrame hice maestro. Por eso me detuvola NKVD.
—¿Lo detuvieron por sermaestro?
Dyakov rio con fuerza.—Enseñé alemán, señor. Eso
está bien en 1940, cuando Stalin y
Hitler son amigos. Pero cuandoAlemania atacó Rusia, la NKVDcree que soy enemigo y me detiene.
—¿También detuvieron aPeshkov?
Dyakov se encogió de hombros.—No, señor. Pero él no
enseñaba alemán, señor. Antes dela guerra creo que trabajaba en unacentral eléctrica, señor. Creo queaprendió a hacer ese trabajo enAlemania. En la Siemens. Estrabajo muy importante, así queigual por eso no lo detuvo laNKVD.
—¿Cómo es que no siguePeshkov en ese puesto de trabajo?
Dyakov mostró una sonrisaburlona.
—Porque ahora no se ganadinero así. Los alemanes de KrasnyBor le pagan muy bien, señor.Mucho dinero. Mejor quetrabajador de electricidad. Además,ahora la central eléctrica la llevanlos alemanes. No confían en losrusos para eso.
—¿Y la caza? ¿Quién le enseñóa cazar?
—Mi padre era cazador, señor.Me enseñó a disparar. —Dyakov
7
Viernes 12 de marzo de 1943
Desperté pensando que debía deestar otra vez en las trincheras,porque me llegaba un fuerte olor aalgo horrible. El pestazo era comoa rata muerta solo que peor, y pasélos diez minutos siguientesolisqueando el aire por todo micuarto antes de llegar por fin a laconclusión de que el origen delhedor estaba debajo de mi cama. Y
solo cuando me puse a cuatro pataspara mirar recordé la bota de cuerohelada que había dejado en el suelola mañana anterior. La bota y lo quehabía dentro, fuera lo que fuese, yano estaban congelados.
Respiré hondo, y al mismotiempo miré dentro de la caña de labota, apretando la puntera. Habíavarios objetos duros en su interior:los restos de un pie descompuestoque añadir a la colección de huesosdel coronel en la cámara frigoríficadel sótano. Todo indicaba que elpie y los huesos de la piernapertenecían al mismo hombre,
porque la bota estaba mordisqueadaen varios sitios, era de suponer quepor el lobo. Pero en la bota habíaalgo más aparte del pie apestosodel polaco muerto, y poco a pocofui retirando de la caña un pedazode papel encerado con el que elmuerto debía de haberse protegidola canilla. Al principio supuse queel polaco sencillamente intentabaprotegerse la pierna del frío, comoyo procuraba hacer con mis botas,de peor calidad; pero para esohabría bastado con papel deperiódico. El papel encerado seutilizaba para conservar las cosas,
no para mantenerlas calientes.Desplegué el papel como mejor
pude, sirviéndome de la pata de lacama y una silla. Estaba dobladopor la mitad y dentro había variashojas de papel cebollamecanografiadas. Pero a pesar delpapel encerado, lo que habíaescrito resultaba casi ilegible, yestaba claro que haría falta accedera los recursos de un laboratoriopara descifrar el contenido de esaspáginas.
Hasta que la tierra sedescongelara era difícil ver cómo
podía apañármelas para avanzarcon la investigación preliminar, ypor lo visto el botón tendría que serprueba suficiente. Pero no me hacíaninguna gracia. Un botón, una botavieja y unos cuantos huesos noparecían un buen botín que llevarde regreso a Berlín. Me moría deganas de saber lo que ponía en lashojas antes de mencionárselas anadie. No tenía intención deconvertirme, o convertir la Oficinade Crímenes de Guerra, en elhazmerreír de todo el mundo porculpa de algún rebuscado embustepergeñado por el Ministerio de
Propaganda. Al mismo tiempo, nopodía por menos de pensar que silos hombres del Mahatma hubieranamañado pruebas para fingir unamasacre en el bosque de Katyn, lohabrían hecho de manera másevidente, para que resultara másfácil encontrarlas.
Me vestí y bajé a desayunar.El coronel Ahrens se mostró
satisfecho cuando le dije que contoda probabilidad había terminadomi investigación y que regresaría aBerlín lo antes posible. Se mostrómucho menos satisfecho cuando leexpliqué que no había llegado a
ninguna conclusión en firme.—A estas alturas lo cierto es
que no puedo decir si mi oficinaquerrá proseguir con el asunto. Losiento, señor, pero así son lascosas. Dejaré de darle la lata encuanto pueda subir a un avión deregreso a casa.
—Hoy no podrá tomar ningúnvuelo. El sábado me parece másprobable. O incluso el domingo.Mañana llegarán aquí aviones desobra.
—Claro —dije—. Viene elFührer, ¿no?
—Sí. Mire, llamaré al campode aviación y lo arreglaré. Hastaentonces puede utilizar a su antojolas instalaciones del castillo. Hayun campo de tiro, si le gustadisparar. Y esta tarde y esta nocheponen una película en la sala decine. Todos los permisos quedaránsuspendidos a partir demedianoche, así que la película seha adelantado. Me temo que es JudSüss. No hemos podido conseguirotra cosa con tan poca antelación.
—No, gracias —dije—. No esuna de mis preferidas. —Me encogíde hombros—. Bueno, igual voy a
echar un vistazo a la catedraldespués de todo.
—Buena idea —comentó elcoronel—. Puedo prestarle uncoche.
—Gracias, señor. Y si pudieradarme un mapa de la ciudad, se loagradecería. Desde lejos es difícildistinguir una de esas cúpulasbulbosas de otra.
Me traía sin cuidado la catedral.No tenía intención de ir a visitarese edificio, ni ningún otro, pero noquería que el coronel Ahrens lo
supiera. Además, no soy partidariodel turismo en tiempos de guerra,ya no. Cuando estuve destacado enParís en 1940 me di unos paseoscon una guía Baedeker y vi unoscuantos lugares de interés —LesInvalides, la torre Eiffel—, peroaquello era París. Siempre sepueden interpretar las intencionesde un francés, cosa que no esposible con un checo o un Iván. Mehabía vuelto más cauto desdeentonces, y ni siquiera en Praga mepaseé mucho con la guía Baedeker.Tampoco es que hubiera una guía
turística sobre Rusia —¿de quéhabría servido?—, pero elprincipio viene a ser el mismo,como tal vez sirvan para ilustrar losdos ejemplos siguientes.
Heinz Seldte era un teniente debatallón de la policía al que conocía principios de la década de lostreinta; le eché un cable para queentrara en la Kripo. Fue uno de losprimeros alemanes que llegaron aKiev en septiembre de 1941, y unatranquila tarde de verano decidió ira dar un paseo para ver el edificiode la Duma en la Khreshchatyk, quees la calle mayor. Por lo visto era
soberbia, con una aguja y unaestatua del arcángel san Miguel, elpatrón de Kiev. Lo que él no sabía—lo que nadie sabía— era que elEjército Rojo en retirada habíasembrado toda la puta calle detrampas explosivas, que hicieronestallar con espoletas accionadaspor control remoto a más decuatrocientos kilómetros de allí. Novolvieron a verse los edificioshistóricos de la Khreshchatyk —losalemanes rebautizaron las ruinascomo Eichhornstrasse—, nitampoco se volvió a ver a HeinzSeldte.
Victor Lungwitz era uncamarero del hotel Adlon.Trabajaba sirviendo mesas porqueno podía ganarse la vida comoartista. Se alistó en una divisiónPanzer de las SS en 1939 y loenviaron a Bielorrusia como partede la Operación Barbarroja.Cuando estaba fuera de servicio legustaba dibujar iglesias, casi tannumerosas en Minsk como enSmolensk. Un día fue a ver unavieja iglesia en las afueras de laciudad. Se llamaba la iglesia Roja,lo que debería haberle servido de
advertencia. Encontraron el dibujode Victor, pero ni rastro de él. Unosdías después apareció un cuerpomutilado en unas marismascercanas. Les llevó su tiempoidentificar al pobre Victor: lospartisanos le habían cortado todo loque tenía en la cabeza —la nariz,los labios, los párpados, las orejas— antes de cortarle los genitales ydejar que se desangrase hastamorir.
Cuando se libra una guerra conuna guía Baedeker uno no siempresabe lo que se va a encontrar.
En el Tatra del coronel,
pequeño y expuesto al viento, fuihacia el este por la carretera deVitebsk, con Smolensk al frente y elrío Dniéper a mi derecha. Durantebuena parte del trayecto la carreteraestaba flanqueada por dos líneas deferrocarril, y cuando pasé por laArsenalstrasse y dejé atrás uncementerio a mi izquierda, vi laestación central. Era como unaenorme tarta glaseada con cuatrotorres de planta cuadrada a la quese accedía por un pasajeabovedado. Como muchos edificiosen Smolensk, estaba pintado deverde. O bien el verde significaba
algo importante en esa parte deRusia o bien era el único color quequedaba en las tiendas la última vezque se le ocurrió a alguiendedicarse a remozar edificios.Puesto que Rusia es Rusia, yo medecantaría por la segundaexplicación.
Un poco más adelante medetuve para consultar el mapa yluego me desvié hacia el sur, por laBruckenstrasse, cuyo nombreresultaba prometedor, teniendo encuenta que necesitaba encontrar unpuente para cruzar el río.
Según el mapa, los puentes aloeste y el este estaban destruidos,lo que dejaba tres en el centro o, sieras ruso, un transbordador depasajeros que en realidad era unabalsa de troncos que parecía salidadel campamento de verano en elque estuve de joven en la isla deRügen. En la orilla norte del ríoaminoré la velocidad al ver elKremlin local, una fortaleza queabarcaba el centro de la ciudadantigua de Smolensk. En la cima deuna colina, tras los murosalmenados de ladrillo rojoconstruidos por Borís Godunov,
descollaba la catedral de la ciudadcon sus características bóvedas enforma de pimentero y sus altosmuros blancos, mirándomedirectamente a los ojos igual queuna gigantesca estufa de leña. Almenos ahora ya podía decir que lahabía visto.
Enseñé mis documentos a losguardias de la policía militar en elpunto de control del puente de sanPedro y san Pablo, fui en busca deorientación a la Kommandatura yme indicaron que fuera hacia el surpor la Hauptstrasse.
—No tiene pérdida, señor —dijo el centinela del puente—. Estáenfrente de la Sparkassenstrasse. Sillega hasta la Magazinstrasse, esque se ha pasado.
—¿Todos los nombres de lascalles de Smolensk están enalemán?
—Claro. Así es mucho másfácil orientarse, ¿no cree?
—Sí, desde luego, si eresalemán —señalé.
—¿Acaso no se trata de eso,señor? —El centinela sonrió—.Intentamos que esto sea lo másparecido posible a nuestro hogar.
—Sí, cuando las ranas críenpelo.
Seguí conduciendo, y a lasombra del muro del Kremlin a miderecha, continué por laHauptstrasse hasta que vi lo que atodas luces era la Kommandatura:un edificio de piedra gris con unpórtico de columnas y variasbanderas del Partido Nazi. Habíanplantado una amplia serie deseñales alemanas en la plazadelante del edificio —muchasencima de un tanque soviéticoaveriado—, pero el efecto que
provocaban no era de claridad sinode confusión: en medio de lasseñales había un soldado paraayudar a los alemanes a entendersus propias indicaciones. El rojo delas banderas de la Kommandaturadaba una pincelada de color casiagradable a una ciudad que tenía eltono gris verdoso de un elefantemuerto. Debajo de las banderasalrededor de una docena desoldados miraban a un niño,montado a pelo sobre un caballoblanco con esparavanes, que estabahaciendo acrobacias con el rocín.De vez en cuando echaban unas
monedas a la calle adoquinada, dedonde las recogía un anciano congorra y chaqueta blancas que tal vezfuera pariente del niño, o delcaballo. Al verme, dos de lossoldados se acercaron mientrasaparcaba y me saludaron.
—No puede aparcar aquí, señor—me advirtió uno—. Porseguridad. Es mejor que lo deje a lavuelta de la esquina, en laKreuzstrasse, junto al cine. Allísiempre hay sitio de sobra.
Tres niños harapientos —doschicos y una chica, me pareció—miraron cómo aparcaba el Tatra
delante de unos carteles depropaganda alemanes casi tandesaliñados como ellos. Habíavisto niños pobres en mis tiempos,pero ninguno tan pobre como esostres golfillos. A pesar del frío ibantodos descalzos, y con bolsas pararecoger desperdicios y platos decampaña. Era como si tuvieran quearreglárselas por sí mismos y noestuviesen teniendo mucho éxito,aunque parecían bastante sanos.Todo aquello quedaba muy lejos delas caras sonrientes, los cuencos desopa y las grandes hogazas de pan
dibujadas en los carteles. ¿Estabanvivos sus padres? ¿Tenían siquieraun techo bajo el que cobijarse?¿Acaso era asunto mío? Sentí unintenso aguijonazo de pesar cuandome planteé por un momento que talvez, antes de la llegada de miscompatriotas durante el verano de1941, llevaban una vidadespreocupada. No era de los quellevan chocolate encima, así que ledi un cigarrillo a cada uno,suponiendo que era más probableque lo canjearan que lo fumasen. Aveces me pregunto dónde iría aparar la caridad sin nosotros, los
fumadores.—Gracias —dijo el niño mayor
en alemán, un chico de diez u onceaños. Tenía en la chaqueta másremiendos que el mapa que llevabayo en el bolsillo, y en la cabeza,una gorra cuartelera, o lo que elsoldado alemán a veces llamaba, deuna manera mucho más gráfica,«tapacapullos». Se guardó el pitillodetrás de la oreja para luego, comoun auténtico obrero—. Cigarrosalemanes son buenos. Mejor quecigarros rusos. Es muy amable,señor.
—No, nada de eso —dije—.
Ninguno lo somos. Recuérdalo ynunca te llevarás un chasco.
Dentro de la Kommandaturapregunté al recepcionista dóndepodía encontrar a un oficial, y meindicó que subiera a la primeraplanta. Allí hablé con un teniente dela Wehrmacht gordo y zalamero quepodría haber dado las raciones detoda una semana a los niños queestaban fuera casi sin darse cuenta.Su cinturón del ejército estabaabrochado en el último agujero ytenía todo el aspecto de que no lehubiera importado ir con un poco
más de holgura.—Esos que están en la calle,
¿no le preocupa que parezcan tandesesperados?
—Son eslavos —dijo, como sino hiciera falta más excusa—.Smolensk ya era un lugar bastanteatrasado antes de llegar nosotros. Ycréame, los Ivanes de aquí estánmucho mejor ahora que cuandomandaban los bolcheviques.
—El zar y su familia también,pero no creo que a ellos les parezcatan bien.
El teniente frunció el ceño.—¿Puedo ayudarle en algo en
concreto, señor? ¿O solo ha venidoa airear un poco la conciencia?
Moví la cabeza.—Tiene razón. Lo siento. Es
exactamente lo que estabahaciendo. Perdone. De hecho,busco un laboratorio científico decualquier clase.
—¿En Smolensk?Asentí.—Un sitio donde pueda acceder
a un microscopio estereoscópico.Tengo que llevar a cabo unaspruebas.
El teniente levantó el auriculardel teléfono e hizo girar la
manivela.—Con los grandes almacenes
—le dijo al operador. Al ver miexpresión, explicó—: La mayoríade los oficiales acantonados aquíutilizan los grandes almaceneslocales como cuartel.
—Debe de ser práctico si unonecesita un par de calzoncillosnuevos.
El teniente se echó a reír.—¿Conrad? Soy Herbert. Hay
aquí un oficial del SD que busca unlaboratorio científico en Smolensk.¿Alguna idea?
Escuchó un momento, pronuncióunas palabras de agradecimiento yluego volvió a colgar.
—Podría probar en laAcademia Médica Estatal deSmolensk —dijo—. Está bajodominio alemán, así que seguro queencuentra allí lo que está buscando.
Nos acercamos a la ventana yseñaló hacia el sur.
—Aproximadamente mediokilómetro por la Rote-KreuzerStrasse y luego a la derecha. Notiene pérdida. Es un edificio grandede color amarillo canario. Separece al palacio de Charlottenburg
de Berlín.—Parece impresionante —dije,
y me encaminé hacia la puerta—.Supongo que los Ivanes deSmolensk no estaban tan atrasadosdespués de todo.
Solo había un breve trecho encoche hasta la Academia MédicaEstatal de Smolensk, y como mehabían asegurado, no era fácilpasarla por alto. La academia eraenorme pero, como muchosedificios de Smolensk, mostrabaindicios de la ferocidad de la
batalla librada por el Ejército Rojoen retirada, con muchas de lasventanas de los cinco pisosentabladas y la fachada de estucoamarillo picada de cientos deorificios de bala. La triple bóvedade la entrada estaba protegida consacos de arena y en la azotea habíauna bandera nazi y lo que parecíaser un cañón antiaéreo. Mientrasestaba allí aparcó una ambulanciadelante de la puerta y desembuchó avarios hombres cubiertos de vendasen camillas.
Cuando el personal médico
alemán y las enfermeras soviéticasde la recepción hubieron terminadode ingresar a los recién llegados,expliqué mi misión a uno de losceladores. El hombre me escuchócon paciencia y luego me condujoescaleras arriba y a través delhospital enorme, que estabaatestado de soldados alemanes quehabían resultado heridos durante labatalla de Smolensk y seguíanesperando a ser repatriados.Llegamos a un pasillo de la quintaplanta donde había no uno sinovarios laboratorios, y me presentócortésmente a un hombrecillo que
llevaba una bata blanca que le ibaun par de tallas más grande de lodebido, así como mitones y uncasco de tanquista soviético, que sequitó de inmediato al verme. Lareverencia resultó afectada, perocomprensible tratándose de unoficial del SD.
—Capitán Gunther, le presentoal doctor Batov —dijo el celador—. Está a cargo de los laboratorioscientíficos en la academia. Hablaalemán y seguro que podráayudarle.
Cuando el celador nos dejó asolas, Batov miró el casco de
tanquista con expresiónavergonzada.
—Este gorro ridículo mantienela cabeza caliente —explicó—.Hace frío en el hospital.
—Ya me había dado cuenta,señor.
—Las calderas son de carbón—dijo—, y no hay mucho carbónpara cosas como calentar unhospital. Bueno, no hay muchocarbón para nada.
Le ofrecí un cigarrillo queaceptó y se guardó detrás de laoreja. Prendí yo uno y miré en
torno. El laboratorio estabarazonablemente bien equipado conel fin de instruir a los estudiantesde medicina rusos: había un par demesas de trabajo con llaves de gas,mecheros, campanas de gases,balanzas, matraces y variosmicroscopios estereoscópicos.
—¿En qué puedo ayudarle? —preguntó.
—Desearía poder utilizar unode sus microscopiosestereoscópicos un rato —dije.
—Sí, claro —asintió, al tiempoque me llevaba hacia el instrumento—. ¿Es usted científico, capitán?
—No, señor. Soy policía. DeBerlín. Justo antes de la guerrahabíamos empezado a utilizarmicroscopios estereoscópicos enbalística, para identificar ycomparar las balas de loscadáveres de víctimas de asesinato.
Batov se detuvo junto almicroscopio y encendió unalámpara al lado.
—¿Y tiene usted la bala quedesea examinar, capitán?
—No. Quiero echar un vistazo aunos documentos mecanografiados.El papel se mojó y es difícil leeralgunas palabras. —Hice una
pausa, preguntándome hasta quépunto podía confiar en él—. Dehecho, es más complicado que eso.Estos documentos han estadoexpuestos a fluidos de un cuerpo endescomposición. Estaban dentro deuna bota en la que la pierna humanaque la calzaba se habíadesintegrado hasta el hueso.
Batov asintió.—¿Puedo verlos?Le enseñé las hojas.—Esto será difícil incluso con
un microscopio estereoscópico —comentó con aire pensativo—. Lo
mejor sería utilizar rayosinfrarrojos, pero por desgracia noestamos equipados con tecnologíatan avanzada aquí. Igual sería mejorque lo hicieran en Berlín.
—Tengo buenas razones parapreferir ver qué puede hacerseaquí, en Smolensk.
—Entonces lo indicado es quelave los documentos concloroformo o xileno —me aconsejó—. Puedo hacerlo yo, si quiere.
—Sí. Le estaría agradecido.Gracias.
—Pero ¿puedo preguntarle quéespera obtener exactamente?
—Como mínimo, me gustaríaaveriguar en qué idioma estánescritas las hojas.
—Bueno, podemos probar conuna, tal vez, y ver qué tal va.
Batov fue en busca de unosproductos químicos y luego se pusoa lavar una de las hojas. Mientrasél trabajaba yo me senté a fumar uncigarrillo y soñar que estaba denuevo en Berlín, cenando conRenata en el hotel Adlon. No es quehubiéramos cenado nunca en elAdlon, pero no hubiera sido unafantasía tan atractiva en el caso deser remotamente posible.
Cuando Batov terminó delimpiar la hoja, la secó concuidado, alisó el papel con unalámina de cristal y luego dispuso lapágina bajo el prisma delmicroscopio.
Acerqué la lámpara eléctrica unpoco más y miré por el ocularmientras ajustaba el dispositivo deenfoque. Fue cobrando nitidez unapalabra borrosa. El alfabeto no eracirílico y las palabras no estabanescritas en alemán.
—¿Cómo se dice soldado enruso? —le pregunté a Batov.
—Soldat.—Eso me parecía. Zolnierz.
Así se dice «soldado» en polaco.Aquí hay otra. Wywiadu. No tengoni idea de qué significa.
—Significa «inteligencia» —dijo Batov.
—¿Ah, sí?—Sí. Mi mujer era polaco-
ucraniana, señor, de la provincia deSubcarpacia. Estudió Medicinaaquí antes de la guerra.
—¿Era?—Murió.—Lo lamento, doctor.—Es polaco. —Batov hizo una
pausa y añadió—: El idioma deldocumento… Es un alivio.
Levanté la mirada del ocular.—¿Por qué lo dice?—Si es polaco significa que
puedo ayudarle —explicó Batov—.Si hubiera estado en ruso…, bueno,no iba a traicionar a mi país, ¿nocree?
Sonreí.—No, supongo que no.Señaló el microscopio
estereoscópico.—¿Puedo echar un vistazo?—Como si estuviera en su casa.
Batov miró por el ocular unmomento y asintió.
—Sí, está escrito en polaco, loque me lleva a pensar quesacaríamos mejor partido a nuestrotrabajo si yo voy leyendo laspalabras, en alemán, claro, y ustedlas escribe. De ese modo, ustedacabaría por averiguar todo elcontenido del documento.
Batov se irguió y me miró. Eramoreno y de aspecto formal, con unbigote poblado y ojos amables.
—¿Se refiere a leerlo palabrapor palabra? —Hice una mueca.
—Es un método trabajoso,
estoy de acuerdo, pero así tambiénestaremos seguros, ¿no cree? Unpar de horas y tal vez quedenresueltas todas sus dudas acerca deeste documento, y quizá, si usted notiene inconveniente, yo pueda ganarun poco de dinero para mi familia.O igual podría darme algo quecambiar en la plaza Bazarnaya.
Se encogió de hombros.—Si no, puede usted tomar
prestado el microscopio y trabajarpor su cuenta, tal vez. —Sonrióvacilante—. No lo sé. Para serletotalmente sincero, no estoy
acostumbrado a que los oficialesalemanes me pidan permiso parahacer nada en esta academia.
Asentí.—De acuerdo, trato hecho. —
Saqué el billetero y le tendí unoscuantos de los marcos del Reich deocupación con los que me habíaprovisto mi oficina. Luego leentregué también el resto de losbilletes—. Tome. Quédeselo todo.Con un poco de suerte, mañanatomaré un vuelo de regreso a casa.
—Entonces más vale que nospongamos manos a la obra —dijoBatov.
Era tarde cuando regresé al castillode Dniéper. La mayoría de loshombres estaba cenando. Me sentéa la mesa de los oficiales en elcomedor. Había pollo en el menú.Mientras comía procuré no pensaren los tres niños harapientos quehabía visto en Smolensk esa tarde,pero no me resultó fácil.
—Empezábamos apreocuparnos —comentó el coronelAhrens—. Toda precaución es pocapor aquí.
—¿Qué le ha parecido nuestra
catedral? —preguntó el tenienteRex.
—Muy impresionante.—Glinka, el compositor, era de
Smolensk —añadió Rex—. Megusta mucho Glinka. Es el padre dela música clásica rusa.
—Eso está bien —dije—.Saber quién es tu padre. No todo elmundo puede decir lo mismo hoy endía.
Después de cenar, el coronel yyo fuimos a su despacho a fumar ycharlar con tranquilidad, o al menoscon la mayor tranquilidad posible,teniendo en cuenta que estaba al
lado del cine de castillo. A travésde la pared se oía a SüssOppenheimer suplicar clemenciaante los implacables miembros delAyuntamiento de Stuttgart. Era unabanda sonora incómoda para lo queprometía ser una conversaciónigualmente incómoda.
El coronel se sentó a su mesadelante de una cantidadconsiderable de papeleo.
—No le importa si trabajomientras hablamos, ¿verdad? Tengoque hacer esta lista de turnos paramañana. Quién se encarga de la
centralita, cosas así. Tiene queestar colgada en el tablón deanuncios antes de las nueve paraque todos sepan dónde deben estarmañana. Von Kluge me sacará lasentrañas si hay algún problema conlas telecomunicaciones cuandoHitler esté aquí.
—¿Viene de Rastenburg?—No, de su cuartel general
avanzado, en Vinnytsia, Ucrania. SuEstado Mayor lo llama el CuartelGeneral del Hombre Lobo, pero nome pregunte por qué. Me pareceque va a Rastenburg mañana por lanoche.
—Pues sí que viaja nuestroFührer.
—Usted volará de regreso aBerlín mañana, a primera hora de latarde —me anunció Ahrens—. Nome importa decir que ojalá pudieraacompañarle. Las noticias delfrente no son muy halagüeñas. Noquerría estar en las botas de VonKluge cuando Hitler se pase acharlar un rato mañana y exijalanzar una nueva ofensiva estamisma primavera. A decir verdad,nuestras tropas no están niremotamente preparadas para algoasí.
—Dígame, coronel, ¿cuándosuele deshelarse el terreno poraquí?
—Hacia finales de marzo,principios de abril. ¿Por qué?
Hice un gesto como restándoleimportancia y adopté una pose dedisculpa.
—¿Regresará usted aquí?—Yo no —dije—. Algún otro.—¿Para qué demonios…?—No lo sabremos con
seguridad hasta que encontremos uncadáver completo, pero me da en lanariz que hay soldados polacos
enterrados en su bosque.—No lo creo.—Me temo que es cierto. En
cuanto se deshiele la tierra, mi jefe,el juez Goldsche, probablementeenviará a un juez militar superior ya un patólogo forense para que seocupen de la investigación.
—Pero ya oyó a los Susanin —insistió Ahrens—. Los únicospolacos que vieron por aquí no seapearon del tren en Gnezdovo.
Me pareció conveniente nodecirle que a todas luces o losSusanin o tal vez Peshkov mentían.Ya le había causado a Ahrens
bastantes quebraderos de cabeza.En lugar de ello, le enseñé el botón.
—Encontré esto —dije—. Ylos restos del pie de un hombredentro de una bota de montar deoficial.
—No veo que un puto botón yuna bota nos digan gran cosa.
—No lo sabremos conseguridad hasta que lo consulte conun experto, pero a mí me pareceque eso del botón es un águilapolaca.
—Y una mierda —respondió,furioso—. En mi opinión, estebotón podría ser también del abrigo
de un soldado del Ejército Blancoruso. En esta área hubo soldadosblancos a las órdenes del generalDenikin, luchando contra los rojosal menos hasta 1922. No, seguroque se equivoca. No veo cómopodría haberse ocultado algo así.Dígame, ¿le parece esto un lugarconstruido en mitad de una fosacomún?
—Cuando estaba en laAlexanderplatz, coronel, el únicomomento en que prestábamosatención a las apariencias era a lahora de comer. Lo que cuenta son
las pruebas. Pruebas como estebotón, los huesos humanos, esosdoscientos oficiales polacos en elapartadero del ferrocarril. El casoes que yo creo que sí se apearondel tren. Creo que tal vez la NKVDlos trajo hasta aquí y los fusiló ensu bosque. Tengo cierta experienciacon esa clase de escuadrones de lamuerte.
No tenía intención de hablarleal coronel del documento en polacoque había descubierto y el doctorBatov me había traducidoconcienzudamente con sumicroscopio estereoscópico.
Supuse que cuanta menos genteestuviera al tanto, mejor. Pero nome cabía apenas ninguna duda deque los huesos hallados en elbosque de Katyn habíanpertenecido a un soldado polaco, ymi oficina decidiría emprender unainvestigación de crímenes de guerraa gran escala en Smolensk encuanto yo llegara a Berlín y lepresentara mi informe al juezGoldsche.
—Pero oiga, si hay doscientospolacos enterrados aquí, ¿qué másles dará ahora a esos pobresdesgraciados? Responda. ¿No
podría fingir que no ha encontradonada de interés? Así podríamosvolver a nuestra vida normal yocuparnos de intentar salir de estaguerra con vida, como veníamoshaciendo.
—Mire, coronel, no soy másque un policía. Lo que ocurra aquíno es cosa mía. Yo presentaré miinforme y luego quedará en manosde mis jefes y del departamentojurídico del Alto Mando. Pero sieste botón resulta ser polaco…
Dejé la frase en el aire. Eradifícil saber con exactitud qué cariz
tomaría el asunto tras el resultadode un hallazgo semejante, pero teníala sensación de que el pequeñomundo tan acogedor del coronel enel castillo de Dniéper estaba apunto de tocar a su fin.
Y creo que él tenía la mismasensación, porque maldijo a voz encuello, varias veces.
8
Sábado, 13 de marzo de 1943
Volvió a nevar durante la noche, yhacía tanto frío en el cuarto quetuve que dormir con el abrigopuesto. La ventana se cubrió deescarcha por dentro y habíadiminutos carámbanos en elarmazón de la cama, como si unhada de hielo hubiera pasado depuntillas por las barras de hierromientras yo intentaba dormir. No
era el frío lo único que me manteníadespierto: de vez en cuando mevenían a la cabeza los tres niñosdescalzos y me arrepentía de nohaberles dado más que unoscigarrillos.
Después de desayunar procurémantenerme al margen. No queríarecordar al coronel Ahrens con mipresencia que dentro de poco mesustituiría un juez de la Oficina deCrímenes de Guerra. Y a diferenciade muchos de los soldados del537.º, no tenía muchos deseos delevantarme al amanecer y plantarmea la orilla de la carretera general de
Vitebsk para aclamar al Führercuando llegara del aeropuerto a finde comer temprano con el mariscalde campo Von Kluge en su cuartelgeneral. Así que tomé prestada unamáquina de escribir de la oficina detelecomunicaciones y pasé el ratoantes del vuelo a Berlínescribiendo mi informe para el juezGoldsche.
Era una tarea aburrida, y buenaparte del tiempo estuve mirandopor la ventana. Fue así como vi quePeshkov, el intérprete con bigote decepillo, discutía furiosamente conOleg Susanin y al final el
campesino derribaba a Peshkov deun empujón. Aquello no tenía nadade interesante más allá de quesiempre es curioso ver cómozarandean a un tipo que guardacierto parecido con Adolf Hitler.Muy pocas veces hay ocasión deverlo.
Después de comer, el tenienteHodt me llevó en coche alaeropuerto, donde, como era deprever, había estrechas medidas deseguridad, más estrechas de lo quehabía visto nunca: todo un pelotónde granaderos de las Waffen SS
vigilaba dos Focke-Wulf Condorespecialmente equipados y unescuadrón de cazas Messerschmittque aguardaba para escoltar elregio vuelo de Hitler a Rastenburg.
Hodt me dejó en el edificiocentral del aeropuerto, donde unaavanzadilla de los oficiales delEstado Mayor de Hitler disfrutabande un último pitillo antes de quellegase el convoy del Führer; por lovisto Hitler no dejaba fumar abordo de su aparato.
Mientras aguardaba, un joventeniente de la Wehrmacht con gafasentró en el vestíbulo y preguntó
quién de nosotros era el coronelBrandt. Un oficial con una insigniaecuestre dorada en la guerrera dioun paso al frente y se identificó,después de lo cual el tenienteentrechocó los talones y anuncióque era el teniente VonSchlabrendorff y que traía unpaquete del general Von Tresckowpara el coronel Stieff. El breveintercambio solo despertó miinterés cuando el teniente le entregóel mismo paquete con dos botellasde Cointreau que Von Dohnanyi —con quien Von Schlabrendorffguardaba un gran parecido— había
traído consigo en el vuelo de Berlínel miércoles anterior. Eso me llevóa preguntarme de nuevo por quéVon Dohnanyi no había entregado aalgún otro el paquete cuandoaterrizamos en Rastenburg. Tal vezsi hubiera sido un oficial delservicio de seguridad propiamentedicho habría hecho alusión a esedetalle —que me parecíasospechoso—, pero bastante teníaya entre manos sin interferir con eltrabajo de la Gestapo o de losguardaespaldas del Führer conuniforme del RSD. Además, perdí
interés en el asunto cuando unfornido sargento de aviación entróen el vestíbulo y anunció quenuestro vuelo a Berlín se habíapospuesto hasta el día siguiente a lahora de comer.
—¿Cómo? —exclamó otrooficial, un comandante con unacicatriz impresionante en la cara—.¿Por qué?
—Problemas técnicos, señor.—Más vale que los detecten en
tierra que en pleno vuelo —le dijeal comandante, y me fui en busca deun teléfono.
9
Domingo, 14 de marzo de 1943
Pasé otra noche en el castillo deDniéper, y esta vez no me quitó elsueño el frío, ni los recuerdos delos tres niños harapientos que habíavisto —ni desde luego ningúnsentimiento espiritual acerca de loque pudiera haber ocurrido en elbosque de Katyn—, sino el tenienteHodt al entrar en mi cuarto.
—Capitán Gunther —dijo.
—Sí, ¿qué ocurre, teniente?—El coronel Ahrens se
disculpa por las molestias y le pideque se reúna con él lo antesposible. Su coche lo espera fuera,delante del castillo.
—¿Fuera? ¿Por qué? ¿Qué haocurrido?
—Será mejor que se loexplique todo el coronel —dijoHodt.
—Sí. Sí, claro. ¿Qué hora es?—Las dos de la madrugada,
señor.—Joder.Me vestí y salí. Un Kübelwagen
del ejército esperaba en la nievecon el motor al ralentí. Me montéjunto al coronel Ahrens y detrás deotro oficial al que no había vistonunca. En torno al cuello delsegundo oficial colgaba una gola demetal que lo identificaba comomiembro de la policía militaruniformada, que era el equivalentefácilmente reconocible de lainsignia de la Kripo que llevaba yoen el bolsillo de la chaqueta en mistiempos de detective de paisano.Estaba bastante claro que noíbamos a ir a la biblioteca local. En
cuanto tomé asiento, el suboficialque conducía el Kübelwagen metióla marcha estruendosamente ysalimos a toda velocidad.
—Capitán Gunther, le presentoal teniente Voss, de la policíamilitar.
—De no ser tan tarde, tal vezsería un placer conocerle, teniente.
—El capitán Gunther trabaja enla Oficina de Crímenes de Guerraen Berlín —le explicó Ahrens—.Pero antes era comisario de policíade la Kripo, en la Alexanderplatz.
—¿De qué va todo esto,coronel? —le pregunté a Ahrens.
—Dos de mis hombres han sidoasesinados, capitán.
—Lamento oírlo. ¿Han sido lospartisanos?
—Esperamos que usted nosayude a averiguarlo.
—Supongo que la esperanza notiene nada de malo —comentésarcásticamente.
Fuimos en dirección este por lacarretera de Smolensk. Un cartelcolocado en la cuneta advertía:PELIGRO, PARTISANOS. ¡NO PASAR
VEHÍCULOS INDIVIDUALES!
MANTENER LAS ARMAS PREPARADAS.
—Me temo que ya han llegado auna conclusión —observé.
—El experto es usted —replicóVoss—. Tal vez cuando hayaechado un vistazo al escenario nosdiga qué le parece.
—¿Por qué no? —contesté—.Siempre y cuando todos tenganpresente que dentro de diez horasvoy a tomar un vuelo a Berlín.
—Solo un vistazo —insistióAhrens—. Por favor. Luego, si lodesea, puede tomar ese vuelo acasa.
Lo de «si lo desea» no me hizola menor gracia, pero me mordí la
lengua. De un tiempo a esta parte seme daba mejor hacerlo. Además, vique el coronel estaba disgustado, ydecirle que en realidad me traía sincuidado quién hubiera matado a sushombres no facilitaría mi partida deSmolensk, ya demorada. Teníatantas ganas de quedarme en esaciudad como de darme un baño enagua helada.
Unas manzanas al este de laestación de ferrocarril la carreterase bifurcaba y tomamos el ramalsur, por la Schlachthofstrasse, antesde doblar hacia la Dnieperstrasse,
donde el chófer derrapó y detuvo elvehículo. Nos apeamos, pasamospor delante de un Opel Blitz queestaba lleno a rebosar de policíasmilitares y bajamos por unapendiente cubierta de nieve hasta laorilla del río Dniéper, donde estabaaparcado otro vehículo militarprovisto de un foco que iluminabados cadáveres tendidos, uno junto aotro, al borde del agua mediocongelada. Dos de los hombres delteniente estaban al lado de loscadáveres, dando taconazos alsuelo para combatir el frío y lahumedad. El río se veía tan negro
como la laguna Estigia y casi igualde manso en el silencio iluminadopor la luna.
Voss me alcanzó una linterna y,aunque estaba deseoso de no vermeimplicado, procuré aparentar querastreaba con ojo profesional elescenario del crimen del teniente.No revestía excesivas dificultades:dos hombres de uniforme, con lacabeza descubierta y aplastada, y elcuello limpiamente cortado deoreja a oreja como la ampliasonrisa de un payaso, con sangrederramada sobre la nieve, que, a laluz de la luna, casi no parecía
sangre.—Teniente, a ver si encuentra
sus «tapacapullos», ¿quiere?—¿Sus qué?—Las gorras, las malditas
gorras. Búsquelas.Voss miró a uno de sus hombres
y transmitió la orden. El soldadosubió con dificultad el terraplén.
—Y a ver si encuentra el armahomicida, ya que está —le grité—.Un cuchillo o una bayoneta.
—Sí, señor.—Bueno, ¿qué se sabe de
momento? —pregunté sin dirigirme
a nadie en concreto y sin muchointerés en recibir una respuesta.
—Son el sargento Ribe y elcabo Greiss —dijo el coronel—.Dos de mis mejores hombres. Hanestado de guardia en la centralhasta las cuatro de esta tarde más omenos, después de marcharse elFührer.
—¿Qué hacían?—Ocuparse de la centralita
telefónica. La radio. Descifrarmensajes con la máquina Enigma.
—Así que al acabar la guardia,se han marchado del castillo.¿Cómo? ¿En un vehículo militar?
—No, a pie —contestó Ahrens—. Se puede llegar aquí andandoen media hora.
—Solo si se tiene muchointerés, diría yo. ¿Qué alicienteshay por aquí? No me diga que setrata de esa iglesia cerca de laestación de tren o empezaré apreocuparme por haberme perdidoalgo importante.
—¿La de San Pedro y SanPablo? No.
—Hay una piscina de la que sesirve el ejército en laDinieperstrasse —sugirió Voss—.Por lo visto fueron a nadar y a la
sauna, y después fueron a la puertade al lado.
—¿Y la puerta de al lado es…?—Un prostíbulo —contestó
Voss—. En el hotel Glinka. O loque antes era el hotel Glinka.
—Ah, sí, Glinka, ya lorecuerdo. Es el padre de la músicaclásica rusa, ¿verdad? —Lancé unsonoro bostezo—. Tengo ganas deconocer su música. Seguro que esun cambio agradable respecto alfrío viento ruso. Dios, tengo lasorejas como si me las hubieranmordido.
—Las putas del prostíbuloaseguran que los dos hombresestuvieron allí hasta medianoche yluego se fueron —dijo Voss—. Nohubo problemas ni peleas. Nadasospechoso.
—¿Putas? ¿Cómo es que no medijeron nada? Pasé la velada asolas con un buen libro.
—No es un lugar para oficialesalemanes —aseguró Voss—. Es unlocal para reclutas. Un cyria.
—¿Qué es un cyria? —pregunté.
—Un prostíbulo de prisioneras.—Ah —dije—, así que, en el
sentido estricto de la palabra, noson putas en absoluto. Solo chicasinocentes de fuera de la ciudadobligadas a prestar sus servicios ala patria en posición horizontal.Ahora me alegro de habermequedado en mi cuarto con el libro.¿Quién los ha encontrado?
—¿Cómo dice?—Los cadáveres. ¿Quién los ha
encontrado? ¿Una puta? ¿OtroFritz? ¿El barquero del Volga?¿Quién?
—Un sargento de las SS que hasalido del Glinka en busca de un
poco de aire fresco —explicó Voss—. Había bebido más de la cuentay se sentía mal, dice. Ha visto unafigura inclinada sobre estos doshombres aquí abajo y ha pensadoque se trataba de un robo. Ha dadoel alto al hombre, que ha huido endirección al puente oeste. —Elteniente Voss señaló a lo largo delcauce del río—. Por ahí.
—Que está en ruinas, ¿no? Asíque podemos dar por sentado queno tenía intención de cruzar el ríoesta noche. A menos que fuera unnadador de mil demonios.
—Correcto. El sargento ha
perseguido a la figura un rato perola ha perdido en la oscuridad. Pocodespués ha oído que arrancaba unmotor y se ponía en marcha unvehículo. Asegura que sonaba comouna motocicleta, aunque he de decirque no sé cómo lo podía saber sinverla.
—Humm. ¿En qué dirección haido la moto? ¿Lo ha dicho?
—Hacia el oeste —contestóVoss—. No ha vuelto.
Encendí un pitillo para noseguir bostezando.
—¿Ese sargento ha facilitadoalguna información sobre el hombre
que ha visto? Aunque no es quetenga mucha importancia, si ibaborracho.
—Dice que estaba muy oscuro.Levanté la mirada hacia la luna.
Había unas cuantas nubes, y de vezen cuando una de ellas tendía unacortina oscura sobre la luna, aunquenada hacía presagiar que el tiempofuera a retrasar de nuevo mi vuelode regreso a Berlín.
—Es posible, supongo.Luego volví a contemplar a los
dos muertos. Un hombre con elcuello cortado es un espectáculo
especialmente horrendo. Supongoque es porque recuerda el sacrificiode un animal, por no hablar de laenorme cantidad de sangre queimplica. Pero la manera en que esosdos hombres habían sidodegollados —pues era eso lo queles había ocurrido— revestía unhorror adicional, ya que les habíancortado el cuello con tanta fuerzaque casi los habían decapitado, detal modo que la espina dorsalquedaba a la vista. Si me hubieraacercado lo suficiente, es probableque hubiera visto lo que habíacenado cada cual. En cambio, les
levanté las manos en busca decortes defensivos, pero no habíaninguno.
—Creo recordar que a lospartisanos les gusta arrancarles lacabeza a los soldados alemanescapturados —dije.
—Se han dado casos —concedió Voss—. Y no solo lacabeza.
—Así que tal vez nuestroasesino tenía intención de hacerprecisamente eso, pero ese sargentode las SS se lo ha impedido.
—Sí, señor.—Por otra parte, las víctimas
siguen con el arma corta enfundaday ni siquiera desabrocharon elbotón de la funda, lo que quieredecir que no estaban asustados. —Empecé a registrarle los bolsillos auno—. Otro indicio de que nofueron partisanos. Y casi con todaseguridad un partisano se habríallevado estas armas. Las armas sonmás valiosas que el dinero. Sinembargo, no hay ni rastro de unbilletero.
—Está aquí, señor —dijo Voss,que me mostró una cartera—. Losiento. Les he cogido el billetero a
los dos cuando intentabaidentificarlos antes.
—¿Me deja ver uno de ellos?Voss me entregó una cartera.
Pasé un par de minutos revisando elcontenido y encontré variosbilletes.
—Supongo que esas prostitutasno cobran mucho. A este le quedadinero de sobra, cosa muy pocohabitual cuando alguien sale de unprostíbulo. Bueno, el móvil no erael robo sino alguna otra cosa, pero¿qué? —Iluminé con la linternapendiente arriba, en dirección a lacalle y el prostíbulo—. Tal vez
sencillamente el asesinato… Pareceser que les han cortado el cuelloaquí, cuando estaban tendidos en elsuelo.
—¿Cómo lo ha deducido? —quiso saber el coronel Ahrens.
—La sangre les ha empapado elpelo de la nuca —señalé—. Si leshubieran cortado el cuello estandode pie, habría resbalado por lapechera de la guerrera, cosa que noha ocurrido. La mayor parte de lasangre está en la nieve, ahí.Además, se trata de un trabajolimpio, casi quirúrgico, como si leshubiera cortado el cuello alguien
que sabía lo que se hacía.El policía militar regresó con la
gorra de uno de los fallecidos en lamano.
—He encontrado las gorras enla calle, señor. La otra la he dejadodonde estaba para que puedaecharle usted un vistazo.
Cogí la gorra, la desplegué yencontré sangre y pelo dentro.
—Vamos —dije sin perder uninstante—. Indíqueme dónde está.—Y luego a Ahrens y Voss—:Esperen aquí, caballeros.
Seguí al hombre terraplén
arriba hasta un lugar en la calledonde otro policía militar estabaplantado alumbrando la otra gorracon la linterna. La recogí einspeccioné el interior: tambiénhabía sangre. Luego regresépendiente abajo hasta donde seencontraban Ahrens y Voss. Con elhaz de la linterna iba alumbrandoprimero en un sentido y luego en elotro.
—Probablemente el asesino losha golpeado en la cabeza ahí arriba,en la calle —aseguré—. Y luegolos ha arrastrado hasta aquí abajo,donde estaría más a cubierto, y los
ha matado a los dos.—¿Cree que ha sido un
partisano?—¿Cómo quiere que lo sepa?
Pero supongo que, a menos quepodamos probar que no lo ha sido,la Gestapo querrá ejecutar a unoscuantos vecinos para demostrar atodo el mundo que están tomándoseel asunto en serio, como solo laGestapo puede hacerlo.
—Sí —comentó Voss—, nohabía pensado en eso.
—Probablemente por eso notrabaja usted para la Gestapo,teniente. Espere un momento. ¿Qué
es esto?Algo brillaba entre la nieve,
algo metálico, aunque no era uncuchillo ni una bayoneta.
—¿Alguien sabe qué es esto?Teníamos ante nuestros ojos
dos trozos ondulados de metalplano y dúctil, unidos por un encajeovalado en el ángulo; los pedazosde metal se desplazaron igual queun par de naipes entre mis dedos.El coronel Ahrens me cogió elobjeto de la mano y lo examinó.
—Creo que es del interior deuna vaina de una bayoneta alemana
—dijo.—¿Está seguro?—Sí —afirmó Ahrens—. Esto
sirve para mantener la bayoneta ensu sitio. Evita que se desprenda. Aver, soldado —le dijo Ahrens alpolicía militar—, ¿lleva bayoneta?
—Sí, señor.—Démela. Y la vaina también.El policía obedeció, y con
ayuda de su navaja suiza el coronelno tardó en retirar el tornillo de lavaina del soldado y sacar un muelleidéntico de su interior.
—No tenía idea de que labayoneta permanece envainada
gracias a ese mecanismo —comentó Voss—. Qué interesante.
Regresamos pendiente arribahacia el hotel Glinka.
—Dígame, coronel, ¿hay algúnotro prostíbulo en Smolensk?
—Cómo voy a saberlo… —respondió con frialdad.
—Sí que los hay, capitánGunther —respondió Voss—. Estáel hotel Moskva, hacia el sudoestede la ciudad, y el hotel Archangelcerca de la Kommandatura. Pero elGlinka es el que más cerca quedadel castillo y del 537.º deTelecomunicaciones.
—Desde luego sabe usted losuyo sobre prostíbulos, teniente —comenté.
—Como policía militar, tengoque saberlo.
—Así que si iban a pie comousted dice, coronel, lo másprobable es que hubieran optadopor el Glinka.
—Eso tampoco lo sé —dijo elcoronel.
—No, claro que no. —Dejéescapar un suspiro y miré el reloj,pensando que ojalá estuviera ya enel aeropuerto—. Igual debería
guardarme mis preguntas, coronel,pero se me había metido en lacabeza que usted quería que loayudase con esto.
El Glinka era un edificio blancode apariencia recargada con másflorituras arquitectónicasafeminadas que el pañuelo deencaje de un cortesano. En el tejadohabía una suerte de aguja almenadacon una veleta; en la calle se veíauna entrada arqueada con gruesascolumnas en forma de pimenteroque hacían pensar en un templofilisteo de saldo, y casi esperéencontrarme a un Iván musculoso
encadenado entre ellas pararegocijo de algún dios de lafertilidad local. En realidad, solohabía un portero con barba quesujetaba un sable oxidado, lucía unabrigo rojo de cosaco y tenía elpecho lleno de medallas baratas deaspecto inverosímil. En París talvez hubieran sacado partido a unaentrada como esa, como tal vezhubieran conseguido que el interiordel establecimiento parecieraatractivo e incluso elegante, conabundantes espejos franceses,mobiliario dorado y cortinas deseda: los franceses saben regentar
un prostíbulo decente de la mismamanera que saben llevar un buenrestaurante. Pero Smolensk estámuy lejos de París y el Glinkaestaba a cien mil kilómetros de serun prostíbulo decente. No era másque un mostrador de embutidos, unacasa de putas barata donde con solotrasponer la puerta de cristal sucioy oler el intenso hedor a perfumebarato y a fluidos masculinos unoempezaba a temer la posibilidad depillar la gonorrea. Compadecí acualquier hombre que acudiera allí,aunque no tanto como a las chicas,
muchas de ellas polacas —yalgunas de quince años apenas—,que habían sido arrebatadas de sushogares para que se dedicaran al«trabajo agrícola» en Alemania.
Unos minutos de conversacióncon un surtido de esas desgraciadasme bastó para descubrir que Ribe yGreiss eran clientes habituales delGlinka, que tenían uncomportamiento impecable —o almenos tan impecable como cabíaesperar teniendo en cuenta lascircunstancias— y que se habíanmarchado solos poco antes de lasonce, con la antelación suficiente
para regresar al castillo a tiempode estar presentes cuando pasaranrevista a medianoche. Enseguidatuve la impresión de que lahorrenda suerte que habían corridolos dos soldados probablemente nohabía tenido nada que ver con loocurrido en el Glinka.
Cuando terminé de interrogar alas prostitutas polacas del Glinka,salí y respiré hondo el aire limpio yfrío de la calle. El coronel Ahrens yel teniente Voss me siguieron yesperaron a que dijera algo. Perocuando cerré los ojos un momento yme apoyé en una de las columnas de
la entrada, el coronel interrumpiómis pensamientos.
—Bueno, capitán Gunther —dijo con impaciencia—. Tenga labondad de decirnos qué impresiónse ha llevado.
Encendí un pitillo y meneé lacabeza.
—Hay veces que ser hombreparece casi tan malo como seralemán —comenté.
—De veras, capitán, es usted delo más exasperante. Procure olvidarsus sentimientos personales ycéntrese en su trabajo de policía,
haga el favor. Sabe perfectamenteque me refiero a mis muchachos ylo que ha podido ocurrirles, malditasea.
Tiré el cigarrillo al suelo conrabia y luego me cabreé más aúnpor haber malgastado un buenpitillo.
—Esa sí que es buena viniendode usted, coronel. Me despiertapara que ayude a la policía militaraportando un par de ojos de polimás y luego se calza las espuelas yse pone en plan estirado cuandoestos ojos de poli ven algo que nole gusta. Si usted me lo pregunta,
sus malditos muchachos se lo teníanmerecido por estar ahí dentro.Bastante mal me siento ya entrandopor la puerta de una pocilga comoesa, ¿sabe? Pero también es verdadque en esos asuntos soy bastantepeculiar. Igual tiene usted razón. Aveces se me olvida que soy unsoldado alemán.
—Oiga, solo le he preguntadopor mis hombres. Los hanasesinado, después de todo.
—Se ha puesto en plan estiradoconmigo, y si algo detesta unberlinés es que se le pongan en planestirado. Es posible que sea usted
coronel, pero no intente metermeuna baqueta por el culo, señor.
—Capitán Gunther, quétemperamento tan violento tieneusted.
—Igual es porque estoy hartode que la gente piense que toda estamierda tiene alguna importancia enrealidad. Sus hombres han sidoasesinados. Sería para partirse derisa si toda la situación en Rusia nofuera tan trágica. Habla usted deasesinato como si aún significaraalgo. Por si no se ha dado cuenta,coronel, estamos todos en el peor
lugar del mundo con una bota en elputo abismo, y fingimos que hay leyy orden, y algo por lo que merece lapena luchar. Pero no lo hay. Ahorano. Solo hay locura y caos,matanzas y tal vez algo peor queestá aún por llegar. Hace solo unpar de días me dijo usted quedieciséis mil judíos del gueto deVitebsk acabaron en el río oconvertidos en fertilizante humano.Dieciséis mil personas. ¿Y sesupone que tienen que importarmeun par de Fritz de permiso a los queles han rebanado el gaznate a lasalida de un burdel?
—Veo que está usted bajomucha tensión, señor —dijo elcoronel.
—Todos lo estamos —convine—. Es la tensión de tener queapartar la mirada todo el tiempo.Bueno, no me importa decirle quese me están cansando los músculosdel cuello.
El coronel Ahrens reprimió sufuria.
—Sigo esperando una respuestaa una pregunta perfectamenterazonable, capitán.
—De acuerdo, le diré lo quecreo, y usted puede decirme que
estoy equivocado y luego elteniente puede llevarme alaeropuerto. Coronel, sus hombresfueron asesinados por un soldadoalemán. Tienen el armareglamentaria enfundada, así que nocreyeron estar en peligro, y con estaluna es poco probable que elasesino haya podido sorprenderlos.Es posible que incluso conocieran asu verdugo. Es un hecho forenseincómodo, pero la mayoría de lagente que es asesinada conoce a suasesino.
—No doy crédito a lo que dice
—replicó Ahrens.—Dentro de un momento le
daré más razones por las que creolo que creo —dije—. Pero ¿mepermite? Es probable que el ataqueinicial ocurriera en la calle. Elasesino los golpeó en la cabeza conun instrumento contundente queluego lanzó al río. Debía de serbastante fuerte, según se desprendede las heridas en la cabeza: no mesorprendería que Ribe y Greisshubieran acabado por fallecerigualmente de resultas de esosgolpes. Luego los arrastró hacia elrío. Se aseguró de lo que hacía,
además, a juzgar por el tamaño delos tajos de bayoneta. He vistocaballos de tiro con una boca máspequeña que esas heridas. Les cortóel cuello mientras seguíaninconscientes, así que queríaasegurarse de que estaban muertos.Y creo que eso es importante.Asimismo, me da la impresión deque la laceración termina másarriba en un lado del cuello de cadahombre que en el otro. El ladoizquierdo del cuello según se mira,lo que puede indicar que se trata deun zurdo.
»Ahora bien: tal vez lo
interrumpieron o tal vez no. Esposible que tuviera intención deempujar los cadáveres hasta el aguay dejar que se los llevara lacorriente para así tener más tiempode huir. Eso habría hecho yo. Concabeza o sin ella, un cadáver que haestado en el agua tarda más enempezar a dar pistas al patólogo,por muy experimentado que sea, yno creo que haya muchos así enSmolensk ahora mismo.
»Cuando emprendió la huida yse fue siguiendo el cauce del río,iba en busca de la moto. Sí, no
dudo que el sargento de las SSestaba en lo cierto. No hay nadaequiparable al sonido de una BMWcon motor refrigerado por aire. Nisiquiera la música de Glinka. Lospartisanos pueden robar motos,claro, pero no tendrían el descarode pasearse con ellas porSmolensk, con tantos controlescomo hay en la ciudad. Si aparcó lamoto hacia el oeste su nombre nofigurará en la lista de ningúnpolicía militar. Y no olvidemos queel arma homicida era alemana.Según los testigos, la moto fuehacia el oeste por la carretera de
Vitebsk. Y, teniendo en cuenta queel puente del oeste está cortado, nocabe duda de que no cruzó el río.Lo que significa que su asesinodebe estar acuartelado en esadirección. Hacia el oeste deSmolensk. Supongo que encontrarála bayoneta por esa carretera,teniente. Sin el muelle de la vainaes muy posible que se le hayacaído.
—Pero si ha ido hacia el oeste—dijo el coronel—, eso significaque, según usted, debía de ir endirección al 537.º, en el castillo, elEstado Mayor en Krasny Bor o la
Gestapo en Gnezdovo.—Así es —convine—. Yo en
su lugar, teniente, comprobaría losregistros de salida de vehículos enlos tres lugares. Es posible que asíatrape a su hombre. Moto alemana,bayoneta alemana y el autoracuartelado en algún punto de lacarretera de Vitebsk.
—No puede estar hablando enserio —dijo el coronel—. Acercade dónde presta servicio el asesino,me refiero.
—No puedo decir que leenvidie el deber de desmentir
alguna de esas puñeteras coartadas,teniente. Pero le guste o no, así sonlas cosas con los homicidios. Raravez se desenmarañan con la mismapulcritud que un jersey de lana queya no queremos. Por lo querespecta a por qué los mató, a esoes más difícil responder. Pero, yaque hemos descartado el robo y unapelea por causa de una prostitutapreferida, todo indica que fue unhomicidio por un motivo detestable,según lo especifica la ley: en otraspalabras, fue un asesinatopremeditado. Así es, caballeros,tenía intención de matarlos a los
dos. La pregunta es: ¿por qué hoy?¿Por qué hoy y no ayer, o anteayer oel fin de semana pasado? ¿Fueporque se le presentó laoportunidad o podría haber algunaotra razón? Solo lo averiguará,teniente, cuando investigue la vidade estos dos soldados mucho más afondo. Descubra quiénes eran enrealidad y averiguará el móvil, ycuando lo averigüe estará muchomás cerca de dar con su asesino.
Prendí otro pitillo y sonreí.Ahora que había soltado un poco depresión me notaba más tranquilo.
—Podría encontrarlo usted —
dijo el coronel—. Si se queda unatemporada aquí, en Smolensk.
—Oh, no —repuse—. Yo no.—Miré mi reloj de pulsera—.Dentro de ocho horas vuelvo aBerlín. Y no pienso regresar aquí.Nunca. Aunque me pongan unabayoneta en el cuello. Ahora, si nole importa, me gustaría volver alcastillo. Es posible que aún puedadormir un poco antes del vuelo.
Seis horas después el teniente Rexestaba delante de la puertaprincipal del castillo esperando
para llevarme al aeropuerto deSmolensk. Era una hermosa mañanadespejada con el cielo más azul quela cruz de una bandera imperialprusiana y hacía un día perfectopara volar, si es que tal cosa esposible. Tras casi cuatro días enSmolensk, lo cierto es que teníaganas de pasar doce horas a bordode un gélido avión. El cocinero delregimiento del castillo de Dniéperme había preparado un termogrande de café y unos sándwiches,e incluso me las había apañadopara conseguir un pasamontañas del
almacén del ejército paraponérmelo debajo de la gorra, a finde mantener mis orejas calientes.La vida era agradable. Tenía unlibro, un periódico reciente y todoel día para mí.
—El coronel le envía saludos—me informó Rex— y se disculpapor no poder despedirse de usteden persona, pero se ha vistoretenido de manera inevitable en elcuartel general del Grupo deEjércitos.
Encogí los hombros quitándoleimportancia.
—A la vista de los sucesos de
anoche, supongo que tiene muchode lo que hablar allí —dije.
—Así es, señor.Rex guardó silencio, cosa que
le agradecí y lo achaqué a lapérdida de sus dos camaradas. Nolos mencioné. Eso ya no era de miincumbencia. Lo único que meimportaba era subirme al avión deregreso a Berlín antes de queocurriera alguna otra cosa que meretuviese en Smolensk. No mehubiera extrañado nada que elcoronel Ahrens le pidiese almariscal de campo Von Kluge quedemorase mi partida el tiempo
suficiente para que investigase losasesinatos. Y Von Kluge estaba enposición de hacer algo así. Tal vezyo fuera del SD, pero seguíadependiendo de la Oficina deCrímenes de Guerra, y eso suponíaque estaba a las órdenes delejército.
Poco después de dejar atrás laestación de ferrocarril, doblamoshacia el norte por laLazarettstrasse, para encontrarnosun grupo de personas reunidas en unsolar en la esquina de la GrosseLermontowstrasse. De pronto sentí
ganas de vomitar, como si hubieraingerido veneno.
—Pare el coche —le pedí aRex.
—Tal vez sea mejor no parar,señor —me advirtió—. No tenemosescolta, y si el gentío se desmanda,no lo podremos contener.
—Pare el maldito coche,teniente.
Me apeé del vehículo militar,desabroché la funda de mi arma yme dirigí hacia el grupo de gente,que se apartó en un silencio hoscopara abrirme paso. El horror nonecesita de la oscuridad, y a veces
un acto malvado de verdad eludelas sombras. Habían erigido unpatíbulo con seis postes de los quecolgaban ahora otros tantoscadáveres, cinco de ellos jóvenes ytodos evidentemente rusos a juzgarpor la ropa. Los hombres seguíancon su gorro de campesinos. Entorno al cuello de la figura central—una joven a la que le faltaba unzapato y que llevaba un pañuelo enla cabeza— colgaba un cartelescrito en alemán y luego en ruso:SOMOS PARTISANOS Y ANOCHE
ASESINAMOS A DOS SOLDADOS
ALEMANES. Ninguno llevaba mucho
rato muerto; un charco de orinadebajo de uno de los cadáveres quese mecían al viento aún no se habíahelado. Era una de las cosas mástristes que había visto en mi vida, ynoté una profunda vergüenza, lamisma clase de vergüenza que sentíla primera vez que vine a Rusia yfui testigo de lo que les ocurría alos judíos en Minsk.
—¿Por qué lo han hecho?Anoche dejé perfectamente claro atodo el mundo que esos hombres nofueron asesinados por partisanos.Se lo dije al coronel con toda
claridad. Y se lo dije al tenienteVoss. Estoy seguro de que los dosentendieron que Ribe y Greissmurieron a manos de un soldadoalemán. Todas las pruebas de quedisponemos señalan en esadirección.
—Sí, señor, lo oí.—Pues todo lo dije en serio.
Sin excepción.El teniente Rex reculó hacia mí
como si no quisiera apartar lamirada del gentío, pero a decirverdad bien podía ser que noquisiera mirar a las seis personasque colgaban de aquella horca
hecha con troncos de haya.—Le aseguro que esta
ejecución no ha tenido nada que vercon el coronel ni con la policíamilitar —explicó Rex.
—¿Ah, no?—No, señor.—Bueno, al menos ahora
entiendo por qué su coronel noquería acompañarme al aeropuertoen persona. Ha sido astuto por suparte. Difícilmente podría haberevitado ver esto, ¿eh?
—No le hacía la menor gracia,señor, pero ¿qué podía hacer él?Esto es cosa de la Gestapo. Son
ellos quienes llevan a cabo lasejecuciones en Smolensk, no elejército. Y pese a lo que acaba dedecir usted, que fue un soldadoalemán quien asesinó a Ribe yGreiss, creo que han creídonecesario dejar bien claro a loshabitantes de Smolensk que losasesinatos de alemanes no quedaránimpunes. Al menos esa informacióntenía el coronel.
—Aunque se castigue ainocentes —señalé.
—Bueno, esos no eraninocentes —repuso Rex—. No
exactamente, por lo menos. Creoque ya estaban presos en la cárcelde la Kiewerstrasse, por un motivou otro. Probablemente eranladrones o estraperlistas. Haymuchos de esos en Smolensk. —Rex había sacado la pistola y lablandía pegada al costado, concierta rigidez—. Ahora, si no leimporta, deberíamos largarnos deaquí antes de que nos cuelguenjunto a esos otros.
—El caso es que debería haberimaginado que ocurriría algo así —dije—. Tendría que haber idoanoche al cuartel general de la
Gestapo y habérselo explicado enpersona. Habrían prestado atencióna la maldita calaverita con lastibias cruzadas que llevo en lagorra.
—Señor. Más vale que nosvayamos.
—Sí. Sí, claro. —Suspiré—.Lléveme al aeropuerto. Cuantoantes salga de este infierno, mejor.
Considerablemente aliviado,Rex me siguió de vuelta al coche, yde pronto empezó a charlar por loscodos, entrelazando explicaciones yevasivas de esas que había oído amenudo y sin duda volvería a oír.
—A nadie le gustan esosasuntos —dijo cuando íbamos haciael norte por la Flugsplatzstrasse—.Las ejecuciones públicas. Y a mímenos que a nadie. No soy más queun teniente de telecomunicaciones.Trabajaba para la Siemens enBerlín antes de la guerra, ya sabe.Instalaba teléfonos en losdomicilios de la gente. Por suerte,no tengo que verme implicado eneso. Ya sabe, las medidaspoliciales. Hasta el momento hesuperado esta guerra sin dispararlea nadie, y con un poco de suerte,
eso no cambiará. A decir verdad,sería tan incapaz de colgar a unmontón de civiles como deinterpretar un impromptu deSchubert. Si quiere saber miopinión, señor, los Ivanes son unostipos bastante decentes y cabalesque solo intentan alimentarse yalimentar a sus familias, en lamayoría de los casos. Pero intentedecírselo a la Gestapo. Para ellostodo es ideológico: todos losIvanes son bolcheviques ycomisarios políticos, y nunca haymotivo para mostrar clemencia conellos. Siempre están en plan:
«Vamos a dar ejemplo con alguienpara disuadir al resto», ¿sabe? Deno ser por ellos y las SS…, lo queocurrió en el gueto de Vitebsk fuedel todo innecesario…, bueno, enrealidad Smolensk no es un sitio tanmalo.
—Y hasta hay una catedralmagnífica. Sí, ya la mencionó. Loque pasa es que no creo que sepausted para qué sirve una catedral,teniente. Ya no.
Es difícil sentirse orgulloso de lapatria cuando tantos compatriotas
se comportan con una brutalidad tandespiadada. Al despegar deSmolensk y dejarla atrás, noté quela imagen de aquellos seisahorcados me había sacudido contanta violencia como poco despuésse vería sacudido el avión por lasbolsas de aire cálido que el pilotodenominó «turbulencias». Lasituación alcanzó un punto tanaterradoramente grave que dospasajeros del avión —un coronelde la Abwehr llamado VonGersdorff, que era uno de losaristócratas que fueron a recibir aVon Dohnanyi al aeropuerto de
Smolensk el miércoles anterior, yun comandante de las SS—empezaron a persignarse a todaprisa y a rezar en voz alta. Mepregunté de qué podía servir unaplegaria en alemán. Durante un ratolos rezos de los dos oficiales meprodujeron un leve placer sádico.Eran un indicio satisfactorio de queaún podía haber cierta justicia enun mundo injusto, y tal como mesentía, no me hubiera importadoque nuestro avión sufriera unaccidente catastrófico.
Tal vez fueran las sacudidas del
avión que soportamos durante másde una hora lo que me aflojó algúntornillo. Había estado pensando enel capitán Max Schottlander, queera el autor polaco del informe dela inteligencia militar —pues eso eslo que era— que encontré dentro desu bota congelada, y que el doctorBatov me tradujo. De pronto, comosi los vaivenes del avión hubieraninsuflado vida a una parte de micerebro, me pregunté qué efectocausaría si revelara el contenido deese informe, aunque no hubierasabido decir a quién podría revelarese contenido. Por un momento me
inundaron el cerebro varias ideasacerca de lo que se podría hacer,todas al mismo tiempo; pero al verque cada una de ellas solo ibaligada a un pensamiento pasajero,tuve la sensación de que esas ideasse desvanecían de formasimultánea, como si hubiera sidonecesaria una mente más cálida yhospitalaria que la mía para que sedesarrollasen, como otras tantasabejas de esas que tenía el coronelAhrens.
Lo que había dejado una huellamás firme y perdurable en mi menteera el convencimiento de que lo que
10
Jueves, 18 de marzo de 1943
En el jardín del Invernaderocrecían cientos de campanillas; laprimavera ya se presentía y yoestaba de nuevo en Berlín; laciudad rusa de Járkov había sidoreconquistada por las fuerzas deVon Manstein y la víspera losnombres de una serie de miembrosdestacados del Estado y el Partidohabían salido a relucir en el juicio
de un célebre carnicero de Berlínllamado August Nöthling. Lo habíanacusado de especulación, aunquehabría sido más exacto decir que suauténtico delito había sidosuministrar grandes cantidades decarne sin los cupones deracionamiento requeridos a altoscargos del gobierno como Frick,Rust, Darré, Hierl, Brauchitsch yRaeder. Frick, ministro del Interior,había recibido más de cien kilos decarne de ave, en una época en laque se rumoreaba que el Ministeriode Alimentación se estabaplanteando reducir cincuenta
gramos más la ración de carnediaria.
Todo eso debería habermeanimado. En términos generales,nada me hacía disfrutar tanto comoun escándalo de carácterabiertamente público que implicaraa los nazis. Pero el juez Goldscheme había pedido que fuera a verlepor segunda vez para hablar de miinforme sobre el bosque de Katyn, yaunque ya había enviado al juezConrad a Smolensk para que seocupara de una investigación queseguía siendo extraoficial y secreta,mucho me temía que aún no me
había librado del asunto. La razónde ese temor era sencilla: a pesarde que llevaba tres díasreincorporado a mi oficina, aún nome habían encargado otro caso,aunque había uno nuevo querequería una investigación a fondo.
Grischino era una zona alnoroeste de Stalino, en Rusia. Trasla contraofensiva de febrero, elárea había sido retomada por la 7.ªDivisión Acorazada, que seencontró con que casi todos los queestaban en un hospital de campañaalemán —soldados heridos,
enfermeras, trabajadores civiles,unos seiscientos, incluidos ochentay nueve italianos— habían sidoasesinados por el Ejército Rojodurante su retirada. Por si fuerapoco, los rusos habían violado a lasenfermeras antes de cortarles lospechos y luego rebanarles elpescuezo. Varios jueces —Knobloch, Block, Wulle y Goebel— ya se habían desplazado aYekaterinovka para tomardeclaración a los testigos locales,lo que dejó la Oficina de Crímenesde Guerra casi despoblada. Habíaunos cuantos supervivientes de la
masacre de Grischino en el hospitalde la Caridad de Berlín a los queaún debíamos tomar declaración, yyo no alcanzaba a entender queGoldsche no me hubiera pedido queme ocupase de ello a mi regreso deSmolensk. Había visto lasfotografías suministradas por elbatallón del Servicio dePropaganda. En una casa enparticular, los cadáveres estabanapilados hasta un metro y medio dealtura. En otra foto de diezsoldados alemanes tendidos en filaa la orilla de la carretera se veíaque los cráneos de los hombres
habían sido aplastados hasta latercera parte de su tamaño normal,como si les hubiera pasado porencima un camión o un tanque, muyprobablemente mientras seguíanaún con vida. Grischino era el peorcrimen de guerra cometido contraAlemania que había visto llegar anuestra oficina, pero el juez noparecía dispuesto a discutirloconmigo.
—¿Cree que hay motivos paraque sigamos adelante con esosasesinatos en Smolensk queinvestigó? —dijo al tiempo que
encendía su pipa.Brahms sonaba en la radio de
su despacho, lo que era indicio deque íbamos a mantener unaconversación muy privada.
—Supongo que se refiere a losdos soldados del regimiento detelecomunicaciones, y no a los seisciviles que ahorcó la Gestapo enplena calle.
—Ojalá no reaccionaran demanera tan exagerada —se lamentóGoldsche—. Matar a inocentescomo represalia pone en gravepeligro la esencia misma de estaoficina. Ya lo pueden adornar como
quieran, que sigue siendo uncrimen.
—¿Se lo dirá usted o lo haréyo?
—Bueno, creo que es mejor quelo haga usted, ¿no le parece?Después de todo, antes trabajabapara Heydrich, Bernie. Seguro queMüller lo escuchará.
—Pondré manos a la obra deinmediato, juez.
Goldsche rio entre dientes y diouna chupada a la pipa. La chimeneade su despacho debía de haberresultado dañada por las bombas—cosa bastante habitual en Berlín
— porque era difícil distinguir elhumo del fuego de carbón del humode su pipa.
—Estoy seguro de que fue unalemán quien los asesinó —dije.Estaban empezando a llorarme losojos, aunque bien podía ser por laalmibarada música de Brahms—.Probablemente no fue más que unapelea por una prostituta. Ese casose lo podemos dejar a la policíamilitar local.
—¿Cómo es ese tenienteLudwig Voss?
—Es un buen tipo, creo yo. Sea
como sea, le dije al juez Conradque podía confiar en él. Delcoronel Ahrens no estoy tan seguro.Tiene una actitud demasiadoprotectora con sus hombres comopara sernos de ayuda. Con sushombres y sus abejas.
—¿Abejas?—Tiene una colmena en el
castillo donde está acuartelado el537.º, que es en mitad del bosquede Katyn. Por la miel.
—Supongo que no le dio unpoco, ¿verdad?
—¿Miel? No. De hecho, paracuando me fui tenía la impresión de
que no le caía bien en absoluto.—Bueno, me parece que tendrá
abejas de sobra dándole la tabarraantes de que termine estainvestigación —observó Goldsche—. Y supongo que seráprecisamente por eso, ¿no cree?
—Apuesto a que AugustNöthling podría haberle vendido unpoco de miel.
—Es carnicero.—Es posible. Pero aun así se
las apañó para suministrarles veintekilos de chocolate al ministro delInterior y al mariscal de campo.
—Eso es justo lo que cabría
esperar de alguien como Frick.Pero desde luego no me lo esperabadel ministro del Interior y delmariscal de campo.
—Después de ser jubilado porel Führer, ¿qué otra cosa puedehacer un viejo militar salvo comersi no quiere consumirse?
El juez sonrió.—Bueno, y ahora ¿qué? —
pregunté—. En mi caso, quierodecir. ¿Por qué no me permitetomar declaración a esos soldadosheridos en el hospital de laCaridad? Los de Grischino.
—En realidad, voy a tomarlesdeclaración yo mismo. Para noperder la costumbre. Sea comofuere, esperaba matar dos pájarosde un tiro. Tengo una indigestiónespantosa, y he pensado convencera algún médico o alguna enfermerade que me facilite un frasco de salde frutas. Es imposible encontrarlaen ninguna tienda.
—Como desee. Desde luego nopienso interponerme entre usted y lasal de frutas. Mire, no me apetecenada regresar a Rusia, pero me dala impresión de que hay muchotrabajo por hacer en Stalino, ahora
mismo. Queda cerca de Járkov, ¿noes así?
—Depende de a qué se refieracon «cerca». Está trescientoskilómetros al sur de Járkov. Lonecesito aquí, en Berlín. Sobre todoahora, este fin de semana.
—¿Le importa decirme porqué?
—El ministro de Propagandame ha advertido de que puedenemplazarnos para que nospersonemos en el palacio delPríncipe Carlos en cualquiermomento, para que informemos al
ministro en persona acerca de loque descubrió usted en el bosque deKatyn.
Dejé escapar un gruñido.—No, escuche, Bernie, quiero
asegurarme de que en su informe nohaya nada a lo que pueda ponerlepegas. No creo que la Oficina deCrímenes de Guerra esté enposición de permitirse defraudarleotra vez tan poco tiempo despuésde la decepción que se llevócuando perdimos a nuestro testigodel hundimiento del buqueHrotsvitha von Gandersheim.
—Yo creía que la esencia de la
propaganda es sobreponerse a ladecepción.
—Además, este domingo es elDía Conmemorativo de los Héroes.Hitler pasará revista a unaexhibición de material militarsoviético requisado y pronunciaráun discurso, y necesito que alguiende uniforme me acompañe aledificio del Arsenal y me ayude arepresentar a esta oficina. Estarápresente todo el Estado Mayor,como siempre.
—Búsquese a otro, juez. Porfavor. Yo no soy nazi. Eso ya losabe.
—Eso es lo que dice todo elmundo en esta oficina. Y no haynadie más. Por lo visto, este fin desemana solo quedamos usted y yo.
—No será más que otra diatribadel gran nigromante contra laponzoña bolchevique. Pero ahoraempiezo a entenderlo. Por eso sehan marchado de la ciudad tantosjueces de nuestra oficina, ¿no esasí? Quieren eludir esa obligación.
—Así es, sin duda. Ninguno deellos quiere estar ni remotamentecerca de Berlín este fin de semana.—Dio unas chupadas a la pipa y
añadió—: Tal vez temen nodemostrar el nivel adecuado derespeto y entusiasmo por lacapacidad de Hitler para liderarnuestro país en un momento tansolemne. —Se encogió de hombros—. Por otra parte, es posible queno sea más que miedo.
Encendí un pitillo —si nopuedes vencerles, únete a ellos— yle di una larga calada antes devolver a hablar.
—Espere un momento. ¿Va aocurrir algo, juez? ¿En el Arsenal?¿Va a pasarle algo al EstadoMayor?
—Creo que va a pasar algo, sí—admitió el juez—. Pero no alEstado Mayor. Al menos no deinmediato. Más tarde es posibleque se dé alguna clase de reacciónexagerada por parte de la Gestapo ylas SS. Como esa de la quehablábamos antes. Así que yo en sulugar no olvidaría el arma. Dehecho, le agradecería mucho que lalleve consigo. A mí nunca se me hadado muy bien disparar.
Mientras hablaba el juezrecordé un comentario del coronelAhrens durante una de nuestrasconversaciones más sinceras —
algo relativo a que en Smolensk latraición iba de boca en boca— y depronto cobró sentido buena parte delo que había visto: el paquetedirigido al coronel Stieff enRastenburg que Von Dohnanyihabía llevado desde Berlín y que,curiosamente, el teniente VonSchlabrendorff había pedido alcoronel Brandt que llevase en elavión de Hitler de regreso aRastenburg tenía que haber sido unabomba, si bien una bomba que noexplotó.
¿Y qué mejor motivo podía
haber para que alguien hubieramatado a un par de operadores quela posibilidad de que hubieran oídopor casualidad los detalles de unplan para asesinar a Hitler? Pero alfracasar ese plan, debía de habersepuesto en funcionamiento otro plan.Eso también tenía sentido: Hitler seestaba volviendo cada vez mássolitario y las oportunidades deasesinarlo eran por tanto másescasas y se podían producir conmenos frecuencia. Del mismomodo, si era esa la razón de quehubieran asesinado a los dosoperadores, me parecía un acto
repugnante. Hitler merecía morir,sin duda, y mantener el secretotenía suma importancia para que elmagnicidio llegara a buen puerto,pero no a costa de asesinar a sangrefría a dos inocentes. ¿O estabapecando de ingenuidad?
—Claro —dije—. Se levanta laniebla. Empiezo a ver al rey de loselfos, padre. Se acerca.
El juez frunció el ceño,intentando identificar mi referencia.
—¿Goethe?Asentí.—Dígame una cosa, juez.
Supongo que Von Dohnanyi está
implicado, ¿no?—Dios santo, ¿es tan evidente?—No para todos —repuse—.
Pero yo soy detective, ¿recuerda?Mi trabajo consiste en oler lamecha cuando arde. Sin embargo, siyo lo he supuesto, es posible queotros también se hayan percatado.—Me encogí de hombros—. Igualpor eso no estalló la bomba en elavión de Hitler. Porque alguien lodescubrió.
—Dios bendito —masculló eljuez—. ¿Cómo sabía usted eso?
—Para tratarse de un oficial de
inteligencia de la Abwehr, su amigono es muy listo —dije—. Valiente,pero no listo. Él y yo íbamos en elmismo avión a Smolensk. Si va allevar un paquete dirigido a alguienque está en Rastenburg, resultamucho menos sospechoso si loentrega la primera vez que pasa porallí.
—El paquete que vio no eramás que un plan de apoyo por sifallaba el plan A.
—¿Y cuál era el plan A?¿Manipular los frenos del coche deHitler? ¿Envenenar el menúvegetariano en el comedor de
oficiales? ¿Hacerle tropezar en lanieve? El problema de esosmalditos aristócratas es que losaben todo acerca de los buenosmodales y ser un caballero, pero notienen ni idea de asesinar a sangrefría. Para hacer algo así hace faltaun profesional. Como el queasesinó a esos dos telefonistas. Esesí sabía lo que se hacía.
—No sé a ciencia cierta cuálera el plan.
—Entonces, ¿qué sabe? ¿Cómovan a intentar hacerlo esta vez?
—Otra bomba, me parece.Sonreí.
—Me parece que es usted unpésimo vendedor, señor juez. Meinvita a una fiesta y luego me diceque va a estallar una bombamientras estamos allí. Cada vez meentusiasma menos la perspectivadel domingo por la mañana.
—Un oficial muy valiente delGrupo de Ejércitos del Centro, enSmolensk, a quien correspondemostrar a Hitler la exhibición dearmamento soviético requisado, haaccedido a llevar la bomba en elbolsillo de la chaqueta. Creo quetiene planeado estar tan cerca como
le sea posible del Führer cuandoestalle.
Me pregunté si ese oficial seríael coronel de la Abwehr al quehabía visto en el avión de regresode Smolensk. Se lo habríapreguntado al juez, pero me dio laimpresión de que ya lo habíaimportunado bastante con miscomentarios sobre Von Dohnanyi.Desde luego no quería queGoldsche llamara a ese oficial y ledijera que suspendiese elmagnicidio a causa de lo que habíadescubierto yo.
—Entonces esperemos que todo
11
Domingo, 21 de marzo de 1943
El Zeughaus o Arsenal era unedificio barroco de piedra rosadaen Unter den Linden que albergabaun museo militar. En mitad de lafachada había un frontón clásicoabierto, y en torno al tejado, unantepecho de balaustres ahusados alo largo del que había una serie decatorce armaduras clásicas, hechasde piedra y vacías, como si
aguardaran la llegada de un autobúslleno de héroes griegos. Pero a míme daba la impresión de que esasarmaduras vacías pertenecían ahombres que ya habían fallecido, ypor tanto eran más típicas de laAlemania nazi y la desastrosaguerra que estábamos librandocontra Rusia. Eso parecíaespecialmente acorde con el primerDía Conmemorativo de los Héroesque se celebraba en Berlín despuésde la rendición de Stalingrado, yseguro que muchos de loscentenares de oficiales que estabanen formación delante de la enorme
escalinata en el lado norte del patiointerior, para escuchar el discursode diez minutos del Führer, tendríanel mismo mal sabor de boca que yo:nuestros auténticos héroes yacíanbajo varios palmos de nieve rusa, yni todas las conmemoraciones delmundo cambiarían el hecho de quela retirada de Moscú de Hitler notardaría en producirse, como seprodujo la de Napoleón, con unefecto igualmente fatídico sobre suliderazgo.
Ese domingo por la mañana enconcreto, no obstante, muchosrogábamos por un final más
inminente del liderazgo de Hitler.Nos colocamos en posición defirmes bajo las bocas de loscañones con un calibre de diezcentímetros que el Grupo deEjércitos del Centro habíarequisado a los rusos, y a mí, por lomenos, me hubiera encantado quealguien lanzara un proyectil defragmentación a nuestro amadoFührer. El K353 de diezcentímetros disparaba un proyectilde diecisiete kilos con unasseiscientas balas y resultabadevastador para el cincuenta por
ciento de los objetivos en un áreade entre veinte y cuarenta metros,cosa que ya me iba bien.Probablemente yo también hubierafallecido, pero no teníainconveniente siempre y cuando elFührer no saliera bien parado de laexplosión.
Escuchamos una sombría piezade Bruckner que no hizo gran cosapor alentar el optimismo de nadie.Luego, con la cabeza descubierta yun abrigo de cuero gris, el Führerse acercó al atril, e igual que unpescador malévolo que con ungolpe de caña lanzara el anzuelo a
un negro lago infernal, intentórescatar nuestro ánimo hundido conel anuncio de que se levantaba lasuspensión de los permisos para loshombres de servicio porque elfrente había quedado«estabilizado». Luego abordó temasmás habituales como el de losjudíos y los bolcheviques,Churchill el belicista y que losenemigos del Reich tenían intenciónde secuestrar y esterilizar anuestros jóvenes antes de acabarpor asesinarnos a todos en nuestrapropia cama.
En ese escenario de guerra y
destrucción, la voz fría y dura deHitler parecía más oscura yapagada de lo normal, lo que noestimulaba ninguna clase desentimiento, y mucho menos unsentimentalismo militar por loscamaradas caídos. Era comoescuchar los tonos sepulcrales deMefistófeles mientras, en un recintocavernoso en plena montaña, nosamenazaba a todos con que iríamosa parar al Infierno. Solo que lasamenazas no surtían ningún efecto.El Infierno nos aguardaba caminoadelante y todos lo sabíamos. Se
olía en el aire igual que el lúpulocerca de una fábrica de cerveza.
Pese a todo lo que me habíadicho el juez Goldsche, lo cierto esque yo no creía que fuera aocurrirle nada a Hitler, pero esodesde luego no me impedía desearque el coronel Von Gersdorff —pues así se llamaba el magnicida dela Abwehr, y, tal como sospechaba,era el oficial que había visto en elavión de regreso de Smolensk—lograra demostrar que estabaequivocado.
Cuando el Führer terminó dehablar, todos los presentes —
incluido yo— aplaudimos conentusiasmo. Miré de reojo mi relojde pulsera y me dije que aplaudíaporque el discurso de Hitler habíatenido una duracióncomparativamente breve de diezminutos, pero era mentira y losabía: aplaudir un discurso delFührer era una simple medida deautoconservación, pues el vestíbuloestaba lleno de hombres de laGestapo. Agradeciendo la ovacióncon un mecánico saludo hitleriano,el Führer fue hacia la entrada de laexhibición, donde lo recibió elcoronel, y los demás lo seguimos a
distancia. A una distancia segura,esperaba yo.
Según el juez, estaba previstoque la visita a la exposición guiadapor Von Gersdorff durase treintaminutos. Tal como fueron las cosas,duró menos de cinco. Cuando entréen la sala, donde estaban expuestosuna serie de estandartesnapoleónicos, vi que el Führer dabamedia vuelta y luego salíarápidamente del Arsenal por unapuerta lateral que daba al río,dejando a su aspirante a magnicidaperplejo ante el inesperado giro de
los acontecimientos. A menos quesaliera corriendo detrás de Hitler yse lanzara contra la trasera de suMercedes, todo indicaba que latentativa de asesinato de VonGersdorff había tocado a su finantes de empezar.
—Eso no tenía que haberocurrido —musitó el juez—. Algoha ido mal. Deben de haber puestosobre aviso a Hitler.
Paseé la mirada por la sala. Alos miembros de la guardiapersonal de las SS de Hitler queaún seguían allí se los veía bastantetranquilos. A algunos oficiales con
franjas rojas en las perneras, quepresumiblemente formaban partedel complot, no tanto.
—No creo que sea el caso —dije—. No parece haber ningúnindicio de alarma por parte de lasSS.
—Sí, tiene razón. —El juezmeneó la cabeza—. Dios santo,tiene una suerte asombrosa. Malditosea, es como si tuviera un instintopara la supervivencia…
Von Gersdorff seguía plantadodonde estaba, por lo visto sin saberqué hacer a continuación, con laboca abierta de par en par como el
túnel de Engelberg. En torno a élhabía varios oficiales que a todasluces no tenían idea de que elcoronel iba pertrechado conexplosivos que podían estallar encualquier momento.
—En el caso de su amigo, noestoy tan seguro de su instinto parala supervivencia —comenté.
—¿Cómo?—El coronel Von Gersdorff.
Sigue con la bomba encima, ¿no?—Ay, Dios, sí. ¿Qué va a hacer
ahora?Durante aproximadamente un
minuto nos quedamosobservándolo, y poco a pocoempezó a quedar claro que VonGersdorff no iba a hacer nada.Seguía mirando alrededor como sise preguntara por qué seguía allí yaún no había saltado hechopedazos. De pronto me sobrevino lacerteza de que tenía que sacarlo deallí: en la Alemania de 1943 noabundaban los hombres valientes yconcienciados. Como prueba deello tenía el espejo en el que meafeitaba.
—Espere aquí —le dije al juez.Atravesé a paso ligero la
exposición, apartando a los demásoficiales para acercarme alcoronel. Me detuve delante de él ehice una reverencia cortés. Era unhombre de unos cuarenta años,moreno y medio calvo y, por sihubiera dudado de su valor, lucíauna Cruz de Hierro colgada delcuello —por no hablar de lo quellevaba escondido en el bolsillo desu abrigo— para recordármelo.Supuse que había más de uncincuenta por ciento deposibilidades de saltar por losaires. Tenía el corazón en la boca yme temblaban tanto las rodillas que
lo único que me sostenía en pieeran las botas. Tal vez fuera el DíaConmemorativo de los Héroes,pero yo no me sentía heroico enabsoluto.
—Tiene que venir conmigo,coronel —dije en voz queda—.Ahora mismo, señor, si no leimporta…
Al verme, y, lo que es másimportante, al ver la pequeñacalavera plateada de mi gorra y elbrazalete de hechicero que lucía enla manga, Von Gersdorff me ofrecióuna sonrisa triste, como si estuviera
siendo detenido, que era lo que yoquería: dejarlo al menos con esaimpresión. Le temblaban las manosy estaba pálido como un día deinvierno prusiano, pero seguía conlos pies pegados al suelo.
—Lo mejor para todos seríaque no se demore ni un instante,señor —dije con firmeza.
—Sí —respondió con un mansoaire de resignación—. Sí, claro.
—Por aquí, haga el favor.Di media vuelta y fui hacia la
salida de la sala de exposiciones.No volví la vista. No me hizo falta.Oía las botas de Von Gersdorff
contra el suelo de maderainmediatamente detrás de mí. Perocuando abandonábamos la sala, uncapitán del SD llamado Wetzel alque conocía de la Gestapo mecogió por el brazo.
—¿Va todo bien? —preguntó—. ¿Por qué se ha marchado elFührer tan de repente?
—No lo sé —dije a la vez queapartaba el brazo—. Pero por lovisto algo que ha dicho hadisgustado un tanto al coronel, esoes todo. Así que si nos disculpa…
Miré en torno. A estas alturasya veía el miedo en los ojos de Von
Gersdorff, pero ¿tenía miedo de mío, lo que era más probable, de labomba que llevaba en el bolsillo?
—Por aquí, señor —indiqué ylo llevé hasta la puerta de unosservicios, donde el coronel titubeó,así que me vi obligado a cogerlopor el codo y empujarlo dentro.Comprobé los seis cubículos paraasegurarme de que no había nadiedentro. Nos sonreía la suerte:estábamos solos.
—Ya vigilo yo —dije—mientras desactiva el dispositivo.Rápido, por favor.
—¿Quiere decir que no va adetenerme?
—No —contesté y me coloquéinmediatamente detrás de la puerta—. Ahora desactive esa putabomba antes de que los dosaverigüemos el auténtico sentidodel Día Conmemorativo de losHéroes.
Von Gersdorff asintió y seacercó a la hilera de lavabos.
—En realidad, hay dos bombas—dijo, y de los bolsillos del abrigosacó con cuidado dos objetosplanos, más o menos del tamaño deun cargador de rifle—. Los
explosivos son británicos. Minaslapa utilizadas para el sabotaje. Escurioso que el material de losTommies para esta clase de asuntossea mejor que el nuestro. Pero lasespoletas son alemanas. Varillas demercurio de diez minutos.
—Bueno, por lo menos algohacemos bien —solté—. No sabelo orgulloso que me siento.
—Yo no estoy tan seguro —repuso—. No entiendo por qué nohan explotado todavía.
Alguien empujó la puerta de losservicios y dejé que apenas se
abriera una ranura. Era otra vezWetzel, con su larga nariz ganchuday su fino bigotillo que le daban unaspecto sumamente ratonil a travésde la abertura.
—¿Va todo bien, capitánGunther? —preguntó.
—Es mejor que busque otrocuarto de baño —le advertí—. Metemo que el coronel está vomitando.
—¿Quiere que envíe a alguien apor un cubo y una fregona?
—No —dije—. No haynecesidad. Mire, agradezco que seofrezca a ayudarnos, pero elcoronel está un poco indispuesto,
así que lo mejor es que nos deje asolas un momento, ¿de acuerdo?
Wetzel miró por encima de mihombro como si no acabara decreerse la historia.
—¿Seguro?—Seguro.Asintió y se marchó, y yo volví
la mirada con inquietud para ver aVon Gersdorff retirarcautelosamente la espoleta de unade las bombas.
—Seré yo el que vomite si nose da prisa y desactiva esos trastos—dije—. Ese puto capitán de laGestapo volverá en cualquier
momento. Estoy seguro.—Sigo sin entender por qué se
ha ido el Führer tan rápidamente —se extrañó Von Gersdorff—. Estabaa punto de enseñarle el sombrerode Napoleón. Se lo dejó en lacarroza después de la batalla deWaterloo y lo recogieron unossoldados prusianos.
—Napoleón fue derrotado.Igual no le gusta que se lorecuerden. Sobre todo ahora que nonos está yendo muy bien en Rusia.
—Sí, quizá. Pero tampocoentiendo por qué me ayuda usted.
—Digamos que detesto vercómo un valiente salta por los airessolo porque es tan tonto que se leolvida que lleva una bomba en elbolsillo. ¿Qué tal va eso?
—¿Está nervioso?—¿Qué le hace pensarlo?
Siempre disfruto estando cerca deexplosivos a punto de detonar. Perola próxima vez tendré cuidado dellevar un blindaje bajo el abrigo yunos tapones para los oídos.
—No soy tan valiente, ¿sabe?—confesó—. Pero desde que muriómi esposa el año pasado…
Von Gersdorff retiró la segunda
espoleta y dejó las dos varillas demercurio en el lavabo.
—¿Ya no hay peligro? —pregunté.
—No —respondió, y volvió ameterse las minas en el bolsillo—.Y gracias. No sé qué me ha pasado.Supongo que he debido debloquearme, igual que un conejoante los faros de un coche.
—Sí —admití—, desde luegolo parecía.
Se cuadró de inmediato delantede mí, entrechocó los talones e hizouna inclinación de cabeza.
—Rudolf Christoph Freiherrvon Gersdorff —me saludó—. A suservicio, capitán. ¿A quién tengo elhonor de dar las gracias?
—No. —Sonreí y negué con lacabeza—. No, me parece que no.
—No lo entiendo. Me gustaríasaber su nombre, capitán. Y luegome gustaría llevarle a mi club einvitarle a una copa. Para templarlos nervios. Está a la vuelta de laesquina.
—Es muy amable por su parte,coronel Von Gersdorff. Pero quizásería mejor que no sepa quién soy.Por si la Gestapo le pide una lista
de todas las personas que leayudaron a organizar este pequeñodesastre. Además, el mío no esprecisamente uno de esos nombresque recordaría alguien como usted.
Von Gersdorff se irguió, comosi le hubiera dado a entender queera un bolchevique:
—¿Sugiere usted que seríacapaz de delatar a mis hermanosdel ejército? ¿A patriotasalemanes?
—Créame, todo el mundo tieneun límite cuando se trata de laGestapo.
—No sería una conducta propiade un oficial y un caballero.
—Claro que no. Y por eso laGestapo no se sirve de oficiales ycaballeros. Recurren a matonessádicos que pueden doblegar a unhombre con la misma facilidad queuna de esas varillas de mercuriosuyas.
—Muy bien —accedió—. Siasí lo prefiere usted…
Von Gersdorff se dirigió a pasodecidido hacia la puerta de losservicios como un hombre —omejor dicho, un aristócrata— quehubiera sido gravemente insultado
por un capitán de tres al cuarto.—Espere un momento, coronel
—dije—. Hay un oficial de laGestapo especialmente fisgón alotro lado de esa puerta que estáconvencido de que ha entrado usteda vomitar. Por lo menos, espero quelo esté. Me temo que es lo únicoque se me ha ocurrido, teniendo encuenta las circunstancias. —Meacerqué a un lavabo para llenarlode agua—. Como le digo, es unmalnacido de lo más receloso y yahuele a chamusquina, así que másvale que demos un poco más de
verosimilitud a mi historia, ¿nocree? Acérquese.
—¿Qué va a hacer?—Salvarle vida, espero. —
Recogí un poco de agua en elcuenco de las manos y se laderramé por la pechera de laguerrera—. Y salvar la mía, tal vez.A ver, quédese quieto.
—Alto ahí. Es mi uniforme degala.
—No dudo ni por un instante desu valentía, coronel, perocasualmente sé que se trata de susegundo fracaso en otras tantassemanas, así que no estoy muy
seguro de que usted ni ninguno desus colaboradores sepan de verdadqué demonios están haciendo. Meparece que usted y sus elegantesamigos carecen de las aptitudesletales necesarias para serasesinos. Vamos a dejarlo ahí, ¿deacuerdo? Nada de nombres, nadade agradecimientos niexplicaciones, solo adiós.
Le eché un poco más de agua aVon Gersdorff por la pechera, y aloír que se abría la puerta, apenastuve tiempo de coger una toalla delrodillo y empezar a secársela. Mevolví para ver a Wetzel plantado en
el cuarto de baño. La sonrisa en surostro de roedor era cualquier cosamenos cordial.
—¿Va todo bien? —preguntó.—Ya le he dicho que sí, ¿no?
—contesté en tono irritado—. Diossanto.
—Sí, eso me ha dicho, pero…—No he tirado de la cadena —
murmuró Von Gersdorff—. Lasvarillas siguen ahí.
—Cállese y déjeme hablar a mí—le advertí.
Von Gersdorff asintió.—¿Qué le ocurre, Wetzel? —
exclamé—. Maldita sea, ¿es que esincapaz de entender una putaindirecta? Le he dicho que ya meocupaba yo.
—Tengo la clara impresión deque algo no va del todo bien poraquí —insistió Wetzel.
—No sabía que fuera ustedfontanero. Pero adelante. Como ensu casa. Ya que está aquí, a ver siconsigue desatascar el retrete. —Tiré la toalla a un lado, miré dearriba abajo al coronel y asentí—.Ya está, señor. Un poco húmedo,tal vez, pero puede pasar.
—Lo siento —dijo Von
Gersdorff.—No tiene importancia. Puede
pasarle a cualquiera.Wetzel no era de los que se
tragan un insulto. Cogió un cepillopara la ropa y me lo lanzó. Loatrapé al vuelo.
—¿Por qué no le cepilla eluniforme, ya que está? —se mofóWetzel—. Una nueva carrera comoayuda de cámara o encargado delos servicios no estaría fuera delugar en estas circunstancias.
—Gracias. —Cepillé lashombreras del coronel unossegundos y dejé el cepillo.
Probablemente era una opción másprecavida, aunque mucho menosplacentera, que intentar metérselo aWetzel por el culo.
Wetzel olisqueó el aire.—Desde luego no huele a que
haya vomitado nadie ahí dentro —dijo—. Me pregunto por qué será.
Me reí.—¿He dicho algo gracioso,
capitán Gunther?—Hay que ver por qué motivos
intenta trincarte la Gestapo hoy endía. —Señalé con un gesto decabeza los seis cubículos a nuestro
lado—. ¿Por qué no comprueba siel coronel ha tirado de la cadena,ya que estamos, Wetzel?
Había un frasco de agua de limaen el estante detrás de los lavabos.Lo cogí, retiré el corcho y le echéun poco a las manos al coronel, quese frotó las mejillas con ella.
—Ya me encuentro bien,capitán Gunther —dijo—. Graciaspor su ayuda. Ha sido muy amable.No lo olvidaré. He pensado que ibaa desmayarme.
Wetzel miró detrás de la puertadel primer cubículo.
Volví a reír.
—¿Ha encontrado algo,Wetzel? ¿Un judío prófugo, tal vez?
—En la Gestapo tenemos unantiguo dicho, capitán —señalóWetzel—. Un sencillo registro essiempre mejor que una sospecha.
Entró en el segundo cubículo.—Es el último —murmuró Von
Gersdorff.Asentí.—Tal como lo dice usted,
Wetzel, suena afable, casi amistoso—comenté.
—La Gestapo no es pocoamistosa —replicó Wetzel—.Siempre y cuando uno no sea
enemigo del Estado.Salió del segundo cubículo y
entró en el tercero.—Bueno, no hay nadie así por
aquí —dije en tono despreocupado—. Por si no se había dado cuenta,el coronel estaba a punto demostrarle al Führer la exposición.No encargan algo así a cualquiera,creo yo.
—¿Y cómo es que son amigosustedes dos, capitán?
—Eso no es asunto suyo, peroacabo de regresar del cuartelgeneral del Grupo de Ejércitos del
Centro en Smolensk —respondí—.Es allí donde está destinado elcoronel. Vinimos en el mismo aviónde regreso a Berlín. ¿Verdad que sí,coronel?
—Sí —convino Von Gersdorff—. Todas las piezas que hoy seexhiben fueron recogidas por elGrupo de Ejércitos del Centro. Mealegra decir que me correspondía elenorme honor de enseñar laexposición al Führer esta mañana.Sin embargo, creo que he debido decontraer algún bacilo mientrasestaba allí. Espero no habérselocontagiado al Führer.
—Dios no lo quiera —dije.Wetzel entró en el cuarto
cubículo. Le vi mirar dentro delretrete. En el caso de que hiciera lomismo en el sexto y último cubículosin duda vería las dos varillas demercurio y seríamos arrestados, yentonces estaríamos perdidos.Corría el rumor por laAlexanderplatz de que Georg Elser—el autor del atentado frustrado deMúnich en agosto de 1939— habíasido torturado por HeinrichHimmler en persona tras su intentode asesinar al Führer; se decía queHimmler había estado a punto de
matarlo a patadas. Nadie sabía aciencia cierta qué había sido de éldesde entonces, pero los mismosrumores daban a entender quehabían dejado que se muriera dehambre en Sachsenhausen. Cuandose trataba de asesinos, los nazissiempre eran sumamente rencorososy vengativos.
—¿Cree que se ha ido por eso?—pregunté—. ¿Porque ha visto queusted estaba enfermo y no queríacontagiarse?
—Es posible. —Von Gersdorffcerró los ojos y asintió,
entendiendo al fin por dónde ibanlos tiros—. Creo que bien podríaser, sí.
—No se le puede echar en cara—comenté—. Había una epidemiade tifus en Smolensk cuando nosmarchamos. En Vitebsk, ¿verdad?Donde murieron todos esosjudíos…
—Eso le dije al Führer —aseguró Von Gersdorff—, cuandofue a nuestro cuartel general enSmolensk el fin de semana pasado.
—¿Tifus? —Wetzel frunció elentrecejo.
—No creo que haya contraído
el tifus —dijo Von Gersdorff—. Almenos eso espero. —Se llevó lasmanos al estómago—. Aun así,vuelvo a sentirme bastante mal. Sime perdonan, caballeros, me temoque voy a vomitar otra vez.
El coronel se apartó de mí y secuadró delante del capitán de laGestapo, que retrocedió cuando,por un breve instante, VonGersdorff le posó una mano en elhombro antes de abalanzarse haciael último cubículo. Abrió la puertay la cerró apresuradamente a suespalda. Hubo una breve pausa yluego le oímos sufrir fuertes
arcadas. No me quedó más remedioque reconocérselo al coronel: eraun actor estupendo. A esas alturashasta yo había quedado casiconvencido de que estabavomitando.
Wetzel y yo nos sostuvimos lamirada con aversión evidente.
—Esto no tiene nada depersonal. El que usted no me caigabien, capitán Gunther, no tiene nadaque ver con lo que estoy haciendoaquí.
—Asegúrese de tirar por elretrete la metralleta, coronel —le
grité a través de la puerta—. Y yaque está, las bombas que lleva enlos bolsillos.
—Me limito a hacer mi trabajo,capitán —aseguró Wetzel—. Nadamás. Solo quiero asegurarme deque todo está en orden.
—Claro que sí —dije en tonoamable—. Pero, por si no se hadado cuenta, la corriente ya se hallevado el gato río abajo. No dudoque el Führer quedaría sumamenteimpresionado con sus esfuerzos porgarantizar su seguridad, capitánWetzel, pero se ha marchado, deregreso a la cancillería del Reich, a
almorzar a cuerpo de rey, no mecabe duda.
Von Gersdorff sufrió otraarcada.
Me acerqué al lavabo y empecéa lavarme las manos con energía.
—Por cierto —dije—, ¿el tifusse contagia por el aire o hay quecomer algo que esté contaminado?
Por un momento el capitánWetzel vaciló. Luego se lavó lasmanos a toda prisa. Le pasé latoalla. Wetzel empezó a secarse lasmanos, recordó que había usado esamisma toalla para, supuestamente,secarle el vómito de la guerrera al
coronel, y la dejó caer de pronto alsuelo. Luego dio media vuelta y semarchó.
Expulsé el aliento contenido,me apoyé en la pared y encendí uncigarrillo.
—Se ha ido —anuncié—. Yapuede salir. —Tomé una buenabocanada de humo y meneé lacabeza—. Me ha impresionado queconsiguiera imitar de esa maneralos vómitos. Sonaba de lo másconvincente. Creo que sería ustedun gran actor, coronel.
La puerta del cubículo se abrió
muy despacio para revelar a VonGersdorff, sumamente pálido.
—Me temo que no actuaba —reconoció—. Entre las bombas yese maldito capitán de la Gestapo,tengo los nervios hechos polvo.
—Es perfectamentecomprensible —dije—. Uno nointenta volarse por los aires todoslos días. Hay que tener agallas parahacer algo así.
—Uno no fracasa todos los díastampoco —contestó con amargura—. Diez minutos más y AdolfHitler estaría muerto.
Le di un pitillo y se lo encendí
con la colilla del mío.—¿Tiene familia?—Una hija.—Entonces, no sea tan duro con
usted mismo. Piense en ella. Esposible que aún tengamos a Hitler,pero ella lo tiene a usted, y eso eslo que importa ahora mismo.
—Gracias. —Por un momentoasomaron lágrimas a los ojos deVon Gersdorff; luego asintió y selas enjugó rápidamente con el dorsode la mano—. Me preguntó por quése habrá ido tan de repente.
—Si me lo pregunta a mí, esehombre no es un ser humano en
absoluto. O eso o ha olido lacolonia que llevaba antes de que leechara agua de lima en las manos.Era horrible.
Von Gersdorff sonrió.—¿Sabe? —dije—. Creo que
nos vendrá bien esa copa despuésde todo. Ha mencionado un club,¿verdad? ¿A la vuelta de laesquina?
—Creía que prefería usted tenerbien lejos a necios como yo.
—Eso era antes de que eseidiota del capitán abriera la boca yle dijera cómo me llamo —repuse
—. ¿Y qué mejor compañía para unnecio que otro necio?
—¿Eso somos? ¿Necios?—Desde luego. Pero al menos
sabemos que lo somos. Y hoy endía en Alemania eso pasa porsabiduría.
Fuimos al Club Alemán —antes elHerrenclub— en el número 2 de laJäger Strasse, que era un viveroneobarroco de arenisca rojiza paracualquiera que tuviera un «Von» enel apellido, y esa clase de lugar enla que uno se siente
inadecuadamente vestido sin unafranja roja en la pernera delpantalón y una Cruz de Caballero alcuello. Había estado allí en unaocasión, pero solo porque confundíel establecimiento con el palaciodorado de Nerón y ellos metomaron por un mensajero. Como esnatural, las mujeres teníanprohibido el acceso. Bastante duropara los miembros era ver mibrazalete de hechicero en laguerrera allí dentro; si hubieranvisto a una mujer en ese sitioalguien habría ido a por un atizadoral rojo vivo.
Von Gersdorff pidió una botellade Prince Bismark. No deberíanhaberla tenido, pero naturalmente latenían porque era el Club Alemán ylos setenta y siete príncipes ytreinta y ocho condes alemanes secontaban entre los socios quepodrían haberse preguntado adóndeestábamos yendo a parar si no sepodía conseguir una botella decentede aguardiente. Me atrevería adecir que August Nöthling no era elúnico tendero de Berlín que sabíacómo eludir las estrictas medidasde racionamiento vigentes.Bebimos el licor solo, frío y aprisa,
con brindis patrióticos en vozqueda, porque si alguien estuvieraescuchando nuestra conversaciónpodría haberlos consideradodesleales. Fue una suerte queestuviéramos en la bolera, queestaba vacía.
Un rato después estábamos losdos un poco borrachos y tiramosunos cuantos bolos, momento queaproveché para informar a VonGersdorff de un aspecto de la tramapara asesinar a Hitler que meparecía repelente.
—Desde que volví de Smolensk
hay algo que me reconcome —dije.—¿Oh? ¿Y de qué se trata?—No tengo inconveniente en
que intenten hacer saltar por losaires a Hitler —aseguré—. Pero síen que rebanaran el gaznate a dosoperadores en Smolensk porqueoyeron casualmente algo que nodeberían haber oído.
Von Gersdorff dejó de jugar alos bolos y negó con la cabeza.
—Me temo que no sé de qué meestá hablando —dijo—. ¿Cuándofue eso?
—El domingo 14 de marzo, demadrugada —contesté—. El día
después de la visita del Führer aSmolensk. Hallaron asesinados a laorilla del río Dniéper a dosoperadores del 537.º, cerca de unburdel llamado hotel Glinka. Yo meencargué de la investigación.Extraoficialmente, al menos.
—De veras, no sé nada alrespecto —insistió—. Le aseguro,capitán Gunther, que en el cuartelgeneral del Grupo de Ejércitos nohay nadie capaz de cometersemejante crimen. Ni de ordenarque se cometiera, desde luego.
—¿Está seguro?—Claro que estoy seguro.
Estamos hablando de oficiales ycaballeros. —Encendió uncigarrillo y negó con la cabeza—.Mire, a mí eso me suena mucho mása partisanos. ¿Por qué está tanseguro de que no fue algún puñeteroPopov quien los asesinó?
Le expliqué mis razones.—Les habían cortado el cuello
con una bayoneta alemana. Y elasesino escapó a lomos de unamoto BMW hacia el oeste, endirección al cuartel general delGrupo de Ejércitos. Tambiénsospecho que las dos víctimas
conocían a su asesino.—Dios, qué horror. Pero si
ocurrió cerca de un burdel, comousted dice, tal vez no fue más queuna pelea entre soldados por unaprostituta.
Me encogí de hombros.—La Gestapo ahorcó a unos
inocentes por el crimen, claro,como represalia. Así que se harestablecido cierta idea de orden.Sea como sea, he pensado quepodía pedirle su opinión. —Neguécon la cabeza—. Igual fue unadiscusión por una prostituta,después de todo.
En realidad no lo creía.Tampoco es que importara grancosa lo que creyese sobre losasesinatos ahora que había vuelto aBerlín. Averiguar quién asesinó alos dos operadores del ejército eratarea del teniente Voss enSmolensk, y pensé —y así se lodije a Von Gersdorff— que si novolvía a ver ese lugar hasta el año2043 sería un siglo antes de lo queme hubiera gustado.
12
Lunes, 22 de marzo de 1943
Era su pierna derecha. El ministroentró cojeando en su despacho delLeopold Palast a toda prisa, y si laalfombra no hubiera sido tangruesa, la distancia entre la puerta,enorme, y su mesa no hubiese sidotan grande, quizá no habríamosreparado en el lustroso zapatoespecial y el aparato ortopédico demetal más lustroso aún. Bueno,
apenas. Lo estábamos esperando,claro: se contaban tantos chistessobre la pata hendida de Joey queera más célebre incluso que élmismo —casi una atracciónturística de Berlín—, y el juez y yoprestamos atención a su piecontrahecho solo para poder decirque lo habíamos visto, de la mismamanera que a uno le gustaba poderjactarse de haber visto a la osaLotte en el foso de KöllnischerPark, o a Anita Berber en el clubHimmel und Hölle.
Cuando Goebbels entrórenqueando en la estancia, el juez y
yo nos pusimos en pie e hicimos elsaludo de costumbre, y él echó unamanita delicada por encima delhombro a imitación del Führer,como si espantara un mosquitoirritante o ahuyentase a algúnadulador, de los que había enabundancia en el Ministerio deInformación Pública y Propaganda.Supongo que era un sitio de esos:antes de que el ministerio seapropiase del edificio en 1933, elpalacio había sido la residencia delos Hohenzollern, la familia real dePrusia, que también había dadoempleo a unos cuantos aduladores.
Goebbels fue todo sonrisas ydisculpas por habernos hechoesperar. Era un cambio agradablerespecto al odio que por lo generaloíamos brotar de su boca angosta.
—Caballeros, caballeros,tengan la bondad de disculparme —dijo con una voz grave y resonanteque se contradecía con su estaturade enano—. He estado al teléfonoquejándome al Alto Mando de lasituación en Járkov. El mariscal decampo Von Bock había aseguradoque todos los suministros alemanesserían destruidos antes que
dejárselos al enemigo; pero cuandoel mariscal de campo Von Mansteinvolvió a tomar la ciudad descubriógrandes cantidades de suministrosaún por destruir. ¿No es increíble?Como es natural Von Bock culpa aPaulus, y ahora que Paulus estáoportunamente en manos de losbolcheviques, ¿quién le va acontradecir? Sé que algunas deestas personas son amistades suyas,pero, de veras, no doy crédito.Bastante difícil es ganar una guerrasin necesidad de que te mientan losde tu propio bando. Hay que haceruna buena criba en la Wehrmacht.
¿Sabían que los generales exigenraciones para trece millones desoldados cuando solo hay nuevemillones de alemanes en las fuerzasarmadas? El Führer debería tomarmedidas severas contra alguien, selo aseguro.
Goebbels se sentó a su mesa ycasi desapareció de nuestra vistahasta que se inclinó hacia delanteen el sillón. Tuve la tentación de ira buscarle un cojín, pero pese a susonrisa prolongada, había buenasrazones para dudar de que tuvierasentido del humor. Por una parte,era bajo, y aún no he conocido a
ningún hombre bajo que sea capazde reírse de sí mismo con la solturade uno más alto; y esa verdad es tancierta como cualquier cosa que sepueda hallar en las obras de Kant oHegel. Por otra, era doctor enFilosofía, y nadie en Alemania sellama a sí mismo «doctor» a menosque quiera impresionar a los demáscon su impecable seriedad.
—¿Qué tal está, señor juez?—Bien, señor, gracias.—¿Y su familia?—Estamos todos bien, señor
ministro, gracias por su interés.
El doctor entrelazó las manos ygolpeteó con entusiasmo elcartapacio, como si trocearahierbas con un picador demedialuna. No llevaba alianza,aunque todo el mundo sabía queestaba casado. Igual suponía queninguna de las aspirantes a estrellasde cine de los estudios UFA deBabelsberg que, según decían, tantole gustaba cepillarse, recordaríahaber visto las fotos que todas lasrevistas alemanas publicaroncuando el ministro se casó conMagda Quandt.
—Es una auténtica pena que su
investigación sobre el hundimientodel buque hospital no dieraresultados —me dijo Goebbels—.Los británicos son expertos enerigirse en jueces morales. Algo asílos habría descalificado de unplumazo, permanentemente, no loduden. Pero esto es mejor incluso,me parece. Sí, he leído su informecon gran interés, capitán Gunther,con gran interés.
—Gracias, Herr doctor.—¿Nos conocíamos ya? Su
nombre me suena. Me refiero aantes de que llegase usted a la
Oficina de Crímenes de Guerra.—No, si nos hubieran
presentado sin duda lo recordaría,señor.
—Había un detective llamadoGunther en la Kripo. Bastantebueno, a decir de todos. Fue el quedetuvo a Gormann, elestrangulador.
—Sí, señor, era yo.—Ah, pues eso debe ser.Conocer al doctor Goebbels ya
me ponía nervioso: unos diez añosatrás me pidieron que dejara correrun caso como favor a Joey, pero nolo hice, y me preguntaba si no sería
eso lo que recordaba. Y nuestrabreve conversación no me ayudó aque dejara de sentirme como unhombre sentado sobre ascuas. Eljuez estaba igual de nervioso, o almenos tiraba una y otra vez delcorchete de su cuello de puntas ydoblaba el cuello antes deresponder a las preguntas delministro, como si a su garganta lehiciera falta un poco más de sitiopara tragarse lo que estaba a puntode aceptar, fuera lo que fuese.
—Bueno, ¿de veras cree queexiste esa posibilidad? —lepreguntó Goebbels—. ¿Que hay una
especie de fosa común oculta allíen medio?
—Hay muchas fosas secretas enesa parte del mundo —dijo contiento—. El problema estriba entener la absoluta seguridad de quees la correcta. De que es, sin asomode duda, el escenario de un crimende guerra cometido por la NKVD.
Señaló con un gesto de cabezaun sobre de color salmón encima deun ejemplar del VölkischerBeobachter de ese día.
—Está todo ahí, en el informede Gunther, señor.
—Aun así, me gustaría oírlopor boca del capitán —dijoGoebbels sin inmutarse—. Segúnmi experiencia con los informesescritos, en general se averigua másde quien lo escribió que delinforme en sí. Eso dice el Führer.«Mis libros son los hombres», dice.Tiendo a estar de acuerdo con esaopinión.
Me removí ligeramente bajo lamirada penetrante del ministro.
—Sí —dije—, creo que es unaposibilidad. Una posibilidadfundada. Los vecinos de la zonaafirman con rotundidad que no hay
una fosa en el bosque de Katyn. Sinembargo, estoy convencido de queeso es indicio de que la hay.Mienten, como es natural.
—¿Por qué iban a mentir? —Goebbels frunció el ceño, casicomo considerase la mentira algoinexplicable y desconcertante a másno poder.
—Es posible que la NKVD sehaya marchado de Smolensk, perola gente sigue teniéndoles miedo.Más miedo del que nos tienen anosotros, diría yo. Y hay motivosde peso. Durante veinte años la
NKVD, y por consiguiente laOGPU y la Checa, han estadoasesinando a rusos al por mayor. —Hice un gesto como restándoleimportancia—. Nosotros solollevamos dieciocho meseshaciéndolo.
A Goebbels le pareció muygracioso.
—Stalin desde luego tiene unavirtud —dijo—. Sabe cuál es lamejor manera de tratar al puebloruso. El asesinato en masa es unlenguaje primitivo donde los haya,pero es el mejor lenguaje parahablar con ellos.
—Bueno, pues eso por unaparte —continué—. Y por otra, quelo que llegaron a decirme secontradice abiertamente con lo queencontré en el bosque.
—Los huesos y el botón, sí,claro. —Goebbels se pellizcó ellabio inferior con ademánpensativo.
—No es gran cosa, loreconozco, pero he verificado quepertenece al abrigo de un oficialpolaco.
—¿No es posible que el abrigole fuera arrebatado a un oficialpolaco por un soldado del Ejército
Rojo, que posteriormente fallecióen la batalla de Smolensk? —indagó Goebbels.
—Buena pregunta. Lo que diceusted es sin duda una posibilidad.Pero en sentido contrario están losnumerosos informes que tiene laAbwehr sobre oficiales polacosvistos en un tren detenido en unapartadero local. Parecen confirmaral menos que en algún momento de1940 hubo sin lugar a dudaspolacos en las inmediaciones deSmolensk.
—Muchos de los cuales
pudieron haber sido asesinados porla NKVD, si no lo fueron todosellos —dijo Goebbels.
—Pero no sabremos a cienciacierta si hay más de un cadáverhasta que se deshiele la tierra ypodamos llevar a cabo unaexhumación como es debido.
—¿Cuándo es probable queocurra eso?
—Dentro de un par de semanascomo mínimo —dije.
Goebbels hizo una mueca deimpaciencia.
—¿No hay manera deacelerarlo? Encendiendo hogueras
en el suelo, por ejemplo. Seguroque se puede hacer algo.
—Nos arriesgaríamos a destruirpruebas importantes —señalóGoldsche.
—Me temo que por el momentoestamos a merced del invierno ruso—dije.
Goebbels se cogió el alargadomentón con la mano y frunció elentrecejo.
—Sí, sí, claro.Vestía un terno gris con solapas
anchas, camisa blanca y corbata arayas. La corbata no estabaanudada; llevaba únicamente una
insignia del partido a modo dealfiler —al estilo de un cuello deenfermera—, lo que daba un toquerecargado y curiosamente femeninoa su apariencia.
—Caballeros, entiendo lo quedicen. No obstante, a riesgo de caeren la obviedad, permítanmerecalcar el enorme valorpropagandístico que reviste paranosotros esta investigación. Tras eldesastre de Stalingrado, y laprobabilidad de que se repita enTúnez, nos hace falta un golpe así.Los judíos del mundo entero están
haciendo todo lo posible por daruna apariencia inocente albolchevismo y presentarlo como unpeligro para la paz mundialsecundario en comparación con elnacionalsocialismo. Respaldan lamentira de que las atrocidadestípicas de la bestia rusasencillamente no tuvieron lugar. Dehecho, en los círculos judíos deLondres y Washington ahora seciñen al eslogan de que la UniónSoviética está destinada a liderarEuropa. No podemos dejarlo pasarsin más. Tenemos el deber deponerle fin. Alemania es lo único
que se interpone entre esosmonstruos y el resto de Europa, y eshora de que Roosevelt y Churchillse enteren.
Debió de darse cuenta de queno estaba pronunciando un discursoen el Sportspalast, porque seinterrumpió de repente.
Transcurrieron unos segundosantes de que hablara el juezGoldsche.
—Sí, señor. Está usted en locierto, claro.
—En el preciso instante en quese deshiele la tierra, quiero quecomiencen las excavaciones —
ordenó Goebbels—. No podemospermitirnos la más mínima demoraen este asunto.
—Sí, señor —convino el juez.—Pero puesto que disponemos
de algo de tiempo hasta entonces…—continuó Goebbels—. ¿Dossemanas, dice usted, capitánGunther?
Asentí.—¿Puedo hacerle una pregunta,
Herr ministro del Reich? —dijo eljuez—. Habla usted de «nosotros».¿Se refiere a Alemania en conjuntoo a este ministerio en particular?
—¿Por qué lo pregunta, juezGoldsche?
—Porque el protocolo estándares que la Oficina de Crímenes deGuerra prepare los informes deinvestigación y el Ministerio deAsuntos Exteriores los publique enforma de libro blanco. Al ministrodel Reich Von Ribbentrop no lehará ninguna gracia que se deje delado el protocolo habitual.
—Von Ribbentrop —replicóGoebbels con un bufido—. Por sino se había dado cuenta, juezGoldsche, ahora mismo la políticaexterior de este país consiste en
librar una guerra total contra susenemigos. No hay otra políticaexterior. Nos servimos de VonRibbentrop para que hable con lositalianos y los japoneses, y pocomás. —Goebbels celebró su propiochiste con una sonrisa torcida—.No, pueden dejarme el Ministeriode Asuntos Exteriores a mí,caballeros. Que publiquen esaestupidez de libro blanco, si leshace felices. Pero ahora estainvestigación es un asunto depropaganda. Su primera lealtad eneste asunto es para mí. ¿Queda
claro?—Sí, Herr ministro del Reich
—respondió el juez, al parecerarrepentido de haber mencionado ellibro blanco.
—Y lo que es más importante,tal vez podamos conseguir que estademora juegue en nuestro favor.Supongamos por un momento que setrata en efecto de una fosa comúnde desafortunados oficialespolacos. Me gustaría saber suopinión acerca del mejor modo demanejar el asunto cuando por finpodamos acometerlo.
El juez se mostró perplejo.
—De la manera habitual, Herrdoctor. Deberíamos conducirnoscon cautela y paciencia. Debemosdejar que nos señalen el camino laspruebas, como siempre. Unainvestigación judicial forense no esun asunto que se pueda precipitar,señor. Hace falta prestar unaatención esmerada al detalle.
Goebbels no pareció quedarsatisfecho con la respuesta.
—No, con todo respeto, eso nome sirve. Estamos hablando delcrimen del siglo, no de una tumbaen el valle de los Reyes.
Abrió con un golpe de muñeca
una tabaquera encima de su mesa ynos invitó a que cogiéramos tabaco.Goldsche rehusó para abundar en suargumentación, pero yo cogí unpitillo: la caja era de esmalteblanco con una elegante águila en latapa y los cigarrillos eran Trummer,una marca que no veía —perosobre todo no fumaba— desdeantes de la guerra. Estuve tentadode coger dos y guardarme unodetrás de la oreja para más tarde.
—Si queremos que las pruebassustenten la investigación, debemosconducirnos con cautela, señor —
dijo el juez—. Nunca he visto queuna investigación mejore si se llevaa cabo con premura. Se corre elriesgo de errar en la interpretación.Cuando nos precipitamos,quedamos expuestos a la crítica dela propaganda enemiga. Tal vezaleguen que falseamos algo.
Pero Goebbels apenas siescuchaba.
—Esto está más allá de losprotocolos habituales —dijomientras intentaba sofocar unbostezo—. Creía haberlo dejadoclaro ya. Mire, el mismísimoFührer se ha interesado por este
caso. Nuestras fuentes deinteligencia en Londres nosinforman de que las relacionesentre los soviéticos y el gobiernopolaco en el exilio son ya muytensas. A mi juicio, esto truncaríaesas relaciones por completo. No,mi querido juez, no podemospermitir que nos marquen el caminolas pruebas, como usted dice. Esuna respuesta demasiado pasivaante una oportunidad como esta.Perdóneme que lo diga, pero suenfoque, aunque es de lo másapropiado como dice usted,adolece de falta de imaginación.
Por una vez no pude por menosde estar de acuerdo con el ministro,aunque me cuidé mucho demanifestarlo. Goldsche era mi jefe,después de todo, y no tenía ningúndeseo de dejarlo en mal lugarmostrándome en desacuerdo con éldelante del doctor Goebbels. Perotal vez Goebbels percibió algo así,porque cuando ya creíamos que lareunión había concluido y elministro nos acompañaba a lapuerta, me pidió que aguardase unmomento.
—Quiero hablar de una cosa
con usted, capitán. Si nos perdona,Johannes, es un asunto privado.
—Sí, claro, Herr ministro delReich —respondió Goldsche y, conaire un tanto desconcertado, dejóque uno de los lacayos más jóvenesdel ministro lo acompañara hacia lasalida.
Goebbels cerró la puerta y mellevó amablemente hacia una zonacon un sofá amarillo y unos sillonesbajo una ventana, tan alta como loszancos de un recolector de lúpulo,en lo que pretendía ser un rincónacogedor de su despacho. Fuera seveía la Wilhelmplatz y la estación
de metro, que era donde me hubieragustado encontrarme: en cualquierparte menos donde en ese momentoestaba tomando asiento paramantener una conversación íntimacon un hombre a quien creíadetestar. Pero si me sentíaincómodo era sobre todo porque meestaba dando cuenta de que —almenos en persona— Goebbels eraamable e inteligente, inclusoencantador. Era difícil vincular alhombre con quien hablaba con elmalvado demagogo que oía por laradio vociferando en elSportspalast a favor de la «guerra
total».—¿De verdad quiere hablar
conmigo de algún asunto privado?—pregunté—. ¿O solo queríadeshacerse del juez?
Pero el ministro de InformaciónPública y Propaganda no era de losque dejaban que alguien como yo lemetiera prisa.
—Cuando mi ministerio setrasladó a este precioso edificio, en1933, hice que vinieran unosobreros de las SA durante la nochepara que retiraran todo el estucadoy el revestimiento de las paredes.
Bueno, ¿para qué sirven esosbestias si no es para destrozarcosas? Créame, este lugar estabapintado de color gelatina y pedía agritos un poco de modernización.Después de la Gran Guerra, eledificio había sido ocupado poralgunos de esos vejestoriosprusianos del Ministerio deAsuntos Exteriores, y cuandoaparecieron al día siguiente parallevarse sus documentos…, y no seimagina la de polvo que tenían susarchivos…, quedaron horrorizadospor lo que había hecho con suprecioso edificio. Lo cierto es que
fue bastante gracioso. Se pasearonpor aquí con la boca abierta,boqueando como peces en la red deun pescador de arrastre, y medirigieron sonoras protestas con suafectado acento alto alemán sobrelo que había ocurrido aquí. Unollegó al extremo de decir: «Herrministro del Reich, ¿sabe quepodría ir a parar a la cárcel poresto?». ¿Se lo imagina? Algunos deesos viejos prusianos tendrían queestar en un museo.
»Y los jueces de la Oficina deCrímenes de Guerra no son muchomás que reliquias, capitán. Sus
actitudes, sus métodos de trabajo,sus acentos, son realmenteantediluvianos. Incluso su manerade vestir. Cualquiera diría queestamos en 1903 y no en 1943.¿Cómo puede sentirse alguiencómodo con un cuello rígido? Escriminal pedirle a alguien que sevista así solo porque es abogado.Me temo que cada vez que miro aljuez Goldsche veo al antiguoprimer ministro británico, ese viejonecio de Neville Chamberlain, consu paraguas ridículo.
—Un paraguas solo es ridículo
si no llueve, Herr ministro delReich. Pero en realidad el juez noes el necio que aparenta. Si pareceridículo y lento, es porque la ley esasí. Aun así, creo que me hago unaidea de lo que quiere decir.
—Claro que se la hace. Ustedera un detective de los mejores.Eso significa que sabe lo que es laley en la vida real, no en un montónde textos jurídicos polvorientos.Podría haberme pasado una horaentera hablando con el juezGoldsche y me habría soltado esasmismas tonterías sobre «prácticasestándar» y «procedimientos
apropiados». —Goebbels seencogió de hombros—. Por eso hehecho que se fuera. Busco unenfoque distinto. Lo que no quieroes tanto estucado prusiano, enlucidopolvoriento y protocolo estirado detres al cuarto. ¿Me entiende?
—Sí. Lo entiendo.—Bien, puede hablar con toda
libertad ahora que se ha ido. Hepercibido que no estaba de acuerdocon lo que él decía pero su lealtadle impedía decirlo. Una actitudencomiable. No obstante, adiferencia del juez, usted ha estadoen el lugar de los hechos. Conoce
Smolensk. Y ha sido policía, y esotiene importancia. Significa que, almargen de cuál fuera su posturapolítica, sus métodos eran los másmodernos de toda Europa. La Kriposiempre ha tenido esa reputación,¿no es cierto?
—Sí. La tuvo, durante untiempo.
—Oiga, capitán Gunther, todolo que diga aquí será confidencial.Pero quiero saber su opinión acercadel mejor modo de conducir estainvestigación, no la de él.
—¿Se refiere a si encontramos
más cadáveres en el bosque deKatyn cuando se deshiele elterreno?
Goebbels asintió.—Exacto.—No hay garantía de que así
sea. Y hay algo más. Las SSanduvieron ocupadas en esa zona.Los Ivanes que cavan en busca dealimento por allí temen sacar algomás que patatas de la tierra. Adecir verdad, probablemente esmucho más fácil encontrar uncampo en el que no haya una fosacomún.
—Sí, lo sé y estoy de acuerdo:
tendremos que andarnos concuidado. Pero el botón… Está elbotón que encontró.
—Sí, está el botón.No mencioné el informe de
inteligencia del capitán polaco, elque encontré en el interior de labota. Habría despejado cualquierclase de duda acerca de que habíaoficiales polacos enterrados en elbosque de Katyn, pero tenía muybuenas razones para nomencionárselo al ministro, la másimportante de las cuales era mipropia seguridad.
—Tómese su tiempo —dijo
Goebbels—. Tengo tiempo desobra esta mañana. ¿Quiere uncafé? Vamos a tomar café. —Levantó el auricular del teléfono enla mesita de centro—. Tráiganoscafé —ordenó, secamente. Colgó yvolvió a acomodarse en el sofá.
Me levanté y cogí otroTrummer, no porque quisiera fumarde nuevo sino porque necesitabatiempo para elaborar una respuesta.
—Gunther, sé que ya se haencargado de homicidios conrepercusiones a gran escala bajo lamirada de la prensa —me advirtió.
—No siempresatisfactoriamente, señor.
—Es verdad. Me parecerecordar que, allá por 1932,fastidió una rueda de prensa en elmuseo de la policía convocada parahablar del libidinoso asesinato deuna joven. Según creo, tuvo unpequeño desencuentro con unperiodista llamado Fritz Allgeier,de Der Angriff.
Der Angriff era el periódicoque había puesto en marcha JosephGoebbels durante los últimos díasde la República de Weimar. Y yotenía buenas razones para recordar
el incidente ahora. Durante eltranscurso de la investigación —que resultó infructuosa, ya que nose llegó a atrapar al asesino— untal Rudolf Diels, que luego llegaríaa estar a cargo de la Gestapo, mepidió que llevara el caso a uncallejón sin salida. Anita Schwarzera minusválida, y Diels queríadesviar la atención pública delcaso a fin de no herir lossentimientos de Goebbels, quesufría una discapacidad similar. Menegué, cosa que no benefició micarrera en la Kripo, aunque a la
sazón ya estaba más o menosacabada. Poco después abandonédefinitivamente la Kripo, ypermanecí al margen de la policíahasta que, unos cinco años después,Heydrich me obligó a regresar.
—Tiene una memoria excelente,señor. —Noté que se me hacía unnudo en el pecho, aunque no teníanada que ver con el cigarrillo queestaba fumando—. No recuerdo loque dijo su periódico sobre aquellarueda de prensa, pero elBeobachter me describió como «unsecuaz de la izquierda liberal».¿Seguro que quiere que le diga lo
que pienso acerca de estainvestigación?
—Eso también lo recuerdo. —Goebbels hizo una mueca—. Erausted un secuaz, aunque no porculpa suya. Pero mire, todo eso yaes cosa del pasado.
—Me alegra que lo crea así.—Ahora luchamos por nuestra
supervivencia.—No le voy a llevar la
contraria.—Pues bien, haga el favor de
decirme qué cree que deberíahacer.
—De acuerdo. —Respiré
hondo y le dije lo que pensaba—.Mire, señor, a la hora de conduciruna investigación se puede hacercomo un poli, como un abogado ytambién como un abogado prusiano.A mí me parece que lo que a ustedle interesa es la primera, porque esla más rápida. En cuanto uno pone aabogados a cargo de algo, todo vamás lento; es como lubricar un relojcon melaza. Y si le digo que lo másconveniente es que se encargue delasunto un poli no es porque quierael puesto. A decir verdad, noquiero volver a ver ese sitio en mi
vida. No. Es porque aquí hay unfactor adicional.
—¿De qué se trata?—Tal como yo lo veo, y espero
que disculpe mi sinceridadtemeraria, me parece que ustedquiere que la investigación se llevea cabo con urgencia, en los trespróximos meses, antes de que lossoviéticos rebasen nuestrasposiciones.
—¿No cree usted en nuestravictoria definitiva, capitán?
—Todo el mundo en el frenteruso sabe que el asunto se reduce alos cálculos de Stalin. Cuando
reconquistamos Járkov, los rojosperdieron setenta mil hombres ynosotros casi cinco mil. Ladiferencia estriba en que mientraslos Ivanes se pueden permitirperder setenta mil hombres,nosotros difícilmente podemosasumir la pérdida de cinco mil.Después de Stalingrado, haymuchas probabilidades de que losrusos lancen un contraataque esteverano, contra Járkov y contraSmolensk. —Me encogí dehombros—. De modo que lainvestigación debe llevarse a cabocon rapidez, para que concluya
antes de finales de verano. Tal vezantes.
Goebbels asintió.—Supongamos por un momento
que estoy de acuerdo con usted —sugirió—. Y no digo que lo esté. ElFührer desde luego no lo está. Creeque una vez empiece a tambalearseel coloso que es la Unión Soviética,sufrirá un derrumbe histórico,después de lo cual no tendremosnada que temer de la invasiónangloamericana.
Asentí.—Estoy seguro de que el
Führer conoce la situación mejorque yo, Herr ministro del Reich.
—Pero continúe de todosmodos. ¿Qué más recomendaría?
Trajeron café, lo que me diooportunidad de ir a por otrocigarrillo de la elegante cajaencima de la mesa y preguntarme siera conveniente mencionar otraidea. El café bueno siempre meproduce ese efecto.
—Tal como yo lo veo, tenemosdos semanas antes de que podamoshacer nada, y me parece que vamosa necesitar dos semanas para poneresto en marcha. Lo que quiero decir
es que no será fácil.—Continué.—Le va a parecer una locura —
dije.Goebbels le quitó importancia
haciendo un gesto con los hombros.—Hable con franqueza, haga el
favor.Hice una mueca y luego tomé un
poco de café mientras lo rumiabaotro instante.
—Hablo mucho con mi madre,¿sabe? —confesó Goebbels—.Sobre todo por la tarde, cuandovuelvo del trabajo. Me parece queella siempre sabe lo que piensa el
pueblo mucho mejor que yo; mejorque muchos supuestos expertos quejuzgan las cosas desde la torre demarfil de la indagación científica.Lo que siempre saco en claro deella es lo siguiente: el que alcanzael éxito es aquel capaz de reducirlos problemas a sus componentesmás simples y tiene el coraje de susconvicciones, pese a los reparos delos intelectuales. Aquel que tiene lavalentía de hablar, tal vez, inclusocuando cree que lo que sugierepueda interpretarse como unalocura. Así que, haga el favor,
capitán, déjeme que sea yo quiendecida qué es una locura y qué nolo es.
Me encogí de hombros. Meparecía ridículo preocuparme porla imagen de Alemania en elextranjero. ¿Supondría algunadiferencia que nos culpasen de otrocrimen? Pero tenía que creer quecabía la posibilidad de que asífuera.
—El café es bueno —dije—. Yel tabaco también. El caso es quemuchos médicos dicen que fumar noes bueno para la salud. Por logeneral no hago caso a los médicos.
Después de pasar por las trincherastiendo a creer en cosas como eldestino y una bala con mi nombre.Pero ahora mismo me parece que loque nos hace falta es un montón demédicos. Sí, señor, tantosmatasanos como podamos reunir.En otras palabras, un montón depatólogos forenses, y de todaEuropa, además. Los suficientespara que esto parezca unainvestigación independiente, si esque tal cosa es posible en mitad deuna guerra. Una comisióninternacional, tal vez.
—¿Reunida en Smolensk,
quiere decir?—Sí. Exhumamos los cadáveres
a la vista del mundo entero paraque nadie pueda decir queAlemania fue responsable.
—Es una idea sumamenteaudaz, ¿sabe?
—Y deberíamos intentarasegurarnos de que losrepresentantes del gobierno y delPartido, pero sobre todo de las SSy el SD, estén tan pocoinvolucrados como sea posible enla investigación.
—Eso es interesante. ¿Cómo
propone hacerlo?—Podríamos poner toda la
investigación bajo la supervisiónde la Cruz Roja internacional.Mejor aún, bajo el control de laCruz Roja polaca, si nos lopermiten. Podríamos inclusoarreglarlo para que unos cuantosperiodistas acompañen a lacomisión a Smolensk. Deberíanestar repesentados los paísesneutrales, Suiza y Suecia. Y quizáunos prisioneros de guerra aliadosde alto rango, unos cuantosgenerales británicos yestadounidenses, si nos queda
alguno. Podríamos dejarlos enlibertad condicional y permitirlesacceder al escenario. —Me encogíde hombros—. Cuando era un polia cargo de la investigación de unhomicidio, tenía que dejar que laprensa tomara parte. Si no se lesdejaba participar, pensaban que seles estaba escondiendo algo. Y esoes especialmente cierto en estecaso.
Goebbels asentía.—Me gusta la idea —dijo—.
Me gusta mucho. Podemos tomarfotografías y filmarlo como si fuerauna noticia propiamente dicha. Y
podríamos dejar que los periodistasde países neutrales vayan a dondeles plazca, hablen con quienquieran. Todo al descubierto. Sí,eso es excelente.
—La Gestapo se pondrá hechauna fiera. Pero eso también nos vabien. La prensa y los expertos loverán y sacarán sus propiasconclusiones: que no hay secretosen Smolensk. Al menos que no haysecretos alemanes.
—Déjeme la Gestapo a mí —dijo Goebbels—. Ya me ocupo yode esos cabrones.
—Hay un argumento en contra,no obstante —señalé—. Y es unpuñetero argumento de sumaimportancia.
—¿Y de qué se trata?—Yo diría que a cualquiera en
Alemania emparentado con uno denuestros hombres hecho prisioneroen Stalingrado le resultaríaprofundamente preocupante que lerecuerden de qué son capaces losrusos. Me refiero a que no haymanera de saber si nuestrosmuchachos no han corrido ocorrerán la misma suerte que esosoficiales polacos.
—Es verdad —reconoció—. Yes una perspectiva terrible. Pero sihan muerto, han muerto, y nopodemos hacer nada al respecto.Por el contrario, si siguen con vidacreo que arrojar luz sobre estecrimen en particular podríaayudarles en ese sentido. Despuésde todo, seguro que los rusosniegan cualquier responsabilidadpor lo ocurrido a esos pobrespolacos, y difícilmente podrándefender su razonamiento si nologran demostrar ante el mundo quesus prisioneros de guerra alemanes
siguen vivos.Asentí. Joey tenía el don de ser
muy persuasivo. Pero aún no habíaacabado conmigo. De hecho,apenas había empezado.
—El caso es que tiene razón enlo que ha dicho, sobre losabogados. Nunca les he tenidomucho aprecio. La mayoría de lagente cree que yo soy abogado, pormi doctorado. Pero mi tesisdoctoral en la Universidad deHeidelberg versó sobre undramaturgo romántico llamadoWilhelm von Schütz. Fue elprimero que tradujo las memorias
de Casanova al alemán.Por un momento me pregunté si
sería esa la razón de que Joey fuesesemejante donjuán.
—Incluso escribí una novela,¿sabe? Yo era uno de esos hombresrenacentistas con gran amplitud demiras. Luego trabajé de periodista yllegué a sentir auténtico respeto porlos agentes de policía.
Pasé el comentario por alto.Durante la República de Weimar,mi antiguo jefe en la Kripo,Bernhard Weiss, había sido confrecuencia blanco de los periódicosnazis porque era judío, y en una
ocasión Weiss llegó incluso apresentar una demanda pordifamación contra Goebbels queacabó ganando. Pero cuando losnazis llegaron al poder, Weiss sevio obligado a huir para salvar lavida, primero a Checoslovaquia ymás tarde a Inglaterra.
—Y, por supuesto, dos de mispelículas preferidas tienen que vercon la policía de Berlín: M, elvampiro de Düsseldorf y Eltestamento del doctor Mabuse.Obras subversivas que nocontribuyen precisamente al bien
común, pero también brillantes.Tenía el vago recuerdo de que
los nazis habían prohibido Mabuse,pero no lo sabía con seguridad.Cuando el ministro de Propagandase muestra interesado en saber loque piensas, tu concentración sueleverse afectada.
—Bueno, estoy de acuerdo conusted al cien por cien —concluyó—. Lo que más necesita estainvestigación es la figura de unpolicía. Alguien que esté al mandopero que no lo esté de una maneraevidente, ya sabe a lo que merefiero. Podría ser incluso alguien
autorizado por este ministerio parahacerlo todo, desde proteger lazona…, después de todo, es posibleque haya por allí saboteadoresrusos empeñados en ocultar laverdad al mundo…, hasta garantizarla plena cooperación de esosmalditos flamencos del Grupo deEjércitos del Centro. Seguro que noles hace ni pizca de gracia, igualque a la Gestapo. Me refiero a VonKluge y Von Tresckow. Hágamecaso, he tenido que soportar esaclase de esnobismo toda la vida.
Sus palabras eranpreocupantemente parecidas a mi
propia opinión.Goebbels sacó una pitillera y
encendió con ademán rápido uncigarrillo, entusiasmándose con suspropios razonamientos. Tuve laterrible sensación de que me estabatomando las medidas para el puestoque empezaba a describir.
—Y naturalmente tendrá que seralguien que pueda asegurarse deque no se pierda el tiempo. Igualtambién tiene usted razón en eso. Enlo de los cálculos de Stalin. Ypiénselo, capitán Gunther. Pienseen la auténtica pesadilla
diplomática y logística deasegurarse de que todos esosextranjeros y periodistas puedanhacer su trabajo sin interferencias.Piense en la necesidad abrumadorade que haya un hombre entrebambalinas, comprobando que todovaya como la seda. Sí, le estoypidiendo que piense en ello, porfavor. Ha estado allí. Ya sabe elterreno que pisa. En resumidascuentas, lo que necesita estainvestigación es a un hombre quedirija el escenario y la situación.Sí, es evidente que lo que estainvestigación necesita es a usted,
capitán Gunther.Hice amago de discrepar, pero
Goebbels ya estaba desestimandomis objeciones con la mano.
—Sí, sí, ya sé que ha dicho queno quería regresar a Smolensk, y nose lo reprocho. Francamente, no seme ocurre nada peor que estar lejosde Berlín. Sobre todo si se trata deun poblacho como Smolensk. Peroapelo a usted, capitán. Su país lonecesita. Alemania le pide queayude a limpiar su buen nombre deese acto tan espantoso. Si, al igualque yo, quiere usted que la culpa deeste horrendo crimen recaiga sobre
los bárbaros bolcheviques que locometieron, entonces aceptará latarea.
—No sé qué decir, señor.Bueno, es halagador, claro, pero nosoy diplomático en absoluto.
—Sí, ya me había dado cuenta.—Hizo un gesto con los hombroscomo para disculparse—. Si mehace este favor verá que no soydesagradecido. No tardará encomprobar que le conviene tenermede su parte, capitán. Y tengo buenamemoria, como usted ya sabe. —Empezó a señalarme agitando el
dedo tal como le había visto haceren los noticiarios—. Tal vez no seahoy, tal vez no sea mañana, peronunca me olvido de mis amigos.
Esa moneda tenía su cara y sucruz, naturalmente, aunqueGoebbels era muy astuto parallamar mi atención sobre eseaspecto de inmediato, mientras aúnseguía intentando seducirme. Por logeneral prefería ocuparme yo de laseducción, pero cada vez estabamás claro que no iba a tener opciónde rehusar una petición de unhombre que solo tenía que volver adescolgar el teléfono y, en vez de
pedir café, dar instrucciones a unode sus lacayos para que la Gestapose personase en la Wilhelmplatzpara darme un paseo hasta la PrinzAlbrechtstrasse. Así que escuché yun rato después empecé a asentir enconformidad con sus palabras, ycuando me preguntó directamente siaceptaba el puesto o no, dije que loaceptaba.
Sonrió y asintió con gesto deagradecimiento.
—Bien, bien. Se lo agradezco.Mire, yo no he hecho ese viaje,pero sé que es un trayecto brutal,así que me encargaré de que lo
lleven en mi propio avión.¿Mañana, digamos? Puede pedir loque le haga falta.
—Sí, Herr ministro del Reich.—Hablaré con el propio Von
Kluge y me aseguraré de quecoopere totalmente con usted y leofrezca el mejor alojamientodisponible. Y, por supuesto,redactaré unas credencialesexplicando los poderes que leotorgo como mi plenipotenciario.
No me agradó mucho la idea derepresentar a Goebbels enSmolensk. Una cosa era ocuparse
de la investigación en el bosque deKatyn y de una comisióninternacional; pero no quería quelos soldados me mirasen y vieran lafigura recortada de un hombre conel pie contrahecho, un elegantesurtido de trajes y una labiaenvidiable.
—Estas cosas no suelenpermanecer en secreto muchotiempo —empecé a decir con tacto—. Especialmente una vez sobre elterreno. Para guardar lasapariencias lo mejor sería que lospoderes que me otorgue dejen bienclaro que actúo como miembro de
la Oficina de Crímenes de Guerra yno del Ministerio de Propaganda.No quedaría bien si uno de esosperiodistas o quizá alguien de laCruz Roja internacional se llevarala impresión de que intentamosorquestar la situación. Eso lodesacreditaría todo.
—Sí, sí, está usted en lo cierto,claro. Por esa misma razón seríamejor que vaya con un uniformedistinto. Un uniforme del ejército,tal vez. Es mejor que mantengamosa las SS y el SD tan lejos delescenario como sea posible.
—Eso sobre todo, señor.
Se levantó y me acompañóhasta la puerta del despacho.
—Mientras esté allí espero queme envíe informes por teletipo conregularidad. Y no se preocupe porel juez Goldsche, lo telefonearé deinmediato y le explicaré lasituación. Le diré simplemente quetodo esto ha sido idea mía, no suya.Cosa que, por supuesto, se creerá.—Me ofreció una sonrisa torcida—. Me enorgullezco de ser muypersuasivo cuando quiero.
Abrió la puerta y bajó lasmagníficas escaleras tan aprisa que
apenas reparé en su cojera, lo que,supongo, era su intención.
—Durante un tiempo despuésde pasar por la Kripo fue usteddetective privado, ¿no es así?
—Sí, lo fui.—Cuando regrese volveremos a
hablar. Acerca de otro servicio quetal vez pueda prestarme esteverano. Y que sin lugar a dudas leresultará sumamente ventajoso.
—Sí, señor. Gracias.Lucía el sol, y cuando salí del
ministerio a la Wilhelmplatz me diola impresión de que mi propiasombra tenía más sustancia y
carácter que yo, como si el cuerpoque ocluía la luz tras ella hubierasido reducido a la más endebleinsignificancia por algún duendemalvado. Y sin motivo alguno medetuve y escupí contra mi negrocontorno como si escupiera sobremi propio cuerpo. No me sentímejor en absoluto. En lugar de unamanera de flagelarme conacusaciones de cobardía ycooperación pusilánime con unhombre y un gobierno quedetestaba, no era nada más —ninada menos— que una expresióndel desagrado que ahora sentía por
mi propia persona. Claro, me dije,le había dicho que sí a Goebbelsporque quería arrimar el hombropara restituir la reputación deAlemania en el extranjero, perosabía que solo era verdad en parte.Sobre todo había accedido a lapetición del diabólico doctorporque le tenía miedo. Miedo. Esun problema que tengo a menudocon los nazis. Es un problema quetienen todos los alemanes con losnazis. Al menos los alemanes quesiguen vivos.
1
Viernes, 26 de marzo de 1943
El deshielo de primavera enSmolensk aún parecía bastantelejano. Una capa de nieve reciéncaída cubría los adoquinesquebrados y los sinuosos rieles deltranvía de la Gefängnisstrasse, unacalle de aspecto más bien típico enel sur de la ciudad, si bienúnicamente típico según el criteriode la Guerra de la Independencia en
España, claro: en Smolensk habíaveces que me encontraba mirandoalrededor en busca de Goya y sucuaderno de dibujo. En la torreta deun tanque quemado en la esquina dela Friedhofstrasse se veía elcadáver ennegrecido de un Iván,más macabro si cabe debido alcartel que sostenía en su manoesquelética, señalando la direccióndel tráfico hacia el norte. Uncaballo tiraba de un trineo cargadocon una cantidad imposible detroncos mientras su propietariomanco, embozado en harapos y conun pedazo de cuerda a guisa de
cinturón, caminaba despacio a sulado fumando una pipa quedesprendía un olor acre. Unababushka con varios pañuelos en lacabeza había montado un tenderetejunto a la puerta de la cárcel yvendía gatitos y cachorros, aunqueno como animales de compañía; ibacalzada con botas impermeableshechas de trozos de neumático. A sulado, un hombre con barba sosteníasobre los hombros una larga perchacon un cubo de leche en cadaextremo y entre las manos, unrecipiente de estaño. Le compré unataza y bebí la leche más rica que
probaba en mucho tiempo, fría ydeliciosa. El hombre era igualitoque Tolstói; hasta los perros deSmolensk se parecían a Tolstói.
¡LOS JUDÍOS SON NUESTROS
ETERNOS ENEMIGOS!, proclamaba elcartel en el tablón de anuncios juntoa la puerta principal de la cárcel.STALIN Y LOS JUDÍOS SON CRIMINALES
CORTADOS POR EL MISMO PATRÓN.Como para asegurarse de que se
entendiera el mensaje, había undibujo bien grande de una cabezade judío sobre el fondo de unaestrella de David. El judío lanzaba
un guiño taimado y, para recordar atodo el mundo que su raza no era defiar, el cartel enumeraba losnombres de treinta o cuarentajudíos condenados por delitosdiversos. No se mencionaba lasuerte que habían corrido, pero nohacía falta ser Hanussen, el vidente,para adivinar cuál había sido. EnSmolensk solo había un castigopara cualquier crimen si eras ruso.
La cárcel era un conjunto decinco edificios antiguos de tiemposde los zares, todos agrupados entorno a un patio central, aunque doseran poco menos que un montón de
ruinas. El alto muro de ladrillo delpatio tenía un enorme agujeroabierto por un obús que había sidocubierto con una pantalla dealambre de espino, y toda la zonaestaba bajo la vigilancia de unguardia en una torre con unaametralladora y un reflector.Cuando cruzaba el patio endirección al edificio principal de laprisión, oí los lloros de una mujer.Y por si todo eso no fuera bastantedesmoralizador, allí estaba elsencillo cadalso de madera queestaban levantando en el patio de lacárcel. No era lo bastante alto para
garantizar la clemencia de que elreo se rompiera el cuello, y aquelque fuera a ser ajusticiado seenfrentaba a morir porestrangulación, que es lo másdeprimente que hay.
Pese al agujero en el muro delpatio, había una estrecha seguridad:una vez que se trasponía lahorrenda entrada principal, habíaque sortear una puerta de torniquetey luego un par de puertas de acero,que, al cerrarse a tu espalda, teprovocaban la sensación de ser eldoctor Fausto. Me estremecí un
poco solo por encontrarme allí,sobre todo cuando un guardia alto ydelgado me llevó por un tramocircular de escaleras de hierrohacia las profundidades de laprisión y por un pasillo de baldosasde color beige que olíaintensamente a miseria, cosa que,como cualquiera puede atestiguar,es una sutil mezcla de esperanza,desesperación, manteca de cocinarancia y meados humanos.
El motivo de mi visita a lacárcel local era tomar declaracióna dos suboficiales alemanesacusados de violación y homicidio.
Eran los dos de una división degranaderos Panzer: la Tercera. Mereuní con los dos suboficiales, unodespués del otro, en una celda conuna mesa, dos sillas y una bombillasin pantalla. El suelo estabacubierto de gravilla o arena quecrujía bajo los zapatos como azúcarderramado.
El primer suboficial que metrajeron tenía la mandíbula deltamaño de Crimea y unas ojerasenormes, como si llevase una buenatemporada sin dormir. Eracomprensible, teniendo en cuenta sugrave situación. Se apreciaban
marcas rojas en su cuello y supecho, como si le hubieran apagadovarios cigarrillos en el cuerpo.
—¿Cabo Hermichen?—¿Quién es usted? —preguntó
—. ¿Y por qué sigo aquí?—Soy el capitán Gunther y me
envía la Oficina de Crímenes deGuerra de la Wehrmacht, lo quedebería darle una pista de a qué hevenido.
—¿Es una especie de poli?—Antes era poli. Detective, en
la Alexanderplatz.—No he cometido ningún
crimen de guerra —protestó.—Me temo que no es eso lo que
dice el sacerdote, motivo por el quefue arrestado.
—Sacerdote… —El caboadoptó un tono mordaz.
—El que dieron por muerto.—Rasputín, más bien. ¿Lo ha
visto? ¿A ese supuesto sacerdote?Es un diablo negro.
Le ofrecí un cigarrillo y cuandolo aceptó se lo encendí y leexpliqué que el mariscal de campoVon Kluge me había pedido quefuera a la cárcel y decidiera sihabía motivos para celebrar un
consejo de guerra.El cabo me dio las gracias por
el pitillo con un bufido y contemplóel ascua un momento como si lacomparase con su propia situación.
—Por cierto, esas marcas quetiene en el pecho y el cuello… —señalé—. Parecen quemaduras decigarrillo. ¿Cómo se las ha hecho?
—No son quemaduras decigarrillo —dijo—. Son picaduras.De chinches. Todo un puto ejércitode chiches. —Dio una caladanerviosa al pitillo y empezó arascarse con gesto elocuente.
—Bueno, ¿por qué no me cuenta
lo que ocurrió? Con sus propiaspalabras.
Negó con la cabeza.—Yo desde luego no he
cometido ningún crimen de guerra.—De acuerdo. Hablemos del
otro, de su camarada, el sargentoKuhr. Es un tipo de cuidado, ¿eh?Cruz de Hierro de primera clase,combatiente veterano…, esosignifica que era miembro delPartido Nazi antes de laselecciones al Reichstag de 1930,¿no?
—No tengo nada que decir
sobre Wilhelm Kuhr —repusoHermichen.
—Es una pena, porque esta esla única ocasión que tendrá de darsu versión de los hechos. Luegohablaré con él y espero que mecuente su versión de los hechos.Así que, si le echa toda la culpa austed, será su perdición. Tal comoyo lo veo, los dos parecenculpables hasta los tuétanos, peroen términos generales los tribunalesmilitares tienden a equilibrarjusticia y clemencia, aunque sea deuna manera totalmente arbitraria. Yyo diría que solo condenarán a uno
de los dos. La cuestión es a cuál.¿A usted o al sargento Kuhr?
—No entiendo de qué va todaesta mierda, la verdad. Aunquehubiera matado a esas dos Ivanas, yno digo que lo hiciera, ¿qué hostiaspasa?
—No eran Ivanas —dije—. Noeran más que un par de lavanderas.
—Bueno, sea lo que sea esoque se supone que hice, las SS hanhecho putadas mucho mayores:Sloboda, Polotsk, Bychitsa,Biskatovo. Yo pasé por esoslugares. Debieron de fusilar atrescientos judíos solo en esos
pueblos. Pero no veo que nadieacuse de homicidio a esoscabrones.
—Violación y homicidio —maticé, recordándole los cargos delos que se le acusaba. Me encogí dehombros—. Mire, me inclino aestar de acuerdo con usted. Por lasrazones que he mencionado, la ideade acusar a idiotas como usted decrímenes de guerra aquí me pareceabsurda. Sin embargo, un mariscalde campo tiene una opinión muydistinta al respecto. No es comousted o yo. Es un tipo chapado a la
antigua, un aristócrata, de esos quecreen que los soldados de laWehrmacht tienen que conducirseadecuadamente, y hay que darejemplo si alguien se aparta de esanorma. Sobre todo teniendo encuenta que los dos formaban partede la sección que montaba guardiaen su cuartel general en KrasnyBor. Mala suerte para usted, cabo.El mariscal de campo está decididoa que se les imponga un castigoejemplar a usted y al sargento Kuhr,a menos que pueda convencerle deque se ha cometido un error.
—¿Qué clase de castigo?
—Los juzgarán mañana y,después de ser declaradosculpables, los ahorcarán eldomingo. Aquí mismo, en el patio.Estaban levantando el cadalsocuando he entrado por la puerta dela cárcel. Esa clase de castigo, uncastigo ejemplar.
—No serán capaces —dijo.—Me temo que sí serán
capaces. Lo harán. Lo he visto enotras ocasiones. Los altos oficialesquieren mostrarse duros y todo eso.—Hice un gesto de indiferencia—.He venido a ayudarles, si puedo.
—Pero ¿qué pasa con el
decreto de Hitler? —preguntó elcabo.
—¿Qué pasa con él?—He oído hablar del decreto
bárbaro, promulgado por el Führer,según el cual aquí no se exigeatenerse a las mismas normas, ¿noes así? Debido a que los eslavosson unos putos bárbaros. —Hizo ungesto de desdén—. Bueno, esopuedo verlo cualquiera, ¿verdadque sí? Fíjese en ellos. La vidavale mucho menos aquí de lo quevale en casa. Eso puede verlocualquiera.
—Los Ivanes no son tan malos.No son más que gente que intentasobrevivir, buscarse la vida.
—No, apenas son sereshumanos. Lo de bárbaros les va queni pintado.
—Por cierto, no se llama«decreto bárbaro», pedazo dezopenco —me mofé—. Es elDecreto Barbarroja, en honor alemperador del Sacro ImperioRomano Germánico del mismonombre. Lideró la Tercera Cruzada,lo que probablemente fue el motivode que se bautizara en su honor laoperación militar que lanzamos
contra la Unión Soviética. Por unsentido de la historia inoportuno decojones. Lo que más le valdríasaber es que Von Kluge nocomunicó ese decreto a sussubordinados. Como muchos de losoficiales del Estado Mayor a laantigua usanza, el mariscal decampo prefirió no dar trámite aldecreto de Hitler; incluso hizo casoomiso del mismo, podría decirse. Ydesde luego no atañía a loshombres encargados de proteger elcuartel general del Grupo deEjércitos del Centro. Lo que hagan
las SS y el SD es cosa suya. Y debetener algo muy claro: si usted y suamigo el veterano pensabanjugársela puenteando al mariscaldel campo y apelando directamentea Berlín, ya pueden olvidarse deello. Sencillamente no va a ocurrir.Así que más le vale empezar alargar.
El cabo Hermichen bajó lacabeza y suspiró.
—Así que la situación es así degrave, ¿eh?
—Grave de solemnidad. Leaconsejo que haga una declaraciónlo antes posible con la esperanza de
salvar el cuello. La verdad es queno me preocupa si le cuelgan o no.No, lo que me interesa es sabercómo usted o su sargento mataron aesas mujeres.
—Yo no tuve nada que ver coneso. Fue el sargento Kuhr. Las matóa las dos. La violación, sí, a eso meapunté. Él violó a la madre y yoviolé a la hija. Pero yo erapartidario de dejarlas ir. Fue elsargento el que se empeñó enmatarlas. Intenté convencerle deque no lo hiciera, pero insistió enque era mejor matarlas.
—Fue en un sitio discreto al
oeste del Kremlin, ¿verdad?El cabo asintió.—En la Narwastrasse. Hay un
pequeño cementerio justo al nortede allí. Es allí donde…, dondeocurrió. Las seguimos desdenuestro cuartel en la KleineKasernestrasse, donde hacían lacolada, hasta una capillita. Laiglesia del Arcángel San Miguel,me parece que los Ivanes la llamanSvirskaya. Esperamos a quesalieran de la iglesia y las seguimoshacia el sur por la Regimenstrasse.Cuando entraron en el cementerio,
el sargento dijo que nos estabanincitando a que nos las folláramosallí mismo. Que querían que nos lasfolláramos. Bueno, no era así. Noera así para nada.
—¿Cómo las siguieron?—En una moto con sidecar. El
sargento conducía.—Así que llevaban el bidón
lleno de gasolina, en el sidecar.—Sí.—¿Por qué?—¿Qué quiere decir?—El testigo, el sacerdote
ortodoxo ruso de la iglesia deSvirskaya que los vio, que anotó la
matrícula de la moto, al quedispararon y dieron por muerto,dice que quemaron los cadáverescon esa gasolina y que tenían lagasolina a mano cuando estabanviolando a las lavanderas. Porcierto, ¿cómo es que no quemarontambién el cadáver del sacerdote?
—Íbamos a hacerlo. Pero nosquedamos sin gasolina y era muygrande para echarlo encima deellas.
—¿Quién disparó contra elcura?
—El sargento. No vaciló. Encuanto lo vio sacó la Luger y le
pegó un tiro. Fue media hora antesde que acabáramos con las doschicas, y durante ese rato no leoímos decir ni pío, lo que nos hizopensar que estaba muerto. Pero porlo visto no era más que una heridasuperficial y había perdido elconocimiento al caer y golpearse lanuca. ¿Cómo íbamos a saberlo?
—A ver, cabo, ¿le habríandisparado otra vez de haber sabidoque seguía vivo?
—¿Se refiere a mí, señor? Sí,estaba tan asustado que le habríadisparado.
—Ahora cuénteme cómomataron a las dos mujeres.
—Yo no lo hice, señor. Ya selo he dicho. Fue el sargento.
—Claro. Les cortó el cuello,¿no es así?
—Sí, señor. Con la bayoneta.—¿Por qué cree usted que lo
hizo? En vez de dispararles, talcomo dice que hizo con elsacerdote.
El cabo lo pensó un momento yluego tiró el cigarrillo al suelo,donde lo aplastó con el tacón de labota.
—El sargento Kuhr es un buen
soldado, señor. Y valiente. No hevisto a nadie más valiente. Pero esun hombre cruel, desde luego, y legusta usar el cuchillo. No era laprimera vez que le veía acuchillar aun hombre…, a alguien. Hicimosprisionero a un Iván cerca de Minsky el sargento lo asesinó a sangrefría con el cuchillo, aunque norecuerdo si utilizó la bayoneta o no.Le rebanó el cuello al Iván antes decortarle toda la maldita cabeza. Nohabía visto nunca nada parecido.
—Cuando lo vio, ¿le dio laimpresión de que ya lo había hecho
antes? Me refiero a cortarle elcuello a alguien.
—Sí, señor. Parecía saberexactamente lo que se hacía.Aquello fue malo, pero esta vez,con las dos mujeres, quiero decir,fue peor. Y no es la imagen lo queme persigue, señor. Es el sonido.No se puede explicar, cómo seguíanrespirando por el cuello. Fuehorrible. No podía creer que lashubiera matado así. A las dos, merefiero. No podía creerlo. Vomité.Así de horrible era. Seguíanrespirando por la garganta como unpar de cerdos sacrificados cuando
el sargento les echó la gasolinaencima.
—¿Les prendió fuego él? ¿O lohizo usted…? —Me interrumpí—.Fue su mechero el que encontró lapolicía militar cerca del escenariodel crimen. Con su nombregrabado, Erich.
—Había perdido los nervios.Encendí un cigarrillo paratranquilizarme un poco. El sargentome lo quitó y lo tiró sobre loscadáveres. Pero había echado tantagasolina que casi me quedo sincejas cuando saltaron las llamas.Me caí de culo al apartarme del
fuego. Fue entonces cuando debióde caérseme el mechero. Entre lashierbas. Lo busqué, pero paraentonces el sargento ya se habíamontado en la moto y la estabaponiendo en marcha. Pensé que ibaa largarse sin mí, así que lo dejé.
Asentí, encendí un pitillo y le diuna fuerte calada por el extremo,que no contenía suficiente tabaco.El humo me ayudó a ahuyentar lasensación de degradación que mehabía provocado escuchar aquellahistoria tan sórdida. Me habíacruzado con muchos cabrones
retorcidos y oído relatosrepugnantes en mis tiempos con laKripo —no por nada se conocía lajefatura de la Kripo como laMiseria Gris—, pero este crimenen concreto tenía un componentemás horrendo de lo que podríahaber imaginado. Tal vez fueraporque las dos rusas —Akulina yKlavdiya Eltsina— sobrevivieron ala batalla de Smolensk en la quemurió el esposo de Akulina, Artem,y se ganaban la vida haciéndoles lacolada a sus caballerososconquistadores alemanes, dos delos cuales las habían violado y
asesinado de la manera másmiserable e inhumana. Me habíatopado con esa sensación enmuchas ocasiones, aunque no conlos hechos característicos de estecaso, claro. Supongo que es lamaldición de verlo todo enretrospectiva, ver el destino quesiempre parecía aguardar a gentecomo las Eltsina, el modo en queparecían abocadas a encontrarsecon dos malnacidos comoHermichen y Kuhr, y luego a servioladas y asesinadas en uncementerio nevado en Smolensk.De pronto sentí deseos de
marcharme, de salir y vomitar, yluego respirar un poco de airefresco, pero hice de tripas corazóny me quedé con el cabo Hermichen,no porque creyera que podíaayudarle sino porque tenía máspreguntas. Preguntas sobre otro parde asesinatos que me habían estadoacosando desde mi regreso deBerlín.
—Me creo su historia. Es lobastante sucia como para serverdad. Como es natural, elsargento Kuhr tendrá con usted lamisma deferencia. Dirá que fue
idea suya, cabo. Pero es lo quetiene lucir tres galones y unainsignia heroica de primera clase.Por lo general se da por sentadoque no te dejas influir tanfácilmente.
—Le estoy diciendo la verdad.—Déjeme que le haga una
pregunta, cabo. Hace casi dossemanas, el 13 de mayo, dosoperadores del ejército del 537.ºRegimiento de Telecomunicacionesfueron asesinados cerca del hotelGlinka.
—Lo oí.—Encontraron sus cadáveres a
la orilla del río. Les habían cortadoel cuello de oreja a oreja, con unabayoneta alemana. Un testigoinformó sobre un posiblesospechoso que se fue delescenario en una moto BMW endirección oeste por la carretera deVitebsk, con lo que podría haberllegado fácilmente a Krasny Bor.
El cabo Hermichen ibaasintiendo.
—Ya ve por qué pregunto porello —dije—. La evidente similitudentre esos asesinatos y los de lasEltsina.
El cabo frunció el ceño.
—¿Las qué?—Las dos mujeres que fueron
violadas y asesinadas. ¿Se le haolvidado qué hago aquí? No mediga que no sabía cómo sellamaban.
Negó con la cabeza, y al ver lacara que ponía yo, dijo:
—¿Empeora las cosas que no losupiera? —El deje de sarcasmo enla voz del cabo resultó evidente ytal vez comprensible. Estaba en locierto: no debería haber empeoradonada y sin embargo, lo empeoraba.
—¿Ha ido alguna vez al
prostíbulo del hotel Glinka?—Todos los soldados que están
en Smolensk han pasado por elhotel Glinka —aseguró.
—¿Y el sábado 13 de marzo?¿Fue allí ese día?
—No.—Parece estar muy seguro.—El 13 de marzo fue el fin de
semana de la visita de Hitler —dijoHermichen—. ¿Cómo iba aolvidarlo? Se suspendieron todoslos permisos.
—Pero ¿después de que hubieratomado el vuelo de regreso?
Negó con la cabeza.
—Hacía falta un permisoespecial del oficial al mando, ¿no?Esos dos tipos del 537.º debían deser los pelotas de la clase. Lamayoría de los hombres sequedaron en el casino del cuartelese fin de semana. —Hizo un gestode indiferencia—. Es sencillocomprobar mi coartada, diría yo.Estuve jugando a cartas hasta lastantas.
—¿Y el sargento Kuhr?Hermichen se encogió de
hombros.—Él también.—Siendo sargento, ¿podría
haber salido sin permiso?—Es posible. Pero, mire,
aunque hubiera salido, no creo queel sargento fuera capaz de asesinara dos de los nuestros. No por unaputa. Ni por ningún otro motivo.Mire, odiaba a los judíos, bueno,todo el mundo odia a los judíos, yodiaba a los Ivanes, pero nada más.Habría hecho lo que fuera por otroalemán. Desde luego no le habríacortado el cuello a un Fritz. Esposible que Kuhr sea un cabrón,pero es un cabrón alemán. —Hermichen sonrió y meneó la
cabeza—. Oh, ya veo lo tentadorque sería empalmar un par deasesinatos aún por resolver con laresolución de estos, casi comoacuñar una nueva palabracompuesta en alemán. Bueno, puesno lo conseguirá. Hágame caso,capitán Gunther, va usted muydesencaminado.
—Es posible —dije.—De hecho, estoy seguro.—¿Y eso?—Mire, señor, estoy en una
situación difícil, eso ya lo veo.Agradezco que intente ayudarme.Quién sabe, tal vez pueda ayudarle
a cambio. Por ejemplo, es posibleque le pueda facilitar ciertainformación que le permita atrapara su asesino, al que de verdad matóa esos dos operadores del ejército.
—¿Qué clase de información?—Ah, no. No se lo puedo decir
mientras siga aquí. Si le dijeraahora lo que sé, ya no tendría nadaque ofrecer. —Se encogió dehombros—. El caso es que, por loque oí, no los mataron lospartisanos.
—¿Qué oyó?—La policía militar prefiere
tener bien cerrada la tapa del tarro
de encurtidos, para que no sederrame el vinagre. La Gestapocolgó a unos cuantos vecinos paraque los Ivanes pensaran quecreíamos que habían sido ellos. Noconviene dejar que los Ivanes seenteren de lo fácil que es matarnos.Algo por el estilo. Pero no fueronlos partisanos, ¿verdad?
—Así que yo le saco de aquí yusted me cuenta la verdad, algoimportante que asegura saber, ¿noes eso?
—Eso es.Sonreí.
—¿Y si resulta que me trae sincuidado la verdad? ¿Y si resultaque lo único que me importa escerrar los casos? A fin de cuentas,todo el mundo en el cuartel generalsale ganando si podemos ahorcar alos dos por esos asesinatos almismo tiempo que los ahorcamospor los más recientes: así el asuntoquedaría mucho más apañado. Porlo general no apruebo esa clase dechanchullos, pero es posible quehaga una excepción en su caso,cabo. Con coartada o sin ella,apuesto a que consigo que tengaefecto la acusación contra usted y
su sargento. De hecho, estoy seguro.—¿Ah, sí? Tengo una coartada
de plata de ley, señor. Esa nocheme vieron muchos otros hombresporque estuve apostando hasta lasdos de la madrugada. Todo elmundo sabe que se me dan bien lasapuestas. Gané tres manos de lasgrandes seguidas. Casi sesentamarcos. Los que perdieron seguroque no olvidan esa noche. Así que,buena suerte cuando intentedemostrar que estaba en otra parte.
—No soy yo el que necesitabuena suerte. Igual no he
mencionado el cadalso que estánlevantando en el patio para despuésde su juicio justo, y la soga quelleva su nombre.
—No pienso en otra cosa desdeque ha llegado usted aquí.
—¿Y si le saco de aquí y luegome llevo una decepción? Por logeneral no me hacen mucha gracialas decepciones. Es posible que mecueste superarla. No, lo más quepuedo hacer por usted es defendersu caso ante el mariscal de campo.De eso le doy mi palabra.
—¿Su palabra? ¿Es que no lohe dicho ya? No tengo suficiente
con eso.Me levanté para irme.—Olvídelo, Hermichen. Hoy no
me dedico a vender seguros. Tengola agenda repleta. Con usted mearriesgaría mucho, amigo. Y no veoqué beneficio puedo obtener.
—El beneficio que obtiene esevidente. Resuelve el caso, sucarrera va viento en popa, gana másdinero y su mujer puede comprarseun abrigo más bonito. Eso es lo quebuscan los que son como usted,¿no?
—No soy ambicioso. Micarrera, que no valía gran cosa, se
fue al carajo hace mucho tiempo.Mi mujer murió, soldado. Y en elfondo no me importa mucho quiénmató a esos dos operadores. Ya no.¿Qué importancia tienen un par desoldados muertos más después deStalingrado?
—Claro que le importa. Lo veoen sus ojos azules y en su cara depoli astuto. Ignorar algo corroe alos tipos como usted. A veces seconvierte en una enfermedad. Escomo el crucigrama del periódico.Resolver crímenes, detener a losasesinos: es lo único que permite
vivir consigo mismos a losmachacas como usted. Casi como situviera que demostrar que es mejorque todos los demás a fuerza deresolver misterios.
Llamé al guardia, que volviópara abrir la puerta.
—Esto no ha terminado entreusted y yo, poli —dijo—. Usted losabe y yo también. —Se quedódonde estaba y rezongó un pocomás—. Así que ya puedemarcharse, venga. Los dos sabemosque volverá.
—Es posible que vuelva, solopara verle de puntillas.
—Bueno, no cuente con quepronuncie unas últimas palabras,porque no lo haré. Hasta entonces,mi oferta sigue sobre la mesa. ¿Loentiende? El día que salga de aquí,hablaré.
Meneé la cabeza, me fui eintenté tomarme a risa al caboHermichen como si de un chistemalo se tratara. Ese tipo se pensabaque podía engatusarme. Solo quetenía razón, claro, y lo detestabapor ello. No me hacía gracia quealguien —un alemán— hubieraasesinado a esos dos hombres ypensara que probablemente estaba
fuera de toda sospecha a estasalturas. Era comprensible en unlugar como Rusia donde todo elmundo infringía la ley con todaimpunidad un día tras otro. Y no mehubiera importado que lo hubiesehecho un Iván. Después de todo,estábamos en guerra. Mataralemanes era lo que se suponía quedebían hacer. Pero que un alemánmatase alemanes era harina de otrocostal. Iba en contra de lacamaradería.
Fuera, en el patio de la cárcel,estaban añadiendo madera para
reforzar el travesaño del cadalso demodo que pudieran ahorcar a losdos suboficiales uno junto a otro,como los cómplices que eran. Solose colgaba en público a los Ivanes;estos dos iban a ser ahorcados enprivado. Todos —soldados yciudadanos por igual— seenterarían de la ejecución, claro.Solo para garantizar que todo elmundo en Smolensk —alemanes yrusos— se comportasen como eradebido. La Wehrmacht era muyconsiderada en ese sentido.
La cuestión era si odiaba alcabo Hermichen lo suficiente para
no manifestarme en su favor y dejarque lo ahorcasen.
Krasny Bor había sido un balneariosoviético que estaba a ochokilómetros al oeste de Smolensk.Había unos cuantos lagos,manantiales de agua mineral yabundantes árboles, lo quegarantizaba un suministro constantede oxígeno puro al sanatorio todaslas mañanas, aunque por lo demásno era fácil percibir los beneficiospara salud que podía haberreportado una estancia allí. En
invierno el lugar se congelaba dearriba abajo; en verano se decíaque estaba plagado de mosquitos; elagua mineral sabía como el agua dela bañera de un pescador; desdeluego Krasny Bor no salía bienparado de la comparación conbalnearios alemanes más famososcomo Baden-Baden, donde loshoteles caros y el lujo incesanteestaban a la orden del día, razónpor la que sin duda personajescomo Richard Wagner —por nohablar de numerosos rusos comoDostoievski— acostumbraban avisitarlos, año tras año. Saltaba a la
vista por qué Dostoievski no sehabía molestado en ir a KrasnyBor: el balneario era poco más queun conjunto de cabañas de madera.Pero era lo más parecido al lujoque había en las inmediaciones deSmolensk, y por eso —así comopor su ubicación retirada, lo quefacilitaba su protección— lo habíaescogido el mariscal de campo VonKluge como cuartel general delGrupo de Ejércitos del Centro.
Para ser un viejo Junker —erade Posen—, el mariscal de campono carecía de sentido del humor; le
gustaba especialmente bromearsobre los insignificantes beneficiospara la salud que tenía vivir enKrasny Bor. Los chistes de VonKluge solían ser a costa de losrusos, y aunque eran muy crueles,acostumbraban a provocar lassonoras carcajadas de AlokDyakov, que era el Putzer de VonKluge. Es posible que Von Klugetuviera sentido del humor, perotambién era despiadado. Se teníatambién por abogado militar, comono tardé en descubrir tras sentarmeen una de las sillas con respaldo decaña de Indias de su acogedor
despacho en una cabaña de madera.—Se lo agradezco, capitán
Gunther —dijo, mirando de soslayomi informe mecanografiado—. Séque no es ese el motivo de supresencia aquí en Smolensk, perohasta que podamos encargar a unacuadrilla de prisioneros de guerrarusos que empiecen a cavar en elbosque de Katyn, más vale que semantenga ocupado.
Miró por la ventana unmomento, corrió la cortina con lamano y meneó la cabeza conademán sombrío.
—Aún tardará un tiempo, me
parece a mí. Dyakov cree que aúntardará una semana en empezar eldeshielo, ¿verdad que sí, Alok?
El ruso, sentado a una sencillamesa de madera a nuestra derecha,asintió.
—Al menos una semana —convino—. Quizá más.
—¿Qué tal su alojamiento?—Muy cómodo, señor, gracias.Von Kluge se levantó y,
apoyado contra una sección de lapared de ladrillo visto, continuóleyendo mi informe con ayuda de unpar de gafas de media luna. La
mayor parte del despacho era demadera, pero la pared tenía unaserie regular de aberturascuadradas que caldeaban lahabitación, porque detrás de lamisma había una estufa grande ypotente que también calentaba elcomedor de oficiales.
—Bueno —dijo al cabo de unosinstantes—. Por lo visto estáconvencido de que son culpables delos delitos que se les imputan.
El mariscal de campo era alto,con la barbilla huidiza y entradaspronunciadas; su manera de ser eramás vigorosa, al igual que su
inteligencia. Sus hombres lollamaban Hans el Astuto.
—Eso es lo que indican laspruebas, señor —dije—. Noobstante, el sargento Kuhr parecetener mayor parte de culpa. Tengola impresión de que Kuhr es unhombre al que debe de ser muydifícil llevar la contraria. Creo queel cabo Hermichen no hizo sinoacatar los deseos de su superior.
—¿Y por eso recomienda quese tenga clemencia con él?
—Sí, señor.—¿Pero no con Kuhr…?—Me parece que no he hecho
ninguna recomendación en absolutopor lo que a Kuhr respecta.
—Kuhr es mejor soldado delejos —señaló Von Kluge—. Ytiene usted razón, es un tipo de lomás enérgico.
—¿Lo conoce?—Fui yo quien impuso al
sargento Kuhr su Cruz de Hierro deprimera clase. Tiene todo mirespeto, como combatiente. —VonKluge dejó mi informe en el ángulode una elegante mesa Biedermeierque se veía un tanto fuera de lugaren aquel despacho, por lo demás
casi sin muebles, y encendió uncigarrillo—. Al cabo Hermichen nolo conozco de nada. Pero no veocómo se puede violar a nadie solopara acatar los deseos de unsuperior. Por muy difícil que seallevarle la contraria a ese superior,como usted dice. Después de todo,si se tiene en cuenta la resistenciaque ofreció la pobre víctima, y lanecesidad de que el cabo estuvierasuficientemente excitado paraconsumar la violación, pues no loniega, según veo, no alcanzo aentender que la defensa puedaalegar coacción en este caso. —El
mariscal de campo negó con lacabeza—. Nunca he llegado aentender la violación. A mi modode ver, la resistencia no es ni puedeser nunca motivo de excitaciónsexual. El único afrodisiaco quepuedo apreciar es la conformidad.
—Entonces pido clemenciapara el cabo, teniendo en cuentaque el sargento fue quien cortó elcuello a las víctimas. Él no loniega. Hermichen asegura queestaba en contra.
—Y aun así el cabo mencionala presencia del bidón antes de quela violación comenzara. Eso no es
muy halagüeño. A ver, capitán,¿qué uso creía él que iban a dar a lagasolina? ¿Profiláctico, tal vez? Heoído hablar de cosas así, lossoldados son sumamente estúpidos.Es increíble lo que son capaces dehacer para no pillar algunainfección, o lo que hacen a lasmujeres para evitar que quedenembarazadas. No, el cabo debía desaber que el sargento Kuhr tenía enmente algo más letal como colofónde toda esa repugnante iniciativa.Debía de sospechar que el sargentoKuhr tenía intención de deshacerse
de los cadáveres. Lo que significaque consumó la violación teniendopleno conocimiento de ello. Cosaque no es nada fácil.
Von Kluge se volvió hacia subufón ruso.
—¿Has violado a alguna mujer,Alok?
Dyakov dejó de alumbrar supipa y mostró una sonrisa burlona.
—En alguna ocasión, es posible—reconoció—, igual me llevé unaimpresión equivocada de una chicay fui demasiado lejos antes de lodebido. Igual fue una violación,igual no. No lo sé. Lo que puedo
decir es que habría lamentado nohacerlo.
—Lo interpretaremos como unsí —resumió Von Kluge—.Violación y conformidad, meparece que para los Ivanes comoDyakov no hay diferencia entre louno y lo otro. Pero eso no es razónpara que nuestros hombres secomporten así. La violación esterriblemente nociva para ladisciplina, ¿sabe?
—Pero tenga en cuenta que yono hice nada de eso en compañía deotros hombres —protestó Dyakov—. Como parte de una iniciativa,
como dice su señoría. Y por lo querespecta a matar a una chicadespués, no hay excusa para eso. —Dyakov meneó la cabeza—. Unhombre así no es hombre ni esnada, y merece ser castigado conseveridad.
Von Kluge se volvió hacia mí.—¿Lo ve? Ni siquiera el puerco
de mi Putzer es capaz de justificarun comportamiento tan atroz.Incluso Dyakov cree que habría queahorcarles a los dos.
Dyakov se puso en pie.—Perdone, pero yo no he dicho
tal cosa, su señoría. No es exacto,no. A título personal, yo perdonaríaal sargento, y si lo perdona a él,también debe perdonar al otro.
—Pero ¿por qué? —preguntóVon Kluge.
—Yo también conozco a esesargento, señor. Es muy buensoldado. Muy valiente. El mejor.Ha matado a muchos bolcheviques,y si le perdona la vida matará amuchos más cabrones de esos.¿Puede permitirse Alemania perderun combatiente tan experimentado?Me parece que no. —Se encogió dehombros—. A mi modo de ver, no
es realista esperar que un soldadomate a sus enemigos un día y secomporte con ellos como uncaballero al siguiente. No tienesentido.
—Aun así, eso es lo que esperoyo —aseguró Von Kluge—. Peroigual tienes razón, Alok. Yaveremos.
—Por lo que respecta alsargento Kuhr, no sé —dije—, perohay otro argumento a favor deperdonarle la vida al caboHermichen.
En el momento en que VonKluge me miraba con una ceja
arqueada, sonó el teléfono.Contestó, escuchó un momento, dijo«Sí» y luego colgó el auricular.
—Bueno, ¿cuál es? —mepreguntó—. Su otro argumento,capitán.
—Es el siguiente. Creo quetiene información que podríaresultar valiosa, señor.
Titubeé un momento al oír lavocecilla del operador que seguíaal aparato. Von Kluge también laoyó y levantó el auricular con furia.
—Llevo dos semanasdiciéndoles que este teléfono no
funciona como es debido —leespetó al operador—. Quiero quelo arreglen hoy mismo o indagarépor qué no lo han hecho. —Colgóel auricular de golpe—. Estoyrodeado de idiotas.
Me miró como si yo pudierahaber sido otro idiota.
—¿Decía usted?—No sé si lo recuerda, señor,
pero hace un par de semanas secometieron dos asesinatos enSmolensk. A dos soldados depermiso les cortaron el cuello.
—Creía que fue cosa de lospartisanos —dijo Von Kluge—.
Recuerdo a la perfección quefueron los partisanos. Y que laGestapo colgó por ello a cincopersonas, el día después de queHitler viniera de visita a Smolensk.Como ejemplo para la ciudad.
—Fueron seis personas —puntualicé—. Y los que ahorcaronno fueron quienes mataron anuestros hombres.
—Eso ya lo sé, capitán —replicó Von Kluge—. No soy bobodel todo. Naturalmente, querían quelas ejecuciones fueran un mensajepara los partisanos, un mensajeelocuente como el que menciona
Voltaire en su obra Cándido.—No conozco esa obra. Pero
creo que sé cuál es el mensaje.—Y yo que creía que era usted
un hombre culto, Gunther. Quélástima.
—Pero soy capaz de reconoceruna posible pista cuando llega amis oídos, señor. Estoy convencidode que otro soldado alemán asesinóa esos dos hombres y que el caboHermichen puede aportar ciertainformación que nos permitiríaatrapar al asesino. En el caso deque se le perdone la vida al cabo,
por supuesto.—¿Sugiere que hagamos un
trato con el cabo Hermichen? ¿Quele diga lo que quiere usted saber acambio de una sentencia másindulgente?
—Eso es exactamente lo quesugiero.
—Y el sargento Kuhr, ¿qué?¿Tiene información pertinenterelacionada con esa otrainvestigación?
—No, señor.—Pero si tuviera información
útil, ¿recomendaría que el tribunalle perdonase la vida también?
—Supongo que sí. En unainvestigación policial, sea cual sea,es difícil conseguir información,buena información. La mayoría delas veces dependemos deconfidentes, pero en tiempos deguerra escasean. Con el paso de losaños he adquirido olfato para sabercuándo un hombre tiene una historiaque contar. Creo que el caboHermichen es uno de esos hombres.No digo que no merezca sercastigado, lo que ocurrió fuebestial, bestial a más no poder.Pero resulta que estoy convencidode que quizá perdonarle la vida a
un hombre nos conduzca a atrapar aotro asesino igual de despiadado.Entre tanta muerte y tantosasesinatos, es muy fácil salirimpune de un homicidio en estaparte del mundo. Eso me preocupa.Me preocupa mucho. Creo que sinos tomamos nuestro tiempo conesto y nos comportamos con buenjuicio, podemos lanzar una piedra ymatar dos pájaros de un tiro.
—Es posible que algo asípasara por un procedimientoadecuado en la Alexanderplatz —dijo Von Kluge—. Pero el alto
mando de la Wehrmacht no entra ennegociaciones con violadores yasesinos. Según usted deberíamostener clemencia con el cabo porqueposee información importante. Perotambién deberíamos condenar alsargento, que no tiene la buenafortuna de poseer ningunainformación de utilidad,información que el cabo,cumpliendo con su deber desoldado alemán, tendría que habercompartido con sus superiores hacetiempo. Ahora que me ha dicho eso,siento menos aprecio aún por elcabo Hermichen, Gunther. Me
parece que es un hombre poco defiar. No puede esperar que mitribunal llegue a un acuerdo con unhombre así.
—Me gustaría resolver esecrimen, señor —dije.
—Aprecio su celo profesional,capitán. Pero la policía militar yase encarga de ese delito, ¿no es así?O la Gestapo. Para eso están.
—El teniente Voss de la policíamilitar es un buen hombre, señor.Pero tengo entendido que sigue sinhaber ningún sospechoso.
—¿No es posible que el cabo yel sargento asesinaran también a
esos hombres? ¿Se lo ha planteado?Le expliqué pacientemente
todos los hechos, y por qué creíaque Kuhr y Hermichen eraninocentes de aquellos primeroscrímenes —entre ellos el de que losdos hombres tenían coartadas aprueba de bomba para la noche encuestión—, pero el mariscal decampo no estaba interesado en nadade todo aquello.
—El problema de ustedes, losdetectives —sentenció—, es quehacen demasiado hincapié ennociones caprichosas como las
coartadas. Cuando se han presididotantos tribunales militares como yo,se aprenden enseguida todos lostrucos del soldado común y se llegaa entender de lo que es capaz. Sontodos unos embusteros, Gunther.Todos ellos. Las coartadas notienen ningún valor en el ejércitoalemán. El típico Fritz de uniformementiría por su camarada con lamisma indiferencia con la que ustedo yo nos tiramos un pedo. ¿Queestuvo jugando a las cartas en elcomedor hasta las dos de lamadrugada? No, me temo que no essuficiente. Por lo que me ha dicho
usted sobre la bayoneta y la moto,me parece obvio que ya tiene a losdos autores más probables de aquelcrimen también.
Miré de reojo a Dyakov, peroel ruso frunció los labios y negódiscretamente con la cabeza, yentonces caí en la cuenta de que notenía mucho sentido discutir conVon Kluge. De todas formas, lointenté.
—Pero, señor…—Nada de peros, Gunther. Los
juzgaremos a los dos por lamañana. Y colgaremos a esosmalnacidos después de comer.
Asentí con un ademán brusco yme levanté para marcharme.
—Ah, y Gunther, quiero quehaga usted de fiscal, si no leimporta.
—No soy abogado, señor. Nosé si sabría hacerlo.
—Eso ya lo sé.—¿No puede encargarse el juez
Conrad?Johannes Conrad era el juez que
Goldsche había destinado aSmolensk. Desde su llegada, él yGerhard Buhtz, un profesor demedicina forense de Berlín, habían
estado de brazos cruzadosesperando a que aparecieran máspruebas de una masacre.
—El juez Conrad juzgará elcaso, con el general Von Tresckowy conmigo. Mire, no le pido que seencargue del interrogatorio, ni nadaparecido. Eso puede dejármelo amí. Basta con que presente loshechos y las pruebas ante eltribunal, para mantener lasapariencias, y nosotros nosencargaremos del resto. Seguro queya lo ha hecho, cuando eracomisario de policía.
—¿Puedo preguntarle quién
defenderá a esos hombres?—No va a ser un proceso
acusatorio —explicó Von Kluge—.Se trata de una comisión deinvestigación. Su culpabilidad oinocencia no quedará decidida porel trabajo de los abogados sino porlos hechos. Aun así, es posible quetenga usted razón. Teniendo encuenta las circunstancias, alguiendebería representarlos. Asignaré auno de mis propios oficiales paradarles un trato justo. El asistente deVon Tresckow, el teniente VonSchlabrendorff estudió Derecho, meparece. Es un tipo interesante, Von
Schlabrendorff. Su madre estataratataranieta de Guillermo I, elelector de Hesse, lo que significaque está emparentado con el actualrey de Gran Bretaña.
—Yo podría hacerlo de unamanera más eficiente, señor.Defenderlos. En vez de encargarmede la acusación. Me sentiría máscómodo. Después de todo, asítendré otra oportunidad de pedirclemencia en nombre del caboHermichen.
—No, no, no —me atajó,irritado—. Le he encargado una
2
Sábado, 27 de marzo de 1943
El juicio del sargento Kuhr y elcabo Hermichen se celebró lamañana siguiente en laKommandatura del ejército enSmolensk, que estaba al norte, amenos de un kilómetro de la cárcel.En el exterior, el aire se habíavuelto del color del plomo ysaltaba a la vista que se avecinabauna nevada. La mayoría coincidió
en que eso era bueno, ya quesuponía que la temperaturaempezaría a ascender.
El juez Conrad aceptó el papelde juez para presidir el juicio, conel mariscal de campo Von Kluge yel general Von Tresckov comoayudantes; el teniente VonSchlabrendorff representaba a losacusados, y yo me encargaría deexponer las acusaciones quepesaban contra ellos. Pero antes deque comenzara el proceso hablébrevemente con Hermichen y leinsté a que me dijera todo lo quesabía sobre los asesinatos de los
dos operadores.—A cambio, informaré al
tribunal de que ha facilitado a lapolicía militar información de pesoque podría conducir a la detenciónde otro criminal —dije—. Cosaque puede influirles en sentidopositivo, lo suficiente para que semuestren indulgentes con usted.
—Ya se lo dije, señor. Cuandome haya sacado del apuro, se locontaré todo.
—Eso no va a pasar.—Entonces tendré que
arriesgarme.La vista —pues difícilmente
podía llamarse juicio— no duró niuna hora. Sabía que dentro de miscompetencias estaba la de exigir unveredicto y una sentencia, pero nolo hice, porque no albergaba ningúndeseo de instar al tribunal a queejecutase a un hombre que, segúncreía, estaba en posición deresolver un homicidio. Con elsargento Kuhr tenía una actitud másambivalente. Pero también habíaotro factor. Antes de la llegada delos nazis, yo era un firme partidariode la pena capital. Todos y cadauno de los polis de Berlín creían en
ella. En mis tiempos en laAlexanderplatz incluso habíaasistido a más de una ejecución, yaunque no obtenía ningunasatisfacción de ver cómo llevaban aun asesino entre gritos y pataleos ala guillotina, tenía la sensación deque se había hecho justicia y lasvíctimas habían sido vengadascomo era debido. Desde laOperación Barbarroja y la invasiónde la Unión Soviética, sin embargo,había llegado a la conclusión deque todos los alemanes habíamostenido cierta parte de culpa en uncrimen mayor del que se había visto
en ningún juzgado, y por tanto meincomodaba mucho más lahipocresía de procesar a dossoldados por hacer lo que unmiembro de las SS de cualquierbatallón hubiera considerado queformaba parte de su trabajocotidiano.
Von Schlabrendorff, dicho seaen su favor, representó bien a losacusados, y los tres jueces inclusoparecieron inclinados a otorgarcierto peso a sus palabras antes deretirarse a deliberar su veredicto.Pero no pasó mucho rato antes deque el trío regresara a la sala y el
juez Conrad los condenase a lapena capital, que se ejecutaría deinmediato.
Cuando se llevaban a loshombres, Hermichen se volvió y mellamó:
—Parece que estaba usted en locierto, señor.
—Lamento que así sea. Deverdad.
—¿Va a venir a ver elespectáculo?
—No —dije.—Tal vez le cuente lo que
quiere saber justo antes de que me
pongan la soga al cuello —sugirióHermichen—. Tal vez.
—Olvídelo —repuse—. Noestaré presente.
Pero no me cabía la menor dudade que estaría allí, claro.
Hacía frío en el patio de la cárcel.La nieve caía con suavidad de uncielo asfixiante, como si millaresde diminutos paracaidistas alpinostomaran parte en una gigantescainvasión aerotransportada de laUnión Soviética. Cubrió con sigiloel travesaño del cadalso, tornando
su sencilla y lóbrega geometría enalgo casi benévolo, como unpedazo de algodón en la cuna de unNacimiento en una tranquila iglesiarural, o una capa de nata sobre unatarta típica de la Selva Negra. Lasdos sogas anudadas bajo la vigaglaseada podrían haber sidodecorativas, Bajo el espacioabierto inferior, sin inquilinos, elbreve tramo de precarios peldañosde madera que conducían hacia lamuerte por ahorcamiento teníanaspecto de ser obra de un almacaritativa, como si algún niñohubiera tenido necesidad de ellos
para alcanzar un lavabo en el quelavarse las manos.
Pese a lo que estaba a punto deacontecer era difícil no pensar enniños. La prisión estaba rodeada deescuelas rusas: una en laFeldstrasse, otra en laKiewerstrasse y otra más en laKrasnyistrasse. Cuando aparqué elcoche delante de la cárcel selibraba una batalla de bolas denieve y el sonido de sus juegos ysus risas colmaba el aire heladorcomo una bandada de aves en plenaemigración. A los dos hombres queaguardaban su destino ese alboroto
despreocupado debía deprovocarles un doloroso recuerdode tiempos más felices. Incluso amí me resultaba deprimente, puesme recordaba a alguien que una vezfui y nunca volvería a ser.
Los que nos habíamos reunidopara ver cumplirse la sentencia —el coronel Ahrens, el juez Conrad,el teniente Von Schlabrendorff, elteniente Voss, varios suboficialesde la policía militar, unos cuantosguardias de la prisión y yo mismo— apagamos los cigarrillosrespetuosamente cuando dos
hombres se acercaron al cadalso.Nos relajamos un poco al darnoscuenta de que no eran más queguardias de la prisión y losobservamos cuando empezaron azarandear la estructura como paracomprobar su resistencia hasta que,convencidos de que la construcciónde madera cumpliría su cometido,uno de ellos hizo un gesto con elpulgar en alto en dirección a lapuerta de la cárcel. Transcurrió unbreve intervalo y entonces salieronlos dos condenados con las manosatadas delante y se dirigieron muydespacio hacia el cadalso, mirando
a un lado y luego al otro con unasuerte de expresión indefensa,acorralada, como buscando una víade escape o algún indicio de quelos habían indultado. Llevabanbotas y pantalones, pero noguerrera, y sus camisas blancas sincuello eran casi demasiadobrillantes para contemplarlas.
Al verme, el cabo Hermichensonrió y articuló un saludo mudocon los labios. Pensando que teníaintención de contarme lo que queríasaber, me acerqué al cadalso,donde los guardias instaban ya a losdos hombres a subir las escaleras.
Obedecieron a regañadientes y lospeldaños temblaron de una manerasiniestra.
El sargento Kuhr levantó lamirada hacia la soga como si sepreguntara si estaría a la altura dela tarea de ahorcarlo a él, y ahoraque me encontraba más cerca vi queera una duda razonable, pues no eramás que un pedazo de cuerdadeshilachada, más adecuada paracolgar un adorno navideño que otracosa; apenas parecía lo bastanteresistente para ahorcar a un hombrehecho y derecho.
—Vaya día de mierda han ido aelegir —comentó. Y luego—: Tantorevuelo por un par de putillas rusas.Es increíble. —Inclinó la cabeza unmomento mientras el verdugo leponía la soga al cuello y se laajustaba debajo de la orejaizquierda—. Deprisa, me estáentrando frío.
—Seguro que hace mucho máscalor allí adonde vas —repuso elverdugo, y el sargento se rio.
—No lamentaré irme de estelugar dejado de la mano de Dios —aseguró el sargento.
—Así que, después de todo, ha
venido —me dijo Hermichen.—Sí.—Ya sabía yo que vendría. —
Sonrió—. No podía correr eseriesgo, ¿eh? Jugarse la posibilidadde que le diga quién mató a los dosoperadores en realidad. Nuestroamigo alemán de la moto. El de labayoneta afilada. Lo vimos, ¿sabe?Aquella noche. —Hermichen abriólas manos y luego las entrelazó confuerza de nuevo—. He estadopensando mucho en él. También loahorcarían si lo atraparan.
—Siempre cabe esa posibilidad
—comenté.—Sí, pero el caso es que no
estoy a favor de que cuelguen anadie, por razones obvias.
—No queda mucho tiempo —dije.
—Joder, y me viene conobviedades —rezongó el sargentoKuhr.
Sobreponiéndome a una intensasensación de vergüenza, me quedédonde estaba mientras el verdugo lepasaba la soga por la cabeza aHermichen. Tuve la sensación deque con mi mera presenciaparticipaba de manera activa en un
acto denigrante de maldad humanano menos cruel y violento que elsufrido por las dos rusas que habíanviolado y asesinado esos dossoldados. Dos muertes más en esehorrible lugar apenas parecían tenerimportancia, y sin embargo, mepregunté, ¿cuándo tocaría a su fintanta muerte? Daba la impresión deno tener fin.
—Por favor, cabo —dije—.Insisto. Por esos dos camaradasmuertos.
—Esos dos también se traíanentre manos más de lo que parece.Al menos eso dice la gente.
Me costó tragar saliva, casicomo si fuera yo el que tenía lasoga al cuello; respiré hondo ydesplacé la barbilla hacia elhombro. Noté que los huesos y elcartílago de mis vértebras crujíanigual que un puñado de nueces delBrasil en la boca. Qué bueno eraestar vivo, respirar. A veces esnecesario que nos lo recuerden.
—Seguro que no quiere que suasesino quede impune, o peor aún,que lo ajusticien creyéndolosospechoso de haberlos matadousted mismo.
—No creo que tenga muchaimportancia lo uno ni lo otro —dijoel sargento Kuhr—. Al menos paranosotros, ¿eh, Erich?
Se echó a reír.Hermichen levantó las manos y
se retiró unos copos del pelo y lacara con cuidado.
—No le falta razón —dijo.El verdugo bajó las escaleras,
comprobó los nudos de las sogassujetas al travesaño y contempló laterrible imagen que tenían ante sí.Me miró y luego volvió a mirar alos dos condenados, después de locual apoyó la lustrosa bota negra en
los peldaños de los que dependíansus vidas.
—Decid lo que queráis decir—les conminó el verdugo sinmiramientos—. Y rapidito. Notengo todo el día.
—He cambiado de parecer —aseguró Hermichen—. No tengonada que decir, después de todo. —Y sin más, cerró los ojos y se pusoa rezar.
—Así me gusta —le felicitó elsargento Kuhr—. Que les den. Queles den a todos.
El verdugo miró de soslayo al
juez Conrad, que estabanominalmente a cargo de laejecución. Era un hombre deaspecto severo con gafas demontura de carey, pero aun así, yahabía visto suficiente por un día yse las quitó para guardárselas en elbolsillo del abrigo; luego asintiócon gesto seco. Por su bien esperéque no viera más que una imagenborrosa de lo que ocurría. Era unhombre cabal y no lo culpaba de lasentencia, en modo alguno; habíacumplido con su deber y emitido unveredicto sobre la base de laspruebas.
El verdugo era poco más que unmuchacho, pero hizo su trabajo coneficiencia despiadada, y no mostrómás emoción que si hubiera estadoa punto de propinar unos puntapiésa unos neumáticos. Apoyó elempeine de la bota en los peldañosde madera y, casi con ademándespreocupado, los derribó.
Los dos condenados cayeronunos centímetros y quedaroncolgando cual perchas, pedaleandofuriosamente sobre unas bicisinexistentes; y al mismo tiempo diola impresión de que se les alargabael cuello, como futbolistas que se
afanaran en rematar de cabeza. Losdos lanzaron sonoros gruñidos y elvaho les envolvió el torso cuandoperdieron el control de la vejiga.Aparté la mirada con una sensaciónde profunda repugnancia y de irapor haber dejado que el caboHermichen me engañara para quefuese testigo de su miserablemuerte.
Verte obligado a asistir a unahorcamiento es un plan estupendopara el fin de semana.
Fui al mercado de Zadneprovski en
la plaza Bazarnaya, donde se podíacomprar toda clase de artículos.Incluso en invierno la plaza estaballena a rebosar de rusosemprendedores con algo que venderahora que se habían levantado lasrestricciones del comunismo: unicono, un jarrón antiguo, una escobahecha en casa, tarros de remolachay cebolla encurtidas, rábanos,prendas acolchadas, lápices, palaspara la nieve, juegos de ajedrez ypipas tallados a mano, retratos deHitler, granadas de propaganda sinexplotar, papel de fumar, fósforos,
recipientes de combustible parapreparar comida de la ayudaestadounidense, raciones de carnede la ayuda estadounidense, gafasantigás de la ayuda estadounidense,botiquines de primeros auxilios dela ayuda estadounidense,ejemplares amontonados de unapublicación satírica llamadaKrokodil, números atrasados delPravda que servían para encenderfuego, paquetes de Mahorka —eltabaco del Ejército Rojo, tan fuerteque era como fumar por primeravez— y naturalmente numerososrecuerdos del Ejército Rojo. Estos
eran muy codiciados por lossoldados alemanes, sobre todocascos del RKKA, medallas, latasde tabaco, botes de mantequilla,cucharas, cuchillas, líquido paralimpiar metales, fundas de pistolaTT, brújulas de muñeca, palas detrinchera, portamapas, sables decaballería y, lo más popular detodo, bayonetas de fusil SVT.
Yo no iba en busca de nada deeso. Un souvenir era algo adquiridopara que te recordase algún lugar, yaunque mi estancia en Smolenskaún no había tocado a su fin, sabíaque no necesitaba nada que me la
recordara. Después del día quehabía tenido quería olvidarlo loantes posible. Así que fui a la plazaBazarnaya con otro objetivo enmente: un medio de olvido barato.
Compré dos botellas grandes decerveza artesanal —brewski— yestaba a punto de comprar unabotella de samogon —el licorcasero, barato pero fuerte, que a losalemanes siempre nos estabanadvirtiendo que no bebiéramos—cuando vi un rostro familiar. Era eldoctor Batov, de la AcademiaMédica Estatal de Smolensk.
—Más le vale no tomar eso —me aconsejó, quitándome elsamogon de la mano— si quiereverse mañana en el espejo.
—De eso se trataba —aseguré—. No sé si quiero verme. Tengoentendido que lo que hay que haceres echar samogon en la brewski ybeber la mezcla. Se llama yorsh,¿verdad?
—Para ser un hombreinteligente tiene usted ideas muyestúpidas. Si se bebe dos litros ymedio de yorsh es posible que novuelva a ver nunca. Supongo quedebería alegrarme si un soldado
enemigo se mata o se queda ciego,pero me parece que puedo haceruna excepción en su caso. ¿Qué hapasado? Pensaba que no volvería.¿O es su regreso a Smolensk uncastigo por descubrir aquel suciosecretito?
Se refería al informe deinteligencia polaco que tradujimosen su laboratorio con ayuda de unmicroscopio estereoscópico.
—De hecho, decidí mantener laboca cerrada —confesé—. Almenos por el momento. Bastanteprecaria parece mi vida sin
necesidad de hacer que setambaleen los peldaños en los queestoy apoyando los pies. No, heregresado a Smolensk con otrasobligaciones. Aunque desde luegome gustaría que no fuera así. Soloquiero emborracharme y olvidarmás de lo que me gustaría recordar.Ha sido uno de esos días, me temo.
Y le conté dónde había estado yqué había visto.
Batov negó con la cabeza.—Sus generales intentan dar
ejemplo de una forma curiosa —dijo—. Cuelgan a una clase desoldado alemán por comportarse
como otros soldados alemanes.¿Suponen que despreciaremos a losalemanes un poco menos si ejecutana uno de los suyos por matar arusos? Después de todo, para esoestán aquí, ¿verdad? Para librarsede nosotros de modo que puedanvivir en el espacio que deje nuestraausencia, ¿no es así? Lo veo comouna especie de esquizofrenia.
—Eso no es más que un términomédico para referirse a lahipocresía —repliqué—. Que es elhomenaje que rinde la Wehrmacht ala virtud. El honor y la justicia noson más que una ilusión en
Alemania, pero una ilusión con laque alguien que se dedica a lo queme dedico yo tiene que vérselas adiario. A veces creo que losdelirios más graves no son cosa denuestros líderes sino de los juecespara los que trabajo.
—Yo soy médico, así queprefiero los términos médicos. Perosi su gobierno es esquizofrénico,entonces el mío es sin duda espeligrosamente paranoico. Ni se loimagina.
—No, pero igual es entretenidointercambiar impresiones.
Batov sonrió.—Venga conmigo —me instó
—. Le enseñaré dónde compraralgo mejor. No es una delicia, perotampoco dará con sus huesos en elhospital. En la Academia MédicaEstatal andamos ya escasos decamas.
Fuimos a otro rincón de la plazamás tranquilo, donde un hombre conla cara igual que una caja delimaduras de hierro con el queBatov a todas luces ya había tenidotrato me vendió una chekuschka,que era un cuarto de litro de vodkade Estonia. La botella era
asimétrica, lo que le daba a uno laimpresión de estar ya borracho, y lasustancia no tenía un aspecto menossospechoso que el samogon, peroBatov me aseguró que era buena,razón por la que decidí comprardos y le sugerí que me hicieracompañía.
—Beber a solas no es nuncabuena idea —dije—. Sobre todocuando uno está solo.
—Iba de camino a la panaderíade la Brockenstrasse. —Le restóimportancia con un movimiento delos hombros—. Pero lo más
probable es que ya no les quedepan. E incluso si les queda, escomo comer tierra. De modo que sí,encantado. Vivo al sur del río. Enla Gudunow Strasse. Podemos ir ybebernos esas botellas, si quiere.
—¿Por qué se refiere a lascalles por los nombres alemanes yno por sus nombres rusos?
—Porque usted no sabría dedónde hablo. Naturalmente, igual setrata de una astuta trampa. Puestoque soy un Iván, podría haberdecidido llevarlo a mi casa, dondele esperan unos partisanos paracortarle las orejas, la nariz y las
pelotas.—Me haría un favor. Por lo
visto son las orejas, la nariz y laspelotas lo que siempre me lleva ameterme en líos. —Asentí confirmeza—. Vamos, doctor. Megustaría pasar un rato con un rusoque no sea un Iván, ni un Popov, niun eslavo o un ser infrahumano.
—Ay, Dios mío, es usted unidealista —dijo Batov—. Y ademásde los peligrosos. Es evidente quelo han enviado a Rusia para poner aprueba ese idealismo. Cosa muycomprensible. Y bastante perspicazpor parte de sus superiores. Rusia
es el mejor sitio para unexperimento cruel de esa clase.Este es el país de los experimentoscrueles: aquí envían a morir a losidealistas, amigo mío. Matar aquienes tienen fe en algo es nuestrodeporte nacional.
Con las botellas en la bolsavacía de la compra de Batov fuimosen busca de mi coche y cruzamos eltambaleante puente provisional demadera que conectaba la parte surde la ciudad con la parte norte: losingenieros alemanes habían estadoocupados. Pero las rusas, por lo
visto, no eran menos diligentes: enlas orillas del Dniéper ya estabanafanándose en construir las balsasde madera que transportaríanartículos a la ciudad cuando el ríofuera adecuadamente navegable.
—¿Son las mujeres las quehacen todo el trabajo por aquí? —pregunté.
—Alguien tiene que hacerlo,¿no cree? Algún día les ocurrirá lomismo a ustedes, los alemanes,acuérdese de mis palabras. Siempreson las mujeres las quereconstruyen las civilizaciones quelos hombres se han empeñado en
destruir.Batov vivía solo en un
apartamento sorprendentementeespacioso de un edificio en granmedida intacto que estaba pintadodel mismo tono de verde quemuchas iglesias y edificiospúblicos.
—¿Hay algún motivo para queuno de cada dos edificios estépintado de verde? —pregunté—.¿Camuflaje, tal vez?
—Creo que el verde era elúnico color disponible —dijoBatov—. Esto es Rusia. Lasexplicaciones suelen ser de lo más
normal. Seguramente nosexcedimos en algún plan quinquenalcon la producción de pintura verde,y a nadie se le ocurrió producir másde un color. Es muy probable que elaño anterior hiciéramos lo mismocon la pintura azul. El azul sería elcolor más adecuado para muchosde estos edificios, por cierto.Desde el punto de vista histórico.
Por dentro, el apartamentoestaba formado por una serie dehabitaciones conectadas por unlargo pasillo que corría en paraleloa la fachada de la calle. En esa
larga pared había una serie deestanterías llenas de libros. Elapartamento olía a cera paramuebles, frituras y tabaco.
—Tiene una buena biblioteca—señalé.
Batov le restó importancia.—Tienen una doble finalidad.
Además de mantenerme ocupado,porque me encanta leer, sirven paraaislar el pasillo del frío. Es unasuerte por partida doble que losrusos escriban libros tan gordos.Igual por eso lo hacen.
Entramos en un acogedorsaloncito caldeado con una estufa
de cerámica alta y marrón queestaba en un rincón igual que unárbol petrificado. Mientras yoechaba un vistazo por la estancia,Batov metió un poco de leña por lapuerta de latón de la chimenea yvolvió a cerrarla. Sabía que suesposa había muerto, pero no habíaninguna fotografía suya a la vista, yeso me sorprendió, ya que habíanumerosas marcas en el papelpintado donde habían colgadofotos, así como abundantes retratosdel propio Batov y de unamuchacha que supuse era su hija.
—¿Su esposa murió en la
guerra? —pregunté.—No, falleció antes de la
guerra —contestó, al tiempo quesacaba unos vasitos, un poco de pannegro y unos encurtidos.
—¿Tiene una foto suya?—Por alguna parte —dijo
mientras hacía un gesto vago con lamano—. En una caja en eldormitorio, creo. ¿Se pregunta porqué la tengo escondida? ¿Como unpar de guantes viejos?
—Pues la verdad es que sí.Se sentó y sirvió dos vasos.—En cualquier caso, a su salud
—brindé—. ¿Cómo se llamaba?—Yelena. Sí, a su salud. Y en
memoria de su esposa.Vaciamos los vasos de un trago
y luego los dejamos de golpe en lamesa. Hice un gesto afirmativo.
—No está mal —dije—. Noestá nada mal. Así que esto eschekuschka, ¿eh?
—Chekuschka es en realidad eltamaño de la botella, no elaguardiente que lleva dentro —explicó—. Este vodka es barato,pero hoy en día, no hay otra cosa.
Asentí.—No tenía intención de
curiosear sobre su esposa. Deveras, no es asunto mío.
—Si tengo sus fotos escondidasno es porque no la quisiera —explicó Batov—, sino porque en1937 la detuvo la NKVD despuésde que fuera acusada de agitaciónpolítica y desorden público. El paíspasó por tiempos difíciles. Muchosfueron detenidos o sencillamentedesaparecieron. No muestro susfotografías porque temo que si lohiciera me arriesgaría a correr lamisma suerte que ella. Podríavolver a colgarlas, claro. Despuésde todo, no es probable que la
NKVD venga a llamar a la puertamientras ustedes sigan en Smolensk.Pero por alguna razón no he tenidola valentía suficiente para hacerlo.La valentía es otra de esas cosasque escasean en Smolensk hoy endía.
—¿Qué pasó? —dije—. ConYelena, quiero decir. Después desu detención.
—Le pegaron un tiro. En esemomento concreto en la historia dela Unión Soviética, detención y tiroen la nuca eran más o menossinónimos. Sea como sea, eso me
dijeron. Me llegó una carta porcorreo, lo que fue un detalle por suparte. Mucha gente nunca llega asaberlo con seguridad. No, tuvesuerte en ese sentido. Era polaco-ucraniana, ¿sabe? Creo que se lodije, cuando fue al hospital, era dela provincia de la Subcarpacia. Entanto que polaca, era miembro deuna supuesta comunidadquintacolumnista, y eso llevó a lasautoridades a sospechar de ella. Laacusación era una tontería, claro.Yelena era una excelente doctora yestaba plenamente dedicada a todossus pacientes. Pero eso desde luego
no impidió a las autoridades alegarque había envenenado en secreto amuchos de sus pacientes rusos.Supongo que la torturaron paraobligarla a implicarme, pero comove sigo aquí, así que no creo queles dijera lo que ellos querían oír.Ahora lamento no haberabandonado Rusia para irme a vivircon ella en Polonia. Quizá seguiríaviva si nos hubiéramos marchado.Pero eso es así en millones decasos, no sería nada del otromundo. Judíos sobre todo, perotambién polacos. Desde la guerrade 1920 ha sido tan difícil ser
polaco bajo el régimen bolcheviquecomo ser judío con los alemanes.Es una antigua cicatriz histórica,pero como siempre esas cicatricesllegan muy adentro. El caso es quelos rusos perdieron. Las fuerzasrusas a las órdenes del mariscalTujachevski fueron derrotadas porel general Piłsudski a las afueras deVarsovia: el denominado Milagrodel Vístula. No se podían ver, asíque es asombroso que Tujachevskidurase tanto como duró. Pero fuedetenido en 1937 y él, su esposa ydos hermanos suyos fueron
fusilados. Creo que sus treshermanas y una hija fueron enviadasa campos de trabajo. Así quesupongo que mi hija y yo podemosconsiderarnos afortunados de seguiraquí para contarlo. Le he dicho queesta calle es la Gudunow Strasse.Así es. Pero antes de la guerraestaba dedicada a Tujachevski. Yvivir en una calle con semejantenombre era motivo de sospecha yade por sí. De verdad. Pone cara deque estoy exagerando, pero no esasí. Se detenía a gente por muchomenos de eso.
—Y yo que creía que Hitler era
malo.Batov sonrió.—Hitler no es más que un
demonio menor, pero Stalin es elpropio diablo.
Nos metimos entre pecho yespalda un par de vasos más ycomimos el pan con los encurtidos—Batov llamó a aquel tentempiézakuski—, y no tardamos mucho enacabar la primera botella, que dejójunto a la pata de la mesa.
—En Rusia una botella vacía enla mesa es un mal presagio —dijo—. Y no podemos permitirnosningún presagio de esos en la calle
Tujachevski. Bastante malo ya estener un fashisty en mi apartamento.La señora de la planta baja sepersigna tres veces si ve a un Hansen el apartamento, y cree que eledificio está maldito. Muchaspersonas en el hospital son delmismo parecer en lo tocante austedes, los germanets. Es curioso,pero para algunos rusos no haymucha diferencia entre alemanes ypolacos. Supongo que puede serporque hay partes de Polonia queantes eran alemanas, luego pasarona ser polacas y ahora vuelven a ser
alemanas.—Sí —convine—. Prusia
Oriental.—Para un ruso todo eso es muy
complicado. Es mejor odiarlos atodos. Y más seguro también.
—Podría decirse que son lospolacos los que me han traído deregreso a Smolensk —dije. Leconté a Batov lo del bosque deKatyn y que estábamos esperando aque llegara el deshielo paraempezar a cavar.
Batov se atusó el espeso bigotea lo Stalin. Guardó silencio unmomento, pero sus ojos oscuros y
misteriosos estaban llenos depreguntas dirigidas en buena amedida a sí mismo, creo yo. Teníael rostro enjuto y la nariz afilada,demasiado fina incluso, y supoblado bigote negro casi parecíadiseñado para protegerle las fosasnasales de los olores menos gratosque aquejaban a cualquier habitantede Smolensk. Y probablemente nosolo de los olores: las palabras eideas de una tiranía apestan tanto omás que cualquier alcantarillaobstruida. Por un momento agachóla cabeza casi como si estuvieraavergonzado.
—Debe entender que, pese atodo quiero a mi país, Herr Gunther—aseguró—. Mucho. Estoyenamorado de la Madre Rusia. Sumúsica, su literatura, su arte, elballet. Sí, adoro el ballet. Y mi hijatambién. Sigue siendo su vidaentera. Lo que más desea en la vidaes llegar a ser una gran bailarinacomo Anna Pavlova e interpretarLa muerte del cisne en París. Peroadoro más incluso la verdad. Sí,incluso en Rusia. Y detesto todacrueldad.
Percibí que estaba a punto de
contarme algo, así que encendí doscigarrillos, le pasé uno en silencio,abrí la otra botella y volví a llenarlos vasos.
—Cuando empecé a ejercercomo médico, juré ayudar a miscongéneres —continuó—. Pero deun tiempo a esta parte cada vezresulta más difícil. La situaciónaquí, en Smolensk, es terrible. Esoya lo sabe usted, claro. Tiene ojosen la cara y no es idiota. Pero noera menos terrible antes de quellegaran los alemanes con susnuevos nombres para las calles y susuperioridad aria. Wagner es un
gran compositor, sí; pero ¿es másgrande que Chaikovski oMúsorgski? No lo creo. Aquí, enRusia, se han cometido actos queningún país civilizado deberíahaber permitido que se cometierancontra otro país civilizado. No solopor parte de ustedes, sino tambiénpor parte de nosotros mismos, losrusos. Y uno de esos actos fuecometido contra los polacos.
—Si no supiera que está ustedpresente, doctor Batov, diría queestoy hablando conmigo mismo.
—Tal vez por eso me sientocapaz de contarle esto —dijo—.
Cuando nos conocimos tuve lasensación de que usted intentaconducirse como un buen hombre.A pesar del uniforme que lleva.Aunque es curioso: habría juradoque la última vez que estuvo aquíllevaba uno distinto.
—Era distinto —reconocí—.Pero es una larga historia. Mejor ladejamos para otro momento.
—No niego que sea usted unbuen hombre, capitán Gunther.Sigue siendo capitán, ¿verdad?
Asentí.—No, no es usted un buen
hombre. Ninguno de nosotrospodemos afirmar que lo somos, hoyen día. Creo que todos debemostransigir para seguir con vida.Cuando detuvieron a mi mujer, lasautoridades me obligaron a firmarun documento en el que reconocíaque la sentencia que le habíanimpuesto era justa. No queríafirmarlo, pero lo hice igualmente.Me dije que Yelena habría queridoque lo firmase, solo que en realidadsi lo firmé fue porque, de otromodo, me hubieran detenido a mí.¿Tenía sentido que acabásemosmuertos los dos? Creo que no. Y
aun así…Tenía una sonrisa llena de
dientes de un blanco brillante, yreapareció brevemente en susemblante pensativo, casiensimismado, pero solo para evitarque las lágrimas que asomaban asus ojos se multiplicaran; lasahuyentó con un parpadeo y se tomóde un trago el vodka que le habíaservido.
Aparté la mirada de algo que separecía mucho a la dignidad y echéun vistazo a los libros apilados allado de su silla. Todos teníanaspecto de haber sido leídos, pero
me pregunté si alguno contendríauna sola verdad como la quesuponía que Batov sabía tan biencomo yo: que estar muerto esprobablemente lo peor que te puedepasar; después de eso ya nadaimporta gran cosa, sobre todo loque otros digan de ti. Siempre ycuando puedas seguir respirandoaún tienes oportunidad de volverdel revés la maldad en que te hasvisto implicado, sea cual sea. Almenos por eso rezaba cuando meacordaba de rezar.
Batov se limpió el bigote con el
dorso de la mano.—Hace mucho tiempo que no
bebía vodka así —confesó—. Adecir verdad, no me lo he podidopermitir. Incluso antes de la llegadade los alemanes, la situación eramuy difícil. Y me parece que no vaa cambiar en breve. En mi caso, porlo menos.
—Para eso bebemos, ¿no? Paraolvidar toda esa mierda. Porque lavida es una mierda pero laalternativa es siempre peor. Almenos así me lo parece a mí. Estoyen un sitio oscuro, pero del otrolado del telón me parece que está
más oscuro aún. Y eso me asusta.—Ahora habla como un ruso.
Debe de ser el vodka, capitánGunther. Lo que dice es del todoacertado, y por eso beben todos losrusos. Fingimos vivir porque morires una realidad a la que no somoscapaces de enfrentarnos. Lo que merecuerda una historia, sobre elyorsh, ahora que caigo. Esemejunje es criminal. Incluso paraquienes son criminales ya de por sí.Igual para ellos en mayor medida,porque tienen muchísimo más queolvidar. Veamos, sí, debía de sermayo de 1940 cuando llegaron al
hospital estatal dos oficiales de altorango de la NKVD en un Zisconducido por un suboficial degorra azul. Debido a quienes eran yal poder que ejercían, poder sobrela vida y la muerte, me pidieron quesupervisara en persona sutratamiento médico. Digo que me lopidieron, pero sería más exactodecir que el suboficial de gorraazul me apuntó a la cabeza con unapistola y me advirtió que si morían,regresaría al hospital y me volaríala tapa de los sesos él mismo.Llegó a sacar el arma y me apuntó a
la cabeza, solo para dejármelo bienclaro. Incluso me obligó a queayudara a sacar a los oficiales de latrasera de la furgoneta, cosa que noolvidaré mientras viva. Cuandoabrí la puerta de atrás me parecióque los hombres estabangravemente heridos, porque elsuelo de la furgoneta estabacubierto de sangre. Solo que lasangre no era suya. Y de hecho loshombres de la NKVD no estabanheridos en absoluto, sino borrachoscomo cubas. El suboficial tambiénandaba bastante borracho. Llevabanvarios días bebiendo yorsh y los
dos oficiales tenían unaintoxicación etílica aguda. Tambiénen el suelo de la furgoneta vi variosdelantales de cuero y un maletínque, cuando sacábamos a loshombres, cayó al suelo y se abrió:estaba lleno de pistolasautomáticas.
—¿Recuerda los nombres deesos individuos?
—Sí. Uno era el comandanteVasili Mijailovich, y el otro, elteniente Rudakov, Arkadi Rudakov.Pero no recuerdo quién era elsuboficial. Y en realidad, quiéneseran no tiene importancia, porque
casi de inmediato supe lo que eran.Esas personas son lo peor quetenemos, ¿sabe? Psicópatas conpermiso del Estado. Bueno, enRusia todo el mundo los conoce. Adiferencia de lo que ocurre con lamayoría de la gente, a esta clase demiembro de la NKVD le trae sincuidado lo que se dice sobrecualquier cosa o persona. Ysiempre está amenazando conpegarte un tiro, como si no tuvierala menor importancia porque lohace cada dos por tres. Me refieroa que esa clase de hombres manejan
las armas como yo el estetoscopio.Cuando despiertan por la mañanadeben de alargar la mano en buscade la pistola antes de rascarse loshuevos. Disparan a una persona pormenos de lo que usted o yoaplastaríamos una hormiga.
»Si aumenta una pulga variosmiles de veces se hará una idea decómo son esos tipejos. Feos yabotargados de sangre, con patitasfinas y cuerpos gordos y peludos.Si aplasta a uno de ellos rebosaríade su cuerpo tal cantidad de sangreque no vería más que rojo. Luegoestaban sus uniformes: las gorras
azules, los correajes cruzados, y lasÓrdenes de la Insignia del Honor ensus blusas gymnasterka. Habíanrecibido esas condecoraciones demanos de Stalin por sus serviciosen 1937 y 1938. En otras palabras,uno de esos hombres bien podríahaber sido el que asesinó de un tiroa mi querida esposa.
»Por un momento glorioso medio la impresión de que el destinohabía dejado a esos hombres en mismanos, y sentí que el juramentohipocrático carecía de importanciaen comparación con la emocionanteposibilidad de hacer justicia sin
miramientos con uno de ellos, quizácon los dos. Me refiero a que lleguéa plantearme asesinar a esoshombres. Habría sido sencillo paraun médico como yo: una inyecciónde potasio en el corazón y nadie sehabría sorprendido lo más mínimo.De hecho, el teniente recuperó elconocimiento el tiempo suficientepara levantarse de la camilla en laque estaba y volver a desplomarse,y al caer se golpeó la nuca y sefracturó el cráneo. Me dije queestaría haciendo un favor al mundosi los mataba a los dos. Habría sido
como sacrificar un par de perrospeligrosos. En cambio, pedítransfusiones de sangre, solucionesde dextrosa, tiamina y oxígeno y meafané en devolverles la salud. —Hizo una pausa y luego frunció elceño—. ¿Por qué lo hice? ¿Fueporque soy un hombre honrado? ¿Ono es la moralidad sino una formade cobardía, como dice Hamlet?No sé cómo responder. Los traté. Yseguí tratándolos como hubierahecho con cualquier otra persona.Incluso ahora me resultadesconcertante.
»Poco a poco fui enterándome
de otras cosas que habían hecho. Enbuena medida porque, en susdelirios, uno de ellos, elcomandante, me contó cuál habíasido su cometido y por qué estabanborrachos. Habían estado decelebración después de culminarcon éxito una operación especialcerca de la estación de Gnezdovo.Seguro que no es necesarioexplicarle a un alemán lo quesignifica “operación especial”.Ustedes también utilizan eseeufemismo, ¿verdad? Cuandoquieren matar a miles de personasfingen que se trata de una medida
sanitaria. Y eso no hizo más queconfirmar un rumor local quellevaba una temporada corriendo:la carretera de Vitebsk había estadovarios días cerrada, y habían vistoun tren cargado de hombres en unapartadero. Por entonces no tenía niidea de que esos hombres eranpolacos, y solo más adelantedescubrí que un tren entero lleno depolacos había sidosistemáticamente liquidado.
—¿Eso también se lo contó él?—indagué.
—Sí, me lo contó el
comandante. El otro, el del cráneoroto, no se recuperó de la herida.Pero de tanto en tanto alcomandante se le soltaba la lengua.Por suerte nunca recordaba nada delo que me había dicho, y como esnatural, yo negué que me hubieracontado nada mientras estabainconsciente. Es curioso, pero hastaahora nunca le he contado a nadielo que me dijo. Es más curioso aúnque se lo cuente a un alemán.Después de todo, en esta parte delmundo hay muchas fosas comunesde judíos asesinados por las SS.Supongo que ahora su gobierno
quiere aprovechar este incidentepara hacer propagandaantisoviética.
—Supone bien, doctor Batov.Quieren montar una pequeñapantomima de horror al encontrarlos cadáveres de cientos deoficiales polacos mientras esquivanminuciosamente los lugares dondeestán enterradas sus propiasvíctimas.
—Entonces su doctor Goebbelstiene una oportunidad deavergonzarnos mejor incluso de loque se imagina. Y puede olvidarsede que sean cientos de hombres.
Hay al menos cinco mil oficialespolacos enterrados en el bosque deKatyn. Y si la mitad de lo que mecontó el comandante Blojin en susdelirios es verdad, entonces Katynno es más que la punta del iceberg.Dios sabe cuántas decenas de milesde polacos están enterrados máslejos de aquí: en Járkov, Mednoe,Kalinin.
—Dios bendito, ¿por qué? —pregunté—. ¿Todo por la derrota de1920?
Batov se encogió de hombros.—No, no solo por eso, creo yo.
Quizá también porque Stalin temíaque los polacos se comportarancomo los finlandeses y se pusierande parte de los alemanes. Como hedicho, para los rusos, polacos yalemanes son prácticamente lomismo. Por esa razón tambiénfueron asesinados por la NKVDhasta sesenta mil estonios, letones ylituanos. Es muy probable que sumuerte se considerara la maneramás sencilla de asegurarse de queno acabaran matándonos a nosotros.
—Los cálculos de Stalin —recordé—. Nunca me gustaronmucho las matemáticas. Había
olvidado hasta qué punto era asíhasta que volví a Rusia. —Neguécon la cabeza—. No obstante,cuesta imaginarlo. Incluso siendoalemán. Hay que ver de lo que soncapaces los hombres. Es increíble.
—Tal vez cueste imaginarlo enAlemania. Pero no en Rusia. Metemo que los rusos están máspredispuestos a creer lo peor delgobierno que ustedes, los alemanes.También es cierto que hemos tenidomucha más práctica. Llevamosdesde 1917 con los bolcheviques yla Checa. Y antes teníamos el zar yla Checa. A menudo se pasa por
alto que Nicolás II fue un tiranosangriento como pocos. Asesinóquizá a un millón de rusos. Así que,como puede ver, estamosacostumbrados a que nos asesinenuestro propio gobierno. Ustedessolo tienen a Hitler y la Gestapodesde 1933. Además, es de lo mássencillo demostrarlo, ¿no? Lo queles ocurrió a esos polacos. Bastacon que caven en el bosque deKatyn.
Le resté importancia con ungesto.
—Pero aunque lo hagamos,
seguro que mucha gente dirá que lamuerte de esos hombres fue cosa deAlemania. Francamente, creo queGoebbels pierde el tiempo, aunqueni se me pasaría por la cabezadecírselo. Los estadounidenses ylos británicos han invertidodemasiado en el tío Iósif para darleahora la espalda. Sería bochornosoque quede probado a los ojos delmundo entero lo que ellos ya sabenen el fondo de su corazón: que losbolcheviques son tan detestablescomo los nazis. Bochornoso, sí,aunque no creo que vaya a cambiargran cosa en realidad, ¿no le
parece?Batov guardó silencio un
instante. Desvió la mirada hacia unlado y, por un momento, me dio laimpresión de que escuchaba algoque yo no alcanzaba a oír, unvecino tal vez, o incluso alguienmás en el apartamento. Pero cuandorespiró hondo y entrelazó las manoscon fuerza un instante —tan fuerteque se le quedaron blancos losnudillos— caí en la cuenta de quecobraba ánimos para anunciarmealgo más importante todavía.
—¿Y si yo pudiera demostrarsin lugar a dudas que la NKVD
asesinó a esos polacos? ¿Y situviera pruebas de lo que hicieronel comandante Blojin y sus hombresaquí, en Smolensk y en el bosque deKatyn? ¿Qué diría usted, mi amigoalemán?
—Bueno, eso cambiaría lascosas, supongo. —Hice una pausa,encendí otro cigarrillo y le pasé elpaquete a Batov por encima de lamesa—. Pero ¿para quién lascambiaría?
—Me refiero a si podríancambiar para mi hija y para mí.
—¿Se refiere a dinero? Puedo
darle dinero. Y puedo conseguirmás dinero si lo que le doy no essuficiente.
—No. Su dinero no me sirve. Yel nuestro tampoco, si a eso vamos.No hay nada que comprar condinero. No en Smolensk. Desdeluego no se puede comprar lo quemás falta me hace: un futuro para mihija. Aquí no hay futuro paranosotros. El caso es que, cuando elEjército Rojo reconquisteSmolensk, como, con todo respeto,ocurrirá de forma inevitable, enesta ciudad habrá un espantosoajuste de cuentas. La NKVD llevará
a cabo una nueva caza de brujaspara encontrar a todos los traidoresque confraternizaron con losalemanes. Y dado que ya fuiinterrogado, y que mi esposa erauna espía y una saboteadora, soyautomáticamente sospechoso. Pero,por si fuera poco, como médico enun hospital atestado de soldadosalemanes, que ayuda al enemigo,simple y llanamente, el hecho esque seré uno de los primeros en serfusilado. Mi hija también, con todaprobabilidad. Tengo menosposibilidades de sobrevivir a estaguerra que una hormiga en el suelo.
—¿Qué edad tiene su hija?—Quince años. No, nuestra
única posibilidad de seguir convida el año que viene por estasfechas es que convenza a losalemanes de que me lleven aAlemania con ustedes como… ¿quénombre le dan?
—Un voluntario zepelín.Batov asintió.—¿Puede demostrarlo?Volvió a asentir.—Tengo pruebas. Tantas
pruebas que podría parecer casisospechoso. Pero aun así son
pruebas. Son pruebas que nopueden ponerse en tela de juicio.Enyoperovezhempe geraenka.
Miró por la ventana.—Ha dejado de nevar —dijo
—. Podemos ir andando, supongo.El hospital no queda lejos. Yo voycaminando todos los días. Pero austedes, los alemanes, no les gustamucho caminar. He observado quecuando invaden otro país lo hacen agran velocidad, y con tantosvehículos como pueden. Ustedeslos alemanes, con sus coches y susAutobahnen… Sí, me gustaríaverlas. Alemania debe de ser un
país precioso si la gente quierellegar de un sitio a otro a unavelocidad tan enorme. Aquí enRusia nadie tiene prisa por llegar aninguna otra parte. ¿De quéserviría? Saben que en todas partesla situación es tan jodida comodonde están. —Sonrió—. ¿Estádemasiado borracho para conducirese coche suyo?
—Estoy muy borracho paraocuparme como es debido de unachica bonita, pero nunca demasiadoborracho para conducir. Y enRusia, menos aún. Soy alemán, ¿no?Así que, a tomar por culo. Además,
un poco de aire fresco medespejará en un abrir y cerrar deojos.
—Otra vez habla como unauténtico ruso. En Rusia tenemosaire fresco de sobra. Mucho másdel que nos hace falta.
—Por eso vinimos —dije—. Almenos según Hitler. Necesitamosespacio para respirar. Por esohemos ahorcado a esos dossoldados alemanes esta mañana.Todo forma parte del plan de laraza superior para extender nuestroespacio vital. —Me eché a reír—.
Estoy borracho. Es el único motivode que me parezca gracioso,supongo.
—En Rusia ese es el únicomotivo de que algo parezcagracioso, amigo mío.
Salimos del apartamento yfuimos al hospital en coche. Pese ala nieve recién caída, con tantasgrietas y baches el coche no tuvomuchos problemas para agarrarse ala carretera. Me dio la sensación deque seguía tambaleándome sobre elsuelo del avión desde Berlín.
—¿Recuerda lo que le he dichosobre el teniente Rudakov, que se
cayó y se abrió la cabeza contra elsuelo mientras estaba borracho? —preguntó Batov.
—Sí. —Di un volantazo paraesquivar un carro tirado por uncaballo en mitad de la carretera—.Empiezo a entender cómo debió desentirse.
—El teniente sufrió una fracturade cráneo con hundimiento. Pudearreglarle el cráneo, pero no elcerebro. La presión contra elcerebro provocó una hemorragiaque dañó tejidos delicados, loscentros del habla, sobre todo. Eso ylos graves daños sufridos por la
cantidad de alcohol ingerida fueronsuficientes para dejarlo casiinválido. Buena parte del tiempoestá poco mejor que un calabacín.Un calabacín de aspecto bastantedecoroso, porque a veces tienealgún momento de lucidez.
—Dios santo, Batov, ¿me estádiciendo que sigue vivo, aquí, en suhospital?
—Claro que sigue aquí. Esta essu ciudad natal. ¿Dónde iba a estarmejor que en la Academia MédicaEstatal de Smolensk?
El hombre de la silla de ruedas noparecía un tipo que hubieraparticipado en el asesinato decuatro mil o tal vez cinco milpersonas, pero también es verdadque, como sé por experiencia,pocos hombres lo parecen. En losbatallones de policía de las SShabía hombres con cara de niños deun coro a los que les fascinaraHändel, capaces de engatusar acualquiera con su encanto. A veces,para que un asesinato llegue acometerse, los asesinos deben sertodo sonrisas.
Arkadi Rudakov tenía las orejasde tamaño normal, la frente rectacomo un piano vertical, los ojos yla nariz bastante simétricos y losbrazos de la longitud habitual y sintatuajes. Ni siquiera babeaba deuna manera que hubiera podidodescribirse como salvaje oenloquecida. Tras la descripciónhecha por Batov de una pulgaaumentada, abotargada de sangre,casi me llevé una decepción alencontrarme a un hombrecillo deunos treinta años bien parecido ycon el rostro despejado, con unaexuberante mata de pelo moreno, la
boca femenina y sonriente, manospequeñas y ojos castaños y cálidos.Tenía el aspecto de un sastre o unpanadero, de alguien a quien se ledaba bien la gente en vez de dárselebien matar a gente.
La voz de Rudakov no resultabamenos inverosímil. Cada pocossegundos repetía lo mismo: «U mi-nya vsio v po-ryadke, spasiva. Umi-nya vsio v po-ryadke, spasiva».Tenía una entonación peculiar,como si no tuviera nunca en elpecho aliento suficiente para hablarcon la voz de un hombre hecho y
derecho, o como si alguien hubieraintentado estrangularlo.
—¿Qué es lo que repite todo elrato? —le pregunté a Batov.
—Dice: «Todo está bien,gracias» —respondió Batov—.Naturalmente, no está bien. Nuncavolverá a estarlo. Pero él cree quesí. Lo que supongo que es unapequeña bendición. Al principio,cuando venían a verlo oficiales dela NKVD le preguntaban si estababien y él les daba esa respuesta.Pero enseguida se vio que noacostumbraba a decir mucho más.—Batov se encogió de hombros—.
Era una respuesta muy soviética,claro. Cuando alguien en Rusiapregunta cómo va todo, se respondeasí, porque uno nunca sabe quiénpuede estar escuchando. Peroincluso los tarugos de la NKVD sedieron cuenta de que a este leocurría algo grave. Quizá por esolo dejaron seguir aquí, con vida,porque no creyeron que supusieraningún peligro para ellos. Sospechoque si hubiera sido más locuaz, selo hubieran llevado y le hubieranpegado un tiro.
—U mi-nya vsio v po-ryadke,spasiva.
Torcí el gesto.—Ya veo por qué no les
preocupaba. Con todo respeto,doctor Batov, no creo que esteindividuo vaya a ser un buen testigopara el Ministerio de Propaganda.
—Como he dicho, hayocasiones en que está muy lúcido—insistió Batov—. Es como si seabriera una ventana en su mente yentraran ráfagas de aire fresco yluz. Durante ese periodo es capazde mantener una conversación. Fueen un momento así cuando me contólo de la masacre en el bosque de
Katyn. Curiosamente, lo que mejorrecuerda son los números. Porejemplo, me dijo que entre losmuertos había un almirante polaco,dos generales, veinticuatrocoroneles, setenta y nueve tenientescoroneles, doscientos cincuenta yocho comandantes, seiscientoscincuenta y cuatro capitanes,diecisiete capitanes navales, tresmil quinientos sargentos y sietecapellanes castrenses. En total,cuatro mil ciento ochenta y treshombres. ¿Le había dicho cincomil? No, son poco más de cuatromil. Esos periodos de lucidez nunca
duran mucho, pero debido a lo quedice, me pareció convenientetenerlo aquí, en una habitacióncerrada. Por su seguridad. Por nohablar de la mía. Y la de la mayoríade la gente en el hospital. Hay unpar de enfermeras que están al tantodel secreto. Pero solo las deconfianza.
Estábamos en una habitaciónprivada en la última planta delhospital. Había una cama, unabutaca y una radio, todo lo quepodía necesitar un hombre que yano estaba en posesión de susfacultades. En la pared había una
foto de Stalin, detalle suficientepara convencerme de que con todaprobabilidad era el primer alemánque entraba allí desde la batalla deSmolensk. Cualquier alemán que sepreciara habría hecho añicos elcristal, razón por la que preferípasarlo por alto.
—U mi-nya vsio v po-ryadke,spasiva.
Batov miró al paciente congesto afable y se inclinó hacia él unmomento para acariciarle la mejillacon el dorso de la mano.
—Kak ska jesh —le dijo Batov
a Rudakov en tono cariñoso—. Kakska jesh. Ti khoro shii drug.
—Quién diría que sintió deseosde matarlo… —comenté.
—¿Se refiere a mí? —Batov lerestó importancia—. ¿De quéserviría? Mírelo. Sería como matara un niño.
—Si hubiera ido a la escuela enBerlín, doctor, sabría por qué nosiempre es mala idea. —Encendí unpitillo—. No sabe lo puñeteros queeran algunos críos que conocí. —Lacerilla captó la mirada del sonadoigual que el reloj de oro de unhipnotizador. Para ver qué pasaba,
la moví hacia un lado, luego haciael otro, y después se la lancé a lafrente, solo para ver si se estabahaciendo el loco. Si era unainterpretación, su segundo nombredebía de ser Stanislavski.
—Blagorariu —masculló elidiota.
—Nyezachto. —Le puse elcigarrillo entre los labios y lo fumóde manera automática—. Esosperiodos de lucidez, ¿se puedenpredecir?
—No, por desgracia. Esposible que pueda sacarlo demanera temporal de su estado con
un shock químico de carácterterapéutico, tal vez conmetilanfetamina, o tiopental, sipuedo conseguirlo. Pero esimposible predecir qué efectopermanente tendría sobre lo quequeda de su mente.
—Más vale que no informemosde ello al ministerio —comenté—.Dudo que estuvieran muyinteresados en el bienestar de unteniente de la NKVD.
—No, desde luego.—Supongo que podríamos
filmarlo mientras le hacemos
preguntas, cuando esté lúcido —dije pensativo—. Pero no es loideal para nuestros propósitos. —Negué con la cabeza—. Y además,las personas para quienes trabajoson jueces. En términos generalesprefieren que un testigo tengaaspecto de saber en qué día vive.Dudo que este tipo sepa diferenciarel codo del culo.
Batov permaneció inmune a miescepticismo.
—No digo que no podamosservirnos de este individuo —añadí—. Es solo que podrían echarnosen cara que, por causa de su
debilidad mental, se limita a repetirlo que queremos que diga, igual queuna marioneta.
—He dicho que tengo pruebas—repuso Batov—. No he dicho quela prueba fuera él. Rudakov no esmás que la guinda del pastel. Laauténtica prueba es otra cosa.
—Le escucho.—Ya-veh paryatkeh, spasiva.—Cuando llegó aquí Rudakov
tenía unas bolsas —dijo Batov—.En las bolsas había unos librosmayores y una FED, una cámara,con un carrete de fotos. En loslibros había un listado de nombres.
Sí, eran unos cuatro mil hombres.—Dejó que la revelación quedarasuspendida en el aire un momento.
—Ya veo.—Después de que Rudakov
hubiera pasado aquí una temporada,llevé el carrete a revelar. Los de laNKVD sacaron fotografías. Comosi hubieran ido a una expedición decaza, o de safari. Fotos de ellosfusilando polacos como si detrofeos se tratara, como si en elfondo estuvieran orgullosos de loque hacían. Hombres con lasmuñecas atadas con alambre,
arrodillados al borde de una zanjamientras Rudakov y sus amigos lesdisparaban en la nuca. —Batovadoptó un semblante de disculpa—.Es difícil creer que alguien quisieraconmemorar actos semejantes, peroeso hicieron.
—Las SS también hacen cosasasí —dije—. No es uncomportamiento exclusivo de laNKVD.
—Aún tengo los libros y lasampliaciones que hice. En conjuntoson prueba más que suficiente de loque ocurrió con exactitud en elbosque de Katyn. Incluso para
criterios tan rigurosos como los desus jueces alemanes.
—Me parece que los de lagorra azul se corrieron una buenajuerga. ¿Me enseña esas fotos? ¿Ylos libros mayores?
Batov se mostró esquivo.—Solo le puedo enseñar una
foto ahora mismo —respondió—.La guardo aquí, con Arkadi, y devez en cuando se la enseño paraestimular la memoria que puedaquedarle de quien era.
El doctor Batov levantó la fotode Stalin y retiró una fotografía enblanco y negro de 210 × 297
milímetros.—La tengo escondida por
motivos evidentes —añadió, altiempo que me alcanzaba la foto.
En la imagen había tresoficiales de la NKVD que posabanrelajados para la foto. Llevaban sustradicionales blusas gymnasterkacon correajes cruzados y pantalonesde montar con botas de caña alta;un hombre estaba sentado en unasilla de mimbre y otro en elreposabrazos; Rudakov seencontraba a su lado; cada cualblandía un revólver Nagant en la
mano derecha, y con la izquierdahacía el mismo gesto curioso con lamano. Supongo que se podría decirque ponían cuernos. Detrás de elloshabía un edificio que de inmediatoreconocí como el castillo deDniéper, donde ahora estabaacuartelado el 537.º deTelecomunicaciones.
—El del medio es Blojin —señaló Batov—. El comandante delque le hablaba, el que estababorracho como una cuba. El queestá sentado en el brazo de la sillaes el suboficial que trajo a los dos.
—El signo que hacen con la
mano —indagué—, ¿qué significa?—Creo que es una señal de los
masones —contestó Batov—. Noestoy seguro. He oído que muchosmiembros de la NKVD sonmasones. Hay muchos en Rusia,incluso hoy en día. Pero no estoyseguro.
—¿Y qué más había en elmismo carrete? ¿Qué se veía en lasdemás fotos?
—Oficiales polacos ejecutadosa tiros por Blojin y Rudakov.Montones de cadáveres. A estostres bebiendo. Más fotografías enplan colegas. El resto del material,
las fotos y los libros mayores, estána salvo en otra parte. Cuando mihija y yo tengamos documentos paraviajar a Berlín, se lo daré todo.Tiene mi palabra. Comocomprenderá, es de los alemanes dequien no me fío, capitán Gunther, node usted.
—Es muy amable por su parte.—Supongo que tendrá que
hablar con sus superiores acerca detodo esto —dijo Batov. Se sentó enla cama y se enjugó la frente altiempo que profería un fuertesuspiro—. ¡Qué borracho estoy!
—Lo dudo. —Le sonreí—.Tenía razón en lo que ha dicho en laplaza del mercado cuando no eramás que un alemán comprandobrewski. Para ser inteligente soy unpoco estúpido. Supongo que ustedtenía planeada esta escenita tanconmovedora, doctor Batov. Talvez no me hayan cortado los huevoslos partisanos, pero usted ha hechoun trabajo excelente trayéndomeaquí, a su salón, para tatuarme elpecho igual que un cosaco borrachoen una de sus novelasdescomunales. No le culpo porello. De veras que no. Culpar es
para gente con la conciencia máslimpia que yo. Pero no se pase dela raya, doctor. Al público no legusta. Es la primera lección en elmanual de Stanislavski paracomportarse como una personacreíble.
Batov me devolvió la sonrisa.—Tiene razón, claro. Es
posible que no venda vodka nibrewski, pero tengo otra cosa quevender, igual que todos los que vanal mercado. Cuando apareció porprimera vez en el hospital, con suinforme de inteligencia polaco, me
pareció evidente de dónde lo habíasacado. Sentí deseos de hablarlesobre el teniente entonces, pero notuve agallas. Luego se marchó ysupuse que había perdido laoportunidad. Hasta que me lo heencontrado en el mercado estatarde, claro. Cuando le he visto meha parecido demasiado bueno paraser cierto que estuviera otra vez enSmolensk.
—Me pasa a menudo.—Bueno, ¿trato hecho?—Eso creo. Solo que puede
llevar un tiempo. Tenga paciencia.—Soy ruso. La paciencia es
innata en nosotros.—Claro, claro. Eso se lo ha
sacado del mismo sitio que lo de nodejar botellas vacías encima de lamesa. Usted no cree en esaschorradas más de lo que creo yo.Pero voy a decirle en qué puedecreer. Y se lo digo de corazón, o almenos desde la sobaquera. Cuandoha hecho ese comentario acerca deque no confía en los alemanes hadado a entender que sabe lo que sehace, pero sigo sin estar seguro deque así sea. Me dice que tienepruebas de lo que ocurrió en elbosque de Katyn y le contesto que
estoy dispuesto a comprarle suhistoria. Pero no soy el dueño de latienda. Tendrá que tratar con elmismísimo diablo, no conmigo. Seda cuenta, ¿no? Una vez que salgatodo esto a la luz, no podréprotegerle. A diferencia de mí, losnazis no son capaces de encajarmuchas decepciones, ¿sabe? Sipiensan, aunque solo sea por unmomento, que les oculta algo, esprobable que tiren de pistola. Haytantas posibilidades de que lepegue un tiro su propia policíasecreta como de que lo haga la
Gestapo. Llegado ese momento, yovelaré por mis intereses, ¿entiende?Por lo general, es lo que mejor seme da. No tendré tiempo ni ganasde interceder de un modo especialpor usted ni por las lecciones deballet de su hija.
—Sé lo que me hago —insistió—. He sopesado los riesgos. Deverdad, lo he hecho. Y me pareceque no tengo nada que perder.
—Cuando la gente dice algoasí, las más de las veces no lescreo, o pienso que no se lo hanpensado bien. Pero supongo queusted sabe de veras lo que se hace.
Tiene razón, me parece que no tienenada que perder. Solo la vida. ¿Yqué vale eso tal como está elmercado hoy en día? En mi caso nomucho y en el suyo nada enabsoluto. Y entre lo uno y lo otro nohay más que un montón deoptimismo fuera de lugar. Sobretodo el mío.
3
Lunes, 29 de marzo de 1943
—¿Qué tal fue la ejecución delsábado? —preguntó el mariscal decampo Von Kluge—. ¿Murieronbien esos dos sargentos?
—Solo uno era sargento, señor.El otro era cabo.
—Sí, sí, claro. Pero ya sabe alo que me refiero, Gunther.
—No sé si es posible morirbien cuando uno lucha por tomar
aliento al extremo de una soga,señor.
—¿Me toma por idiota? Merefiero a si murieron con valentía.Con la valentía que debería mostrartodo soldado alemán al morir.Después de todo, siempre cabe laposibilidad de que un condenadohaga o diga algo que deje en mallugar al ejército alemán. Lacobardía entre la tropa es másintolerable aún que la criminalidadgratuita.
—Murieron con valentía, señor.No sé si yo hubiera sido capaz deenfrentarme al verdugo con
semejante apariencia detranquilidad.
—Tonterías, capitán. No dudode su valentía ni por un instante.Cualquier hombre con una Cruz deHierro como la suya sabe lo que esel auténtico valor. Un soldadoalemán debería saber morir bien.Es lo que se espera de él.
Estábamos en el despacho delmariscal de campo en Krasny Bor.Von Kluge había empezado afumarse un puro de los grandes y,pese al tema del que hablábamos,estaba todo lo relajado que puedeestar un hombre con una franja roja
en el pantalón y la Cruz deCaballero al cuello. De su lacayoruso, Dyakov, no había rastro,aunque bien podría haberse tomadopor él al perro de gran tamañoocupaba un espacio junto a lasrejillas de la calefacción en lapared de ladrillo. El perro seestaba lamiendo los huevos, ymientras yo envidiaba su capacidadde hacer algo así, llegué a laconclusión de que casi con todaseguridad debía de ser la criaturamás feliz de todo Smolensk.
—¿Y dijeron algo? ¿Unas
últimas palabras dearrepentimiento?
—No, y tampoco dijeron nadaacerca de los asesinos de aquellosdos suboficiales —repuse—. Esuna pena.
—Deje ese asunto a la policíamilitar, capitán Gunther. Se loaconsejo. Seguro que detendrán alauténtico culpable dentro de poco.¿Quiere saber por qué estoy tanconvencido? Porque tengo cuarentay dos años de experiencia enasuntos militares de la queservirme. Durante ese tiempo heaprendido que estos incidentes
tienden a repetirse. Alguien que hacortado el cuello a dos hombresvolverá a cortarle el cuello a otroantes de que transcurra muchotiempo. Casi con toda seguridad.
—Eso es exactamente lo quequería evitar. Será que soy unsentimental en ese sentido.
—Sí, debe de serlo. Por nohablar de protector y coadyuvante.La ley militar no es colaborativa,capitán. No llegamos a acuerdoscon quienes están por debajo denosotros. Nuestra existencia se basaen el poder y la obedienciaincondicionales, y tenemos que ser
siempre implacables, a fin detriunfar cuando parece quepodríamos perecer. El ejercicio delpoder se justifica únicamente por símismo. Preferiría que sesacrificaran dos hombres más en elaltar de la eficiencia a que nuestraautoridad militar se vieracomprometida de la manera tandesagradable como sugiere usted.«Un acuerdo», lo llamó. Qué ideatan horrible. Ganaremos esta guerrasi nuestros hombres reconocen queno hay más que una manera deganarla, y esa es luchar cumpliendo
con su deber, inexorablemente y sinesperar favores ni clemencia.
Fue un buen discursito, yaunque es posible que fueraoriginal, me pareció mucho másprobable que Hitler hubiera dichoalgo por el estilo cuando él y elmariscal de campo estuvieronreunidos a solas en el despacho deVon Kluge en Krasny Bor. Lo deluchar inexorablemente y sinesperar favores ni clemenciallevaba las huellas retóricas delFührer por todas partes.
—Ah, por cierto, capitán —dijoVon Kluge, cambiando de asunto—,
cuando he sacado a pasear el perroesta mañana, ha olisqueado uncambio en el aire. Lo sé porquecasi nada más salir ha empezado aescarbar. Como si removiera latierra en busca de conejos. No lohacía desde el otoño del añopasado. No puedo decir que yohaya notado nada distinto, pero nosoy un perro. A un perro no se lepuede engañar en cosas así. —Hizouna pausa y dio una chupada al puro—. Lo que quiero decir es que latierra en Smolensk ha empezado adescongelarse, Gunther. Laprimavera está cerca y el deshielo
también. Si el perro puedeescarbar, ustedes también.
—Pondré manos a la obra deinmediato.
—Sí, haga el favor. No meimporta confesarle que medesagrada todo este asunto. Y medesagrada en especial el Ministeriode Propaganda. Deseo con toda elalma que empecemos y terminemosesta investigación tan rápido comosea posible; que apartemos nuestramórbida mirada del lamentablepasado de esta región atrasada ynos concentremos solo en el futuro
y en cómo vamos a librar unaguerra contra un Ejército Rojo queresurge ahora, en 1943. Se lo digocon toda sinceridad, capitán, voy anecesitar todos mis recursos paraganar esta guerra, y no puedopermitirme prescindir de ningunode mis hombres, y mucho menos demis oficiales, en una empresa queno esté destinada a acabar conenemigo alguno. Por consiguiente,cuando empiecen las excavacionespreferiría que la Oficina deCrímenes de Guerra emplee solo aprisioneros de guerra rusos comotrabajadores. Parece lo más
adecuado. Creo que seríadegradante para los soldadosalemanes ocuparse de exhumarcadáveres dejados por losbolcheviques. Von Schlabrendorfflo ayudará. Y también mi amigoDyakov, claro. Es un experto a lahora de ocuparse de la mano deobra rusa. Usamos un contingentede Ivanes para reconstruir un puentesobre el Dniéper la primaverapasada, y Dyakov sabe quiénes sonlos mejores trabajadores. Con unpoco de suerte algunos seguirán convida. Tal vez se lo puedamencionar al juez Conrad cuando
vuelva a verlo.—Así lo haré, señor.—Dudo que al mundo le
importe un carajo nada de esto. Enmi opinión personal, el ministro seengaña si cree que los aliados van aenemistarse solo por la posibilidadde que los rusos asesinaran a unoscuantos polacos.
—Probablemente no se tratesolo de unos cuantos, señor. Misfuentes me indicaron que podríahaber hasta cuatro mil.
—¿Y qué me dice de todas laspersonas de etnia germana que
asesinaron los polacos en 1939? EnPosen, en mi propia tierra, lospolacos, sobre todo los soldadospolacos, se comportaron comobárbaros. Fueron asesinadasfamilias alemanas enteras. Lasmujeres eran violadas y loshombres a menudo torturados antesde morir. Ya solo en Posen fueronasesinados por los polacos nadamenos que dos mil alemanes. Dosmil. Miembros de mi propia familiase vieron obligados a huir parasalvar la vida. Desvalijaron micasa. Lea el libro blanco quepreparó su propia oficina para el
Ministerio de Asuntos Exteriores sino me cree. A nadie de PrusiaOriental va a importarle lo que lesocurrió a unos putos polacos.Desde luego a mí no me importa. Leaseguro que podrían encontrar atodo el ejército polaco enterrado enel bosque de Katyn y me importaríaun comino.
—No sabía que fuera usted dePosen.
—Bueno, ahora ya lo sabe. —Von Kluge le dio una chupada alpuro y me hizo un gesto con la mano—. ¿Quería comentarme algún otroasunto?
—Sí, señor, así es.Le hablé a Von Kluge del
doctor Batov y su ofrecimiento deaportar pruebas fehacientes de quelos soviéticos habían asesinado amiles de polacos en el bosque deKatyn.
—Creo que tiene un libromayor con los nombres de todos losmuertos, así como fotos delmomento en que se perpetraba elcrimen. El único problema estribaen que tiene miedo de que su hija yél puedan ser asesinados si laNKVD retoma Smolensk.
—Ahí no se equivoca. Habrá unbaño de sangre en esta ciudad si losrojos vuelven a apoderarse de ella.Harán que su masacre del bosquede Katyn parezca una merienda deositos de peluche. Creo quecualquier ruso que esté en suscabales pondrá todo de su partepara evitar que eso ocurra.
—Exacto. El doctor Batov sesentiría mucho más seguro sipudiera ir a vivir a Berlín, señor.
—¿Berlín? —Von Kluge rioentre dientes—. No lo dudo. A mítambién me gustaría estar deregreso en Berlín. Desde luego que
sí. Un paseo por el Tiergarten antesde ir a tomar champán al Adlon,luego a la ópera para después cenaren Horcher. Berlín está precioso enesta época del año. El Adlon es unamaravilla. Sí, no me importaríadisfrutar de ello.
—Sencillamente quiere teneralguna garantía al respecto. Antesde cooperar con la investigacióndel juez Conrad. Lo que poseepodría ser muy útil, señor. ParaAlemania.
—¿Y ese doctor dice que puedeaportar pruebas? ¿A satisfacción de
su oficina?—Creo que sí, señor.Von Kluge exhaló una nube de
humo de puro y meneó la cabeza,como si sintiera lástima de mí y demi tediosa conversación.
—Usted me da que pensar,Gunther, de veras. Antes de serpolicía, ¿qué era? ¿Vendedor decoches? Una y otra vez me planteaacuerdos que, según usted, deboaceptar. Primero esos dossuboficiales y ahora este malditomédico ruso. ¿No conoce a nadie enesta ciudad dispuesto a hacer algosin recibir nada a cambio,
simplemente porque crea queexponer la verdad es un simpledeber patriótico?
—No es alemán, señor. Es ruso.El deber no tiene nada que ver conello, ni el patriotismo, si a esovamos. No es más que un hombreque intenta salvar su vida y la de suhija. Ahora mismo atiende asoldados alemanes heridos en laAcademia Médica Estatal deSmolensk. Si fuera un patriota, sehabría largado como todos losdemás y habría dejado que nosocupásemos nosotros de nuestrosenfermos y heridos. Si lo detienen,
ya solo por eso se habrá ganado lapena capital. Deberíamos estardispuestos a ayudarle sencillamentepor prestarnos ese servicio, ¿no?
—Si ofreciéramos a todos lospuñeteros Ivanes la ciudadaníaalemana por colaborar connosotros, sería el cuento de nuncaacabar. ¿Y dónde quedaría entoncesla pureza de la raza alemana? ¿Eh?No es que yo crea en esas tonterías.Pero el Führer sí.
—Señor, nos aporta mucho másque simple colaboración. Estádispuesto a ofrecernos el modo de
demostrar ante el mundo a quéclase de oponente nos enfrentamos.¿No merece eso algunarecompensa? Además, eso es lo queofrecemos ya a cualquiera que sealiste en el Ejército Ruso deLiberación del general Vlasov. Enla Proclamación de Smolensk quelanzan nuestros aviones sobreposiciones soviéticas está escritoque si se pasan a nuestro bando losvestiremos con uniforme alemán yles daremos una vida mejor.
—Se lo voy a decir sin rodeos,capitán Gunther, al Führer no legustan esos voluntarios zepelín. No
confía en ellos. No confía en ningúnmaldito eslavo. El general Vlasov,por ejemplo, al Führer le trae sincuidado. Le digo ahora mismo queese puñetero Ejército Ruso deLiberación es una idea que nuncallegará a remontar el vuelo. Yapueden lanzar todos los folletos quequieran sobre las posicionessoviéticas, que la dichosaProclamación de Smolensk es papelmojado. Casualmente sé que elFührer está convencido de que noshará falta alguien firme ydespiadado como Stalin para tenerbajo control la Gran Alemania en
los Urales. Lo último que quiere esque ese Vlasov intente derrocarle.—Von Kluge negó con la cabeza—.Son una pandilla traicionera esosIvanes, Gunther. Tenga cuidado conese doctor, se lo aconsejo.
—¿Y qué me dice de usted,señor?
—¿A qué se refiere?—Su ayudante, Alok Dyakov.
Es eslavo. ¿Confía en él?—Claro que confío en él. ¿Por
qué no iba a hacerlo? Le salvé lavida. Ese hombre me es totalmentefiel. Lo ha demostrado una y otra
vez.—¿Y qué piensa hacer con él
cuando todo esto haya terminado?¿Lo dejará aquí? ¿O se lo llevarácon usted?
—Mis asuntos no le conciernenen absoluto, Gunther. No sea tanimpertinente, maldita sea.
—Tiene usted toda la razón. Losiento. Sus asuntos no meconciernen. Pero, señor, tenga labondad de planteárselo unmomento. Por lo que ya me hadicho, el doctor Batov tiene buenasrazones para odiar a losbolcheviques, y en especial a la
NKVD. Asesinaron a su mujer. Portanto, estoy convencido de que estátan ansioso por servir a Alemaniacomo su ayudante Dyakov. OPeshkov.
—¿Quién demonios esPeshkov?
—El intérprete del Grupo deEjércitos, señor. Pero el doctorBatov está tan deseoso de servir aAlemania como él o Alok Dyakov.
—Desde luego no lo parece.Según dice usted mismo, esemédico parece más ansioso porsalvar su propio pellejo que porservir a Alemania. Pero tomaré el
asunto en consideración, capitán, yle daré mi respuesta más tarde,cuando vuelva de cazar.
—Gracias, señor. —Cuando melevanté para marcharme, el perrodejó de lamerse los huevos y memiró a la expectativa, como siesperase que sugiriera otraactividad más interesante. Pero nohubiera sido capaz de sugerir nadaque tuviera más sentido enSmolensk—. ¿Va a cazar lobos? —pregunté—. ¿O alguna otra cosa?
Por un momento me sentítentado de preguntar si iba a cazar
polacos, pero estaba claro que yahabía importunado más quesuficiente al mariscal de campo.
—Sí, lobos. Son unas criaturasmaravillosas. Dyakov pareceentender instintivamente su manerade pensar. ¿Caza usted, capitánGunther?
—No.—Qué lástima. Un hombre tiene
que cazar. Sobre todo en esta partedel mundo. Acostumbrábamos acazar lobos en Prusia Orientalcuando era niño. Y el káisertambién cazaba, ¿sabe? Es unapresa difícil de cazar, el lobo. Más
difícil incluso que el jabalí, se loaseguro. Muy escurridizo y astuto.Cazábamos muchos jabalíes cuandollegamos a esta zona, pero ahorahan desaparecido, creo.
Salí de la cabaña del mariscalde campo y me puse el abrigoenseguida. El aire no era tan secocomo la víspera, y la humedadparecía confirmar lo que me habíadicho Von Kluge; y no solo por lahumedad, también el sonido delpico de un pájaro carpintero contrael tronco de un árbol que resonabapor el bosque igual que el tableteolejano de una ametralladora. Por lo
visto el deshielo estaba finalmenteen camino.
Un coche esperaba delante delas escaleras del porche, y al ladoestaba Dyakov con dos rifles decaza colgados al hombro, fumandoen pipa. Me saludó con unasentimiento y me mostró susdientes blancos y grandes en algoparecido a una sonrisa. Sin dudahabía algo lupino en él, pero no erael único dotado de ojos azules yuna comprensión instintiva de lamanera de pensar de los lobos. Yotambién tenía unas cuantas ideas
astutas, y desde luego no estabadispuesto a dejar el futuro deldoctor Batov exclusivamente en lasdelicadas manos de Günther vonKluge. Había demasiado en juegopara confiar en que el mariscal decampo accediese a los deseos delruso. Estaba claro que iba a tenerque enviar un teletipo al Ministeriode Propaganda en Berlín lo antesposible, y que si, debido a unprejuicio contra los eslavos, elmariscal de campo no estabadispuesto a ofrecer a Batov lo quequería a cambio de lo quequeríamos nosotros, me vería
obligado a puentear a Von Kluge yconvencer al doctor Goebbels enpersona de que lo hiciera.
Me fui hacia el castillo en elTatra. Al salir por la verja doblé ala izquierda. No había recorridomucho trecho cuando vi a Peshkovcaminando en la misma dirección.Me planteé pasar de largo, pero noera fácil pasar por alto a alguienque se había tomado la molestia deparecerse a Adolf Hitler: tal vezfuera ese el razonamiento que lehabía llevado a dejarse un bigotitoy peinarse el flequillo largo haciadelante. Además, era evidente que
también iba al castillo.—¿Lo llevo? —pregunté,
deteniéndome a su lado en lacarretera vacía.
—Es muy amable, señor. —Seaflojó la cuerda que llevaba a lacintura para ceñirse el abrigo y semontó en el asiento delacompañante—. No todo el mundose pararía a recoger a un ruso.Sobre todo en una carretera tanapartada como esta.
—Igual es porque no pareceespecialmente ruso. —Metí lamarcha de un tirón y seguí adelante.
—Se refiere al bigote, ¿verdad?Y al pelo.
—Desde luego.—Hace muchos años que llevo
este bigote —explicó—. Muchoantes de que los alemanesinvadieran Rusia. No es un estilotan raro en Rusia. Génrij Yagoda,que fue jefe de la policía secretahasta 1936, llevaba el mismobigote.
—¿Qué fue de él?—Lo degradaron de la
dirección de la NKVD en 1936, lodetuvieron en 1937 y fue uno de losacusados en el último gran juicio
ejemplar, el llamado Juicio de losVeintiuno. Lo declararon culpable,claro, y lo fusilaron en 1938. Porespía de los alemanes.
—Igual fue por el bigote.—Es posible, señor. —Peshkov
se encogió de hombros—. Sí, desdeluego es posible.
—Era una broma —aclaré.—Sí, señor. Ya lo sé.—Bueno, espero que su sucesor
corra esa misma suerte algún día.—Ya la corrió, señor. Nikolái
Yezhov también era espía de losalemanes. Desapareció en 1940. Es
de suponer que también fuefusilado. El nuevo director de laNKVD es Lavrenti Beria. Es élquien planeó la muerte de todosesos pobres oficiales polacos. Conel visto bueno de Stalin,naturalmente.
—Por lo visto sabe muchosobre el tema, Peshkov.
—He declarado acerca de loque sé sobre esas muertes ante sujuez Conrad, señor. Desde luego,estoy dispuesto a hablar más conusted sobre el asunto. Pero esverdad: aunque lo mío es laingeniería eléctrica, señor, siempre
he estado más interesado en lapolítica y los temas de actualidad.
—No son intereses muysaludables en Rusia.
—No, señor. No todos lospaíses son tan afortunados con susistema de gobierno comoAlemania.
Dejé el comentario sin réplicaporque llegábamos ya al castillo.Peshkov me agradeció efusivamenteque lo hubiera llevado y se fue a lacabaña del asistente, dejándomecon la incógnita de por qué uningeniero eléctrico estaba tan bieninformado sobre la historia de la
organización más secreta de Rusia.
Con la pala de mango largo delcapó del Tatra empecé a hurgarcerca de la cruz de abedul donde sehallaron los primeros huesoshumanos. El suelo cedió bajo lapunta metálica y la negra tierra rusaoscureció el surco que habíaabierto en la nieve medio fundida.Dejé la pala y hundí las yemas delos dedos en la tierra igual que ungranjero ansioso por empezar lasiembra.
—Ya me había parecido que
era usted —dijo una voz a misespaldas.
Me levanté y miré alrededor.Era el coronel Von Gersdorff.
—Me sorprendió oír que estabausted de regreso en Smolensk —aseguró—. Creo recordar que enBerlín me dijo que no quería volveraquí en la vida.
—Y no quería. Pero Joey elCojo pensó que me hacían faltaunas vacaciones, así que me envióaquí para alejarme de todo elbarullo.
—Sí. Eso había oído. Desde
luego es mejor que unas vacacionesen la isla de Rügen.
—¿Y a usted? —le pregunté—.¿Qué le trae al castillo? Si doy laimpresión de estar nerviosohablando con usted es porque mepreocupa que lleve otra bomba enel bolsillo del abrigo.
Von Gersdorff esbozó unamueca.
—Bueno, vengo mucho poraquí. La Abwehr quiere recibir adiario en su sede de Tirpitzuferinformes sobre lo que ocurre enSmolensk. Solo que no me gustaenviarlos desde Krasny Bor. Ya no.
Nunca se sabe quién andaescuchando. Ese sitio está atestadode Ivanes.
—Sí, lo sé, ahora mismo estabahablando con Peshkov. Y pocoantes, con Dyakov.
—Tipos sospechosos los dos,en mi opinión. Saco a colación unay otra vez el considerable númerode Ivanes que trabajan paranosotros dentro del perímetro de lazona de seguridad que hemosestablecido en Krasny Bor, peroVon Kluge no quiere oír hablar deningún cambio de planes en esesentido. Es un hombre que siempre
ha tenido mucha servidumbre, ypuesto que la mayoría de quieneseran criados en Alemania estánahora en el ejército, eso suponeincluir a rusos entre su personal.Cuando llegamos aquí, trajo a sumayordomo de Polonia, pero alpobre infeliz lo mató unfrancotirador poco después. Asíque ahora se las apaña con suPutzer, Dyakov. Pero resulta queVon Kluge no recela de los rusos,sino de otros alemanes. Enparticular de la Gestapo. Y aunquedetesto señalarlo, eso hace que
todo resulte especialmente difícilcuando se trata de mantener unasestrechas medidas de seguridad enKrasny Bor. Incluso la Gestapocumple sus fines.
»Hemos intentado que laGestapo investigue los antecedentesde algunos de esos rusos, pero escasi imposible. La mayor parte delas veces tenemos que fiarnos de lapalabra del alcalde local de que talo cual persona es digna deconfianza, cosa que no sirve denada, claro. Así que prefierocodificar y descodificar losmensajes aquí, en el castillo. El
coronel Ahrens es un tipo honrado.Me permite utilizar en exclusivauna habitación para enviar mismensajes en privado. Acababa desalir del castillo cuando lo he vistopasar pala en mano.
—La tierra se está ablandando.—Así que podemos empezar a
cavar. Mañana, quizá.—Nunca se me ha dado muy
bien eso de esperar a mañana —dije—. No cuando puedo empezarhoy.
Me quité el abrigo y la chaquetay se los di.
—¿Le importa?
—En absoluto, querido amigo.—Von Gersdorff los dobló sobre elantebrazo y encendió un cigarrillo—. Me encanta ver trabajar a otros.
Me remangué la camisa, recogíla pala del suelo y empecé a cavar.
—¿Por qué recela Von Klugede algunos alemanes? —lepregunté.
—Tiene miedo, supongo.—¿De qué?—¿Recuerda a un oficial del
Tribunal Militar llamado VonDohnanyi?
—Sí, lo conocí en Berlín.
También es de la Abwehr,¿verdad?
Von Gersdorff asintió.—Es subdirector de la sección
central de la Abwehr, a las órdenesdel general de división Oster. Haceunas semanas, justo antes de que elFührer visitara a Von Kluge en elcuartel general del Grupo, VonDohnanyi vino aquí a reunirse conVon Kluge y el general VonTresckow.
—Tomé el mismo vuelo que él—dije, a la vez que clavaba la palaen la tierra.
—No lo sabía. Von Dohnanyi
está de nuevo en Berlín, pero vino aSmolensk para sumar su voz a lamía, la del general y la de otrosoficiales que querrían ver muerto aHitler.
—A ver si lo adivino: VonSchlabrendorff y Von Boeselager.
—Sí, ¿cómo lo sabía?Meneé la cabeza y seguí
cavando.—Pura chiripa, nada más.
Continúe con su historia.—Le pedimos al mariscal de
campo que se uniese a nuestro planpara asesinar a Hitler y Himmlerdurante su visita del día trece. La
idea consistía en desenfundar todosy matarlos a los dos en el comedorde oficiales de Krasny Bor. Algoasí es mucho más sencillo aquí queen Rastenburg. En la Guarida delLobo, es prácticamente intocable.Los oficiales tienen que dejar susarmas antes de encontrarse en unaestancia con Hitler. Ese es elmotivo de que pase allí tantotiempo, claro. Hitler no es idiota.Sabe que hay mucha gente enAlemania a la que le gustaría verlemuerto. Sea como sea, Von Klugeaccedió a participar en la
conspiración, pero al no venirHitler acompañado de Himmler,cambió de parecer.
—Lo cierto es que elrazonamiento lógico del mariscalde campo me parece impecable —dije—. Si alguien consigue matar alFührer, más le vale asegurarse deacabar también con Himmler y elresto de la pandilla. Cuando sedecapita una serpiente el cuerposigue retorciéndose y la cabezacontinúa siendo letal durante unbuen rato.
—Sí, tiene usted razón.—Hay que reconocérselo. Tres
tentativas de asesinar a Hitler enotras tantas semanas y todasabortadas. Cualquiera diría que ungrupo de oficiales de alto rango delejército sabrían matar a un hombre.Se supone que eso se les da bien,maldita sea. Por lo visto ninguno deustedes tuvo problemas paramasacrar a millones de personasdurante la Gran Guerra. Peroparece que matar a Hitler lossupera a todos. La próxima vez medirá que tenían planeado usar balasde plata para acabar con esecabrón.
Por un momento Von Gersdorff
pareció abochornado.—Y a ver si lo adivino: ahora
Von Kluge teme que alguien se vayade la lengua —aventuré—. ¿No eseso?
—Sí. Corre por Berlín el rumorde que Hans von Dohnanyi va a serdetenido. En el caso de que lo sea,la Gestapo naturalmente averiguarámucho más de lo que espera.
—¿Qué clase de rumor es ese?—¿Qué quiere decir?—Por lo general, la Gestapo se
cuida muy mucho de comentar connadie a quién tiene previsto
detener, al menos hasta altas horasde la noche, cuando llaman a supuerta. Así la gente no puedeescapar y todo eso. Si corre unrumor bien podría ser que ellosmismos lo difundieran porquequieren que huya y tal vez hagasalir de su madriguera algún otroconejo que tienen interés en cazar.Esa clase de rumor: un rumor confundamento. Sí, no recurren a esastácticas tan raramente. O podría serun rumor de esos lanzados por losenemigos de un hombre parahacerle sentir inseguro y minar suautoridad. Es lo que los ingleses
denominan «vacaciones romanas»,cuando un gladiador era masacradopor puro placer. Se sorprenderíadel perjuicio que puede causarle unrumor así a alguien. Hace faltatener nervios de acero paraaguantar a los chismosos de Berlín.
—De hecho, capitán Gunther,fue usted quien hizo correr eserumor.
—¿Yo? —Dejé de cavar unmomento—. ¿De qué demonioshabla, coronel? Yo no he hechocorrer ningún rumor.
—Por lo visto, cuando seencontró con Von Dohnanyi en el
despacho del juez Goldsche enBerlín hace tres semanas, mencionóque la Gestapo había ido a verle,creo que fue mientras estabaingresado en el hospital, parapreguntarle por un judío conocidosuyo llamado Meyer: quiénes eransus amigos y cosas por el estilo.
Fruncí el ceño al recordar elbombardeo de la RAF la noche del1 de marzo que casi acabó con mivida.
—Así es. Franz Meyer iba a sertestigo en una investigación decrímenes de guerra, hasta que la
RAF lanzó una bomba sobre suapartamento y le arrancó la mitadde la cabeza. Por lo visto laGestapo pensaba que Meyer podíahaber estado involucrado en uncaso de fuga de divisas, con el finde convencer a los suizos de queacogieran a un grupo de judíos.Pero no veo cómo…
—¿Mencionó la Gestapo a untal pastor Dietrich Bonhoeffer?
—Sí.—Eran el pastor Bonhoeffer y
Hans von Dohnanyi quienessacaban divisas para sobornar a lossuizos a fin de que acogieran a
judíos de Alemania.—Ya veo.—Y esa reunión entre Von
Dohnanyi y el juez Goldsche en laOficina de Crímenes de Guerra lomovió a afanarse en convencer aVon Kluge de que un grupo deoficiales alemanes con ideasafines…
—Lo que significa «aristócratasprusianos», naturalmente.
Von Gersdorff guardó silencioun momento.
—Sí, supongo que tiene razón.¿Cree que la fastidiamos por eso?¿Porque somos aristócratas?
Le quité importancia con ungesto.
—Se me pasó por la cabeza, sí.Me escupí en la palma de las
manos y empecé a cavar de nuevo.Era un trabajo duro pero la tierraiba saliendo sobre la plancha de lapala en terrones pesados y mediocongelados que yo esperaba quenos contaran un episodio de laHistoria en forma de estratos deturba. Von Gersdorff propinó unpuntapié despreocupado a uno deesos terrones con la bota y observócómo rodaba lentamente cuesta
abajo como un balón de fútbol muyembarrado. Por lo que sabíamos,bien podría haber sido un cráneorecubierto de barro.
—Si cree que limitamos latrama a un círculo reducido dearistócratas por esnobismo, seequivoca —dijo—. Fuesencillamente debido a laimperiosa necesidad de que elsecreto fuera absoluto.
—Sí, ya veo el partido que lesacaron. Y se sentían más cómodosconfiando en un hombre cuyoapellido empezara por «Von», ¿noes eso?
—Algo parecido.—¿No le parece un tanto
esnob?—Es posible que lo sea en ese
sentido —reconoció Von Gersdorff—. Mire, la confianza es muydifícil de encontrar hoy en día.Cada cual la busca donde puede.
—Hablando de esnobismo —dije—. He pasado la mañana enteraintentando convencer a un mariscalde campo de que firme unosdocumentos para que un doctor rusolocal vaya a vivir a Berlín. Trabajaen la Academia Médica Estatal deSmolensk y asegura estar en
posesión de pruebas documentalessobre los que están enterrados aquí.Libros mayores, fotografías. Inclusotiene a un Iván oculto en unahabitación privada que formó partedel escuadrón de la muerte de laNKVD que llevó a cabo estaatrocidad. Anda un poco ido, pordesgracia, tras sufrir heridas deconsideración en la azotea, peroese médico es una bendición delcielo: todos nuestros deseos seharán realidad si le damos lo quequiere. Aunque no hará nada si seve obligado a quedarse en
Smolensk. No se me ocurre ningúncaso que merezca más un pase parair a Alemania, pero por lo vistoHans el Astuto tiene decidido noconcedérselo. Sencillamente no loentiendo. Creía que si alguien podíaestar de acuerdo con algo así seríaun hombre con un criado ruso. Peroel mariscal de campo cree queDyakov es una excepción y que loseslavos no son mucho mejores quelos animales de corral.
—A quienes detesta de veras esa los polacos.
—Sí. Me lo dijo. Pero lospolacos no son rusos. Ahí radica la
esencia de quién y qué estáenterrado aquí, supongo.
—A los ojos de Von Kluge, nohay ninguna diferencia entrepolacos, Ivanes y Popovs.
—Lo que por lo visto es justolo contrario de lo que piensan losrusos, acerca de los polacos, quierodecir. Por lo que a ellos respecta,polacos y alemanes sonprácticamente lo mismo.
—Lo sé. Pero así es la historia.No le facilita a usted la tarea, perodudo que Von Kluge conceda unpase para ir a Alemania a nadie,con la posible salvedad de Dyakov.
—Bueno, ¿a qué viene tantoapego por Dyakov?
Von Gersdorff se encogió dehombros.
—El mariscal de campo solotiene un perro de caza. Supongo quepensó que no había razón para notener otro.
—A mí nunca me han gustadomucho los perros. No he tenidoninguno. Aun así, tengo entendidoque es relativamente sencillosaberlo todo sobre un perro. Bastacon comprarlo de cachorro yecharle un hueso de vez en cuando.
Pero con un hombre, incluso si esruso, supongo que resulta un pocomás complicado.
—Con quien debe hablar sobreDyakov es con el teniente Voss dela policía militar, si le interesa. ¿Leinteresa?
—Solo porque el mariscal decampo me ha recomendado hablarcon Von Schlabrendorff y Dyakovsobre la posibilidad de utilizarmano de obra Hiwi para excavartodo este maldito bosque. Me gustasaber con quién trabajo.
—Von Schlabrendorff es unbuen tipo. ¿Sabe que es…?
—Sí, lo sé. Su madre estataratataranieta de Guillermo I, elelector de Hesse, lo que significaque está emparentado con el actualrey de Gran Bretaña. Seguro que unpedigrí semejante le resultará muyútil a la hora de exhumar variosmiles de cadáveres.
—En realidad, iba a decirle quees primo mío. —Von Gersdorffsonrió de buen talante—. Pero nome cabe duda de que puede confiaren que Dyakov encuentre a unoscuantos Ivanes para que seencarguen de la excavación.
Dejé de cavar un momento y me
incliné hacia delante para mirarmás de cerca antes rascar con lapala lo que parecía ser un cráneohumano y la parte de atrás de unabrigo de hombre.
—¿Es lo que creo que és? —preguntó Von Gersdorff. Se volvióe hizo una seña para que seacercase uno de los centinelas.
El hombre vino a la carrera, secuadró y saludó.
—Traiga agua —le ordenó VonGersdorff—. Y un cepillo.
—¿Qué clase de cepillo, señor?—Un cepillo de mano —dije yo
—. Como el de un recogedor, si loencuentra.
—Sí, señor. —El soldado sefue corriendo en dirección alcastillo.
Mientras tanto seguí raspandoel cadáver medio cubierto con lapunta de la pala, dejando por fin ala vista dos manos retorcidas confuerza y atadas entre sí con un trozode cable. No había visto nunca aalguien arrollado y aplastado porun tanque, pero si lo hubiera visto,supuse que ese era el aspecto quetendría. En la Gran Guerra mehabía topado con cadáveres de
hombres enterrados en el barro deFlandes, pero esto me produjo unaimpresión muy diferente. Tal vezfuera la certeza de que habíamuchos más cadáveres allíenterrados; o quizá fuese el cableenrollado en torno a las muñecascasi esqueléticas del cuerpo lo queme dejó sin palabras. No haymuerte buena, pero igual unas sonmejores que otras. Incluso haymuertes —la ejecución ante unpelotón de fusilamiento, porejemplo— que parecen otorgar a lavíctima un poco de dignidad. Elhombre que yacía boca abajo en la
tierra del bosque de Katyn habíaencontrado con toda seguridad unamuerte que estaba muy lejos de eso.Hubiera sido difícil imaginar unespectáculo más espantoso.
Von Gersdorff ya se estabapersignando con ademán solemne.
El soldado regresó con uncepillo y una cantimplora llena deagua. Me los entregó y empecé aretirar el barro del cráneo antes delavarlo con agua para dejar aldescubierto un pequeño orificio enla nuca, que luego sondeé con eldedo índice. Von Gersdorff se
acuclilló a mi lado y tocó elperfecto orificio de bala.
—Una vyshka de la NKVD —señaló—. Un mensaje de nuevegramos por correo aéreo con remitedel mismísimo Stalin.
—¿Habla ruso?—Soy oficial de inteligencia.
Es lo que se espera de mí. —Seincorporó y asintió—. También séfrancés, inglés y un poco de polaco.
—¿Y eso? —pregunté—.¿Cómo es que habla polaco?
—Nací en Silesia. En Lubin. Deno ser porque Federico el Grandedevolvió Lubin a Prusia en 1742,
bien podría haberme encontradoentre los oficiales polacos queyacen en esta fosa común.
—Qué reflexión tan curiosa.—Bueno, me parece que ha
encontrado usted lo que todosestaban buscando, Gunther.
—Yo no —repuse.—¿Qué quiere decir?—Igual no me expresé con
claridad —dije—. En realidad noestoy aquí. Esas son las órdenesque tengo. Se supone que el SD y elMinisterio de Propaganda no sepueden acercar a menos de uncentenar de kilómetros de este
lugar. Razón por la que llevouniforme del ejército en vez devestir el del SD.
—Sí, ya me preguntaba a qué sedebería.
—Aun así, es posible que esono resista una inspecciónminuciosa. De modo que yo no heencontrado nada. Creo que másvale que figure en el informe queeste cadáver lo ha encontradousted, ¿de acuerdo?
—De acuerdo, si así lo desea.—¿Quién sabe? —comenté—.
Igual le conviene volver a
congraciarse con todos aquellos aquienes defraudó al no saltar porlos aires en el Arsenal.
—Dicho así, es un milagro quepueda mirarme al espejo por lasmañanas.
—No sabría decirle. Hacemucho tiempo que no me miro ni depasada a un espejo.
Con ventanas cubiertas por cortinasde cretona, sillas de roble de estilorural, chimenea y acuarelasenmarcadas de los lugareshistóricos de Berlín, la oficina de
telecomunicaciones tenía lapulcritud del salón de unasolterona. Debajo de un estantelleno de libros y cascos de acerohabía una mesa grande donde sepodía redactar mensajes de textocorriente sobre hojas pautadas depapel amarillo. Encima había unmantel blanco limpio, un jarrón conflores secas, un samovar lleno de téruso caliente y un elegante cenicerode ónice. Alineados contra la paredhabía una centralita de veinticuatrolíneas, un transmisor-receptorHagenuk de cinco vatios, unagrabadora de carrete Magnetophon,
un teletipo Siemens y una máquinaEnigma con dispositivo rotor decifrado conectada a una impresoraSchreibmax, capaz de imprimirtodas las letras del alfabeto en unaestrecha cinta de papel, lo quesuponía que el oficial detelecomunicaciones que manejabala Enigma no tenía por qué ver lainformación descifrada.
El suboficial a cargo de la salade telecomunicaciones era un jovende aspecto franco con cabellorojizo y gafas de montura de ámbar.Poseía unas manos delicadas y sumanera de pulsar el teclado de
transmisión de la enorme Torntenía, según el coronel Ahrens, laprecisión de un concertista depiano. Se llamaba Martin Quidde ycontaba con la ayuda de unoperador de radio de aspecto másjuvenil incluso recién llegado deljardín de infancia detelecomunicaciones de Lübeck, quecontraía el muslo con ademánnervioso como si estuvierarecibiendo permanentemente unatransmisión telegráfica desde casa.Los dos me miraron con una suertede respeto vigilante, igual que si
fuera un pedazo de algún mineralraro como la uraninita.
—Tranquilos, muchachos —dije—. Ya no llevo el uniforme delSD.
Quidde se encogió de hombroscomo si algo así no tuviera mayorimportancia para él. Y estaba en locierto, claro, no la tenía, no en laAlemania nazi, donde un uniformesolo era garantía de que un hombreestaba sometido a deberes ysuperiores, y cualquiera —desde unmocoso con pantalones cortos decuero hasta una anciana en bata decasa— podía ser un confidente de
la Gestapo que revelase algúncomentario descuidado o defectopatriótico que diera con tus huesosen un campo de concentración.
—No soy de la Gestapo ni soyde la Abwehr. No soy más que unpringado de Berlín que ha venido adedicarse a la arqueología encalidad de aficionado.
—¿De verdad hay cuatro milpolacos enterrados en nuestrojardín, señor? —Quidde citaba lacifra que había incluido yo en mitelegrama a Goebbels.
—Eso decía mi mensaje alministro, ¿no?
—¿Cree que los asesinaron ahímismo?
—Desde luego eso parece —contesté—. Los pusieron al bordede una fosa abierta por parejas o engrupos de tres y les dispararon enla nuca.
El operador más joven, que sellama Lutz y estaba a cargo de lacentralita, respondió a una llamadaque solo había oído él y empezó amanipular los cables de la centralcomo otras tantas piezas de ajedrez.
—General Von Tresckow —dijo por el auricular—. Tengo al
general Goerdeler al aparato,señor.
—Eso nos permite hacernos unaidea de contra lo que luchamos,¿eh, señor? —comentó Quidde.
—Sí, desde luego —convine—.Está claro que no podemos dar aIván lecciones sobre crueldad,asesinato y falsedad.
—El caso es que siempre hetenido la sensación de que habíaalgo raro en este lugar —aseguróQuidde.
—Yo también tengo esasensación cuando estoy en Berlín, aveces —repuse, mostrándome
deliberadamente ambiguo de nuevo.Lo que Quidde quisiera entenderera cosa suya—. Cuando voy a veramigos que viven cerca del antiguoReichstag. Yo no creo en fantasmas,pero no me cuesta entender queotros sí crean en ellos.
Lutz empezó a gestionar otrallamada en la centralita.
Le ofrecí un pitillo a Quiddepara hacerle creer que era un tipodecente de la cabeza a los pies. Noesperaba que sacase un conejoblanco, claro, pero por un par decigarrillos gratis parecía dispuestoa fingir que mi chistera negra tal
vez estuviera vacía. Por eso fuma lagente como yo, supongo. A cambiome sirvió un poco de té rusocaliente en un vasito con un terrónde azúcar de verdad, y mientrasesperaba la confirmación de que elministerio había recibido mimensaje íntegro, Quidde mepreguntó si se había hecho algúnavance en la identificación delasesino de sus dos compañeros detelecomunicaciones, el sargentoRibe y el cabo Greiss.
Negué con la cabeza.—Puedo entender que esos
hombres eran camaradas suyos,cabo —le dije a Quidde—. Pero locierto es que no soy la persona másindicada para responder a suspreguntas. No soy el oficial a cargode la investigación. De ese caso seocupa el teniente Voss, de lapolicía militar. Debería preguntarlea él, o al coronel, claro.
—Es posible, señor —respondió Quidde—. Pero, dichosea con todo respeto por el tenienteVoss, señor, él no es detective,¿verdad? No es más que el sabuesolocal. Y por lo que al coronelrespecta, bueno, lo único que le
importa son sus malditas abejas.Mire, señor, aquí, en el castillo,todo el mundo sabe que antes deestar en el SD era usted uno de lostoros bravos de la Alexanderplatz.
—No era ni un simple cabestro,cabo. —Sonreí—. Gracias, pero en1933 castraron a todos los mejorespolis.
—Y todo el mundo sabe quefueron Voss y el coronel los que lepidieron que fuera al hotel Glinkapara echar un vistazo al escenariodel crimen. Corre el rumor de quefue usted quien dedujo que no fueun Iván el que los mató; que le
cargó los muertos a otro Fritz. Yahora todo el mundo supone quesigue interesado en averiguar quiénlos mató, porque fue usted quienintentó que el cabronazo delviolador que ahorcaron el sábadopasado confesara lo que sabíasobre los asesinatos.
—Coronel Ahrens —dijo Lutz—, tengo al teniente Hodt alaparato, señor.
Resté importancia al asunto ytomé unos sorbos de té dulce antesde encenderme un pitillo, uno delos Trummers que, junto con una
botella de coñac, había sustraídodel avión privado de Joey duranteel vuelo desde Berlín. El coñachabía desaparecido ya pero loscigarrillos me estaban durandobastante. Inhalé hasta lo más hondode los pulmones el humo, que olíacomo a magdalenas, y mientrashacía una pausa para que se medespejara la cabeza me planteécómo rebatir los argumentosperfectamente razonables del cabo.Estaba en lo cierto, claro. Pese a laorden explícita de Von Kluge deque me olvidara del caso de los dossuboficiales de telecomunicaciones
muertos, yo seguía teniendo sumointerés en averiguar quién losasesinó. No es nada fácilahuyentarme de un crimen de los deverdad. Otros —uno o dos máspoderosos incluso que el mariscalde campo Von Kluge— habíanintentado advertirme conanterioridad y tampoco loconsiguieron en su momento. Losalemanes tenemos una capacidadenorme para hacer caso omiso delos demás y de aquello que nosdicen. Eso es lo que nos hace tanpuñeteramente alemanes. Siempreha sido así, supongo. Roma le dijo
a Martín Lutero que lo dejaracorrer y ¿lo dejó? Y un cuerno.Beethoven se quedó sordo y, apesar de lo que le aconsejaban susmédicos, siguió escribiendomúsica; después de todo, ¿a quiénle hacen falta oídos para escuchartoda una sinfonía? Y si un meromariscal de campo se interpone enel avance de una investigaciónentonces uno lo puentea y acude alministro de Propaganda. Von Klugequedaría encantado conmigocuando descubriera lo que habíahecho. Y el que siguiera
interesándome por los homicidiosde Ribe y Greiss no tendría muchaimportancia en comparación con laenorme irritación que lesobrevendría cuando Joey el Cojohiciera valer su rango sobre Hansel Astuto y le dijera que, despuésde todo, había que autorizar aldoctor Batov para que fuera aAlemania, porque no me cabía lamenor duda de que el ministroaccedería. Si alguna virtud teníaJoseph Goebbels era que siempresabía reconocer algo bueno cuandolo veía.
—Hay personas a las que no les
importa que queden flecos sueltos—dije—. Pero a mí me gusta atartodos los cabos y a veces hacer unlazo la mar de bonito con ellos.Estuve en las trincheras durante laúltima guerra, cabo Quidde.Entonces me preocupaba quemurieran hombres sin ningúnmotivo de peso y ahora siguepreocupándome. Mire, puse todo miempeño. Pero no sirvió de nada,maldita sea. Ese no estabadispuesto a hablar. Suponiendo quesupiera algo acerca de lo queocurrió, claro. No me extrañaríaque Hermichen me hubiera tomado
el pelo, solo para reírse un rato.Igual quería ganar tiempo. Losasesinos se comportan así a veces.Si creyéramos todo lo que nosdicen, las cárceles estarían vacías ylas guillotinas se las comería elóxido.
Quidde se libró de responder;se llevó una mano a los auricularescuando la Torn despertó de susueño como el robot de Metrópolis.
—Creo que es su confirmaciónde Berlín, señor —dijo, y cogió unlápiz para ponerse a escribir.
Cuando terminó, me pasó el
mensaje y esperó pacientementemientras yo lo leía.
MENSAJE RECIBIDO. MINISTERIODE INFORMACIÓN PÚBLICA YPROPAGANDA. ESPEREÓRDENES.
Debajo de ese mensaje había otro:
TENGA CUIDADO CON LO QUEDICE. LUTZ ES DE LA GESTAPO.LO RECLUTARON MIENTRASAÚN ESTABA EN LA ESCUELA DETELECOMUNICACIONES DELÜBECK. NO QUIERO DECIRNADA DELANTE DE ÉL. TENGOINFORMACIÓN SOBRE RIBE YGREISS QUE PODRÍA GUARDARRELACIÓN CON SUS MUERTES,PERO ME PREOCUPA PONER EN
PELIGRO MI VIDA. REÚNASECONMIGO EN EL JARDÍN DELGLINKA EL MIÉRCOLES A LASCUATRO DE LA TARDE Y VENGASOLO. ASIENTA SI ESTÁ DEACUERDO.
Asentí.—Sí, muy bien —dije, y me
guardé el mensaje doblado en elbolsillo.
4
Miércoles, 31 de marzo de 1943
Goldsche había puesto al juezConrad a cargo de la investigacióndel bosque de Katyn. Conrad era unjuez decano oriundo de Lomitz,cerca de Wittenberg, y aunquepodía mostrarse un tanto brusco, mecaía bien. Con poco más decincuenta años, Conrad habíaservido con honores en la GranGuerra. Tras un periodo como
fiscal en Hildesheim entró a formarparte del Cuerpo Jurídico Militaren 1931 y desde entonces eraabogado del ejército. Como lamayoría de los jueces de la Oficinade Crímenes de Guerra, JohannesConrad no era nazi, de modo que aninguno de los dos nos atraía laidea de trabajar codo con codo conel juez de instrucción asesor delGrupo de Ejércitos del Centro, eldoctor Gerhard Buhtz, que VonKluge había conseguido imponercomo profesional a cargo delaspecto forense de la investigación.
A primera vista, Buhtz, antiguo
profesor de medicina forense yderecho penal por la Universidadde Breslau y experto en balística,estaba sumamente bien cualificado,pero desde luego ni Conrad ni yo lohubiéramos elegido para un papeltan delicado desde el punto de vistapolítico, ya que antes de sernombrado en agosto de 1941 juezde instrucción del Grupo deEjércitos del Centro, Gerhard Buhtzhabía sido coronel de las SS ymiembro del Partido Nazi desde sufundación. Buhtz también había sidodirector del SD en Jena, y Conradestaba convencido de que el que
tomara parte en nuestrainvestigación era un intento nodemasiado sutil por parte de VonKluge de socavarla desde elcomienzo.
—Buhtz es un nazi fanático —me dijo Conrad cuando íbamoscamino del claro en el bosque deKatyn donde se había concertado unencuentro con Buhtz, Ludwig Vossy Alok Dyakov—. Si salen a relucirlos antecedentes de ese cabróncuando esté aquí la comisióninternacional, se irá todo a lamierda.
—¿Qué clase de antecedentes?—indagué.
—En Jena, Buhtz se encargabade las autopsias de los presosabatidos cuando intentaban escapardel campo de concentración deBuchenwald. Ya se puede imaginarlo que suponía eso, y la honestidadque cabía conceder a loscertificados de defunción de Buhtz.Y luego hubo un escándalo en elque se vio implicado el médico delcampo de Buchenwald, un tipollamado Werner Kircher, que ahoraes médico en jefe de la OficinaCentral de Seguridad del Reich en
Berlín.—¿No es el director adjunto de
la unidad de patología forense?—Sí, exacto, es él.—Ya me parecía a mí que me
sonaba el nombre. ¿Cuál fue elescándalo?
—Por lo visto Buhtz convencióa Kircher de que le dejara quitarlela cabeza a un joven cabo de las SSasesinado por unos presos.
—¿Llegó a cortarle la cabeza?—Sí, para analizarla en el
laboratorio. Resulta que tenía unacolección considerable. Sabe Dios
lo que les hacían a los prisioneros.Sea como sea, Himmler se enteró, yle enfureció que se tratase a unmiembro de las SS con semejantefalta de respeto. Buhtz fueexpulsado de las SS, razón por laque primero fue a Breslau y luegoal Grupo de Ejércitos del Centro.Ese tipo es un bárbaro. Si lacomisión o algún periodista seenteran de que Buhtz estuvo enBuchenwald, quedaremos todos enmal lugar. Bueno, ¿qué sentido tieneque Alemania busque la verdad y lajusticia en Katyn si nuestropatólogo en jefe es poco menos que
un científico loco?—Sería propio de Von Kluge
esperar que algo así nos meta unpalo en la rueda.
Por un momento pensé en losdos operadores muertos cerca delhotel Glinka y cómo les habíacortado la cabeza casi porcompleto alguien —un alemán—que a todas luces sabía lo que sehacía. Y Buhtz volvió a darme quepensar cuando llegó en una motoBMW.
Salí a su encuentro y le viapearse del vehículo y quitarse elcasco de cuero y las gafas de
piloto. Luego me presenté. Inclusole sostuve el abrigo de cueromientras buscaba las gafas y lagorra de oficial de la Wehrmacht.
—Le felicito, hace falta servaliente para ir en moto por estascarreteras —dije.
—Lo cierto es que no —repusoBuhtz—. No si uno sabe lo quehace. Y me gusta la independencia.Se pierde muchísimo tiempo en esteteatro de operaciones esperando aque llegue un chófer del parquemóvil.
—No le falta razón.
—Además, en esta época delaño el aire es tan fresco que uno sesiente mucho más vivo yendo enmoto que en el asiento trasero de uncoche.
—En mi coche corre aire frescoque da gusto —comenté—. Sobretodo porque no tiene ventanillas. —Miré la moto más de cerca: era unaR75, también conocida comoModelo Rusia, y podía enfrentarsea una amplia variedad de terrenos—. Pero ¿puede llevar todos susbártulos en esto?
—Claro —aseguró Buhtz, yabrió una de las alforjas de cuero
para sacar un estuche de disecciónde anatomista completo ydesplegarlo sobre el sillín de laBMW—. Nunca viajo sin mi cajade trucos de magia. Sería como siun fontanero llegara sinherramientas.
Me llamó la atención uncuchillo en particular. Estaba tanafilado que relucía y tenía lalongitud de mi antebrazo. No erauna bayoneta pero parecíaprecisamente lo más adecuado paracortarle el cuello hasta el hueso aun hombre.
—Caramba, vaya filo —comenté.
—Es mi cuchillo de amputar —dijo—. Sobre el terreno, lapatología es más que nada turismo.Uno se presenta, ve los lugares deinterés, hace unas cuantasfotografías y luego vuelve a casa.Pero a mí me gusta tener a mano unbuen cuchillo de amputar por siquiero llevarme algún recuerdito.—Dejó escapar una risilla macabra—. Varios de estos cuchillos,incluido ese, eran de mi padre.
Envolvió de nuevo lasherramientas y le devolví el abrigo
para luego mostrarle el caminohacia la cruz de abedul, donde nosesperaban los demás. La nieve sehabía fundido casi por completo yla tierra estaba más blanda. Lancéun manotazo a una mosca y caí en lacuenta de que el invierno ya habíaquedado atrás; pero, teniendo encuenta que con toda seguridad losrusos no tardarían en emprenderuna nueva ofensiva, no habíamuchos alemanes en Smolensk queesperasen la primavera y el veranode 1943 con mucho optimismo.
—Según tengo entendido, creen
que podría haber nada menos quecuatro mil hombres enterrados eneste bosque, ¿no? —dijo Buhtzmientras subíamos la pendientehacia el grupo que nos esperaba.
—Por lo menos.—¿Y tenemos intención de
exhumarlos todos?—Creo que deberíamos
exhumar tantos como podamos en eltiempo de que dispongamos antesde que los rusos lancen una nuevacampaña —aclaré—. Quién sabecuándo empezará y cuál será eldesenlace.
—Entonces voy a tener trabajo
—comentó—. Necesitaré ayuda,claro. Los doctores Lang, Miller ySchmidt de Berlín; y el doctorWalter Specht, que es químico.También me gustaría contar con eldoctor Kramsta, a quien impartíclases en Breslau tiempo atrás.
—Creo que el responsable deSanidad del Reich en Berlín, eldoctor Conti, ya se ha ocupado deello —dije.
—Desde luego, espero que asísea. Pero el caso es que no siemprese puede confiar en Conti. Dehecho, yo diría que, como médicode la RSHA su actuación ha rayado
en la incompetencia. Un desastre.Yo le aconsejaría, capitán Gunther,que el ministerio no le quite ojopara asegurarse de que se haga todolo que se supone que debe hacerse.
—Por supuesto, profesor. Asílo haré. Ahora vamos a reunirnoscon los demás y poner manos a laobra.
Lo acompañé hasta donde nosesperaban el juez Conrad, elcoronel Ahrens, el teniente Voss,Peshkov y Alok Dyakov.
Buhtz tenía en torno a cuarenta ycinco años, y era recio y de aspecto
fornido, y andaba con las piernasarqueadas, aunque tal vez fueraporque acababa de apearse de unamoto grande. Ya conocía a losdemás, que respondieron a su «HeilHitler» con una notable ausencia deentusiasmo. Meneó la cabeza conexasperación y se sentó en cuclillaspara inspeccionar el cadáver reciéndescubierto.
Al encender Voss un pitillo,Buhtz lo miró con gestomalhumorado.
—Haga el favor de apagar esecigarrillo, teniente. —Y luego ledijo al juez Conrad—: Esto tiene
que acabarse. De inmediato.—Desde luego —repuso
Conrad.—¿Lo oye? —dijo Buhtz a Voss
—. A partir de ahora no se puedefumar en ningún punto de esteescenario. No quiero que el lugarde los hechos quede contaminado nitan siquiera por la saliva de unsoldado o una huella de bota.Coronel Ahrens, cualquier hombreque fume en este bosque debe serarrestado, ¿queda claro?
—Sí, profesor —contestóFriedrich Ahrens—. Daré la ordende inmediato.
—Tenga la bondad.Buhtz se levantó y miró hacia la
carretera en la que desembocaba lapendiente.
—Nos hará falta alguna clasede cabaña o casa para el trabajopost mortem —dijo—. Con mesasde caballete, cuanto másresistentes, mejor. Por lo menosseis, de modo que se pueda trabajarcon varios cadáveres a la vez. Losresultados serán más fiables si seobtienen simultáneamente. Ah, sí, ycubos, camillas, delantales, guantesde goma, abastecimiento de agua
para que el personal médico puedalavar el material humano y lavarseellos mismos, y luz eléctrica, claro.Fotógrafos de la policía, también.Necesitarán buena iluminación,naturalmente. Microscopios, placasde Petri, portaobjetos, escalpelos yunos cincuenta litros deformaldehído.
Voss iba tomando abundantesnotas.
—Luego creo que nos hará faltaotra cabaña para un laboratorio decampo. Asimismo, les facilitarédetalles sobre los procedimientospara identificar y señalizar los
cadáveres, así como para conservarlos efectos personales queencontremos con ellos. Por lo quehe visto hasta ahora, parece ser quelos cadáveres fueron cubiertos conarena, el peso de la cual los hapresionado, dando lugar a unenorme emparedado. Unemparedado no muy agradable. Hayprobabilidades de que ahí abajohaya un caldo pestilente. Todo estelugar olerá peor que el culo de unperro muerto cuando empecemoscon las exhumaciones como esdebido.
El coronel Ahrens rezongó:
—Este era un sitio estupendopara alojarse. Y ahora es pocomenos que un osario. —Me mirócon ademán furioso, casi como sime considerase personalmenteresponsable de lo ocurrido en elbosque de Katyn.
—Lo lamento, coronel —dijoConrad—. Pero ahora es elescenario del crimen másimportante de Europa. ¿No es así,Gunther?
—Sí, señor.—Ahora que me acuerdo —
continuó Buhtz—. ¿Teniente Voss?
—Señor.—Su policía militar tendrá que
organizar un grupo de hombres parapeinar toda esta zona en busca demás fosas. Quiero saber dónde hayfosas polacas, donde hay fosasrusas y donde hay… cualquier otracosa. Si hay un puto gato enterradoen un radio de mil metros a laredonda quiero que lo pongan en miconocimiento. Esta tarea requiereprecisión, inteligencia y, porsupuesto, una honradez escrupulosa,de modo que deben llevarla a caboalemanes, no rusos. Por lo que a laexcavación del escenario
propiamente dicha se refiere, tengoentendido que van a utilizarseHiwis, cosa que me parece bien,siempre y cuando entiendan lasórdenes y trabajen de acuerdo conellas.
—Alok Dyakov estáorganizando un grupo especial dehombres —señalé.
—Sí, señor. —Dyakov se quitóel gorro de piel con gestoapresurado e hizo una inclinaciónservil ante el profesor Buhtz—.Herr Peshkov y yo estaremos aquí,en el bosque de Katyn, todos los
días para ayudarlo como capataces,señor. Tengo un grupo de cuarentahombres con los que ya hetrabajado en otras ocasiones.Dígame qué quiere usted que hagany me aseguraré de que cumplan sucometido. ¿Verdad que sí,Peshkov?
Peshkov asintió.—Desde luego —dijo con voz
queda.—Sin problemas —continuó
Dyakov—. Solo escojo hombresbuenos. Buenos trabajadores.Honrados, además. No creo quequiera hombres que se queden con
lo que encuentren en la tierra.—Bien visto —convino Buhtz
—. ¿Voss? Más vale que organiceun grupo de vigilantes que monteguardia las veinticuatro horas deldía. Para proteger el escenario desaqueadores. Debe quedar claroque cualquiera que se entregue alsaqueo de este lugar serácondenado a la pena más severa. Yeso incluye a los soldadosalemanes. A ellos más que a nadie.De un alemán se espera uncomportamiento más elevado, creoyo.
—Me encargaré de que se
coloquen carteles que lo indiquen,señor —dijo Voss.
—Tenga la bondad. Pero sobretodo, haga el favor de organizar elequipo de vigilantes nocturnos.
—Señor —dijo Dyakov—. ¿Mepermite hacer una pequeñapetición? Tal vez los hombres quecaven aquí deberían recibir algunarecompensa. Un pequeño incentivo,¿no? Raciones extra. Más comida.Un poco de vodka y cigarrillos.Porque será un trabajo muyapestoso, muy desagradable. Por nohablar de todos los mosquitos que
hay en este bosque en verano. Esmejor que los obreros estén felicesque resentidos, ¿sí? En la UniónSoviética no se premia a ningúntrabajador como es debido. Fingenpagar y nosotros fingimos trabajar.Pero los alemanes no son así. Losobreros cobran buen sueldo enAlemania, ¿sí?
Miré de soslayo a Conrad, queasintió.
—No veo por qué no —dijo—.Después de todo, no somoscomunistas. Sí, estoy de acuerdo.
Buhtz asintió.—También necesito contar con
los servicios del director de unafuneraria. Harán falta ataúdes paralos cadáveres que exhumemos,diseccionemos y al final volvamosa enterrar. De los buenos.Herméticos, a ser posible. Mesiento en la obligación derecordarles que el olor aquí va aser horrible. Y tiene razón por loque respecta a los mosquitos, HerrDyakov. Los insectos son irritantesde por sí en esta parte del mundo,pero a medida que mejore el tiempose convertirán en un graveinconveniente. Por no hablar de lasmoscas y los gusanos que
encontraremos en los cadáveres.Tendrán que hacer acopio de algúnpesticida. El DDT es el que se hasintetizado más recientemente y elmejor. Pero pueden usar Zyklon Bsi el otro no está disponible. Sé,por casualidad, que hay Zyklon Ben abundancia en algunas partes dePolonia y Ucrania.
—Zyklon B —repitió Voss, queseguía escribiendo.
—En la mayoría de los casos,caballeros, intentaremos sacar loscuerpos intactos —dijo Buhtz—.Sea como sea, entre tanto…
Se aproximó al cadáver quehabía dejado yo al descubierto conuna pala apenas cuarenta y ochohoras antes y retiró el trozo dearpillera con el que lo había vueltoa tapar.
—Propongo que nos pongamosmanos a la obra de inmediato coneste individuo.
Hurgó con el dedo índice en elorificio de bala de la nuca unmomento.
—Juez Conrad —dijo—, mepreguntaba si tendría la amabilidadde tomar nota de mis observacionesmientras llevo a cabo el examen
preliminar del cráneo de estecadáver.
—Desde luego, profesor —dijoConrad, que sacó lápiz y papel, y sedispuso a escribir.
Buhtz escarbó en torno alcráneo con los dedos a fin de hacersuficiente sitio para sacarlo de latierra en la que yacía. Escudriñó decerca la coronilla y la parte frontaldel cráneo y dijo:
—Al parecer, la víctima Asufrió una herida de bala en eloccipital, cerca de la abertura de laparte inferior del cráneo, que se
corresponde con un disparo alestilo de una ejecución en la nuca acorta distancia. Parece haber unorificio de salida en la frente, loque me lleva a suponer que la balaya no está en la cavidad craneal.
Desplegó los instrumentosquirúrgicos de su estuche en elsuelo y, seleccionando el cuchillode amputar de grandes dimensionesque había visto antes, empezó acortar los huesos del cuello.
—No obstante, con la medicióndel tamaño de estos orificios esposible que no tardemos endeterminar el calibre del arma
utilizada para ejecutar a estehombre.
No vaciló en absoluto al usar elcuchillo y me pregunté si hubierasido capaz de cortarle la cabeza aun hombre vivo con semejantepericia y prontitud. Cuando lacabeza quedó escindida porcompleto levantó el cráneo, loenvolvió cuidadosamente en untrozo de arpillera y lo dejó en elsuelo, a los pies del teniente Voss.
Entre tanto miré de soslayo aljuez Conrad, que se apercibió yasintió en silencio, como si elcomportamiento del profesor en el
bosque de Katyn confirmase lacuriosa historia que me habíacontado acerca de la decapitaciónde un cabo de las SS enBuchenwald.
Fue la mirada penetrante deDyakov la que detectó el casquillo.Estaba en el suelo, en el lugarocupado hasta poco antes por elcráneo del oficial polaco muerto.Se puso en cuclillas y escarbó en latierra un momento antes de extraerel pequeño objeto con sus dedosgruesos.
—¿Qué ha encontrado? —
preguntó Buhtz.—Parece un casquillo de bala,
señor —dijo Dyakov—. Quizá elcasquillo de la misma bala queacabó con la vida de este pobrepolaco.
Buhtz tomó el casquillo de losdedos de Dyakov y lo levantó a laluz.
—Excelente —lo felicitó—.Bien hecho, Dyakov. Empezamoscon buen pie, diría yo. Gracias,caballeros. Si alguien me necesita,estaré en mi laboratorio de KrasnyBor. Con un poco de suerte, mañanaa estas horas podremos decir qué
clase de arma mató a esteindividuo.
Tuve que reconocer que Buhtzera más impresionante de lo queesperaba. Lo vimos irse cuestaabajo hacia su moto. Llevaba elcráneo bajo el brazo y parecía unárbitro de fútbol alejándose delterreno de juego con el balón.
Conrad lo miró con desdén:—¿Qué le había dicho? —
murmuró.—Bueno, no lo sé —repuse—,
parecía saber lo que se hacía.—Es posible —dijo Conrad a
regañadientes—. Igual lo sabe.
Pero esta noche hervirá esa cabezay se preparará una sopa. Ya verá sime equivoco o no.
El teniente Voss olisqueó elaire.
—Ya huele mal —comentó.—Muy mal —convino Dyakov
—. Y si lo olemos nosotros,también lo olerán los lobos. Esposible que no tengamos quepreocuparnos solo de saqueadores.Igual vienen a comer gratis. Quizáincluso sean peligrosos. Lesaseguro que más vale noencontrarse con una manada de
lobos hambrientos por la noche.—¿De veras se comería un lobo
algo que lleva tanto tiempo muerto?—se sorprendió el teniente Voss.
Dyakov le ofreció una sonrisacínica.
—Claro. ¿Por qué no? A unlobo no le importa mucho si lacarne es kosher o no. Llenarse elestómago con algo, lo que sea, esmás importante. Aunque vomite lamayor parte, porque algo seguroque le aprovecha, no les quepa lamenor duda. Coronel, tal vez sedebería reforzar la vigilancia en elbosque a partir de esta noche.
—Haga el favor de no decirmelo que tengo que hacer, Dyakov —le espetó Ahrens—. Es posible quecuente con la confianza delmariscal de campo, pero no tiene lamía. —Con el semblante como unnubarrón de tormenta se marchópendiente abajo en el momento enque oíamos que Buhtz arrancaba lamoto y se alejaba con un estruendo.
—¿Qué mosca le ha picado aAhrens? —dijo el juez Conrad—.Menudo estúpido.
—Es un buen tipo —insistióDyakov—. Lo que pasa es que no legusta que un sitio tan agradable
como este empiece a oler como unestercolero y también a parecerlo.—Profirió una risotada vulgar—.Eso es lo malo de ustedes, losalemanes. Tienen un olfato muysensible. Nosotros, los rusos, nisiquiera nos damos cuenta cuandoalgo huele mal, ¿eh, Peshkov? —Lepropinó un codazo a sucompatriota, que hizo una mueca deincomodidad y se apartó—. Por esotenemos el mismo gobierno podridodesde 1917 —añadió Dyakov—.Porque no tenemos sentido delolfato.
* * *
De regreso en la sala detelecomunicaciones del castillo deDniéper me aguardaba un mensajede Berlín. Martin Quidde ya habíaterminado su turno y fue eloperador subalterno, Lutz —elhombre que, según aquel, trabajabaen secreto para la Gestapo en el537.º— quien me entregó el sobreamarillo. Estaba al tanto de lo quedecía el mensaje, claro, porque eraél quien lo había descodificado,pero vi que deseaba hacerme una
pregunta, y puesto que siempre quepuedo me gusta tener de mi parte ala Gestapo, le ofrecí un Trummerde mi pequeña pitillera y fingí queme apetecía charlar un rato. Pero loque en realidad quería era quealguien de la Gestapo velara pormis intereses, y a veces, cuandoquieres que alguien te cubra laespalda, lo mejor es ganarteprecisamente a la persona cuyotrabajo podría ser clavarte uncuchillo en ella.
—Muchas gracias, señor —dijoy le dio unas caladas al pitillo conentusiasmo evidente—. Es el mejor
tabaco que pruebo desde hacetiempo.
—No hay de qué.—Quidde dice que usted no
pertenece al ejército sino al SD.—Eso debería darle una pista.—¿Ah, sí?—Debería indicarle que soy de
confianza. Que puede ser sinceroconmigo.
Lutz asintió, pero estaba claroque iba a tener que darle carrete unrato antes de poder pescarle ytenerle a mis pies.
—No diría lo mismo respectode todos los miembros del 537.º —
continué con cautela—. No todo elmundo está tan entregado al Partidocomo usted y yo, Lutz. Pese a lo quepueda parecer, la lealtad, laauténtica lealtad, es un biencomparativamente escaso hoy endía. La gente se apresura a decir«Heil Hitler», pero para la mayoríano tiene la menor importancia.
—Eso es muy cierto.—No es más que una figura
retórica, como un tropo. ¿Sabe loque es un tropo, Lutz?
—No estoy muy seguro, señor.—Es una palabra o expresión
figurada que se ha convertido casien cliché. Implica que para algunosesas palabras ya no significan grancosa; que las palabras se hanapartado de su significado normal.Muchos dicen «Heil Hitler» yhacen el saludo meramente para nometerse en líos con la Gestapo.Pero Adolf Hitler no significa grancosa para ellos, y desde luego nosignifica lo mismo que para usted ypara mí, Lutz. Y con ello me refieroa los hombres del SD y los hombresde la Gestapo. Estoy en lo cierto,¿verdad? Está usted con la Gestapo,¿a que sí? No, no hace falta que
conteste. Sé cuántos son dos y dos.Pero lo que no sé aún es si puedoconfiar en usted, Lutz. Si puedocontar con usted como no puedocontar con nadie más en esteregimiento. Si puedo hablarle enconfianza, usted puede hablarconmigo del mismo modo. ¿Meexplico con claridad?
—Sí, señor. Puede contarconmigo, señor.
—Bien. Ahora dígame unacosa, Lutz, ¿conocía bien a los dosoperadores muertos?
—Sí, bastante bien.—¿Eran buenos nazis?
—Eran… —Titubeó—. Eranbuenos operadores, señor.
—No le he preguntado eso.Lutz volvió a titubear, pero esta
vez solo un instante.—No, señor. No habría
descrito así a ninguno de los dos,creo yo. De hecho, ya había dadoparte de ellos a la Gestapo porquesospechaba que andabanimplicados en alguna clase demercado negro.
Le resté importancia a eso.—No es muy raro entre quienes
trabajan en telecomunicaciones y en
los almacenes.—También informé de ellos por
ciertos comentarios que meparecieron desleales. Fue hace unpar de meses. En febrero. Justodespués de Stalingrado. Lo quedijeron me pareció especialmentedesleal después de Stalingrado.
—¿Dio parte de ellos en elcuartel de la Gestapo en Gnezdovo?
—Sí. Al capitánHammerschmidt.
—¿Y qué hizo?—Nada. Nada en absoluto. —
Lutz se sonrojó un poco—. Nisiquiera interrogaron a Ribe y
Greiss, y me pregunté por qué mehabría tomado la molestia. A fin decuentas, no es moco de pavodenunciar a alguien por traición,sobre todo cuando se trata de uncamarada.
—¿Eso era, a su modo de ver?¿Traición?
—Sí, desde luego. Siempreestaban bromeando sobre el Führer.Les pedí que dejaran de hacerlopero ignoraron mi advertencia. Siacaso, su actitud empeoró. Cuandopasó por aquí el Führer hace unassemanas, sugerí que bajáramos a lacarretera para ver pasar su coche
camino del cuartel general deKrasny Bor. Se rieron y siguieronhaciendo chistes sobre el Führer,cosa que me enfureció mucho,señor. Hablamos de delitoscastigados con la pena capital,después de todo. Me refiero a queaquí estamos, en mitad de unaguerra de la que depende nuestrasupervivencia misma, y esos doscabrones se dedicaban a minar lavoluntad de autodefensa de lanación. A decir verdad no lamentoen absoluto que murieran, señor, sicon ello ya no tengo que oír esa
clase de chorradas.—¿Recuerda alguna de esas
bromas?—Sí, señor. Un chiste. Solo que
preferiría no repetirlo.—Venga, Lutz. Nadie va a
pensar que el chiste fue cosa deusted.
—Muy bien, señor. Es elsiguiente. Un obispo visita unaiglesia y en el vestíbulo se fija entres retratos que cuelgan de lapared. Hay uno de Hitler, otro deGöring y otro de Jesús en medio. Elobispo le pregunta al pastor de laiglesia por los retratos y este
responde que le sirven para tenerpresente lo que dice la Biblia: queJesucristo fue crucificado entre doscriminales.
Sonreí para mis adentros. Habíaoído muchas versiones de esechiste, aunque no recientemente. Lamayoría de los que bromeabansobre los nazis lo hacían paradesahogarse, pero en mi caso,siempre tenía la sensación de queera un acto de resistencia política.
—Sí, entiendo que suscomentarios lo enfurecieran —dije—. Bueno, hizo lo que debía.Supongo que la Gestapo tenía
asuntos más urgentes de los queocuparse antes de la visita delFührer a Smolensk. Desde luegopondré todo mi empeño en buscar aese capitán Hammerschmidt ypreguntarle por qué no interrogó aesos dos hombres.
Lutz asintió, pero no parecióquedar convencido con miexplicación.
—Sea como sea, la próxima vezque oiga algo que en su opiniónafecte a nuestra moral o nuestraseguridad aquí, tal vez convengaque hable conmigo antes.
—Sí, señor.—Bien.—Quería preguntarle una cosa,
señor.—Adelante, Lutz.—Ese doctor Batov que el
Ministerio de Información Públicale ha comunicado a usted que puedeir a vivir a Alemania, ¿le pareceoportuno, señor? Es un eslavo, ¿no?Y los eslavos están contaminadosdesde el punto de vista racial. Yocreía que el objetivo de nuestraexpansión hacia el Este eraexpulsar a esas razas inferiores, noasimilarlas en la sociedad alemana.
—Tiene razón, por supuesto,pero hay que hacer excepcionespara alcanzar fines másimportantes. El doctor Batov va aprestar un servicio propagandísticomuy importante a Alemania. Unservicio muy importante que podríacontribuir a cambiar el curso deesta guerra. No exagero. De hecho,voy a verle ahora mismo para darlela buena nueva. Y para que lleve acabo ese servicio del que lehablaba.
Lutz tampoco pareció quedarmuy convencido esta vez con mis
argumentos. No me sorprendió. Esoes lo malo de los nazis testarudos:la estupidez, la ignorancia y losprejuicios siempre les impidentener una visión de conjunto. Pero,de no ser por eso, sería imposiblelidiar con ellos.
El parque de Glinka era un jardínpaisajístico con árboles y estúpidossenderitos dentro de la muralla surdel Kremlin, con la iglesia luteranay el ayuntamiento a un tiro depiedra. Se alcanzaba a oler lostufos de un zoo y a oír los lamentos
de algunos animales; aunquetambién es posible que no fuerasino el efecto de unos borrachos dela ciudad que estaban montando unafiesta por la zona de laRathausstrasse. Estaban tumbados ytenían con alcohol, una pequeñahoguera y unos perros.
En el centro del parque habíauna estatua de grandes dimensionesde Glinka. En torno a sus zapatosde bronce, del número cincuenta yseis, había una reja de hierroforjado que semejaba unpentagrama, con notas enposiciones que, saltaba a la vista
aunque uno no supiera leer música,pertenecían a su sinfonía másfamosa. Con los nazis al mando debuena parte del país, era difícilimaginar que un compositorsoviético encontrara muchosmotivos para crear una sinfonía, amenos que algún maestro modernotuviera la inspiración de componeruna obertura a la victoria con uncañón auténtico, campanas y unejército ruso triunfante, y ahora quepensaba en ello, no era tan difícilde concebir: 1812 y la desastrosaretirada de Moscú del GranEjército empezaban a resultar tan
contemporáneos que erainquietante. Sencillamente esperabano convertirme en otro cadávercongelado tendido en la nieve en ellargo camino de regreso a Berlín.
Vi a Martin Quidde antes deque él se fijara en mí. Iba por ahícon un portafolios de cuero en unamano y un cigarrillo en la otra, conaire de no tener la más mínimapreocupación, cuando en realidadno era así en absoluto. En cuantome vio miró a derecha e izquierdaigual que un perro acorralado,como preguntándose por dónde
huir.—¿Cree que era un gran
compositor? —le pregunté—. ¿Deveras se merecía esto? ¿O es queles hacía falta poner una bonitaestatua y dio la casualidad de queun boyardo cualquiera cerró la tapade su piano de una vez por todas?—Leí las fechas del nacimiento y lamuerte de Glinka en el pedestal—.Humm, 1857. Parece que fue ayer.Por aquel entonces Alemania no eramás que un destello en los ojosazules de Bismarck. Si el viejo«sangre y hierro» hubiera sabidoentonces lo que sabemos ahora,
¿cree usted que lo habría hecho?¿Habría unificado todos los estadosalemanes en una gran familia feliz?No estoy tan seguro.
Quidde se apresuró a llevarmehacia los árboles como si fuera másprobable que sospecharan denosotros si nos quedábamos cercade la estatua. Volvió la vista variasveces con ademán inquieto, casicomo si esperase que Glinka bajaradel pedestal y nos persiguiera conla batuta y un par de compases demúsica sesuda en la mano.
—No creo que a Herr Glinka leimporte mucho lo que diga de él,
¿sabe? —dije—. No tanto como amuchos otros que se me ocurren.Pero también es verdad que sepuede decir lo mismo deprácticamente todo el mundo hoy endía.
—No verá las cosas con tantooptimismo cuando le diga lo que sé—me advirtió.
Encendí un cigarrillo y tiré lacerilla al suelo cubierto de nievemedio derretida. Otra vez estabafumando más de la cuenta, peroRusia suele tener ese efecto. Eradifícil prestar mucha atención a la
salud después de Stalingrado,sabiendo que tantos rusos confiabanen acabar pronto con la vida deuno.
—Entonces igual preferiría nosaberlo —dije—. Igual debería sermás como Beethoven. Me pareceque le iba bastante bien cuando yano oía nada de nada. Quedarsesordo probablemente es muy buenopara la salud en Alemania. De untiempo a esta parte me da laimpresión de que escuchar lo quedicen otros puede ser letal. Sobretodo escuchar a nuestros líderes.
—¿Cree que no lo sé? —repuso
Quidde con amargura. Se quitó elcasco y se frotó la cabeza.
—Ahora empiezo a ver y a oír,y creo que tal vez estoy ante unhombre que igual oyó algo más quea Midge Gillars[1] en Radio Berlín.
—Si Midge supiera lo que yosé, pondría melodías muy distintas.Solo que esta vez no serían temasrománticos como Between theDevil and the Deep Blue Sea.
—Aun así, esas canciones sonbastante buenas, ¿eh? Si lo sabréyo. Me considero un apóstol de lamúsica barata. Pero no se lo diga al
tipo del pedestal.—¿Ha venido solo? —preguntó
con inquietud.Hice un gesto despreocupado.—Pensaba traer un par de
coristas. Pero como me ha pedidoque viniera solo… Bueno, ¿de quéva todo esto?
Quidde prendió otro pitillo conla colilla del anterior en la manotemblorosa. No calmó sus nervios:el humo se le escapó a raudales porla boca contraída y las ventanas dela nariz igual que por la chimeneade un tren desbocado.
—Más vale que suelte un poco
de hidrógeno, cabo, o saldrávolando. Tómeselo con calma.Cualquiera diría que está ustednervioso.
Quidde me entregó elportafolio.
—¿Qué es esto? —pregunté.—Una cinta de grabación —
dijo.—¿Para qué quiero yo esto? No
tengo magnetofón. Ni siquierasabría utilizarlo.
—Esta cinta la grabó FriedrichRibe —dijo Quidde—. Y quizá lomataron por eso. Solo dos personassabían lo que hay en la cinta, y una
está muerta.—Ribe.Quidde asintió.—Entonces ¿cómo es que no le
rebanaron el pescuezo a usted?—Ya me lo he preguntado.
Creo que Ribe y Greiss fueronasesinados porque estaban en elmismo turno de guardia. Quien losmató debió de suponer que los dosoyeron lo que en realidad solohabía oído Friedrich Ribe. Y yo,claro. Ribe no hubiera dejado aWerner Greiss escuchar lo quecontiene esta cinta. Por entonces
todos creíamos que el confidente dela Gestapo era Greiss, cuando enrealidad lo era Jupp Lutz desde elprimer momento. Solo lo averigüéhace un par de semanas, cuando meescribió un amigo de Lübeck y melo contó.
—Pero Ribe se la dejóescuchar a usted —señalé.
Quidde hizo un movimientoafirmativo.
—Éramos amigos. Buenosamigos. Cuidábamos el uno del otrodesde mucho tiempo atrás.
Miré dentro de portafolio, quecontenía una caja con las iniciales
de la Compañía Eléctrica Alemana,AEG, impresas.
—Vale. No es la OrquestaSinfónica MDR ni el acordeperdido. Así que ¿qué hay en estacinta?
—¿Recuerda que el Führer vinoa Smolensk hace unas semanas?
—Sigo atesorando eserecuerdo.
—Hitler se reunió con Hans elAstuto en su despacho de KrasnyBor. En privado. Por lo visto fue unencuentro de lo más íntimo, sinasistentes ni ordenanzas, los dos ynadie más. Solo que el teléfono del
despacho no funciona como esdebido. No siempre se interrumpela comunicación al dejar elauricular en la horquilla, por lo queel operador sigue oyendo todo lo sedice. Bueno, más o menos todo.
—¿Así que Ribe decidiógrabarlo?
—Sí.—Dios santo. —Lancé un
suspiro—. ¿En qué estabapensando?
—Quería un recuerdo. De lavoz de Hitler. Uno se acostumbra aoírle pronunciar discursos, pero
nadie oye nunca su voz cuando estárelajado.
—Una fotografía firmada habríasido menos peligrosa.
—Sí. Hacia la mitad de lagrabación Von Kluge sospecha quealguien puede haber escuchado loque estaban diciendo Hitler y él,porque levanta el auricular y locuelga varias veces de golpe antesde que se corte la comunicación.
—¿Y qué? ¿Les preocupaba aHitler y Von Kluge que los planesdel ejército para la campaña delverano de 1943 corrieran peligro?Sí, entiendo que algo así les
inquietara.—Qué va, es peor —aseguró
Quidde.Negué con la cabeza. No se me
ocurría nada peor que revelarsecretos militares. Aunque tambiénes cierto que en aquellos tiemposmis ideas acerca de lo que era maloy lo que era peor aún estabanlimitadas por una fe ingenua en lahonradez inherente de miscompatriotas. Después de casiveinte años en la policía de Berlín,creía saberlo todo sobre lacorrupción, pero si uno no escorrupto, me parece que no puede
llegar a saber lo corruptos quealcanzan ser otros en aras deriquezas y favores. Creo queentonces aún debía de creer encosas como el honor, la integridady el deber. La vida tenía queenseñarme la lección más dura detodas: que en un mundo corruptoprácticamente en lo único en que sepuede confiar es en la corrupción yla muerte, y luego más corrupción,y que el honor y el deber no tienenapenas lugar en un mundo por elque han pasado Hitler y Stalin. Ytal vez lo más ingenuo de mi
reacción fue que de veras mesorprendió lo que me dijo Quidde arenglón seguido.
—En la grabación se oye conclaridad a Adolf Hitler y Günthervon Kluge hablando durante casiquince minutos. Hablan de la nuevacampaña de verano, pero solo depasada, y luego Hitler empieza apreguntarle a Von Kluge sobre laspropiedades de su familia enPrusia, y muy pronto empieza aquedar claro que Hitler está devisita en el cuartel general deSmolensk en buena medida porque,pese a su declarada generosidad
con el mariscal de campo hasta elmomento, ha oído rumores enBerlín de que Von Kluge no estádel todo satisfecho con suliderazgo. Von Kluge pasa entoncesa desmentirlo varias veces sinmucha convicción e insiste en sucompromiso con el futuro deAlemania y la derrota del EjércitoRojo, antes de que Hitler aborde laauténtica razón de su presencia allí.En primer lugar, Hitler menciona uncheque por un millón de marcos queel Tesoro alemán entregó a VonKluge en octubre de 1942 paracontribuir a la mejora de sus
propiedades. Menciona que habíadado una suma similar a Paul vonHindenburg en 1933. También lerecuerda a Von Kluge que leprometió ayudarle con cualquiercoste futuro de la gestión de esaspropiedades, y que con ese fin hatraído su chequera personal. Lo quese oye entonces es a Hitlerfirmando otro cheque y, aunque lacantidad no se menciona en lagrabación, se alcanza a oír, por loque dice el mariscal de campocuando el Führer se lo entrega, quevuelve a ser por lo menos un millón
de marcos, quizá incluso más. Seacomo sea, al final de laconversación grabada Von Kluge leconfirma al Führer su lealtadinquebrantable e insiste en que losrumores de su insatisfacción fueroninmensamente exagerados pormiembros del Alto Mando celososde su relación con Hitler.
Cerré los ojos un momento.Ahora se explicaba casi todo: porqué un alemán había asesinado alos dos operadores. Me parecíaevidente que la razón de suasesinato había sido silenciarlosdespués de que descubrieran el
enorme soborno. Quien acabó conla vida de los dos operadoresactuaba en nombre de Hitler o deVon Kluge, o tal vez de ambos.También quedaba claro por quéVon Kluge había decidido retirarsede la trama del Grupo de Ejércitosdel Centro para asesinar a Hitlerdurante su visita a Smolensk. Nohabría tenido nada que ver con laausencia de Heinrich Himmler enSmolensk, sino con un cheque deaproximadamente un millón demarcos.
Sin embargo, no quedaba menosclara la sensación de que Martin
Quidde me había puesto en elmismo grave peligro que él, lasensación de que se me estabanlicuando las tripas.
Puse los ojos en blanco yencendí un cigarrillo. Por uninstante el viento me sopló el humoa los ojos y me hizo lagrimear. Melos enjugué con el dorso de la manoy luego me planteé la posibilidadde usarla para abofetear al caboQuidde hasta hacerle entrar enrazón. Tal vez fuera muy tarde paraeso, aunque esperaba que no.
—Bueno, es una historia de mil
demonios —comenté.—Es cierta. Está todo grabado
en la cinta.—No lo dudo. Ni dudo de que
seguramente no vuelva a dormirnunca. Me gusta oír una historia deterror de vez en cuando. Incluso megustó Nosferatu cuando la vi en elcine. Pero ese cuento es demasiadoaterrador incluso para mí. ¿Quédemonios espera que haga con esto,cabo? Soy un poli, no el malditoLohengrin. Y si alguna vez quierosuicidarme, me iré de vacaciones aSolingen antes de tirarme delpuente de Müngsten.
—Yo pensaba que tal vezpodría empezar a desentrañar elcaso —dijo Quidde—. Esoshombres fueron asesinados,después de todo. ¿Qué sentido tieneque haya una Oficina de Crímenesde Guerra y una policía militar sino se investigan los auténticoscrímenes?
Le devolví el portafolio.—¿Quiere que le dibuje un
diagrama de conjuntos de Euler?Los nazis están al mando deAlemania. Matan a quienes seinterponen en su camino. La Oficinade Crímenes de Guerra no es más
que un escaparate, cabo. Y lapolicía militar está para encargarsede la tropa cuando ha bebido másde la cuenta; incluso, en ocasiones,para cuando han violado yasesinado a un par de rusas. Perono para esto. Esto nunca. Lo que meacaba de decir es la mejor razónque he oído hasta la fecha paraabandonar el caso por completo.Así que no hay caso. Ya no. No porlo que a mí respecta. De hecho, esposible que no vuelva a plantearninguna pregunta incómoda más enesta gélida ciudad rusa de los
cojones.—Entonces hablaré con algún
otro.—No hay ningún otro.—Oiga, dos amigos y
camaradas míos fueron asesinadosa sangre fría. Les cortaron el cuelloigual que si fueran animales degranja. Lo que hicieron, fuera loque fuese, no lo justificaba.Friedrich Ribe cometió un error.Debería haber sido sometido a ladisciplina militar. Incluso a unconsejo de guerra. Pero no habersido asesinado a sangre fría. Asíque tal vez me vaya con esto a otra
parte.—No hay ninguna otra parte
adonde ir, idiota.—Al Alto Mando, en Berlín. Al
Reichsführer Himmler, quizá.Piénselo. Esta grabación es laprueba que podría terminar conHitler. Cuando la gente oiga quéclase de hombre los lidera, noquerrán saber nada de él. Sí, esposible que Himmler sea el másindicado.
—¿Himmler? —Me eché a reír—. ¿No lo entiende, cerebro demosquito? Nadie querrá ni oírhablar de esto. Enterrarán esta
mierda en la cloaca más cercana, ya usted con ella. No solo secondenará a un campo deconcentración, sino queprobablemente también pondrá enpeligro a muchas otras personas.Hombres mejores que usted, talvez. Suponga que Himmlerinterroga a Von Kluge. Entonces¿qué? Quizá Von Kluge quierasalvar el pellejo colgándole elmuerto a algún otro. ¿No se lo haplanteado?
Estaba pensando en el grupitoaristocrático de conspiradores de
Von Gersdorff.—Entonces tal vez el
movimiento clandestino estéinteresado en hacerla pública —dijo Quidde—. He oído hablar deun grupo de Múnich que publicapanfletos contra los nazis. Unosestudiantes. Igual podrían sacar unfolleto con una transcripción deesta cinta.
—Para ser alguien lo bastantelisto para estar muerto de miedopor este mismo motivo hace diezminutos, demuestra ahora unadespreocupación notablementeestúpida por su bienestar. Los
integrantes de ese grupo del quehabla están todos muertos. Losdetuvieron y ejecutaron en febrero.
—¿Quién ha dicho queestuviera muerto de miedo? ¿Yquién ha dicho nada de mi propiobienestar? Mire, señor, creo en elfuturo de Alemania. Y Alemania notendrá ninguna clase de futuro amenos que alguien haga algo conesta cinta.
—Yo deseo un futuro paraAlemania igual que usted, cabo,pero se lo aseguro: esta no es lamanera de alcanzarlo.
—Eso ya lo veremos —repuso
Quidde. Volvió a ponerse el casco,se metió el portafolio debajo delbrazo y se volvió para irse.
Le agarré del brazo.—No, no me vale con eso —
dije—. Quiero que me dé supalabra de que no hablará de esto.De que destruirá la grabación.
—¿Está de broma?—No, nada de eso. Hablo
totalmente en serio, cabo. Me temoque esto ha ido más allá de la merabroma. Se está portando como unidiota. Mire, haga el favor deescucharme. Igual hay una persona
que podría oír esa cinta, un coronelde la Abwehr que conozco, pero,para ser sincero, no creo quesuponga mucha diferencia a cortoplazo.
Quidde lanzó un bufido dedesdén, apartó el brazo y siguióandando, conmigo detrás como unanovia suplicante.
—Entonces usted es un estorbo,¿no? —me espetó.
Por un momento pensé en VonGersdorff y Von Boeselager, el juezGoldsche y Von Dohnanyi, elgeneral Von Tresckow y el tenientecoronel Von Schlabrendorff. Es
posible que fueran poco efectivos,incompetentes incluso, pero eranprácticamente los únicos que seoponían a Hitler y los suyos.Mientras esos aristócratas siguieranen libertad, cabía la posibilidad deque una de sus tentativas de mataral Führer tuviera éxito. Y si dabana Himmler una excusa parainterrogar al mariscal de campoVon Kluge siempre existía laposibilidad de que delatase a VonGersdorff y los demás para quitarsede encima a Himmler.
Y en el caso de que VonGersdorff fuera detenido, ¿a quién
acabaría por delatar? ¿A mí, talvez?
—Lo digo en serio —insistí—.Quiero que me dé su palabra de queguardará silencio, o si no, lo mataréyo mismo. Hay demasiado en juego.No puedo permitirle que ponga enpeligro la vida de hombres buenosque ya han intentado acabar conHitler y que, Dios mediante, esposible que intenten acabar con élde nuevo, si es que se les permitetener esa oportunidad.
—¿Qué hombres? No le creo,Gunther.
—Hombres mejor situados queusted y que yo para que se lespresente la ocasión de hacerlo.Hombres que entran y salen de laGuardia del Lobo en Rastenburg ydel Cuartel General del HombreLobo en Vinnitsa. Hombres delAlto Mando del ejército alemán.
—Que le den —dijo Quidde, altiempo que me volvía la espalda—.Y que les den a ellos también. Sifueran capaces de hacerlo, ya lohabrían conseguido a estas alturas.
Meneé la cabeza conexasperación. Había que tomar deinmediato una decisión importante y
no quedaba tiempo en absoluto parameditarla. Eso es lo que ocurre conmuchos delitos. No es que unotenga intención de cometerlos, esque se ha quedado sin opcionesviables. Tienes a un joven estúpidoexpresando su desdén con gruñidos,diciéndote que te vayas a tomar porel saco y amenazando con poner enpeligro la única posibilidad de quese geste una conspiración viablecontra Adolf Hitler, y antes de dartecuenta le has puesto la Waltherautomática contra la nuca de lacabezota tan dura que tiene, has
apretado el gatillo y el joven idiotase ha derrumbado sobre la tierrahúmeda con la sangre saliéndole achorro por debajo del casco, igualque si fuera un pozo de petróleorecién abierto, y ya estás pensandoen cómo lograr que ese asesinato,necesario pero lamentable, parezcaun suicidio, de manera que tal vezla Gestapo no cuelgue a otros seisrusos inocentes como represaliapor la muerte de un alemán.
Eché un vistazo por el parque.Los borrachos estaban muy ebriospara darse cuenta o prestar interés.No hubiera sabido decir cuál de las
dos cosas. Desde su alto pedestal,Glinka había sido testigo de todo,claro. Y fue curioso, pero porprimera vez caí en la cuenta de queel escultor había captado alcompositor de tal modo que daba laimpresión de estar escuchandoalgo. Qué pericia: casi parecía queGlinka hubiera oído el disparo. Atoda prisa le puse el seguro a lapistola y la enfundé, y luego cogí laWalther del cabo Quidde, idénticaa la mía. Deslicé la corredera delarma para meter una bala en larecámara e hice otro disparo contrael suelo cerca de allí antes de
ponerle en la mano la pistola, quese amartillaba automáticamente. Nosentí gran cosa por el muerto —esdifícil sentir lástima por un necio—, pero sí noté media punzada depesar por haberme visto obligado amatar a un maldito necio por el biende varios necios más.
Luego recogí el segundocasquillo y el portafolio con lacinta incriminatoria —dejarlo allíquedaba descartado— y me alejé apaso ligero, con la esperanza deque nadie oyera el estruendo conque me latía el corazón.
Luego se me pasó por la cabezaque había matado —o mejor dicho,ejecutado— a Martin Quiddeexactamente de la misma maneraque la NKVD había asesinado atodos aquellos oficiales polacos.Lo cierto es que me dio mucho quepensar. También averigüé que lamúsica de la reja en torno a lospies de Glinka era de su ópera Unavida para el zar. No es un grantítulo para una ópera. Aunque no esq ue Una vida para un grupo detraidores de clase alta suenemucho mejor. Y a fin de cuentas,prefiero con mucho resolver un
asesinato a cometerlo.
* * *
Después de lo que había pasado enel parque de Glinka, no teníamuchas ganas de ir a ver al doctorBatov. Rarezas mías. Cuando matoa un hombre a sangre fría me pongoun poco nervioso, y la buena noticiaque tenía que darle al médico —que el ministerio había aprobado sutraslado a Berlín— podría habersonado un poco menos a buenanoticia de lo debido. Además, casi
esperaba que el teniente Voss de lapolicía militar se pasara porKrasny Bor y me adjudicara elpapel de detective invitado igualque en aquella otra ocasión.Naturalmente, era eso lo que yoquería que ocurriera. El hecho esque esperaba alejar de su mentesimplona cualquier aventuradateoría que pudiera tener acerca deque se trataba de un asesinato.Acababa de regresar a mi diminutacabaña de madera cuando, comoera de esperar, vino a verme.
Voss tenía algo de chucho. Talvez no fuera más que la gola
metálica tan lustrosa que llevabacolgada del grueso cuello con unacadena para demostrar que estabade servicio —era la razón por laque la mayoría de los Fritz sereferían a los agentes de la policíamilitar como sabuesos de perrera operros de presa—, pero Voss lucíauna cara tan lúgubremente hermosaque habría sido fácil confundirlocon el animal en cuestión. Loslóbulos de las orejas le llegabanhasta el abrigo y sus grandes ojoscastaños contenían tanto amarilloque se parecían al inconfundibledistintivo de la policía militar que
llevaba en la manga izquierda. Hevisto sabuesos de raza que parecíanmás humanos que Ludwig Voss.Pero él no era ningún soldadoaficionado: el lazo del frenteoccidental y la insignia de laInfantería de Asalto testimoniabanuna historia más heroica que la desimplemente velar por elcumplimiento de la ley. Había vistomucha más acción en el campo debatalla que la de manejar la barrerade un punto de control.
—Un fuego, una tetera, un sillóncómodo…, tiene un alojamiento
muy agradable, capitán Gunther —dijo echando una mirada por miacogedora habitación. Era tan altoque tuvo que inclinarse para pasarpor la puerta.
—Es un poco en plan la cabañadel tío Tom —dije—. Pero es mihogar. ¿En qué puedo ayudarle,teniente? Descorcharía una botellade champán en su honor, pero creoque anoche nos bebimos lascincuenta últimas.
—Hemos encontrado a otrooperador muerto —dijo, dejándosede bromas.
—Ah, ya veo. Esto empieza a
ser una epidemia —comenté—.¿También le han cortado el cuello?
—Aún no lo sé. Me acaban deinformar por radio. Un par de mishombres han encontrado el cadáveren el parque de Glinka. Esperabaque viniera a echar un vistazo alescenario del crimen conmigo. Porsi todo esto sigue unas pautasdefinidas.
—¿Pautas? Esa es una palabraque usamos los polis allá en lacivilización. Hacen falta aceraspara ver pautas, Ludwig. Aquí nadasigue pautas. ¿Es que no se ha dadocuenta? En Smolensk todo está
jodido.Y eso que, gracias a Martin
Quidde y Friedrich Ribe, yo soloestaba empezando a entender hastaqué punto estaba todo jodido.
—Es el cabo Quidde.—¿Quidde? El otro día estuve
hablando con el pobre hombre. Deacuerdo. Vamos a echarle unvistazo.
Era curioso estar contemplandoel cadáver de un hombre al que yomismo había asesinado no hacía nidos horas. Nunca había investigadola muerte de mi propia víctima —y
preferiría no tener que hacerlonunca más—, pero para todo hayuna primera vez y la novedad meayudó a mantener el interés eltiempo suficiente para informar aVoss de que, a mis ojos, legañosospero experimentados, todo parecíaindicar que el fallecido se habíasuicidado.
—El arma que tiene en elguante parece lista para disparar —dije—. De hecho, me sorprende quesiga sujetándola. Lo normal seríaque se la hubiera birlado ya algúnIván. Sea como sea, tras sopesarcon cautela todos los hechos que
cabe observar, yo diría que elsuicidio es la explicación másevidente.
—No lo sé —replicó Voss—.¿Se dejaría puesto el casco deacero si tuviera pensado pegarse untiro?
Su comentario debería habermehecho vacilar, pero no lo hizo.
—¿Y se habría disparado en lanuca de ese modo? —continuó Voss—. Tenía la impresión de que lamayoría de los que se pegan un tiroen la cabeza se disparaban en lasien.
—Esa es exactamente la razón
de que muchos de los que lo hacensobrevivan —sentencié en tonoautoritario—. Los disparos en lasien son como una apuesta seguraen las carreras. Pero a veces lossuicidas sencillamente no cruzan lalínea de meta. Por si le sirve dealgo en el futuro, en caso de quequiera probarlo, péguese un tiro enla nuca. Igual que esos Ivanesmataron a los polacos. Nadiesobrevive a un disparo como esteque atraviesa el occipital. Por esolos matan así. Porque saben muybien lo que se hacen.
—Ya veo que da resultado, sí.Pero ¿es posible hacerlo de estamanera, contra uno mismo?
Saqué la Walther —la mismapistola con la que había matado aQuidde—, comprobé el seguro,levanté el codo y apoyé la boca dela automática contra mi propianuca. La demostración fue de lomás elocuente. Podía hacerse confacilidad.
—No había necesidad dequitarse el casco siquiera —señalé.
—Muy bien —convino Voss—.Suicidio. Pero yo no tengo suexperiencia y su preparación en la
Alexanderplatz.—Olvídese de la explicación
evidente. A veces es difícil denarices ser astuto; lo bastante astutopara hacer caso omiso de loevidente. Bueno, no soysuficientemente astuto para ofreceruna alternativa en este caso. Unacosa es pegarse un tiro en la cabezay otra distinta por completocortarse el propio cuello. Además,esta vez hasta tenemos el arma.
Voss le quitó el casco a Quiddey dejó a la vista un orificio en lafrente.
—Y parece que tambiéntenemos la bala —dijo,inspeccionando el interior delcasco de acero del operador—.Está incrustada en el metal.
—Es cierto —asentí—. Para loque nos va a servir aquí, enSmolensk…
—Igual deberíamos registrar sualojamiento en busca de una nota desuicidio —sugirió.
—Sí —coincidí—. Igual habíauna mujer. O igual no había ningunamujer. Tanto lo uno como lo otropuede ser razón suficiente paraalgunos Fritz. Pero aunque no haya
nota, da igual. ¿Quién la leería, detodos modos, aparte de usted y yo,y tal vez el coronel Ahrens?
—Aun así es curioso, ¿no? Quea tres hombres de un mismoregimiento de telecomunicacionesles llegue prematuramente la horaen otras tantas semanas.
—Estamos en guerra —lerecordé—. Nuestra presencia eneste miserable país gira en torno amorir prematuramente. Pero ya veoa qué se refiere, Ludwig. Igual hayalgo raro en esas ondasradiofónicas. Eso piensan algunos,
¿no? ¿Que son peligrosas? ¿Todaesa energía calentándote elcerebro? Desde luego explicaría loque viene ocurriendo en elMinisterio de Información Pública.
—Ondas radiofónicas, sí, no seme había ocurrido —comentó Voss.
Sonreí. Empezaba a sentirmecomo pez en el agua con la técnicade la ofuscación, y me preguntéhasta qué punto sería capaz deenturbiar esa agua a coletazos antesde escabullirme del escenario demi propio crimen.
—Los muchachos detelecomunicaciones viven al lado
de un potente transmisor, un día sí yotro también. La torre en la parte deatrás del castillo parece elmismísimo Larguirucho. Es unmilagro que aún no les hayan salidoantenas en la maldita cabeza.
Voss frunció el ceño y meneó lacabeza.
—¿El Larguirucho?—Perdone —me disculpé—.
Así llamamos los berlineses a latorre de la radio de Charlottenburg.—Negué con la cabeza—. Igual lasondas radiofónicas le provocaronal pobre Quidde un picor en elcerebro que decidió rascarse con la
bala de una Walther automática.Probablemente mientras estaba depie, a juzgar por la manera en quela sangre ha salpicado la hierba.
—Es una teoría interesante —reconoció Voss—. Lo de las ondasradiofónicas. Pero seguro que no lodice en serio.
—No, sería difícil demostrarlo.—Sacudí la cabeza—. Lo másprobable es que sencillamenteestuviera deprimido en este agujerode mierda, con la mirada fija en laboca de cañón de unacontraofensiva del Ejército Rojo
este mismo verano. Ya imagino loque le rondaba la cabeza. Smolenskempujaría al suicidio a cualquiera.A decir verdad, yo no pienso enotra cosa que saltarme la tapa delos sesos desde que llegué.
—Es una manera de regresar acasa —comentó Voss.
—Sí, en el castillo de Dniépery el bosque de Katyn hay unaatmósfera curiosa. El coronelAhrens también parecía afectado elotro día. ¿No cree?
—Seguro que esto no le sientanada bien. Nunca he conocido a unoficial tan preocupado por el
bienestar de sus hombres.—Es un cambio agradable,
desde luego. —Entorné los ojos ylevanté la vista hacia los árboles—.Pero ¿por qué en este parque? ¿Nosería aficionado a la música estesoldado?
—No lo sé. Es un sitio bastantetranquilo.
Al oír un alarido y una risotadaestridente volví la vista. Losborrachos seguían allí con losperros y la hoguera. No solo lasnovelas eran ridículamente largasen Rusia, sino también lascogorzas. Esa empezaba a
parecerse mucho a Guerra y paz.—Casi tranquilo —matizó
Voss.—¿Habla ruso, Voss?—Un poco —respondió—. Haz
esto y haz lo otro, más que nada. Yasabe, el idioma del conquistador.
—Quizá sea una pérdida detiempo —sugerí—, pero vamos apreguntarles a los del Ejército Rojosi han visto algo.
—Me temo que las órdenes seme dan mucho mejor que laspreguntas. No sé si entenderé lasrespuestas.
—Venga, vamos a hacer undetective de usted, Ludwig.
Estaba tentando a la suerte y losabía, pero no juego a las cartas ylos dados tampoco me han gustadomucho nunca, así que en Smolenskiba a tener que buscar diversióndonde pudiera. El hotel Glinkaquedaba descartado para losinfelices como yo, que preferimosque si una chica hace esas cosas esporque le apetece y no porobligación. Eso dejaba la novelarusa tan gruesa que tenía en mihabitación y el conato deconversación con un montón de
Ivanes bebedores que tal vezhubieran visto a un tipo que secorrespondía con mi propiadescripción asesinar a sangre fría aun soldado alemán. Naturalmente,hablar con todos los posiblestestigos es lo que habría hecho undetective de verdad en cualquiercaso, y me la estaba jugando a queno podrían o no querrían recordarnada en absoluto. Y cuando, trasuna charla de cinco minutos conesos borrachos, Voss y yo nosacamos más que un montón deademanes temerosos de
incomprensión y unas cuantasvaharadas de aliento apestoso, tuvela sensación de haber salidoganando. No es que fuera comohacer saltar la banca enMontecarlo, pero era suficiente.
5
Jueves, 1 de abril de 1943
A la mañana siguiente fui a ver aldoctor Batov a la AcademiaMédica Estatal de Smolensk. Aestas alturas había empezado areconocer el edificio de colorcanario como típicamentesoviético, uno de esos hospitalesenormes en torno al queprobablemente giraba el ambiciosoplan quinquenal de algún comisario
no menos ambicioso para tratar aenfermos y heridos rusos. En lostablones de anuncios en la inmensasala de recepción seguía habiendonotas amarillentas en caracterescirílicos alardeando de laeficiencia del personal médico deSmolensk y de cómo el número depacientes tratados había aumentadoaño tras año, como si los enfermoshubieran sido otros tantos tractores.Teniendo en cuenta lo que ahorasabía sobre Stalin, me pregunté quéhubiera pasado en el caso de que elnúmero de pacientes tratadoshubiese descendido. ¿Habrían
llegado los comunistas a laconclusión de que la salud de losrusos estaba mejorando? ¿Ohabrían fusilado al director de laAcademia Médica por no alcanzarsus objetivos? Era un interesantedilema y señalaba una diferenciareal entre el nazismo y elcomunismo como formas degobierno: no había lugar para elindividuo en la Rusia soviética; porel contrario, no todo en Alemaniaestaba controlado por el Estado.Los nazis nunca fusilaban a nadiepor ser estúpido, ineficiente osimplemente desafortunado. En
términos generales, mientras quelos nazis buscaban una razón parafusilarte, los comunistas tefusilaban de mil amores sin razónalguna. Aunque si van a fusilarte detodos modos, ¿qué más da?
Batov estaba ausente de sudespacho de la sexta planta, y al noverlo en su laboratorio pregunté aun sanitario alemán de aspectohastiado si sabía dónde podíaencontrarle. Me dijo que hacía unpar de días que no lo veía por elhospital.
—¿Está enfermo? ¿Está en
casa? ¿Se ha tomado unos díaslibres?
El sanitario se encogió dehombros.
—No lo sé, señor. Pero locierto es que no es propio de él. Esposible que sea un Iván, pero nuncahe conocido a un hombre másentregado a sus pacientes. No soloa sus pacientes, sino también a losnuestros. Tenía que haber operadoa uno de nuestros hombres ayer porla tarde y no se presentó. Y ahoraese hombre ha muerto. Así que yapuede sacar usted sus propiasconclusiones.
—¿Qué dicen las enfermerasrusas?
—No sabría decírselo, señor.Ninguno de los alemanes slyunimucho Popov y ellos no slyuni nadade alemán. Andamos faltos depersonal. La mitad de los sanitarioshan sido destinados al sudoeste, aun sitio llamado Prójorovka. Batovera prácticamente el único capaz dedarnos indicaciones de tipoquirúrgico.
—¿Qué hay en Prójorovka?—Ni idea, señor. Lo único que
sé es que está cerca de una ciudadllamada Kursk. Pero todo es tan
secreto que no debería haberlomencionado. No dijeron adóndeiban ni siquiera a nuestros propioshombres. Si lo averigüé fue soloporque se llevaron del almacénvarias cajas grandes de vendas yalguien había escrito su destino enun lado.
—Supongo que no se habránllevado a Batov con esedestacamento, ¿verdad?
—Ni pensarlo, señor. Esimposible que reclutaran a un Iván.
—Bueno, entonces más valeque lo busque en su casa, supongo.
—Si lo ve, dígale que se déprisa en volver. Lo necesitamosmás que nunca, ahora que nos faltapersonal.
Fue entonces cuando se meocurrió ir a buscar a Batov a lahabitación privada donde cuidabande Rudakov, pero estaba vacía y lasilla de ruedas en la que había vistosentado al paciente habíadesaparecido. No parecía quehubiera dormido nadie en la cama,e incluso el cenicero tenía aspectode no haberse usado desde hacíatiempo. Posé la mano encima de laradio, que la última vez estaba
encendida, y la noté fría. Miré lafoto de Stalin pero no me dioninguna pista. Me mirórecelosamente con sus ojos oscurosy mates, y cuando metí la mano pordetrás del retrato en busca de lafotografía de los tres miembros dela NKVD y comprobé que noestaba, empecé a tener un malpresentimiento.
Salí del hospital y conduje atoda velocidad hasta el edificio deapartamentos de Batov. Pulsé eltimbre y llamé a la puerta con losnudillos, pero Batov no contestó.
La señora del piso de abajo teníauna trompetilla que parecía sacadadel museo de Beethoven en Bonn, yno hablaba ni palabra de alemán,pero no le hizo falta. Miidentificación fue suficiente paraque diese por sentado que era de laGestapo, supongo —desde luego sepersignó unas cuantas veces, talcomo Batov dijo que haría— y notardó en buscar unas llaves paraabrirme la puerta del apartamentode Batov.
En cuando la señora abrió lapuerta supe que algo no iba bien:todos los preciados libros que el
médico tenía tan cuidadosamenteordenados estaban ahora por elsuelo, y al percibir que estaba apunto de descubrir algo horrible —había un tenue olor agridulce, aputrefacción— cogí la llave ydespaché a la babushka, y luegocerré la puerta a mi espalda.
Entré en la sala de Batov. Laestufa alta de cerámica del rincónseguía templada, pero el cuerpoinmóvil de Batov ya no lo estaba.Yacía boca abajo, en el suelo sinmoqueta, debajo de algo parecido aun edredón hecho a base de librosdesperdigados, periódicos y
cojines. En la cara interna delcuello tenía una herida como unatajada de sandía. Le habían metidoun calcetín en la boca magullada yamoratada y, a juzgar por los dedosque le faltaban en la mano derecha,saltaba a la vista que alguien habíaestado preparándole para queinterpretara el concierto para pianode Ravel con la izquierda en elpiano vertical que había junto a laventana o —quizá lo más probable— lo había estado torturandometódicamente: cuatro dedos y unpulgar cortados estaban dispuestos
formando una hilera sobre la repisade la chimenea como otras tantascolillas. Me pregunté por quéhabría aguantado algo semejantetumbado en el suelo hasta que vi laaguja hipodérmica que teníaclavada en el muslo y supuse que lehabían inyectado alguna clase derelajante muscular de los que usanen los quirófanos, y que quien lohabía hecho sabía lo que hacía.Debía de haber sido la suficientecantidad como para inmovilizarlopero no lo bastante para mitigar eldolor.
¿Habría revelado la
información que había dado lugar asemejante tratamiento? Teniendo encuenta cómo habían revuelto elapartamento y el número de dedosexpuestos, no parecía muyprobable. Si alguien puede soportarperder más de un dedo, cabesuponer que será capaz de aguantarque le corten los cinco.
—Lo siento —dije en voz alta,porque tenía la intensa sensación deque el sufrimiento y la muerte deBatov los había ocasionado lainformación que él me habíaprometido: las pruebas fotográficasy documentales de lo que ocurrió
exactamente en el bosque de Katyn—. Lo siento de verdad. Si hubieravenido ayer, tal como teníaprevisto, tal vez usted seguiríavivo.
Por supuesto, ya se me habíapasado por la cabeza que laausencia del teniente Rudakov de suhabitación en la Academia Médicaera indicio de que había corridouna suerte igual de horrorosa, perofue ahora cuando empecé apreguntarme hasta qué punto habíaestado de veras discapacitado.¿Cabía la posibilidad de que
Rudakov hubiera engañado a Batovhaciéndole creer que estaba másgrave de lo que en realidad estaba?¿Qué mejor manera de ocultarse desus colegas de la NKVD quefingiendo una discapacidad mental?En cuyo caso, ¿no eraperfectamente posible que el doctorBatov hubiera sido asesinado por elmismo hombre a quien habíaintentado proteger? ¿Y acaso no erala vida así de injusta en ocasiones?
Entré en el dormitorio. Noconocía a la única hija de Batov. Nisiquiera sabía su nombre. Lo únicoque sabía en realidad sobre esa
chica era su edad y que no llegaríaa cumplir los dieciséis años ni abailar El lago de los cisnes enParís. Como detective dehomicidios había visto numerososcadáveres, muchos de ellos demujeres, y naturalmente es ciertoque la guerra me habíainsensibilizado más aún alespectáculo de la muerte violenta,pero nada me había preparado parala abrumadora visión que me salióal encuentro en ese dormitorio.
La hija de Batov había sidoatada a las cuatro esquinas de lacama y torturada con un cuchillo,
igual que su pobre padre. Elasesino le había hecho un cortehorizontal en la nariz y le habíacortado las dos orejas antes deabrirle las venas de un brazo.Seguía con un par de botas de gomapuestas. Lo más probable es quehubiera llegado al apartamentodespués de que el asesino nohubiese logrado la información quequería sacarle a su padre, y el tipohabía tirado de cuchillo con la hija,que también tenía un calcetín en laboca para sofocar sus gritos másdesgarradores. Pero ¿dónde
estarían las orejas?, me pregunté.Al cabo, las encontré en el
bolsillo del pecho de la chaquetadel muerto, como si el asesino lashubiera llevado a la otrahabitación, una tras otra, antes deque Batov le dijera lo que queríasaber exactamente.
Me bastó con echar un vistazoal otro dormitorio para confirmarcon toda seguridad que Batov habíahablado. Habían descolgado unretrato de Lenin de la pared, queahora estaba apoyado en ella. Elespacio que antes cubría lucíaahora varios ladrillos arrancados
como si del centro de unrompecabezas se tratara. En elescondite rectangular —que teníamás o menos la altura y la anchurade un buzón— había espaciosuficiente para haber ocultado loslibros mayores y las fotos que eldoctor Batov prometió darme.
En el cuarto de baño me bajélos pantalones y me senté en elretrete para pensar un poco con unpar de cigarrillos. Sin ladistracción sanguinolenta de losdos cadáveres era más fácilreflexionar acerca de lo que sabía ylo que creía saber.
Sabía que los dos llevabanmuertos poco más de un día: elcadáver de Batov había quedadocubierto por libros y periódicos, loque suponía que las moscas lohabía tenido más difícil paraacceder a él, pero ya había masasde huevecillos diminutos de los queaún tenían que salir gusanoscubriendo los párpados de la chica.Dependiendo de la temperatura, delos huevos de moscaacostumbraban a eclosionar larvasen veinticuatro horas, sobre todocuando el cadáver se encontraba
bajo techo, donde todo está máscaliente, incluso en Rusia. Lo queen conjunto significaba que quizáhabía muerto la víspera por latarde.
Sabía que era una pérdida detiempo preguntarle a la señora delpiso de abajo si había visto u oídoalgo. Por un lado mi ruso no estabaa la altura de un interrogatorio y,por otro, la trompetilla que llevabaconsigo no hacía augurar nadabueno. Como detective, había vistotestigos más prometedores en eldepósito de cadáveres. Aunque noes que me sintiera precisamente
como un detective de homicidiosdespués de haber asesinado aMartin Quidde.
Me preguntaba una y otra vez sipodría haber hecho algo, lo quefuera, para evitarlo, pero una y otravez me topaba con la mismarespuesta: que si Quidde se hubieraido de la lengua sobre lo que sabíaante cualquiera de la Gestapo, lapolicía militar, la Kripo, las SS oincluso la Wehrmacht, habría sidoel mejor modo de dar al traste concualquier posibilidad de que VonGersdorff —o alguno de suscolegas— terminara con la vida de
Hitler. Ninguna vida —ni la deQuidde ni desde luego la mía— eramás importante que eso. Por lamisma razón, era consciente de quetendría que contarle a VonGersdorff lo de Quidde y lagrabación para demostrarle que yano se podía confiar en Von Kluge.
Sabía que el asesino de Batovdisfrutaba usando un cuchillo: uncuchillo es un arma tan íntima quees necesario disfrutar con los dañosque se le pueden infligir a otro serhumano. No es un arma parapusilánimes. Yo habría dicho que el
que había asesinado a Batov y suhija era el mismo que asesinó a losdos operadores, Ribe y Greiss —elmodo en que les habían cortado elcuello era similar—, pero losmóviles parecían totalmentedistintos.
Sabía que tenía que encontrar aRudakov aunque estuviera muertopara descartarlo como sospechoso.Rudakov había oído todo lo que medijo Batov sobre las pruebasdocumentales y fotográficas de lamasacre de Katyn, y se habíaenterado del trato que exigía Batov.Si no era motivo suficiente para que
un antiguo oficial de la NKVDasesinara a un hombre y su hija, nosabía qué podía serlo. Si habíamatado él a los Batov, supuse quese habría largado hacía tiempo, yque no era muy probable que lapolicía militar atrapase a alguien lobastante ingenioso como para haberfingido una discapacidad mentaldurante casi dieciocho meses.
Sabía que ahora tenía que ir a laKommandatura y dar parte de losasesinatos, de modo que la policíamilitar y los polis rusos pudieranacudir al lugar del crimen. Lamuerte se había cebado con tanta
gente en Smolensk y susalrededores que el teniente Voss sepreguntaría si el homicidio estabavolviéndose contagioso en el óblastbajo su responsabilidad. Con cuatromil muertos enterrados en el bosquede Katyn yo también empezaba atener mis dudas.
Pero sobre todo sabía quetendría un problema de los gordoscon el ministro de InformaciónPública y Propaganda cuando ledijera que las pruebas adicionalesque le había prometido sobre lo quehabía ocurrido con exactitud en el
bosque de Katyn habíandesaparecido junto con nuestroúnico testigo en potencia, y queahora tendríamos que depender delas pruebas forenses y nada más.
En ese sentido, fue una suertepara Goebbels, Alemania y lainvestigación de Katyn que GerhardBuhtz fuera un científico forensecompetente en grado sumo. Muchomás competente de lo que el juezConrad o yo habíamos previsto.
Yo estaba a punto de descubrirhasta qué punto era competente enrealidad.
El comedor de oficiales de KrasnyBor era un sitio bastante coqueto,un poco parecido al comedor de unhotel suizo de provincias, salvo porlos camareros rusos, que vestíanchaquetillas blancas, y la lustrosacubertería del regimiento en elaparador. Y salvo porque ningúnhotel suizo de provincias —nisiquiera a gran altitud— tenía nubesen su interior: cerca del techo demadera del comedor siempre habíauna gruesa capa de humo de tabacocomo un manto de nieblapersistente sobre un aeródromo. A
veces me recostaba en la silla,contemplaba el aire viciado y gris eintentaba imaginarme de nuevo enel restaurante Horcher, en Berlín, oincluso en La Coupole de París. Lacomida en Krasny Bor era tanabundante como en elBendlerblock, y con una buenacarta de vinos y una selección decervezas que habría sido la envidiade cualquier restaurante de Berlín,era con diferencia la mayor ventajade estar en Smolensk. El chef era untipo de Brandenburgo con talento, ya los berlineses como yo siemprese nos despertaba el entusiasmo
cuando sus dos mejores platos—Königsberger Klopse y pastel delamprea— estaban en el menú. Asíque no me hizo ninguna gracia quecuando acababa de pedirle lacomida al camarero viniera unordenanza a decirme que elprofesor Buhtz requeríaurgentemente mi presencia en sucabaña laboratorio. Podría haberlepedido al ordenanza que le dijese aBuhtz que aguardara hasta despuésde comer de no ser porque VonKluge estaba sentado a la mesa deal lado y había oído los detalles del
mensaje, que, después de todo,provenía de alguien con rango decomandante en la Wehrmacht. VonKluge siempre era muy prusianocon esas cosas y no veía conbuenos ojos a los oficiales demenor rango que se zafaban de susdeberes para llenar el estómago.Era abstemio y, a diferencia detodos los demás, no estaba muyinteresado en los placeres de labuena mesa. Supongo que pensabamás en los placeres de su cuentabancaria. Así que me levanté y fuien busca del patólogo forense.
Su laboratorio provisional era
fácilmente identificable gracias a lamoto BMW aparcada justo delante.Era una de las cabañas más grandesen el perímetro exterior del cuartelgeneral del ejército en Krasny Bor.Estaba al tanto de que Buhtzcontaba con un laboratorio másamplio y mucho mejor equipado enel hospital de la ciudad, cerca de laestación de ferrocarril, pero sesentía más seguro trabajando enKrasny Bor, debido a que el otoñoanterior unos médicos alemanes quetrabajaban en el hospital de Vitebskhabían sido secuestrados, mutiladosgenitalmente y luego asesinados por
los partisanos.Para mi sorpresa, me encontré
al profesor en compañía de MartinQuidde, cuyo cadáver yacía ahoraen un ataúd abierto en el suelo demadera. Una tosca línea de puntosde sutura en forma de Y le recorríael torso igual que las vías deltrenecito eléctrico de un niño, y laparte superior del cráneo lucía lalínea morada reveladora de quehabía sido retirada y luego vuelta acolocar como la tapa de un bote deté. Pero no era de Quidde de lo queBuhtz quería hablar conmigo en
confianza. Al menos no deinmediato.
—Lamento interrumpir sucomida, Gunther —se disculpó—.No quería abordar esto delante detodo el mundo en el comedor.
—Probablemente tiene razón,señor. Nunca es buena idea abordarasuntos forenses cuando otrosintentan comer.
—Bueno, es muy urgente. Porno decir delicado. Y no me refieroal estómago de nuestroscompañeros.
—¿De qué se trata? —preguntéaparentando tranquilidad.
Se quitó el delantal de cuero yme llevó hasta un microscopio juntoa una ventana cubierta de escarcha.
—¿Recuerda el cráneo querecogí en el bosque de Katyn? ¿Supolaco muerto?
—¿Cómo lo iba a olvidar?Salvo en una obra de WilliamShakespeare no se suele ver a nadiecon una cabeza mediodescompuesta debajo del brazo.
—A ese oficial polaco no ledispararon, como hubiera cabidoesperar, con una pistola rusa comouna Tokarev o una Nagant.
—Yo hubiera dicho que el
orificio era muy pequeño paratratarse de un rifle —murmuré.
Buhtz encendió una lámparacerca del microscopio y me invitó aechar un vistazo al casquillo.
—No, desde luego, tiene ustedrazón —dijo mientras yo mirabapor el ocular—. Toda la razón. Enla parte inferior del casquillo queencontró su amigo ruso, Dyakov, enla fosa común se aprecia la marcade fábrica y el calibre claramentevisibles en el metal.
Se estaba poniendo la guerreramientras hablaba. Yo diría que
abriendo de arriba abajo al caboQuidde se le había abierto tambiénel apetito.
—Sí —dije—. Geco 7,65.Maldita sea, es de la fábrica GustavGenschow de Durlach, ¿no?
—Es usted un auténticodetective, ¿eh? —comentó Buhtz—.Sí, es un casquillo alemán. Un 7,65no encaja en una Tokarev ni en unaNagant. Para esas pistolas solo valela munición del calibre 7,62. Perola munición del 7,65 sí sirve parauna Walther como la que apuesto aque lleva usted bajo el brazo.
Me encogí de hombros.
—¿Adónde quiere ir a parar?¿A que fueron fusilados poralemanes después de todo?
—No, no. Lo que digo es queles dispararon con armas alemanas.Casualmente sé que, antes de laguerra, esa fábrica exportaba armasy munición a los Ivanes de losestados bálticos. Las Tokarev y lasNagant están bien dentro de suslimitaciones. De hecho, la Nagantse puede utilizar con silenciador, adiferencia de cualquier otra pistola,y a muchos escuadrones de lamuerte de la NKVD les gusta usarlacuando tienen que hacer su trabajo
en silencio. Pero si uno quierecumplir su tarea con la mayoreficiencia y rapidez posible, y letrae sin cuidado hacer ruido —y noveo por qué tendría que haberlesimportado especialmente, en mitaddel bosque de Katyn—, entonces laWalther es el arma más indicada.No lo digo por dármelas depatriota. En absoluto. La Waltherno falla ni se encasquilla. Si quierematar a cuatro mil polacos en un finde semana necesita pistolasalemanas. Y yo diría que todos esoscuatro mil individuos fueron
ejecutados de la misma manera.Recordé entonces que Batov
había descrito un maletín lleno depistolas automáticas, y supuse quedebían de ser las Walther.
—Eso complicaconsiderablemente sostener quefueron fusilados por los Ivanes —señalé—. Se espera la llegada deuna delegación de polacos derenombre provenientes deVarsovia, Cracovia y Lublin lasemana que viene, incluidos dosputos generales, y tendremos quedecirles que a sus camaradas losejecutaron con pistolas alemanas.
—El caso es que no mesorprendería que la NKVD utilizarapistolas Walther también por otromotivo. Al margen de su fiabilidad.Creo que igual las usaron paraborrar sus huellas. Para quepareciese que lo hicimos nosotros.Por si alguien llegaba a descubriresta fosa.
Se me escapó un gruñido.—Qué contento va a ponerse el
ministro —comenté—. Por si notuviera ya suficiente.
Le hablé de Batov y las pruebasdocumentales que ya no obraban ennuestro poder.
—Lo siento —dijo Buhtz—.Aun así voy a pedir al ministerioque telefonee a la fábricaGenschow y compruebe susregistros de exportación. Es posibleque puedan ubicar una remesa demunición similar.
—Pero ha dicho que esmunición alemana estándar, ¿no?
—Sí y no. Llevo trabajando enel campo de la balística desde 1932y, modestia aparte, soy un expertoen la materia. Le puedo asegurar,Gunther, que, si bien el calibre seciñe a un mismo estándar, con el
paso de los años la composiciónmetalúrgica de la munición puedecambiar bastante. Unos años llevaun poco más de cobre; otros puedellevar un poco más de níquel. Ydependiendo de la antigüedad de lamunición, podríamos hacernos unaidea de cuándo se fabricó, lo quepermitiría corroborar el registro deexportación. Si lo logramos,podríamos decir con seguridad queesta bala formaba parte de unaremesa de munición exportada a losIvanes bálticos en 1940, pongamospor caso, cuando teníamos el pactode no agresión con el camarada
Stalin. O incluso antes de la llegadade los nazis al poder, cuandoteníamos a esos cabrones amigos delos rojos del PartidoSocialdemócrata manejando elcotarro. Sería una pruebadocumental de que lo hicieronellos, una prueba casi tan buenacomo encontrar una bala defabricación rusa.
No le vi mucho sentido amencionar mi antigua relación conel Partido Socialdemócrata, así queasentí en silencio y me aparté delmicroscopio.
—Bueno —continuó Buhtz—,
tal vez nos limitemos a informar ala delegación polaca de lo quesabemos sobre los cadáveresencontrados hasta la fecha y lodejemos ahí por el momento. Notiene sentido hacer especulacionesinnecesarias. Teniendo en cuentalas circunstancias, creo que másvale dejar que se ocupen de tantotrabajo como deseen en elescenario real.
—Por mí, muy bien.—Por cierto, ¿habla usted
polaco? —preguntó Buhtz—.Porque yo no.
—Pensaba que había ido usteda la Universidad de Breslau.
—Solo tres años —contestóBuhtz—. Además, es en buenamedida una universidad de hablaalemana. Sé suficiente polaco parapedir una comida asquerosa en unrestaurante, pero cuando se trata depatología y medicina forense, lacosa cambia. ¿Qué me dice deJohannes Conrad?
—No habla ni una palabra depolaco, solo ruso. Él y unoshombres de la policía militar estánocupados interrogando a vecinos deGnezdovo a ver qué más pueden
decirnos sobre lo que pasó. Meparece que Peshkov habla francésademás de alemán y ruso, así quenos será de ayuda. Pero elministerio también nos va a enviara un oficial de la reserva de Vienaque habla polaco bastante bien, elteniente Gregor Sloventzik.
—Con ese apellido, no meextraña —comentó Buhtz.
—Antes era periodista. Por esolo conocen en el ministerio, creo.Me parece que también hablavarios idiomas más.
—Incluyendo el de la
diplomacia, espero —dijo Buhtz—.A mí nunca se me ha dado muybien.
—Pues ya somos dos, profesor.Y desde Múnich, menos aún. Seacomo sea, Sloventzik se ocupará detraducir todo lo que usted desee.
—Me alegra oírlo. Ahoramismo lo último que quiero es másconfusiones. Me temo que ha sidouna mañana de esas. Ese operadorque ha encontrado la policíamilitar, Martin Quidde… —señalóel cadáver tendido en el ataúdcerca de la puerta trasera—, elteniente Voss me ha dado a
entender que tanto él como ustedcreen que su muerte ha sido unsuicidio.
—Bueno, sí. Eso creemos. —Me encogí de hombros—. Teníauna automática amartillada todavíaen la mano. A falta de un poemaaferrado contra el pecho, la cosaestaba bastante clara, diría yo.
—Sería lo más lógico,¿verdad? —Buhtz sonrió conorgullo—. Pero me temo que no esasí. He disparado todo un cargadorcon esa pistola y ni una sola de lasbalas coincide con la que heextraído del casco de la víctima.
Tiene que ver con lo que leexplicaba antes. La bala que le haatravesado el cráneo era unproyectil estándar de 7,65milímetros, sí. Pero con un pocomás de níquel en la composición,tenía un peso considerablementemayor. El cabo ha recibido eldisparo de un proyectil de setenta ytres gramos, y no de uno normal desesenta y tres gramos que hay en elcargador de su pistola y que es lamunición estándar del 537.º deTelecomunicaciones. Las balas desetenta y tres gramos son las que,
por lo general, solo utilizan lasunidades de la policía y la Gestapo.
Tenía razón, claro. Y muchotiempo atrás yo habría estado altanto de algo así, pero últimamenteno. Cuando se ve tanto plomovolando por los aires, pronto dejade importar de dónde procede ycuánto pesa en una balanza.
—Así que alguien ha intentadoque su muerte pasara por suicidio,¿es eso lo que quiere decir? —pregunté, como si en realidad no losupiera.
—Eso es. —La sonrisa deBuhtz se hizo más amplia—. Y
dudo que haya ningún otro hombreen este maldito país que hubierasido capaz de decírselo.
—Vaya, pues sí que es unasuerte. Aunque no creo que alteniente Voss vaya a alegrarle. Aúnno ha resuelto los asesinatos deaquellos otros operadores.
—Sin embargo, empieza aapreciarse una suerte de pauta. Merefiero a que alguien se la tienejurada a esos pobres cabrones del537.º, ¿no cree?
—¿Ha probado a hacer unallamada telefónica desde aquí? Esimposible. No me extrañaría que
fuera ese el móvil. Sin embargo, nocreo que un Iván se hubieramolestado en hacerlo pasar por unsuicidio, ¿no?
—No me lo había planteado. —Asintió—. Sí, es tranquilizadorpara los alemanes de esta ciudad,supongo.
—De todos modos, señor, sicometió el asesinato un alemán,podría ser buena idea no mencionarnada de esto a la Gestapo. Por si seles ocurre ahorcar a más rusoscomo represalia. Ya sabe cómoson, señor. Lo último que nos hace
falta es que una comisióninternacional llegue a Smolensk yse encuentre un cadalsoimprovisado con unos cuantos rusoscolgando como peras de un árbol.
—Un hombre, un alemán, hasido asesinado, capitán Gunther.Algo así no se puede pasar por alto.
—No, claro que no, señor. Perotal vez, hasta que todo esto de lacomisión internacional hayaconcluido, podría ser políticamenteventajoso para Alemania ocultareste asunto bajo un montón de henoen el granero, por así decirlo. Paramantener las apariencias.
—Sí, ya lo entiendo, claro.¿Sabe qué, capitán…? Usted eracomisario de policía, ¿verdad?
Asentí.—Muy bien. Prometo mantener
en secreto el asesinato del caboQuidde, Gunther, si usted prometeencontrar a su asesino. ¿Le pareceun trato justo?
Volví a asentir.—De acuerdo, señor. Aunque
no sé muy bien cómo. Hasta elmomento se le ha dado muy bienborrar sus huellas.
—Bueno, haga todo lo que estéen su mano. Y si nada da resultado,
podemos hacer que todos loshombres que lleven municiónpolicial en la pistola disparen unproyectil contra un saco de arena.Con eso podríamos reducirconsiderablemente la lista desospechosos.
—Gracias, señor. Es posibleque le tome la palabra.
—Por supuesto. Tiene hastafinal de mes para resolverlo. Yluego no me quedará otro remedioque dar parte a la Gestapo. ¿Deacuerdo?
—De acuerdo. Trato hecho.
—Bien. Entonces vamos acomer. He oído que hoy hayKönigsberger Klopse en el menú.
Negué con la cabeza.—Yo ya he comido —dije.Pero en realidad, entre el olor a
formaldehído, el cadáver y laperspectiva de investigar unhomicidio que yo mismo habíacometido, se me había pasado elapetito.
6
Miércoles, 7 de abril de 1943
En la sala de conciertos Glinka deSmolensk —¿dónde si no?— asistía un recital de piano y órgano porinvitación del coronel VonGersdorff. En el programafiguraban Bach, Wagner, Beethoveny Bruckner, y en teoría debía tenerun efecto reparador en todos lospresentes, pero solo consiguióponernos nostálgicos por no estar
en casa y, en mi caso, en Berlín,escuchando música un poco másalegre por la radio. No me hubieraimportado oír un par de temas deBruno y sus Swinging Tigers.Naturalmente, como el aristócrataque era, Von Gersdorff tenía unaCruz de Hierro en música clásica.Incluso se trajo una partitura decoleccionista encuadernada encuero que siguió durante El clavebien temperado de Bach, cosa queme pareció no solo redundante sinotambién un poco ostentoso: algo asícomo llevarse las reglas del juego aun partido de fútbol.
Tras el recital fuimos a tomaruna copa al bar de oficiales, en laOffizierstrasse, donde en un rincóntranquilo que daba la impresión deestar a un millón de kilómetros dela bolera del Club Alemán deBerlín, el coronel me dijo quehabía recibido un telegrama en elque se le informaba de que Hansvon Dohnanyi y el pastor DietrichBonhoeffer habían sido por findetenidos por la Gestapo y estabanahora presos en la PrinzAlbrechtstrasse.
—Si torturan a Hans podríahablarles de la bomba del
Cointreau y de mí, del general VonTresckow y de todo lo demás —dijo, incómodo.
—Sí, podría ser —convine—.De hecho, es muy probable. No haymuchos hombres capaces desoportar un interrogatorio de laGestapo.
—¿Cree que los estántorturando? —indagó.
—¿Conociendo a la Gestapo?—Me encogí de hombros—.Depende.
—¿De qué?—De lo poderosos que sean sus
amigos. Debe entender que los dela Gestapo son unos cobardes. Nosometerán a alguien a semejantecalvario si está especialmente bienrelacionado. Al menos hasta quehayan leído la partitura tan a fondocomo usted en la sala de conciertos.—Meneé la cabeza—. Por lo querespecta al pastor, no estoy tanseguro…
—Su hermana Christel estácasada con Hans. Su madre es lacondesa Klara von Hase, que eranieta de Karl von Hase, pastor delkáiser Guillermo II.
—No me refería a esa clase de
contactos —maticé por cortesía—.¿Hasta qué punto es su amigo Hansvon Dohnanyi íntimo del almiranteCanaris?
—Lo bastante para que algo asíperjudique a ambos. Canaris llevaya tiempo en la lista de enemigosdel SD. Igual que el jefe de Hans,el general Oster.
—No me extraña. A la RSHAnunca le ha gustado compartirresponsabilidades en cuestiones deinteligencia y seguridad. Bueno,¿qué me dice del Ministerio deJusticia? Von Dohnanyi trabajó allí,¿no?
—Sí. Fue consejero especialdel ministro del Reich Gürtner,entre 1934 y 1938, y llegó aconocer a Hitler, Goebbels, Göringy Himmler, la pandilla infernal alcompleto.
—Eso le será útil, desde luego.No torturarán a alguien que sesaludaba con el mismísimo Führerhasta que estén totalmente seguros.Igual ese tal Gürtner también puedaecharle una mano.
—Me temo que no. Murió haceun par de años. Pero Hans conoce aErwin Bumke muy bien. Es un alto
juez nazi, pero seguro queprocurará ayudar a Hans, si es quepuede.
Me encogí de hombros.—Entonces no carece por
completo de amigos. Eso disuadiráa la Gestapo, no me cabe duda.Además, Von Dohnanyi es unaristócrata y forma parte delejército, y el ejército cuida de lossuyos. Es probable que el ejércitoinsista en que sea sometido a unconsejo de guerra.
—Sí, es verdad —dijo VonGersdorff, con un evidente gesto dealivio en su atractivo semblante—.
Hay figuras de peso en laWehrmacht que intentaráninterceder por él, aunque sea condiscreción. El tío del general VonTresckow, el mariscal de campoVon Bock, por ejemplo. Y elmariscal de campo Von Kluge,claro está.
—No —dije—. Yo no contaríaen absoluto con Hans el Astuto.
—Tonterías —repuso VonGersdorff—. Es posible que VonKluge sea un tanto prusiano por loque respecta a su sentido del debery el honor, pero creo firmementeque Günther es un buen hombre.
Henning von Tresckow lleva másde un año siendo su oficial en jefede operaciones y…
Negué con la cabeza.—Vamos a tomar un poco el
aire.Salimos y fuimos caminando
por la Grosse Kronstädter Strassehasta el muro del Kremlin deSmolensk. Contra un cielo moradorebosante de estrellas, la fortalezaparecía hecha de pan de jengibre,como una de esas casitas que comíatodas las Navidades cuando eraniño. En el frío silencio, encendí
una cerilla contra el ladrillo,prendimos unos pitillos y le contélo que me había dicho MartinQuidde.
—No me lo puedo creer —protestó Von Gersdorff—. No de unhombre como Günther von Kluge.Es de una familia sumamentedistinguida.
Me eché a reír.—¿De veras cree que eso tiene
importancia? ¿El antiguo códigoaristocrático?
—Claro que sí. Debe tenerla.Sí, ya veo que le parece gracioso,pero yo he creído en ello toda mi
vida. Y creo firmemente que seráprecisamente eso lo que salvará aAlemania del desastre absoluto.
Me mostré escéptico.—Es posible. Pero sigo
teniendo razón en lo tocante a VonKluge. No se puede confiar en él.
—No, se equivoca. Conoce ami padre. Son de la misma parte dePrusia Occidental. No hay tantadistancia entre Lubin y Posen. Esecabo suyo tiene que equivocarse.
—No se equivoca —dije—. Enabsoluto.
—¿Está seguro?—Del todo. No la he oído, pero
asegura que hay una grabación de laconversación que mantuvo Hitleraquí, en Smolensk, con Von Kluge,en Krasny Bor.
—Dios santo, ¿dónde?—Está a salvo. —Saqué la
cinta del bolsillo del abrigo y se laentregué.
Von Gersdorff la miró unmomento sin acabar de comprendery meneó la cabeza. Al cabo, dijo:
—Bueno, si es cierto, aclararíamuchas cosas, como por quéGünther cambió de parecerrespecto a lo de matar a Hitler en el
último momento. Ahora se explicantantas evasivas. Todas esasobjeciones quisquillosas. Es cierto,Henning aún no se lo ha perdonado.Pero esto, esto es distinto porcompleto. Es totalmentedespreciable.
—No podría estar más deacuerdo.
—¡Maldito bastardo! Y pensarque Henning vetó poner una bombaen Krasny Bor para que no perdierala vida Günther. Podríamoshabernos librado de Hitler allí, sinla menor duda. Ya ve que elproblema es siempre el mismo:
alejar a Hitler de su cuartel general,donde siempre está estrechamenteprotegido. No creo que volvamos atenerlo a nuestro alcance ensolitario como en esa ocasión.Maldita sea.
—Sí, es una pena.—Ese cabo —preguntó Von
Gersdorff—, ¿es de confianza?—Ahora sí —repuse.—¿Cómo puede estar tan
seguro?—Porque está muerto. Le pegué
un tiro. El muy idiota amenazabacon poner esta grabación enconocimiento de toda clase de
gente. Bueno, ya imagina elresultado que eso hubiera tenido.Al menos supongo que lo imagina.Si no es capaz, entonces tal vez notiene un carácter tan conspiratoriocomo creo que debería. Ni tandespiadado.
—¿Lo asesinó?—Si prefiere decirlo así. Sí, lo
asesiné. No tuve otra opción quematarlo.
—A sangre fría.—Y eso lo dice el hombre que
iba a hacer saltar por los aires aHitler un domingo.
—Sí, pero Hitler es unmonstruo. Ese hombre que mató noera más que un cabo.
—Según recuerdo, Hitlertambién fue cabo. ¿Y qué me dicede su bomba del Cointreau? Nohubiera muerto solo Hitler, sinotambién su piloto, su fotógrafo y sumaldito perro, por lo que yo sé.
Esbocé una sonrisa torcida,disfrutando casi de su incomodidadaprensiva, y luego expuse unaposible concatenación deacontecimientos que incluía laposibilidad de que el mariscal decampo Von Kluge, en una situación
comprometida, fuera interrogadopor la Gestapo y, por puro pánico,los informase de todo lo que sabíaacerca de todas las tramas delejército para matar al Führer que sehabían ideado en Smolensk. Comoexplicación teológica, es posibleque no hubiera satisfecho a Platón oa Kant, pero fue suficiente paraatajar cualquier reparo que pudieraponer mi amigo, tan quisquilloso enesos asuntos.
—Sí, ya veo lo que podríahaber ocurrido —reconoció VonGersdorff—. Pero suponga que
alguien investiga la muerte de esehombre. Entonces, ¿qué?
—Suponga que deja usted queme ocupe yo de eso.
Regresamos a su coche y luegovolvimos a Krasny Bor. Lacarretera nos llevó por delante delbosque de Katyn, ahora iluminadopor focos y estrechamente vigiladopara evitar saqueos, aunque por lovisto los guardias no disuadían deir a echar un vistazo a los vecinosde la zona y los soldados alemanesfuera de servicio: durante el día, elbosque era visitado por un montónde curiosos que iban a contemplar
las exhumaciones detrás de unacordonamiento, pues Von Kluge sehabía negado a prohibirles elacceso al escenario.
—¿Qué tal van lasexcavaciones? —preguntó.
—No muy bien —dije—.Muchos cadáveres que hemosexhumado hasta el momento hanresultado ser polacos de hablaalemana. Oficiales Volksdeutschede la ribera occidental del ríoOder, que es su territorio, ¿no?
—¿Polacos silesios, dice?—Así es. Lo mismo que habría
sido usted si su familia hubiese
hecho fortuna un poco más hacia eleste. Me preocupa un tanto que esteasunto no lo encaje bien ladelegación polaca cuando llegueaquí pasado mañana. Tal vez dé laimpresión de que solo nosinteresamos porque eranVolksdeutsche. Como si noshubiera importado un carajo en elcaso de que fueran polacos al cienpor cien.
—Sí, ya veo que puede resultarincómodo.
—Y desde luego no nos habeneficiado mucho que alguien en
Berlín revelase que esos hombresfueron los mismos que lossoviéticos tuvieron retenidos en doscampos: Starobelsk y Kozelsk.Doce mil en total. Ahora estoy casiseguro de que, unos centenaresarriba o abajo, solo hay cuatro milhombres enterrados en el bosque deKatyn. Ni uno solo de los quehemos encontrado estuvo enStarobelsk.
Von Gersdorff meneó la cabeza.—Sí, me he enterado por el
profesor Buhtz.—Ese tipo siempre está dando
buenas noticias. Aún tiene que
encontrar a un oficial polaco quefuera ejecutado con un arma rusa.
—Pues me temo que hay másmalas noticias. He recibido unteletipo de Tirpitzufer, en Berlín.La Abwehr me ha avisado de quepodemos esperar una visita mañanaen el bosque de Katyn, aunque nopuedo por menos de decir que no esuna visita precisamente distinguida.Cualquier cosa menos eso.
—¿Ah? ¿De quién se trata?—No le va a hacer ninguna
gracia.—¿Sabe una cosa, coronel?
Empiezo a acostumbrarme.
7
Jueves, 8 de abril de 1943
A finales del verano de 1941 habíaoído correr por la jefatura de laAlexanderplatz un rumor insistenteacerca de una atrocidadsupuestamente cometida por unbatallón de la policía en un lugarllamado Babi Yar, cerca de Kiev.Pero no era más que un rumor ypronto quedó descartado sin más,porque incluso en aquellos tiempos
se suponía que si eras policía, noeras un delincuente. Es curioso lorápido que cambian las cosas. Parala primavera de 1943 me las habíavisto lo suficiente con los nazispara saber que cuanto peor era unrumor, más probable era que fuesecierto. Además, ya había visto partede lo ocurrido en Minsk, y bastantemalo fue aquello —aún meobsesionaba el recuerdo de lo quepresencié allí—, pero en Berlín,para hablar de Minsk, nadieadoptaba el mismo tono sigiloso dehorror utilizado cuando semencionaba Babi Yar. Lo único que
sabía a ciencia cierta era que comomínimo treinta y cinco mil hombres,mujeres y niños judíos habían sidofusilados en un barranco en eltranscurso de un fin de semana deseptiembre, y que el oficial almando de la operación —el coronelPaul Blobel— estaba ahora a milado en el bosque de Katyn.
Calculaba que Blobel debía derondar los cincuenta, aunqueparecía mucho mayor. Sus ojerasrebosaban una oscuridad noprecisamente superficial. Eracalvo, con la boca fina y estrecha, yla nariz larga. Quizá fuera mi
imaginación, pero Blobel tenía uncierto aire nocturno, y no mehubiera sorprendido en absoluto silos dedos y las uñas que manteníacon firmeza detrás de la espaldahubieran sido tan largos como lacaña de sus negras botas. Lucía elabrigo negro del SD abrochadohasta el cuello, igual que unconductor de autobús en invierno,pero uno podría haber dicho queera un visitante salido de la mismafosa junto a la que estábamos.
—Usted debe de ser el capitánGunther —me dijo con un acento
que podría haber sido de Berlín yque me recordó que, de las muchascosas que alguien puede tomar paradesayunar, unas cuantas venían enuna botella.
Asentí.—Aquí tiene una carta de
presentación —anunció con unaformalidad ceceante, propia de unroedor, a la vez que me mostrabauna carta pulcramentemecanografiada—. Le ruego presteespecial atención a la firma a piede página.
Leí en diagonal el contenido,que estaba encabezado por el
epígrafe «Operación 1005» ysolicitaba que se prestara «toda lacooperación necesaria al portadoren la ejecución de sus órdenes dealto secreto». También me fijé en lafirma; me costó trabajo no mirarlavarias veces, solo para asegurarme,y luego doblé la carta con sumocuidado antes de devolvérsela, concautela, casi como si el papelestuviera impregnado de azufre ypudiera arder en llamas encualquier momento. La carta estabafirmada por el jefe de la Gestapo enpersona, Heinrich Müller.
—Me siento como si estuviera
sentado en la primera fila de laclase —dije.
—El Gruppenführer Müller meha confiado una tarea delicada engrado sumo —aseguró.
—Vaya, para variar.—Sí, ¿verdad? —Esbozó una
sonrisa.Ni que decir tiene que yo no
tenía ningunas ganas de pasar elrato en compañía de un hombresemejante. Lo más fácil habría sidodecirle que se fuera al cuerno; ydespués de todo, la presencia deBlobel —y, más aún, vestido con su
uniforme de coronel del SD— ibaen contra de todo lo que habíaacordado con Goebbels. Pero comoquería que ese tipo se largara delbosque de Katyn lo antes posible,tomé la decisión de contestar a suspreguntas y cooperar con su misión,hasta donde me fuera posible. Loúltimo que deseaba era que Blobelcausara problemas en el cuartelgeneral de la Gestapo, que Blobelhiciera caer sobre nuestras cabezastodo el peso de la autoridad deMüller porque yo mismo o algúnotro lo hubiera obstaculizado o,peor aún, que Blobel siguiera allí
al día siguiente, cuando llegara aSmolensk la delegación polaca.
Me dio la impresión de que serelajaba un poco después de mitriste broma, y sacó del bolsillo unapetaca de acero ondulado casi deltamaño del soporte para el filtro dela máscara antigás de un soldado.Desenroscó el tapón y me ofreció lapetaca. Como detective dehomicidios, me atenía a la regla deno beber nunca con mis clientes,pero hacía mucho tiempo que no eracapaz de mantenerme a la altura deese comportamiento. Además, eraschnapss del bueno, y un buen
lingotazo me ayudó a mitigar elefecto sobre mi estado de ánimocausado por su compañía, por nohablar del asunto de exhumar acuatro mil víctimas de asesinato. Elhedor a podredumbre humanasiempre estaba presente, y nuncapasaba mucho rato cerca de la fosaprincipal sin encender un pitillo otaparme la nariz y la boca con unpañuelo empapado en colonia.
—¿En qué le puedo ayudar,coronel?
—¿Puedo hablarle confranqueza?
Volví la vista hacia la escenaque se desarrollaba delante denosotros: docenas de prisioneros deguerra rusos se afanaban en cavarlo que ahora se conocía como laFosa Número Uno: una trinchera enforma de L que medía veintiochometros de largo por dieciséis deancho. En torno a doscientoscincuenta cadáveres yacían en lahilera superior, pero habíamoscalculado que inmediatamentedebajo de esa yacían por lo menosmil cadáveres más. Ahora que latierra se había deshelado, cavar erabastante fácil; lo difícil era sacar
los cuerpos de una pieza, y habíaque tener mucho cuidado a la horade transportar un cadáver de la fosaa una camilla, lo que requería elesfuerzo de cuatro hombres almismo tiempo.
—No creo que a ellos lesimporte —señalé.
—No, seguramente no. Puesbien, como quizá ya sabe, hacedieciocho meses, como parte de laOperación Barbarroja, se llevarona cabo ciertas acciones policialespor Ucrania y el oeste de Rusia.Miles de judíos autóctonos fueron,
por así decirlo, permanentementereubicados.
—¿Por qué no decir«asesinados»? —Me encogí dehombros—. Se refiere a eso, ¿no?
—Muy bien. Digamos quefueron asesinados. En el fondo meda igual cómo lo describamos,capitán. A pesar de lo que puedahaber oído, esos asuntos notuvieron nada que ver conmigo. Ylo que ahora tiene más importanciaes lo que hagamos al respecto.
—Yo diría que ya es un pocotarde para lamentarse, ¿no cree?
—Se equivoca conmigo. —
Blobel echó otro trago de la petaca—. No estoy aquí para justificar loque ocurrió. Personalmente, fuiincapaz de participar en esashorrendas acciones por razoneshumanitarias evidentes y me viobligado a regresar a casa desde elfrente, motivo por el que el generalHeydrich me colmó de improperiosy me acusó de ser un marica quesolo servía para fabricar porcelana.Esas fueron sus palabras.
—Heydrich siempre tuvo unpico de oro —reconocí.
—No mostró la más mínimacompresión conmigo. Y eso
después de todo lo que había hechopor el escuadrón de seguridad.
Vacilé en hacer otro comentarioburlón. ¿Cabía la posibilidad deque hubiera juzgado mal a PaulBlobel? ¿Que no fuera el sangrientocriminal de guerra que serumoreaba? ¿Que él y yotuviéramos tal vez algo en común?Al oír a Blobel relatar cómo habíasido tratado el año anterior a manosde Heydrich, no pude por menos depensar que, por comparación conél, a mí me había sonreído lasuerte. ¿O no era más que un
embustero desvergonzado? Siempreera difícil decirlo con mis colegasde la RSHA.
—Mi cometido operativo aquítiene que ver únicamente con lasalud pública —aseguró—. No merefiero a esa salud públicametafórica de la que se habla en lasestúpidas películas de propaganda,ya sabe, las que equiparan a losjudíos con alimañas. No, le hablode problemas sanitariosambientales de verdad. El caso esque muchas de las fosas comunesque quedaron tras esas accionespoliciales especiales amenazan con
causar graves problemas de saluden tierras que, con el tiempo, seespera que sean cultivadas poremigrantes alemanes. Algunas fosasse han convertido en riesgosambientales sumamente palpables yahora amenazan con causar undesastre ecológico en las áreascircundantes. Lo que intento decires que los fluidos de los cadáveresse han filtrado a la capa freática yahora ponen en peligro los pozoslocales y el agua potable. Porconsiguiente, el general Müller meha encargado la tarea de exhumarparte de esos cadáveres y
deshacerme de ellos con la mayoreficiencia posible. Y el motivo demi presencia aquí, en el bosque deKatyn, es ver si podemos aprenderalgo de los soviéticos sobre laeliminación de grandes cantidadesde personas muertas.
Encendí un pitillo. El humo deltabaco no solo me ayudaba a lidiarcon el hedor de la exhumación, sinotambién con las moscas; empezabana resultar insoportables, y aún noera más que abril. Dyakov me habíadicho que, según creía, el peor mespara las moscas en Smolensk era
mayo. Buhtz había renunciado aprohibir que se fumara en elescenario. Nadie había contado conla tenacidad de las moscas, y fumarera prácticamente lo único que lasmantenía a raya. Casi todos losprisioneros de guerra rusostrabajaban en la Fosa Número Unocon un cigarrillo permanentementeen la boca, lo que para algunos eraremuneración suficiente por ladesagradable tarea que se lesimponía.
—El asuntó está como se puedever —dije—. Todas las víctimas,hasta la fecha, fueron ejecutadas
exactamente de la misma manera. Ysubrayo lo de exactamente: conescasos centímetros de diferencia,de muy cerca y en la mismaprotuberancia en la base delcráneo. Casi todos los orificios desalida están entre la nariz y elnacimiento del pelo. Sin duda, loshombres de la NKVD que llevarona cabo esta acción especial enparticular habían hecho esto mismoen muchas ocasiones. De hecho, lohabían hecho tantas veces quehabían perfeccionado dónde y cómocaerían los cuerpos en la fosa. Enrealidad podría decirse con certeza
absoluta que no dejaron queninguno cayese simplemente comoun perro muerto. Por lo visto, lacabeza de los de cada hileradescansa entre los pies de loshombres que están debajo, y no haynada que no estuviera sujeto aplanificación. Cuando todos yaestaban muertos, o al menos habíanrecibido un disparo, les echaronencima toneladas de arena con unbulldozer, lo que contribuyó acomprimir los cadáveres, demanera que formaran una enormemasa momificada. Al parecer la
NKVD había perfeccionado inclusoel proceso de descomposición. Losfluidos de los cadáveres parecenhaber formado una especie de sellohermético en torno a la masa. Alfinal, replantaron abedules encimade la fosa. Es todo sumamentemetódico, y nuestro mayorproblema por lo que a laexhumación respecta es el agua dela superficie, resultante de la nievederretida, que ha inundado las fosasy ahora provoca que todo huela tanmal. Hace unas semanas, en estepreciso lugar, habría percibido elperfume de una chica a treinta
metros de distancia. Ahora, comosin duda podrá juzgar usted mismo,huele como el pozo más profundodel infierno.
Blobel asintió, pero el hedor noparecía molestarle lo más mínimo.
—Sí, todo tiene un aspectosumamente bien organizado ahíabajo —reconoció—. Yo antestrabajaba como arquitecto y hevisto cimientos de edificios que noestaban tan bien hechos como estafosa. Lo cierto es que essorprendente. Uno no puede pormenos de preguntarse cómo sedescubrió algo tan ingenioso. —
Hizo una pausa—. De hecho, ¿cómose descubrió?
—Por lo visto, parece que unlobo hambriento desenterró unfémur —dije.
—¿De veras se cree eso?Hice un gesto como para
restarle importancia.—No se me había ocurrido
creer otra cosa. Además, en estebosque hay lobos en abundancia.
—¿Ha visto alguno?—No, pero he oído unos
cuantos. ¿Por qué? ¿Tiene algunateoría alternativa, señor?
—Sí. Saqueadores. Ivanes de lazona en busca de algo de valor. Unreloj o una alianza, incluso undiente de oro. Según miexperiencia, los eslavos soncapaces de robar cualquier cosa,aunque para ello tengan quedesenterrar unos cuantos cadáveres.Lo he visto en otras ocasiones, enKiev. Pero eso no tiene nada denuevo, claro. La gente llevarobando tumbas desde los tiemposde los faraones.
—Bueno, pues aquí han estadoperdiendo el tiempo. A estospobres tipos no les hemos
encontrado nada que se puedaconsiderar un tesoro funerario parala vida de ultratumba. Yo diría quela NKVD los despojó de cualquiercosa de valor.
—Es lo que suelen hacer loscomunistas, ¿no? Redistribuir lariqueza.
Blobel celebró su bromita conuna sonrisa. Había sido mejor quela mía, pero yo no estaba de humorpara sonreír, no con el estómagocomo lo tenía.
—Dígame, capitán Gunther,¿van a quemar los cadáveres?
—No —respondí—. Losaspectos políticos de la situaciónson muy delicados y al parecerdescartan esa opción. Eso me handicho desde el ministerio. Así quehemos decidido dejar esa decisiónen concreto a los propios polacos.Tienen que llegar mañana. A mí meparece más probable que losvuelvan a enterrar. Por el momento,al menos.
—¿A todos?Me encogí de hombros.—No me corresponde esa
decisión, gracias a Dios. No soymás que un policía.
—Eso ya lo he oído antes. —Blobel sonrió de nuevo—. Aun así—añadió—, quemarlos no es tansencillo. Sobre todo cuando loscadáveres están mojados. Hágamecaso, lo sé. Y naturalmente suponeun gasto enorme de leña y gasolina.Pero incluso cuando han ardidohasta casi desaparecer, hay quelibrarse luego de las cenizas. Esotambién hay que cubrirlo. Y, paramás inri, hay muy poco tiempo parahacer las cosas como es debido.
—Ah. Y eso, ¿por qué?—Los rusos están en camino,
claro. En menos de seis meses todaesta zona será invadida. Y puedeapostar hasta el último marco a quesi no quema esos putos cadávereshasta reducirlos a un manto deceniza, los rusos harán todo lo queesté en su mano para demostrar quelos asesinamos nosotros.
—No le falta razón. —Escupí.Fue eso o una arcada. El hedorestaba afectándome de veras, ytambién la conversación—. ¿Ya havisto suficiente? —le pregunté.
—Sí, creo que sí. Ha sido ustedmuy atento.
—Me alegra oírlo.
Blobel sonrió una vez más.—Bueno, no puedo quedarme
aquí charlando. Tengo que tomar unavión.
—¿Se va tan pronto?Asintió.—Eso me temo.—¿Quiere que lo lleve al
aeropuerto? —Estaba ansioso porlibrarme de él antes de que llegarala delegación polaca.
—Es muy amable por su parte.—No tiene importancia.
¿Adónde va ahora?—A Kiev. Luego a Riga. Y
luego de regreso a Kulmhof. O
Chelmno, como lo llaman la gentede allí.
—¿Qué hay en Kulmhof?—Nada bueno —repuso Blobel
—. Es como un cuadro de Tizianoque hubiera salido mal.
Lo creí. Mucho después lleguéa la conclusión de que había sido loúnico cierto que me dijo en toda lamañana.
8
Jueves, 15 de abril de 1943
La Cruz Roja polaca había llegadoal bosque de Katyn la víspera.Todo un equipo de fútbol: oncerepresentantes, entre ellos el doctorMarian Wodziński, un especialistaforense de rostro pétreo deCracovia y tres ayudantes delaboratorio. En Alemania, Mariansuele ser nombre de varón, ycuando el teniente Sloventzik se
enteró de que Marian Kramsta iba avenir de Breslau al día siguientepara ayudar al profesor Buhtz,naturalmente imaginé que elsupuesto doctor Kramsta sería taningrato a la vista como el doctorWodziński y me preguntó si no meimportaba ir a recogerlo alaeropuerto. Me importó menos aúncuando miré con más atención lalista de pasajeros y descubrí que elsupuesto doctor Kramsta era enrealidad Marianne, una mujer. Nome importó nada en absolutocuando vi bajar la escalerilla delavión procedente de Berlín sus
zapatos de charol con lazos decordellate. Las piernas no eranmenos elegantes que los zapatos, yel efecto general, que me resultóespecialmente atractivo, solo quedódeslucido por el torpe necio quesalió a su encuentro en la pista, yque se las apañó para que suadmiración se impusiera, por unmomento, a sus modales.
—Son unas piernas —me dijoella—. Un par a juego, la últimavez que lo comprobé.
—Lo dice como si les estuvieraprestando más atención de lacuenta.
—¿No lo hacía?—En absoluto. Si veo un par de
piernas bonitas, sencillamente tengoque mirarlas. Darwin lo denominó«selección natural». Es posible quele suene.
Sonrió.—Debería haberle hecho caso
al piloto y haberlas metido en unafunda de rifle, donde no puedancausar ningún daño.
—A mí desde luego no meimportaría caer abatido por unabuena causa —dije.
—Eso se puede arreglar. Pero
por el momento, me lo tomaré comoun cumplido.
—Eso espero. Hace tiempo queno hacía ninguno con semejanteentusiasmo.
Recogí su equipaje de lo alto delas escaleras y lo llevé al coche,aunque casi no lo consigo. Pesabalo suyo.
—Si lleva aquí más zapatos —dije—, se lo advierto: el mariscalde campo no tiene previsto celebrarningún baile de gala.
—Es sobre todo materialcientífico —respondió—. Ylamento que sea tan incómodo de
llevar.—No me importa en absoluto,
de verdad. Podría pasarme el díaentero llevándole cosas de aquípara allá.
—Lo tendré presente.—El caso es que el profesor
Buhtz no me dijo que esperaba lallegada de una dama a Smolensk.
—Escupo demasiado jugo detabaco para que me considere comotal —replicó—. Pero imagino quele dijo que esperaba a una doctora.Curiosamente, es posible ser lasdos cosas, incluso en Alemania.
—Eso me recuerda que debería
volver allí alguna vez.—¿Hace mucho que está aquí?—No lo sé. ¿Sigue siendo
presidente Hindenburg?—No. Murió. Hace nueve años.—Supongo que eso responde su
pregunta.Acabé de cargar sus bultos en
la trasera del Tatra y me ofreció uncigarrillo de una cajita de Caruso.
—Hacía tiempo que no veía deestos —comenté y dejé que mediera fuego.
—Un amigo de Breslau mesuministra tabaco del bueno.
Aunque no sé cuánto tiempo duraráeso.
—Pues tiene usted un buenamigo. —Indiqué el equipaje conun gesto de cabeza—. ¿Eso estodo?
—Sí. Y gracias. Ahora solotiene que ayudarme a llevarloadondequiera que vayamos. Ruegoa Dios que haya una bañera.
—Oh, sí, la hay. Incluso hayagua caliente para llenarla. Puedofrotarle la espalda si quiere.
—Veo que el coche trae supropia pala —comentó—. ¿Es paraabrirle la cabeza al conductor si le
da por insinuarse?—Claro. También podría usarla
para enterrarme. Tanto lo uno comolo otro es bastante común en estaparte del mundo.
—Eso tengo entendido.—No sé si cuenta como una
insinuación, pero, de haber sabidoque venía usted, habría cogido unvehículo más adecuado.
—¿Se refiere a uno conventanillas? ¿Y un asiento en vez deun mero sillín?
—Si quiere puedo bajar lacapota.
—¿Supondría alguna
diferencia?—Probablemente no.La doctora Kramsta se puso al
cuello una estola de piel negra conuna mano y se subió las solapas desu abrigo a juego con la otra.Debajo del sombrerito de campanacon cuentas negras tenía el cabellorojo, pero no tan rojo como la boca,igual de carnosa que un cuencolleno de cerezas maduras. Su bustono era menos abundante, y poralguna razón me hizo pensar en lasdos iglesias a ambos lados delGendarmenmarkt: la iglesia
francesa y la iglesia nueva, con susperfectas cúpulas a juego. Entornélos ojos y la miré de soslayodifuminando sus contornos, peroaunque lo intenté varias veces ehice todo lo posible por afearla,siempre acababa pareciéndomepreciosa. Ella lo sabía, claro, yaunque para la mayoría de lasmujeres sería un demérito, ellasabía que yo sabía que ella losabía. Y de alguna manera eso loarreglaba todo.
Cuando se puso tan cómodacomo pudo llegar a estarlo,arranqué el motor y emprendimos el
trayecto.—Usted ya sabe cómo me llamo
—dijo—, pero me parece que yo nosé cómo se llama usted.
—Soy Bernhard Gunther y llevocasi tres semanas sin hablar conalguien con quien me apetecierahablar. Hasta que ha bajado ustedde ese avión, claro. Ahora me da laimpresión de que estabaesperándola, o esperando el fin delmundo. Durante un tiempo lo ciertoes que no suponía mucha diferencia,pero ahora que está aquí, tengo lasúbita e inexplicable necesidad deseguir adelante una temporada más.
Tal vez el tiempo suficiente parahacerla reír, si no le parecedemasiado presuntuoso.
—¿Hacerme reír? Con mioficio, algo así no es nada fácil,Herr Gunther. La mayoría de loshombres se dan por vencidoscuando alcanzan a oler el perfumeque llevo normalmente.
—¿Y qué perfume es ese,doctora? Por si me topo con unasucursal de Wertheims.
—Formaldehído número uno.—Mi preferido. —Le quité
importancia con un gesto de
hombros—. No, de veras. Yo antesera policía de homicidios en lajefatura de la Alexanderplatz.
—Eso explica que tenga gustostan raros en lo tocante a perfumes.Bueno, ¿y qué hace en el bosque deKatyn? Por lo que tengo entendido,esto no es exactamente un casomisterioso. Todo el mundo enEuropa sabe quién es el asesino.
—Ahora mismo estoy en lacuerda floja entre la Oficina deCrímenes de Guerra y el Ministeriode Propaganda. Y además trabajosin red.
—Parece un número arriesgado.
—Lo es. En teoría tengo queasegurarme de que todo vaya sobreruedas. Igual que en unainvestigación policial de verdad.Como es natural, el asunto no vaasí. Pero bueno, estamos en Rusia.Quien tema el fracaso no deberíavenir a Rusia. Más vale que fueraaquí donde intentaron queprosperase el bolchevismo, porque,si no, estaríamos metidos en un líode mucho cuidado.
—Es una manera interesante deverlo.
—Tengo cantidad de puntos devista interesantes sobre toda clase
de asuntos. ¿Tiene algo especialque hacer esta noche?
—Esperaba cenar. Me muerode hambre.
—La cena se sirve a las siete ymedia. Y hay un buen cocinero. DeBerlín.
—Después espero que me llevea ver la catedral.
—Será un placer.—Las catedrales siempre están
en todo su esplendor por la noche.Sobre todo en Rusia.
—¿Eso significa que ya habíaestado usted en Rusia, doctora
Kramsta?—Mi padre era diplomático.
De niña viví en muchos sitiosinteresantes: Madrid, Varsovia yMoscú.
—¿Y cuál le gustó más?—Madrid. De no ser por la
guerra civil, probablemente estaríaviviendo allí.
—Yo creía que una buenadoctora tendría abundantesoportunidades de trabajo despuésde una guerra civil.
—Hará falta algo más que unacaja de tiritas para arreglar esepaís, Herr Gunther. Además, ¿quién
ha dicho que sea una buenadoctora? Siempre he carecido detacto con los enfermos, por no decirotra cosa. No tengo paciencia paratantos dolores, quejas y malesimaginarios. Prefiero de lejostrabajar con los muertos. Losmuertos nunca se quejan de falta decompasión, ni de que no les das lamedicina adecuada.
—Entonces se sentirá enSmolensk como en su casa.Calculamos que hay como mínimocuatro mil cadáveres enterrados enel bosque de Katyn.
—Sí, oí la noticia en Radio
Berlín, el martes por la noche. Peroparecían sugerir que andaban cercade los doce mil.
Sonreí.—Bueno, ya sabe cómo es
Radio Berlín cuando se trata dedatos y cifras.
Una vez en el cuartel generalacompañé a la doctora Kramsta asu alojamiento, llevé su equipaje yle di un tosco mapita del recinto.
—Mi cabaña es esa de ahí, porsi me necesita para cualquier cosa—la informé—. Ahora mismo voy air al lugar de los hechos. Hoy en
día es ahí donde se puede encontrarcasi siempre al profesor Buhtz.Pero si lo prefiere, puedo esperarun cuarto de hora para que vengaconmigo. En caso contrario, la veréen la cena.
—No, voy con usted —dijo—.Me muero de ganas de empezar.
Cuando regresé se había puestounos pantalones blancos, unturbante de ese mismo color, abrigotambién blanco y botas negras;parecía el moro del envoltorio delchocolate Sarotti, pero aun asíseguía teniendo un atractivo de mildemonios: siempre he tenido
debilidad por las mujeres con unabrigo blanco. Conduje bosque através y aparqué el Tatra. Deinmediato sacó un pañuelo, lo rociócon perfume Carat y se lo pusosobre la nariz y la boca.
—Lleva usted una buenatemporada por aquí, ¿eh? —comentó.
—Me ha apenado enterarme dela muerte de Hindenburg.
—Gnezdovo… —dijo cuandosubíamos la pendiente hacia elborde de la Fosa Número Uno—.Eso significa Colina de la Cabra,¿no?
—Sí, pero no creo que veaninguna cabra por aquí. En estebosque hay lobos. Y antes de que lodiga, no me refiero a mí. Lobos deverdad.
—Lo dice solo para asustarme.—Créame, doctora, por aquí
merodean muchas cosas másaterradoras que unos cuantos lobos.
Cerca de lo alto de la cuestaalcanzamos a ver el cobertizo demadera recién construido. Habíavarias docenas de cadáveresamortajados y, con ayuda delteniente Sloventzik en calidad de
intérprete, Buhtz hablaba con ungrupo de civiles enjutos y adustosque formaban parte de la Cruz Rojapolaca.
Voss se acercó nada másverme. Le presenté a la doctoraKramsta, que se disculpó y fue areunirse con el profesor Buhtz.
—¿Es la patóloga nueva queestaba esperando Buhtz?
—Ajá.—Entonces creo que acabo de
decidir donar mi cuerpo a laciencia.
—Bueno, no se muera todavía.Lo necesitó aquí, en Smolensk.
—Es posible que así sea —convino—. Creo que tengo unapista sobre la muerte de esosoperadores de telecomunicaciones.
Reprimiendo mi alarma inicial,asentí.
—A ver, dígame.—Me resulta un tanto violento,
señor.Detrás de la espalda apreté el
puño. No era que me estuviesepreparando para golpear a Voss. Loque intentaba era cobrar ánimos decara a lo que estaba a punto de oír.
Pero Voss tenía una explicaciónmuy distinta acerca de lo que podía
haberles ocurrido a Ribe y Greiss.—Anoche mis hombres
atraparon a un chófer del ejércitocamino de Krasny Bor con unamuchacha rusa oculta en la traserade la furgoneta. Se llama Tanya. Alprincipio el chófer dijo que sehabía parado para recoger a lachica, pero era un bombón e ibamuy elegante: vestido bonito,zapatos, medias de seda, y ademáshablaba un poco de alemán, cosamuy rara en una monada rusa. Alregistrarla, encontramos una botellade Mystikum en su bolso. Es un
perfume bastante caro, señor,incluso en Alemania.
—Sí, ya empiezo a entenderlo.Era prostituta.
—Medio prostituta, por lomenos. Tenía un trabajo diurno. Seacomo sea, interrogamos a Tanya, yal principio nos dimos de naricescon el muro del Kremlin, perodespués de amenazarla con que laíbamos a dejar en manos de laGestapo, empezó a cantar; y cuandoel chófer averiguó lo que nos habíacontado Tanya, reveló el resto delchanchullo. Él se llama Reuth,Viktor Reuth. Por lo visto unos
muchachos de la centralita teníanmontada una red de chicas dealterne. Para los oficiales. Por logeneral no hacía falta más quehablar con Ribe o Quidde y ellosllamaban al hotel Glinka, donde elportero, el tipo del abrigo decosaco, iba a un apartamento en laOlgastrasse, a la vuelta de laesquina, y lo arreglaba para que unade las chicas fuera a los almacenesde la Kaufstrasse, donde la dejabanentrar por la puerta de servicio.Pero en esta ocasión le dijeron aTanya que esperase delante delapartamento a que pasara a
recogerla un chófer del Tercero deInfantería Motorizada para traerladirectamente aquí.
Asentí. Los almacenes GUM, enla Kaufstrasse, eran el lugar dondeestaban alojados la mayor parte delos oficiales alemanes. Krasny Borera solo para el Estado Mayor.
—Las chicas de la Olgastrassetenían más clase que las putas delhotel Glinka. Las escogían porqueno eran profesionales y porquesiempre tenían aspecto ario, ibanbien vestidas y tenían buenosmodales. Por lo visto la ropa se la
suministraban los miembros de lared, o los oficiales alemanes.Tanya, la que detuvimos anoche,trabajaba de día como enfermera enla Academia Médica Estatal deSmolensk. Y ahora viene lo másinteresante, señor. El portero delGlinka, resulta que se llamaRudakov, igual que el individuo decuya desaparición del hospitalinformó usted, el que podría sersospechoso de la muerte del doctorBatov y su hija. He hecho algunascomprobaciones y parece ser queOleg Rudakov tiene un hermano queestuvo en la NKVD. Por lo menos
según otras chicas que hemosencontrado viviendo en elapartamento de la Olgastrasse.
—Ya veo. Y ahora, ¿dónde estáese Rudakov?
—Ahí está el asunto, señor.También ha desaparecido. Cuandofuimos a su apartamento en laGlasbergstrasse, el armario estabavacío y no quedaba ninguna prendasuya.
—Me parece que sería un buenmomento para que me diga a quéoficial iba a ver Tanya.
—Al capitán Hammerschmidt,de la Gestapo. Todos los miércoles
por la noche era el oficial deguardia en la oficina de la Gestapoen Krasny Bor.
—¿La Gestapo? Bueno, eso loexplica.
Estaba pensando en lo que mehabía dicho Lutz: queHammerschmidt se había negado ainvestigar las alegaciones deloperador sobre la deslealtad deRibe. Pero no fue eso lo que le dijea Voss.
—Eso explica por qué nollevaran a Tanya al cuartel generalde la Gestapo en Gnezdovo —
aseguré—. Bueno, una cosa eshacer algo ilícito a la vista de laWehrmacht y otra muy distintahacerlo a la vista de tus propioscolegas de la Gestapo.
—En realidad, no hay manerade plantear una pregunta semejante,¿verdad? —dijo Voss—. No al jefelocal de la Gestapo.
—Me parece que le estácogiendo el tranquillo a lo de serpolicía en la Alemania moderna. Lomejor es no hacer ninguna preguntaa menos que crea saber ya larespuesta. ¿A quién más se lo hacontado? Entre los nuestros, me
refiero.—Hasta el momento solo lo
sabemos un secretario adjunto de lapolicía militar, usted y yo. Y ViktorReuth, claro.
—Y el operador que llamó alGlinka para pedir una chica anoche.Por cierto, ¿quién era?
—Tanto la chica como el chóferaseguraron que se trataba de unantiguo acuerdo entreHammerschmidt y Tanya. Todos losmiércoles por la noche. No se hizoninguna llamada desde la centralitadel 357.º al Glinka anoche porqueno había necesidad.
Me dije que eso siempre podíacomprobarlo con Lutz, mi nuevoconfidente de la Gestapo en laoficina de telecomunicaciones.
Voss sacudió la cabeza.—Mire, señor. Yo no quiero
enfrentarme a la Gestapo por esto.Lo cierto es que no quiero queanden husmeando demasiado en mispropios asuntos. Hay un par decosas, cosillas más bien, quepreferiría no salieran a la luz. Noes nada grave, claro. Tampoco esque tenga un progenitor judío ninada por el estilo, es solo que…
—No se preocupe por eso. Yotengo el mismo problema. Creo quele ocurre a todo el mundo. En esoconfío yo, en esa clase de miedo.La fragilidad propia del ser humanonos convierte a todos en cobardes.
Voss asintió.—Gracias —dijo—. Bueno, y
ahora ¿qué hacemos?—No lo sé. De veras que no.
De hecho, creo que ya sé más de lacuenta. Y ojalá no fuera así. Creíatener ya un móvil bastante buenopara el asesinato de Ribe y Greiss.
—¿Ah, sí? A mí no me lo dijo.¿Cuál era, si no le importa que se lo
pregunte?Negué con la cabeza.—Fíese de mi palabra, teniente,
es otro asunto del que más vale queno se entere nadie. Sobre todo laGestapo. Sea como fuere, ahora veoque hay otra razón, igualmenteválida pero muy distinta, por la quepodrían haber sido asesinados.Formaban parte de una reddelictiva. Cuando se monta uno deesos chanchullos es fácil que lascosas se tuerzan: quizá alguien creeque ha salido perdiendo con eltrato. El dinero es la mejor razón
del mundo para guardar rencor ycometer un asesinato. Cuandoencontraron a Ribe y Greiss con elcuello cortado cerca del hotelGlinka, igual habían ido a recaudarel dinero del portero, que se losacaba a las chicas. Y ahí tenemosotro móvil para asesinarlos, claro.Si alguien vio cómo el portero lesdaba una buena suma de dinero enefectivo, eso también pudo dar piea que les cortaran el gaznate.
»Y luego está el parentesco deRudakov. El doctor Batov iba afacilitarme pruebas documentalesde lo que ocurrió aquí, en el bosque
de Katyn. Solo que alguien lotorturó y lo asesinó para evitarlo.Su paciente, el teniente Rudakov,era uno de los miembros de laNKVD que cometieron estamasacre. Pero ahora está enparadero desconocido, igual que unhombre que bien podría ser suhermano y trabajaba de portero yproxeneta en el Glinka.
—Acabo de acordarme de unacosa, señor —me advirtió Voss—.Los dos suboficiales de losgranaderos Panzer que ahorcamospor la violación y el asesinato dedos rusas.
—¿Qué pasa con ellos?—Eran de la Tercera División
—explicó Voss—. La Terceraabsorbió la 386.ª DivisiónMotorizada, que más o menos dejóde existir después de Stalingrado.
—Así que igual ellos tambiénhacían de chóferes para la red quetenían montada los detelecomunicaciones —comenté—.Como Viktor Reuth, para sacarse undinerillo extra. Y habrían tenido unmotivo de más peso que losmuchachos de telecomunicacionespara estar en la carretera.
—Quizá era esa la informaciónque el cabo Hermichen quería darlea cambio de salvar la vida —sugirió Voss—. Que formaban partedel mismo negocio sucio que losdos muertos.
—Sí, quizá —dije—. Esposible que así fuera.
Prendí un cigarrillo y dejé queel dulce humo del tabacoahuyentara de mis fosas nasales elrepugnante hedor a muerte queflotaba en el aire. A diferencia dela doctora Kramsta, yo no teníaperfume Carat con el que rociarmeel pañuelo. Ni siquiera tenía
pañuelo.—Tendré que hablar con esa tal
Tanya —dije—. Quiero averiguarcuántas chicas más de la casa de laOlgastrasse eran enfermeras conturno de día en la AcademiaMédica Estatal de Smolensk.
—Está encerrada en la cárcelde la Gefängnisstrasse. Yprobablemente anda intentandoengatusar a los guardias para que ladejen salir. Nuestra Tanya es unapreciosidad. Y muy seductora.
—¿Ha dicho que es rubia?—Rubia de ojos azules y con la
piel como la miel. Como unamodelo de portada de la revistaNeues Volk.
—Pues ya empieza a gustarme.Aun así, a veces me parece que lasmujeres atractivas en esta parte delmundo son como los tranvías,teniente.
—¿A qué se refiere, señor?—Paso semanas sin ver ninguno
y luego me encuentro con dos en unmismo día.
No había pabellón de mujeres encárcel de la Gefängnisstrasse, pero
algunas celdas de detención —enlas que se encerraba a variospresos a la vez— eran solo paramujeres, lo que ya era algo, digoyo. Todos los guardias eranhombres del ejército o de la policíamilitar, y aunque trataban a laspresas con respeto, solo lo hacíanasí en comparación con el trato quedispensaban a los presos varones.Gracias a las muchas mujeres quecombatían en las filas del EjércitoRojo, los alemanes sostenían quelas rusas eran tan potencialmenteletales como los rusos. Tal vez másaún. El periódico semanal de la
Wehrmacht publicaba a menudoalguna historia sobre un Fritzconfiado que se había dejadoengatusar por una sklyukhu y habíaacabado perdiendo algo más que lamera virginidad.
Trajeron a Tanya a la mismahabitación deprimente donde habíainterrogado al desafortunado caboHermichen, y en cuanto la tuvedelante caí en la cuenta de que ya lahabía visto con anterioridad,aunque debido a lo austeros queeran los uniformes de lasenfermeras rusas, presentaba unaspecto muy diferente al de ahora.
Voss no exageraba: tenía el cabellodel mismo color que el reloj debolsillo de mi padre y los ojos,azules como una luna de plenoverano. Tanya era una de esasrubias capaces de detener a todauna división de caballería con unsolo atisbo de su ropa interior.
—¿Puede decirme por qué meretienen aquí, por favor? —le pidióa Voss en tono ansioso.
—Este hombre quiere hacerteunas cuantas preguntas, eso es todo—respondió Voss.
Asentí.
—Si respondes con sinceridadprobablemente te pongamos enlibertad, Tanya —le dije, conamabilidad—. No me extrañaríaque hoy mismo. No creo que hayashecho nada grave, tal como estánlas cosas. Ahora que te conozco, noestoy seguro de que nadie lo hayahecho.
Inclinó la cabeza.—Gracias.—En realidad no estamos
interesados en ti, sino en losalemanes con los que trabajabas. Yen Oleg Rudakov, el portero delGlinka.
—Ha huido —dijo—. Eso medijeron las otras chicas.
—¿Las chicas del apartamentode la Olgastrasse?
—Sí —asintió.—¿Alguna de ellas es
enfermera también? —indagué—.¿En la Academia Médica Estatal deSmolensk?
—Sí —dijo—. Varias. Almenos las más atractivas quehablan algo de alemán.
—Las que necesitan dinero,¿eh?
—Todo el mundo necesita
dinero.—¿Por qué huyó Oleg
Rudakov? ¿Por lo que te ocurrió ati?
—No. Creo que huyó despuésde lo que le ocurrió al doctorBatov.
Su alemán hablado ibamejorando a medida que avanzabala conversación, que es más de loque podría decirse de mi ruso.Tenía manuales de ruso, y lointentaba una y otra vez, aunque sinmucho éxito.
—¿Estaba el doctor Batovimplicado en vuestra red de chicas
de compañía?—No directamente. Pero desde
luego estaba al corriente de ello.Nos ayudaba a no caer enfermas,¿sabe?
—Sí. ¿Tienes idea de quiénpudo matarle?
Tanya negó con la cabeza.—No. No lo sabe nadie. Es otra
razón por la que la gente tienemiedo. Por eso se marchó Oleg,creo.
—¿Sabías que Oleg Rudakovtenía un hermano que era pacienteen la Academia Médica Estatal deSmolensk?
—Eso lo sabía todo el mundoen Smolensk. Los hermanosRudakov eran de Smolensk. Olegdaba dinero al hospital, al doctorBatov, para que tuvieran ingresadoa su hermano, Arkadi.
—Háblame de Arkadi. ¿Deverdad estaba tan discapacitadocomo aseguraba Batov? ¿O tal vezpensaba que lo estaba?
—¿Insinúa que Arkadi fingía losuyo? —Se encogió de hombros—.No sé. Es posible, supongo. Arkadisiempre fue muy astuto. Eso decíala gente. No lo conocía antes de su
lesión, cuando era de la NKVD,pero para llegar a teniente de laNKVD hay que ser astuto. Lobastante astuto para no querervolver a hacer lo que él y otrostuvieron que hacer en el bosque deKatyn. Lo bastante astuto paraencontrar un modo de escabullirseque no conllevara acabar fusiladotambién.
—Así que también estás al tantode eso, ¿eh? ¿De lo que pasó en elbosque de Katyn?
—En Smolensk todo el mundoconoce esa atrocidad. Todo elmundo. Cualquiera que diga que no,
miente. Miente porque tiene miedo.O miente porque odia a losalemanes más de lo que odia a laNKVD. No puedo decir cuál de lasdos cosas porque no lo sé, peromiente. Mentir es la mejor manerade seguir con vida en esta ciudad.Hace tres años, cuando pasóaquello…, sí, fue en la primaverade 1940…, la milicia cerró lacarretera de Vitebsk, pero elferrocarril siguió funcionando. Oíque la gente que pasaba en trencerca de Gnezdovo oyó disparos enel bosque de Katyn, el menos hastaque la NKVD empezó a subir a los
trenes para asegurarse de que todaslas ventanillas estuvieran cerradas.
—¿Estás segura? —pregunté.—¿De que todos saben lo que
pasó? Sí, estoy segura. —Los ojosde Tanya lanzaron un destellodesafiante—. Igual que todos sabenque dos mil judíos del gueto deVitebsk fueron asesinados por elejército alemán en Mazurino. Porno hablar de todos los judíos queaparecieron flotando en el ríoZápadnaya Dviná. Dicen que laslampreas que pescan en el Zap soneste año más grandes que nunca
porque se han alimentado de unmontón de cadáveres.
Voss dejó escapar un gruñido, ysupuse que era porque había cenadopastel de lamprea en el comedor deKrasny Bor la víspera por la noche.
Sonreí.—Gracias, Tanya. Nos has
ayudado mucho.—¿Puedo irme?—Te llevaremos a casa, si
quieres.—Gracias, pero no, prefiero
andar. Por la noche, cuando no teve nadie, no pasa nada. Perodurante el día es distinto. Cuando
ustedes, los alemanes, se hayanmarchado de Smolensk se armaráuna buena aquí, me parece. Esmejor que la NKVD no sepa quevoy con alemanes.
La sede de la Gestapo local estabaemplazada en una casa de dosplantas cerca de la estación deferrocarril de Gnezdovo, de modoque los oficiales pudieran subir altren y sorprender a cualquiera queviajase hasta la siguiente parada, laestación central de Smolensk. A laGestapo le encantaban las
sorpresas, y a mí también, razónpor la que estaba allí, claro, aunquepor consideración al teniente Vossdecidí ahorrarle el suplicio deacompañarme a ver al capitánHammerschmidt, a quien leaguardaba una sorpresa de lasgrandes, tal vez la mayor de sucarrera. Accedí a un patio interioradoquinado y detuve el coche juntoa un par de vehículos ligeros 260camuflados, me apeé y observé conmás atención el edificio que teníadelante. Las paredes con marcas dedisparos estaban pintadas de dostonos de verde que hacían contraste
—el más oscuro a juego con elcolor de las tejas—, y en el piso dearriba había ojos de buey; lasventanas de la planta baja estabanprovistas de gruesas rejas. El relojde encima de la entrada abovedadase había detenido a las seis enpunto, lo que bien podía ser unametáfora, ya que a menudo era elmomento de la madrugada en que laGestapo acostumbraba a hacer susvisitas a domicilio. En elbosquecillo de abedules plateadosno muy lejos de la casa había unmontón de sacos de arena delante
de un poste de madera de airesiniestro. Todo tenía el aspecto quehubiera cabido esperar, aunque eledificio era, para mi gusto un pocoinsípido: una buena rociada devirutas de chocolate sobre el tejadode helado de menta no hubieraquedado fuera de lugar. Todoestaba en silencio, pero esotampoco era insólito: la Gestaponunca tiene problemas con vecinosruidosos. Hasta las ardillas en losárboles tenían un buencomportamiento. Poco a poco unalocomotora de vapor se acercabajadeante por el este. Muy
prudentemente, no se detuvo en laestación vacía: nunca ha sido buenaidea detenerse en las inmediacionesde la Gestapo. Yo lo sabía mejorque bien, pero por lo visto soyincapaz de hacer caso de losconsejos, sobre todo de los míos.
Entré en el edificio, dondevarios hombres de uniforme estabansentados detrás de varias máquinasde escribir haciendo todo loposible por mecanografiar con dosdedos y fingir que yo no existía. Asíque encendí un cigarrillo y eché unvistazo sin prisas a los carteles deltablón de anuncios. Entre ellos
había una orden de busca y capturacontra el teniente Arkadi Rudakov,cosa que me pareció irónica, puespor el emblema en el tablón y enalgunos cajones de losarchivadores —una espada deempuñadura amarilla contra unescudo rojo— deduje que la casahabía sido de la NKVD antes depasar a manos de la Gestapo.
—¿Puedo ayudarle? —dijo unode los hombres en un tono pocoservicial. A juzgar por el dejelevemente escandalizado de su vozquejumbrosa y su semblante de
irritación, bien podría haber estadodirigiéndose a un colegialimpertinente.
—Busco al capitánHammerschmidt.
Me acerqué a la ventana y fingímirar fuera, pero teníaprácticamente toda la atención fijaen la mosca que correteaba por elcristal. Ahora había moscas portodas partes, hurgando en losasuntos de la Gestapo y la NKVD.
—No está —contestó.—¿Cuándo esperan que vuelva?—¿Quién lo pregunta? —dijo el
hombre.
—Yo. —Ahora intentabaponerme a la altura de suarrogancia y su desprecio,consciente de que estaba a punto deganar la partida, y además confacilidad.
—¿Y quién es usted?Le enseñé mi carné, que era
mejor que cualquier as, y la cartadel ministerio.
El hombre se arredró.—Lo siento, señor. Lo han
llamado de regreso a Berlín, estamañana. De forma inseperada.
—¿Ha dicho por qué?—Permiso por motivos
familiares. Una muerte en lafamilia.
—Qué sorpresa. Es decir, queno es ninguna sorpresa. Al menospara mí.
—¿Y eso, señor?—Lo que quiero decir es que no
sabía que la Gestapo mostrara esaclase de compasión.
Dejé mi tarjeta de visita en elángulo de la mesa.
—Dígale que vaya a verme alcuartel general —concluí—.Cuando haya terminado su duelo enBerlín. Dígale…, dígale que soy
amigo de Tanya.
La doctora Marianne Kramsta teníaun efecto a todas luces electrizanteen el comedor de oficiales deKrasny Bor: era como si alguienhubiera abierto una ventanamugrienta y dejado que entrara elsol en la sofocante sala de madera.A casi todos los oficiales delcuartel general les parecíaatractiva, cosa que a mí no mesorprendía y probablemente a ellatampoco, ya que más que vestirsepara la cena se había pertrechado
para conquistar a todos losalemanes de Smolensk. Tal vez nosea justo del todo con ella:Marianne Kramsta lucía un vestidomuy atractivo de crepé gris con uncinturón a juego y manga larga y,aunque estaba guapa, lo cierto esque hubiera estado guapa vestidacon la lona de una furgoneta.Observé con regocijo cómo unhombre le retiraba la silla, otro leservía una copa de Mosel, untercero le encendía un cigarrillo yotro más le acercaba un cenicero.En conjunto, se armó un revuelo deinclinaciones, taconazos y besos en
su mano, que al final de la veladadebía de parecer una placa de Petri.Hasta Von Kluge estabaimpresionado con ella, porque, trasinsistir en que la doctora Kramsta yel profesor Buhtz se sumaran a lamesa del general Von Tresckow yel propio mariscal de campo, nopasó mucho rato antes de queempezara a pedir champán —yodiría que después de hacer efectivoel cheque de Hitler se lo podíapermitir— y a conducirse como unjoven subalterno locamenteenamorado en una novelaromántica. Por lo general todo el
mundo se comportaba como si secelebrase un baile de oficiales —con una sola chica—, y casi habíallegado a la conclusión de que lapreciosa doctora se había olvidadopor completo de nuestra citacuando, justo después de las nuevey ante la mirada sorprendida detodos, se acercó a mi insignificantemesa, en un rincón, con el abrigo depiel en la mano y me preguntó siestaba listo para llevarla aSmolensk a ver la Catedral de laAsunción.
Me puse en pie de un brinco yo
también como un joven subalterno,apagué el pitillo, ayudé a la dama aponerse el abrigo y la acompañéafuera hasta un vehículo 260 quehabía pedido prestado a VonGersdorff para la velada. Abrí laportezuela y le di la mano para quese montase.
—Oooh, ¿tiene calefacción ytodo? —dijo cuando me senté a sulado.
—Calefacción, asientos,ventanillas, limpiaparabrisas…tiene de todo menos pala —respondí a la vez que nos poníamosen marcha.
—No bromea con eso de quetiene de todo —comentó.
Miré de reojo a la derecha y vique sujetaba en el regazo el culatínde una Mauser de «palo deescoba». El culatín era como unafunda portátil: se abría la parteposterior de la culata y salía lapistola semiautomática que llevabadentro. Muy ingenioso.
—Estaba en la guantera de lapuerta —dijo—. Como si fuera unmapa de carreteras.
—El dueño de este coche es dela Abwehr —señalé—. Le gustallegar a donde tiene intención de ir.
Para eso sirve una Mauser de palode escoba.
—Vaya, un espía. Quéemocionante.
—Tenga cuidado con eso —dije por instinto—. Lo másprobable es que esté cargada.
—En realidad no —respondióella, comprobando la recámara conun gesto rápido—. Pero hay un parde cargadores en la guantera. Yademás, no es necesario que sepreocupe. Sé lo que me hago. Hemanejado armas en otras ocasiones.
—Ya lo veo.
—Siempre me ha gustado elviejo cañón de bolsillo —comentó—. Así llamaba mi hermano a estapistola. Tenía dos.
—Dos pistolas son siempremejor que una. Es mi filosofía.
—Por desgracia, a él no le fuebien. Lo mataron en la guerra civilespañola.
—¿En qué bando?—¿Importa eso ahora?—A él no.Metió la Mauser dentro del
culatín y la guardó en la guantera decuero de la puerta. Luego abrió laguantera anterior.
—A su amigo el espía —comentó Marianne— no le va lo decorrer riesgos, ¿eh?
—¿Hmm? —Volví a mirarla desoslayo, y esta vez sacaba unabayoneta de la vaina y pasaba layema del pulgar por el filo.
Aminoré la marcha al llegar ala portalada, saludé con la mano alos centinelas de turno y salí a lacarretera general, donde dejé elcoche en punto muerto, levanté elembrague, tiré del freno de mano yeché un buen vistazo a la bayoneta.
—Cuidado, está tan afilada
como el cuchillo de amputar de uncirujano —me advirtió.
Era una K98 estándar como laque llevaba el rifle corto de cerrojode cualquier soldado alemán; ytenía razón: el filo era fino como elpapel.
—¿Qué ocurre? —dijo—. Noes más que una bayoneta.
—Sí. No es más que unabayoneta, ¿verdad?
Asentí y se la devolví para quela dejase de nuevo en la guantera.Después de todo, a la bayoneta deVon Gersdorff no le faltaba lafunda. Y no vi mucho sentido a
decirle que una bayoneta había sidoel arma más probable en elhomicidio de cuatro personas enSmolensk, una de ellas una jovenque había sido torturada.
—Supongo que creía que eldueño de este coche no eraexactamente de los que usancuchillo.
Me dije que tampoco era de losque se hacen saltar por los aires.Volví a meter primera y nospusimos en marcha.
—Aunque es verdad que todaprecaución es poca en territorioenemigo por la noche.
—Por lo que dice, más vale queme quede muy cerca de usted,Gunther.
—Tan cerca como una pastillaque me acabara de tragar. Pero ladoctora es usted. Supongo que sabelo que nos conviene a los dos.
—Llámeme Inés, ¿quiere? Asíme llama casi todo el mundo.
—¿Inés? Creía que se llamabaMarianne.
—Sí. Pero ese nombre nuncame ha gustado mucho. Cuando deniña vivía en España, decidí queprefería que me llamaran Inés. Era
el nombre que quería ponerme mimadre. ¿No le parece mejor?
—De hecho, mejora cada vezque pienso en él. Le sienta bien.Como esas pieles y el Carat quelleva.
Durante todo el trayecto aSmolensk entretuve a Inés con miconversación, y sus sonrisasradiantes y su risa fácil seconvirtieron en una suerte depremio a mis ojos: cuando hablabacon ella, era como si no hubiesenadie más en el mundo entero.
Llegamos a las afueras de laciudad, y en el control del puente
de San Pedro y San Pabloenseñamos la documentación a lapolicía militar. A esas alturas mirelación con el teniente Vosssignificaba que sus hombresestaban empezando a reconocerme,pero al ver a Inés Kramsta con laspiernas cruzadas en el asientodelantero del Mercedes su emociónresultó patente.
—Cuidado, muchachos, esdoctora, y si no nos dejáis pasar osrecetará aceite de ricino.
—Yo me tomaría lo que fueraahora mismo —confesó uno de lossabuesos.
—Disculpe si le preguntoadónde van, señor —dijo el otro.
—La doctora quiere ver lacatedral. San Lucas es el santopatrón de los médicos.
—Sí, pues a ver si lo convencepara que vele por un par decentinelas de la policía militar, yaque está.
—Haremos lo que esté ennuestra mano —aseguró Inés.
No había mucho que hacer enSmolensk por la noche si uno noquería probar los placeres de losprostíbulos o el cine local, y la
catedral de la Asunción estaballena de rusos devotos y un númerocasi igual de devotos soldadosalemanes. Se veía que eran devotosporque algunos alemanes rezaban ala Virgen y a san Lucas, aunque talvez solo fuera porque nuestrasituación en el sur de Rusiaempezaba a ser crítica: las fuerzassoviéticas avanzaban hacia el oestey amenazaban con aislar al Grupode Ejércitos A, en el Cáucaso, de lamisma manera que habían sitiado alSexto Ejército en Stalingrado. Deuna manera u otra había mucho porlo que rezar si eras alemán.
Supongo que los rusos rezaban paraque su catedral siguiera en piecuando los alemanes se marcharande Smolensk. Ellos también teníanmucho por lo que rezar. Encualquier caso, Dios tendría queelegir un bando y elegirlo pronto:los comunistas ateos o los alemanesblasfemos. ¿Quién querría ser Diosante semejante dilema?
En el interior, de pie ante eliconostasio, permanecimos los dosen silencio un buen rato, y poco apoco el silencio dio paso a lareflexión. Con tanto oro a nuestroalrededor daba pie. Tuve que
reconocer que la catedral erapreciosa, y no era solo el oro loque provocaba mi admiración. Merecordaba un poco a la iglesia de lacatedral de Berlín en Unter denLinden y cuando iba con mi madrepor Pascua. Me pasa con todas lascatedrales, razón por la queprocuro mantenerme alejado deellas. Supongo que Freud lo habríadenominado complejo de Edipo,aunque yo creo que sencillamenteecho de menos a mi madre.
—Dicen que a Napoleón legustó tanto esta catedral que
amenazó con matar a cualquiersoldado francés que robara algo deliconostasio —le comenté al oído envoz baja.
—Así son los dictadores.Siempre andan amenazando conmatar a alguien.
—De todos modos, ¿por quéhay personas que quieren serdictadores?
—Personas no, hombres. ¿Y seha dado cuenta de que siempreafirman adorar el arte y laarquitectura?
—Es posible, pero sécasualmente que Hitler no se tomó
la molestia de venir a echar unvistazo a la catedral cuando estuvoaquí hace unas semanas. Al menosdesde el suelo. Es posible que lahubiera visto bien desde el aire.
—Entonces se perdió unaexperiencia maravillosa.
—Amén. Nunca había ido enuna cita con una chica a unacatedral, ¿sabe? Igual deberíahaberlo probado antes. Estar aquícasi me hace creer en Dios.
—Me parece que se le hasubido a la cabeza el incienso.
—Puede que tenga usted razón.Se me acaba de ocurrir la idea
megalomaníaca de intentaranexionarla al Gran Reich Alemán.
—Me temo que es hora de queme lleve de regreso a Krasny Bor.
—Cómo, ¿y perderme elKremlin a la luz de la luna?
—Siempre podemos volvermañana por la noche. Si quiere.Además, al profesor Buhtz le gustaempezar con su trabajo forense aprimera hora de la mañana.
—Al pájaro madrugador no sele escapa el gusano, ¿eh?
—En mi oficio siempre cabeesa posibilidad. Pero suele ser al
contrario. No hay gran cosa que seles escape a los gusanos. Leaseguro que se averiguan muchascosas gracias a ellos. Es una de misespecialidades forenses: ladegeneración de los tejidos. Cuántotiempo lleva muerto un cadáver.Cosas así.
—Tiene razón. Más vale que lalleve a casa.
—Vaya, creía que le gustaba miperfume, Gunther.
—¿Formaldehído número uno?Ah, por supuesto que me gusta.Pero también yo he de descansar unpoco. Mañana por la noche tengo
que llevar a una chica a ver elKremlin a la luz de la luna.
Apenas nos conocíamos y aunasí, sin haberlo transmitido con unasola palabra o un roce con losdedos, cada cual parecía apreciaralgo en los ojos del otro que —contra toda expectativa y aunque nollegáramos a entenderlo— nosproducía la sensación de estarabocados a ser amantes. Habíamosconectado a un nivel invisible trasnuestra conversación ingeniosa ynuestros cumplidos de etiqueta, y ladiversión se habría ido al garete sialguno de los dos hubiese
mencionado en voz alta lo quedeseábamos sinceramente queocurriera. No hubo admisión algunade lo que ambos sentíamos enrealidad: una atracción atávica queestaba más allá de la lujuria sin sertampoco amor. Las palabras —incluso las palabras alemanas—hubieran resultado insuficientes ysin duda muy torpes para describirnuestros sentimientos. Tampocopusimos objeción alguna a la ideade lo que, sobreentendido,revoloteaba en el aire, entrenosotros. Nunca. Ni una sola vez.
Era como si los dos supiéramos queiba a ocurrir porque sencillamentetenía que pasar. Por supuesto esosucedía mucho durante la guerra,pero aun así parecía algo totalmenteextraordinario. Tal vez fuera ellugar donde nos encontrábamos y loque estábamos haciendo, como sihubiera tanta muerte en torno quenos hubiera parecido una especiede blasfemia no haber seguido lacorriente a la caprichosagenerosidad que la vida parecíadispuesta a otorgarnos.
Y cuando, delante de su puertade madera, nos volvimos el uno
hacia el otro con expectación, losárboles de Krasny Bor contuvieronsu aliento plateado y la oscuridadcerró discretamente los ojos negrospara que nada impidiese que por finacabáramos juntos. Pero igual queun director que intentase acallar ala orquesta durante un largomomento de silencio, me limité aabrazarla y contemplar el óvaloperfecto de su cara aguardando elmomento en que pudiera inhalar eldulce aliento de su boca y saborearla dicha más sutil de sus labios.Entonces la besé. Al rozar su bocacon la mía percibí un zumbido de
abejas en los oídos y noté que elpecho me daba un vuelco tan fuertecomo si hubieran retirado elmecanismo de sordina de un pianode cola y pulsado todas las teclas almismo tiempo. Y mi apoteosisalcanzó su culmen.
—¿Vas a entrar, BernhardGunther? —me preguntó.
—Creo que sí —dije.—¿Sabes una cosa, Bernie?
Con una suerte como la tuya,tendrías que ser jugador.
9
Miércoles, 28 de abril de 1943
Tenía que reconocérselo aGoebbels: el ministro habíaescogido con sumo cuidado a suoficial de relaciones públicas enKatyn. El teniente GregorSloventzik ni siquiera era miembrodel Partido. Además parecíadársele muy bien lo que hacía. Eraun auténtico Edward Bernays, unpublicista ducho como el que más
en la ciencia de la propagandaestrepitosa. Creo que no habíaconocido nadie a quien se le dieramejor manejar a la gente: a todos,desde el mariscal de campo hastaBorís Vasilevski, el vicealcalde deSmolensk.
Sloventzik era un oficial delejército en la reserva que habíatrabajado como periodista en elWiener Zeitung antes de la guerra,que era como había entrado encontacto con los miembros delministerio. Se decía que tanto elprimer secretario de AsuntosExteriores, Otto Dietrich, como
Arthur Seyss-Inquart, elReichskommissar para los PaísesBajos Ocupados, nacido en Austria,eran amigos íntimos suyos.Zalamero y bien parecido,Sloventzik tenía poco más decuarenta años, sonrisa fácil ymodales impecables. Era alto, conel pelo más bien largo y cara dehalcón, y con su piel atezada nopresentaba la imagen del típico nazique tuviera nadie. Lucía el uniformede teniente del ejército, hecho amedida, como si hubiera sido el decoronel, y bajo el brazo siemprellevaba una carpeta de anillas de
gran tamaño que contenía hojas condatos y cifras claves sobre lo quese había averiguado respecto de loscadáveres de la fosa común en elbosque de Katyn. Su eficiencia ysus aptitudes diplomáticas solo seveían superadas por su granfacilidad para los idiomas; pero sucapacidad para la diplomacia sevino abajo cuando, apenas unashoras antes de la llegada de losrepresentantes de la comisióninternacional, la Cruz Roja polacadecidió que Sloventzik habíainsultado gravemente a la nación
polaca en pleno, y por tanto ahoraestaban sopesando la posibilidadde regresar de inmediato a Polonia.
El conde Casimir Skarzynski,secretario general de la Cruz Rojapolaca, a quien yo había llegado aconocer bien —sin llegar alextremo de decir que trabamosamistad, exactamente— y elarchidiácono Jasinski vinieron a micabaña de Krasny Bor, donde, parairritación del mariscal de campoVon Kluge, se alojaban, yexpusieron el problema.
—En realidad no sé quién niqué es usted, Herr Gunther —dijo
el conde, escogiendo con cuidadosus palabras—. Y lo cierto es queno me importa. Pero…
—Ya se lo dije, señor. Soy dela Oficina de Crímenes de Guerra,en Berlín. Antes de la guerra era unhumilde policía, detective dehomicidios. En otros tiempos habíaleyes contra esa clase de cosas, yasabe. Cuando una persona mataba aotra, la metíamos en la cárcel.Naturalmente, eso era antes de laguerra. Sea como sea, hasta quellegaron ustedes, el juez Conrad yyo éramos, por invitación de laWehrmacht, los oficiales a cargo de
la investigación aquí, en Katyn.Asintió.—Sí. Eso dice usted.Me encogí de hombros.—¿Por qué no me dice de qué
modo ha insultado el tenienteSloventzik a su nación y veré quépuedo hacer para rectificarlo?
El conde se quitó el sombrerohongo marrón que llevaba y se pasóla mano por la frente despejada.Era un hombre muy alto, distinguidoy canoso, de unos sesenta años, yllevaba un terno de tweed queparecía demasiado abrigado para
que le resultara cómodo.Cualquiera hubiera dicho que lavíspera hacía tanto frío que no sepodía estar en Smolensk.
El archidiácono, al que elconde le sacaba más de una cabeza,lucía traje negro y birrete. Se quitólas gafas y negó con la cabeza, quemás parecía una calavera.
—No sé si algo así se puedearreglar —dijo—. Sloventzik semuestra extraordinariamenteobstinado en dos cuestiones.
—No parece propio de él enabsoluto —repuse—. Siempre esrazonable hasta decir basta.
El conde dejó escapar unsuspiro.
—Esta vez no —aseguró.—Sloventzik nos ha informado
una y otra vez de que en nuestroinforme tiene que figurar la cifra dedoce mil cadáveres en el bosque deKatyn —dijo el archidiácono—. Esla cifra que da el Ministerio dePropaganda alemán en susemisiones radiofónicas. Nuestrainformación, en cambio,proveniente del gobierno polaco enLondres, sugiere una cifra que nollega ni a la mitad. Pero Sloventzikse muestra inflexible al respecto y
ha sugerido que, si difiere respectode las cifras de su propio gobierno,eso podría costarle la cabeza. Metemo que eso ha llevado a variosmiembros de nuestro grupo aplantear preguntas sobre nuestraseguridad.
—El caso es que uno o dosmiembros de la Cruz Roja polaca—añadió el conde— tienen amigoso parientes que han salidomalparados por culpa de laGestapo, o que incluso fuerondecapitados en cárceles deVarsovia y Cracovia.
—Ya veo a qué se refiere —dije—. Mire, estoy seguro de queesto se puede solucionar,caballeros. Hablaré con Berlín yme ocuparé de que se aclare elasunto hoy mismo. Mientras tanto,les aseguro que respecto a laseguridad de todos los miembros dela Cruz Roja polaca no hayabsolutamente ningún motivo depreocupación. Y les presento misdisculpas por cualquier motivo dealarma que hayan apreciado hoyaquí. Me atrevería a decir que elteniente Sloventzik ha estadoafanándose en los preparativos de
cara a la llegada de la comisióninternacional de modo que todovaya bien. Verán que su únicapreocupación ha sido garantizar queeste crimen atroz se investiguecomo es debido. Con todasinceridad, caballeros, creo que elteniente ha estado trabajandodemasiado. Yo también.
—Sí, es posible —reconoció elconde—. Es de lo más diligente enmuchos aspectos. Hay, no obstante,otra cuestión, y es el asunto de losVolksdeutsche. Los polacosnacidos en Polonia que tienen el
alemán y no el polaco comoprimera lengua. Los polacos queantes de la Gran Guerra eranprusianos orientales. Alemanesétnicos.
—Sí, ya sé lo que son —dijepacientemente—. Pero ¿qué tieneque ver esto con los alemanesétnicos?
—Muchos de los cadávereshallados hasta el momento eranoficiales polacos de origen alemán—explicó el conde.
—Miren, lo siento, caballeros—repuse—, pero esos oficialesestán muertos, y no veo que ahora
importe gran cosa de dónde eran sifueron masacrados por los rusos.
—Sí que importa —insistió elarchidiácono con rigidez—, porqueSloventzik ha ordenado que sesepare a los oficiales polacos deorigen Volksdeutsche de los que nolo son. El teniente propone que losalemanes de etnia silesia seanenterrados por separado. Es casicomo si el resto de los polacostuvieran de ser tratados comociudadanos de segunda clase porser de etnia eslava.
—A los eslavos exhumados nose les van a asignar ataúdes —dijo
el conde.—Bueno, él no es más que un
teniente. Como oficial superiorpuedo revocar esa orden confacilidad. Yo le digo que haga algoy él saluda y responde: «Sí, señor».
—Sería lo más razonable —dijo el conde—. Sobre todo en unejército alemán que se enorgullecede obedecer órdenes. No obstante,creemos que Sloventzik actúa así ainstancias del mariscal de campoVon Kluge, quien, como seguro queya sabe usted, es alemán silesio, dePosen. Y no tiene ningún aprecio
por las personas de etnia polacacomo nosotros.
Eso resultaba más peliagudo; nosolo Von Kluge era alemán silesio—como el difunto Paul vonHindenburg—, sino también elcoronel Von Gersdorff y, que yosupiera, varios oficiales de altorango del Grupo de Ejércitos delCentro, muchos de ellos orgullososaristócratas prusianos que habíanescapado por los pelos de serpolacos gracias al Tratado deVersalles.
—Ya veo a qué se refieren. —Les ofrecí un cigarrillo por barba
que, siendo como era tabaco de supaís, los dos polacos aceptaronagradecidos—. Y tienen ustedestoda la razón. Sí que parece que elmariscal de campo está detrás deesto. Creo que su sentido del honory el orgullo no se han podidorecuperar desde la Guerra de losSiete Años. Aun así, puedoprometerles, caballeros, que esteasunto lo están siguiendo en Berlínen los niveles más altos. Fue elmismísimo doctor Goebbels quieninsistió en que se les permitacontrolar la investigación aquí, enKatyn. Me ha dicho que no se haga
nada que interfiera con su papelpreeminente en este asunto. Misórdenes dejan bien claro que lasautoridades militares en Smolensktienen que ayudar en todo loposible a la Cruz Roja polaca. —Sonreí para mis adentros y me llevéuna mano a la boca como si se mefuera a escapar un eructo despuésde tragarme semejante montón dementiras atroces. No solo lasmentiras de Goebbels, sino lasmentiras que yo mismo habíacontado—. No obstante, es posibleque esas órdenes tengan que
hacerse oír de nuevo, en ciertoscírculos. Puedo ponerlas porescrito en la carpeta de anillas delteniente, si así lo desean. Solo paratener la seguridad de que lasrecuerde.
—Gracias —dijo elarchidiácono Jasinski—. Ha sidousted muy amable.
Supuse que él era el miembrode la Cruz Roja polaca que mástenía que temer de los nazis. Segúnme había contado Freiherr vonGersdorff, cuando Jasinski eraobispo de Lodz, lo sometieron a unestricto arresto domiciliario. El
gobernador del distrito de Kalisz-Lodz, un tal Friedrich Übelhör, leobligó a barrer la plaza de lacatedral, mientras que a su obispoauxiliar, monseñor Tomczak, loenviaron a un campo deconcentración tras propinarle unabrutal paliza. Algo así pone aprueba la fe de un hombre no soloen sus congéneres sino también enDios. Había visto al archidiáconopersignarse al borde de la FosaNúmero Uno. Lo había hecho contal presteza que me pregunté siquerría recordarse aquello en loque creía, aunque sus propios ojos
le ofrecían pruebas de que Dios noestaba presente en el bosque deKatyn, y probablemente tampoco enninguna otra parte. Incluso lacatedral parecía más bien unmuseo.
Sonreí.—No me lo agradezca todavía,
archidiácono. Deme tiempo. Lahistoria nos enseña que siemprecabe confiar en que mis superioresme tengan entretenido acumulandouna decepción tras otra.
—Una cosa más —dijo elconde.
—Dos —añadió elarchidiácono—. La SzkolaPodchorąžych.
—Por favor. —Eché un vistazoa mi reloj—. Me parece que estoyalcanzando el límite de mi eficacia.
—La carpeta de anillas delteniente contiene otros erroressobre los que hemos intentadollamar su atención —continuó elconde—. Dice que los árbolessobre la fosa tienen cuatro años deantigüedad, lo que supondría quelos plantaron en 1939, un año antesde…
—Creo que todos recordamos
lo que ocurrió en 1939 —señalé.—Y dice que las charreteras de
algunas víctimas llevan lasiniciales «J. P.» cuando en realidadson «S. P.», que corresponden a laAcademia Polaca de OficialesCadetes.
—Si me perdona, conde, tengoque ir al aeropuerto y encargarmede recibir a los distinguidosrepresentantes médicos de docepaíses, por no hablar de losperiodistas y otros oficiales de laCruz Roja.
—Claro —dijo el conde.
—Pero pierdan cuidado,caballeros, prometo hablar conBerlín hoy mismo sobre esos otrosdos asuntos que hemos abordado.Así estaré entretenido.
Buhtz, Inés, Sloventzik y yo fuimosen autobús a recoger a los expertosy sus ayudantes al aeropuerto. Elautobús me provocaba unasensación extraña. Suministradopor las SS, tenía ventanillas nuevasy el suelo bajo la moqueta era deacero bien grueso; debajo del capóhabía un motor Saurer, pero estaba
equipado con un curioso generadorde gas que funcionaba con leña —se seguía oliendo a monóxido decarbono mucho después de que eltrasto hubiera desaparecido—porque, según el chófer, la gasolinaescaseaba y todo aquello de lo quepodíamos prescindir se enviabadirectamente al norte paraabastecer al Noveno Ejército. Esoera cierto, bien lo sabía, pero aunasí, el autobús me provocaba unasensación extraña.
Inés me dijo que estaba muyemocionada porque la comisióninternacional incluía la totalidad de
los nombres más distinguidos en elcampo de la medicina forense almargen de Gran Bretaña y EstadosUnidos, y que esperaba aprendermucho de esos hombres durante lostres días que iban a estar enSmolensk. Estaba tan ilusionadacomo una niña a punto de conocer asus estrellas de cine preferidas. Elprofesor Naville de Ginebra y elprofesor Cortés de Madrid eran, asu juicio, especialmente eminentesen su campo; el resto eran delugares como Bélgica, Bulgaria,Dinamarca, Finlandia, Croacia,
Italia, Países Bajos, Bohemia,Moravia, Rumanía, Eslovaquia,Hungría y Francia. Buhtz e Inés, queno formaban parte, de maneraoficial, de la comisióninternacional, iban a mostrar a losexpertos las pruebas que habíanrecogido de los novecientos ochocadáveres exhumados hasta lafecha; pero el informe de lacomisión, tan sumamenteimportante, debía hacerse sin laparticipación alemana. El papel demaestro de ceremonias le venía aBuhtz que ni pintado. Pero estabacansado. Desde principios de abril
había llevado a cabo más análisispost mortem que un adivino etruscoe identificado a casi setecientoshombres. Inés había llevado a cabovarias docenas de autopsias, ycuando todo tocara a su fin, yo mepreguntaba qué haría con mispropias entrañas.
Dicho sea en honor a la verdad,ninguno de los grandes expertos eramuy atractivo a la vista. En sumayoría era un grupo de caballerosentrados en años que fumaban enpipa y llevaban gabardinas conmaletines baqueteados y sombrerosde fieltro también baqueteados.
Ninguno de ellos tenía un aspecto niremotamente acorde con lo quesignificaba realmente todo eseasunto: un montón de dinero y unagran cantidad de problemas. Y talvez no fuera tanto una auténticacomisión internacional deinvestigación cuanto una juerga depatólogos. De lo que en realidad setrataba —si alguien se hubieradetenido a escuchar aquella operetadisimulada compuesta por los nazis— era del mayor desplieguepropagandístico soñado por eldoctor Goebbels; con un poquito de
ayuda mía, claro. Tenía mis propiasrazones para ello y, si todo salíabien, entonces tal vez habríalogrado algo importante.
Cuando aterrizó el avión ySloventzik hizo el recuento de losexpertos en la lista que llevaba enuna tablilla con sujetapapeles,comprobamos que en el últimomomento el profesor Cortés, deEspaña, había decidido no venir yel doctor Agapito GirautaBerruguete, profesor de AnatomíaPatológica en la Universidad deMadrid, había ocupado su lugar.
Por lo visto la noticia afectó a
Inés, que guardó silencio todo eltrayecto del aeropuerto a KrasnyBor. Le pregunté al respecto perome ofreció una sonrisita triste ydijo que no pasaba nada de esamanera que daba a entender que elasunto revestía más importancia dela que estaba dispuesta a reconocer,tal como a veces hacen las mujeres.Es eso lo que las hace misteriosaspara los hombres y, en ocasiones,también exasperantes. Pero siempretienen sus secretos, y de nada sirvereconcomerse por ello como unperro con los dientes clavados enun trozo de tela vieja. Lo mejor que
se puede hacer cuando ocurre esdejarlo correr.
Después de dejar a los expertos enKrasny Bor para que seacomodasen, conduje el brevetrecho de regreso al castillo paraenviar un telegrama al ministerio ypedirles que revocasen cualquierorden local respecto de un entierropor separado de los oficialesp o l a c o s Volksdeutsche ycorrigieran la cifra oficial demuertos en las retransmisiones. Lutzera el operador de guardia.
Mientras esperaba respuesta de laWilhelmstrasse, le ofrecí un pitilloy le pregunté qué sabía sobre la redde chicas de compañía que habíanestado llevando Ribe y Quidde.
—Sabía que tenían montadoalgún tipo de chanchullo, pero noque se tratara de chicas —dijo—.Yo pensaba que eran excedentesdel ejército, cosas así. Cigarrillos,sacarina, un poco de combustible.
—Por lo visto el capitánHammerschmidt de la Gestapo eracliente habitual —señalé—. Lo queexplicaría por qué se mostró tan
reacio a investigar su informeinicial.
—Ya.—También podría ser esa la
razón de que los mataran —añadí—. Igual alguien pensó que no leestaban dando la tajada quemerecía. —Negué la cabeza—.¿Alguna idea?
—No —reconoció Lutz.—¿A usted no le molestaba, por
ejemplo, que lo estuvieran dejandoal margen?
—No lo suficiente como paraasesinarlos —contestó contranquilidad—. Si eso es lo que
quiere decir.—Eso es lo que quiero decir.Lutz se encogió de hombros y
tal vez hubiera dicho algo de no serporque el telégrafo entró enfuncionamiento.
—Me parece que es surespuesta de Berlín —dijo, altiempo que empezaba a descifrar elmensaje.
Cuando terminó, se volvióhacia la máquina de escribir.
—No es necesario que lo pasea máquina —le advertí—. Puedoleer lo que ha escrito enmayúsculas.
El mensaje era de Goebbels enpersona, y decía:
ALTO SECRETO. EL INCIDENTEDE KATYN HA DADO UN GIROSENSACIONAL. LOS SOVIÉTICOSHAN ROTO LAS RELACIONESDIPLOMÁTICAS CON LOSPOLACOS DEBIDO A LA«ACTITUD DEL GOBIERNOPOLACO EN EL EXILIO». REUTERSHA EMITIDO YA UNA CRÓNICAEN ESTE SENTIDO. AHORA LAOPINIÓN PÚBLICAESTADOUNIDENSE ESTÁ DIVIDA.NO OBSTANTE, DE MOMENTO NOREVELO ESA INFORMACIÓNAQUÍ EN ALEMANIA. LOSPOLACOS ESTÁN SIENDOACUSADOS POR EL GOB.BRITÁNICO DE DEJARSE
MANEJAR INGENUAMENTE PORNOSOTROS. AGUARDONOVEDADES PARA VER QUÉPUEDO HACER CON ESTANOTICIA. REPRESENTA UNAVICTORIA DEL CIEN POR CIENPARA LA PROPAGANDAALEMANA. RARA VEZ EN ESTAGUERRA HA ALCANZADO LAPROPAGANDA ALEMANASEMEJANTE ÉXITO. LE FELICITOA USTED Y A TODOS LOSIMPLICADOS EN EL BOSQUE DEKATYN. HE PEDIDO A KEITEL ENCALIDAD DE JEFE DEL OKW QUEORDENE A VON KLUGE CEÑIRSEA LA PETICIÓN DE LA CRUZROJA POLACA EN LO QUECONCIERNE A LOS ALEMANESÉTNICOS. GOEBBELS.
—De acuerdo —le dije a Lutz
—. Ahora ya puedemecanografiarlo con cuidado. Hayotras personas que tienen que verlo,incluidos los miembros de la CruzRoja polaca.
Cuando Lutz hubo terminado depasar a máquina el mensaje, lodoblé y lo metí con esmero en unsobre. Al salir del castillo me topécon Alok Dyakov. Como siempre,llevaba el Mauser Safari que leregaló el mariscal de campo. Nadamás verme, se quitó la gorra conademán respetuoso y sonrió, casicomo si supiera que yo estaba altanto de que había ido a ver a
Marusya, una de las ayudantes decocina del castillo con la que teníauna relación romántica.
—Capitán Gunther, señor —saludó—. ¿Qué tal está, señor? Mealegra verle de nuevo.
—Dyakov —respondí—, teníaintención de preguntarle una cosa.Cuando nos conocimos, el coronelAhrens me dijo que a usted lorescataron de un escuadrón de lamuerte de la NKVD. ¿Es cierto?
—No era un escuadrón, señor.Era un solo oficial de la NKVDllamado Mijaíl SpiridonovichKrivyenko, con su chófer. Los
soldados alemanes me encontraronesposado a su coche después deque lo matara, señor. Me llevaba ala cárcel de Smolensk, señor. Oigual iba a ejecutarme. Lo golpeé yluego no pude encontrar la llave delas esposas. El teniente Voss meencontró sentado en la cuneta juntoa su cadáver.
—Y la NKVD lo detuvo porqueera maestro de alemán, ¿no?
—Sí, señor. —Le restóimportancia con un gesto dehombros—. Así es. Hoy en día, sino trabajas para la NKVD y hablas
alemán es como si fueras unquintacolumnista. No sé cómoescapó Peshkov de sus garras. Seacomo sea, después de 1941, cuandoAlemania atacó Rusia, me convertíen sospechoso para las autoridades.Es como si hubiera sido ruso-polaco.
—Sí, lo sé. —Le di un pitillo—. Dígame, ¿conocía a algún otrooficial de la NKVD en Smolensk?
—¿Aparte de Krivyenko, quieredecir? No, señor. —Negó con lacabeza—. Por lo general intentabamantenerme alejado de ellos. Esfácil reconocerlos, señor. Los de la
NKVD visten un uniforme muycaracterístico. A veces oigo algúnnombre. Pero, como le digo, memantengo alejado de esos tipos. Eslo único sensato.
—¿Qué nombres oyó?Dyakov se quedó pensativo un
momento y luego se mostróafligido.
—Yezhov, señor. Yagoda. Erannombres famosos en la NKVD.Todos oían sus nombres. Y Beria.Él por supuesto.
—Me refería a miembros demenor rango que esos nombres.
Dyakov negó con la cabeza.
—Hace ya tiempo, señor.—¿Le suena de algo el nombre
de Rudakov?—Todo el mundo en Smolensk
conoce ese nombre, señor. Pero ¿aqué Rudakov se refiere? El tenienteRudakov era jefe de la comisaríalocal de la NKVD, señor. Cuandoresultó herido, su hermanastro Olegregresó a Smolensk para cuidarlo.No sé desde dónde. Pero cuandolos alemanes tomaron Smolensk sepuso a trabajar de portero en elGlinka para quedarse cerca y tenervigilado a su hermano, señor. ¿Sabe
lo que creo, señor? Creo que seenteró de que el doctor Batov lehabía dicho a usted lo que ocurrióaquí, en Katyn. Así que mató aBatov y se llevó a Arkadi a algúnlugar seguro. Para protegerlo. Paraprotegerse ambos, creo yo.
—Es posible que tenga razón—reconocí.
Dyakov se encogió de hombros.—En esta vida no siempre se
puede ganar, señor.Sonreí.—No sé si alguna vez aprendí a
ganar.—¿Puedo ayudarle en algo más,
señor? —preguntó Dyakov conafectación.
—No, creo que no.—¿Sabe, señor? Ahora que lo
pienso, hay alguien que podría tenerinformación sobre Oleg Rudakov:Peshkov. Antes de empezar a hacerde intérprete en Krasny Bor,Peshkov traducía para las chicasdel hotel Glinka. Para que la dueñapudiera decirles a los muchachosalemanes cuánto dinero y cuántorato.
Los expertos de la comisión
internacional fueron hospedados enuna amplia cabaña en Krasny Borque habían desalojado los oficialesalemanes, la mayoría de los cualesfueron a los grandes almacenesGUM en Smolensk. Esa noche, enausencia de la mitad de su EstadoMayor, el mariscal de campo VonKluge ofreció a los distinguidosprofesores la hospitalidad de sucomedor, cosa que no había hechocon los miembros de la Cruz Rojapolaca. Quizá no fuera tan extraño:de los muchos países representadosen la comisión internacional, cincotenían relaciones amistosas con
Alemania y dos eran neutrales.Además, al mariscal de campo leapetecía hablar en francés —cosaque hacía muy bien— con elprofesor Speelers, de Gante, y eldoctor Costedoat, de París. No diréque estábamos en alegre compañía.No, no habría dicho tal cosa. Paraempezar, Inés se ausentó de la cena,cosa que, al menos para mí, fuecomo si alguien hubiera apagado deun soplo una vela de aromamaravilloso. Y tras la historia deTanya acerca del río ZápadnayaDviná, no tenía apenas estómago
para más pastel de lamprea. Perono tuve otra opción que tragarmeuna aburrida conversación con eljuez Conrad, que había pasadobuena parte del tiempo interrogandoa reacios testigos rusos acerca delo ocurrido en Katyn, que era loúltimo de lo que yo quería hablar.
Tras un coñac excelente y uncigarrillo de la caja plateada delpropio mariscal, salí a dar un paseopor los terrenos de Krasny Bor. Nohabía llegado muy lejos cuando medio alcance el coronel VonGersdorff.
—Qué noche tan bonita —
comentó—. ¿Le importa si loacompaño?
—Como usted quiera. Pero estanoche no soy muy buena compañía.
—Yo tampoco —dijo—. Me hesaltado la cena. Por algún motivono me apetecía compartir mesa contodos esos científicos forenses. Elcomedor se parecía un poco alacuario del zoo de Berlín, con tantobesugo en su pequeño espacioasignado. Esta tarde he estadohablando con uno: el profesorBerruguete, de España. Era comohablar con una especie muydesagradable de calamar. Así que
he salido a dar una vuelta. Y ahora,aquí me lo encuentro.
Por mucho que lo intentara, eradifícil imaginar al coronelblandiendo aquella bayoneta; unsable de duelista, tal vez, incluso laMauser de palo de escoba, pero nouna bayoneta. No parecía capaz dehaberle cortado el cuello a nadie.
—¿De qué han hablado? —pregunté.
—¿Con el profesor? Tieneopiniones muy desagradables sobrela raza y la eugenesia. Por lo vistocree que los marxistas son
degenerados y debilitarán nuestraraza alemana, si les dejamos seguircon vida. Dios mío, le juro quealgunos fascistas españoles hacenque los nazis parezcan modelos derazón y tolerancia.
—¿Y qué cree usted, coronel,sobre los marxistas?
—Oh, venga ya, por el amor deDios, no hablemos de política. Esposible que no me caigan bien loscomunistas pero nunca los heconsiderado infrahumanos.Desencaminados, tal vez. Pero nodegenerados ni corruptos desde elpunto de vista racial, como cree él.
Dios santo, Gunther, ¿por quién metoma?
—No es usted el necio que yocreía, eso seguro.
Von Gersdorff se echó a reír.—Muchas gracias.—Por cierto, ¿qué se sabe de
Von Dohnanyi y Bonhoeffer?—Están los dos en la prisión
militar de Tegel, esperando eljuicio. Pero hasta el momentohemos tenido mucha suerte. Elfiscal militar nombrado parainvestigar su caso es Karl Sack, quees muy solidario con nuestra causa.
—Es una buena noticia.
—Entre tanto, escuchamos sugrabación. El general VonTresckow y yo. Y VonSchlabrendorff.
—No era mía —insistí—. Lacinta era del cabo Quidde. Vamos adejarlo bien claro, por si hay algúncontratiempo. Resulta que yo notengo ningún amigo que sea fiscalmilitar.
—Sí. De acuerdo. Lo entiendo.Pero en cualquier caso la grabaciónconfirma lo que usted dijo de VonKluge. Ya sabe que no lo creícuando me lo contó usted, pero
difícilmente podía pasar por alto laprueba de la grabación. Sea comosea, da un cariz nuevo por completoa nuestra conspiración aquí. Estámuy claro que no podemos confiaren quienes creíamos que eran deconfianza. Henning…, quiero decirVon Tresckow, está disgustado yfurioso con el mariscal de campo.Son viejos amigos, después detodo. Al mismo tiempo, ahoraparece ser que quizá Von Kluge nofue el primer Junker a quiensobornó Hitler. Ha habido otros,incluido, mucho me temo, Paul vonHindenburg. Podría ser incluso que
en 1933 Hitler aceptara abandonarla investigación sobre la «Ayuda alEste» emprendida por el Reichstaga propósito de la malversación desubsidios parlamentarios por partede terratenientes prusianos acambio de la bendición delpresidente para que accediera alcargo de canciller.
Asentí. No era sino lo quemuchos como yo habíamossospechado siempre: un pactosecreto entre los nazis y losaristócratas empobrecidos dePrusia Oriental que había permitidoa los nazis hacerse con el control
del gobierno alemán.—Entonces lo más adecuado
sería que fuera su clase social laque se librara de Hitler, teniendo encuenta que fueron ustedes quienesnos lo endosaron.
—Touché —convino VonGersdorff—. Pero, oiga, no puededecir que no lo hayamos intentado.
—Nadie puede decir que no lohaya intentado usted —reconocí—.Pero no estoy tan seguro de losdemás.
Un tanto avergonzado, VonGersdorff miró su reloj.
—Más vale que me dé prisa.He quedado con el general VonTresckow para tomar una copa. —Tiró la colilla—. Por cierto, ¿ya seha enterado? Los soviéticos hanroto las relaciones diplomáticascon los polacos de Londres. Estamañana he recibido un telegrama dela Abwehr. Parece ser que el plandel doctorcito está dando resultado.
—Sí. Casi lamento haberledado esa idea.
—¿Se la dio?—Creo que sí —dije—.
Aunque, conociéndolo,probablemente estará convencido
de que fue idea suya.—¿Por qué lo hizo?—Usted tiene sus planes para
mandarlo todo al garete y yo tengolos míos. Tal vez mis planesrequieran menos valentía que lossuyos, coronel. De hecho, estoyseguro. Tengo intención de seguircon vida cuando mi bomba explote.No es una bomba real, ya meentiende. Pero habrá una suerte deexplosión y espero que tengaimportantes repercusiones.
—¿Le importaría contarme esosplanes?
—A un Fritz con misantecedentes no le resulta fácilconfiar en el prójimo, coronel. Talvez si tuviera un frondoso árbolgenealógico enmarcado en la paredde mi mansión en Prusia Oriental,podría contárselos. Pero no soymás que un chico corriente deldistrito de Mitte. El único árbolfamiliar que recuerdo es un tilo deaspecto tristón en un patio sombríoque mi madre llamaba jardín.Además, creo que le irá mejor si nosabe lo que me traigo entre manos.Ni siquiera estoy seguro al cien porcien de estar haciendo lo correcto,
pero cuando lo lleve a cabo, o no lolleve a cabo, quiero tener laseguridad de que solo seréresponsable ante mi propiaconciencia y la de nadie más.
—Ahora sí que estoy intrigado.No tenía ni idea de que tuvierausted un carácter tan independiente,Gunther. Ni de que fuera tanemprendedor. Aunque demostrómucha iniciativa al pegarle un tiroal cabo Quidde en la cabeza en elparque de Glinka, claro. Sí, no hayque olvidar lo que ocurrió allí.
—Eso no me convierte en
alguien de carácter independiente,coronel. Al menos desde laOperación Barbarroja. Hoy en díatodo el mundo anda disparándole aalgún otro en la cabeza. Eranecesario pegarle un tiro en lacabeza al cabo y resultó que yoestaba en el lugar adecuado en elmomento preciso. Siempre hetenido suerte en asuntos así. No, esmi vena aventurera lo que me hallevado a optar por el rumbo que hetomado. Eso y un deseo irresistiblede causar problemas a aquellos queson expertos en causarlos.
—¿Y si lo lograra? ¿Y si le
dijera que eso que tiene en mente,sea lo que sea, también podríatraernos problemas a mis amigos ya mí? ¿Del mismo modo que ustedcreía que el cabo Quidde podríatraernos problemas a nosotros?
—¿Me está amenazando,coronel?
—En absoluto, Gunther. Memalinterpreta. Solo intento señalarque hay ocasiones en las que hacefalta tener el pulso muy firmecuando se apunta contra algo. Ocontra alguien. Alguien comoHitler, por ejemplo. Y convieneque no haya nadie haciendo olas
mientras uno lo intenta.—No le falta razón. Y desde
luego lo tendré en cuenta lapróxima vez que apunte contraHitler. —Hice una mueca—. Seacuando sea.
Después de irse Von Gersdorff,caminé a solas un rato y fumé otrocigarrillo en la oscuridad enciernes. Me sentí tentado de ir allamar a la puerta de Inés, pero noquería que pensara que era incapazde pasar una velada entera sin ella.Y estaba a punto de reconocer que
era incapaz de pasar una veladaentera sin ella cuando oí dosdisparos a lo lejos. Hubo un breveintervalo y luego una astilla grandedel abedul junto a mi cabeza saltópor los aires cuando, una fracciónde segundo después, oí un tercerdisparo. Me tiré al suelo y apaguéel cigarrillo. Alguien intentabamatarme. Hacía tiempo que nadiedisparaba contra mí, pero eseintervalo no había hecho que laexperiencia resultara menospersonal ni desagradable. A lasbalas les trae sin cuidado a quién
alcanzan.Permanecí agachado varios
minutos y luego miré a mi alrededorcon nerviosismo. Lo único quealcanzaba a ver eran árboles y másárboles. Mi cabaña y el comedor deoficiales estaban al otro lado delsanatorio; la puerta delantera deInés quedaba a doscientos otrescientos metros, pero sin saberde dónde provenían los disparos,no tenía sentido intentar alcanzarlaa la carrera. Tanto podría estarcorriendo hacia el tirador comoalejándome de él.
Transcurrió otro minuto y luego
otro. Dos palomas torcaces seposaron en una rama encima de míy una racha de viento se levantó yfue amainando. Ahora todo erasilencio, salvo por el latir de micorazón. Haciendo caso omiso delintenso dolor que tenía en lascostillas —había caído sobre laraíz de un tocón de árbol vueltohacia arriba—, intenté calcular denuevo de dónde procedían losdisparos, pero no sirvió de nada, y,como decidí que la prudencia eraun aspecto fundamental del valor,me arrastré detrás del resto deltocón y procuré cubrirme tras él en
la medida de lo posible. Luegosaqué el arma, accioné la correderade la pistola sin hacer ruido yaguardé a que ocurriera algo.Cuatro largos años en las trincherasme enseñaron que lo más juiciosobajo el fuego es quedarte dondeestás y no hacer nada hasta que seaposible divisar un objetivo.Permanecí muy quieto, sinatreverme casi a respirar, mirandolas copas de los árboles y el cielocrepuscular, diciéndome paratranquilizarme que, sin duda, algunode los centinelas de Krasny Bor
habría oído los disparos, ypreguntándome quién tendría tantasganas de verme muerto como paraintentar acabar conmigo sin pérdidade tiempo. Se me ocurrían unascuantas personas, claro, pero en sumayoría estaban en Berlín. Y, pocoa poco, en vez de cuestionarme laidentidad de mi agresor, empecé acuestionarme la idoneidad del planque no había querido poner enconocimiento de Von Gersdorff.
En realidad, no iba muy allá.Concebido en el despacho delministro de Propaganda, desdeluego no era heroico ni tenía punto
de comparación con la valentía delintento de acabar con Hitler quehabía llevado a cabo VonGersdorff. Podría decirse que noera sino un intento de restituir elvalor de la verdad en un mundo quela había degradado; porque encuanto le mencioné a Goebbels laidea de invitar a periodistasextranjeros al bosque de Katyn, caíen la cuenta de que lo mejor quepodía hacer con el informe deinteligencia militar hallado en labota helada del capitán MaxSchottlander era sencillamenteintentar dárselo a los periodistas.
Si no estaba en mi mano destruir alos nazis, al menos podíaabochornarlos a los ojos del mundoentero.
Habían llegado ochocorresponsales de Berlín. Porsupuesto, la mayor parte eransecuaces nazis de España, Noruega,Francia, Países Bajos, Bélgica,Hungría y Serbia, y no era muyprobable que ninguno de ellospublicase un artículo quedemostrara sin lugar a dudas lacriminalidad del actual gobiernoalemán; pero los corresponsales de
los países neutrales —Jaederlund,d e l Stockholms Tidningen, ySchnetzer, del periódico suizo DerBund— parecían seguir interesadosen la verdad. Una verdad quepusiera de manifiesto la mentiramás notoria de la Segunda GuerraMundial: cómo había empezado laguerra.
Todos en Europa habían oídohablar del incidente de Gleiwitz.En agosto de 1939, un grupo depolacos atacó una emisora de radioalemana en Gleiwitz, SilesiaSuperior, provocación que fueutilizada por los nazis para
justificar la invasión de Polonia.Incluso en Alemania había quienesno daban crédito a la versión nazide lo ocurrido, pero el informe deMax Schottlander era la primeraprueba detallada de la perfidia delos nazis. Ese informe demostrabade manera inequívoca queprisioneros del campo deconcentración de Dachau habíansido obligados a vestirse conuniformes polacos y, a las órdenesde un comandante de la Gestapollamado Alfred Naujocks, fingir unataque a territorio alemán. Losprisioneros fueron ejecutados
mediante una inyección letal yluego fueron acribillados a balazospara que pareciese —cuandollevaron a corresponsales de prensadel mundo entero— que losagresores habían sido derrotadospor valientes soldados alemanes.
Goebbels siempre tenía susobjetivos propagandísticos, y ahoratambién los tenía yo. Nadie iba aimpedir que pasara a la historia loque en realidad ocurrió enGleiwitz. No si yo podía hacer algoal respecto.
Hablar con alguno de los
corresponsales reunidos enSmolensk no iba a ser fácil. Todosiban acompañados por el secretarioLassler, del Ministerio de AsuntosExteriores; Schippert, deldepartamento de prensa de laCancillería del Reich y el capitánFreudeman, un oficial del ejércitoque, según Von Gersdorff, muyprobablemente también era de laGestapo. Me pareció que lo mejorsería hablar con uno de losperiodistas al día siguiente, cuandofueran a ver el laboratorioprovisional donde ahora seexhibían todos los documentos de
Katyn recuperados de la FosaNúmero Uno; era el porcheespecialmente acristalado de lacasa de madera donde estabaacuartelada la policía militar justoa las afueras de Smolensk, enGrushtshenki, ya que el laboratoriotemporal en el bosque de Katynhabía resultado no ser apto, debidoal penetrante hedor de loscadáveres y el enjambre de moscasque se había cernido sobre la fosaabierta.
Debí de permanecer tendidobajo el tocón de árbol como uno deaquellos oficiales polacos muertos
durante diez o quince minutos, y talvez fuera esa imagen lo que mellevó a cambiar de idea respecto delo que me proponía hacer. No diréque empecé a ver las cosas a travésde los ojos de los muertos en elbosque de Katyn. Digamos que allítumbado, en lo que era poco menosque una fosa abierta, después deque alguien hubiera intentadopegarme un tiro en la cabeza,empecé a ver las cosas desde unaperspectiva diferente. Empezó aincomodarme lo que tenía planeadohacer con el informe de inteligencia
del capitán Schottlander. Y recordéuna cosa que me dijo mi padre en eltranscurso de una discusiónsumamente germana sobre Marx, lahistoria y «cabalgar el espíritu delmundo», creo que fue esa laexpresión que utilizó. Había estadointentando, sin mucho éxito,convencerme de que no me alistaravoluntario en el ejército en agostode 1914. «Eso de la historia —dijocon una despreocupacióndesdeñosa que me disuadió deprestar más atención a sus palabrasen aquel momento— está muy bien,y quizá avance aprendiendo de sus
errores, pero son las personas lasque de veras importan. Nada tienetanta importancia como ellas». Ymientras contemplaba las copas delos árboles, empecé a entender quesi era importante tener unaresponsabilidad con la historia, sinduda más importante aún era tenerresponsabilidades con más decuatro mil hombres. Sobre todo sihabían sido ignominiosamenteasesinados y enterrados en una fosaanónima. Merecían que alguiencontara su historia, y que lo hiciesede una manera que no pudieradesmentirse; como sin duda
ocurriría si ahora se ponía enevidencia ante la prensa del mundoentero otra atroz mentira nazi. Losesfuerzos por parte del Ministeriode Propaganda de poner demanifiesto la verdad de lo que enrealidad había ocurrido en elbosque de Katyn se veríancomprometidos si yo revelaba laverdad de lo que en realidadocurrió en Gleiwitz.
Había oscurecido cuando meatreví a salir de mi parapeto. Aestas alturas estaba claro que quienme había disparado, fuera quien
fuese, hacía ya rato que se habíalargado, y también que nadie máshabía oído los disparos. Salvo porun búho que ululaba mofándose dela escasa valentía que habíademostrado yo, el bosque deKrasny Bor estaba en silencio. Talvez habría debido dar parte a lapolicía militar, pero no tenía ganasde perder más tiempo. Así que mesacudí la tierra del uniforme delejército y fui a llamar a la puerta deInés.
Recibió mi llegada a su puerta con
una mezcla de estupefacción yalegría. Tenía un cigarrillo sinencender en la mano y sus botas ysu bata blanca de doctora estabanen el suelo, donde las había dejadoantes. Me pareció un poco menoscontenta de verme que la vísperapor la noche, aunque tal vez solofuera porque estaba cansada.
—Me parece que te hace faltauna copa —dijo, y me hizo pasar—.Rectifico: me parece que ya te hastomado un par. ¿Qué has hecho?¿Exhumar un cadáver con tuspropias manos?
—He estado a punto de
convertirme en un cadáver. Acabande dispararme.
—¿Alguien conocido? —Cerróla puerta y fue a mirar por laventana.
—No pareces muy sorprendida.—¿Qué importancia tiene otro
cadáver por aquí, Gunther? Hepasado todo el santo día con ellos.No había visto nunca tantosmuertos. Tú estuviste en la guerra,la Gran Guerra. ¿Se parecía a esto?
—Pues sí, ahora que lo dices.—¿Crees que sigue por ahí? —
Corrió la cortina y se volvió haciamí.
—¿Quién? ¿El tirador? No. Aunasí creo que más vale que me quedeaquí esta noche, por si acaso.
Inés negó con la cabeza.—Esta noche no, cariño. Estoy
rendida.—¿Tienes algo de beber?—Creo que sí, si no te importa
que sea coñac español. —Señaló lacama—. Siéntate.
Inés abrió una maleta, sacó unapetaca de plata casi del tamaño deuna bolsa de agua caliente y mesirvió un trago en una taza de té. Mesenté en el borde de la cama, me la
llevé a la boca y dejé que la bebidalocalizara mis nervios y los dejarabien anestesiados hasta quevolvieran a hacerme falta.
—Gracias. —Señalé con ungesto de cabeza la petaca que teníaen la mano—. ¿Viene con un perrode esos que rescatan viajeros?
—Debería, ¿verdad? Fue unregalo que le hizo a mi tío elpersonal de enfermería del hospitalde la Caridad de Berlín, cuando sejubiló.
—Ya imagino por qué tuvo quemarcharse. Debía de beber como uncosaco.
Vestía unos pantalones negrosholgados y una gruesa chaqueta detweed encima de la blusa acuadros; llevaba el pelo rojorecogido en un moño en la nuca ymocasines en los pies; olíalevemente a sudor y la piel, por logeneral pálida, se le veía un tantosonrojada, como les ocurre a todaslas pelirrojas cuando han estadohaciendo algo tonificante comocorrer o hacer el amor.
—Estás herido, ¿te has dadocuenta?
—No es más que un rasguño.Me he tirado al suelo cuando han
empezado los tiros y he caído sobrela raíz de un árbol.
—Quítate la camisa y deja quete ponga un poco de yodo.
—Sí, doctora. Pero procura noestropear la camisa, si es posible.No me he traído muchas y lalavandería es bastante lenta.
Me quité la corbata y luego lacamisa, y dejé que me limpiara elrasguñó con un trozo de tela.
—Me parece que la camisa seha roto —comentó.
—Por suerte tengo aguja e hilo.—Pues igual deberías ir a por
ellos. La herida es bastanteprofunda. Pero de momento vamosa ver cómo te va con un vendaje.
—Sí, doctora.Inés abrió el envoltorio de una
venda y empezó a vendarme elpecho. Lo hizo aprisa y con manoexperta, como quien ya lo ha hechoinfinidad de veces, pero tambiéncon delicadeza, como si quisieraevitarme cualquier dolor.
—La verdad es que no creo quetengas poco tacto con los enfermos.
—Igual es porque tú ya estásacostumbrado a ponerte en mismanos.
—Es verdad.—Sírvete más coñac.Me puse otra taza, pero antes de
que tuviera ocasión de beberla, mela cogió de la mano y se la tomóella.
—¿Por qué no has ido a cenaresta noche?
—Ya te lo he dicho, Gunther,estoy agotada. Después de ir arecibir a la comisión al aeropuerto,el profesor Buhtz y yo hemosregresado a la Fosa Número Uno yllevado a cabo dieciséis autopsiasmás. Lo último que me apetecía eraponerme un vestido bonito y dejar
que me besaran la mano un montónde galantes oficiales del ejército.Sigue apestando al guante de gomaque llevaba durante las autopsias.
—Un día duro.—Duro pero interesante.
Además de recibir un disparo,algunos polacos fueronacuchillados primero con unabayoneta. Probablemente porque seresistieron a que los llevaran alborde de la fosa. —Hizo una pausay terminó de ajustar el vendaje—.Es curioso, pero muchos de loscadáveres que hemos encontrado no
están descompuestos en absoluto.Están en la fase inicial dedesecación y formación deadipocera. Los órganos internosconservan un color casi normal. Yel cerebro está más o menos…Bueno, a mí por lo menos meparece interesante. —Me ofrecióuna sonrisilla triste, me acarició lamejilla y añadió—: Venga, ya está.
—Tienes barro en los zapatos.—He salido a pasear en vez de
ir a la cena.—¿Has visto algo sospechoso?—¿Algo así como un hombre
con un arma?
—Sí.—La última vez que miré había
varios en la entrada principal.—Me refería a alguien oculto
entre la maleza.—Tendrían que ponerte la
antitetánica. Sabe Dios qué hay enla tierra por estos pagos. Por suertehe traído varias dosis de Breslau.Por si me corto trabajando aquí.No, no he visto a nadie así. Si lohubiera visto, habría ido a avisar ala policía.
Cogió el maletín de médico,sacó una jeringa de aspectodesagradable y la llenó con el
contenido de un frasquito de vacunaantitetánica.
—¿También era de tu tío?—Pues la verdad es que sí.—Me parece que eso va a doler
—comenté.—Sí, va a doler. Así que más
vale que te la ponga en el trasero.Si te clavo esta aguja en el brazo, tedolerá durante días, y entoncesigual no podrías saludar con lamano en alto como es debido, y esono te conviene. Así solo se veráafectada tu dignidad, no tu nazismo.
Cuando la aguja entró tuve la
sensación de que me recorría todala pierna de arriba abajo, peronaturalmente no era más que el fríode la vacuna antitetánica.
—¿Se verá afectada midignidad si me quejo?
—Claro. ¿No fuiste boy scout?Se supone que no deben llorarcuando les duele.
Lancé un quejido.—Me parece que los confundes
con los espartanos.Me frotó el pinchazo con un
poco de alcohol y luego me dejótranquilo. La aguja hipodérmica fuea parar a una cajita forrada de
terciopelo negro con un cierre en laparte anterior.
—Pero yo no fui nunca boyscout —dije, a la vez que meabrochaba los pantalones—. Ni hesido nunca nazi.
—¿Te has planteado laposibilidad de que igual por esointentaba matarte alguien?
Dejé la camisa donde estaba yme puse la guerrera.
—No se lo suelo contar a nadie.Así que no.
—Me parece que fue ahí dondeempezó a torcerse todo, ¿no?Demasiada gente se calló lo que en
realidad pensaba, ¿no crees? —Recogió el cigarrillo aún sinencender y le acercó una cerilla,aunque con nerviosismo, como siestuviera a punto de estallarle en laboca.
—¿Qué crees tú?—¿Yo? —Tiró la cerilla al
suelo—. Yo soy nazi hasta lamédula, Gunther. De color pardoSA por fuera y negro falangista pordentro. Detesto a los políticoschaqueteros que traicionaron aAlemania en 1918 y detesto a losidiotas de la República de Weimar
que dejaron el país en la bancarrotaen 1923. Detesto a los comunistas ydetesto a los que viven en BerlínOccidental y detesto a los judíos.Detesto a los puñeteros británicos ya los jodidos estadounidenses, altraidor Rudolf Hess y al tirano IósifStalin. Detesto a los franceses y alos derrotistas. Incluso detesto aCharlie Chaplin. ¿Te quedabastante claro? Ahora, si no teimporta, vamos a cambiar de tema.Podemos hablar de política tantocomo quieras cuando nos encierrena los dos en un campo deconcentración.
—Eres estupenda. Me gustasmucho, lo sabes, ¿verdad?
Inés frunció el ceño.—¿Qué quieres decir?—¿Qué quieres decir con qué
quiero decir?—Sí. No te he dicho nada
acerca de lo que pienso.—Tal vez antes no, pero ahora
mismo, cuando has fruncido elceño, tu cara me ha reveladomucho, doctora. Me ha parecidoque no decías en serio ni una solapalabra.
Los dos miramos alrededorcuando fuera, en algún lugar del
bosque de Krasny Bor, resonó unsilbato de policía.
—Más vale que te quedes aquí—dije con la mano en el pomo dela puerta.
—Tendría que haberte clavadola aguja en toda la cadera —repuso,abriéndose paso por mi lado—.¿No lo entiendes? Soy doctora, nouna delicada figurilla de Meissen.
—En Krasny Bor hay médicos aporrillo —dije y salí tras ella—. Lamayoría son feos, viejos yprescindibles. Pero las delicadasfigurillas de Meissen escasean.
* * *
El silbato de policía había dejadode sonar pero nos fue fácilencontrar a los polis. Generalmentelo es. Había dos suboficiales de lapolicía militar en el bosque: laslinternas del ejército colgadas delos botones de sus abrigos parecíanlos ojos de un lobo enorme. A suspies había algo que parecía unagabardina tirada y un sombrerohongo perdido. Flotaba en el aireun intenso olor a tabaco, como sialguien acabara de apagar un
cigarrillo, y a las pastillitas dementa que masticabanprácticamente todos los soldadosdel ejército alemán cuando iban aver a una chica o no tenían nadamejor que hacer que rumiar suspropios pensamientos.
—Es el capitán Gunther —dijouno.
—Hemos encontrado uncadáver —señaló el otro, y dirigióel haz de la linterna hacia una figuratendida en el suelo mientrasllegaban otros hombres de uniformecon más linternas, y poco despuésla escena parecía sacada de algún
arcano ritual de la noche de sanJuan con todos dispuestos encírculo y la cabeza gacha en lo queparecía una actitud de oración. Peroera demasiado tarde para el hombreque yacía en el suelo: por muchoque rezásemos no volvería a lavida. Parecía tener unos sesentaaños; la mayor parte de la sangre lehabía teñido de rojo el pelo cano;tenía cerrado un ojo pero la bocaabierta y la lengua colgando de laboca barbuda como si intentaraalcanzar algo para paladearlo. Igualél también mascaba una pastilla dementa. Por lo visto le habían
pegado un tiro en la cabeza. No loreconocí.
—Es el profesor Berruguete —dijo Inés—. De la comisióninternacional.
—Dios santo. ¿De qué país?—De España. Era profesor de
Medicina Forense en laUniversidad de Madrid.
Proferí un gruñido.—¿Seguro?—Desde luego —dijo—. No
me cabe duda.—Esto podría dar al traste con
todo. Los polacos ya temen por su
vida. Si la comisión se entera, esposible que no vuelvan a salir de sumaldita cabaña.
—Entonces habrá que intentarcontener la situación —dijo Inés sinperder la calma—. ¿Verdad?
—No será fácil.—No, desde luego. Pero ¿qué
otra cosa se puede hacer?—Caballeros, les presento a la
doctora Kramsta —les anuncié alos policías militares—. Estáayudando al profesor Buhtz en elbosque de Katyn. Miren, más valeque vayan a Grushtshenki deinmediato en busca del teniente
Voss. Y del asistente del generalVon Tresckow, el teniente VonSchlabrendorff. Habrá que poner altanto al mariscal de campo, claro.Luego, será necesario acordonar lasinmediaciones del escenario delcrimen. Que nadie de la comisióninternacional vea ni oiga nada deesto. Nadie. ¿Entendido?
—Sí, señor.—Si alguno de ellos les
pregunta por el silbato de policía,ha sido una falsa alarma. Y sialguien pregunta por el profesor,tuvo que regresar a España deimproviso.
—Sí, señor.Inés estaba arrodillada junto al
cadáver. Apoyó los dedos en elcuello del fallecido.
—El cuerpo sigue caliente —murmuró—. No puede llevar muchorato muerto. Media hora, tal vez. —Se inclinó hacia delante, le olió laboca al cadáver y torció el gesto—.Vaya, apesta a ajo.
—Registren la zona —ordené aotros dos policías—. A ver siencuentran el arma del crimen.
—Es posible —dijo Inés— quela persona que pensabas que antes
disparó contra ti tuviera un objetivodistinto por completo. Quizádisparaba contra Berruguete.
—Eso parece —convine,aunque no estaba claro por qué sialguien quería abatir a Berruguetehabía estado a punto de alcanzarmea mí en la otra punta del bosque.
—O tal vez disparaban contra tiy le dieron a él por error. Porsuerte para ti, aunque no tanto paraél.
—Sí, hasta yo soy capaz deverlo.
—Déjeme su linterna —le pidióInés a un policía militar.
Me agaché junto a ella mientrasinspeccionaba más de cerca elcuerpo del fallecido.
—Por lo visto le han dado en lafrente.
—Justo entre los ojos —señalé—. Buena puntería.
—Eso depende, ¿no? —preguntó ella.
—¿De qué?—De lo lejos que estuviera el
tirador cuando abrió fuego con elcañón.
Asentí.—Huele a ajo, es verdad.—Pero no es ese el motivo por
el que Berruguete no fuera muyapreciado por sus colegas médicos.
—¿Y cuál es el motivo?—Que tenía opiniones más bien
radicales —contestó.—Eso no lo excluye
precisamente de la buena sociedad.Hoy en día no. Algunos de nuestrosciudadanos más destacadosdefienden opiniones queavergonzarían al mismísimo doctorMabuse.
Inés meneó la cabeza.—Por lo que llegó a mis oídos,
las opiniones de Berruguete eran
mucho peores.—Entonces igual lo ha matado
alguno de ellos —dije—. Envidiaprofesional. Un ajuste de cuentasdemorado. ¿Por qué no?
—Porque son todos médicosmuy respetados, por eso.
—Pero este español no era muyrespetado. Al menos no contaba consu respeto, doctora Kramsta.
—No. Era…, era… —Sacudióla cabeza y sonrió—. No importamucho lo que pensara yo de él,¿verdad? Ahora que ha muerto…
—No, supongo que no.Se puso en pie y miró
alrededor.—Yo en tu lugar me ceñiría a
mi primera intuición: intentarencubrirlo, no investigarlo. Aquítenemos entre manos algo másimportante, ¿no? Esos de lacomisión internacional ya tienenbastantes preguntas incómodas sinnecesidad de que tú les planteesalgunas más.
—De acuerdo —dije y melevanté junto a ella—. Se puedehacer así. Y se puede hacer a mimanera: a la manera de Gunther.
—¿Cuál es?—Quizá puedo averiguar quién
lo ha hecho sin plantear a nadiepreguntas incómodas. En eltranscurso de la última década heconseguido que se me dé bastantebien.
—Apuesto a que sí.—Señor —dijo un policía
militar—. Por aquí, señor. Hemosencontrado un arma.
Inés y yo nos dirigimos hacia él.El poli estaba a unos setenta uochenta metros. Enfocaba el suelocon la linterna, dirigiendo el hazdirectamente sobre una Mauser depalo de escoba, muy parecida a la
que Inés encontró en la guanteralateral del coche de Von Gersdorff.Yo hubiera dicho incluso que era lamisma, porque tenía el númeronueve marcado a fuego y pintado enrojo sobre la madera para advertiral usuario de la pistola de que no lacargara por error con munición delcalibre 7,63, sino que utilizase solobalas Parabellum de nuevemilímetros para cuyo uso se habíaalterado la recámara.
—Me resulta conocida —comentó Inés—. ¿No tenía tu amigoel del 260 una Mauser exactamenteigual?
—Sí.—¿No convendría comprobar si
aún la tiene?—No veo que demostraría eso.—No sé, podría demostrar que
ha sido él —respondió.—Sí, supongo que sí.—No sé a qué vienen tantas
reservas, Gunther, solo era unasugerencia.
—¿Recuerdas en tu cabaña haceun momento, cuando yo he dichoque igual me hacía falta ponerme laantitetánica y tú has contestado queno creías que fuera necesario?
Frunció el ceño.
—Yo no he dicho nadasemejante. Y tú tampoco.
—Exacto. Usted haga sutrabajo, doctora, y yo haré el mío,¿de acuerdo?
Se irguió bruscamente, furiosapor unos instantes. Le temblaban lasmanos y tardó un momento entranquilizarse.
—¿Es ese tu trabajo? —dijocon voz serena—. ¿Hacer dedetective aquí? No sé… Yo creíaque trabajabas para el Ministeriode Propaganda en Katyn.
—En realidad es el Ministerio
de Información Pública yPropaganda. Y como detective quesoy, lo que mejor se me da esobtener información y llegar acomprender una situación del todo.Así que puede que siga haciendoprecisamente eso.
—Por lo que dices, cualquierapensaría que ser detective es algocasi religioso.
—Si rezar ayudara a resolvercrímenes habría más cristianos queleones dispuestos a devorarlos.
—Entonces algo espiritual.Tomé prestada la linterna del
poli militar y enfoqué el suelo
mientras ella hablaba. Me llamó laatención algo pequeño, pero demomento lo dejé pasar.
—Es posible. El objetivo finalde la ciencia de la deteccióncriminal es llegar a comprenderalgo en su totalidad, y naturalmentelibrarse uno mismo de todos lostipos de reclusión. —Moví loshombros como quitándoleimportancia—. Aunque hoy en díasolo hay una cosa que tenga algunarelevancia.
—La autoconservación, ¿eh?—Por lo general es preferible a
acabar como tu amigo el doctor
Berruguete.—No era amigo mío —
puntualizó—. Ni siquiera loconocía.
—Mejor. Entonces puede queseas la persona adecuada parallevar a cabo la autopsia.
—Puede que sí —respondiócon rigidez—. Por la mañana, talvez. Pero ahora voy a acostarme.Así que, si me necesitas, estoy en lacabaña.
La vi alejarse hacia laoscuridad. Desde luego que lanecesitaba. Quería sentir sus suaves
muslos rodeándome tal como lohabían hecho la víspera por lanoche. Quería sentir mis manosaplastadas bajo su trasero mientrasme abría paso hasta lo másprofundo de su cuerpo. Pero memolestaba un poco que, si bien muysutilmente, hubiera intentadoamedrentarme para que no mecomportara como un detective. Meinquietaba también que hubieramencionado la palabra «cañón»antes de que encontrásemos laMauser de palo de escoba. Podíatener la costumbre de referirse a lasarmas de fuego como cañones, pero
había empleado el término «cañónde bolsillo» mientras tenía en susmanos el arma en el Mercedes deVon Gersdorff, y era así comoalgunos denominaban la MauserC96. Y además sabía que estabafamiliarizada con las armas. Lahabía visto manipular la Mausercon la misma soltura que si fuera sumechero Dunhill.
También me inquietaba que sehubiera apresurado a señalarlo a élcomo autor del homicidio y quetuviera barro en los zapatos cuandohabía ido a verla a la cabaña, unoszapatos que se había puesto poco
antes, tras quitarse las botas y eluniforme de médico.
Me agaché y recogí el objetoque había visto en el suelo: unacolilla. Quedaba más que suficientepara que un vendedor callejero deBerlín la hubiera puesto en subandeja de cigarrillos a mediofumar, que era como la mayoría dela gente —al menos los pobres—se las apañaba para obtener suración diaria de tres pitillos.¿Había estado Inés fumando en elescenario del crimen? No lorecordaba.
Luego estaba lo de la conexiónespañola. Tenía la firme impresiónde que había mucho más sobre suépoca en España que Inés no mehabía contado.
Von Gersdorff tenía una copitaentre los dedos; en el gramófonosonaba algo muy sublime, solo queyo no tenía la instrucción suficientepara identificarlo. Pero no estabasolo: lo acompañaba el general VonTresckow. Tenían una garrafa devodka, un poco de caviar,encurtidos, tostadas en una bandeja
de plata repujada y unos cigarrillosliados a mano. No era el ClubAlemán pero seguía siendo bastanteexclusivo.
—Henning, este es el hombredel que te hablaba. Te presento aBernhard Gunther.
Para sorpresa mía, VonTresckow se levantó e inclinó lacabeza calva amablemente, lo queme hizo arquear las cejas hasta elcuero cabelludo. No estabaacostumbrado a que los estiradosflamencos locales me tratasen concortesía.
—Encantado de conocerlo —
dijo—. Estamos en deuda conusted, señor. Rudi me ha dicho loque hizo usted por nuestra causa.
Asentí con amabilidad a modode respuesta, pero al mismo tiempome irritó su manera de decir«nuestra causa», como si hicierafalta lucir una franja roja en lapernera del pantalón o un sello deoro con el escudo de armas de lafamilia grabado para quererlibrarse de Adolf Hitler. VonTresckow y sus elegantones amigosaristócratas se daban aires —eracomprensible—, pero este tipo me
pareció el peor de todos.—Cualquiera diría que se trata
de una suerte de plutarquía, señor—dije—. Tenía la impresión deque medio mundo quiere perder devista a ese hombre. O ver cómo lepegan dos tiros por la espalda.
—Tiene razón. Tiene razón. —Dio una calada al cigarrillo ysonrió—. Me dice Rudi que esusted un tipo duro.
Me encogí de hombros.—Era duro el año pasado. Y tal
vez el año anterior. Pero ya no. Nodesde que llegué a Smolensk.Averigüé lo fácil que es acabar
muerto, en una fosa sin nombre, conuna bala en la nuca, únicamenteporque tu apellido acaba en «ski».Un tipo duro es alguien a quienresulta difícil matar, nada más.Supongo que eso convierte a Hitleren el tipo más duro de todaAlemania ahora mismo.
Von Tresckow encajó el golpe.—Es usted de Berlín, ¿verdad?
—preguntó.—Sí.—Bien. —Apretó el puño y lo
levantó delante de su cara y de lamía; saltaba a la vista que habíaestado bebiendo—. Bien. Es
imposible disociar el ideal de lalibertad de los auténticos prusianoscomo nosotros, Gunther. Entre elrigor y la compasión, el orgullopropio y la consideración pornuestros congéneres, tiene quehaber un equilibrio. ¿No creeusted?
Lo cierto es que nunca me habíaconsiderado prusiano, pero paratodo hay una primera vez, así queasentí: como la mayoría de losgenerales alemanes, Von Tresckowestaba más encariñado de la cuentacon el sonido de su propio
liderazgo nato.—Sí, desde luego —dije—. Yo
soy partidario de un poco deequilibrio. Donde y cuando sepueda encontrar.
—¿Le apetece un vodka,Gunther? —dijo Von Gersdorff—.¿Un poco de caviar, quizá?
—No, señor. No quiero nada.He venido por un asunto.
La respuesta sonó provinciana ysosa —como si me sintiera perdido—, pero su opinión me traíatotalmente sin cuidado. Ahí seaprecia el berlinés que llevodentro, no el prusiano.
—¿Algún problema?—Eso me temo. Solo que antes
de abordar esto quiero decirlesalgo, respecto de lo que hemoshablado esta tarde. Eso de que conmis propios planes yo soloconseguiría hacer olas. Puedenolvidarlo. Era una pésima idea. Deun modo u otro se me ocurrenmuchas así. Y he comprendido queno tengo un carácter tanindependiente como pensaba.
—¿Puedo preguntarle quéplanes eran esos? —indagó elgeneral.
Henning von Tresckow no
pasaba apenas de los cuarenta añosy era uno de los generales másjóvenes de la Wehrmacht. Tal vezeso tuviera algo que ver con el tíode su esposa, el mariscal de campoFodor von Bock, pero sus muchascondecoraciones relataban unahistoria más gloriosa. El hecho esque era brillante como un sable decaballería recién pulido y tambiénrefinado, y por lo visto todo elmundo lo adoraba: Von Klugesiempre le estaba pidiendo a VonTresckow que recitara poemas deRilke en el comedor de oficiales.
Pero había algo despiadado en élque me hacía desconfiar. Tenía lafirme impresión de que, como todoslos de su clase, detestaba a Hitlermucho más de lo que nunca habíaapreciado la República y lademocracia.
—Digamos que he salido apasear, como Rilke. Y me haalcanzado eso que queda fuera denuestro alcance y me hatransformado en algo distinto.
Von Tresckow sonrió.—Estaba en el comedor, la otra
noche.—Sí, señor. Y le oí recitar. Me
pareció que lo hacía bien, además.Es usted todo un rapsoda. Pero elcaso es que siempre me ha gustadoRilke. Es posible que sea mi poetapreferido.
—¿Y a qué cree usted que sedebe?
—Intentar expresar lo que nopuede expresarse me parece undilema muy alemán. Sobre todo entiempos angustiosos e inquietantescomo los que vivimos. Y hecambiado de idea acerca de esacopa, teniendo en cuenta que lasituación acaba de volverse unpoco más angustiosa de lo que ya
era.—¿Ah, sí? —Von Gersdorff me
sirvió un vodka de la garrafa—. ¿Yeso?
Me pasó la copa y me la tomérápido para guardar la composturaen su alojamiento pequeño perobien amueblado: la cama de VonGersdorff tenía un edredón delgrosor de una nube algodonosa y elmobiliario lucía todo el aspecto deprovenir de su casa, o al menos dealguna de sus casas. Me puso otracopa. Después del coñac,probablemente era un error, pero
desde que estalló la guerra ya nome importaba mezclar licores. Elcriterio que sigo a la hora de beberes el resultado de la escasez y loque la escuela austriaca deeconomía denomina praxeología:acepto lo que se me ofrece —en sumayor parte— cuando se me ofrece.
—Alguien ha asesinado alexperto español de la comisióninternacional. El profesorBerruguete. Le han pegado un tiroentre los ojos. La situación nopodría ser más inquietante.
—¿Aquí, en Krasny Bor?Asentí.
—¿Quién ha sido? —preguntóVon Tresckow.
—Buena pregunta, señor. Metemo que no lo sé.
—Tiene razón —dijo—. Esinquietante.
Asentí de nuevo.—Lo que resulta más
inquietante aún es que han utilizadosu arma para hacerlo, coronel.
—¿Mi arma? —Volvió lamirada hacia el correaje cruzado yla funda que colgaban de unextremo del armazón de la cama.
—Esa no. Me refiero a laMauser de palo de escoba que
guarda en la guantera del coche.Espero que no le importe, pero yalo he comprobado. No está allí.
—Dios bendito, ¿soysospechoso? —preguntó VonGersdorff con una sonrisa irónica.
—¿Cuántas personas sabían quela guardaba allí? —pregunté.
—¿En la guantera? Pues unascuantas. Y ni siquiera cierro conllave el coche, como sin duda habrávisto. Después de todo, se suponeque Krasny Bor es una zona segura.
—¿La ha utilizado alguna vezaquí, en Smolensk?
—¿Contra otra persona? No.Era un arma de reserva. Por siacaso. También llevo unametralleta en el maletero. Bueno,toda precaución es poca en esascarreteras secundarias rusas. Yasabe lo que se suele decir: hay quetener un arma para impresionar yotra para volarle la cabeza aalguien. La Walther va bien a cortadistancia, pero la Mauser es tanprecisa como una carabina cuandose le pone el culatín, y tiene unempuje de mil demonios.
—El culatín también lo hancogido del coche —dije—, pero
hasta el momento no lo hemosencontrado.
—Maldita sea. —VonGersdorff frunció el ceño—. Quépena. Le tenía mucho aprecio. Erade mi padre. La utilizaba cuandoestaba en la Guardia.
Metió el brazo debajo de lacama y sacó el estuche vacío, conlubricante para armas y variospeines de carga, cada cual connueve balas.
Von Tresckow pasó la manopor la superficie de madera pulidadel estuche, como admirándolo.
—Qué bonito —comentó, yencendió un pitillo—. Uno ve unapreciosa arma alemana como esta yse pregunta cómo es posible queestemos perdiendo la malditaguerra.
—Es una pena lo de esa culata—se lamentó Von Gersdorff.
—Seguro que aparece por lamañana —dije.
—Dígame dónde hanencontrado la pistola e iré abuscarla yo mismo —aseguró VonGersdorff.
—¿Podemos olvidarnos delarma un momento, coronel?
Los dos empezaban aexasperarme un poco. VonGersdorff parecía más preocupadopor haber perdido la culata de suarma que por la muerte del doctorBerruguete. Von Tresckow ya sehabía puesto a mirar la colecciónde discos de música clásica de suamigo.
—Ha muerto un hombre. Unhombre importante. Esto podría sermuy incómodo para nosotros, paraAlemania. Si el resto de losexpertos se enteran de lo que haocurrido podrían largarse y
dejarnos con el culo al aire.—A propósito, me parece que a
usted le vendría bien un poco deropa, Gunther —observó el general—. ¿Dónde está su camisa, por elamor de Dios?
—Aposté por un caballo y laperdí. Olvídese de eso. Miren,caballeros, es muy sencillo: tengoque poner freno a esto, y rápido. Esposible que en mitad de una guerraparezca ridículo, pero por logeneral intentaría echar el guante altipo que ha matado al español, soloque ahora me parece másimportante no espantar a los
sospechosos. Con lo cual merefiero a los expertos reunidos dela comisión internacional.
—¿Son sospechosos? —indagóel general.
—Todos somos sospechosos —terció Von Gersdorff—. ¿No es así,Gunther? Cualquiera podría habercogido la Mauser de mi coche.Ergo, todos estamos bajo sospecha.
No le contradije.El general Von Tresckow
sonrió.—Yo respondo del coronel,
capitán Gunther. Ha estado aquítoda la noche, conmigo.
—Me temo que el capitán sabeque eso no es cierto, Henning —dijo Von Gersdorff—. Él y yohemos ido a dar un paseo por elbosque a última hora de la tarde.Supongo que podría haberlo hechodespués. Además tengo bastantebuena puntería. En la academiamilitar de Breslau fui el mejortirador de mi promoción.
—¿En Breslau, dice usted? —pregunté.
—Sí. ¿Por qué?—Es que, por lo visto, es usted
una de las varias personas enSmolensk que tienen un vínculo conBreslau. El profesor Buhtz, porejemplo…
—Y también su amiga, lapreciosa doctora Kramsta —añadióVon Gersdorff—. No hay queolvidarla. Y sí, antes de que lopregunte, la conozco, más o menos.O al menos a su familia. Es una VonKramsta de Muhrau. Mi difuntaesposa, Renata, era pariente lejanasuya.
—¿Los Von Schwartzenfeldtestán emparentados con los
Kramsta? —comentó el general—.No lo sabía.
Era mucho más de lo que sabíayo acerca de Inés y acerca de todolo demás. Me sobrevino la extrañaidea de que no sabía nada niconocía a nadie. Desde luego anadie que los Von y los Zu de lanobleza considerasen digno deconocerse.
—Sí —dijo Von Gersdorff—.Creo que ella y su hermano Ulrichasistieron a nuestra boda, en 1934.Su padre estaba en AsuntosExteriores. Era diplomático. Peroperdimos el contacto poco después
y hace años que no nos vemos.Ulrich dio un giro hacia la extremaizquierda, a decir verdad, creo queera comunista, y me considerabapoco mejor que un nazi. Murió trascombatir en el bando republicanoen 1938. Lo asesinaron los fascistasen algún campo de concentraciónespañol.
—Qué horror —comentó elgeneral.
—Sí, tuvo algo de horroroso —reconoció Von Gersdorff—. Algode repugnante. Eso lo recuerdo.
—Ahí mismo tiene un móvilpara cometer un asesinato —dijo el
general, señalando con galantería aInés Kramsta—. Pero el capitánGunther tiene razón, Rudi. Tenemosque controlar esta situación antesde que se nos vaya de las manos. —Se permitió otra sonrisa irónica—.Virgen santa, Goebbels se va aponer como una fiera cuando seentere.
—Sí, desde luego —coincidí,cayendo en la cuenta de que quizátendría que ser yo quien se lodijera. Y Goebbels acababa derecuperarse de la noticia delhomicidio del doctor Batov y la
consiguiente desaparición de laúnica prueba documental de lo quehabía ocurrido precisamente enKatyn.
—Y la única persona que sealegrará del giro de losacontecimientos es el mariscal decampo —añadió—. Está harto detodo esto.
—Y el asesino —señalé—. Nohay que olvidarse de él. —Dije«él» con toda firmeza para que meoyera el general—. Seguro que estátan contento como un muñeco denieve con una zanahoria nueva.
—Tome todas las medidas que
considere apropiadas, Gunther —dijo el general—. Lo respaldaré entodo. Hable con mi asistente ydígale que tiene que hacerdesaparecer ese problema. Puedohablar con él yo mismo, si loprefiere.
—Por favor, hágalo —dije.—Y tal vez podría ponerme en
contacto con la sede de Tirpitzufer—se ofreció Von Gersdorff—, paraver si la sección española de laAbwehr puede averiguar algo sobreese médico fallecido. ¿Cómo diceque se llamaba?
Se lo anoté en un papel.
—Doctor Agapito GirautaIgnacio Berruguete —dije—. De laUniversidad de Madrid.
Von Tresckow bostezó ylevantó el auricular del teléfono decampaña.
—Soy el general Von Tresckow—le dijo al operador—. Busque alteniente Von Schlabrendorff yenvíelo al alojamiento del coronelVon Gersdorff de inmediato. —Hizo una pausa—. ¿Ah, sí? Puesque se ponga. —Cubrió el auricularun momento y se volvió hacia VonGersdorff—. Por alguna razón
Fabian está ahí mismo, en elcastillo, con esos tipos espantososde telecomunicaciones.
Esperó un momento, taconeandoimpacientemente con la bota,mientras yo me preguntaba por quélos consideraba «espantosos».¿Cabía la posibilidad de quesupiera lo del servicio de chicas dealterne que se había ofrecido desdela centralita del 537.º? ¿O eranespantosos porque no estaban a laaltura de barones y caballeros?
—¿Fabian? ¿Qué haces ahí? —dijo por fin—. Ah, ya veo. ¿Puedesarreglártelas tú solo? Es un
hombretón, sabes. ¿Ah, sí? ¿Eso hahecho? Ya veo. Sí, no has tenidoopción. De acuerdo. Mira, ven averme a mi alojamiento cuandoregreses. Oye, no hagas nadatemerario, por el amor de Dios.Veré si puedo enviar a alguien quete ayude.
Von Tresckow colgó y explicóla situación.
—El Putzer de Von Kluge estáborracho. Una campesina quetrabaja en el castillo lo haabandonado y ese Iván ignorante haestado sentado toda la tarde junto ala Fosa Número Uno con una
botella emborrachándose a base debien. Por lo visto tiene una pistolaen el regazo y amenaza con pegarleun tiro a cualquiera que se leacerque. Dice que quiere quitarsela vida.
—Se me ocurren unos cuantosque estarían encantados de hacerleese favor —comentó Von Gersdorff—. Yo incluido.
Von Tresckow se echó a reír.—Exacto. Por lo visto el
coronel Ahrens ha llamado aldespacho del mariscal de campo yVon Kluge le ha pedido al pobre
Fabian que vaya a solucionar elasunto. Es típico de Hans el Astuto:encargar a algún otro que le haga eltrabajo sucio. Sea como sea, eso eslo que está intentando hacer Fabian,aunque sin éxito. —Meneó lacabeza con amargura—. Lo ciertoes que no sé por qué Von Klugedeja seguir por aquí a ese tipo.Estaríamos todos mucho mástranquilos si se pega un tiro.
—A mí no me haría ningunagracia tener que desarmar a Dyakov—observó Von Gersdorff—. Sobretodo si está borracho.
—Eso mismo estaba pensando
yo —reconoció el general.—¿Crees que Fabian será capaz
de hacerlo? Es abogado, nosoldado.
Von Tresckow se encogió dehombros.
—Le habría dicho a Fabian quedejara al ruso y viniera aquí —contestó—, porque lo que haocurrido en Krasny Bor es a todasluces más importante. Pero,suponiendo que no se larguendirectamente a casa mañana por lamañana, los expertos de Guntherquerrán ver el valle de los polacosantes que cualquier otra cosa.
Teniendo en cuenta lascircunstancias, lo último quequerrán encontrarse es a un malditoruso borracho como una cuba conuna pistola en la mano.
Von Gersdorff soltó unacarcajada.
—Seguro que aportaría un airede verosimilitud —dijo.
El general se permitió esbozaruna sonrisa.
—Sí, tal vez.—Sé que es usted general —
dije—, pero se me ocurre una ideamejor. ¿Por qué no intentan ustedes
que esto no trascienda y yo voy albosque de Katyn y me ocupo deDyakov?
Desde luego no parecía una«idea mejor»; por lo menos no paramí. Igual lamentaba haber soltadoese discursito sobre que no era untipo duro; o igual sencillamentetenía ganas de golpear a alguien yDyakov parecía la personaindicada. Entre la Cruz Rojapolaca, el que alguien me hubieradisparado y el homicidio del doctorBerruguete, había sido uno de esosdías.
—¿Lo haría, Gunther? Le
estaríamos sumamente agradecidos.—Les doy mi palabra. Ya me
las he visto con borrachos en otrasocasiones.
—Quién mejor que un poli deBerlín para ocuparse de unasituación así, ¿eh? —Me palmeó enla espalda—. Es usted un buenhombre, Gunther. Un auténticoprusiano. Desde luego que sí, dejeque yo me encargue de la situaciónaquí.
Von Gersdorff se habíaabrochado la guerrera y estabasirviendo otra copa.
—Ya lo llevo, Gunther —se
ofreció—. Voy a enviar esemensaje a Tirpitzufer. —Sonrió—.¿Sabe?, creo que me gustaría vercómo se ocupa de Dyakov. —Metendió la copa—. Tome. Me pareceque va a hacerle falta.
10
Jueves, 29 de abril de 1943
Era más de medianoche cuandollegamos al bosque de Katyn. Loprefería en la oscuridad: el hedor ylas moscas no eran tan malos por lanoche. Todo estaba más tranquilo,además, o al menos tendría quehaberlo estado. Oímos a Dyakovmucho rato antes de verlo: cantabauna canción lacrimosa en ruso. VonGersdorff aparcó el coche delante
de la puerta principal del castillo,donde el coronel Ahrens esperabacon los tenientes Voss ySchlabrendorff y varios hombres dela policía militar y del 537.º. Todosagacharon los hombros al mismotiempo cuando resonó un disparo enel bosque. Era fácil imaginar esetiro multiplicado por cuatro mil aprincipios de la primera de 1940.
—Lo hace de vez en cuando —explicó el coronel Ahrens—.Dispara la pistola al aire, solo paraque todos sepamos que lo de queestá dispuesto a disparar contracualquiera no es un farol.
Miré a todos y lancé un bufidodesdeñoso. Dyakov no era el únicoque se había tomado unas copas.
—No es más que un Ivánborracho —me burlé—. ¿Nopueden buscar un tirador para quele pegue un tiro a ese cabrón?
—No es un Iván cualquiera —respondió Von Schlabrendorff—.Es el Putzer del mismísimomariscal de campo. Es el hombreque duerme junto al perro, en suporche.
—Él tiene razón, Gunther —coincidió Von Gersdorff—. Si lepega un tiro a Dyakov es muy
probable que Von Kluge le pegueun tiro a usted. Le tiene muchoaprecio a ese maldito Putzer.
—No podría disparar contra élaunque quisiera —añadió Voss—.Ha derribado todos los puñeterosfocos, los que iluminan la FosaNúmero Uno, que es donde creemosque está. A consecuencia de ello, esdifícil apuntarle.
—Sí, pero para él no —señalóVon Schlabrendorff—. Ese tipo escomo un gato. Borracho o no, juroque es capaz de ver en laoscuridad.
—Deme su porra —le dije a unpolicía militar—. Ese estaráoyendo Berliner Luft para cuandoacabe de machacarle la cabeza.
El poli me entregó la porra y yola sopesé en la mano un momento.
—Deséeme suerte —le dije aVon Gersdorff—. Y en mi ausenciaponga a Voss al tanto del últimohomicidio. Nunca se sabe, esposible que sepa quién lo hacometido.
«Venga, Gunther —me dije altiempo que echaba a andarpendiente arriba, en dirección alruso que cantaba—, ahora va en
serio. Después de tanto alardear,ahora vas a tener que enseñarlescómo se las gasta un poli a laantigua usanza».
Naturalmente, había pasadomucho tiempo desde la última vezque hice nada tan honesto.
Hasta la fecha se habíanencontrado cuatro grandes fosascomunes en el bosque de Katyn,pero algunas prospecciones habíanrevelado la existencia de al menostres más. Las fosas uno, dos, tres ycuatro ya estaban completamentedescubiertas hasta una profundidad
de unos dos metros y el estratosuperior de cadáveres estabaplenamente a la vista. La mayoríade los cadáveres exhumados hastael momento provenían de las fosasdos, tres y cuatro. De las fosascinco, seis y siete se habíanretirado únicamente unoscentímetros de tierra, y las otrasfosas solo estaban parcialmente aldescubierto. Todo eso significabaque era difícil desplazarse por lazona, incluso a la luz del día, y mevi obligado a dirigirme haciaDyakov en diagonal, a través de lasfosas cinco y seis. Un par de veces
tropecé y estuve a punto dedelatarme y mandarlo todo algarete.
Dyakov seguía bebiendo ycantando, sentado en el tramo máscorto de la Fosa Número Uno, enforma de L, que seguía llena decadáveres. Sabía precisamentedónde estaba porque veía relucir enla oscuridad el rojo candente de sucigarrillo. Me pareció reconocer lamelodía pero no la letra de lacanción, que no se parecía a ningúndialecto ruso que hubiera oído.
—Del passat destruïmmisèries, esclaus aixequeu vostres
cors, la terra serà tota nostra, nohem estat res i ho serem tot.
Naturalmente no era nada fuerade lo común: en Smolensk no solohablaban ruso sino también rutenoblanco, sin olvidar el polaco y,hasta que aparecieron los alemanes,yídish. Supongo que ya no quedabanadie que hablase yídish. Nadievivo, claro.
Cuando estaba quizá a menos dediez metros, cogí un trozo demadera, con la intención detirárselo a Dyakov a la cabeza,pero acabé lanzándolo mucho más
alto cuando descubrí que no era unpalo sino unos restos humanos. Elhueso cayó ruidosamente entre unosabedules cerca de donde estabasentado el ruso. Dyakov maldijo ydisparó contra las ramas. Fuedistracción suficiente para que yocubriera a toda velocidad el restodel terreno que nos separaba y logolpeara en la cabeza con la porradel agente.
Hacía tiempo que no blandíauna cachiporra de poli. Cuando eraun agente de uniforme solo habríanconseguido quitármela por encimade mi cadáver. Patrullando por
callejuelas oscuras en Wedding alas dos de la madrugada, una porraera tu mejor amigo. Resultaba útilpara llamar a puertas, golpear elmostrador en los bares, despertar aborrachos dormidos o dominar unperro arisco; pocas cosas poníanfin a una trifulca más rápido que unbuen porrazo en el hombro o lasien. Estaba recubierta de caucho,pero solo para que resultara másfácil de coger cuando llovía. Pordentro era toda de plomo y suefecto te dejaba literalmenteaturdido. Un golpe en el hombroproducía la misma sensación que si
te hubiera atropellado un coche queno hubieses visto venir. Un golpeen la cabeza y parecía que tehubiera pasado por encima untranvía. Hacía falta cierta mañapara asestar un golpe que dejase aun hombre inconsciente sinprovocarle daños más graves. Y enuna pelea, rara vez era posible.Pero me faltaba mucha práctica yestaba oscuro. Quería golpear aDyakov en el hombro, solo que elterreno irregular me habíadesequilibrado, y le acerté en lasien, justo encima de la oreja, y
más fuerte de lo que era miintención. Sonó como un drive decien metros con un buen palo denogal en el punto de salida delprimer hoyo en el campo de golf deWannsee.
Cayó en silencio a la FosaNúmero Uno como si no fuera alevantarse nunca. Lancé unamaldición, no por haberle golpeadodemasiado fuerte, sino porque sabíaque ahora iba a tener que metermeentre los cadáveres de todosaquellos polacos apestosos ysacarlo de allí. Posiblementeincluso llevarlo al hospital.
Prendí un cigarrillo, cogí laWalther P38 y la botella que teníaen la mano cuando lo golpeé, echéun trago y pedí a gritos a Voss yVon Schlabrendorff que trajeranlinternas y una camilla. Unosminutos después sacamos su cuerpoinconsciente de la fosa y elOberfeldwebel Krimminski, quetenía conocimientos médicos, searrodilló a su lado para tomarle elpulso.
—Estoy impresionado de veras—reconoció Von Gersdorff, a lavez que examinaba la P38 deDyakov.
—Igual que su cráneo —señalé—. Me parece que le he dado unpoco más fuerte de lo debido.
—A mí no me haría ningunagracia tener que enfrentarme a unhombre armado en la oscuridad —añadió con amabilidad—. Mire,este idiota ha tenido ocasiones desobra para rendirse. No tiene nadaque reprocharse, Gunther. Hadisparado contra usted, ¿verdad? Yle quedaban tres balas en elcargador. Bien podría haberlematado.
—Lo que me preocupa no es mi
propia opinión —dije—. Con esome las puedo apañar. Lo que meinquieta es el disgusto del mariscalde campo.
—En eso tiene razón. Esposible que este tipo tarde unatemporada en ser capaz deencontrar su propio trasero, por nohablar de los mejores lugares paracazar en Smolensk.
—¿Cómo está? —le pregunté aKrimminski.
—Sigue vivo —murmuró elOberfeldwebel—. Pero apenasrespira. Puede ser por la bebida,claro. De un modo u otro, tendrá un
dolor de cabeza de mil demonios.Lo que tiene en la sien parece unhuevo de pato.
—Más vale que lo llevemos alhospital y lo tengamos enobservación —dije, sintiéndome unpoco culpable.
—Buena idea —coincidió VonSchlabrendorff.
—Póngame al tanto de suestado por la mañana —pedí—.Haga el favor.
—Claro. Haré que le llamen aldespacho a primera hora.
—No le comenten nada de estoal profesor Buhtz, por el amor de
Dios —dije sin dirigirme a nadieen concreto—. Si se entera de quehemos pisoteado su escenario delcrimen para sacar a este Iván deaquí se pondrá como una fiera.
—Se las arregla paraenfurecerse con todo el mundo,¿verdad, Gunther? —comentó elcoronel Ahrens—. Tarde otemprano.
—Usted también se ha dadocuenta, ¿eh?
En el castillo, Von Gersdorff envióun telegrama a la Abwehr en Berlín
pidiendo información sobre eldoctor Berruguete. Nos sentamos enla pulcra salita de estar que habíahabilitado Ahrens para los oficialesque esperaban una respuesta, bajoun grabado de Iliá Repin de unosrusos tirando de una barcaza por untramo de costa. Les estaba costandosudor y lágrimas, y sus carasbarbudas y desesperadas merecordaron a los prisioneros delEjército Rojo que estábamosutilizando para sacar los cadáveresde las fosas. No sé qué tienen losrusos, pero no puedo mirar a uno de
ellos sin que empiecen a dolerme elalma y luego la espalda.
—Menuda nochecita —observóVon Gersdorff.
—Suelen ser así cuando tedisparan —dije—. En dosocasiones. —Le conté lo de losdisparos en Krasny Bor.
—Eso explica por qué no llevacamisa —comentó, y me ofreció unpitillo—. Y por qué tiene laguerrera manchada de tierra.
—Sí, pero no explica por quéhan disparado contra mí.
—Yo no diría que sea uno delos grandes misterios de la vida.
No en el caso de alguien taninsubordinado como usted.
—No soy siempreinsubordinado. Es un pequeñoservicio especial que presto a todoaquel que luce una franja roja en lapernera del uniforme.
—Entonces ¿no podría ser uncaso de identificación errónea? —Von Gersdorff encendió los doscigarrillos con su mechero y seretrepó en el sillón. Era el fumadormás elegante que había visto en mivida: sostenía el pitillo entre elanular y el corazón para mancharselo menos posible las uñas
sumamente arregladas, y porconsiguiente todo lo que decíaparecía tener el mismo airemesurado—. Igual el asesino queríadisparar contra usted y acabóalcanzando al doctor Berruguete. Elcoronel Ahrens, tal vez. Y porcierto, ¿qué ha hecho usted paraofenderlo de manera tan atroz,Gunther? Por lo visto le ha tomadouna antipatía personal que vamucho más allá de la simpleinsubordinación.
—Los perros que duermen ahífuera… —dije, señalando con un
gesto de cabeza hacia la ventana—.Me parece que él preferiría que nolos azuzara.
—Sí. Ya me lo imagino. Esteera un destino de lo más agradablehasta que empezamos a excavar.Desde luego resultaba mucho másfácil respirar.
—Creo que puedo decir sinmiedo a equivocarme que uno delos dos primeros disparos acabócon el doctor Berruguete y solo eltercero iba dirigido contra mí. Ono, si tenemos en cuenta que eltirador falló, quizás adrede, quizásencillamente porque me
encontraba lejos. Después de todo,Berruguete estaba en la otra puntadel bosque. Por eso no me trago lodel caso de identificación errónea.¿Hasta qué punto es precisa esapistola de palo de escoba suya?
—¿Con el culatín puesto? Esmuy precisa a una distancia dehasta cien metros. Los fabricantestienen aspiraciones mucho másoptimistas. Hablan de unos milmetros, pero en mi opinión son solocien. Aunque, si me disculpa lapregunta, ¿por qué iba alguien adisparar contra usted con laintención de fallar?
—Igual para obligarme amantenerme a cubierto hasta quehubiera logrado huir.
—Sí, la Mauser es buena paraalgo así. Si se aprieta fuerte elgatillo, es como una manguera querociara balas.
—Hace tiempo que no disparocon una de esas. Y no lo he hechonunca con munición de nuevemilímetros. ¿Tiene muchoretroceso?
Von Gersdorff negó con lacabeza.
—Prácticamente nada. ¿Por
qué?Yo también meneé la cabeza,
pero como el oficial de inteligenciaque era, Von Gersdorff no aceptabaevasivas ni permitía que lo tomaranpor idiota. Sonrió.
—¿Se refiere a si podríahaberla disparado una mujer?
—¿He dicho yo tal cosa?—No, pero es a eso a lo que se
refería. Maldita sea, Gunther, ¿estásugiriendo que la doctora Kramstapodría haber asesinado al doctorBerruguete?
—Yo no he sugerido nadasemejante —insistí—. Me parece
que lo ha sugerido usted. Yo solohe preguntado si la C96 tienemucho retroceso.
—Es doctora —dijo, haciendocaso omiso de mi evasiva—. Y unadama. Aunque cualquiera podríapensar lo contrario, ya que,inexplicablemente, parecedispensarle a usted un trato defavor.
—He conocido médicos másletales que una Mauser. Laselegantes clínicas de Wannsee estánllenas de doctores así. Solo que enesos centros lo que causa estragoses la factura, no la munición. Por lo
que respecta a las damas, coronel,me ciño a un criterio muy simple: sison capaces de zanjar a unadiscusión de un portazo, puedenservirse de un arma con el mismofin.
—Así que cree que essospechosa, ¿eh?
—Ya lo veremos, ¿no?El operador de
telecomunicaciones Lutz entró en lasala con un telegrama de Berlín.Hizo un elegante saludo hitleriano ynos dejó a solas, aunque tras haberdescifrado el mensaje con la
Enigma, estaba perfectamente altanto de su contenido.
—Es del mismísimo almiranteCanaris —dijo Von Gersdorff.
Miré mi reloj.—Supongo que es uno de esos
almirantes que no pueden conciliarel sueño en tierra firme.
—No con Himmler acosándolo.Von Gersdorff empezó a leer en
voz alta.
CONOCÍ A BERRUGUETE EN 1936.NO ME SORPRENDE QUE HAYASIDO ASESINADO. ERA UNO DELOS PRINCIPALES ARTÍFICES DELA REPRESIÓN FRANQUISTA ENLA POSGUERRA.
—Sí, claro —comentó,interrumpiendo la lectura unmomento—, el almirante estuvodestinado en España durante laguerra civil, estableciendo nuestrared de espionaje en ese país.Canaris aprendió a hablar españolcon soltura mientras estuvoprisionero en Chile durante laúltima contienda. En todoTirpitzufer no hay nadie que sepatanto como él sobre la penínsulaIbérica. Fue el almirante quienconvenció a Hitler de que apoyasea Franco durante la guerra. Siempreha tenido un interés especial en
España.—Pues sí que salió bien la cosa
—comenté.Von Gersdorff lo pasó por alto
—se le daba bien hacerlo— ysiguió leyendo el telegrama.
B. ESTUDIÓ MEDICINA EN LAUNIV. DE VALLADOLID YANTROPOLOGÍA EN ELINSTITUTO KÁISER GUILLERMOEN BERLÍN DONDE SE VIOINFLUIDO POR OTMAR FREIHERRVON VERSCHUER Y EL PROF.VON DOHNA-SCHLODIEN, QUEDEFENDÍAN LA ESTERILIZACIÓNDE LOS DISCAPACITADOSMENTALES. ENSEÑÓ GENÉTICAEN LA CLÍNICA MILITAR DECIEMPOZUELOS. EN 1938 PUSO EN
MARCHA EL DEPARTAMENTO DEINVESTIGACIÓN E INSPECCIÓNDE CAMPOS DECONCENTRACIÓN DEPRISIONEROS DE GUERRA CERCADE SAN PEDRO DE CARDEÑA.LLEVÓ A CABO EXPERIMENTOSCON PRISIONEROS DE GUERRADE LAS BRIGADASINTERNACIONALES PARADETERMINAR LA EXISTENCIA DEUN GEN ROJO, CONVENCIDO DEQUE TODOS LOS MARXISTASERAN RETRASADOS GENÉTICOS.PROPORCIONÓ A FRANCOARGUMENTOS CIENTÍFICOSPARA JUSTIFICAR LAS IDEASFASCISTAS SOBRE LANATURALEZA INFRAHUMANADE LOS ADVERSARIOS ROJOS.LLEVÓ A CABO TRABAJOSFORENSES CON MUCHOSCOMUNISTAS ESPAÑOLES EN
BUSCA DE PRUEBAS DE QUETENÍAN EL CEREBRO MÁSPEQUEÑO. PROB. FUERESPONSABLE DEL PROGRAMADE ESTERILIZACIÓN ESPAÑOL YEL ROBO DE 30.000 NIÑOS AFAMILIAS ROJAS. CREÍA QUETODOS LOS ROJOS ERANDEGENERADOS Y SI SE LESPERMITÍA REPRODUCIRSEDEBILITARÍAN LA RAZAESPAÑOLA. TONTERÍAS, CLARO,DE MODO QUE ASÍ SE PUDRA.LOS COMUNISTAS NO SONDIABÓLICOS, SOLO ESTÁNEQUIVOCADOS. ROSALUXEMBURGO ES LA MUJER MÁSINTELIGENTE QUE HECONOCIDO. CANARIS.
Von Gersdorff dio una últimacalada a su cigarrillo antes de
apagarlo.—Dios santo —dijo.—Supongo que no están
emparentados, ¿no? —pregunté concrueldad—. ¿Von Verschuer y elprofesor Von Dohna-Schlodien?
Von Gersdorff frunció el ceño.—Creo que conocí a un Von
Dohna-Schlodien que estaba almando de un Freikorps en lassublevaciones de Silesia. Eraoficial de la Armada, no médico.Quizá Canaris se refería a su hijo.Pero no le tolero la sugerenciaimplícita de que mi familia
consiente en modo alguno laesterilización de los discapacitadosmentales.
—Tranquilo, Bismarck. Nosugiero nada que pueda provocar suexpulsión del club.
—De veras, Gunther, mesorprende que haya conseguidoseguir con vida tanto tiempo. Sobretodo con el gobierno que tenemosahora.
—Me gusta cómo lo dice —observé—. Como si creyera quehay otro gobierno esperando a lavuelta de la esquina.
—Es muy sencillo. Cuando nos
libremos de Hitler, tendremos ungobierno digno de su nombre.
—Se refiere a un gobierno debarones. O incluso a la restauraciónde la monarquía…
—¿Tan mal le parecería?Dígamelo. Me interesa su opinión.
—No, no le interesa. Solo creeque le interesa. Yo estoy másinteresado en su opinión acerca delo que está ocurriendo en Alemaniaahora mismo, y no en lo que podríapasar en el futuro. Forma ustedparte de la Abwehr. Se supone quesabe más que la mayoría sobre loque ocurre. ¿Cree posible que haya
médicos alemanes llevando a caboexperimentos similares?
—¿Sinceramente? Creo que losnazis son capaces de cualquiercosa. Después de lo de Borisov…
—¿Borisov?—Es una ciudad del óblast de
Minsk. A principios de 1942 nosenteramos de que estabanfuncionando seis campos deexterminio en los alrededores deBorisov, donde habían sidosistemáticamente asesinados más detreinta mil judíos. Desde entonceshemos averiguado la existencia de
numerosos campos más grandes:Sobibor, Chelmno, Auschwitz-Birkenau, Treblinka. No dudo nipor un instante que allí ocurrencosas que dejarían horrorizado acualquier alemán decente. Es igualde cierto que los débiles mentalesya están siendo asesinados enclínicas especiales por todo elReich.
—Ya me parecía a mí.Los dos guardamos silencio un
momento antes de que VonGersdorff blandiera el texto en lamano.
—Bueno, aquí tiene su móvil —
dijo—. Está claro que el doctorBerruguete era un cabrón. Y semerecía que lo asesinaran.
—Con semejante actitud nocreo que tenga usted mucho futurocomo policía, coronel.
—No, es posible que no.—¿No dijo que la doctora
Kramsta tenía un hermano, Ulrich,que fue asesinado en un campo deconcentración español?
—Sí, así es. Solo que no sé siBerruguete tuvo algo que ver.
—Pero tal vez ella sí lo sepa.—Sí, tal vez lo sepa.—La doctora Kramsta iba muy
callada en el autobús delaeropuerto cuando se enteró de queel doctor Cortés había sidosustituido por el doctor Berruguete.Por lo visto reconoció el nombre deinmediato. Está eso por un lado ypor otro, el detalle de que sabíadónde estaba su Mauser. Según hareconocido ella misma, sabíautilizarla. No me sorprendería quefuera capaz de hacer pasar una balapor un ojal a cien metros dedistancia.
—¿Algo más antes de que llameusted a la policía militar?
—Había un cigarrillo cerca dela Mauser. Un Caruso. La doctoraKramsta fuma Caruso. Y tenía barroen los zapatos cuando he ido averla antes.
Von Gersdorff bajó la vistahacia sus botas hechas a mano.
—Yo también tengo barro enlas botas, Gunther, pero no heasesinado a nadie. —Negó con lacabeza—. Sin embargo, tal vez esoexplique por qué el tirador hafallado al disparar contra usted.Aunque a decir verdad empiezo acreer que ha sido un error. Noquiero ni pensar cómo trata usted a
sus enemigos si a sus amigos lostrata así.
Aplasté la colilla y le ofrecíuna sonrisa irónica.
—Yo no he dicho que vaya adetenerla —puntualicé—. Soloquiero averiguar quién lo ha hecho,nada más. Por si la doctora decideasesinar a algún otro experto de lacomisión internacional. Mire, esposible que salgamos impunes deuna muerte, aunque el jurado noemitirá su veredicto hasta la horade desayunar, pero no creo quevayan a quedarse en Krasny Bor y a
llevar a cabo sus investigacionescon toda tranquilidad mientras unaMedea moderna ejecuta suvenganza personal contra toda laprofesión forense europea.
—No, es posible que no —reconoció Von Gersdorff—.Aunque no me parece probable quela doctora Kramsta tenga un móvilpara matar a ninguno de ellos.
—No lo sé. Ese francés, eldoctor Costedoat, me parece unapresa bastante tentadora.
Von Gersdorff se echó a reír.—Sí, a un alemán no hay que
rogarle mucho para que se cargue a
un francés. Bueno, ¿qué va a hacer?¿Ajustarle las cuentas? ¿Conseguiruna confesión de la doctora a puntade pistola antes de que termine eldía? No dude en tomar prestado mifoco.
—No estoy seguro. —Meencogí de hombros—. Sigue siendoun disparo excelente con unapistola de palo de escoba.Dispararon contra mí con laintención de fallar. Esa bala mepasó a escasos centímetros.
—Sí, ya sé a lo que se refiere—dijo—. Creo.
—Lo que quiero decir es que
podría haberme alcanzado muyfácilmente. Eso es lo que más mecuesta entender, si ha sido ella laque ha disparado contra Berruguete.
—Lo aprecia demasiado paraarriesgarse a matarle, ¿eso quieredecir?
—Algo por el estilo.—Igual tiene mejor puntería de
lo que cree.—Yo pensaba que estaba usted
de su parte.—Estoy de su parte. Solo que
me gusta verle sopesar la idea deque una persona que a usted
evidentemente le gusta mucho talvez estaba dispuesta a matarlo paraculminar su venganza.
—Sí, resulta muy graciosocuando lo dice así. Me extraña queno tenga una partitura que leermientras disfruta del espectáculo.Solo para ir unos compases pordelante de lo que ocurre.
—Eso haría un buen oficial deinteligencia.
—Ajá. Yo también leopartituras, ¿sabe, coronel? No estánencuadernadas en cuero ni impresaspor Bernhard Schott, y no creo quea usted le parezcan muy divertidas,
pero a mí me entretienen. La quetengo ahora mismo en el regazo esuna ópera, no con un asesinato sinocon varios. Incluso es posible queestén todos vinculados por elmismo leitmotiv, solo que no tengoel oído lo bastante instruido parasaber cuál es todavía. El caso esque no tengo mucho oído musical.
—Recuérdeme los otrosasesinatos.
—Los dos operadores, Ribe yGreiss; el doctor Batov y su hija, yahora el doctor Berruguete.
—No olvidemos el asesinatodel pobre Martin Quidde. Aunque
al menos sabemos quién lo mató.—Sí, es verdad. Y lo cierto es
que me estoy hartando de oírlemencionarlo, puesto que se meocurrió la estúpida idea de matarlopara sacarle a usted las castañasdel fuego. A usted y a la mitad delEstado Mayor en Smolensk.
—No crea que no le estoyagradecido. Al contrario. Y elgeneral Von Tresckow también. ¿Ono estaba prestando atención?
—Igual es que no oigo muy biendesde que me dispararon.
—Pero esos otros… No creerá
que también acabó con ellos ladoctora Kramsta, ¿verdad?
—No, claro que no. Porque nisiquiera estaba aquí cuando secometieron esos asesinatos. Soloprocuro tener presente que no soyun detective tan bueno, ya que nadieha sido detenido aún. Lo que tal vezsea la mejor razón que se me ocurrepara convencerme de que ladoctora Kramsta es inocentedespués de todo.
—Sí, tiene razón. Hasta elmomento es usted mucho másefectivo como asesino que encualquier otro cometido que se le
haya asignado.—Ojalá pudiera hacerle a usted
el mismo cumplido, coronel.
Me levanté temprano y fui alcomedor. El desayuno era siemprela mejor comida del día en KrasnyBor. Había café —café de verdad,Von Kluge no hubiera tolerado nadamenos—, queso, pan de centeno eintegral, mantequilla con sal,panecillos de canela, tarta de caféy, por supuesto, abundantessalchichas. La vida era muy distintapara los soldados rasos, claro, y en
el cuartel general del Grupo nadiehacía muchas preguntas sobre loque desayunaban ellos; tampocohacían muchas preguntas sobre lassalchichas, y por lo general se creíaque eran de carne de caballo,aunque también había latas deauténtica mostaza Löwensenf deDüsseldorf en la mesa para que lassalchichas supieran más a las deauténtica carne de cerdo quecomían en casa. La licorera deschnapps se dejaba siemprevisiblemente en la mesa paraaquellos a quienes les gustabaempezar el día con un buen
lingotazo. Por lo general, yoprobaba de todo —incluido elschnapps—, porque tenía pocotiempo para comer y menos tiempoaún para el café y la tarta demanzana que aparecían como porarte de magia en el comedor a esode las cuatro. Algunos oficialesalemanes se las arreglaban paraengordar mientras estaban enSmolensk; a diferencia de loshabitantes de Smolensk, claro, porno hablar de nuestros prisionerosde guerra. Estos no tenían la menorposibilidad de engordar.
A pesar de acostarme tan tardela víspera llegué al comedor antesque ninguno de los miembros de lacomisión internacional. El mariscalde campo también, y en cuanto mevio, Von Kluge se acercó a mimesa, apartó una silla de unpuntapié impaciente y tomó asiento.Su cara de tono gris granito era laviva imagen de la ferocidad, comola gárgola de una antigua iglesiaalemana.
—Me he enterado por elcoronel Ahrens de que a usted lepareció adecuado golpear a miamigo Dyakov en la cabeza con una
porra anoche —siseó entre susamarillentos dientes. Saltaba a lavista que se habría liado amordiscos de no ser porque era unoficial y un caballero.
—Señor, con todo respeto,estaba borracho y disparaba contrala gente —repuse.
—Tonterías. Tal vez hubieraentendido su comportamiento,Gunther, si hubiera estado en untranvía, o en un edificio abarrotado.Pero no, estaba en mitad de unmaldito bosque. Por la noche. Yocreía que cualquiera con dos dedos
de frente habría caído en la cuentade que no iba a hacerle daño anadie. Me parece que los únicosque corrían peligro de recibir undisparo eran esos miles de polacosmuertos suyos a los que tiene tantoaprecio.
De pronto eran mis polacosmuertos.
—No nos lo pareció así en sumomento, señor. El general VonTresckow me pidió que echara unamano a su asistente y…
—¿Había salido alguienherido? No, claro que no. Perocomo un estúpido y patoso matón
berlinés, tenía que partirle elcráneo. Probablemente disfrutó conello. Esa reputación tiene la policíade Berlín, ¿no? Primero abrencabezas y luego hacen preguntas,¿eh? Debería haberle dejado en pazpara que durmiera la mona. Tendríaque haber esperado a la mañanasiguiente. A estas alturas estaríadócil en vez de inconsciente, joder.
—Sí, señor.—Acabo de recibir una llamada
del hospital. Aún no ha recuperadoel conocimiento. Y tiene un chichóndel tamaño de su miserablecerebro, Gunther.
Von Kluge se inclinó haciadelante y extendió un índice largo yfino hacia el centro de mi cara. Elaliento le olía ligeramente a alcoholy me pregunté si ya le habría dadoun tiento a la licorera de schnapps.Yo tenía claro que en cuanto semarchase, iba a dárselo: haymejores maneras de empezar el díaque recibiendo la bronca de unmariscal de campo furioso.
—Voy a decirle una cosa, miamigo nazi de ojos azules. Más levale rezar para que mi Putzer serecupere, maldita sea. Si Alok
Dyakov muere, lo someteré a unconsejo de guerra y le pondré lasoga al cuello yo mismo. ¿Me haoído? Lo ahorcaré por asesinato.Igual que colgué a esos doscabrones de la Tercera deGranaderos Panzer. Y no crea queno está en mi mano hacerlo. Ahoraestá usted muy lejos de laprotección de la RSHA y elsupuesto Ministerio de InformaciónPública. Aquí soy yo quien corta elbacalao, no Goebbels ni ningúnotro. Aquí estoy yo al mando.
—Sí, señor.—Gilipollas.
Se puso en pie de repente,derribando la silla en la que estabasentado, se volvió, la apartó de unapatada y salió del comedor a largaszancadas, dejándome convencidode que me hacía falta una mudalimpia. Había sufrido reprimendasen otras ocasiones, pero nunca demanera tan pública o tanamenazante, y Von Kluge teníarazón en una cosa: me encontrabamuy lejos de la seguridad relativade Berlín. Un mariscal de campoalemán —en especial uno cuyalealtad había comprado Hitler aprecio de oro— podía hacer más o
menos lo que le viniera en gana conel respaldo de todo un ejército.
Tampoco es que hubieraindicios de que el ministerio mefuera a ser de gran ayuda, puespoco después de haberse marchadoel mariscal de campo, se presentóun ordenanza con un teletipo delsecretario de Asuntos Exteriores,Otto Dietrich, informándome de quesi la comisión internacional se ibade Smolensk antes de terminar sutrabajo, no hacía falta queSloventzik ni yo nos molestáramosen regresar a casa. Teníamos —
según se me informaba en elmensaje— la responsabilidadconjunta de asegurarnos de que lamuerte del doctor Berruguete nosaliera a la luz, costara lo quecostase. Me metí otro trago deschnapps entre pecho y espalda, yaque no parecía probable quepudiera sentirme peor de lo que yame sentía.
—Es un poco temprano paraeso, ¿no crees?
Inés Kramsta estaba a miespalda con una taza de café, unbollo de canela y un pitillo. Vestíala misma combinación de
pantalones, blusa y chaqueta que lavíspera, pero aun así estaba másatractiva que la mayoría de lasmujeres.
—Eso depende de si me acostéo no.
—¿Te acostaste?—Sí, al final. Pero no pude
dormir. Tenía mucho en lo quepensar. —Le quité el cigarrillo dela boca y le di unas caladasmientras la llevaba a una mesa librepara sentarnos.
—Estoy convencida de que elschnapps no te ayudará a pensarcon más claridad de lo que piensas
normalmente.—Bueno, se trata justo de eso.
Pensar demasiado me sienta muymal. Cuando pienso se me ocurrenideas. Ideas absurdas como que sélo que hago aquí.
—¿Me incluye a mí alguna deesas ideas absurdas?
—¿Después de anoche? Podríaser. Aunque tampoco es unasorpresa precisamente. Me pareceque eres una mujer con muchasfacetas.
—Yo me había llevado laimpresión de que solo estabas
interesado en una de ellas. ¿Estásenfurruñado porque anoche no tedejé dormir conmigo?
—No. Lo que pasa es quecuando creo que empiezo aconocerte, me doy cuenta de que note conozco en absoluto.
—¿Crees que es porque soymás lista que tú?
—Por eso o por todo lo que hedescubierto sobre ti, doctora.
No se inmutó. No pude pormenos de reconocérselo: si habíamatado al doctor Berruguete teníauna sangre fría impresionante.
—Ah. ¿Como qué, por
ejemplo?—Para empezar, he averiguado
que tú y el coronel Rudolf Freiherrvon Gersdorff estáis emparentados.
Inés frunció el ceño.—Eso te lo podría haber dicho
yo.—Sí, y me pregunto por qué no
me lo dijiste cuando me insinuasteque lo detuviera por el homicidiodel doctor Berruguete. Fue muyastuto por tu parte. —Apagué lacolilla en un cenicero antes deguardármela con discreción.
Ella me ofreció una sonrisatraviesa que luego interrumpió para
mordisquear el bollo de canela. Nodejó de parecer una monada.
—No somos exactamenteíntimos, Rudolf y yo. Ya no.
—Eso me dijo él.—¿Qué más te dijo?—Que antes eras comunista.—Eso es historia, Gunther. Una
de las asignaturas preferidas de losalemanes. Sobre todo de losprusianos más bien retrógradoscomo Rudolf.
Suspiré.—Una disputa familiar, ¿eh?—Lo cierto es que no. Tolstói
dice que cada familia desgraciadalo es a su propia manera. Perosencillamente no es verdad. Entodas las familias los problemasvienen siempre motivados por lasmismas razones: la política, eldinero, el sexo. Así fue en nuestrocaso. Creo que así es en todos loscasos.
Lancé otro suspiro.—No creo que ninguno de esos
motivos ataña a la clase deproblema en que estoy metidoahora.
—Tu problema es que insistesen verte como un individuo en un
mundo colectivista y sistematizado.El problema es lo que te define,Gunther. Sin problemas no tendríasningún sentido. Tal vez podríaspensar en ello alguna vez.
—Cuando me cuelguen será unauténtico consuelo saber que enrealidad no tuve otra opción quehacer lo que hice.
—Estás en un lío de los buenos,¿eh? —Me tocó el brazo con gestosolícito—. ¿Qué ocurre?
—El mariscal de campo me hadicho que me hará ahorcar si mueresu Putzer.
—Tonterías.
—Lo dice en serio.—Pero ¿qué tiene eso que ver
contigo?—Después de que te acostaras
intenté hacer entrar en razón a esetipo. Estaba borracho y amenazabacon pegarle un tiro a alguien. Aalgún alemán.
—Y lo golpeaste un poco másfuerte de la cuenta, ¿no?
—Lo entiende usted todo,doctora.
—¿Dónde está ahora?—En el hospital. Inconsciente.
Igual algo peor que eso. No estoy
seguro de que haya alguien allí enestos momentos que reconozca ladiferencia.
—¿Es allí donde llevaron elcadáver de Berruguete anoche?
—Sí.—Entonces, ¿por qué no vamos
a echarle un vistazo antes de quelleve a cabo la autopsia?
—¿Puede pasar sin ti elprofesor Buhtz?
—Las autopsias son un pococomo hacer el amor, Gunther. Aveces no hay necesidad deexprimirles el jugo hasta la últimagota.
Su sinceridad me hizo sonreír.—Bueno, pues que aproveche,
doctora.—Voy a por el maletín.
* * *
En el hospital encontramos a AlokDyakov en un ajetreado pabellónlleno de rusos en el que las camasestaban a escasos centímetros unasde otras; a diferencia de lospabellones alemanes del hospital,era muy ruidoso y andaba falto depersonal. Con una raída bata blanca
que le daba un aspectoinsólitamente limpio y un vendajeen la cabeza, Dyakov estabarecostado en la cama, recuperadoen buena medida y arrepentido amás no poder de su comportamientode la víspera. La enfermera de lasala resultó ser Tanya. Cruzó lamirada conmigo con mucho cuidadoun par de veces mientras manteníauna breve conversación con Inés yluego nos dejó a los tres a solas.No dije nada a ninguno de ellosacerca de lo que sabía sobre elpasado de Tanya. Ahora que habíavisto las condiciones en que
trabajaba, casi lamenté haberayudado al teniente Voss a ponerfin a su otra fuente de ingresos.
—Señor —dijo Dyakov, a lavez que me cogía la mano; me lahubiera besado si no llego aretirarla—. Lamento mucho lo queocurrió anoche. Soy un estúpidopyanitsa.
—No se disculpe. Fui yo el quelo golpeó.
—¿Ah, sí? No lo recuerdo. Nome acuerdo de nada. Ya se byeprotiven. —Se llevó la mano a lasien por instinto e hizo una muecade dolor—. Me dio un buen golpe,
señor. Bashka bolit. No sé por quéme duele más la cabeza, si por elvodka o por el porrazo que me dio.Pero me lo merecía. Y se loagradezco, señor. Se lo agradezcomucho.
—¿Qué me agradece?—Que no me pegara un tiro,
claro. —Hizo una mueca—. ElEjército Rojo, la NKVD, seguroque habrían abatido a un borrachocon un arma. Sin dudarlo. Leaseguro que no volverá a ocurrir.Lamento causar tantos problemas.Se lo diré también al coronel
Ahrens.—Marusya —dije—, la
ayudante de cocina del castillo.Estaba preocupada por ti, Dyakov.Y el mariscal de campo también.
—¿Sí? ¿El mariscal de campotambién? Pizdato. ¿Me guardará mipuesto de Putzer? ¿Aún puedo teneresperanzas?
—Yo diría que hay muchasprobabilidades, sí.
Dyakov profirió un largosuspiro de alivio que me hizoalegrarme de no estar a punto deencender un pitillo. Luego rio conganas.
—Entonces soy muy afortunado.—Le presento a la doctora
Kramsta —dije—. Va a echarle unvistazo para asegurarse de que estábien.
—Lo cierto es que deberíanhacerle una radiografía —murmuró—. El aparato funciona, pero segúnla enfermera no hay placas en lasque fijar la imagen.
—¿Con una cabeza tan duracomo la suya? —Sonreí—. Dudoque una radiografía consiguieraatravesarle el hueso.
A Dyakov le pareció gracioso:—No es tan fácil matar a
Dyakov, ¿eh?Inés se sentó en el borde de la
cama de Dyakov y le examinó elcráneo y luego los ojos, los oídos yla nariz antes de poner a prueba susreflejos y declarar que no corríaningún peligro inmediato.
—¿Quiere decir eso que puedoirme de aquí? —preguntó Dyakov.
—Si fuera cualquier otrapersona en cualquier otro lugar leaconsejaría que se quedara en camay descansase unos días. Peroaquí… —Esbozó una débil sonrisay volvió la vista al oír que un
hombre empezaba a gritar al otroextremo de la sala—. Sí, puedeirse. Creo que estará mucho mejoren un entorno como el de KrasnyBor.
Dyakov le besó la mano, ycuando lo dejamos aún seguíadándonos las gracias.
—¿Seguro que se encuentrabien? —pregunté.
—¿Lo preguntas preocupadopor él o por ti mismo?
—Por mí mismo, claro.—Creo que de momento tu
cuello no corre peligro —me dijo.—Me quitas un peso de encima.
Bajamos al sótano, al depósitode cadáveres del hospital, donde elcadáver del doctor Berruguete,todavía vestido de la cabeza a lospies y tendido en la misma camillamugrienta y manchada de sangre enla que lo habían sacado del bosqueen Krasny Bor, estaba en el suelo.Había también otros cadáveres,apilados en estantes de maderabarata como otras tantas latas dealubias. Cuando llegamos a la sala,Inés indicó que guardáramossilencio un momento acercándomela mano a la boca.
—Ay, Dios mío… —murmuró
lentamente.Había una mesa de disección de
porcelana, llena de manchas y conaspecto de haber estado ocupadarecientemente, provista de unamanguera que llegaba hasta un grifoy de un desagüe. La atmósfera de lasala estaba como cuajada por unaluz artificial que se tornaba verdeen las baldosas agrietadas de lapared y relució sobre losinstrumentos quirúrgicos de Inéscuando, meneando la cabeza, losdispuso de forma metódica como sifueran naipes en un solitario letal.
El lugar apestaba igual que unmatadero; cada vez que respirabatenía la sensación de estarinhalando algo peligroso, efectoque el zumbido de algún que otroinsecto volador y la humedad quenotaba bajo los pies no hacían sinoagravar.
—Ni siquiera han lavado elcadáver —comentódespectivamente—. ¿En qué clasede hospital estamos, maldita sea?
—En un hospital ruso —lerecordé—. En un hospital de losque hacen lo que pueden en plenaguerra. En un hospital en el que a
nadie le importa nada un carajo.Elige.
—Y yo que creía haber vistohospitales espantosos en España,durante la guerra civil… —comentó—. El pabellón de arribaera un zoo. Pero esto, esto es elfoso de los reptiles.
—¿Estuviste en España? —pregunté inocentemente—. ¿Durantela guerra civil?
—Me parece que voy anecesitar tu ayuda. Al menos parasubirlo a la mesa. —Haciendo casoomiso de mi pregunta, Inés se pusola bata y los guantes, y luego se dio
unos toques de perfume bajo lasventanas de su preciosa nariz—.¿Quieres un poco?
—Por favor.Me untó unas gotas, trazándome
el signo de la cruz en la frente conperfume para darle un toque decomedia a la situación, y luegosubimos el cuerpo rígido a la mesa,donde en apenas unos segundos lecortó la ropa con un cuchilloafilado como una navaja y se laquitó. Iba remangada y la zona entreel borde de la bata y el guantedejaba a la vista un brazo en el que
se le marcó la musculatura biendefinida al blandir el cuchillo. Porun momento pensé que la quería,pero antes de estar seguro, supe queprimero tendría que responder lapregunta que seguíaimportunándome en algún rincón demi mente igual que un botón decamisa incómodo. ¿Habíaasesinado Inés a Berruguete?
—Me parece que no es tuprimera autopsia —comentó.
—No.Bien podría haber añadido que,
sin embargo, era la primeraautopsia a la que asistía en que la
sospechosa principal llevaba acabo el procedimiento, pero estabainteresado en ver si Inés decíacualquier cosa que pusiera demanifiesto su culpabilidad. No eraun gran plan y la situación meincomodaba, porque no distabamucho de una sucia treta paraobtener algún tipo de respuestaemocional de una mujer a la queadmiraba. Después de todo, siBerruguete era la mitad de cabrónde lo que había dicho Canaris eInés era culpable de su asesinato,entonces había que felicitarla, noengañarla para que admitiera
tácitamente su propia culpabilidad.Pero su rostro apenas reflejabaemoción, como tampoco seapreciaba ninguna en sus manos nien su tono.
—Estuve en Barcelona, unatemporada en el treinta y siete —dijo, respondiendo por fin mipregunta de antes. Su voz sonófirme, sin apenas modulación niexpresión, como si estuvieraconcentrada casi por completo en elcuchillo que trazaba una línea decolor gris rosáceo por el centro deltorso del fallecido—. Pasé diez
meses trabajando en una clínica delFrente Popular. Durante esa épocavi cosas que recordaré durante elresto de mi vida. Y atrocidadescometidas por ambos bandos. Esome hizo renegar para siempre de lapolítica. Se lo puedes decir aRudolf la próxima vez quecotilleéis acerca de mí.
—¿Por qué no se lo dices túmisma?
—Oh, no. —Se mostró recelosaun momento—. Ha corridodemasiada agua montaña abajodesde entonces para algo así.Fuimos amantes durante un corto
espacio de tiempo. ¿Te lo dijo?—No. No me lo dijo. Pero sí
me contó que tu hermano encontróun final desafortunado, en España.
—Es una manera dedescribirlo. —Se permitió esbozaruna suave sonrisa—. Yo en tu lugarno me apresuraría a descartarlocomo culpable. Rudi es mucho másdespiadado de lo que parece.
—Sí, lo sé. Puede ser muyexpeditivo. ¿Y quién dice que lohaya descartado?
—Es que te mostrastesusceptible al respecto cuando lomencioné anoche. El doctor
Berruguete asistió a la boda deRudolf, ¿lo sabías? En 1934.Berruguete estaba terminando susestudios en Alemania y creo queconocía a la familia de Renata. LosKracker von Schwartzenfeldt.
—Según él, tú también estuvisteen la boda.
—Es verdad, pero no invité aBerruguete. —Sonrió de nuevo—.El mundo es un pañuelo, ¿eh?
—Eso parece, sí. —Meinterrumpí—. Al menos así debeparecerlo desde allí arriba.Supongo que esa alta cumbre que
los Von, los Zu y tú compartís demil amores está muy concurrida.
—Te saca de quicio, ¿verdad?La idea de una aristocraciaalemana…
—Supongo que a ti tambiéndebía de sacarte de quicio. Si no,¿a qué vino hacerte bolchevique entu juventud?
—Así es. Pero ahora haymuchas más razones para estardesquiciado que la simple cuestiónde la riqueza y los privilegiosheredados. ¿No crees?
—Eso no te lo discuto. ¿Qué fuede ella, por cierto? De su esposa.
—¿Renata? Dios, era una mujerencantadora. La mujer másencantadora que he conocido.Murió el año pasado, ¿no? Teníaapenas veintinueve años, creo. Norecuerdo la causa exactamente.Complicaciones tras el parto, quizá,lo he olvidado.
Se afanó con rapidez y sintitubeos, revelando en primer lugarque Berruguete había recibido dosdisparos —en la cabeza y elcorazón—, antes de sacarle unabala del pecho y, a falta de unaplaca de Petri, dejarla en uncenicero, aunque solo después de
tirar la ceniza y las cerillas usadas.Su pulso era firme. Lo bastantefirme como para haber disparadouna Mauser de palo de escoba yalcanzado su objetivo.
—Vaya, qué sorpresa —murmuró.
—¿Qué pasa?—Yo creía que solo había
recibido un disparo en la cabeza.—A mí no me sorprende tanto.
Anoche oí tres disparos, pero solouna de las balas vino hacia mí.
—Pues a mí me sorprende lasegunda herida por una parte y por
otra el mero hecho de que tuvieracorazón.
—Hablas como si loconocieras. De la boda, tal vez.
—No —contestó—. No hablénunca con él. Ya te lo dije. Perosabía de él, claro. Su reputación loprecedía. Como te comenté, teníaopiniones más bien radicales sobrela higiene racial. Sobre cualquiertema, probablemente. —Miró conmás atención la bala que habíaextraído del pecho y que ahorasostenía con el fórceps—. Labalística no es lo mío, me temo. Nosé si es de una Mauser de palo de
escoba o no. Tienes que darle elproyectil al profesor Buhtz. A verqué descubre. El experto enbalística es él.
—Eso creo.—Conociéndolo, es posible que
te diga de qué remesa de municiónprocede.
—Sí, eso espero.—Una en el corazón, otra justo
entre los ojos. El que disparócontra este hombre debía de sertodo un tirador. La Mauser queencontraron estaba al menos asetenta y cinco metros del cadáver.Suponiendo que la tirase en el lugar
desde el que efectuó los disparos,es una puntería notable con luzcrepuscular, ¿no?
—¿Con la culata puesta? No losé.
—Yo no creo que hubiera sidocapaz de hacer un disparo así.Además, el arma no llevaba laculata cuando la encontraron.
—En el coche tampoco estaba—dije—. Supongo que desmontó elarma, con la intención de volver adejarla en la guantera, y luego leentró el pánico, tiró la pistola y sedeshizo de la culata.
—A mí este tirador no meparece de los que se dejan llevarpor el pánico. Roba el arma delvehículo de Von Gersdorff y luegodispara tranquilamente contraBerruguete en una zona deseguridad patrullada por soldadosde la Wehrmacht. Hace falta tenerla cabeza muy fría para hacer algoasí. Incluso se las arregló paraefectuar un tercer disparo contra tiantes de emprender la huida.
—Solo que ese no fue muypreciso.
—Eso depende, ¿no? —replicó—. De si intentaba alcanzarte o no.
—Sí, bien visto. No se mehabía ocurrido.
—Claro que se te habíaocurrido. Estás con la mosca detrásde la oreja desde que pasó.
Inés levantó la cabeza deBerruguete por el pelo. El orificiode salida, del tamaño de unaciruela, en la nuca resultababastante evidente.
—Supongo que no tiene muchosentido llevar a cabo una obduccióncerebral —dijo—. La bala que loalcanzó en la cabeza a todas lucesno está dentro. No vamos a
descubrir nada más allá de querecibió un disparo.
—No, supongo que no.Dejó caer la cabeza en la mesa
con un golpe sordo como si letrajera sin cuidado lo que leocurriese. Estaba muerto, claro, y aBerruguete no podría haberleimportado menos, pero aun así yoestaba acostumbrado a ver que lospatólogos trataban a sus cadáverescon un poco más de respeto.
—Es un cambio, supongo —comentó.
—¿Y eso?—En el bosque de Katyn todos
recibieron un tiro en la nuca, con elcorrespondiente orificio de salidaen la frente. A este le ocurrió alrevés.
—Supongo que uno encuentranovedades donde puede.
—Claro —reconoció en tonograve—. Se podría decir así, siquieres. El caso es que cualquierade estas dos balas habría sidosuficiente para acabar con su vida.
—Es imposible saber cuál loalcanzó primero, supongo. Eldisparo en la cabeza o el disparo enel pecho.
Negó con la cabeza.
—Imposible. Sea como sea, porlo visto el tirador quería asegurarsede que su víctima estaba bienmuerta.
Lavó los guantes con agua de lamanguera y se los quitó, pese a quela cavidad pectoral de Berrugueteseguía abierta. Parecía que hubierabrotado de sus entrañas un pequeñovolcán.
—¿No se acostumbra a volver ameter el hígado y el tocino y acoserlo de nuevo? —señalé.
—Sí —reconoció mientrasencendía fríamente un cigarrillo—.
Pero ¿qué sentido tendría eso aquí?Tampoco es que vaya a verlo sufamilia. No hay la más mínimaposibilidad de que lo envíen aEspaña desde Smolensk. No, yodiría que lo meterán en una caja ylo enterrarán, ¿no crees? En cuyocaso, coserlo no sería más que unapérdida de tiempo.
Encogí los hombros restándoleimportancia.
—Supongo que tienes razón.—Claro que la tengo.—Igualmente, me parece una
falta de respeto. A él.—Quizá no te lo he dejado lo
bastante claro, Gunther, pero no eraun buen hombre. De hecho, meatrevería a decir que era unmonstruo.
—No discrepo de esadescripción. Prácticamente no haynada peor que la esterilización porla fuerza.
—Es normal que lo pienses —dijo—. Pero si te dijera que estetipo hizo fusilar a republicanospara poder llevar a cabo autopsiasa fin de ver si su cerebro tenía algode particular, ¿qué dirías? ¿Aúnquerrías que lo cosiera limpiamentepor respeto a su cadáver?
—Creo que sí. Estoy chapado ala antigua, supongo. Me gustaceñirme a las reglas, si puedo. Yasabes, hacer las cosas como esdebido. Tal como se hacían antesde 1933. A veces creo que soy elúnico hombre cabal que conozco.
—No tenía idea de que fuerastan puntilloso, Gunther.
—Sí, es cierto. Cada vez lo soymás, creo. De un tiempo a estaparte ni siquiera hago trampascuando estoy haciendo solitarios, sipuedo evitarlo. La semana pasadame chivé de mí mismo a mi
asistente por servirme dos racionespara cenar.
Inés lanzó un suspiro.—Ay, está bien.Tiró el pitillo al suelo y hurgó
en el maletín forense antes de sacaruna larga aguja curvada con la quese podría haber zurcido una veladel buque Kruzenstern. Enhebróhilo de sutura en el ojo de la agujacon velocidad experta y la levantópara que yo la inspeccionase.
—¿Te parece bien?Asentí para dar mi aprobación.Se concentró un momento
delante de la mesa y puso manos a
la obra, suturando a Berruguetehasta dejarlo con el aspecto de unbalón de fútbol alargado. No era eltrabajo más pulcro que había visto,pero al menos no lo utilizaríancomo reclamo en el escaparate dela carnicería local.
—Seguro que nunca trabajarásde sastre —comenté—. No si cosesasí.
Chasqueó la lenguasonoramente en señal dedesaprobación.
—Nunca se me han dado muybien los puntos de sutura. Sea comosea, me temo que es todo lo que
puedo hacer por él. Es más de loque hizo él por sus víctimas, esoseguro.
—Eso tengo entendido. —Prendí un cigarrillo y observé cómovolvía a lavar los guantes y luego elinstrumental—. ¿Cómo te metiste eneste asunto, por cierto?
—¿La medicina forense? Ya telo conté, ¿no? No tengo pacienciapara las quejas, los dolores y lasenfermedades imaginarias de lospacientes vivos. Prefiero de lejostrabajar con los muertos.
—Me parece apropiadamente
cínico —dije—. Para los tiemposque corren, quiero decir. Pero enserio, ¿por qué? Me gustaríasaberlo.
—¿De verdad?Me cogió el cigarrillo de la
boca, le dio una larga calada yluego me acarició la mejilla.
—Gracias —dijo.—¿Por qué?—Por preguntármelo. Porque
casi había olvidado la auténticarazón por la que empecé a trabajarcon los muertos. Y tienes razón: noes por lo que te he dicho. Eso no esmás que una tontería que me inventé
para no decir la verdad a la gente.El caso es que he repetido esamentira tan a menudo que casi heempezado a creérmela. Como unauténtico nazi, se podría decir. Casicomo si fuera otra persona distintapor completo. Y tal vez creas quelo que voy a contarte es altisonante,incluso un tanto pretencioso, perolo digo de corazón, hasta la últimapalabra.
»El único objetivo de lamedicina forense es la búsqueda dela verdad, y por si no te habíasdado cuenta, es un bien muy escasoy precioso en la Alemania de hoy.
Pero especialmente en la profesiónmédica, donde lo que es cierto y loque está bien tienen muy pocaimportancia en comparación con loque es alemán. La teoría y laopinión no tienen cabida ante lamesa de disección, por el contrario.Como tampoco la tienen la políticay las ideas descabelladas sobre labiología y la raza. La medicinaforense solo requiere el rastreodiscreto de pruebas científicasauténticas y la obtención dededucciones razonables sobre labase de la observación honrada, lo
que supone que es prácticamente laúnica faceta de la práctica médicaque no ha sido secuestrada por losnazis y los fascistas como él. —Tiró la ceniza sobre el cadáver deBerruguete antes de volver aponerme el cigarrillo en los labios—. ¿Responde eso tu pregunta?
Asentí.—¿Tuvo algo que ver el doctor
Berruguete con la muerte de tuhermano, tal vez?
—¿Por qué lo dices?—Por nada, salvo que acabas
de utilizarlo como cenicero.—Puede que sí. No lo sé con
seguridad. Ulrich y unos cincuentamiembros rusos de las brigadasinternacionales fueron capturados yencarcelados en el campo deconcentración de San Pedro deCardeña, un antiguo monasteriocerca de Burgos. No creo que nadieque no estuviera en España puedahacerse una idea de la barbarie enque se sumió ese país durante laguerra. De las crueldades quecometieron ambos bandos, perosobre todo los fascistas. Mihermano y sus camaradas estabansiendo utilizados como mano deobra esclava cuando Berruguete —
cuyo modelo era casualmente laInquisición y que escribió unensayo a favor de la castración delos criminales— recibió permisodel general Franco para dar a lasideas izquierdistas un sesgopatológico. Por supuesto, a losmilitares franquistas les encantóque se recurriera a la ciencia parajustificar su opinión de que todoslos republicanos eran animales. Asíque concedieron a Berruguete unalto rango militar y los prisioneros,incluido mi pobre hermano, fuerontransferidos a una clínica en
Ciempozuelos, dirigida por otrocriminal llamado Antonio Vallejo-Nájera. No se volvió a ver aninguno de ellos, pero está claroque es allí donde murió mihermano. Y si Berruguete no acabócon su vida, lo hizo Vallejo. Adecir de todos era igual de malo.
—Lo siento —dije.Volvió a quitarme el cigarrillo
de la boca y esta vez se lo quedó.—Así que, si bien lamento que
el trabajo de la comisióninternacional se haya puesto enpeligro, no me apena lo másmínimo la muerte de Berruguete.
Hay muchos hombres y mujeresbuenos en España que se alegrarány darán gracias a Dios cuando seenteren de que por fin se ha hechojusticia con él. Si alguien merecíaun balazo en la cabeza era él.
—De acuerdo —dije—. Muybien.
Llevé la mano a su suavemejilla y ella se inclinó hacia lapalma y la besó, con cariño.Empezó a llorar un poco y le paséel otro brazo por los hombros paraacercarla a mí. No dijo ni unapalabra más, pero tampoco hizofalta: mis sospechas se habían
esfumado. Soy un poco lento a lahora de decidirme en cuestionesasí, y tengo la precaución propia deun poli, lo que me impidecomportarme como un hombrenormal, pero ahora estaba segurode que Inés Kramsta no habíamatado a Berruguete. Después dediez años como policía, se aprendea reconocer si alguien es un asesinoo no lo es. La había mirado a losojos y había visto la verdad, y laverdad era que Inés era una mujerde principios que tenía creencias, yesas creencias no incluían el
subterfugio y el asesinato a sangrefría, aunque se tratara de alguienque mereciera morir asesinado.
También había visto otraverdad igual de importante, y eraque la amaba.
—Venga —la insté—. Vámonosde aquí de una maldita vez.
A la salida del hospital meabordó la enfermera Tanya.
—Herr Gunther —dijo—. ¿Va aKrasny Bor?
—Sí.—¿Puede devolverle estas
cosas a Alok Dyakov? —me pidió,al tiempo que me entregaba un
sobre marrón de gran tamaño—. Seha ido hace unos diez minutos, en elvehículo de unos granaderos a losque también han dado de alta, antesde que tuviera tiempo dedevolverle sus efectos personales:el reloj, las gafas, el anillo, un pocode dinero. El hospital tiene lanorma de vaciar los bolsillos de lospacientes cuando ingresan, paraguardarlos en lugar seguro. —Seencogió de hombros—. Hay mucholadrón por aquí, ya sabe.
—Desde luego. —Miré a Inés—. ¿Quieres ir allí? ¿De regreso aKrasny Bor?
Miró su reloj de pulsera y negócon la cabeza.
—Lo más probable es que elprofesor Buhtz esté en Grushtshenkia estas alturas, con la comisión —dijo—. Igual podrías llevarme allí.
Asentí.—Claro. Adonde quieras.—Puedes darle la bala que
hemos sacado del corazón deBerruguete, si te apetece —añadió,amablemente—. A ver qué leparece. No creo que vaya plantearmuchas dudas respecto a si salió dela nueve milímetros roja que
encontrasteis.—No —contesté—. Primero
voy a echar otro vistazo alescenario del crimen, a ver si hepasado algo por alto. Y tal vezencuentre el culatín desaparecido.
Así que la llevé al cuartelgeneral de la policía militar enGrushtshenki, donde ahora estabanexpuestos todos los documentos deKatyn recuperados de la FosaNúmero Uno en un porcheacristalado.
Cuando llegamos saltaba a lavista que la comisión internacionalya estaba en el escenario y que
tanto Buhtz como Sloventzik —fácilmente identificables por susuniformes grises de campaña—estaban rodeados por los expertos.La mayoría de los hombres pasabande los sesenta años, muchos teníanbarba, llevaban maletín y tomabannotas mientras Sloventzik traducíapacientemente los comentarios delprofesor Buhtz. Los fotógrafosoficiales tomaban fotos y había unzumbido en el ambiente que no sedebía solo a las preguntas. El aireestaba atestado de mosquitos.Aquello se parecía más al mercadoZadneprovski o la plaza Bazarnaya
que a una comisión internacional deinvestigadores forenses.
Aparqué cerca del coronel VonGersdorff, que estaba apoyado en elcapó de su Mercedes, fumando uncigarrillo.
Me saludó con un gesto decabeza cuando nos apeamos delTatra y luego, con ademán másreceloso, saludó a Inés.
—¿Qué tal estás, Inés? —preguntó.
—Bien, Rudolf.—Dios santo, ¿aún no ha
detenido a esta mujer, Gunther? —
añadió—. ¿Acaso no manó sangreotra vez de las heridas de Sigfridocuando Hagen, el culpable, seacercó al cadáver, por así decirlo?—Sonrió abiertamente—. Yo creíaque era la sospechosa más probabledel homicidio del doctor la últimavez que hablamos del asunto.Móvil, oportunidad, todo lo queseñala Dorothy L. Sayers en suslibros. Y no olvide que lasbolcheviques guapas son las máspeligrosas, ya sabe.
Volvió a reír y naturalmente lohabía dicho de broma, pero InésKramsta no lo interpretó así. Y a la
luz de lo que ocurrió entonces, yotampoco.
Por un momento ella me miróde hito en hito sin decir palabra,pero cuando se quedó boquiabiertano me cupo duda de que creía quela había traicionado.
—Ah, ya veo —dijo Inés en vozqueda—. Eso explica que…
Inés parpadeó, evidentementeperpleja, e hizo ademán de darse lavuelta, pero me acerqué un paso aella y la cogí por el brazo.
—Por favor, Inés —dije—. Noes eso. Él no hablaba en serio.¿Verdad que no, Von Gersdorff?
Dígale que bromeaba. No teníaninguna intención de detenerte.
Von Gersdorff tiró el pitillo yse irguió.
—Esto…, sí. No era más queuna broma, claro. Querida Inés,ninguno pensamos ni por un instanteque fueras tú la que mató a esemédico. Bueno, yo desde luego no.Ni por un instante.
La confesión no fue menos torpeque la broma, y el semblante deInés dejó bien a las claras que eldaño ya estaba pero que muy hecho.Me sentí como si alguien acabara
de apartar de una patada el tabureteen el que estaba apoyado y ahoracolgase por el cuello de una cuerdamuy fina.
—Ahora me resulta evidente —dijo, apartando el brazo por el quela agarraba—. Todas esaspreguntas interesadas sobre Españay mi hermano. Intentabas averiguarsi disparé contra el doctorBerruguete, ¿no? —Se leensancharon un poco las ventanasde la nariz y los ojos se le llenaronde lágrimas, otra vez—. Sí que sete pasó por la cabeza… Creías quepodía haber hecho la autopsia de un
hombre a quien yo misma habíaasesinado…
—Inés, por favor, créeme —supliqué—. No tenía ningunaintención de detenerte.
—Pero aun así te planteaste laposibilidad de que lo hubieramatado yo, ¿no es así?
Estaba en lo cierto, claro, y meavergoncé en cierta medida de ello,cosa que, naturalmente, ella leyó enmis ojos y mi cara.
—Ay, Bernie —dijo.—Tal vez solo un momento —
reconocí, titubeando en busca delas palabras que la satisficieran.
Sentí que mis pies intentabandesesperadamente alcanzar eltaburete en el que estaba apoyadohasta poco antes, pero ya era muytarde—. Pero ya no. —Negué conla cabeza—. Ya no, ¿me oyes?
Su decepción conmigo, suconsternación porque la hubierallegado a considerar sospechosa dehomicidio, ya se estabanconvirtiendo en ira. Enrojeció y losmúsculos de la mandíbula se letensaron cuando, mordiéndose ellabio, me miró con despreciorenovado.
—Yo creía de veras que habíaalgo especial entre nosotros —aseguró—. Ahora veo que estabaterriblemente equivocada.
—De verdad, Inés —dijo VonGersdorff, volviendo a meter lapata con toda su pulida bota militar—. Estás haciendo una montaña deun grano de arena. En serio. Elpobre hombre se limitaba a cumplircon su deber. Es policía, despuésde todo. Su trabajo consiste ensospechar de gente como tú y comoyo, de si hemos hecho cosas que nohemos hecho. Y tienes quereconocer que durante unas horas
ha sido bastante razonablesospechar de ti.
—Cállate, Rudi —exclamó—.Date cuenta por una vez de cuándotienes que mantener la bocacerrada.
—Inés, tenemos algo especial—le dije—. Sí que lo tenemos. Yotambién lo creo.
Pero Inés sacudía la cabeza.—Quizá lo tuvimos. Al menos
durante un instante o dos.Su voz sonó ronca de emoción.
Me hizo cobrar plena conciencia delo mucho que deseaba consolarla y
cuidar de ella. Y de no ser porqueyo mismo había provocado sumalestar, es posible que lo hubierahecho.
—Sí, hacíamos buena pareja,Gunther. Desde la primera vez queestuve contigo sentí de veras queéramos algo más que un hombre yuna mujer. Pero eso no importa uncomino cuando uno de los dosdecide ponerse en plan policía conel otro, como hiciste tú conmigo.
—En serio, Inés… —rezongóVon Gersdorff.
Pero ella ya se iba, en direccióna Buhtz y la comisión internacional,
sin volver la mirada, alejándose demi vida para siempre.
—Lo siento, Gunther. No teníaintención de que ocurriera nadaparecido. Lo cierto es que deberíahaberlo recordado. Como muchosizquierdistas, Inés nunca ha tenidomucho sentido del humor. —Sonrió—. Pero bueno, supongo que se lepasará. Hablaré con ella. Losolucionaré. Conseguiré que leperdone. Ya verá.
Negué con la cabeza porqueestaba seguro de que no obtendríaperdón alguno.
—No creo que sea posible,
coronel —dije—. De hecho, estoyseguro.
—Me gustaría intentarlo —respondió—. De veras, me sientofatal. —Meneó la cabeza—. Notenía idea de que usted y ella…hubieran intimado tanto. Ha sido…desconsiderado por mi parte.
No podía decir gran cosa alrespecto. Von Gersdorff tenía razónen que había sido desconsiderado,aunque podría haber añadido queera una actitud típicamentedesconsiderada por su parte y porla de todos los aristócratas
prusianos. Sencillamente eran gentedesconsiderada, desconsideradaporque en realidad no lesimportaba nadie salvo ellosmismos. Era su desconsideración laque había permitido que Hitler sealzara con el poder del país en1933; y por culpa de sudesconsideración habían fracasadoen sus intentos de eliminarlo ahora,diez años después. Ellos erandesconsiderados y luego otrostenían que solucionar sus errores, olidiar con ellos.
O no.Me marché. Fumé un par de
cigarrillos a solas, contemplé elcielo azul entre las hojas queacababan de brotar en las copas delos altos abedules plateados y caíen la cuenta de que, en esa parte delmundo en especial, toda vidahumana era grotescamente frágil. Ygracias al roce de la cruda luz delsol rusa sobre mi cara —que,después de todo, era mucho más delo que podrían haber hecho lospobres espectros de cuatro milpolacos—, me las arreglé por finpara recuperar unos cuantosfragmentos ennegrecidos ycubiertos de ceniza de mi antigua
serenidad.Poco después me encontré al
teniente Voss, ligeramente apartadode la multitud, con aspecto de estarnervioso. Varios policías militaresestaban haciendo todo lo posiblepara distinguir a aquellos quetenían motivos para estar allí dequienes no los tenían, cosa que noera fácil, pues habían acudidomuchos soldados alemanes fuera deservicio y vecinos de la zona a vera qué venía tanto revuelo.
—Vaya circo de mierda. —Voss se palmeó el cuello con
irritación—. Sabe Dios qué pasarási a los partisanos se les ocurreatacar hoy.
—Me parece que es másprobable que algunos de estos tiposmueran de malaria o de viejos quepor culpa de una granada de manorusa —comenté, y me di una fuertepalmada en la mejilla—. Casipreferiría que hiciese frío otra vez,para no tener que aguantar estamaldita plaga de insectos.
Voss se mostró de acuerdo conun gruñido.
—Por cierto, ¿qué tal está elcabrón ruso al que le metió un
porrazo en la cabeza anoche?¿Dyakov? Buen trabajo, por cierto,señor. Si alguien se merecía unbuen coscorrón era el Ivánpreferido del mariscal de campo.
—Sigue vivo, gracias a Dios. Yviene camino de Krasny Bor parareunirse con su amo.
—Sí, ya he oído que Hans elAstuto le ha arrancado la piel atiras esta mañana. Cualquiera sabequé secreto conoce Dyakov sobreel mariscal de campo para que secomporte así, ¿eh?
—Sí, ¿verdad?Me llevé a Voss un poco aparte
para preguntarle si la súbitaausencia del doctor Berruguetehabía provocado alguna inquietudentre nuestros distinguidosinvitados.
—En absoluto —respondióVoss—. Al contrario, más de unoparecía aliviado al enterarse de quehabía tenido que regresar a España.Eso les ha dicho Sloventzik, por lomenos. Una tragedia en la familiaque ha requerido su regresoinmediato en plena noche.
—Después de lo que heaveriguado hoy sobre él, no me
extraña que se alegren de perder devista a ese tipo. Y tampoco meextraña que alguien le metiera unbalazo. Dos, en realidad. Según laautopsia, a la que acabo de asistir,le alcanzaron una vez en la cabeza yotra en el pecho.
—¿Pudo haberlo hecho algunode ellos? —preguntó Voss,volviendo la vista hacia lacomisión.
Torcí el gesto.—No creo, ¿verdad? Mírelos.
Ninguno parece capaz de acertar enla vena con una aguja, y muchomenos de disparar una Mauser de
palo de escoba y darle a nada.—Pero si no fue uno de ellos,
¿quién lo hizo?—No lo sé. ¿Han encontrado ya
el culatín?—No. A decir verdad no me
sobran hombres para buscarlo.Estamos muy ocupadosmanteniendo alejada a la gente deeste lugar.
—No se preocupe. Voy deregreso a Krasny Bor. Buscaré laculata yo mismo.
De nuevo en el bosque de Krasny
Bor todas las flores silvestreshabían florecido y costaba trabajocreer que se estuviera librando unaguerra. El enorme vehículo militarde Von Kluge estaba aparcadodelante de su villa, peroprácticamente en ningún sitio seobservaban indicios de que aquellugar fuera otra cosa que unsanatorio. Detrás de las pulcrascortinas de las cabañas de maderadonde los rusos se alojaban antespara tomar las aguas sulfurosas delos manantiales a fin de agilizar susmovimientos intestinales, no semovía nada. No había más que
árboles susurrando bajo la brisa yalgún que otro pájaro que rompía elsilencio exclamando con alegríaque por fin había llegado de verdadla primavera.
Atravesé las verjas y, tras dejarel coche, fui hacia el lugar donde lapolicía militar había encontrado elarma del crimen, que estabamarcado con un banderín policial.Empecé a rebuscar entre la hierbaalta y los arbustos. Lo hicesiguiendo círculos cada vez másamplios, caminando en torno alsitio concreto, en el sentido de las
agujas del reloj, hasta que, despuésde aproximadamente una hora,encontré el culatín de roble pulidoen forma de pala de la Mauserapoyado en un árbol. De inmediatovi que era el punto desde el que eltirador había disparado contraBerruguete, ya que, atado a la ramadel árbol, más o menos a la alturade la cabeza, había un trozo decuerda a través de la que alguienque hubiera querido afinar lapuntería podría haber introducidoel cañón de diez centímetros de laMauser, para luego afianzarlo conun par de vueltas. El sitio donde se
había hallado el cadáver del doctorBerruguete estaba a casi cienmetros y no había árboles niarbustos que estorbaran al tirador.No estaba tan claro en cambiocómo podía haber usado el mismotrozo de cuerda para dispararcontra mí en dirección contraria;tendría que haber girado más deciento cincuenta grados hacia suderecha, con lo que el cañón de laMauser habría golpeado otra rama.En otras palabras, era imposibleque hubiera disparado contra mídesde ese mismo lugar utilizandoesa sujeción. Me quedé perplejo y
empecé a plantearme la posibilidadde que hubiera un segundo tirador.
Guardé la cuerda y dediqué lostreinta minutos siguientes a peinarminuciosamente la hierba hasta queencontré dos casquillos de bala delatón. No me molesté en buscar eltercero porque de inmediato vi conclaridad que esos proyectiles nopodían haberse disparado con lamisma arma: uno era un casquillode Mauser de nueve milímetros y elotro de algo mayor, probablementemunición de rifle.
En Krasny Bor perduraba el
silencio primaveral, pero ahora,dentro de mi cabeza, había unauténtico alboroto. Al poco, unavoz clara se impuso frente alclamor. ¿Había habido un tirador odos? ¿O tal vez un tirador con dosarmas distintas, una pistola y unrifle? Desde luego tenía sentidodisparar contra mí con un rifle, yaque era el objetivo que más lejosestaba. Pero ¿por qué no dispararcontra Berruguete también con elrifle? A menos que alguien tuvieraintención de utilizar la Mausersustraída para echar la culpa a otrapersona…
Caminé hasta el tocón bajo elque había intentado cubrirme paraescapar de mi supuesto asesino ymiré alrededor, en busca del árbolque había alcanzado la tercera balaen vez de darme a mí, y cuando loencontré, pasé los minutossiguientes extrayéndola con minavaja.
Tenía en la palma de la manodos trozos de metal deformados,uno de los cuales —el que habíaarrancado del árbol— era másgrande que el otro que había sacadodel bolsillo, y que había salido delpecho de Berruguete.
Cuando la comisión internacionalregresó de su inspección matutinade los documentos en Grushtshenkiy fue al comedor de oficiales deKrasny Bor a almorzar, busqué alprofesor Buhtz.
Inés, que entró en el comedorcon él, hizo caso omiso de mí comosi hubiera sido invisible y siguióadelante.
Hice un gesto a Buhtz para queme siguiera.
—Seguro que ya se ha enteradode lo que ocurrió anoche. La
desgraciada muerte del doctorBerruguete.
—Sí —respondió Buhtz—. Elteniente Sloventzik me ha puesto alcorriente de eso y de la necesidadfundamental de guardar discreción.¿Qué ocurrió exactamente? Loúnico que me ha dicho Sloventzikes que encontraron a Berrugueteasesinado en el bosque.
—Le dispararon en el bosquecon una Mauser C96 —expliqué—.Lo sé porque encontraron el armaen el suelo, no muy lejos delcadáver.
—Una pistola de palo deescoba, ¿eh? Un arma estupenda.No sé por qué dejamos de usarlas.Tienen un magnífico poder deparada.
—Pero, lo más importante,¿cómo estaban nuestros invitados?¿Se han tragado la historia de queBerruguete se vio obligado aregresar a España de repente?
—Sí, eso creo. Ninguno lo hacomentado, aunque el profesorNaville ha dicho que se alegraba deperderlo de vista. No se teníanmucho aprecio, eso seguro.Teniendo en cuenta las
circunstancias, ha sido una mañanamuy satisfactoria. La exhibición dedocumentos polacos recuperadosde la Fosa Número Uno ha sido delo más efectiva. Y convincente. Elhedor, o más bien su ausencia enGrushtshenki, nos ha permitidotomarnos nuestro tiempo con losdocumentos. Leerlos en el bosquede Katyn habría sido difícil, creoyo. La inspección de las fosas y lasautopsias son un calvario que aúnestá por llegar, claro. FrançoisNaville es tal vez el mejor de losexpertos, el que hace las preguntas
más perspicaces, sobre todoteniendo en cuenta que detesta a losnazis a más no poder. Supongo quepor eso ha rechazado cualquierclase de pago de Berlín, adiferencia de algunos otros. Variostienen principios menos firmes queNaville, lo que da a la opinión delsuizo un valor especial, porsupuesto. Habla bien ruso, cosa queresulta útil porque tiene intenciónde entrevistar a varios vecinos enpersona, los mismos a los que tomódeclaración el juez Conrad. Y esbastante explícito en lo querespecta a sus opiniones sobre la
política y los derechos humanos.Esta mañana me ha dichoterminantemente lo que piensa de«Herr Hitler» y su política en lotocante a los judíos. No he sabidoqué contestar. Sí, nuestro profesorFrançois Neville está resultandoser un tipo de lo más incómodo.
—Cabe la posibilidad de que lamuerte del doctor Berruguete estévinculada de alguna manera con ladel operador detelecomunicaciones Martin Quidde—le dije—. ¿Recuerda? Fue aprincipios de abril. Usteddeterminó por medio de las pruebas
de balística que llevó a cabo que nofue un suicidio sino un asesinato.
—Sí, así es. A Quidde ledispararon con una Walther que noera la que se encontró en su mano.Una pistola de policía, sospecho.De algún estúpido que supuso quesimplemente aceptaríamos laexplicación más obvia.
Asentí, haciendo, a mi juicio,una muy buena imitación de alguienque era inocente por completo deesa estupidez de crimen.
—Y usted me dio hasta finalesde mes para encontrar al asesino
antes de informar a la Gestapo. Afin de evitar cualquier represaliainnecesaria contra la poblaciónlocal.
—Una actitud encomiable porsu parte. —Buhtz asintió—. No lohabía olvidado. Pero me preguntabasi ha logrado encontrarlo.
—Esta es una de las balas quemataron a Berruguete —dije, a lavez que le entregaba la bala usada yel casquillo—. Su encantadoraayudante, la doctora Kramsta, la haextraído de su pecho a primera horade esta mañana cuando le ha hechola autopsia.
—Buena chica, Inés Kramsta.Una patóloga de primer orden.
—El casquillo lo he encontradodespués, registrando el área. —Hice una pausa y luego añadí—. Sí,es una buena chica.
—Aunque no tuvo mucha suerte.Su hermano murió en España. Y suspadres fallecieron en un bombardeohace apenas un año.
—No lo sabía.Buhtz miró el metal en la palma
de su mano y asintió.—Nueve milímetros, según
parece. Pero a Quidde ledispararon con una Walther. No una
Mauser. Una PPK.—Sí, lo sé. Mire, señor, tengo
que averiguar algo más que solopuede enseñarme el autor deRastros de metal en heridas debala.
—Naturalmente. Estoy a suservicio.
—Anoche se hicieron tresdisparos en Krasny Bor. Dos contraBerruguete y un tercero contra otrapersona.
—No oí nada —reconoció elprofesor—. Aunque es verdad queanoche me tomé más de un
schnapps. Y he observado que losárboles y la tierra amortiguan encierta medida el sonido por aquí.Es un fenómeno evidente. LaNKVD eligió un buen lugar paraasesinar a esos polacos.
—Sé que fueron tres disparos—continué— porque el tercero lohicieron contra mí.
—¿De veras? ¿Cómo lo sabe?—Porque afortunadamente falló
y alcanzó un árbol del que heextraído esto hace unos minutos. —Le entregué la bala y el segundocasquillo de latón.
Buhtz sonrió con un entusiasmo
casi juvenil.—Esto empieza a ponerse
interesante —dijo—, ya que estáclaro que el tercer disparo quedescribe no lo efectuaron con unanueve milímetros roja sino con unrifle.
Asentí.—Necesita averiguar algo más
sobre ese rifle —comentó.—Cualquier cosa que me pueda
decir será de utilidad.Buhtz miró las balas que tenía
en la mano y luego desvió la vistahacia la otra punta de la sala, dondelos miembros de la comisión
estaban tomando asiento a lasdiversas mesas y leyendo los menúscon placer más que evidente: parala mayoría de los científicosforenses que habían venido aSmolensk el comedor de oficialesde Krasny Bor ofrecía las mejorescomidas que habían probado enmucho tiempo.
—Bueno, ahora que lomenciona, preferiría escaparme deesos tipos un ratito. Además, hayotra vez pastel de lamprea. Nuncame ha gustado mucho la lamprea, ¿ya usted? Son bichos asquerosos.
Qué boca tan peculiar tienen esascriaturas, con esos dientes enespiral… Es horrible. Sí, ¿por quéno, capitán? Vamos a mi cabaña aechar un vistazo más de cerca a loque ha encontrado.
En su ordenada cabañita, Buhtzse quitó el cinturón militar, sedesabrochó el botón de arriba de laguerrera, tomó asiento, cogió unalupa de la mesa, encendió lalámpara del escritorio y escudriñóla base del casquillo de rifle quehabía encontrado yo cerca delculatín abandonado de la Mauser.
—A primera vista —comenzó
—, yo diría que este proyectil fuedisparado por un M98 estándar dela infantería. Es una bala de ochomilímetros bastante común alparecer. Salvo por una cosa. ElM98 utiliza un cartucho sinreborde, y este lo tiene, lo que melleva a pensar en un rifle distinto ya suponer que los cartuchos estabancargados con algo un tantodiferente: algo un poco más pesadoy más apropiado para la cazamayor. Una bala de rifle Brenneke,tal vez. Sí. ¿Por qué no?
Cogió la bala y la colocó bajola lente de su microscopio, donde
pasó varios minutos observándola.—Ya me parecía a mí —
murmuró al cabo—. Una TUG. Unabala con deformación de cola detorpedo y un núcleo duro parapiezas grandes, como los ciervos.Perfeccionada en 1935. Eso es loque tiene entre manos. —Levantó lavista y sonrió—. Es afortunado deestar aquí, ¿sabe? Le dispararoncon un rifle de caza bastante bueno.Si le hubiera alcanzado esto,Gunther, le faltaría buena parte dela cabeza. Cuando disponga de mástiempo probablemente pueda
decirle de qué metal es. Tal vezalgo más incluso, como de dóndeprocede la munición.
—Ya me ha dicho suficiente —le agradecí, preguntándome cómosabría que el tirador me habíaapuntado a la cabeza, aunque talvez no fuera más que unasuposición razonable—. Pero ¿quéclase de rifle de caza?
—Ah, bueno, Mauser llevacincuenta años fabricandoexcelentes rifles de caza. Yo diríaque un Mauser 1898. Pero teniendoen cuenta que casi me equivoco conla bala, podría llegar a precisar que
un Mauser Oberndorf Modelo B oun Safari. —Buhtz frunció elentrecejo—. Ahora que lo pienso,ya sabe quién tiene un par de esos,¿verdad? Aquí. En Krasny Bor.
—Sí —respondí en tono grave—. Yo había pensado lo mismo.
—Un asunto delicado.Encendí un cigarrillo.—Mire, detesto tener que
volver a pedírselo, señor, pero ¿leimportaría mantener esto en secretopor el momento? El mariscal decampo ya me tiene inquina. SuPutzer se emborrachó anoche yempezó a amenazar a la gente con
un arma, así que tuve que atizarleun porrazo en la cabeza.
—Sí, me he enterado por Vossesta mañana. No es propio deDyakov. Una vez que se le llega aconocer, Dyakov no es tan mal tipo.Para ser un Iván.
—No le voy a caer mejor almariscal de campo si corre por elcampamento que creemos que unode sus rifles de caza preferidospudo haberse utilizado para intentarasesinarme.
—Claro —dijo Buhtz—. Tienemi palabra. Pero mire, tengo una
gran deuda de gratitud con elmariscal de campo: le debo minombramiento. De no ser por élseguiría pudriéndome en Breslau,así que no me gustaría que corrierala voz de que fui yo quien llegó a laconclusión de que esta balaprocedía de un rifle como el suyo.
Asentí.—Yo desde luego no diré nada
al respecto —le aseguré—. Por elmomento.
—Pero no creerá en serio, nipor un instante, que fue Günther vonKluge quien intentó matarle,¿verdad? —preguntó—. ¿Lo cree?
—No —contesté—. Creo que siel mariscal de campo quisiera deverdad verme muerto encontraría unmodo mucho mejor de conseguirloque pegarme un tiro él mismo.
—Sí. Lo haría. —Buhtz meofreció una sonrisa sombría—.Aunque también podría quedarseusted aquí sin más. Si espera enSmolensk el tiempo suficiente losrusos se le echarán encima.
Me salté la comida. Después de verla autopsia de Berruguete no teníamucha hambre. Lo único que quería
ingerir estaba en la botella deschnapps en la mesa del comedor,pero eso hubiera supuesto soportarla pétrea indiferencia de InésKramsta por mi existencia. Eso medolía más de lo que debería. Asíque volví al coche pensando queregresaría al castillo y enviaría unmensaje al ministerio, diciéndolesque los miembros de la comisión yase habían olvidado de Berruguete yque su trabajo seguía adelante talcomo se esperaba. A veces resultaútil tener obligaciones en las querefugiarse.
Salí por la verja y fui hacia el
este por la carretera de Smolensk.A mitad de camino volví a ver aPeshkov, su abrigo aleteando porefecto del viento cada vez másfuerte. No me detuve paraofrecerme a llevarle. No estaba deánimo para llevar al doble deHitler a ninguna parte. Tampoco fuial castillo. En lugar de ello seguíadelante. Supongo que se podríadecir que andaba distraído, aunqueeso hubiera sido quedarse corto.Tenía la clara sensación de haberperdido mucho más que la estimade una mujer preciosa. La
sensación de que al perder la buenaopinión que Inés tenía de mítambién había perdido la opiniónligeramente mejor que me habíaformado de mí mismo. Pero subuena opinión era más importante,por no hablar de su olor, su tacto yel sonido de su voz.
Tenía la idea difusa de ir almercado Zadneprovski, en la plazaBazarnaya, y comprar otra botella,como la chekuschka que el doctorBatov compró para los dos, aunquehubiera quedado igual de satisfechocon el brewski más letal sobre elque me previno. Es posible que
incluso más satisfecho: un olvidoabsoluto y duradero me parecía unaperspectiva estupenda. Pero a unasmanzanas del mercado la policíamilitar había cerrado laSchlachthofstrasse al tráfico —unaalerta de seguridad, dijeron; unpresunto terrorista que se habíaescondido en el cobertizo delferrocarril cerca de la estaciónprincipal—, así que di mediavuelta, conduje un trecho hacia eloeste, detuve el coche y me quedéallí sentado, fumando otrocigarrillo, hasta que me di cuentade que estaba justo delante del
hotel Glinka. Y un rato despuésentré, porque sabía que allí siempretenían vodka y a veces inclusoschnapps y muchos otros mediospara distraer a un hombre de suspreocupaciones.
Sin portero desde que se fuerande Smolensk los hermanosRudakov, la dueña del Glinkaestaba ahora a cargo de la entradadel templo y de las chicas de suinterior. Era poco menos que unababushka con una peluca bastanteobvia provista de tirabuzones deestilo versallesco. Con ranuras
entre los dientes, los labiosdemasiado pintados y una batanegra barata, tenía el semblante y elfalso aire recatado de una lecheracorrupta y poseía la codicia de unazorra hambrienta, pero hablabaalemán bastante bien. Me dijo queaún no habían abierto, pero me dejópasar igualmente al ver mi dinero.
El establecimiento estabadecorado como el local El ÁngelAzul de la película del mismotítulo, con muchos espejos altos,caoba astillada y un pequeñoescenario donde una chica congafas, tocada únicamente con un
Stahlhelm, estaba sentada encimade un barril de cerveza,interpretando a trancas y barrancasuna melodía con un acordeón quecubría su desnudez más queevidente, o al menos la mayorparte. No reconocí la canción, perovi que tenía las piernas bonitas.Encima de la chimenea había unretrato grande de Glinka tendido enun sofá con un lápiz en la mano yuna partitura en el regazo. A juzgarpor la expresión lúgubre y doloridade su rostro supuse que habíadecepcionado a una mujer a la queapreciaba y ella le había dicho que
todo había terminado entre ellos. Oeso o era la manera en quedestrozaban su música con elacordeón.
La dueña me llevó a unahabitación con techo alto, vistas ala calle y una cama de olorhorrendo con la cabecera tapizadaen verde y una tacita de estaño paralas propinas. Había una alfombraverde en el suelo de madera,sábanas rosas en la cama y papelpintado de color chocolate que casise caía de las paredes. La araña deluces del techo era de cristal como
de azúcar cande y le faltaba unfragmento, como si alguien hubieraprobado a darle un mordisco. Elcuarto era todo lo deprimente quedebía ser. Le di a la madama unpuñado de marcos de la ocupacióny le dije que me enviara unabotella, algo de compañía y unasgafas de sol. Luego me quité laguerrera y puse el único disco delgramófono: Evelyn Künneke, unaintérprete popular en la zonagracias a todos los conciertos quedaba en el frente oriental para lossoldados. Apoyé la cara en elcristal mugriento de la ventana y
contemplé el exterior. Una mitad demí se preguntó qué estaba haciendoallí, pero no era la mitad a la queescuchaba en esos momentos, asíque me desaté los zapatos, metumbé y encendí un cigarrillo.
Unos minutos después llegarontres chicas polacas con vodka, sedesnudaron —sin que se lo pidiera— y se tendieron a mi lado en lacama. Dos se acostaron junto a mícomo un par de armas de cinto; latercera se colocó entre mis piernascon la cabeza sobre mi estómago.Se llamaba Pauline, creo. Tenía elcuerpo bonito, igual que las otras,
pero yo no hice gran cosa y ellastampoco. Me acariciaron el pelo,compartieron mi tabaco y me vieronbeber —demasiado— ydespreciarme en líneas generales.Un rato después una de ellas —Pauline— intentó desabrocharme labragueta pero le aparté la mano.Tenía consuelo suficiente con sudesnudez ociosa, que era natural yparecida a uno de esos antiguoscuadros de alguna escena artificialque remitía a la poesía pastoral oalgún episodio estúpido de lamitología, tal como hacen a veces
los cuadros antiguos. Además, si sebebe lo suficiente el único deseoque se despierta es el de dormir, yse mitiga cualquier pensamientoque podría impedirlo. A esoaspiraba, por lo menos. Creyendoque me las estaba dando de tímido,Pauline rio e intentó abrirme labragueta de nuevo, de modo que lesujeté la mano y le dije en mi rusovacilante —por un momento olvidéque era polaca y que hablabaalemán— que con su compañía y lade sus amigas tenía más quesuficiente.
—¿Qué haces aquí, en
Smolensk? —preguntó cuando sedio cuenta de que mi negativa ibaen serio.
—Oprimir a los rusos —le dije—. Tomar lo que no pertenece aAlemania. Cometer un crimen deproporciones realmente históricas.Matar judíos a escala industrial.Eso es lo que estamos haciendoaquí, en Smolensk. Por no hablar deotros muchos sitios.
—Sí, pero tú en concreto, ¿quéhaces? ¿A qué te dedicas?
—Investigo la muerte de cuatromil compatriotas tuyos —le dije—.Oficiales polacos capturados por
los rusos de resultas de una taimadaalianza entre Alemania y Rusia, yluego asesinados en el bosque deKatyn. Abatidos uno tras otro yamontonados en una fosa común,unos encima de otros, comosardinas. No, como sardinas no.Más bien como una lasañahorrenda, con capas y capas depasta y algo más oscuro y viscosoentre medio. A veces me asalta lapesadilla de que formo parte de esalasaña. De que estoy tendido en unacharca de grasa entre dos estratoshumanos en descomposición.
Guardaron silencio un momentoy luego habló Pauline.
—Eso hemos oído —dijo—.Que había miles de muertos.Algunos soldados que vienen aquídicen que todo ese sitio huele queapesta.
—Pero ¿es verdad? —preguntóotra—. Solo oímos un montón derumores sobre lo que está pasandoen el bosque de Katyn y es difícilsaber qué creer. Los soldados sonunos embusteros. Siempre intentanasustarnos.
—Es cierto —dije—. Con lamano en el corazón. Por una vez los
alemanes no mienten. Los rusosasesinaron aquí a cuatro miloficiales polacos en la primaverade 1940. Y a muchos otros envarios lugares más que aúnignoramos. Tal vez hasta quince milo veinte mil hombres. El tiempo lodirá. Pero ahora mismo mi gobiernoespera contárselo al mundo enteroantes que nadie.
—Mi hermano mayor estaba enel ejército polaco —dijo Pauline—. No lo veo desde septiembre de1939. Ni siquiera sé si está vivo omuerto. Por lo que sé, podría ser
uno de esos hombres del bosque.Me incorporé y tomé su cara
entre las manos.—¿Era oficial? —pregunté.—No. Era sargento. En un
regimiento de ulanos. El DécimoOctavo de Lanceros. Tendrías quehaberlo visto montado en sucaballo. Estaba guapísimo.
—Entonces dudo mucho que seauno de ellos.
Era una mentira, aunque sinmalicia; a esas alturas sabíamosque hasta tres mil de los cadáveresencontrados en las fosas comunesde Katyn pertenecían a suboficiales
polacos, pero no me parecióconveniente decírselo, no mientrasestaba tendida a mi lado. Tres milsuboficiales me parecían muchos,tal vez todos los que había en elejército polaco. No era que pensaraque se levantaría y se iría.Sencillamente no me quedabanagallas para la verdad. Y, despuésde todo, ¿qué suponía una mentiramás ahora, cuando se habían dichoy se dirían tantas otras sobre lo quede verdad había ocurrido en elbosque de Katyn?
—Y desde luego no hemosencontrado ningún caballo —añadí
a modo de corroboración.Pauline dejó escapar un suspiro
y volvió a apoyar la cabeza en miestómago. El peso de su cabeza meresultó casi excesivo.
—Bueno, qué alivio —dijo—.Saber que no es uno de ellos… Nome gustaría imaginarlo allí tiradomientras yo estoy tumbada aquí.
—No, desde luego —convineen voz baja.
—Pero sería irónico, ¿no crees,Pauline? —comentó una de lasotras a mi lado—. Los dos aochocientos kilómetros de casa, en
un país extranjero, tumbados bocaarriba, todo el día y toda la noche.
Pauline fulminó a su amiga conla mirada.
—El caso es que no te parecesa los demás alemanes —continuó,cambiando de tema.
—No, te equivocas de medio amedio —insistí—. Soy igual queellos. Soy exactamente igual demalo. Y no cometas nunca el errorde pensar que alguno de nosotros esdecente. No valemos un carajo.Ninguno de nosotros vale un carajo.Te lo aseguro.
Pauline rio.
—¿Por qué no dejas que teayude a olvidar todo eso?
—No, préstame atención, esverdad. Además tú sabes que esverdad. Has visto cadáverescolgados en las esquinas comoejemplo para la población local.
Bebí un poco más e intentéecharle el lazo a una ideaextraviada que me rondaba lacabeza como un caballo desbocado.Esa imagen, y la de seis rusoscolgados con la soga de la Gestapo,me venían a la mente a menudo. Nosabía por qué. Tal vez fuera lacuerda guardada en el bolsillo de la
guerrera que había desatado delárbol del tirador en Krasny Bor. Yla certeza de que desde entonceshabía visto algo importante queatañía a eso.
Bebí más y nos quedamostumbados en la cama y alguienvolvió a poner el único discoalemán y me sumí en un terribleensueño alegórico mezcla depoesía, música, patología forense ypolacos muertos. Siempre habíapolacos muertos y yo era uno deellos, tendido rígido en la tierra condos cadáveres a mi lado y uno
encima de mí, de manera que nopodía mover los brazos ni laspiernas; y luego la excavadora seponía en marcha y empezaba allenar la fosa con toneladas detierra y arena, y los árboles y elcielo iban desapareciendo poco apoco, y todo era oscuridadsofocante, sin fin. Amén.
11
Viernes, 30 de abril de 1943
Cuando por fin desperté con unsobresalto, me brotaba por los ojosy la piel el miedo a la idea de serenterrado en vida. O una vezmuerto. Tanto lo uno como lo otrome parecían una perspectivaintolerable. Mis sueños siempreparecían diseñados para advertirmesobre la muerte, y pronto seconvertían en pesadillas cuando me
sobrevenía la sensación de que laadvertencia había llegadodemasiado tarde. Estimulada por elalcohol y la depresión, estapesadilla no había sido muy distintade las peores.
Las tres chicas se habían ido ytodo estaba bañado en una luz deluna de color orina que hacíaparecer un poco más repugnantetodavía la habitación, sórdida ya depor sí. Más allá de la ventanaladraba un perro y una locomotorase desplazaba por el lejanoapartadero del ferrocarril como unenorme animal jadeante que no
lograra decidir qué direccióntomar. A través del suelo se oíamúsica, voces de hombres y risasde mujeres. Me sentí igual que siuno de los muelles desiguales delsomier me estuviera atravesando elestómago.
Un carro blindado dobló haciala Schlachthofstrasse por delante dela ventana, haciendo temblar elcristal sucio en el marco empapadode humedad. Miré mi reloj demuñeca y vi que era mucho más demedianoche, lo que suponía que erahora de adecentarme y marcharme.Una delegación de franceses,
incluido Fernand de Brinon, elsecretario de Asuntos Exteriores deVichy, había llegado en avión lavíspera por la tarde, y esa mismamañana varios oficiales alemanes,incluido yo, teníamos queescoltarlos hasta las fosas de loscadáveres ya exhumados delbosque de Katyn, entre ellos los dedos generales polacos, MieczysławSmorawiński y BronisławBohatyrewicz.
Cuando me levanté de la camacayeron al suelo una botella devodka vacía y un cenicero que tenía
en equilibrio sobre el pecho.Dejando de lado una abrumadorasensación de náusea, busqué lasbotas y la guerrera, y cuando metílas manos en los bolsillos yencontré el trozo de cuerda quehabía desatado del árbol en KrasnyBor me vino a la cabeza lo quehabía estado intentando recordarantes de que la bebida se hubieraapoderado de mí.
El abrigo de Peshkov. Al pasaren coche por su lado en la carreterade Krasny Bor al castillo, llevabael abrigo suelto. Por lo general lollevaba atado por la cintura con un
trozo de cuerda. ¿Había perdido lacuerda? ¿Era la que tenía yo ahoraen el bolsillo? Y si lo era, ¿habíasido Peshkov el tirador que asesinóa Berruguete y luego disparó contramí?
Bajé las escaleras y —tras darlas gracias por extenso y consinceridad a la dueña por dejarmedormir— salí al aire nocturno deSmolensk, vomité en la alcantarillay regresé al coche,congratulándome de que lo otro —lo que había intentado olvidar— yaestaba olvidado. Aunque, eso sí, mehubiera gustado ser capaz de
recordar mi propio nombre.Cuando por fin salí a la
carretera de Vitebsk habíaempezado a encontrarme lo bastantebien para volver a pensar en misobligaciones, y me detuve en elcastillo a fin de enviar un mensaje aGoebbels como había sido miintención en un principio. Elteniente Hodt, el oficial detelecomunicaciones de guardia,operaba la radio en persona porquevarios hombres a su cargo, incluidoLutz, estaban de baja con fiebre.
—Es este puñetero sitio —dijo
—. Los insectos pican a loshombres una y otra vez.
Señalé con un gesto de cabezael bulto rojo amoratado que tenía enun lado del cuello.
—Parece que a usted también lehan picado.
Negó con la cabeza.—No, esto fue una abeja del
coronel. Duele como una malditaquemadura.
Le ofrecí un cigarrillo.—Lo he dejado —repuso, a la
vez que negaba con la cabeza.—Debería empezar de nuevo
—le advertí—. A los insectos no
les gusta el humo. A mí no me hanpicado desde que llegué.
—No es eso lo que he oído. —Hodt me ofreció una sonrisa torcida—. Corre el rumor de que VonKluge se cebó con usted de lolindo, Gunther. Dicen que su cabezaaún está tirada en el suelo delcomedor de oficiales.
Procuré sonreír por primera vezen una temporada. Casi lo conseguí,creo.
—Ya se le pasará —dije—.Ahora que han dado de alta delhospital a su Putzer.
—En mi opinión no le dio lo
bastante fuerte.—Teniendo en cuenta que el
mariscal de campo amenazó conahorcarme —contesté—, me lotomaré como un cumplido.
Otra vez la soga. Tendría quebuscar a Peshkov y devolverle sucinturón sin quitar ojo a suexpresión para ver cómoreaccionaba.
—Sí, debería —asintió Hodt—.Ese tipo es un puñetero incordio.Siempre anda por aquí como por supropia casa. Pero nadie quiereirritar al mariscal de campo
diciéndole que se largue.—Puede que este incidente hará
entrar en razón a Dyakov —comenté—. Seguro que el mariscalde campo habla con él.
—Ojalá tuviera tanta confianzacomo usted en el mariscal decampo.
De nuevo en el coche pensé unpoco más en Peshkov y recordé lofamiliarizado que estaba con lahistoria de la NKVD: lo que sabíade Yagoda, Yezhov y Beria. ¿Sedebería ese conocimiento a algomás aparte de su interés por lapolítica y los asuntos de
actualidad? Abrí la guantera yestaba metiendo la cuerda dentrocuando reparé en un sobre marrón yrecordé que aún tenía laspertenencias de Alok Dyakov queme habían entregado en el hospital.Dejé el sobre en el asiento, a milado, para no olvidar devolvérselasy seguí adelante. No había llegadomuy lejos cuando un animal saliódisparado de entre la maleza y seme cruzó en el camino, einstintivamente pisé el freno afondo. ¿Un lobo, quizá? No estabaseguro, pero ahora que habíamosabierto las fosas el olor de los
cadáveres los estaba atrayendo ylos centinelas aseguraban habervisto más de uno por la noche. Mirépor la ventanilla del acompañante yvi que el contenido del sobre sehabía derramado por el suelo delcoche, así que me arriesgué adespertar la ira del guardia quevelaba para que se cumpliera laorden de mantener todas las lucesapagadas encendiendo la lucecitadel techo para recogerlo. Tal comodijo la enfermera Tanya, había unreloj, un anillo de oro, unas gafas,dinero de la ocupación, una llave y
un fragmento de latón fino de unosdiez centímetros de longitud.
Y de pronto se me fueron de lacabeza las ideas que habíaconcebido sobre la cuerda yPeshkov.
Lo que tenía ante mis ojos erael peine de carga vacío de latón deun arma automática. Funcionaba dela siguiente manera: se encajaba elpeine de carga de nueve balas,colocadas una encima de otra, en laparte superior de la pistola y luegose presionaba hacia abajo paraintroducirlo directamente en larecámara, de modo que el peine
seguía sobresaliendo del arma.Cuando se retiraba el peine, elcerrojo recaía sobre el primerproyectil en la recámara y el armaestaba lista para disparar. Mauserera el único fabricante que utilizabaun mecanismo de carga similar. Elpeine de carga de un M98 teníacinco balas y era más corto. Esteera el peine de una Mauser de palode escoba y, a juzgar por el lustrede la pieza, era casi seguro que setrataba de uno de los peines quehabía en la guantera del Mercedesde Von Gersdorff, y antes de eso enel inmaculado estuche de madera de
su padre.Eran útiles y por lo general no
se tiraban. A menos que se tratasede pruebas de un homicidio, encuyo caso lo normal hubiera sidodeshacerse de él nada más cargar elarma, y no guardarlo en el bolsillopor costumbre, eso seguro. El quetenía en la mano era la prueba másclara de un asesinato que habíavisto en mucho tiempo, y de no serpor la resaca me hubiera puesto adar saltos de alegría. Pero,pensándolo un poco mejor, llegué ala conclusión de que había motivos
más que suficientes para tenerprecaución. Un sencillo peine decarga en el bolsillo del rusodifícilmente hubiera convencido aun hombre como el mariscal decampo Von Kluge de que su Putzerhabía asesinado al doctorBerruguete. Iba a tener queaveriguar por qué lo habíaasesinado, y para hacerlo tendríaque averiguar mucho más sobreAlok Dyakov antes de informar a suamo de lo que había descubierto.
Fue entonces cuando recordé labayoneta en el coche de VonGersdorff. Si Dyakov había
asesinado a Berruguete con el armade Von Gersdorff, ¿no era posibletambién que hubiera utilizado laafiladísima bayoneta del oficial dela Abwehr para rebanar algún queotro pescuezo?
Apagué la lucecita del techo ypermanecí sentado en la oscuridaddel bosque de Katyn antes de darcon la única explicación razonable.Una explicación que tenía en cuentala extraña lealtad del mariscal decampo hacia su Putzer. Todo eraexactamente tal como lo habíasupuesto desde el principio, y lared de chicas de compañía que
gestionaba Ribe desde la centralitadel castillo no había sido más queel humo de una pista falsa que mehabía cegado.
Von Kluge estaba al tanto deque el teléfono de su mesa nofuncionaba como era debido.Recordé que le había oído quejarsede ello a un operador cuando estabaen su despacho. Debía de habercaído en la cuenta —demasiadotarde— de que su comprometedoraconversación con Adolf Hitlerpodía haber llegado a oídos de losdos operadores del 537.º a cargo
de la centralita del castillo. A AlokDyakov —que iba y venía delcastillo con frecuencia para ver asu amiga Marusya— le habría sidorelativamente sencillo echar unvistazo a la lista de turnos para verquiénes se encargaban de losteléfonos durante la visita delFührer a Smolensk y —cumpliendolas órdenes de su amo— matarlos,sin saber que a uno de ellos ya se lehabía ocurrido grabar laconversación en una cinta. Como esnatural, Von Kluge habría supuestocorrectamente que el Führeraprobaría la actuación de Dyakov.
Si había algo de cierto en todoeso tendría que proceder con lainvestigación sobre Alok Dyakovmás cautelosamente incluso de loque había imaginado.
Volví a encender la lucecita yeché otro vistazo a la llave delsobre marrón. Era la llave de unamoto BMW.
Ahora todo empezaba a cobrarsentido. La noche de sus asesinatos,Ribe y Greiss difícilmente sehubieran puesto en guardia alencontrarse con una figura tanfamiliar como Dyakov delante delhotel Glinka. Y el ruido de una
moto alemana que oyó el sargentode las SS que sorprendió a suasesino ahora quedaba explicado:Dyakov tenía acceso a una BMW.Eso explicaba también por qué suasesino había decidido huir por lacarretera de Vitebsk: se dirigía aKrasny Bor.
Y si había asesinado a Ribe yGreiss, ¿por qué no al doctor Batovy su hija también? En este caso elmóvil era más difícil dedesentrañar, aunque la predileccióndel asesino por el cuchillo parecíaconvincente. Dyakov bien podía
haberse enterado de su existenciapor Von Kluge después de que yo lepidiera al mariscal de campo queconcediese asilo a los dos rusos enBerlín. Una petición a la que él sehabía resistido. ¿Era posible que elmariscal de campo estuviera encontra de la idea de que se lesotorgara el derecho a vivir enBerlín hasta el punto ordenar a suPutzer que los matara también?
Pero si poco antes habíaacabado con la vida del doctorBerruguete a tiros, ¿por qué habíaido Dyakov a emborracharse albosque de Katyn? ¿Para celebrar la
muerte de un criminal de guerra,quizá? ¿O se debía a una razón másprosaica: montando un numerito enel bosque de Katyn sencillamenteintentaba tener una coartada para loque había ocurrido en Krasny Bor?Después de todo, ¿quién iba asospechar que un borracho queamenazaba con pegarse un tirohubiera cometido el asesinato frío ypremeditado del médico español?¿Y habría contribuido yo a sucoartada dejándolo inconsciente deun porrazo?
Pero me estaba adelantando alos acontecimientos. Primero tenía
que llevar a cabo cierto trabajo deinvestigación elemental. Un trabajoque debería haber acometidosemanas atrás.
Conduje de regreso a KrasnyBor y aparqué al lado del Mercedesde Von Gersdorff. Como siempre laportezuela del coche no estabacerrada con llave. Sentado en elasiento del acompañante busqué labayoneta en la guantera, con laintención de dársela al profesorBuhtz para ver si encontraba restosde sangre humana en el filo. Perono estaba. Miré también en la
guantera lateral, y debajo delasiento, pero tampoco estaba porallí.
—¿Busca algo?Von Gersdorff estaba justo al
lado del coche, con una pistola enla mano. La pistola me apuntaba amí. Me incorporé bruscamente.
—Oh, Gunther, es usted. ¿Quédemonios se ha creído que hace enmi coche casi a la una de lamadrugada?
—Busco su bayoneta.—¿Para qué demonios la
quiere?—Porque creo que la utilizaron
para asesinar a esos dosoperadores. Igual que utilizaron suMauser para asesinar al doctorBerruguete. Por cierto, heencontrado el culatín del arma.
—¿Ah, sí? Me alegro. Mire, nome cuesta ningún esfuerzo entenderque yo sea mejor sospechoso queInés Kramsta. Sus piernas sonmucho más bonitas.
—No he dicho que sea ustedsospechoso, coronel —puntualicé—. Después de todo, dudo quehubiera sido tan negligente comopara utilizar su propia Mauser. No,creo que otra persona usó una
pistola y una bayoneta que sabíaque estaban en este coche, quizácon la intención de implicarlo austed más adelante. O sencillamentelas tenía a mano, no lo sé.
Von Gersdorff enfundó laWalther y rodeó el coche hasta laparte de atrás para abrir elmaletero.
—La bayoneta está aquí —dijoal tiempo que la sacaba—. Ycuando dice «alguna persona»,Gunther, supongo que no se refierea la doctora Kramsta.
—No —contesté.
—Es curioso lo de estabayoneta —comentó Von Gersdorff,entregándomela—. Cuando la cogíde la guantera el otro día, por uninstante me pareció que no era lamía.
—¿Por qué? —Saqué labayoneta de la vaina y el filorelució a la luz de la luna.
—Bueno, era la mía.Sencillamente me pareció que no.Por eso la guardé en el maletero.
—Sí, pero ¿por qué le parecióque no era la suya?
—Es la misma bayoneta, sinduda, pero la funda es distinta. La
mía era más holgada. Esta se ciñe ala hoja. —Se encogió de hombros—. Es un pequeño misterio, enrealidad. Después de todo, no searreglan solas, ¿verdad?
—No, no se arreglan solas —coincidí—. Y creo que acaba ustedde contestar mi pregunta.
Le conté lo de la bayoneta y laspiezas de una vaina rotaencontradas en la nieve cerca delos cadáveres de Ribe y Greiss.
—Así que cree queprobablemente se trataba de mivaina, ¿no? —comentó Von
Gersdorff.—Sí, eso creo.—Dios santo.Entonces le hablé del peine de
carga que había encontrado en elbolsillo de Alok Dyakov; y decómo Alok Dyakov era ahora misospechoso principal de losasesinatos de Ribe y Greiss.
—Vamos a tener que procedercon suma cautela en este asunto —dijo.
—¿Vamos?—Sí. No creerá que voy a
dejarle hacer esto solo, ¿verdad?Además, me encantaría perder de
vista de una vez por todas a eseruso cabrón.
—¿Y Von Kluge?Von Gersdorff negó con la
cabeza.—No creo que vaya a tener
ocasión de hacerle mucho daño conesto —dijo—. No sin esagrabación.
—¿A qué se refiere?—Se la di al general Von
Tresckow —explicó Von Gersdorff—. La juzgó demasiado peligrosa yla destruyó.
—Qué pena —lamenté, pero nopodía culpar al general por pensar,
tal como pensé yo, que unagrabación del Führer ofreciéndosea comprar la lealtad de uno de susprincipales mariscales de campocon un sustancioso cheque fueraalgo muy peligroso de guardar.
—Recordará que Von Dohnanyiy Bonhoeffer fueron detenidos.Entonces nos preocupó más laGestapo que Günther von Kluge. Yme temo que hará falta mucho másque la grabación de unaconversación comprometedora paraderrocar a Hitler.
Asentí y le devolví la bayoneta.
—Bueno, ¿cuál es el siguientepaso? —preguntó—. Me refiero aque vamos a ir detrás de Dyakov,¿verdad?
—Tenemos que hablar con elteniente Voss —dije—. Después detodo fue él quien tropezó primerocon Alok Dyakov. El ruso me contósu versión de lo ocurrido en lacarretera, buena parte de la cual heolvidado. Me distrajo la llegada delos miembros de la comisióninternacional mientras me locontaba. Me parece que tenemosque oír la versión de Voss.
Antes de acostarme devolví aDyakov el sobre que contenía suspertenencias. Tenía la luz de lacabaña encendida, así que me viobligado a llamar a la puerta ycontarle un cuento que creo quesolo se creyó a medias.
—La enfermera me ha dado elsobre para que se lo devolviera —dije—, y luego me temo que se meha ido de la cabeza por completo.Sus cosas han estado en mi cochetoda la tarde.
—He vuelto al hospital a porellas —contestó—. Y luego he
estado buscándolo, señor. Nadiesabía dónde estaba.
¿Habría recordado que llevabaen el bolsillo el peine de carga?
—Lo lamento —me disculpé—,pero me ha surgido uncontratiempo. ¿Qué tal la cabeza,por cierto?
—No tan mal como la suya,quizá —repuso.
—Vaya, ¿es tan evidente?—Solo para un borracho como
yo, quizá.Le resté importancia al asunto.—Recibí malas noticias, nada
más. Pero ahora ya estoy bien. —Ledi una palmada en el hombro—. Mealegra ver que ya se encuentra bien,amigo mío. Todo olvidado, ¿eh?
—Todo olvidado, señor.
Esa mañana delante de las fosas delos polacos estábamos veintepersonas, de las cuales al menos lamitad eran franceses, incluido DeBrinon, dos oficiales del ejércitode alto rango y tres periodistas quellevaban boina y fumabancigarrillos franceses de aroma acrey que, en líneas generales, tenían
aspecto de personajes de Pépé leMoko. De Brinon era un individuode cincuenta y tantos años con unimpermeable pardo claro y unagorra de oficial que le hacíaparecerse un poco a Hitler yresultaba afectada, teniendo encuenta que no era más un abogado.Von Gersdorff, que sabía de esascosas, me informó de que DeBrinon era un aristócrata, marquésnada menos, y que también teníauna esposa judía a la que habíaconseguido que la Gestapo de Paríspasase por alto. Lo que tal vezexplicara por qué tenía tanto interés
en parecer nazi. Los francesesestaban dando mucha importancia asu visita al bosque de Katyn, puespor lo visto, antes de la guerrapolaco-soviética de 1920, losfranceses enviaron a cuatrocientosoficiales del ejército paracontribuir a la preparación delejército polaco, y muchos de ellos—incluidos los dos generales queahora estaba en Katyn— sequedaron como parte del QuintoBatallón de Chasseurs Polonaispara luchar contra el Ejército Rojodel mariscal Tujachesvski. Todoello supuso que Voss, Conrad,
Sloventzik, Von Gersdorff y yosoportamos una mañanadesaprovechada respondiendointerminables preguntas ydisculpándonos por el hedor, lascruces de madera más bienimprovisadas en las tumbas y elsúbito cambio del tiempo. InclusoBuhtz asomó la cabeza, tras haberdejado a la comisión internacionalen manos de la Cruz Roja polacapara que realizaran sus propiasautopsias como les parecieraconveniente. Alguien nos hizo unafoto: Voss aparece explicando el
«peor crimen de guerra» de Rusia aDe Brinon, que lo mira incómodo,como si fuera plenamenteconsciente de que a él también lofusilarían los franceses comocriminal de guerra en abril de 1947,mientras los dos generalesfranceses hacen lo que mejor sabenhacer los generales franceses: estarelegantes.
No había sacerdote: los polacosya habían celebrado un funeraladecuado, y a nadie le parecióimportante volver a rezar por losfallecidos. La religión era lo últimoque teníamos en la cabeza.
Después de deshacernos de losfranceses —cosa que a losalemanes nunca nos lleva muchotiempo—, Von Gersdorff y yollevamos aparte a Voss y lepedimos que nos acompañara alcoche del coronel de la Abwehr.Con su largo abrigo de policíamilitar y su gorra tapacapullos, alalto policía —había sido el demayor estatura de cuantosestábamos junto a las fosas— se leveía elegante. Los hombres esbeltostienen buen aspecto contapacapullos, y si son oficialesalemanes les confieren un aire
serio, como de no tener tiempo paracortesías ni formalidades. No seapreciaba más que un atisbo deHeydrich en sus rasgos caninos y ensu porte, y por un instante mepregunté qué opinión habríanmerecido al antiguoReichsprotector de Bohemia misesfuerzos en Katyn. No muy buena,seguramente.
Von Gersdorff repartiócigarrillos y poco despuésestábamos envueltos en una neblinade humo de tabaco que suponía uncambio muy agradable respecto del
aire maloliente del bosque deKatyn.
—Háblenos de Alok Dyakov —dijo el coronel, yendo directo algrano.
—¿Dyakov? —Voss negó conla cabeza—. Ese tipo es listo comoun zorro. Bueno, para ser un antiguomaestro de escuela, tiene unapuntería magnífica con el rifle.Hace unas semanas uno de losmotoristas que escoltan el cochedel mariscal de campo me contóque vio a Dyakov cargarse un perroa setecientos cincuenta metros. Porlo visto creyeron que era un lobo,
pero resultó que era el pobrechucho de algún malditocampesino. Dyakov se llevó unbuen disgusto. Le encantan losperros, según dijo. Le encantan losperros, odia a los rojos. Es verdadque su rifle lleva mira telescópica—igual que el del mariscal decampo—, pero si daba clases dealgo, desde luego no eran de Latín eHistoria.
—¿Qué clase de mira? —indagué.
—Una Zeiss. ZF42. Pero enrealidad ese rifle no está diseñadopara llevar mira. Lo tiene que
modificar a máquina un armeroespecializado.
—Es cierto —convino VonGersdorff—. Yo tengo uno igual.
—¿Cómo? ¿Aquí, en Smolensk?—Sí. Aquí, en Smolensk.
¿Debería buscarme un abogado?Al ver que Voss fruncía el
ceño, le expliqué con detalle lasituación y luego le insté a que nosdiera más información sobre elPutzer ruso.
—Estábamos probablemente aprincipios del mes de septiembrede 1941 —comenzó Voss—. Mis
muchachos se encontraban en elsudeste de la ciudad, dentro delsaliente de Yelnia.
—Era un frente de cincuentakilómetros que el Cuarto Ejércitohabía ampliado desde la ciudad afin de contar con una zona desde laque lanzar una ofensiva prolongadacontra Viazma —explicó VonGersdorff—. Los rusos intentaronuna maniobra de envolvimiento quefracasó gracias a nuestrasuperioridad aérea. Pero fracasópor los pelos. Fue el ataque máscostoso en vidas que sufrieronnuestros ejércitos, hasta
Stalingrado.—Estábamos operando en los
flancos del saliente —continuóVoss—. Alrededor de unos diezkilómetros a lo largo de la carreterade Mscislau debíamos acabar concualquier reducto de resistencia.Partisanos, unos cuantos desertoresde la 106.ª División de InfanteríaMecanizada y el Vigésimo CuartoEjército, algunas unidades de laNKVD. Nuestras órdenes eransencillas. —Se encogió de hombrosy adoptó una actitud evasiva—.Disparar contra cualquiera queofreciera resistencia, claro. Acabar
también con cualquiera que sehubiera rendido y coincidiera conlas directrices impuestas por elgeneral Müller que aún estabanvigentes por aquel entonces. Hastaque se cancelaron en junio del añopasado.
Voss se refería a la orden delcomisario de Hitler que estipulabaque los prisioneros que fueranrepresentantes activos delbolchevismo —entre los que sinduda se encontraban los miembrosde la NKVD— debían ser fusiladossumariamente.
—Ya habíamos fusilado amuchos —continuó—. Era unavenganza por lo que habíamospadecido. Por lo visto, cuanto másse aleja uno de Berlín, menosimportancia tiene la Convención deGinebra. Sea como sea, nosencontramos con un GAZdescapotable que se había salido dela carretera cerca de una granja.
El GAZ era un vehículo rusocon tracción en las cuatro ruedas, elequivalente al Tatra.
—Había tres personas dentro.Dos llevaban uniforme de laNKVD, el conductor y uno de los
que iban detrás. Estaban muertos.El tercero, Dyakov, vestía de civil.Estaba consciente solo a medias yseguía esposado a la barandillalateral, en el asiento trasero delGAZ, y al parecer se alegró muchode vernos cuando volvió en sí.Aseguró que lo había detenido laNKVD y los otros dos lo llevaban ala cárcel, o algo peor, cuando unStuka ametralló la carretera.
»Encontramos las llaves de lasesposas y lo curamos. Se habíallevado unos cuantos golpes alsalirse el coche de la carretera, y
probablemente también a manos delos tipos de la NKVD. Hablabaalemán bastante bien, y cuando lointerrogamos nos dijo que eramaestro de alemán en la escuela deVitebsk, razón por la que lodetuvieron en primer lugar, aunquese ganaba la vida como cazadorfurtivo. Según él, hablar alemánconvertía a cualquieraautomáticamente en sospechoso alos ojos de la policía secreta, peroluego dedujimos que el auténticomotivo de su detención quizá teníamás que ver con su actividad comocazador furtivo que con cualquier
otra cosa.—¿Qué documentos llevaba
encima Dyakov? —pregunté.—Solo su propiska —dijo
Voss—. Es un permiso deresidencia que hace las veces deregistro de migración.
—¿No tenía pasaporte interno?—Dijo que se lo había
confiscado la NKVD en un registrode seguridad previo. Es lo que laNKVD dio en llamar «detenciónabierta», ya que en la Rusiasoviética no se puede hacer grancosa sin pasaporte interno.
—Qué oportuno. ¿Y los
hombres de la NKVD? ¿Quédocumentos llevaban?
—Las típicas cartillas deidentidad encuadernadas en cuerode la NKVD. Y en el caso delchófer el carné de conducir, lacédula de identidad del Komsomol,unos sellos de circulación y lalicencia de armas.
—Confío en que guardaran esosdocumentos —comenté.
—Me temo que los originalesquedaron destruidos en un incendiojunto con muchos otros documentos—contestó Voss—. Creo que uno
de los oficiales se llamabaKrivyenko.
—¿Destruidos?—Sí —confirmó Voss—. No
mucho después de alojarnos enGrushtshenki, los partisanoslanzaron contra nosotros un ataquecon morteros.
—Ya. Eso también fue muyoportuno. Para Dyakov.
—Supongo que tendremosfotografías de los mismos en lasoficinas de la Abwehr en Smolensk—dijo Von Gersdorff—. LaAbwehr tiene por costumbreguardar registros fotográficos de la
documentación de todos losmiembros de la NKVD capturados.
—¿Sabe eso Dyakov?—Lo dudo.—No hay mejor momento que
ahora —dije—. ¿Echamos unvistazo?
De camino a la Kommandaturahice algunas preguntas más sobreDyakov.
—¿Cómo demonios llegó aconocer al mariscal de campo?
Von Gersdorff carraspeó conincomodidad.
—Me temo que es culpa mía —reconoció—. Yo me ocupé del
interrogatorio. Le apreté las tuercaspara ver qué nos decía sobre laNKVD. Lo malo de aquella ordendel comisario era que nuncaobteníamos información valiosa, ytener en nuestras manos a uno desus prisioneros era lo que más seacercaba. En realidad nos fue muyútil. O así nos lo pareció por aquelentonces. En el transcurso delinterrogatorio Dyakov y yohablamos de las presas que sepueden cazar por aquí.
—Claro —dije, sin darle mayorimportancia.
—Esperaba que me hablase deciervos, pero Dyakov me contó quelos cazadores locales habíanacabado con todos los ciervos elinvierno anterior para alimentarse,pero que aún quedaban muchosjabalíes y que, si estaba interesado,podía mostrarme cuáles eran losmejores lugares de caza e inclusoorganizar una batida. Se lo comentéde pasada a Von Kluge, que comoya sabe es muy aficionado a lacaza, y le entusiasmó la perspectivade cazar jabalíes en Rusia; en sufinca de Prusia celebra variascacerías así cada año. No lo veía
tan contento desde queconquistamos Smolensk. Seorganizó una cacería de jabalíes —el mariscal de campo, el general,yo mismo, Von Boeselager, VonSchlabrendorff y otros oficiales dealto rango— y debo reconocer quefue todo un éxito. Creo quecobramos tres o cuatro piezas. Elmariscal de campo quedóencantado, y casi de inmediatoordenó preparar otra cacería, quetambién fue un éxito. Después deaquello decidió hacer de Dyakov suPutzer, y desde entonces se han
organizado más batidas, aunque deun tiempo a esta parte los jabalíesparecen haber desaparecido. Creoque acabamos con todos, a decirverdad, razón por la que elmariscal de campo va ahora tras loslobos, por no mencionar liebres,conejos y faisanes. Por lo vistoDyakov conoce los mejores sitios.Voss está en lo cierto. Me parecemucho más probable que ese tipofuera un cazador furtivo local.
—Por no decir un asesino —señalé.
Von Gersdorff se mostróavergonzado.
—¿Cómo iba a saber yo queocurriría algo así? En muchosaspectos Dyakov es un individuo delo más afable. Lo que ocurre esque, desde que el mariscal decampo lo tomó bajo su protección,dicta sus propias leyes y es tanarrogante que no hay quien loaguante, como usted mismocomprobó la otra noche.
—Por no decir un asesino —repetí.
—Sí, sí, ya lo ha dejado claro.—Claro para ustedes —dije—.
Pero si quiero que esto sigaadelante voy a necesitar algo más
que un maldito peine de carga. Asíque más vale que encontremos algoen los archivos de la Abwehr.
La oficina de la Abwehr en laKommandatura de Smolensk teníavistas a una pequeña huerta en laque había plantadas algunasverduras y daba a las ventanas de lasede local del Ministerio deAsuntos Exteriores alemán. Másallá se veían las almenas melladasque coronaban el Kremlin. En lapared de la oficina había un mapadel óblast de Smolensk y otro másgrande de Rusia, con el frente
claramente señalado en rojo einquietamente más próximo de loque había supuesto. Kursk —queera donde estaban agrupadas lasfuerzas blindadas alemanas enfrentedel Ejército Rojo— estabaquinientos kilómetros escasos alsudoeste de donde nosencontrábamos. Si los tanques rusosconseguían rebasar nuestras líneas,alcanzarían Smolensk en apenasdiez días.
Un joven oficial de guardia conun acento de clase tanpasmosamente alta que casi me hizoreír —¿de dónde sacaban a gente
así?— estaba hablando por teléfonoy puso fin a la conversación deinmediato cuando me vio entrar porla puerta. Se puso en pie y saludócon elegancia. Von Gersdorff, quepor lo general tenía unos modalesimpecables, fue directo a losarchivadores sin molestarse enpresentarnos y se puso a hurgar enlos cajones.
—¿Qué decía usted sobre elalzamiento en el gueto de Varsovia,teniente Nass? —murmuró.
—Los informes del brigadierStroop indican que se ha puesto fina toda resistencia, señor.
—Eso ya lo hemos oído antes—dijo—. Me asombra que laresistencia haya durado tanto.Mujeres y niños luchando contra elpoder y la furia de las SS.Escúchenme bien, caballeros, noserá la última vez que oigamoshablar del asunto. Dentro de un meslos puñeteros judíos seguiránsaliendo de sus criptas y sussótanos.
Al final encontró el informe quebuscaba y lo dejó en una mesa demapas delante de la ventana.
Me enseñó las fotografías de
los documentos incautados a losmiembros de la NKVD muertos y aAlok Dyakov.
— L a propiska que llevabaencima Dyakov no nos da ningunapista —señalé—. No llevafotografía y podría pertenecer acualquiera. Al menos a cualquierallamado Alok Dyakov.
Pasé los minutos siguientescontemplando fijamente las fotos delas dos cartillas de identidad de laNKVD, una a nombre delcomandante Mijaíl SpiridónovichKrivyenko y la otra a nombre delsargento Nikolái Nikoláyevich
Yushko, chófer de la NKVD.—Bueno, ¿qué le parece? —
pregunté a Von Gersdorff.—Este —señalé, a la vez que
les mostraba a los dos la foto de lacartilla de identificación deKrivyenko—. No estoy seguro deeste.
—¿Por qué? —inquirió Voss.—La página derecha está
bastante clara —expliqué—. No esfácil saberlo con seguridad sintener el documento original delante,pero el sello en la página de la fotoestá sospechosamente borroso en elángulo inferior derecho de la
fotografía. Casi como si lo hubieranarrancado de otro sitio y pegadoencima. Además la circunferenciadel sello me parece algodesalineada.
—Sí, tiene razón —coincidióVoss—. No me había fijado.
—Habría sido mejor si sehubiera dado cuenta entonces —dije intencionadamente.
—Bueno, ¿qué es lo que quieredecir, Gunther? —preguntó VonGersdorff.
—¿Que tal vez Dyakov es enrealidad Mijaíl Spiridónovich
Krivyenko? —Me encogí dehombros—. No lo sé. Peropiénsenlo un momento. Usted es uncomandante en un vehículo de laNKVD con un prisionero cuandocae en la cuenta de queprobablemente los alemanes estánpocos kilómetros carreteraadelante. Van a capturarlo encualquier momento, lo que significala pena de muerte automática paralos oficiales de la NKVD. No seolviden de la orden del comisario.De modo que ¿qué hace? Quizá lepega un tiro a su propio chófer yluego obliga a su prisionero, el
auténtico Alok Dyakov, adesnudarse y ponerse su uniformede la NKVD. Después se pone suropa y lo asesina también. Coge lafoto del pasaporte interno deDyakov y la usa para sustituir la desu propia cartilla de identidad de laNKVD. Los encontraron cerca deuna granja, así que igual utilizó unpoco de clara de huevo para pegarla foto. O quizá grasa del eje delcoche, no lo sé. Luego destruye supropia foto y el pasaporte internodel auténtico Dyakov. Tal vezpodría colar un documento falso,pero no dos. Después se sale de la
carretera con el GAZ y lo hacepasar por un accidente. Al final seesposa a la barandilla y espera aque lo rescaten como Alok Dyakov.¿Qué alemán discutiría con unhombre que a todas luces eraprisionero de la NKVD? Sobretodo si ese hombre habla bienalemán. Casi automáticamente nosospecharía de él.
—Es cierto —dijo Voss, queaún estaba dolido por micomentario anterior—. Nosospechamos de él en absoluto.Bueno, no se sospecha de alguien
que es prisionero de los rojos, ¿noes verdad? Sencillamente se da porsentado… Además, mis hombresestaban cansados. Llevábamos dosdías en danza.
—No se preocupe, teniente —lo tranquilicé—. Mejores hombresque usted han caído en trampasrusas parecidas. Nuestro gobiernolleva ciñéndose a los Protocolos delos Sabios de Sión como si fueranlos Evangelios desde los añosveinte.
—Tal como lo cuenta usted,Gunther —dijo Von Gersdorff—,parece evidente. Pero haría falta
una sangre fría impresionante parallevarlo a cabo.
Me volví hacia Voss.—¿Más o menos a cuántos
supuestos comisarios ejecutó suunidad, teniente?
Voss se encogió de hombros.—Perdí la cuenta. Cuarenta o
cincuenta por lo menos. Al final eracomo matar conejos, a decirverdad.
—Entonces Dyakov,llamémoslo así, ¿de acuerdo?, notenía nada que perder, diría yo.Ejecutado sumariamente o fusiladodespués de llevar a cabo una treta
para seguir con vida.—Sí, pero después de habernos
engañado —indagó Von Gersdorff—, ¿por qué no se limitó aescabullirse una noche de regreso asus líneas?
—¿Y renunciar a unalojamiento tan acogedor aquí, enSmolensk? ¿A la confianza delmariscal de campo? ¿A trescomidas al día? ¿A tanta bebida ytabaco como fuera capaz deaguantar? Por no hablar de laexcelente oportunidad de espiarnos,tal vez incluso de llevar a cabo
pequeños actos de sabotaje y algúnasesinato. No, yo diría que está muybien aquí. Además, sus líneasquedan a cientos de kilómetros. Encualquier punto de ese trayectopodría haber sido detenido yfusilado por la policía militar. Y enel caso de que regresara a suspropias líneas, ¿qué? Todo elmundo sabe que Stalin no confía enaquellos que han estado en manosde los alemanes. Seguramentehabría acabado con un balazo en lanuca en una de esas fosas pocoprofundas, igual que los malditospolacos.
—Es muy convincente —reconoció el teniente Voss—. Si setratara de cualquier otro Iván,podría meterlo en chirona sin más.Pero eso no es más que una teoría,¿verdad? No tiene pruebas de nada.
—Es cierto —coincidió VonGersdorff—. Sin los documentos deidentidad originales sigue sin tenernada.
Lo pensé un momento.—¿Qué es lo que estaba
diciendo usted hace un momento,sobre los judíos del gueto deVarsovia? Que seguirán saliendo delas criptas y los sótanos.
—Hay que elogiar semejantevalor. Y deplorar la clase de tratoque provoca una situación en la quelos militares alemanes secomportan como un ejército decondotieros de la Edad Media. Yopor lo menos lo hago, y muchosotros conmigo.
Von Gersdorff se mordió ellabio un momento y movió lacabeza con amargura. Intentéinterrumpirle con una idea que seme acaba de ocurrir, pero al verque el coronel no había terminadocerré la puerta de un puntapié para
que nadie oyera nuestras voces.Incluso después de Stalingradohabía muchos hombres al serviciode la Wehrmacht en Smolensk queaún sentían veneración por AdolfHitler.
—Todo este asunto del bosquede Katyn… ¿No son horribles losrojos? Esa es la clase de barbariebolchevique contra la que luchaAlemania… Todo eso no es másque una chorrada mientras nosafanamos en hacer saltar por losaires sinagogas y disparamos contanques contra escolares que solodisponen de cócteles Molotov.
¿Acaso creemos que el mundo no seha dado cuenta de lo que hacemosen Varsovia? ¿De verdad pensamosque la opinión pública va a pasarpor alto un heroísmo semejante?¿Esperamos de veras que, despuésde haber asesinado a miles dejudíos sin apenas armamento enPolonia, los estadounidenses sepongan de nuestra parte solo por loque estamos descubriendo aquí, enSmolensk? —Cerró el puño y losostuvo en alto delante de la caraun momento, como si desearagolpear a alguien. A mí,probablemente—. La sublevación
del gueto de Varsovia llevadándonos problemas desde el 18 deenero, mucho antes de que nadieencontrara un hueso humano en elbosque de Katyn, y es el mayorescándalo de Europa. ¿Qué clase deministro de Propaganda es capaz decreer que los cadáveres de trecemil insurgentes judíos puedenocultarse o pasarse por altomientras traemos aquí a losperiodistas del mundo entero paraenseñarles los cuerpos de cuatromil polacos muertos? Eso megustaría saber a mí.
—Visto así —reconocí—, laverdad es que parece ridículo.
—¿Ridículo? —Von Gersdorffse echó a reír—. Es la estrategia derelaciones públicas máspasmosamente necia que he oído enmi vida. Y gracias a usted, Gunther,mi nombre quedará asociado parasiempre a ella como el de quienencontró el primer cadáver en elbosque de Katyn.
—Entonces dígaselo a él —sugerí—. A Joey el Cojo. Dígaselola próxima vez que le vea.
—Es imposible que yo sea elúnico que piensa así. Dios bendito,
seguro que hay montones de nazisque reconocen la verdad evidentede lo que digo, así que tal vez se lodiga.
—¿Y de qué serviría? En serio.Mire, coronel, soy muy viejo paraengañarme a mí mismo, pero no tanestúpido como para no poderengañar al prójimo. Cada mañanadurante los diez últimos años vengonotando el estómago revuelto. Noha transcurrido ni un solo día enque no me pregunte si podré vivirbajo un régimen que ni entiendo nideseo. Pero ¿qué se supone que
debo hacer? De momento, soloquiero echarle el guante a unhombre por el asesinato de tres, oposiblemente cinco, personas. Noes gran cosa, de acuerdo. Y nisiquiera si consigo echarle elguante quedaré muy satisfecho. Porahora, ser policía parece lo únicocorrecto que puedo hacer. No sé siesto tiene mucho sentido para unhombre con un sentido del honor tanacusado como el suyo. Pero es loúnico que tengo. Lo que decía haceun momento sobre los judíos deVarsovia saliendo de las criptas ylos sótanos me ha dado una idea
sobre lo que hacer con Dyakov.
La entrada a la catedral deSmolensk estaba formada por unaescalinata de amplios peldaños queconducía bajo una enorme bóvedablanca del tamaño de una carpa decirco. Los pórticos exteriores contejados bajos y frescos de ángelesde aspecto fantástico parecían másbien grutas de hadas. Dentro, eldorado iconostasio recordaba a unpar de puestos de venta en una callellena de joyerías y enmarcaba elhuevo de Fabergé de un sagrario
central y una reproducción de unaVirgen —cuyo original habíaquedado destruido durante labatalla de Smolensk— que mirabapor la ventana de su relucientehogar con una mezcla de despechoy vergüenza. La luz de cientos decirios titilantes que ardían enarañas de latón suspendidas a granaltura aportaba un toque antiguo ypagano al interior de la catedral, yen vez de la Virgen cristiana no mehubiera sorprendido ver una virgenvestal alimentando el fuego secretode los numerosos cirios o tejiendouna figura de paja para lanzarla al
Tíber. Todas las religiones meresultan herméticas por igual.
Precedido por un sargento deingenieros Panzer, que era expertoen la desactivación de bombasocultas —según Von Gersdorff, elsargento Schlächter había retiradomás de veinte minas dejadas porlos rojos en los dos puentesrestantes que cruzaban el Dniéper y,como resultado, había sidocondecorado como zapador en dosocasiones—, el coronel y yobajamos con cautela por unaescalera de caracol de piedra que
desembocaba en la cripta de lacatedral. Había un ascensorpequeño, pero dejó de funcionar ynadie se molestó en intentararreglarlo, por si también habíanpuesto una trampa explosiva.
Nos llegó a la nariz un fuerteolor a humedad y podredumbre,como si estuviéramosadentrándonos tanto en las entrañasoscuras de la tierra que fuéramos adarnos de bruces con la lagunaEstigia; pero según nos informóSchlächter, en realidad la cripta yla iglesia no eran tan antiguas:
—Se cuenta que durante el gran
sitio de Smolensk en 1611 losdefensores de la ciudad seencerraron aquí abajo y prendieronfuego al depósito de municionespara evitar que cayese en manospolacas. Hubo una explosión y todolo que había en la cripta, incluidoslos propios Ivanes, saltó por losaires. Probablemente es verdad.Sea como sea, la edificación enteraquedó hecha cisco y tuvo que serdemolida en 1647. Pero no seterminó la reconstrucción hasta1772, porque el primer intento sevino abajo, de modo que, cuandoapareció Napoleón y contó a todo
el mundo lo maravillosa que era lacatedral, solo podía tener unostreinta o cuarenta años deantigüedad. Aquí abajo hay tantahumedad solo porque noconstruyeron un alcantarilladocomo es debido para los cimientos;queda justo al lado de un manantialsubterráneo, ¿lo ven? Por eso a losantiguos defensores de la ciudad lespareció un buen lugar en el quehacerse fuertes: por el acceso alagua dulce. Pero no hay tantahumedad como para que no estalleuna carga explosiva.
»Retiramos las principalescargas explosivas cuando tomamosla catedral —explicó—. Al menosel material que debía haber enviadotodo esto al séptimo cielo cuandolos Ivanes se largaron de Smolensk.Eso sí que habría sido unaascensión en toda regla, coño. ElEjército Rojo había llenado toda laputa cripta de explosivos, tal comohicieron en 1611, y tenían pensadodetonarlos con fusiblesradiocontrolados a varios cientosde kilómetros de distancia, igualque en Kiev. Solo que esta vezolvidaron que la señal no se
transmitía bajo tierra, así que lascargas no estallaron. Estuvimosdando vueltas por arriba durantedías antes de encontrar losexplosivos aquí abajo. Podríanhaber estallado y haber acabadocon nosotros en cualquier momento.
—¿Seguro que quiere hacerlo?—le pregunté a Von Gersdorff—.No le veo ningún sentido a quearriesguemos la vida los dos. Estalocura de idea ha sido mía, no suya.
—Se le olvida —me advirtióVon Gersdorff— que he activado ydesactivado minas antipersona en
otras ocasiones. ¿O ha olvidado elArsenal? Además, hablo rusomucho mejor que usted, y lo que esmás importante, también lo leo.Aunque se las arreglara usted paraabrir alguno de los archivadores dela NKVD sin que una explosión lereviente la cabeza, en realidad nosabría qué demonios busca.
—No le falta razón —reconocí—. Aunque ni siquiera estoy segurode que lo que estamos buscandoesté aquí abajo.
—No, claro que no. Pero, aligual que usted, creo que merece lapena intentarlo. Tenía ganas de
bajar aquí desde hace tiempo yahora me ha dado una buena razónpara hacerlo. Sea como sea, entrelos dos podemos hacer el trabajomucho más deprisa que uno solo.
A los pies de la escaleraSchlächter abrió una recia puerta deroble y encendió una luz parailuminar un largo sótano sinventanas que estaba lleno dearchivadores, estanterías yparafernalia religiosa, incluidosiconos plateados de aspectosemiprecioso y un par de arañas deluces de repuesto. Un cartel de grantamaño con una calavera amarilla y
dos tibias cruzadas colgaba de uncable que se extendía de lado alado de la estancia y en algunossitios —en paredes y armarios— seveían marcas de tiza roja.
—Bien, caballeros —advirtióSchlächter—. Hagan el favor deprestar atención. Voy a decirles loque le digo a cualquiera que entra aformar parte de los ingenierosPanzer. Les pido disculpas si estosuena a entrenamiento básico, peroes lo básico lo que les permitiráseguir con vida.
»Lo que tenemos aquí abajo es
obra de un Iván de lo más gracioso.Debió de pasar días enterospreparándonos bromas. Muydivertidas para el enemigo, sinduda, pero no tanto para nosotros.Uno abre algo y se encuentra conque aquello de lo que tira —uncajón, la puerta de un archivador,un fichero en un estante— va unidopor medio de un trozo de mechadetonante a medio kilo deexplosivo plástico que estalla antesde que haya acabado de mover elbrazo. Uno de mis muchachosperdió la cara y otro la mano, y adecir verdad no me sobran hombres
para un trabajo como este ahoramismo; no cuando todavía tenemostanto por despejar arriba. Las SSme han ofrecido prisioneros deguerra rusos para despejar estasala, pero estoy chapado a laantigua. Eso no me convence.Además, de nada serviríadesactivar las bombas ocultas amano si se acaba destruyendo justoaquello que hace necesaria ladesactivación a mano de esta clasede explosivos.
»Así que he aquí cómofunciona. Ustedes tienen queencontrar los explosivos. Eso es lo
más difícil. Quiero decir que esdifícil encontrarlos sin llevarse unasorpresa desagradable. Luego iréyo y me ocuparé del asunto. Ahoralo primero es llegar a entender a suadversario. El objetivo de utilizaruna bomba oculta no es infligirbajas y daños. Eso no es más queun medio para conseguir algo. Loprincipal es provocar una actitud deincertidumbre y recelo en la mentedel enemigo. Eso hace que decaigala moral y da pie a un grado deprecaución que retrasa susmovimientos. Es posible que así
sea. Pero aquí no tiene nada demalo andarse con un poco derecelo.
»Alejen de su mente cualquieridea previa que pudieran tenersobre los rusos, porque les aseguroque el hombre o los hombres queprepararon estos dispositivosentienden plenamente la esencia delas bombas trampa, que es laastucia rastrera y la diversidad, porno hablar de la psicología humana.Es esencial que no bajen la guardiani un instante mientras estén aquí.Tiene que salirles de maneranatural. La mirada atenta y el recelo
los mantendrán con vida en estasala, caballeros. Tienen que buscarindicios fuera de lo común que lesadviertan de posibles riesgos.Dediquen un buen rato a mirar algoantes de decidirse a tocarlo.
»Y las siguientes pistas puedenindicar la presencia de una trampa:cualquier objeto valioso o curiosoque podría ser un buen recuerdo uobjetos en apariencia inocuos peroincongruentes. En otras ocasioneshemos encontrado bombas en lascosas más insospechadas: unalinterna llena de rodamientos yexplosivos, una botella de agua, un
cuchillo de cocina, un colgador, laculata de un rifle abandonado. Si sepuede mover o coger, tambiénpuede explotar, caballeros.
Señaló un icono ladeado contrala pared de la cripta. Tenía unmarco plateado que parecíavalioso. En la pared justo al ladodel icono había una marca de tizaroja.
—Fíjense en ese icono, porejemplo —dijo—. Es lo típico quemangaría un Fritz con los dedoslargos. Pero debajo del marco hayun trozo de papel que cubre un
agujero en las tablas del suelo y undispositivo de activación conectadoa quinientos gramos de explosivoplástico. Lo suficiente paraarrancarle el pie a un hombre. Talvez la pierna entera. Las arañas deluces están cableadas, así quetampoco las toquen. Y por si se loestaban preguntando, los restos delarchivador que ven al fondo de lasala deberían ser un indicioelocuente del peligro que corren.
Señaló un archivador demadera ennegrecida que antes teníatres cajones y más o menos laestatura de un hombre: el cajón
superior colgaba en ángulo de losrieles y su contenido parecía losrestos de una hoguera. En el suelode madera inmediatamente debajohabía una mancha marrón oscuroque bien podría haber sido sangre.
—Échenle un buen vistazo. Elcajón ocultaba apenas doscientosgramos de plástico, pero fuesuficiente para arrancarle la cara aun hombre y dejarlo ciego. De vezen cuando mírenlo y pregúntense:¿quiero estar delante de una bombatrampa como esa cuando estalle?
»Otras cosas a las que convieneestar atentos son clavos, enchufes o
trozos de cable; tablones sueltos enel suelo, obras recientes en lapared; cualquier indicio de que seha intentado ocultar algo; pinturanueva o marcas que no coincidencon el entorno. Pero a decir verdadesta lista no tiene fin, así que esmejor que les explique los tresmétodos principales de manipularuna bomba trampa como las queencontrarán en este lugar. Son elmétodo del tirón, el método de lapresión y el método deldesprendimiento. Tengan tambiénen cuenta que una trampa evidente
podría disimular la presencia deotra. Y recuerden siempre losiguiente: cuantas más trampasfalsas encontremos, más probablees que vayan bajando la guardia.Así que no dejen de prestaratención. El procedimiento másseguro es hacerlo todo despacio. Silo que están haciendo encuentra lamás mínima resistencia, deténganse.No lo suelten. Llámenme y yo leecharé un vistazo más de cerca. Enla mayoría de estas bombas trampahay un dispositivo de seguridad.Con el fin de neutralizarla utilizaréun clavo, una clavija o un trozo de
cable resistente para introducirlo enel orificio del dispositivo deseguridad, después de lo cual sepodrá manejar sin peligro.
El sargento de ingenieros sepasó la mano por la barbilla ypensó un momento. La barbaincipiente que le cubría la cara noera muy distinta de sus cejas ni delpelo corto de su cabeza, queparecía una piedra recubierta demusgo seco. Su voz no era menosáspera y lacónica, y teníaprobablemente acento de la BajaSajonia, como si estuviera a puntode contar un chiste del Pequeño
Ernie. Llevaba al cuello unpequeño crucifijo colgado de unacadena que, como no tardamos endescubrir, era la parte másimportante de su equipo dedesactivación.
—¿Qué más? Ah, sí. —De unamochila que llevaba nos dio a cadauno un espejito, una navaja, una tizaverde y una linternita—. Su equipode protección. Estas tres cosas losayudarán a seguir con vida,caballeros. Muy bien, manos a laobra.
Von Gersdorff consultó su
libreta.—Según nuestros registros,
creemos que los expedientes decasos están en los estantes, mientrasque los expedientes personales delos miembros de la NKVDprobablemente están en esosarchivadores marcados con elsímbolo del Comisariado delPueblo, que es la hoz y el martilloencima de una espada y unabandera roja con los símboloscirílicos. Al parecer ninguno de loscajones está etiquetado por ordenalfabético, aunque hay una pequeñaranura, así que cabe la posibilidad
de que retiraran las tarjetas.Afortunadamente Krivyenkoempieza por la letra cirílica K, quees una de las más fáciles deidentificar para alguien como ustedque no lee ruso. Por desgracia haytreinta y tres letras en el alfabetocirílico. Tome, le he anotado elalfabeto para que se haga una ideade lo que va viendo. Yo meocuparé de los archivadores de laizquierda de la sala y usted,Gunther, vaya revisando los de laderecha.
—Y yo revisaré las estanterías—añadió el sargento Schlächter—.
Si el cajón es seguro, señálenlo conuna cruz verde. Y, por el amor deDios, cuando acaben de revisarlono lo cierren de golpe.
Me acerqué al primerarchivador y lo escudriñé duranteun minuto largo antes de centrar laatención en el cajón inferior.
—Fíjese en la parte de abajodel cajón así como en la de arriba—me advirtió Schlächter—.Busque un cable o un trozo decordón. Si el cajón se abre sinproblemas y resulta ser el quebusca, no saque el expediente sin
tomar las mismas precauciones.Me arrodillé y abrí el pesado
cajón de madera solo dos o trescentímetros, enfocando la linternacon cuidado hacia el espacio quehabía abierto. Al no ver nadasospechoso, tiré hacia fuera delcajón un poco más, hasta que tuvela seguridad de que no había cablesni bombas ocultas y luego mirédentro. Todos los expedientesestaban encabezados con la letra K.Hice una breve pausa y empecé aexaminar el exterior del cajóninmediatamente superior. Sabía queen la parte de abajo no había nada,
así que una vez más lo abrí un parde centímetros y escudriñé laestrecha hendidura. Ese cajóntambién era inofensivo y conteníaexpedientes que empezaban por laletra K, de modo que me levanté yempecé a mirar el último cajón delarchivador. Cuando por fin quedéconvencido de que tampocorevestía peligro —al igual que losdos anteriores, conteníaexpedientes que empezaban por laK—, tracé una cruz sobre los trescajones con la tiza y dejé escapar elaire en una larga espiración altiempo que me apartaba. Miré mi
reloj y entrelacé las manos unmomento para evitar que metemblasen. Comprobar unarchivador y llegar a la conclusiónde que no había ninguna bombaescondida en él me había llevadodiez minutos.
Miré alrededor. Schlächterestaba entre dos altas estanterías demetal llenas a rebosar dedocumentos y archivos; VonGersdorff revisaba la cara inferiorde un cajón con el espejito dental.
—A este paso nos llevará todoel día —comenté.
—Van por buen camino —dijoel sargento—. Despejar una sala asípuede llevar hasta una semana.
—Pues qué bien —murmuróVon Gersdorff. Trazó una cruzverde en el cajón que tenía delantey pasó al siguiente archivador unmetro o así detrás de mí.
Seguimos de esa guisa —lostres trabajando a paso de tortuga—durante otros quince o veinteminutos. Fue Von Gersdorff quienencontró el primer dispositivo.
—Vaya —dijo con calma—.Me parece que he encontrado algo,sargento.
—Quédese quieto. Voy a echarun vistazo. ¿Herr Gunther? Deje loque esté haciendo y vaya a lapuerta, señor. Es mejor que noencuentre ningún otro dispositivomientras ayudo al coronel.
—Además —añadió VonGersdorff—, no tiene sentido quenos alcance a los tres el petardazosi el expediente está activado, porasí decirlo.
Era un buen consejo y, tal comome habían indicado, retrocedí haciala puerta. Encendí un cigarrillo yaguardé.
El sargento Schlächter seacercó a Von Gersdorff y miró conatención el cajón que el coroneltodavía sujetaba abierto solo amedias, pero no antes de haberbesado la crucecita de oro quellevaba colgada al cuello de unacadena y habérsela metido en laboca.
—Oh, sí —dijo con el crucifijoentre los dientes—. Hay un clipenganchado al borde del cajón. Vaunido a un trozo de cable. El cablecuelga un poco, así que podemosestar seguros de que no es undispositivo de tensión sino una
bomba concebida para estallar alquitarse una anilla de seguridad. Sino le importa, señor, quizá podríaabrir el cajón con suavidad unoscentímetros más hasta que yo lediga «basta».
—Muy bien —asintió elcoronel.
—Basta —dijo el sargento—.Ahora, manténgalo firme, señor.
Schlächter introdujo las manosen el cajón por la abertura estrecha.
—Explosivo plástico —anunció—. Medio kilo más o menos, creo.Más que suficiente para matarnos a
los dos. Una pila eléctrica seca ydos contactos de metal. Es undispositivo sencillo, pero no poreso menos letal. Si uno siguetirando del cajón, acerca unalengüeta hacia la otra, hacencontacto, la pila envía una señal aldetonador y bum. Es posible que lapila esté gastada después de tantotiempo, pero no tiene sentidoarriesgarse. Páseme un trocito deplastilina, señor.
Von Gersdorff hurgó en elmacuto del sargento y sacó un trozode plastilina.
—Si no le importa dejármelo
dentro del cajón, señor…El coronel introdujo la mano en
el cajón junto a la de Schlächter yluego la sacó con suavidad.
—Voy a poner un poco deplastilina en torno a los contactosde metal para evitar que hagancircuito —explicó el sargento—. Yasí podremos sacar el detonador.
Un largo minuto después,Schlächter nos enseñaba elexplosivo plástico y el detonadorque hasta poco antes contenía.Aproximadamente del tamaño deuna pelota de tenis, el explosivo eraverde y tenía justo el mismo
aspecto que la plastilina utilizadapor Schlächter para aislar laslengüetas de contacto. Arrancó loscables del detonador y luego probóla pila AFA de un voltio y mediocon un par de cables suyosconectados a un pequeño faro debicicleta, que brilló con intensidad.
—Una pila alemana. —Esbozóuna sonrisa torcida—. Por esosigue funcionando, supongo.
—Me alegra que eso le divierta—comentó Von Gersdorff—. A míno me hace mucha gracia la idea desaltar por los aires gracias a
nuestro propio material.—Ocurre constantemente. Si
algo tienen los Ivanes que sededican a poner bombas es ingenio.—Schlächter olisqueó el explosivo—. Almendras —añadió—. Estotambién es nuestro, Nobel 808. Unpoco demasiado, en mi opinión.Con la mitad se conseguiría elmismo resultado. Aun así, quien nomalgasta no pasa necesidades. —Susonrisa se hizo más amplia—. Esposible que lo use cuando me toquea mí preparar trampas para losIvanes.
—Bueno, desde luego es un
consuelo —comenté.—Ellos nos joden a nosotros —
repuso Schlächter—. Y nosotroslos jodemos a ellos.
La tarde transcurrió sinpercances. Encontramos yneutralizamos tres bombas trampamás antes de dar con lo queandábamos buscando: los archivospersonales del Comisariado delPueblo para Asuntos Internos queempezaban con la letra K.
—Los he encontrado —anuncié—. Los expedientes K.
Von Gersdorff y el sargentoaparecieron a mi espalda. Unos
minutos después aquel habíaidentificado el expediente queestábamos buscando.
—Mijaíl SpiridónovichKrivyenko —dijo Von Gersdorff—.Parece que su idea ha dadoresultado, Gunther.
El cajón parecía seguro, pero elsargento me recordó que no sacarael expediente hasta que tuviéramosla certeza de que no había peligro,y lo comprobó él mismo, con elcrucifijo en la boca otra vez.
—¿Eso da resultado? —preguntó Von Gersdorff.
—Sigo aquí, ¿verdad? No soloeso sino que ahora sé seguro que esde oro puro. Si no lo fuera ya sehabría deshecho a fuerza dechuparlo. —Le entregó a VonGersdorff el expediente delcomandante Krivyenko, que teníapor lo menos cinco centímetros degrosor—. Más vale que se lo llevenfuera —añadió—, mientras yocierro esto.
—Encantado —dijo VonGersdorff—. El corazón está apunto de atravesarme la guerrera.
—A mí también —admití y salícon el coronel de la Abwehr por la
puerta de la cripta—. No estabahecho un manojo de nervios de estamanera desde la última vez que laRAF pasó por Berlín.
En la puerta el coronel abrió elexpediente con emoción y miró lafotografía del hombre en la primerapágina que, a diferencia de Dyakov,iba afeitado. Von Gersdorff tapó laparte inferior de la cara delindividuo con la mano y me miró desoslayo.
—¿Qué le parece? —preguntó—. No es una foto muy buena.
—Sí, podría ser él —dije—.
Las cejas son casi iguales.—Pero o pintamos una barba
encima de la foto y la estropeamoso tendremos que convencer aDyakov de que vaya al barbero.
—Igual podemos hacer unacopia —sugerí—. De una manera uotra, la foto de este expediente nose parece nada a la foto que tieneusted de la cédula de identidad delcomandante Krivyenko. Es unhombre distinto. El auténticoDyakov, espero.
—Sí, me parece que tiene ustedrazón.
—Si no tuviera los nervios
destrozados de estar ahí dentro, lesugeriría ir en busca del expedientede Dyakov. Apuesto a que hay algosobre él en esas estanterías, ¿eh,sargento?
—Estoy con ustedes en unmomento, caballeros —contestó elsargento Schlächter—. Voy a tomarnota rápidamente en el registro dedónde se han encontrado todos losdispositivos de hoy.
Von Gersdorff asintió con airepensativo.
—Página uno: informe personaldel comandante MijaílSpiridónovich Krivyenko del
departamento de la NKVD en elóblast de Smolensk. Firmado depuño y letra por el entoncessubdirector de la NKVD, un talLavrenti Beria, nada menos, enMinsk. Insignia Dneprostroi, lo quesignifica que fue oficial de laNKVD a cargo de la supervisión delos condenados a trabajos forzadosen un campo de prisioneros;medalla del Mérito al Trabajo de laNKVD, que supongo es lo quecabría esperar de un comandante;Insignia Tirador Voroshílov por supuntería, en la pechera izquierda de
la guerrera. Bueno, eso desde luegoencaja con lo que ya sabemos sobreél: que dispara muy bien. Pero mepregunto contra qué. ¿Jabalíes?¿Lobos? ¿Enemigos del Estado?Fascinante. Pero bueno, tenemosque analizar más este expedienteantes de poder enseñárselo almariscal de campo. Me parece queno voy a dormir mucho esta nochemientras traduzco lo que hay aquí.
—Ya está —dijo el sargento—.Voy para allá.
Pero no volvimos a verlo. Porlo menos con vida.
Más tarde solo fuimos capaces
de decirle al comandante Ondra, sufurioso oficial al mando —elsargento Schlächter era su hombremás veterano en Smolensk— que noteníamos ni la menor idea de lo quehabía ocurrido.
Él dedujo que había una tabladeliberadamente suelta cerca de lapuerta en la zona despejada quequedaba delante del cartel de aviso;el espacio de debajo de la tabla yalo habían revisado en busca de uninterruptor de presión y eraperfectamente seguro, pero cadavez que alguien se ponía encima deun extremo de la tabla un clavo al
descubierto en el extremo opuestose acercaba varios milímetros aotro clavo en la pared. Nosotros —y también otros— debíamos dehaber cruzado esa parte del suelomuchas veces antes de que por finhiciera contacto y cerrase elcircuito que provocó la explosiónde varios kilos de gelignita ocultosdetrás de un pedazo de enlucidofalso en la pared. La ondaexpansiva nos derribó al coronel ya mí. Si hubiéramos estado en lasala junto al sargento, lo másprobable es que también
hubiésemos muerto. Pero no fue laexplosión en sí lo que mató alsargento sino los rodamientos debicicleta prensados en el explosivoplástico como varios puñados degolosinas. Su efecto combinado fuecomo el disparo de una escopeta decañón recortado, y le arrancó lacabeza tan limpiamente como unsable de caballería.
—Espero que esténconvencidos de que ha merecido lapena —dijo el comandante Ondra—. Nos hemos mantenido alejadosde esa cripta durante dieciochomeses, y por una buena razón,
maldita sea. Es una puta trampamortal. ¿Y todo para qué? Unexpediente de mierda queprobablemente ya está anticuado detodos modos. Es una puñeteravergüenza, caballeros, eso es: unapuñetera vergüenza.
Asistimos al funeral delsargento esa misma tarde. Suscamaradas lo enterraron en elcementerio militar de la iglesia deOkopnaya, en la Gertnereistrasse,cerca de los alojamientos de losgranaderos Panzer de Novoselki,justo al oeste de Smolensk.Después el coronel y yo nos
llegamos a las orillas del Dniéper ycontemplamos la ciudad y lacatedral donde Schlächter habíafallecido apenas unas horas antes.La catedral parecía estarsuspendida encima de la colinasobre la que había sido construidacomo si, al igual que en laascensión de Cristo, estuvieraelevándose a los cielos, cosa que,supongo, era el efecto buscado.Pero ninguno de los dos hallamosmucho consuelo en esa historia enparticular. Ni mucha verdad.Incluso Von Gersdorff, que era
católico romano, confesó que de untiempo a esta parte se persignabamás que nada por costumbre.
Cuando condujimos de regresoa Krasny Bor me fijé en que laguantera de Von Gersdorff ahoracontenía todo el explosivo Nobel808 que el sargento Schlächterhabía desactivado en la cripta: almenos un par de kilos de material.
—Estoy seguro de que le puedodar buen uso —comentó en vozqueda.
12
Sábado, 1 de mayo de 1943
La comisión internacional con elprofesor Naville a la cabezaregresaba a Berlín para redactar elinforme dirigido al doctor Conti,director del Departamento de Saluddel Reich, dejando a la Cruz Rojapolaca —los polacos habíantrabajado aparte de la comisióninternacional desde el primermomento— todavía en Katyn.
Gregor Sloventzik y yoacompañamos al aeropuerto en elautobús a los miembros de lacomisión, que, como eracomprensible, estaban encantadosde irse: el Ejército Rojo seacercaba cada día más y nadiequería estar por allí cuando por finllegara a Smolensk.
Me alegré de perderlos devista, y aun así fue un trayecto queme dejó una intensa sensación devacío, ya que Inés Kramsta —unavez concluido su trabajo con elprofesor Buhtz— había decididoregresar a Berlín con la comisión.
Pasó de mí totalmente durante todoel camino al aeropuerto,prefiriendo mirar por la ventanilla,como si yo no existiera. Le ayudé allevar el equipaje al Focke-Wulfque esperaba —Goebbels envió supropio avión, claro—, con laintención de decir algo a modo deexpiación por haber sospechadoque estaba implicada en la muertedel doctor Berruguete; pero pedirdisculpas no me pareció a la alturade la situación. Y cuando se volviósobre sus elegantes talones decharol y desapareció por la puertadel avión sin decir una sola
palabra, casi me eché a llorar dedolor.
Podría haberle dicho la verdad:que tal vez ella pedía demasiado deun hombre. En cambio, lo dejécorrer. Durante las pocas semanasque había estado Inés en Smolensk,había tenido la sensación de que mivida importaba a otra persona másde lo que me importaba a mímismo. Y ahora que se marchaba,volvía a no importarme gran cosaen un sentido u otro. A veces lascosas suceden así entre un hombre yuna mujer: algo se interpone, como
la vida real, la naturaleza humana yun montón de asuntos que no son enabsoluto favorables para dospersonas que creen sentirse atraídasla una por la otra. Naturalmente,uno se puede ahorrar muchosufrimiento y problemaspensándoselo dos veces antes demeterse en nada, pero así se pierdebuena parte de la vida. Sobre todoen una guerra. No lamentaba loocurrido —¿cómo lo iba alamentar?—, pero ella viviría elresto de su vida ignorando total yabsolutamente el resto de la mía.
Tras la conmovedora escenita,
Sloventzik y yo volvimos a subir alautobús y regresamos al bosque,donde nos encontramos un granrevuelo: los prisioneros de guerrarusos, que trabajaban bajo lasupervisión de la policía militar yAlok Dyakov, habían descubiertootra fosa. Esta —la número ocho—estaba más de un centenar demetros al sudoeste de las otras ytambién mucho más cerca delDniéper, pero no presté muchaatención a la noticia hasta que elconde Casimir Skarzynski,secretario general de la Cruz Rojapolaca, me informó durante el
almuerzo de que ninguno de loscadáveres de la Fosa Número Ochovestía ropa de invierno. Ademáshabía en sus bolsillos cartas,cédulas de identificación y recortesde periódico que parecían indicarque habían muerto un mes más tardeque los otros polacos que habíamosencontrado. De resultas de ello seinició una discusión entreSkarzynski, el profesor Buhtz y elteniente Sloventzik sobre el campode internamiento ruso del quehabían sacado a esos hombres, peroyo me mantuve al margen y, en
cuanto se me presentó la ocasión,volví a mi cabaña e intenté contenerla impaciencia mientras el coronelVon Gersdorff seguía en la suyatraduciendo el expediente querecuperamos de la cripta en lacatedral de la Asunción.
Fue una tarde muy larga, así quefumé un poco, bebí un poco y leí unpoco a Tolstói, que equivale amucho de cualquier otra cosa y escasi contradictorio.
Para eludir al mariscal decampo, cené temprano y salí a darun paseo. Cuando regresé a lacabaña, una nota que habían pasado
por debajo de la puerta decía losiguiente:
TENGO ENTENDIDO QUE BUSCAMÁS INFORMACIÓN SOBRE ALOKDYAKOV: EL AUTÉNTICO ALOKDYAKOV Y NO EL CAMPESINOINCULTO QUE FINGE SER ESEHOMBRE. LE VENDO SUEXPEDIENTE DE LAGESTAPO/NKVD POR CINCUENTAMARCOS. VENGA SOLO A LAIGLESIA DE SVIRSKAYA ENSMOLENSK ENTRE LAS DIEZ YLAS ONCE EN PUNTO DE ESTANOCHE Y LE DARÉ TODO LO QUENECESITA PARA DESTRUIRLO DEUNA VEZ POR TODAS.
El papel y el sobre eran de
buena calidad: levanté el papel a laluz para ver la filigrana. Lapapelería Hermanos Nathan deUnter den Linden había sido una delas más caras de Berlín hasta que elboicot a los judíos precipitó sucierre. No pude por menos depreguntarme por qué alguien queantes se podía permitir papel caropedía ahora cincuenta marcos acambio de un expediente.
Volví a leer la nota y sopesé deforma minuciosa cómo estabaredactada. Cincuenta marcos eracasi todo el dinero que tenía enmetálico, y no podía desprenderme
de él sin más, aunque si elexpediente resultaba ser auténticovaldría hasta el último pfennig.Naturalmente, como detective enBerlín me había servido de muchosconfidentes, y la petición decincuenta marcos me ofrecía unmóvil más fiable para la traición.Si vas a delatar a alguien, más valeque cobres por ello. Eso podíaentenderlo. Pero ¿por qué habíautilizado el autor las palabras«expediente de laGestapo/NKVD»? ¿Cabía laposibilidad de que la Gestaposupiera mucho más acerca de Alok
Dyakov de lo que había supuestoyo? Aun así, las diez de la noche noeran horas para pasear por unaparte alejada de una ciudad en unpaís enemigo. Y se me podrá acusarde supersticioso, pero decidíllevarme dos armas, para que medieran suerte: la Walther PPK quellevaba siempre y —con su pulcroculatín y su práctica correa— laMauser de palo de escoba que aúntenía que devolver a Von Gersdorff.Desde el comienzo de la guerra,siempre había pensado que dosarmas eran mejor que una. Cargué
las dos automáticas y fui a por elcoche.
La carretera hacia Smolenskpor el este, justo al norte del puentede San Pedro y San Pablo a travésdel Dniéper, estaba bloqueadacomo siempre por una patrulla de lapolicía militar y —como siempre—charlé con ellos un rato antes deseguir mi camino. La única manerade llegar a la iglesia de Svirskaya—sin dar un rodeo hacia el oeste decuarenta y tantos kilómetros— eracruzar ese puente hacia el centro deSmolensk, y pensé que hablar conlos que vigilaban el puesto de
control podía darme alguna pistasobre la identidad de mi nuevoconfidente. Se pueden averiguarmuchas cosas gracias a los policíasmilitares si se los trata con respeto.
—A ver, muchachos —dije, yaque me conocían, claro, pero aligual que todos los demás tuve queenseñarles la documentación—,¿quién más ha pasado por aquídurante la última hora?
—Un transporte de tropas —dijo uno de los policías, unsargento—. Unos hombres del 56.ºCuerpo de Panzer que estabanestacionados en Vitebsk y han
recibido órdenes de ir al norte. Ibancamino de la estación de tren. Handicho que se dirigían a un lugarllamado Kursk y que se estácociendo una batalla de las grandesallí. Luego han pasado unos tiposdel 537.º de Telecomunicacionesque iban a divertirse un rato en elGlinka.
Dijo lo de «divertirse un rato enel Glinka» como si se refiriera auna inocente excursión al cine.
—Han tomado sus nombres,naturalmente —dije.
—Sí, señor, naturalmente.
—Me gustaría verlos, si no hayinconveniente.
El sargento fue a por la tablilla,y aunque era otra noche de lunaradiante, iluminó la lista con lalinterna que llevaba colgada delabrigo.
—¿Ocurre algo? —preguntó.—No, sargento —repuse,
recorriendo la lista con la mirada.Ninguno de los nombres me dijonada—. Solo estoy fisgoneando.
—En eso consiste nuestrotrabajo, ¿verdad? La gente no loentiende, pero ¿dónde estaríamostodos sin unos cuantos polis
fisgones que velen por nosotros?
La iglesia estaba en una parte de laciudad aislada y tranquila, hacia eloeste del muro del Kremlin y lejosde cualquier vivienda civil o puestoavanzado militar. Construida conpiedra rosa y una sola cúpula,estaba ubicada en la cima de unmontículo cubierto de hierba yparecía una versión más pequeñade la catedral de la Asunción.Incluso había un muro circundantede estuco blanco con un campanariooctogonal y una puerta de madera
verde de gran tamaño a través de laque se accedía a la iglesia y susjardines. No había luces encendidasen el interior de la iglesia y, aunquela puerta estaba abierta, daba laimpresión de que hasta losmurciélagos del campanario sehabían tomado la noche libre parair a algún lugar con más animación.
Aparqué al final de un pequeñosendero que llevaba a la puerta yempuñé con ganas el mango deescoba. La automática me parecióalentadoramente grande en la manoy cómoda cuando apoyé la culata en
el hombro. Aunque el viejo cañónde bolsillo debía de resultarbastante difícil de limpiar —una delas razones por las que fuesustituida por la Walther—, era unarma sólida y reconfortante a lahora de apuntar y abrir fuego. Sobretodo por la noche, cuando el cañón,de mayor longitud, permitía hacerpuntería con más precisión y elculatín le confería un aspecto mássustancial en conjunto. No era queesperase encontrarme conproblemas, pero siempre es mejorestar preparado con un arma en lamano por si esos problemas
aparecen.Crucé lentamente la puerta del
campanario, que era casi tan altocomo la cúpula de la propia iglesiay ocupaba un ángulo del murodesde el que se tenía una vistaexcelente de al menos dos terciosde los terrenos de la iglesia. Antesde entrar en el edificio, lo rodeéuna vez —en el sentido de lasagujas del reloj, para que me dierabuena suerte— solo por ver sialguien esperaba en la parte deatrás para tenderme una emboscada.No me esperaba nadie. Pero cuandointenté entrar en la iglesia me
encontré con que la puerta estabacerrada.
Llamé con los nudillos yaguardé sin obtener respuesta.Llamé de nuevo y el interior de laiglesia sonó tan hueco como loslatidos del corazón en mi pecho.Era evidente que no había nadiedentro. Debería haberme marchadoen ese preciso instante, pero supuseque tal vez había otra entrada queno había visto. Así que rodeé laiglesia una vez más. Esta vez fui ensentido inverso a las agujas delreloj, lo que, al volver la vista
atrás, creo que probablemente fueun error. No había otra entrada —almenos ninguna que estuviera abierta— y convencido de que todo habíasido una excursión inútil, fuipendiente abajo hacia la puerta delcampanario. No había llegado muylejos cuando me detuve en seco,pues solo me llevó una fracción desegundo darme cuenta de quealguien había cerrado la puerta. Enese mismo momento me parecióigualmente obvio que desde la torreoctogonal del campanario esapersona debía de verme sin elmenor obstáculo. Se me contrajeron
las ventanas de la nariz: era igualque un conejo en tierra de nadie. Seme contrajeron de nuevo, pero yaera demasiado tarde. Había sido unestúpido y fui consciente de ello,pero a esas alturas ya no se podíahacer nada al respecto.
En la otra mitad de esa mismafracción de segundo un sonorodisparo alcanzó el culatín de roblepulido que sujetaba contra el pecho.De no ser por eso creo que hubieramuerto sin lugar a dudas, e inclusoasí, el impacto me derribó deespaldas y me dejó despatarradosobre la hierba. Pero no me pareció
conveniente arrastrarme en buscade cobijo. Por una parte no habíaningún lugar que pudiera haberalcanzado a tiempo, y por otra,quien me había disparado, fueraquien fuese, ya había corrido elcerrojo e introducido otra bala enla recámara, y con todaprobabilidad ya me tenía en la miradel rifle. En una noche así hasta untopo tuerto habría sido capaz demeterme un balazo en la cabeza. Mimejor opción era hacerme elmuerto. Después de todo, el tiradorme había alcanzado en mitad del
cuerpo, y no tenía por qué saberque su bala se había topado con unpedazo de madera endurecida.
Me dolía el pecho y también lanuca, y me asaltaron las ganas degemir y luego de toser, pero mequedé tan inmóvil como me fueposible y me aferré al aliento queme quedaba en el cuerpo, a laespera del olvido casi bienvenidoque me brindaría otro tiro, o elsonido de los pasos de mi atacantecaminando hacia mí cuando, casiinevitablemente, se acercara a verdónde me había alcanzado la bala.Aún no había conocido a un hombre
al que no le gustara comprobar supuntería si se le presentaba laocasión. Transcurrieron variosminutos antes de que oyera pasos enlas escaleras, y después abrirse unapuerta. Observé a vista de gusanola imagen de un hombre que se meacercaba por el jardín a la luz de laluna.
La Mauser —desprovista delculatín que, partido en dos, ahoraestaba en el suelo a ambos lados demi cuerpo— seguía en mi mano, yal verlo él, tendría que habermepegado otro tiro solo paraasegurarse. En cambio, se colgó el
rifle al hombro por la correa y seacercó a mí, se detuvo un momentoy encendió un pitillo con elmechero. No alcanzaba a verle lacara pero tenía una perspectivaexcelente de sus botas de caña alta.Al igual que el papel de carta caroy los cigarrillos, el hombre eraalemán. Dio una sonora calada alpitillo y luego lanzó un puntapiécontra la pistola que tenía yo en lamano con la puntera de su lustrosabota militar alemana. Eso me sirvióde indicación. Sin perder unsegundo me apoyé en una rodilla,
hice caso omiso del dolor en elesternón y apunté con el largocañón de la Mauser de palo deescoba al hombre del rifle paraapretar el gatillo sin preocuparmemucho de dónde lo alcanzara,siempre y cuando cayera abatido.Maldijo, alargó la mano hacia lacorrea del rifle y dejó caer elcigarrillo, pero ya era tarde. Eldisparo le hizo volversebruscamente hacia un lado y supecon seguridad que le habíaalcanzado en el hombro izquierdo.
Lucía abrigo de cuero de oficialy un Stahlhelm; llevaba las gafas de
motorista sobre del casco y,metidos en el cinturón, unos gruesosguantes. Parecía alemán pero labarba era inconfundible. Era ohabía sido Alok Dyakov, a quienahora conocía un poco mejor comoel comandante Krivyenko. Semordió el labio y se retorció delado a lado en el suelo como siintentara acomodarse. Deberíahaber disparado contra él de nuevo,pero no lo hice. Algo me impidióapretar el gatillo por segunda vez,pese a lo mucho que deseabahacerlo.
Ese titubeo fue suficiente para
que arremetiera contra mí bayonetaen mano.
Me puse en pie sobre laspunteras en un instante y me giré,describiendo un círculo casicompleto para evitar la puntaafilada de la hoja. De haber sido elgran Juan Belmonte con un capoteen la mano no lo habría hechomejor. Luego volví a dispararcontra él. El segundo disparo tuvoconsecuencias tan afortunadas paraél como para mí: la bala le atravesóel dorso de la mano que blandía labayoneta y esta vez se vino abajo,
agarrándose la mano con aspecto deser completamente incapaz deemprender un tercer ataque, peroaun así le di una patada en la sien,solo por si acaso. Me molesta quealguien intente pegarme un tiro yluego acuchillarme en el transcursode unos pocos minutos.
Resoplé y luego tomé aire abocanadas.
Después el único problema quetenía era cómo llevar a Krivyenko ala cárcel de la Kiewerstrasse. Nodisponía de esposas, el Tatra notenía maletero en el que lo pudierameter y la radio de campaña que
estaba en la trasera del coche sehabía quedado en el castillo. Darleuna patada en la cabeza tampocohabía sido de mucha ayuda, ya quemeramente lo había dejadoinconsciente, cosa que ya empezabaa lamentar. Un rato después le quitéla correa de cuero a su rifle y lausé, en combinación con micorbata, para atarle los brazos a laespalda. Después me fumé unpitillo mientras esperaba a quevolviera en sí. Decidí que lo mejorera interrogarlo antes de llevarlodetenido, y para hacerlo como eradebido lo necesitaba para mí solo
un rato.Al final se incorporó y dejó
escapar un gruñido. Encendí otrocigarrillo, le di unas buenas caladasy se lo metí entre los labiosmanchados de sangre.
—Ha sido un buen disparo —dije—. En todo el centro. Por si selo preguntaba, la bala ha dado en laculata de la Mauser. Es la mismaMauser que utilizó para matar aldoctor Berruguete.
—Me preguntaba cómo habríasobrevivido, pizda zhopo glazaya.
—Soy un tipo con suerte,
supongo.—Pozhi vyom uvidim —
masculló—. Si usted lo dice… Elcaso es que debería darme lasgracias, Gunther. Podría haberlomatado antes y no lo hice. EnKrasny Bor.
—Sí, no consigo explicármelo.Debía tenerme a tiro. Igual que estanoche.
—Por entonces me bastaba conque no se entrometiera. No queríamatarlo. Un gran error, ¿eh? —Diouna fuerte chupada al pitillo yasintió—. Gracias por el cigarrillo,pero ya he terminado.
Se lo quité de la boca y lo tiré.—El papel de carta de buena
calidad ha sido un bonito detalle —comenté—. Estaba convencido deque el autor era un alemán. Supongoque ha usado el papel de cartapersonal del mariscal de campo. Ylo de pedir cincuenta marcos. Esotambién ha estado bien. Uno no seespera que alguien que le ha pedidodinero en realidad solo quieraquitarlo de en medio. —Miré enderredor—. Tengo quereconocérselo. Este lugar…, es delo más inspirado. Tranquilo,apartado, sin nadie que oiga el
disparo. Yo entro, igual que unarata en una trampa, y usted está ahíarriba, en el campanario, con uncampo de tiro excelente. Bueno, ensu mayor parte. Dígame, ¿quéhabría ocurrido si llego a ir detrásde la iglesia?
—No habría llegado tan lejos—repuso—. Por lo general no mehace falta un segundo disparo.
—No, supongo que no.—No tendrá algo de beber, ¿eh,
camarada?—Pues la verdad es que sí. —
Saqué una petaca de bolsillo llena
d e schnapps que había sustraídodel comedor y le dejé echarse unlingotazo antes de tomar yo otro.Yo lo necesitaba casi tanto comoél. Notaba el pecho igual que si melo hubiera pisado un elefante.
—Gracias. —Sacudió la cabeza—. Pensé que si solo mataba aBerruguete, ustedes intentaríanocultarlo, por el bien de sucomisión internacional. Von Klugeodia a todos esos malditosextranjeros de todos modos. Soloquería que se largaran de KrasnyBor lo antes posible. Pero comousted es oficial y todo eso, aunque a
usted también lo odia, bueno, sehabría sentido obligado a ordenar ala policía militar que llevase acabo una investigación. Ya sé queVoss es incapaz de encontrarse lapolla dentro de los pantalones, peroaun así, después de todo loocurrido, no me hacía ninguna faltaun lío semejante. Así que disparépara que la bala pasara rozándoleel cráneo de manera que tuviera quemantenerse a cubierto hasta quehubiera logrado huir.
—De acuerdo. Le debo una.Pero ¿por qué mató a Berruguete?No logro entenderlo. ¿Qué salía
usted ganando?—No sabe de la misa la media,
¿eh? —Esbozó una sonrisadolorosa—. Lo cierto es que esgracioso lo poco que sabe despuésde tanto tiempo. Deme otro trago yse lo cuento.
Le dejé tomar un poco más deschnapps. Asintió y se relamió loslabios.
—Antes de la guerra fuicomisario político con las brigadasinternacionales en España.Barcelona me encantó. Fue la mejorépoca de mi vida. Oí todo lo que
había que oír sobre ese médicofascista en esa época, lo que leshizo a algunos camaradas míos.Experimentos en el cerebro dehombres vivos porque erancomunistas, cosas así. Juré que sialguna vez se me presentaba laoportunidad, lo mataría. Así que,cuando apareció en Smolensk, nopodía creérmelo, joder. Y sabíaque no se me presentaría otraocasión, así que lo hice y no lolamento ni por un momento. Loharía otra vez sin pensarlo uninstante.
—Pero ¿por qué con la Mauser
y no con el rifle?—Por sentimentalismo. He
estado enamorado de las armastoda mi vida.
—Sí, he visto en su expedientede la NKVD que ganó la InsigniaTirador Voroshílov.
No hizo caso del comentario ysiguió hablando:
—Cuando estuve en Cataluñallevaba una Mauser, igual que laque tiene en la mano. Me encantabaesa pistola. La mejor pistola quehan fabricado los alemanes, en miopinión. La Walther está bien: tieneun poder de parada considerable,
cabe en el bolsillo del abrigo y nose encasquilla, eso hay quereconocerlo, pero sobre el terrenola Mauser no tiene rival, sobre todoporque lleva un peine de carga dediez balas. Utilizaron esa pistolapara matar al zar, ¿lo sabía?Cuando vi que el coronel VonGersdorff tenía una, me entraronunas ganas tremendas de usarla. Asíque la tomé prestada para matar aldoctor.
—Es un maldito embustero —dije—. Sabía perfectamente que elprofesor Buhtz es experto en
balística. Lo que quería eradespistarnos. Lo mismo que con lacuerda que usó como sujeción paraapuntar mejor: era la que utilizabaPeshkov para atarse el abrigo,¿verdad? Solo buscaba que algúnotro cargara con la culpa.
Krivyenko volvió a sonreír.—Supuso que si usaba el rifle,
le daríamos al profesor Buhtz labala y nos diría el tipo de arma quese usó. Su rifle. Así que cogió lapistola de Von Gersdorff. Sabía queestaba guardada en la puerta de sucoche, igual que sabía que habíauna bayoneta en la guantera, la
misma bayoneta que usó para mataral doctor Batov y a su hija, y antescon toda probabilidad a los dosoperadores delante del hotelGlinka. Supongo que fue Von Klugequien le instigó a hacerlo.
—Quizá sí y quizá no, pero esaes mi póliza de seguros, ¿no?Porque todo lo que sabe cabría enuna puta caja de cerillas. Y con loque puede demostrar a los ojos delmariscal de campo no tendría nipara untar un mendrugo de pan conmantequilla.
—No sé si tengo que probargran cosa, ¿no cree? ¿Su palabra
contra la de un oficial alemán? Encuanto le hayamos afeitado la barbaen el hospital de la cárcel locompararemos con la foto de suexpediente de la NKVD y quedarádemostrado sin lugar a dudas queusted es un oficial del Comisariadodel Pueblo. Dudo que ni el mariscalde campo quiera ayudarle una vezquede probado.
—Igual pensará que tiene queayudarme. Para que no me vaya dela lengua. ¿No se lo ha planteado?Además, ¿por qué iba a matar yo aldoctor Batov? ¿O quizá piensa que
también me instigó él a hacerlo?¿No se le había ocurrido eso?
—Yo diría que usted tuvo algoque ver con lo que pasó en elbosque de Katyn. Igual inclusoformaba parte del grupo deasesinos que ejecutaron a todosesos polacos. Cuando se enteró porel mariscal de campo de que yohabía solicitado asilo en Alemaniapara Batov y su hija le hizo unascuantas preguntas, y Von Kluge ledijo lo que le había dicho yo a él:que Batov tenía pruebasdocumentales de lo ocurrido en elbosque de Katyn. Así que torturó y
mató a los dos, y se llevó los librosmayores y las fotografías delapartamento de Batov. Supongo queBatov debió de delatar a Rudakov yposiblemente usted también lomató. Su hermano, el portero delhotel Glinka…, bueno, igual ese atócabos y se largó. O igual tambiénacabó con él, solo por si acaso.Además, es lo que mejor sabehacer, ¿no? Se le da bien matarjabalíes y lobos, pero se le damejor aún matar gente. Como casidescubrí yo al precio más alto.
—No tan bien. Si se me dieratan bien como dice, capitán, le
habría pegado otro tiro en la cabezaantes de bajar de la torre.
—Es posible que no se alegrede no haberme matado. Pero yoestoy encantado de que siga ustedcon vida, amigo mío. Va a ser untestigo sumamente útil en Alemania.Se hará famoso.
—Idl ti na fig. —Krivyenkonegó con la cabeza—. Chto zachepukha —dijo—. El jefe nopermitirá nada de eso.
—Bueno, tendrá que permitirlo—repuse—. No soy yo el únicodispuesto a convencerle de que
tiene hacerlo. También está elcoronel Von Gersdorff. E incluso siVon Kluge no quiere creer queusted estuvo implicado en lo que lepasó a Batov y lo que ocurrió enKatyn, no le quedará otro remedioque aceptarlo si se lo dice alguiende la nobleza como él.
Krivyenko me dirigió otrasonrisa torcida.
—Creo que más le valedejarme marchar. Será mejor parausted y mejor para mí. Él se verá enun aprieto y no le gustará nada. Yatebya o-chen proshu. Déjeme ir yno volverá a verme nunca.
Desapareceré sin más. —Señalóhacia la derecha con la cabeza—.El río está por ahí. Me iré en esadirección y desapareceré. Pero siintenta que todo esto llegue a lostribunales, lo pagaremos muy caro,los dos.
—¿Cree que voy a soltarlo soloporque Von Kluge puede verse enuna situación delicada?
—Si no me suelta usted, lo haráél. Solo para evitar la posibilidadde que haya un escándalo.
—Me parece que, llegado elcaso de que usted lo acuse deinstigar los asesinatos de los
operadores, será su palabra, la deun comandante de la NKVD, contrala palabra de un mariscal de campoalemán. Nadie creerá nada de loque diga usted. En cuanto lodetenga, seguro que Von Klugeintentará distanciarse tanto como lesea posible de usted. —Fruncí elceño—. Por cierto, ¿cómo hacruzado el control del puente sinque su nombre quedara anotado enel registro de la policía? No hacruzado nadando, así que ¿cómo loha hecho? El verano pasadorequisaron todas las embarcaciones
de aquí a Vitebsk.—El problema de ustedes, los
alemanes, es que creen que solo hayuna manera de despellejar un gato.
—Según tengo entendido, lamayoría de la gente usa un cuchillo.
—Se lo contaré a cambio deotro trago —dijo—, porquesupongo que incluso alguien comousted se las arreglará paraaveriguarlo, tarde o temprano.
Le acerqué la petaca a loslabios y la incliné para que bebiera.
—Spasiva. —Se estremeció—.Unos quinientos metros río arribahay una simple balsa de madera.
Me la hicieron unas amigas.Probablemente las haya visto: en elrío, atando troncos para transportarmercancía arriba y abajo. Y teníauna pértiga que he usado paradarme impulso. Tan sencillo comoeso. Encontrará una moto ocultaentre unos arbustos en la otra orilla.Mire, si no va a dejarme ir,entonces quiero que me vea unmédico. Me duele el hombro yestoy sangrando. Ha mencionado elhospital de una cárcel, ¿no?
—Tendría que matarlo aquímismo…
—Es posible.
Lo cogí por el cuello del abrigoy le hice ponerse en pie.
—En marcha.—¿Y si no quiero andar?—Entonces puedo pegarle otro
tiro. Tendría que saber que haymuchas maneras de hacerlo sincausarle heridas demasiado graves.—Lo agarré por la oreja y le metíel cañón de la Mauser en el oído—.O podría arrancarle a tiros estasputas orejas mugrientas, primerouna y luego la otra. No creo que anadie salvo a usted y el verdugo leimporte gran cosa si lo dejo
desorejado.
Conduje de regreso al puente deSan Pedro y San Pablo e hice caeral suelo de una patada al prisioneroque llevaba en el asiento delacompañante. Ordené a la policíamilitar que llevaran a Krivyenko ala cárcel de la Kiewerstrasse y,después de que el médico lehubiera tratado las heridas, loencerraran para que pasara la nocheen una celda de aislamiento.
—Me presentaré allí con unalista de acusaciones a primera hora
de la mañana —dije—, en cuantohaya hablado con el coronel VonGersdorff.
—Pero este es Dyakov, señor—contestaron—. El Putzer delmariscal de campo.
—No, no lo es —repuse—. Elauténtico Dyakov está muerto. Estehombre es un comandante de laNKVD llamado Krivyenko. Es elque asesinó a aquellos dosoperadores alemanes. —Nomencioné a los rusos que habíamatado, ni al español; a losalemanes no les preocupaba muchola gente de ningún país aparte de
Alemania—. Y sigue siendopeligroso, así que ándense concuidado, ¿entendido? Este tipo esun zorro. Acaba de intentarpegarme un tiro. Y casi lo consigue.Si no llega a ser porque se hainterpuesto la culata de un arma,ahora sería hombre muerto.
El pecho aún me dolía, así queme desabroché la camisa paraechar un vistazo, y a la luz de lalinterna del sabueso vi unamagulladura del tamaño y el colorde un tatuaje tribal frisio.
De regreso en Krasny Bor mefijé de inmediato en que el
Mercedes del coronel habíadesaparecido, y cuando llamé a lapuerta de su cabaña para decirleque Krivyenko había cantado deplano no hubo respuesta ni seencendió luz alguna.
Fui al comedor de oficiales enbusca de información sobre suparadero.
—¿No ha visto el cartel? —preguntó el sargento a cargo delcomedor, un berlinés bastantesimpático, a mi juicio.
—¿Qué cartel?—La mayoría de los oficiales
del Alto Mando cenan esta noche enel comedor de los grandesalmacenes de Smolensk, comoinvitados del comandante de laguarnición.
Así que dejé una nota en lapuerta de Von Gersdorff diciéndoleque me llamara en cuanto volviesea Krasny Bor.
Luego me acosté.
13
Domingo, 2 de mayo de 1943
Me despertaron unos golpes en lapuerta que me parecieron másfuertes de lo razonable incluso paraun hombre que hubiera pasado todala velada bebiendo con elcomandante de la guarnición de laciudad. Encendí la luz y, todavía enpijama, me levanté de la cama, diun paso hacia la puerta —no erauna cabaña muy grande— y la abrí.
En lugar del coronel Von Gersdorffhabía tres militares —un cabo y dossoldados rasos— allí plantados.Llevaban metralleta y por suexpresión parecía que queríanhacer algo más que enseñarme lobonita que estaba la luna llena.
—¿Capitán Gunther? —dijo elcabo al mando.
Miré mi reloj.—Son las dos de la madrugada
—señalé—. ¿Es que no duermenustedes nunca? Largo de aquí.
—Haga el favor deacompañarnos, señor. Está ustedarrestado.
Mi bostezo se convirtió en unaexpresión de sorpresa.
—¿Por qué demonios mearrestan?
—Tenga la amabilidad de venircon nosotros, señor.
—¿Quién ha dado la orden deque se me arreste? ¿De qué se meacusa?
—Haga lo que le digo, señor.No tenemos toda la noche.
Hice una pausa para sopesarmis opciones, lo que no me llevómucho rato tras fijarme en que unode los soldados rasos tenía el dedoen el gatillo de su MP40. Al igual
que muchos soldados en esa partedel mundo, parecía estarmuriéndose de ganas de cargarse aalguien.
—¿Puedo ponerme algo de ropao es estrictamente necesario quevaya tal como estoy?
—Tengo órdenes de que vengacon nosotros de inmediato, señor.
—De acuerdo. Si es eso lo quequiere.
Cogí el abrigo y estaba a puntode ponérmelo cuando el cabo me loquitó y empezó a hurgar en losbolsillos. Entonces recordé que
tenía la Walther allí, solo que él laencontró antes.
—Un tipo gracioso, ¿eh?Noté que sonreía avergonzado.—Estaba a punto de
mencionárselo, cabo.—Claro —replicó el cabo—.
Cuando la tuviera en la mano,apuntándome a las tripas. No megusta nada eso de que intenteocultar una pistola cuando me lollevo detenido. —Se acercó unpaso más, lo bastante para quealcanzase a oler el sudor de sucamisa y la cena en su aliento—.Tal como yo lo veo, eso es
resistirse a ser arrestado, ¿sabe?—No, cabo, solo quería
ponerme el abrigo. Es tarde y heolvidado que llevaba el arma en elbolsillo.
—Y un cuerno —me espetó elcabo.
—No nos gusta que la gente seresista a la detención —comentó elsoldado del dedo nervioso en elgatillo.
—De veras, no me resisto a queme arresten —dije—. Lo del armaha sido un descuido.
—Eso dicen todos —repuso elcabo.
—¿Todos? ¿Quiénes son todos?Cualquiera diría que arresta amilitares cada dos por tres, cuandoestá claro que no tiene ni puñeteraidea de lo que hace. Ahoradevuélvame el abrigo y vamosadondequiera que sea para poderaclarar este disparate.
Me devolvió el abrigo, y altiempo que me lo ponía los seguíafuera. Me llevaron no al comedor,ni al despacho del asistente —nisiquiera a los alojamientos delmariscal de campo—, sino a unvehículo militar que nos aguardaba.
—¿Adónde vamos?—Suba. Lo averiguará a su
debido momento.—Está claro que no es así —
contesté, a la vez que me montabaen el asiento trasero—, porque sudebido momento sería ahoramismo.
—¿Por qué no se calla, señor?—soltó el cabo y se subió alvehículo.
—Señor. Así me gusta. Escurioso lo respetuosa que suena lagente cuando se muere de ganas departirle a uno la cabeza.
No me contradijo, así que
guardé silencio unos minutos, perono duró mucho después de quesaliéramos por la puerta principal yfuésemos camino de la ciudad.Cada vez me hacía menos gracia misituación. Cuanto más nosalejáramos de Krasny Bor, más mecostaría dar con un oficial de altorango que resolviera mi aprieto. Yno solo eso: también sería más fácilmatarme. Sabía de qué erancapaces esos hombres. A pesar delos ímprobos esfuerzos de gentecomo el juez Goldsche, laWehrmacht era tan cruel e
indiferente hacia la vida humana yel sufrimiento como nuestrosenemigos. Los primeros días de laOperación Barbarroja, había vistoa soldados de camino a Rusiaametrallar civiles porque sí.
—Mire —dije—, si esto tienealgo que ver con ese maldito idiotaruso de Dyakov, consideraría unfavor que fueran en busca delcoronel Von Gersdorff, de laAbwehr, y le pusieran al tanto demi situación. Responderá por mí.Igual que el teniente Voss de lapolicía militar.
Ninguno de los dos abrió la
boca. Siguieron mirando al frentehacia la carretera rural desiertacomo si yo no existiese.
—El caso es que loconsideraría un favor mayor inclusosi me sacaran ese MP40 de laoreja. Como nos encontremos conun bache en la carretera, es muyposible que acabe con un problemade oído de los gordos.
—Creo que ya tiene unproblema de oído —insistió elcabo—. ¿No me ha oído decirleque se calle?
Me crucé de brazos y meneé lacabeza.
—No sé si sabe que estamos enel mismo bando, cabo, en estaguerra. Es posible que yo no sea dela confianza del Führer, pero elministro de Propaganda se lotomará muy mal si no estoydisponible para pasear a nuestrosinvitados extranjeros por el bosquede Katyn esta misma mañana. Esohará que toda su minuciosaplanificación se vaya al garete. Nocreo pecar de presunción si lesdigo que el doctor se enfadarámuchísimo cuando averigüe que hesido arrestado. Desde luego, me
aseguraré de averiguar quién esusted e informarle de que no hahecho nada por ayudar.
Me detesté por decir todo eso,pero lo cierto es que estabaasustado. Me habían detenido enotras ocasiones, claro, pero la vidaparecía tener muy poco valor tanlejos de casa, y después de lo quehabía visto en el bosque de Katynparecía muy fácil que la mía tocaraa su fin repentinamente en algunazanja, con un tiro en la nuca amanos de un cabo del ejércitogruñón.
—Yo solo obedezco órdenes —
respondió el cabo—. Y me importauna mierda quién sea usted. Aalguien como yo, que es el últimomono, todas esas chorradas le traensin cuidado. Yo me limito a hacerlo que me dicen, ¿entiende? Y nohay más. Un oficial dice: «Fusila aese cabrón», y yo voy y fusilo a eseputo cabrón. Así que, ¿por qué nodeja de malgastar saliva, capitánGunther? Estoy muerto decansancio. Lo único que quiero esacabar mi jodida guardia yacostarme para dormir un par dehoras antes de que tenga quelevantarme y hacer lo que me digan
otra vez. Así que ya les pueden darpor el saco a usted y a su amiguitoel ministro.
—Desde luego no tiene pelosen la lengua, cabo.
Guardé silencio y me refugié enel calor del cuello del abrigo.Llegamos a las afueras de Smolensky de nuevo al punto de control en elpuente de San Pedro y San Pablo.Estaban de guardia los mismosmuchachos de la policía militar. Yfueron ellos quienes rellenaronparte de los espacios en blancomientras el cabo les enseñaba las
órdenes firmadas.—¿Saben qué está pasando
aquí? —pregunté a los de la policíamilitar.
—Lo siento, señor —sedisculpó uno, el hombre con el quehabía hablado antes—, pero hemoshecho lo que ha dicho usted.Íbamos camino de la cárcel con elprisionero, pero cuando nos hemosdetenido en el punto de controlcerca de la Kommandatura, elmariscal de campo, que pasaba enun coche, nos ha visto y ha vistosobre todo a su Putzer, Dyakov.Este le ha contado no sé qué de que
usted lo había torturado comorepresalia por la bronca que leechó el otro día el mariscal decampo en el comedor de oficiales.Por lo menos eso me parece que hadicho. Sea como sea, el mariscal decampo lo ha creído y se haenfurecido. No lo había visto nuncatan cabreado. Se ha puesto de colorremolacha. Me temo que harevocado sus órdenes y haencargado a su escolta que llevaraa Dyakov directamente a laAcademia Médica; luego hapreguntado dónde estaba usted. Lehemos dicho que había regresado a
Krasny Bor y ha dicho que si loveíamos antes que él debíamosarrestarlo de inmediato y llevarlo ala torre de Luchinskaya.
—¿Dónde demonios está eso?—pregunté.
—En la muralla del Kremlinlocal, señor. No es un lugar muyagradable. A veces la Gestapo loutiliza para ablandar a susprisioneros. Lo siento, señor.
—Dígaselo a Voss —le pedí—.Dígale a Voss que creo que ahorame llevan allí.
Uno de los otros policías
devolvió nuestras órdenes al cabo ynos indicó con la mano quesiguiéramos adelante.
Pocos minutos despuésllegamos a una torre circular deladrillo rojo en una esquina de lamuralla. Desde fuera tenía unaspecto intimidatorio. Una vezdentro, la intimidación se convertíalisa y llanamente en una condena:era un sitio húmedo y hediondo, yeso no era más que el vestíbulo. Ala celda en la que iba a pasar lo quequedaba de noche se accedía poruna gruesa trampilla de madera enel suelo y una serie de resbaladizos
peldaños de piedra. Era comosumergirse en un relato de E. T. A.Hoffmann. Casi a los pies de laescalera caí en la cuenta de queestaba solo, y cuando me di lavuelta vi las botas del cabosaliendo por la trampilla. Fue loúltimo que alcancé a ver. Acontinuación la trampilla se cerrócon un estruendo, como si unmeteorito hubiera alcanzado lacima de una montaña, y me visumido en una oscuridad que sepodría haber cortado con uncuchillo.
Cuando por fin me sobrepuse,
bajé el resto de la escalera con eltrasero apoyado en los peldaños yme puse en pie. Entornando los ojospara ver si había algo más que unpobre servidor, con las manosextendidas para no darme de brucescontra una pared o una puerta, miréde aquí para allá, pero lo únicovisible era la oscuridad. Me armédel maltrecho valor que mequedaba, tomé una bocanada deaire frío y húmedo y grité:
—¿Hola? ¿Hay alguien aquíabajo?
No hubo respuesta.
Estaba solo. Nunca me habíasentido tan solo. La propia muerteno debía de ser mucho peor. Si elobjetivo de mi encarcelación era —tal como había dicho el miembro dela policía militar en el puente—ablandarme, ya me habíanablandado de sobra. No habríaestado más blando aunque hubierasido de queso cremoso.
Tomé asiento y aguardépacientemente a que viniera alguiena decirme qué suerte iba a correr.Pero no sirvió de nada. No vinonadie.
14
Lunes, 3 de mayo de 1943
Me sacaron de la celda un par dehoras antes del proceso judicial,para que me lavara, comiera algo,me pusiera el uniforme y consultaracon el juez Johannes Conrad, quehabía accedido a defenderme. Nosreunimos en un despacho en laKommandatura, donde Conrad meinformó de que se me acusaba delintento de homicidio de Alok
Dyakov, que también era el testigoprincipal, que Von Schlabrendorffhacía las veces de fiscal, y que elmariscal de campo Von Klugepresidía el tribunal en persona.
—¿Puede hacerlo? —lepregunté a Conrad—. No esprecisamente imparcial.
—Es un mariscal de campo —respondió Conrad—. Puede hacerprácticamente lo que le venga engana en este teatro de operaciones.El mismísimo káiser tendría menospoder que Von Kluge en el óblastde Smolensk.
—¿No tendría que haber dos
jueces más?—Lo cierto es que no —dijo
Conrad—. No es un requisito legalque haya otros dos jueces. Eincluso si los hubiera, se limitaríana hacer lo que les dijese él. —Negócon la cabeza—. Esto no tienebuena pinta, ¿sabe? Me temo queestá decidido a ahorcarlo. Dehecho, casi parece tener una prisaescandalosa por hacerlo.
—Lo cierto es que no mepreocupa tanto —aseguré—. Haydemasiadas pruebas en contra de suPutzer, Dyakov. En cuanto salgan ala luz, el asunto se vendrá abajo
como una casita de papel.Le expliqué a Conrad que había
averiguado quién era Dyakov enrealidad y que el coronel VonGersdorff y el expediente de laNKVD sobre el comandanteKrivyenko que había pasado todo elsábado traduciendo demostraríantodo lo que decía.
—El coronel y yo hemos estadotrabajando codo con codo en esteasunto —dije—. Está tan ansiosocomo yo por demostrar que Dyakoves en realidad el comandanteKrivyenko. Esos dos no pueden ni
verse.Conrad se mostró afligido.—Todo eso está muy bien —
reconoció—, pero nadie ha visto alcoronel Von Gersdorff desde lacena de oficiales en los grandesalmacenes que se celebró el sábadopor la noche. Y al parecer nadieconoce su paradero.
—¿Cómo?—Recibió un mensaje mientras
estaba cenando, se levantó y se fue,y nadie lo ha visto desde entonces.Su coche también ha desaparecido.
Tragué saliva. ¿Era posible queKrivyenko hubiera asesinado ya al
coronel cuando intentó dispararcontra mí? Eso desde luegoexplicaría por qué estaba tanconfiado en que seguiría enlibertad.
—A ver si puede averiguar lahora exacta en que se fue el coronelde la cena en los grandes almacenes—dije.
Johannes Conrad asintió.—Luego necesito que envíe un
mensaje urgente al Ministerio dePropaganda.
—Eso ya lo he hecho —explicóConrad—. El doctor Goebbels estáen Dortmund en estos mismos
instantes. Por desgracia lascomunicaciones y los enlacesferroviarios han quedadointerrumpidos a causa de unbombardeo de la RAF la otranoche. El más intenso desdeColonia, por lo visto. Y nuestrascomunicaciones también se haninterrumpido por culpa de unanueva ofensiva rusa, en los sectoresde Kuban y Novorosíisk.
—Empiezo a entender la prisaescandalosa de Von Kluge —dije—. ¿Qué hay de la Oficina deCrímenes de Guerra? ¿Qué hay del
juez Goldsche? ¿Ha podido ponerseen contacto con ellos?
—Sí. Pero tampoco ha servidode gran cosa.
—¿Y eso?—Me temo que el juez
Goldsche tiene las manos atadas —dijo Conrad—. Como usted biensabe, su oficina no es más que unasección dentro del departamentojurídico del Alto Mando. Él recibeórdenes de la sección de derechointernacional del OKW y deMaximilian Wagner; y Wagner, quede todas maneras ha estadoenfermo, bueno, él está a las
órdenes del doctor RudolfLehmann. Y lamento decírselo,pero no es muy probable queLehmann haga nada en absoluto. Metemo que la situación política esmuy delicada en este caso, Gunther.
—Igual que mi cuello.—Resulta que hace poco
Lehmann envió un informe alMinisterio de Asuntos Exteriores,defendiendo la postura de que delos responsables de crímenes deguerra franceses contra soldadosalemanes tendrían que ocuparsetribunales franceses. Tambiénordenó que se suspendieran todas
las ejecuciones en Francia, paramejorar las relaciones con elgobierno francés. Ninguna de lasdos propuestas sentó muy bien aalgunos de los generales de mayorantigüedad en Berlín, quienesconsideraron que Lehmann se habíaexcedido y que esas cuestiones erancosa de los altos oficiales localesdel ejército, la mayoría de loscuales detestan a los abogados,como mínimo. Y la cosa no acabaahí. Rudolf Lehmann es de Posen,igual que Von Kluge. Es unprusiano oriental amigo íntimo del
mariscal de campo que debe sucarrera como coronel general deldepartamento jurídico de lasfuerzas armadas nada menos que aGünther von Kluge. Es impensableque el doctor Lehmann intenteinterferir con el modo en que VonKluge dirige las cosas en el Grupode Ejércitos del Centro. Perdería subase de poder y a su principalmecenas. —Conrad dejó escapar unsuspiro—. Lo siento, Gunther, peroasí están las cosas.
Asentí y encendí un cigarrillode Conrad. Fuera hacía el día máscálido del año. Todos, incluidos
los rusos, tenían una sonrisa en elsemblante como si por fin hubierallegado el verano. Todos menos yo,claro.
—¿Tendrá la bondad de hablarcon el general Von Tresckow? —dije—. Me debe un gran favor. Unenorme favor de tamañoMagnetophon. Puede recordárselo.Y puede usar esas palabras exactas.Él ya sabrá lo que quieren decir.
—El general está fuera de laciudad desde ayer —respondióConrad—. Como debe saber, seestá planificando una gran ofensivaal norte de aquí, en un lugar
llamado Kursk, y como oficial enjefe de operaciones del Grupo deEjércitos del Centro está allíanalizando el apoyo logístico con elmariscal de campo Von Manstein yel general Model. No regresará aSmolensk hasta el jueves.
—Y para entonces ya mehabrán ahorcado. —Le ofrecí unasonrisa única—. Sí, ya empiezo aver hasta qué punto estoy en unaprieto.
—También he hablado con elteniente Voss —dijo Conrad—.Está dispuesto a declarar a su
favor.—Vaya, qué alivio.—A regañadientes.—Teme enfurecer al mariscal
de campo.—Claro. El mariscal de campo
ha apoyado mucho a la policíamilitar en este teatro deoperaciones. Fue el mariscal quienconcedió a Voss su insignia de lainfantería de asalto. Y quien seaseguró de que a la policía militarle fuera asignado un alojamientomás que acogedor en Grushtshenki.—Mostró su desdén—. Teniendoen cuenta las circunstancias, no
creo que vaya a ser un testigo muyconvincente.
—Me parece que no tengomuchos amigos, ¿eh?
—Hay algo más —me advirtióConrad.
—¿Sí?—El profesor Buhtz, que
también debe su cargo actual almariscal de campo Von Kluge, eincluso podría decirse incluso quesu rehabilitación, ha llevado a cabounas pruebas forenses con laWalther PPK de su propiedad. Noestá seguro por completo, puesdebido a la falta de equipo
adecuado aquí, en Smolensk, losresultados no han sidoconcluyentes; pero parece ser quecabe la posibilidad de que su armase haya utilizado para asesinar alcabo de telecomunicacionesQuidde. El propio profesor Buhtzha sugerido que podría haberlohecho usted mismo.
Moví los hombros como pararestarle importancia.
—Bueno, no veo que el hechode que fue mi arma demuestre nada—repuse—. La Mauser de palo deescoba de Von Gersdorff se utilizó
para asesinar al doctor Berruguete.Es muy probable que Krivyenkoesté intentando incriminarme en lamuerte de Berruguete, de la mismamanera que intentó incriminar alcoronel Von Gersdorff.
—Sí, eso ya lo veo, capitán —reconoció Conrad—. Por desgraciaKrivyenko no es quien va a serjuzgado. Van a juzgarlo a usted. Yquizá deba tener en cuenta tambiénlo siguiente: esa Mauser laencontraron en su cabaña, no en lade Dyakov. Perdón, me refiero aKrivyenko.
Sonreí.
—Alguien se encarga de lalimpieza de un modo admirable —comenté—. Ahorcarme es unamanera excelente de barrer unmontón de delitos sin resolver hastala ratonera más cercana.
—A decir verdad, creo que suúnica oportunidad real es admitirque cometió un error de juicio —dijo Conrad—. Ponerse a merceddel tribunal y reconocer que, si biendisparó contra Alok Dyakov, lohizo sin intención de matarlo. Noveo ninguna otra alternativa.
—¿Esa es la mejor defensa a mialcance?
—Eso creo. —Se encogió dehombros—. Luego ya nosocuparemos de exculparlo de lasdemás acusaciones. Tal vez paraentonces el coronel haya regresadode Smolensk.
—Sí, tal vez.—Mire, yo creo lo que me está
contando. Pero sin ninguna pruebaque respalde su versión,demostrarlo a satisfacción de estetribunal, tal como está constituido,va a ser casi imposible. No sepuede negar que hay un elemento demala suerte, ya que todo este asunto
se ha precipitado en el momentomás inoportuno.
—No solo un elemento… —Resoplé—. Es la tabla periódicaentera.
Me froté el cuello connerviosismo.
—Dicen que la perspectiva deser ahorcado obra maravillas con laconcentración de un hombre. Yo nohabría optado por la expresión«obrar maravillas», pero desdeluego eso de la concentraciónestaba claro. Sobre todo cuandouno ha visto más de unahorcamiento.
—¿Se refiere a Hermichen yKuhr?
—¿A quién si no? —Me apartéun poco el cuello de la guerrera,que me quedaba muy ajustado, einspiré profundamente—. Más valeque me lo diga. ¿Han vuelto alevantar un cadalso en el patio de lacárcel de la Kiewerstrasse?
—Lo cierto es que no lo sé —contestó Conrad.
Puesto que venía de interrogar aun posible testigo de lo acaecido enKatyn en la cárcel de laKiewerstrasse, sabía que mentía.
Por un momento me asaltó una
imagen de pesadilla de mí mismoahogándome en el cadalso de laKiewerstrasse, con los piesoscilando cual colgajos, un hombrolevantado hacia el cielo, la lenguaasomando de la boca como unmolusco que estuviera abandonandosu concha. Y el corazón me dio unvuelco, y luego otro.
—Hágame un favor —le dije aConrad—. Voy a escribirle unacarta a la doctora Kramsta. Sillegan a ahorcarme por esto, ¿seasegurará de que la reciba?
El consejo de guerra dio comienzoa las diez de la mañana en laKommandatura, justo en la mismasala donde juzgaron a Hermichen yKuhr en marzo, antes de ahorcarlos,claro. Después de mi conversacióncon el mariscal de campo VonKluge, al parecer había sido undesenlace inevitable, tanto para mícomo para él. Él, qué duda cabe,era del mismo parecer respecto deeste último proceso. No me cupo lamenor duda cuando entró en la salacon gesto desdeñoso y evitó cruzarla mirada conmigo. Había
presenciado suficientes juicios pordelitos de sangre como para saberque no era buena señal. Miró sureloj de pulsera. Tampoco erabuena señal. Lo más probable esque esperase declararme culpablepara que me ahorcaran antes decomer.
Tal vez podría haber alegadoalgo para interrumpir mi juicio,aunque dudo que hubiera servidopara salvarme la vida. No era muyprobable que mi alegación nodemostrada —la grabación se habíadestruido, claro— de que AdolfHitler ofreció un soborno
sustancioso a cambio de la lealtadde Von Kluge fuera a ganarme lasimpatía del juez, y había muchasposibilidades de que hubieraordenado mi ejecución inmediatade todos modos. Sobre todoteniendo en cuenta que aún estabapor ver su probable implicación enlos homicidios de los dosoperadores del castillo que podíanhaber oído casualmente suconversación con el Führer. Sinduda era eso lo que tenía prisa porocultar. ¿Cambiaría algo que yomencionara ante ese tribunal nadade eso? ¿Quién de entre los barones
y caballeros prusianos de laWehrmacht creería a un plebeyocomo yo, en vez de a alguien de laaristocracia?
No, el juez Conrad tenía razón.Mi única posibilidad real erareconocer un terrible error:ponerme a merced del tribunalmilitar y confesar que, aunque habíadisparado contra Dyakov, dosveces, en realidad no queríamatarle. Al menos eso era cierto. Ysin duda ni siquiera un mariscal decampo podía ordenar la ejecuciónde un oficial alemán meramente por
herir a un Putzer ruso. Violar yasesinar era una cosa. Un simplecaso de lesiones físicas a un Iván,otra muy distinta.
Pero no tardó en quedar claroque me equivocaba. Pese a mialegato, Von Kluge seguíaempeñado en oír todas lasdeclaraciones, lo que solo podíasignificar una cosa: que teníaintención de ahorcarme de todasmaneras, pero necesitabajustificarlo con la prueba de suPutzer: la declaración del ruso deque en realidad había intentadomatarlo.
Krivyenko, con el brazocubierto por un grueso vendaje y encabestrillo, pero por lo demás enabsoluto desmejorado, fue, he dereconocerlo, un testigo muyconvincente, como hubiera cabidoesperar de un comandante de laNKVD. Por su manera de hablar,me llevé la intensa impresión deque el mío no era el primer juicioal que asistía o en el que declaraba.Hablaba haciendo un alarde deprobidad que hubiera convencido ala Inquisición. Incluso se lasarregló para dar la impresión deque lamentaba relatar ante el
tribunal cómo lo había amenazado ytorturado disparándole una vez yluego otra. En un momento dado leresbaló por la cara una lágrimaauténtica cuando declaró hasta quépunto había temido por su vida.Incluso yo quedé convencido de miculpabilidad.
El ruso casi había acabado deprestar testimonio cuando, para mieterno alivio, se abrió la puerta alfondo de la sala y entró el coronelVon Gersdorff. Su entrada causó ungran revuelo, no porque llegaratarde sino porque lo acompañaba
un hombrecillo con uniforme dealmirante alemán. Los almirantes noeran precisamente habituales en esaparte de Rusia sin salida al mar. Elhombre tenía el pelo cano, la tezrubicunda de un marinero, las cejaspobladas y los hombrosredondeados. La únicacondecoración en su guerrera másbien andrajosa era una Cruz deHierro de primera clase, como sieso fuera todo lo necesario. Supusede inmediato quién era, aunque nolo reconocí en persona. Von Klugeno tuvo ese problema, y tanto élcomo el resto de la sala se pusieron
en pie de inmediato, pues a fin decuentas ese hombre estaba al mandode la Abwehr: era nada menos queel almirante Wilhelm Canaris. Ibaacompañado de dos perrossalchicha blancos pegados en todomomento a los talones de sus botas,que habían visto tiempos mejores.
—Caballeros, hagan el favor dedisculpar la interrupción —dijoCanaris en voz queda. Paseó lamirada por la sala, en la que ahorase había cuadrado hasta el últimohombre, y sonrió con dulzura—.Descansen, caballeros, descansen.
La sala del tribunal se relajó.
Todos salvo el mariscal de campoVon Kluge, claro, a quien por lovisto la llegada del jefe de losespías de toda Alemania habíadejado perplejo.
—Wilhelm —tartamudeó VonKluge—. Qué sorpresa. No estabainformado. Nadie…, no tenía niidea de que venía a Smolensk.
—Yo tampoco —repusoCanaris—. Y para ser franco, casino llego. Mi avión ha tenido queregresar a Minsk con problemas enel motor, y el coronel VonGersdorff se ha visto obligado a ir
a recogerme en su coche, un viajede ida y vuelta de seiscientoskilómetros. Pero lo hemos logrado.No puedo responder por el pobrebarón, pero yo estoy encantado deestar aquí.
—Estoy bien, señor —dijo VonGersdorff, que me lanzó un guiño—. Y después de todo, hace un díaprecioso.
—Sí, ahora que ya estoy aquíme alegro mucho de haber venido—continuó Canaris—. Porque veoque no llego demasiado tarde paradesempeñar un papel de utilidad eneste proceso.
—Me parece que sabe algo queyo ignoro, Wilhelm —dijo VonKluge.
—No por mucho tiempo, amigomío. No por mucho tiempo. —Señaló una silla—. ¿Puedo tomarasiento?
—Mi querido Wilhelm,naturalmente. Aunque si ha hechoun trayecto tan largo por carretera,igual sería mejor posponer lasesión, para que se refresque, yluego podríamos hablar en privadousted y yo.
—No, no. —Canaris se quitó lagorra de oficial naval, tomó asiento
y encendió un purito de aroma acre—. Y con el debido respeto, no hevenido a verle a usted, ni al coronelVon Gersdorff, ni desde luego aeste tipo insolente —Canaris meseñaló—, sobre el que oído hablarlargo y tendido durante mi viaje.
Von Kluge meneó la cabeza,malhumorado.
—Es más que insolente, señor.Es un embustero descarado, unaauténtica sabandija sobre quienpende la acusación de intentarasesinar a un inocente y deshonrarel uniforme de oficial alemán.
—En ese caso sin duda deberíaser castigado con severidad —dijoCanaris—. Y usted debería seguiradelante con este juicio deinmediato. Así que no interrumpa lasesión por mi causa.
—Me alegra que esté deacuerdo, Wilhelm —dijo VonKluge, al tiempo que se sentaba denuevo—. Gracias. —Volvió lavista hacia Von Schlabrendorff yasintió para indicarle que siguierainterrogando a su testigo, pero porlo visto Canaris aún no habíaterminado de hablar. De hecho,apenas había comenzado.
—Sin embargo, me gustaríasaber a quién intentó matar elcapitán Gunther.
—A mi Putzer ruso, señor —contestó Von Kluge—. Es elhombre con el brazo en cabestrilloque ahora presta testimonio. Sellama Alok Dyakov.
Canaris negó con la cabeza.—No, señor. Ese hombre no se
llama Alok Dyakov. Y seríaimpensable describirlo como uninocente. No en esta vida. Yprobablemente tampoco en la otra.—Dio una chupada al puro con
gesto paciente.El ruso se puso en pie, y dio la
impresión de que estaba a punto dehacer algo hasta que vio que VonGersdorff lo apuntaba con un arma.
—¿Qué demonios ocurre aquí?—farfulló Von Kluge—. ¿CoronelVon Gersdorff? Explíquese.
—Todo a su debido tiempo,señor.
—Creo que llegados a estepunto —dijo Canaris—, tal vez seaconveniente que hagamos salir de lasala a todos aquellos que no esténdirectamente implicados en elproceso judicial. Voy a decir cosas
que quizá no todo el mundo debaoír, amigo mío.
Von Kluge hizo un seco gestode asentimiento y se puso en pie.
—El juicio se suspende —anunció—. Mientras… el almiranteCanaris… y yo…
—Usted y yo podemosquedarnos, naturalmente —le dijoCanaris al mariscal de campomientras los hombres empezaban aabandonar en tropel la sala—.Coronel Von Gersdorff, capitánGunther, juez Conrad: más vale quese queden ustedes también, puestoque son fundamentales en todo este
asunto. Y usted también, HerrDyakov, claro. Sí, creo que másvale que se quede por el momento,¿no le parece? Después de todo,usted es el motivo por el que hevenido.
Cuando hubieron abandonado lasala todos aquellos a quienes nohabía mencionado el almirante, VonKluge encendió un pitillo e intentóaparentar que seguía al mando deun consejo de guerra, aunque enrealidad ahora todo el mundo sabíaquién tenía la sartén por el mango.Canaris jugueteó con la oreja de
uno de los perros salchicha duranteunos momentos antes de seguiradelante.
—Creo que debe prepararsepara recibir toda una impresión,Günther —le dijo Canaris a VonKluge—. El caso es que esehombre, el hombre que ustedconoce como Alok Dyakov, suPutzer, es un oficial de la NKVD, ylo he reconocido en cuanto heentrado en la sala de este consejode guerra.
—¿Cómo? —exclamó VonKluge—. Tonterías. Era maestro deescuela.
—Este hombre y yo nos hemosvisto las caras al menos en otraocasión —aseguró Canaris—.Como tal vez sepan, durante laguerra civil española fui a Españaen varias ocasiones para estableceruna red alemana de inteligencia quesigue en funcionamiento a día dehoy y que continúa haciéndonos ungran servicio. De tanto en tanto medivertía poner a prueba mi solturacon el español trabajando entre losrojos. Y fue en Madrid dondeconocí al hombre que ahora veoante este tribunal, aunque tal vez élme recuerde mejor como el señor
Guillermo, un empresario argentinoque se hacía pasar por simpatizantecomunista. Fui a la embajadasoviética en Madrid en enero de1937 para reunirme con él cuandoera el agregado militar MijaílSpiridónovich Krivyenko. Estabaen España a fin de contribuir a laorganización de las brigadasinternacionales en el bandorepublicano, aunque lo cierto esque, como comisario político enBarcelona y Málaga, se las apañópara fusilar a tantos miembros delas brigadas como del bando
falangista. ¿Verdad que sí, Mijaíl?Anarquistas. Trotskistas. DelPOUM. Cualquiera que no fueseestalinista, en realidad. Ha matadoa toda clase de gente.
Krivyenko guardó silencio.—No me lo creo —dijo Von
Kluge—. Eso no es más que unainvención.
—Ah, le aseguro que estotalmente cierto —dijo Canaris—.El coronel tiene el expediente de laNKVD de Krivyenko parademostrarlo. Supongo que por esointentó asesinar al capitán Gunther.Porque se dio cuenta de que el
capitán iba tras él. Y desde luegoasesinó al desafortunado doctorBerruguete, debido a lo que habíaaveriguado sobre él mientras eracomisario en España. Creo quetambién podría haber asesinado avarias personas más desde que losalemanes conquistamos Smolensk.¿No es así, Mijaíl?
Ahora Krivyenko tenía lamirada puesta en la salida. Pero elcañón de la Walther de VonGersdorff se interponía.
—Y antes de estos últimoscrímenes, él y otro hombre, llamadoBlojin, pasaron a menudo por
Smolensk con un grupo de verdugosde la NKVD, asesinando a losenemigos de la revolución y de laUnión de Repúblicas SocialistasSoviéticas. Me arriesgaría a decirque a varios miles de oficialespolacos en la primavera de 1940.Eso es lo que mejor se le da aKrivyenko: asesinar. Siempre se leha dado bien. Ah, es muy astuto.Para empezar, es un excelentepolíglota: habla ruso, español,alemán e incluso catalán, un idiomamuy difícil de aprender paracualquiera. Yo no lo conseguí. Pero
la especialidad de Krivyenko es elasesinato. Por lo visto fracasó enEspaña, y es muy difícil justificarel fracaso ante un tirano comoStalin, ante cualquier tirano, enrealidad. Eso explica por qué ahorano es más que comandante cuandoen 1937 era coronel. Supongo queha tenido que cometer un montón deasesinatos para compensar susfracasos en España. ¿No es así,Mijaíl? Casi lo fusilan a su regresoa Rusia, ¿verdad?
Krivyenko no dijo nada, pero suexpresión dejó bien a las claras queel juego había llegado a su fin.
—En cuanto el coronel VonGersdorff me habló de Krivyenko,supe que tenía que tratarse delmismo tipo. Lo que suponía quesencillamente tenía que venir aSmolensk y, digamos, ¿presentarlemis respetos? Lo que ninguno deustedes puede saber es que elcoronel Krivyenko fue directamenteresponsable de la muerte de uno demis mejores agentes en España, unhombre que respondía al nombre deEberhard Funk. Funk fue asesinado,pero no antes de haber sidoincesante y brutalmente torturadopor el hombre que tenemos ante
nosotros. Con un cuchillo. Así escomo prefiere matar. Bueno, estádispuesto a tirar de gatillo, si se veobligado a ello. Pero a Krivyenkole gusta sentir el último suspiro dela víctima en la cara. —Canarisvolvió a darle una chupada al puro—. Era un buen hombre, Funk.Pariente lejano del ministro deEconomía de nuestro Reich. Paraser sincero, nunca creí que podríadecirle a Walther Funk que elhombre que torturó y mató aEberhard por fin había sidodetenido.
El rostro de Von Kluge se habíavuelto de un tono gris apagado y sucigarrillo seguía sin fumar en elcenicero. Tenía las manos hundidasen los bolsillos y parecía uncolegial al que le hubieranconfiscado su juguete preferido.
—La cuestión, claro está —dijoCanaris— es qué hacía Krivyenkoaquí, en Smolensk, trabajando parausted, viejo amigo. ¿Qué ha estadohaciendo mientras era su Putzer?
—Hemos ido de caza a menudo—respondió Von Kluge—. Eso estodo. Ir de caza.
—Seguro que sí. Según Rudi,
Krivyenko le organizó algunacacería de jabalíes estupenda. Sí,debieron pasarlo en grande. No haynada de malo en ello. Pero Ruditiene ciertas opiniones sobre otrascosas que se traían entre manos, ¿noes así, Rudi?
—Sí, señor —asintió VonGersdorff—. Según queda claro ensu expediente de la NKVD,Krivyenko no tenía formación deespía. Tenía experiencia comopolicía y verdugo, tal como haexplicado el almirante. Desde quelos alemanes llegamos a Smolensk,
ha procurado no hacerse notar yganarse nuestra confianza. Suconfianza, mariscal de campo. A laespera de la oportunidad adecuadapara empezar a enviar informaciónsobre nuestros planes a los rusos.Yo me confieso responsable de elloen parte. Después de todo, fui yoquien los presentó a ustedes dos.
—Sí, sí, así es —dijo VonKluge, como si tuviera la esperanzade que eso fuera a arrojar sobre éluna luz más favorable en Berlín.
—Todo ha estado bastantetranquilo durante el invierno, claro,así que Krivyenko no ha tenido gran
cosa que hacer, más allá deinterferir en el desarrollo de lasinvestigaciones del capitán Gunthersobre la masacre del bosque deKatyn. Es probable que fueraKrivyenko quien ayudó a esfumarseo tal vez incluso asesinar a otrooficial de la NKVD llamadoRudakov, que también estabainvolucrado en la masacre deKatyn, y que además asesinara a unmédico local, el doctor Batov, quenos habría aportado pruebasdocumentales de valor incalculablesobre lo que en realidad les ocurrióa todos esos pobres oficiales
polacos.»Esas pruebas habrían sido del
todo irrefutables —añadió Canaris—. Tal como están las cosas, elKremlin ya empieza a argüir quetoda esta investigación de Katyn hasido un montaje, una lúgubre ycínica artimaña propagandísticallevada a cabo por la Abwehr paraabrir una brecha entre los miembrosde la coalición enemiga. Aunque anadie se le escapa que esos polacosfueron asesinados por los rusos,eso no impedirá que los rusos diganlo contrario. Como es natural, una
vez que llevemos al comandanteKrivyenko a la tribuna de lostestigos en Berlín, les costarámucho más mantener ese embuste.Desde luego seguirán argumentandoque lo coaccionamos, o algunatontería por el estilo. A losbolcheviques se les da muy bienmentir. Pero, pese a todo,Krivyenko nos ofrece unaoportunidad única de presentar anteel mundo una verdadincontrovertible en esta guerra.Seguro que usted lo aprecia en lamisma medida que yo, mariscal decampo.
Von Kluge profirió un levegruñido.
—Ahora que solo faltan unassemanas para nuestra ofensiva enKursk, Krivyenko ha pasado a laacción —dijo Von Gersdorff—.Casi con toda seguridad asesinó alos dos operadores del 537.ºporque descubrieron que habíaestado escuchando a escondidas susconversaciones privadas con elFührer, probablemente acerca de lanueva ofensiva, y usando la radiodel castillo para enviar mensajes asu contacto en la inteligenciamilitar soviética: el GRU, el
Departamento Central deInteligencia. Y también asesinó a untercer operador, el cabo Quidde,cuando este descubrió pruebasirrefutables de que Krivyenko habíamatado a sus dos camaradas.
Nada de esto último era cierto,claro. Sin duda, Von Gersdorffdebía haber informado a Canarissobre la grabación de laconversación de Hitler con VonKluge y el soborno, pero Canarisera muy astuto para decirle a VonKluge que estaba al tanto de que eraese el auténtico motivo por el que
habían asesinado a los operadores.A todas luces abochornar a unmariscal de campo no estaba en elorden del día de la Abwehr. Desdeluego no estaba en el mío, y juzguémás adecuado seguir el astutoejemplo del almirante y callarme loque sabía.
—Al menos eso voy a escribiren mi informe, Günther —comentóCanaris.
—Ya veo —dijo Von Kluge envoz baja.
—No sea tan duro consigomismo, amigo mío —dijo Canaris—. Hay espías por todas partes. Es
muy fácil que los oficiales caiganen trampas así durante una guerra.Incluso un mariscal de campo.Precisamente el año pasado salió ala luz que uno de mis hombres, untal comandante Thümmel, espiabapara los checos.
Tiró el puro al suelo de maderay lo aplastó con la suela de unabota antes de coger a uno de losperros para subírselo al regazo.
—Véalo así —dijo Canaris—,ha ayudado a atrapar a un testigoimportante de lo que ocurrió aquí,en Katyn. Alguien directamenteimplicado en los asesinatos de esos
pobres oficiales polacos. No es tanbueno como tener fotografías ylibros mayores, pero es lo mejor anuestro alcance. Y estoy seguro porcompleto de que usted va a salirmuy bien parado de todo esto.
Von Kluge asentía con airepensativo.
Krivyenko había permanecidotodo el rato más o menos ensilencio, fumando un pitillo ymirando fijamente la automática enla mano de Von Gersdorff como ungato a la espera de la oportunidadde escabullirse por la ranura de una
puerta que se iba cerrandodespacio. Tal vez llevara un brazoen cabestrillo, pero seguía siendopeligroso. De vez en cuando, noobstante, sonreía o negaba con lacabeza y mascullaba algo en ruso, yestaba claro que en algún momentoposterior —tal vez en Berlín—tenía intención de rebatir la versiónde los hechos que había ofrecido elalmirante. El mariscal de campotambién se había dado cuenta. Nopor nada lo apodaban Hans elAstuto.
Al cabo, cuando Canarisparecía haber terminado de hablar,
el ruso se puso en pie lentamente y,volviendo la espalda a su antiguoamo, se inclinó en dirección alpequeño almirante.
—¿Puedo decir algo, almirante?—preguntó con educación.
—Sí —accedió Canaris.—Gracias —dijo Krivyenko, y
apagó la colilla.No parecía atemorizado en
absoluto. Su actitud, me pareció,era sorprendentemente desafiante,aunque debía saber que leesperaban tiempos bastantedifíciles en Berlín.
—Entonces me gustaría decir
que sin duda maté a todas laspersonas que ha mencionado, Herralmirante: el doctor Berruguete, eldoctor Batov y su hija. Loshermanos Rudakov van flotandoDniéper abajo. No niego ni por uninstante nada de eso. Sea como sea,tal vez le interese saber que laauténtica razón por la que maté alos dos operadores no esexactamente la que ha descritousted. Había otro…
El estruendo del disparo nossobresaltó a todos, a todos menos aKrivyenko: la bala lo alcanzó justo
en la nuca y se derrumbó de brucescontra el suelo, igual que unperchero sobrecargado. Por unbreve instante pensé que debía dehaber disparado Von Gersdorff,hasta que vi la Walther en la manotendida del mariscal de campo.
—No creería usted ni por unmomento que iba a dejar que esecabrón me pusiera en evidenciadelante de todo el mundo en Berlín,¿verdad, Wilhelm? —dijo confrialdad.
—No, supongo que no —reconoció Canaris.
Von Kluge puso el seguro a la
automática, la dejó en la mesadelante de él y salió de la sala apaso firme. Hubo justo el tiemposuficiente para que Canaris cogierael arma de Von Kluge y la dejasecon cuidado junto al cadáver deKrivyenko antes de que todosaquellos a los que se había pedidoque salieran antes entrasen denuevo a toda prisa.
No pude por menos dereconocérselo al almirante: teníauna presencia de ánimosorprendente. Todo parecía indicarque Krivyenko había llevado elarma hasta su propia nunca y
apretado el gatillo. Aunque supongoque en el fondo tampoco hubieraimportado: no era probable quenadie acusara al mariscal de campode asesinato, no en Smolensk.
—Este ruso se ha pegado untiro —anunció Canaris para que looyesen todos los presentes—. Conla pistola del mariscal de campo.—En voz queda, añadió—: Comouna escena de una obra de Chéjov.¿Qué cree usted, Rudi?
—Sí, señor. Justo eso estabapensando. Ivanov, diría yo.
Me acerqué al cuerpo inmóvil
de Krivyenko y lo toqué con lapuntera de la bota. El hombre notenía aliento y había tanta sangre enel suelo que no me hizo faltaagacharme para buscarle el pulso,aunque habría sido fácil cogerle lamuñeca para comprobarlo. Eracurioso cómo había caído debruces, con una mano ligeramente ala espalda, casi como si la tuvieraatada allí. La causa de la muertehabía sido un solo disparo en lacabeza. La bala lo había alcanzadojusto encima de la nuca,atravesando el occipital, cerca dela parte inferior del cráneo; el
orificio de salida estaba en la parteinferior de la frente. El disparo sehabía efectuado con una pistola defabricación alemana para balas demenos de ocho milímetros. Eldisparo en la cabeza de la víctimaparecía ser obra de un hombre conexperiencia. Me pareció más queprobable que el cadáver fuese aparar a una tumba poco profunda,sin nombre ni nadie que la llorase.
—Es curioso, pero creo que seha quedado sin su testigo de lamasacre del bosque de Katyndespués de todo, Bernie —comentóVon Gersdorff.
—Sí —dije—. Sí, eso parece.Aunque tal vez, si bien de maneramuy modesta, se ha hecho justicia alos muertos.
NOTA DEL AUTOR
La Comisión MédicaInternacional entregó su informesobre la masacre del bosque deKatyn en Berlín a principios demayo de 1943. El trabajo de losmiembros de la comisión no fueretribuido; nadie cobró ni recibióninguna otra clase decompensación. La comisión llegó ala conclusión de que los oficialespolacos hallados en el bosque deKatyn habían sido asesinados porlas fuerzas soviéticas.
La Unión Soviética siguiónegando cualquier responsabilidadpor los homicidios de Katyn hasta1991, cuando la Federación Rusaconfirmó la responsabilidadsoviética por la masacre de más de14.500 hombres. En cambio, elPartido Comunista de la FederaciónRusa sigue desmintiendo laculpabilidad soviética frente a loque ahora son pruebasabrumadoras.
Tras su derrota en la batalla deKursk en julio de 1943, el ejércitoalemán se replegó hacia Smolensk;la segunda batalla de Smolensk
duró dos meses (de agosto aoctubre de 1943) y Alemaniatambién fue derrotada allí.
La liquidación del gueto deVitebsk tuvo lugar tal como sedescribe en la novela.
La Oficina de Crímenes deGuerra de la Wehrmacht siguió enfuncionamiento hasta 1945.Cualquiera que esté interesado enaveriguar más sobre susactividades debería consultar elexcelente libro sobre el tema deAlfred M. de Zayas publicado porUniversity of Nebraska Press en
1979.Hans von Dohnanyi fue enviado
al campo de concentración deSachsenhausen en 1944; siguiendolas órdenes de Hitler fue ejecutadoel día 6 de abril o en algúnmomento a partir de esa fecha, en elmismo lugar que DietrichBonhoeffer y Karl Sack.
El coronel Rudolf Freiherr vonGersdorff facilitó a Claus vonStauffenberg los explosivos parallevar a cabo una tentativa deatentado contra Hitler en julio de1944 que a la postre resultóinfructuosa. Sobrevivió a la guerra
y dedicó su vida a obras benéficas.Un accidente de equitación en 1967lo dejó parapléjico durante losúltimos doce años de su vida.Murió en Múnich en 1980 a lossetenta y cuatro años.
Al igual que ocurrió con otrosmiembros de alto rango de laWehrmacht, incluido el propioHindenburg, Hitler se aseguró lalealtad del mariscal de campoGünther von Kluge gracias asobornos muy cuantiosos. Aun así,el mariscal de campo siguióflirteando con conspiradores. Sesuicidó en Metz en agosto de 1944,
convencido de que las SSintentaban detenerlo tras el intentode asesinato fallido llevado a cabopor Stauffenberg el 20 de julio.
El profesor Gerhard Buhtz —según la versión oficial— fallecióal ser arrollado por un tren mientrasescapaba de Minsk en junio de1944. Hay quien ha sugerido quefue ejecutado por las SS en torno aesas fechas por deserción.
El general Henning vonTresckow fue uno de losconspiradores clave en la trama deStauffenberg. Se suicidó cerca de
Bialystok el 21 de julio de 1944.Fabian von Schlabrendorff fue
arrestado el 20 de julio de 1944tras el fracaso del complot paraasesinar a Hitler y llevado ante eltristemente famoso TribunalPopular de Roland Freisler. Lotorturaron pero se negó a hablar yfue enviado a un campo deconcentración. Sobrevivió a laguerra y murió en 1980.
El almirante Wilhelm Canarisparticipó activamente enconspiraciones contra Hitler yestuvo involucrado en entre diez yquince tramas para asesinarlo. Fue
detenido tras el complot de julio yejecutado el 9 de abril de 1945 enel campo de concentración deFlossenburg apenas unas semanasantes del final de la guerra enEuropa.
Philip von Boeselager fue unode los pocos conspiradores de julioque sobrevivieron a la guerra. Supapel pasó inadvertido y falleció en2008.
El principal verdugo de Katyn,un tal comandante VasiliMijáilovich Blojin, murió dementey alcoholizado en 1955.
En efecto, hubo una
manifestación en la Rosenstrasseorganizada por las esposas de losúltimos judíos de Berlín en marzode 1943. Hoy en día hay allí unacolumna de Litfass que conmemorael acontecimiento, y una esculturatitulada Block der Frauen en unparque no muy lejano del lugar dela protesta.
Es cierto que en Españamédicos fascistas llevaron a caboexperimentos con comunistas tras laderrota republicana de 1939 en unaclínica de Ciempozuelos, dirigidapor otro criminal llamado doctor
Antonio Vallejo-Nájera. Quienesestén interesados en tener másinformación deben leer el excelentelibro de Paul Preston El holocaustoespañol.
El hospital judío de Berlín fueliberado en 1945 por los rusos, queencontraron a ochocientos judíoscon vida. Tengo una deuda con ellibro de Daniel Silver Refuge inHell: How Berlin’s JewishHospital Outlasted the Nazis porla información que proporciona alrespecto.
PHILIP KERR (Edimburgo,Escocia, 1956). Estudió en launiversidad de Birmingham yobtuvo un máster en leyes en 1980;trabajó como redactor publicitariopara diversas compañías, entreellas Saatchi y Saatchi, antes de
consagrarse definitivamente a laescritura en 1989 con Violetas deMarzo (March Violets ), obra conque inició una serie de thrillershistóricos ambientados en laAlemania nazi conocida comoBerlin Noir. Vive en Londres consu mujer, la escritora Jane Thynne,y tres niños. Fuera de escribir parael Sunday Times, Evening Standardy New Statesman, ha publicado 16novelas. Tres de ellas estánorientadas al publico infantil,firmadas bajo el nombre de P.B.Kerr, por ejemplo El secreto deAkenatón, primer volumen de la
trilogía Los niños de la lámparamágica, al que siguió El genio azulde Babilonia.
El resto de su obra suele ser novelanegra o policíaca, y se ambienta endistintas épocas, incluso futuras,como por ejemplo Unainvestigación filosófica. En 2009obtuvo el Premio Internacional deNovela Negra RBA, el de mayordotación de su especialidad(125.000 euros), por Si los muertosno resucitan, cuya historiatranscurre en un Berlín de plenoapogeo del nazismo, poco antes de
las Olimpiadas y la II GuerraMundial. Este título forma parte dela saga Berlin Noir, protagonizadapor el detective alemán Bernhard«Bernie» Gunther.