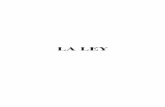Una bandera que diga NO a Ganancias - Por Javier Lewkowicz
-
Upload
revista-turba -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of Una bandera que diga NO a Ganancias - Por Javier Lewkowicz

10
revista turba
11
Una bandera que diga NO a Ganancias
Por Javier Lewkowicz
No es sencillo encontrar una escena en la que petroleros, camioneros o metalúrgicos le-vanten las puntas de una bandera larga y estridente en la Plaza de Mayo, que es sos-
tenida en todo su largo por las manos de tercerizados, laburantes en negro y desempleados. Que se escuchen, desde algo más atrás, cantitos de oficinistas, maestros, periodistas y motoqueros, y hasta taxistas, kioskeros y estatales acompañando con las palmas. Sucede que la unidad es tan fortalecedora como difícil de construir, en especial en una clase social atravesada por profundas diferencias. Quizás por eso la imagen es inventada, pero
algo no tan distinto ocurrió meses atrás en el reclamo por el impuesto a las Ganancias.
Las movilizaciones incluyeron consignas como “el sa-lario no es ganancia” y “el Estado nos saca la plata”. ¿Por qué razón un reclamo sectorial, por el tamaño del grupo que afecta y por su posición en la escala de ingresos, logró imponerse en la agenda nacional y conseguir esa simpatía? De pronto, el impuesto a las ganancias era un problema de todos los argentinos.
Sin embargo, las últimas medidas del gobierno dieron por clausurado el tema. Como ya sucedió en otros casos, la flaca dinámica política sesgó un necesario debate so-
El reclamo por el impuesto a las Ganancias pasó de “hay que
actualizar por inflación” a “el Estado nos saca la plata”, y así se
convirtió en un problema que nos afecta a todos. Esta operación
exitosa se sustenta en una mala fama de lo público, bien ganada en
algunos casos. El gobierno redujo finalmente el impacto del impuesto,
pero nadie discute quién financia al Estado dinámico que necesitamos.
bre un tributo que se parece a las re-tenciones en sus defectos y virtudes: tiene inconsistencias y debilidades, pero es de los pocos que le imprimen progresividad al sistema impositi-vo. El gobierno volvió a demostrar que su comunicación es opaca o directamente mala. Del otro lado, un acérrimo reclamo en clave liberal fue impulsado por el sindicalismo mejor organizado y hecho bandera por casi todo el arco político opositor.
Los abonadosPartamos de los datos: la población económicamente activa en la Argen-tina es de 17,3 millones de personas. Ese universo incluye a trabajadores del sector privado registrado y no re-gistrado, del sector público, beneficia-rios de planes de empleo, patrones, cuentapropistas, servicio doméstico y desempleados. Son todos los que
de alguna manera están ligados al mercado laboral. Antes de los últimos cambios, pagaban impuesto a las Ganancias 2,3 millones de trabaja-dores, el 13 por ciento del número anterior. Después de las modificacio-nes, esa proporción se redujo al 5,5 por ciento, alrededor de un millón de trabajadores. En relación al total de los asalariados (los que trabajan para un patrón), que suman más de 11 millones entre registrados y no regis-trados del sector privado y trabaja-dores del sector público, la proporción
alcanzada por Ganancias llegaba al 20 por ciento y luego bajó a la mitad.
Según el INDEC, en el segundo trimestre del año el 80 por ciento de la población ocupada recibió por su empleo principal menos de 6 mil pesos, por debajo del piso de 8.360 pesos que rigió para Ganancias en ese período. En promedio, el ingreso de esa porción de los ocupados fue de 3.100 pesos. Es decir que la mayor parte de la clase trabajadora sufrió, más que el impuesto a las Ganancias, el problema de tener que escuchar en
¿Por qué razón un reclamo sectorial, por el tamaño del grupo que afecta y por su posición en la escala de ingresos, logró imponerse en la agenda nacional y conseguir esa simpatía?
foto: Cristian Delicia

12
revista turba
13
la televisión las reivindicaciones del coro sindical-mediático-opositor, que en nombre de los laburantes que me-nos tienen pedían cosas para los que mejor están. Es así: Ganancias afecta a una porción menor del universo de trabajadores, que comprende a los mejor pagos y de mejor situación laboral relativa.
En la agendaGanancias apareció en la agenda económica a partir de un hecho sim-ple: desde 2009, la actualización del mínimo no imponible (el piso salarial a partir del cual se paga el impuesto) fue más lenta que la evolución de los ingresos de los trabajadores registra-dos del sector privado. Muy especial-mente, de los pertenecientes a los gremios mejor organizados.
Desde la salida de la convertibi-lidad y hasta 2008, la relación entre el mínimo no imponible y los sala-rios se mantuvo pareja, o sea que la porción de trabajadores afectados por el impuesto permaneció rela-tivamente estable. Pero luego la dinámica cambió: entre comienzos de 2009 y julio de 2013 los salarios del sector privado registrado crecieron
un 194 por ciento, mientras que el mínimo no imponible para el caso de un trabajador/a soltero/a sin hijos subió un 108 por ciento, de 4.015 a 8.360 pesos. En el mismo período, la inflación acumulada fue de entre un 130 y un 140 por ciento. El resulta-do es evidente: Ganancias afectaba sucesivamente mayores porciones del salario.
Algunos ejemplos que no agotan la explicación, pero sí permiten apre-ciar mejor la situación: entre el primer trimestre de 2008 y el de 2013, según datos del INDEC, el salario bruto pro-medio de los aceiteros subió de 3.687 a 14.180 pesos (285 por ciento), los
camioneros y ferroviarios pasaron de 2.681 a 9.374 pesos (250 por ciento), el sector de metalurgia no ferrosa subió de 3.858 a 13.387 pesos (247 por ciento), los fundidores lo hicieron de 2.419 a 8.210 (239 por ciento) y los autopartistas, de 3.057 a 10.204 (234 por ciento). El salario bruto de los bancarios de 4.874 pesos los coloca-ba en el límite inferior del impuesto en 2008, pero a comienzos de este año y con un salario de 15.624 pesos, ya estaban en los estratos de mayor contribución. Otros cambios fueron más radicales: aceiteros, camioneros y metalúrgicos pasaron de no pagar este impuesto a pagarlo y, en algunos casos, con las alícuotas más altas. No casualmente entonces, fueron estos los gremios que encabezaron el recla-mo en contra del tributo.
La mecha del descontento la en-cendió la ruptura política del kirchne-rismo con el sindicalismo moyanista y el status del reclamo por Ganancias explotó: de un retoque que se le pedía al gobierno amigo, a un rugido pro-veniente de las calles. Los discursos, en clave de “hartazgo”, se volvieron retóricamente similares a los de la derecha. Y al contenido no le fue
La mecha del descontento la encendió la ruptura política del kirchnerismo con el sindicalismo moyanista y el status del reclamo por Ganancias explotó.
mejor: el moyanismo pasó de bancar al gobierno en importantes batallas contra el establishment, como la 125, o en medidas de trascendencia es-tructural, como la estatización de las AFJP, a plantear que Argentina con los planes sociales “no trabaja, des-cansa”. En ese mismo discurso del paro del 9 de julio, Moyano dijo que los trabajadores estaban “indignados por ese impuesto perverso que tie-nen fundamentalmente los hombres que trabajan” y se preguntó por qué “no les descuentan (Ganancias) a los de La Cámpora, que cobran el salario que les dio el gobierno”. En el marco pre-electoral, el Grupo Clarín amplifi-có la queja y prácticamente todos los candidatos de la oposición hicieron campaña en contra del impuesto.
La visión sobre lo públicoEl reclamo sobre Ganancias despertó una idea que hasta ahora parecía más o menos dormida en los sec-tores medios: el dinero que se paga en impuestos no sirve para nada, el Estado “te lo saca” y “se lo lleva”. Si un aspecto central del rol que el Estado debe cumplir para el ciuda-dano-contribuyente es una presta-ción de servicios públicos aceptable, el evidente déficit en esa materia sirve para empezar a pensar por qué una capa importante de la sociedad muestra desprecio por lo público. ¿Cuántos “usamos” el Estado?
La situación de los trenes y las inundaciones, los cortes de luz y las graves deficiencias en el sistema de salud pública son ejes sobre los que gira la discusión sobre “el salario no es ganancia”, aunque lo haga en general de manera implícita. En ese plan se incluye la “inseguridad”, que abona la sensación de la “tierra de nadie”: tierra sin autoridad, es decir, sin Estado. En la mayoría de los casos, estos problemas son más visibles que, por ejemplo, el subsidio a las tarifas de electricidad, gas, agua y transporte que incrementan el ingreso disponible y que constituyen
una acción del Estado con “impacto directo”. Aunque no lo veamos, el Estado siempre está.
Y este Estado que se pretende grande y activo, necesita plata. Quizás por eso el gobierno plantea repetida-mente la necesidad de proteger las cuentas fiscales. Debate las rebajas de impuestos, pero pidiendo siempre que se expliciten formas de financia-miento alternativas que mantengan el equilibrio. Esa retórica tendría más sustento si lo “público” tuviera otras características. En su primera entre-vista con Hernán Brienza, CFK compa-ró la situación ocupacional y salarial de los argentinos no con respecto a 2001 (un caballito de batalla kirchnerista), sino frente a 2005/6. Y si ahí salimos ganando, no está tan clara la victoria en la evolución de los servicios públi-cos esenciales.
El debateEl impuesto a las Ganancias es progresivo en un sentido doble: grava a los salarios más altos y lo hace a través de alícuotas crecientes, de modo que el peso del tributo es ma-yor a medida que aumenta el ingreso. Existe en el país desde 1933 y, lejos de ser un invento argentino, se utiliza mucho en la región y todavía más en los países desarrollados. Pero todo esto no implica que el impuesto funcione sin problemas. Hay incon-sistencias e incluso síntomas de in-equidad que, en la vorágine discursiva de unos y otros -con el ruido electoral de fondo-, no se abordaron.
En su trabajo “Tributos al mode-lo. Records del presente y desafíos del futuro”, el economista de la Uni-versidad de La Plata, Alfredo Iñíguez, advierte que los salarios que apenas están alcanzados por el tributo, con leves aumentos de sueldo empie-zan a pagar rápidamente elevadas alícuotas. Ese grado de imposición es tolerable para un gerente, pero no para un operario. Por eso propone elevar el tope máximo de ingreso para los tres primeros tramos del
impuesto -cada tramo define el nivel de alícuota- y reducir la tasa inicial del 9 por ciento actual al 6. Además, propone crear un octavo tramo, para los ingresos más altos, con una tasa máxima del 40 por ciento, en lugar del 35 por ciento que rige hoy. Las exenciones al Poder Judicial no son definitorias en materias de recauda-ción, pero sí representan un signo de elitismo inaceptable.
Una discusión central radica en cuál tendría que ser el piso de ingresos para pagar Ganancias o, dicho de otro modo, qué proporción de los trabajadores en la Argentina de hoy debería pagar un impues-to al salario. La definición de ese piso debería tener en cuenta que, a diferencia de los países nórdicos u otras economías desarrolladas (espejo que muchas veces utiliza el progresismo local para plantear que se debe avanzar más en la presión fiscal sobre los trabajadores), la dis-tribución del ingreso en la Argentina es regresiva: los sectores medios no tienen, ni por asomo, el poder adquisitivo con el que cuentan en los países del norte.
La cuestión del impuesto a las Ganancias no se salda subiendo de tanto en tanto su piso para satisfa-cer demandas de coyuntura y aliviar el clima político, ni tampoco con volantes, afiches y discursos que pidan eliminarlo porque “el salario no es ganancia”. Salario recibe aquel que solo tiene para ofrecer su fuerza de trabajo. Ganancia, el dinero que se obtiene por el trabajo de otro. La diferencia es clara. También lo es la distancia entre los trabajadores me-jor pagos y el 90 por ciento restante, que cobra por su ocupación principal menos de 8 mil pesos al mes. No debería desconocerlas, a ninguna de las dos, una amplia porción del sindicalismo, los laburantes con empleo precario y la clase política. Si vamos a sostener todos la misma bandera, que sea una que realmente nos cubra.
foto: Cristian Delicia