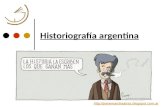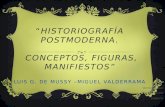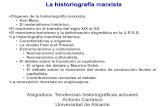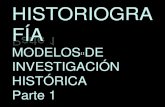Una fuente poco conocida en la historiografía del
-
Upload
faximil-edicions-digitals -
Category
Documents
-
view
220 -
download
5
description
Transcript of Una fuente poco conocida en la historiografía del
-
U N A FUENTE POCO CONOCIDA EN LA HISTORIOGRAFADEL TEATRO ROMANO DE S A G U N T O !
LAS OBSERVACIONES DE WILLIAM CONYNGHAM (1789)
JOS MARTN Y EVANGELINA RODRGUEZ *
Pocos monumentos hispanos cuentan con una bibliografa tan dilatada en eltiempo y variada en su carcter como el teatro romano de Sagunto. Desdebreves menciones en textos medievales hasta las completas monografas re-cientes, esta singular construccin ha sido objeto de estudios histricos, artsticos oarqueolgicos, pero tambin rico motivo argumental para poemas, narraciones odramas. Respecto a las menciones de carcter historiogrfico, basta ojear las exten-sas recopilaciones realizadas por Santiago Bru y Vidal,1 Emilia Hernndez 2 y Salva-dor Lara Ortega;3 de las de orden literario (y referidas nicamente al Siglo de Oro)dan buena fe de su nmero el extenso artculo de Jos Lara Garrido 4 y la relacinincluida por nosotros en un trabajo anterior.5 La razn de ello es que el nombre deSagunto ingres tempranamente en la lista de topoi clsicos, gozando en consecuen-cia, del prestigio y veneracin que la cultura occidental rindi a la Antigedad des-de el siglo XV hasta el siglo XIX. Es desde esta perspectiva desde la que se explica eldocumento que ahora nos proponemos traducir y presentar de manera breve.
Profesores de la Universitat de Valencia.1 "Apuntes para una historiografa del Teatro Romano de Sagunto", Arsc, 4, Sagunto, 1959.
2 El teatro romano de Sagunto, Valencia, Conselleria de Cultura, Educaci i Ciencia, 1988.
El Teatro Romano de Sagunto. Gnesis y construccin, Valencia, Conselleria de Cultura Educaci yCiencia/Universidad Politcnica/Caixa Sagunt, 1992.
4 "El motivo de las ruinas en la poesa espaola de los siglos XVI y XVII. (Funciones de un para-
digma nacional: Sagunto)", Analecta Malacitana, vol. VI, n" 2, Mlaga, 1982, pp. 223-277.5 En el Apndice II de la edicin de Ea Saguntina, poema pico de Lorenzo de Zamora (Sagunto,
Caixa Sagunt, 1989, pp. 325-348).
Nm. 10 19 9 4
ww
w.fa
xim
il.co
m
-
108 [2] LAS OBSERVACIONES DE WILLIAM CONYNGHAM (1789)
Esa extensa y variada literatura refleja muy bien la evolucin que en tan lar-go periodo experimentaron las ideas y conocimientos sobre el arte y la cultura de laAntigedad, desde la contemplacin emocionada de sus ruina en los siglos XVI yXVII, hasta su estudio racional en los siglos XVIII y XIX. Aunque esta transicin nose opera de una forma repentina, en la historiografa del teatro saguntino existe untexto que marca claramente el inicio de los estudios cientficos sobre el edificio.Nos referimos a la Epstola 6 escrita por el ilustrado valenciano Manuel Mart 7 en1705. Efectivamente, este texto escrito en latn, a pesar de su relativa brevedad ydeficiencias, no slo tiene la cualidad de ser la primera descripcin arquitectnica oarqueolgica que adems ofreci la ms antigua imagen grfica del monumento,sino que mantuvo esa primaca durante casi un siglo, siendo referente obligadopara la historiografa posterior. Esto se debi tanto a sus cualidades intrnsecascomo a que goz de una notable difusin. Ya antes de publicarse en las tres edicio-nes que de su Epistolanim lS realiz Gregorio Mayans, una traduccin al francs deeste texto fue incluida en la prestigiosa obra de Montfaucon L'Antiquit explique etrepresnte en figures de 1719,9 y posteriormente en las ediciones inglesa y alemanaque de ella se hicieron.10 Tambin vio la luz en otra importante obra de la poca, lasampliaciones que hizo Giovanni Poleni " de los famosos libros de J. G. Graevius (oGreffe)12 y Jakob Gronovius.13 Ms tarde, termin de divulgarse en nuestro pas altraducirla al castellano Antonio Ponz en su Viaje por Espaa y basar en ella su des-cripcin del edificio.14 Este prestigioso e internacional carcter inaugural (sin lugar
6 Esta primera descripcin pormenorizada adopta la forma literaria de carta dirigida al noble ita-
liano Antn Felice Zondadari (1665-1737), que era nuncio extraordinario del papa Clemente XI ante elrey Felipe V, inmerso entonces en plena Guerra de Sucesin.
7 Sobre la figura de Mart puede consultarse la biografa escrita por su amigo Gregorio Mayans,
que fue incluida en la edicin postuma que l realiz de su epistolario (Amsterdam, 1738), de la queexiste una edicin reciente (Valencia, Grficas Soler, 1977). Para todo lo relacionado con la mencionadaEpstola vase ESTELI i;s GO\/.LI:Z, J. M.'1 y PHRI:Z DURA, F. }., Sagunt. Antigedad c Ilustracin (Valencia,I.V.E.I., 1991, pp. 69-123), donde se realiza una valiosa traduccin anotada de la misma.
" La primera apareci en Valencia
-
D O C U M E N T A [3] 1Q9a dudas ningn otro texto ha gozado de tanta difusin) explica que un anticuariode la lejana Irlanda visite en 1784 la entonces villa de Murviedro y escriba una revi-sin de la carta de Mart, a partir de sus observaciones directas. Esta es la fuenteque ahora nos proponemos estudiar someramente.
El texto de William Conyngham, que este es el nombre de su autor, ilustramuy bien el inters y los avances realizados por el Siglo de las Luces en el campode los estudios histricos en general y en el de la historia del arte antiguo en parti-cular. Un inters que, en lo que se refiere al monumento que nos ocupa, encontrarsu expresin ms acabada y definitiva en la excelente obra de Jos Ortiz, Viage ar-quitectnico-antiquario de Espaa, publicado ya a principios de la siguiente centu-ria.15 Pues tanto Mart y, con mayores mritos Ortiz (1739-1822), son dignos repre-sentantes espaoles del nutrido grupo de anticuarios ilustrados que en el sigloXVIII fundamentan los estudios artsticos: el ya citado Bernard de Montfaucon; elConde de Caylus (1692-1765) que viajar por Italia, Asia Menor, Holanda e Inglate-rra y que publicar, a partir de 1752 su Recueil d'antiquits; adems de los ms per-durables textos de Winckelmann (1717-68),16 considerado padre de la Historia delArte. En Inglaterra este clima clasicista se ver difundido y propiciado por institu-ciones como la Socety of Antiquaries (1707) y, sobre todo, la Society of Dilcttanti(1732) cuyo papel fue ms que significativo para el conocimiento de la antigedadclsica y del Prximo Oriente. El gran mrito de estos estudiosos consisti en darun paso fundamental para la historiografa artstica: el de confrontar las veneradasfuentes clsicas (pocas y muy fragmentarias) con los datos extrados de la observa-cin directa de los monumentos conservados. Y esto es lo que har WilliamConyngham en un discurso leido en 1789 ante la Real Academia Irlandersa, queafortunadamente fue publicado en la seccin de Antiquties de las Transactions oftheRoy al lrish Academy, una publicacin cientfica que recoga habitualmente los traba-jos y experiencias de sus propios acadmicos en los campos de la ciencia, la litera-tura y las antigedades.
La aportacin de William Conyngham se compona, en realidad, de dos par-tes. Por una, sus "Observations on the Description of the Theatre of Saguntum, asgiven by Emanuel Marti, Dean of Alicant, in a Letter addressed to D. Antonio FlixZondadario. By the Right Honourable William Conyngham, Treasurer to the Royallrish Academy". Por otra, una breve carta dirigida a otro acadmico: "Letter toJoseph C. Walker, Esq.; M.R.I.A &. from the Right Honourable W. Conyngham,Treasurer to the Royal lrish Academy; being an appendix to his memoire on theTheatre of Saguntum". Si la primera se ley en la sesin acadmica celebrada el 19de diciembre de 1789, la carta se data en Dubln el 4 de febrero de 1790; aunque
15 Madrid, Imprenta Real, 1807. De esta ambiciosa obra general sobre los monumentos antiguos de
Espaa slo lleg a ver la luz el tomo dedicado a este edificio."' Johan Joachim Winckelmann con sus Reflexiones sobre la imitacin del arte griego en la pintura y la
escultura (Dresde, 1755) fue el primer y ms destacado inspirador del neoclasicismo; pero fue su Historiadel arte en la Antigedad (Dresde, 1764) la obra que dio el primer diseo de un desarrollo histrico de losestilos artsticos mediante la elaboracin de sus categoras estticas.
ww
w.fa
xim
il.co
m
-
110 [4] LAS OBSERVACIONES DE WILL1AM CONYNGHAM (1789)
ambas se incluyen en el volumen III, dedicado al ano 1789, concretamente las Ob-servaciones ocupan las pginas 21 a la 46, en tanto que la Carta ocupa las pginas 47,48 y 49. La descripcin del monumento tiene el inters aadido de ir acompaadade cinco lminas muy fiables sobre el teatro, insertas entre las pginas 42 y 43, jun-to a otras tres lminas (de menor inters, qu duda cabe) con varios dibujos de ins-cripciones entre las pginas 46 y 47.l7 Baste decir, para ponderar el inters de las l-minas de Conyngham sobre el teatro, que son junto a las de Ortiz, los mejores le-vantamientos realizados sobre el monumento hasta que Almagro realizare su estu-dio fotogramtrico en la dcada de los setenta.
Pero quin fue este Muy Honorable William Conyngham? Pocas vecesnuestro empeo como investigadores interesados en el tema saguntino ha obtenidotan poca compensacin en forma de datos fehacientes. Claro est que no cabe dudade que nos hallamos frente a un anticuario con conocimientos relativamente pro-fundos que le permiten un enjuiciamiento racional e incluso crtico de una autori-dad no discutida hasta entonces y en el que maneja con soltura fuentes de primeramano, tanto clsicas como coetneas. Que su personalidad cientfica le lleva a estarentre los miembros fundadores de la Real Academia Irlandesa (constituida en 1785)y de la que, como se enuncia, ocupa el cargo de tesorero. El texto, y la mencin queJos Ortiz har de su trabajo (y sobre las que nos extenderemos posteriormente)nos ofrecen la imagen no de un erudito por correspondencia, metido en su gabinete yelucubrando desde la abstraccin enciclopdica, sino como un arquelogo que rea-liza sus propias excavaciones y que contrasta datos y mediciones. De hechoConyngham, como se deduce del presente documento, adems de su estancia enSagunto (sabemos que en el mes de abril de 1784 estaba en la villa), haba recorridodos aos antes otros lugares de Espaa para copiar en yeso algunas antiguas ins-cripciones. Concretamente reproduce algunas de Cazlona (la antigua Castulo, entrelas ciudades de Baeza y Linares, en la provincia de Jan), de Iglesuela del Cid(Teruel), de Alcal del Ro (antigua Hipa Magna, a unos 14 kilmetros de Sevilla), yde Alcal de Xisbert (Castelln).
Del texto tambin deducimos su relacin con otros eruditos tanto espaolescomo irlandeses. Entre los primeros, menciona al valenciano Francisco PrezBayer,18 entonces director de la Real Biblioteca, con cuya autoridad en la epigrafahebrea contrasta los datos de una inscripcin descubierta por el propioConyngham en el teatro, y quien precisamente le facilitar noticias sobre las seisprimeras que reproduce en el documento que comentamos; as como al cataln
17 Debemos sealar que cada seccin de los diferentes volmenes de las Actas tiene paginacin in-
dependiente, lo que dificulta la localizacin exacta de los trabajos en ellas insertas. Una dificultad que seaade a otras que comentaremos ms adelante y que han impedido el acceso a esta fuente en lahistoriografa del teatro saguntino.
'* Polgrafo valenciano (1711-1794) que ejerci la ctedra de Lengua Hebrea en su ciudad natal yen Salamanca. Su obra es abrumadora como historiador, orientalista, numismtico, fillogo y lingista.En el campo que nos ocupa cabe destacar su Viaje arqueolgico desde Valencia a Andaluca y Portugal yAntigedades espaolas .
ww
w.fa
xim
il.co
m
-
D O C U M E N T A [5] 111Jaime Pascual, cannigo de Bellpuig de les Avellanes19. Y en el caso de eruditos ir-landeses hay que recordar al destinatario de la carta, incluida como apndice, diri-gida a Joseh Cooper Walker (1761-1810), anticuario como el propio Conyngham ycorreligionario en la Real Acadmia de la que tambin ser fundador. Aunque sinduda mas notorio que l, pues fue un activo estudioso de la arqueologia de su pasy de la literatura de Itlia (en donde llego a vivir algunos anos); colaborando confrecuencia en las Transactions, escribiendo numerosas obras desde una HistoricalMemoirs of thc Irisli Bards (1786) hasta una Historial Memoir of the Italan Tragedy(1799), y dejando indito un diario donde recopilaba numerosos materiales parauna monumental Vidas de Pintores, Escultores y Grabadorcs de Irlanda.
En consecuencia William Conyngham fue, con seguridad, un estudioso quedesarroll la mayor parte de su vida intelectual en un medio acadmico. Como yahemos mencionado, perteneci desde su origen, a la Royal Irish Academxj, fundadapor el primer Conde de Charlemont en 1785. Una institucin que todava hoy, divi-dida en la seccin de Ciencias y de Humanidades, e integrada por 240 miembros,es un significado foco de cultura de Irlanda. No solo ha compuesto el Dictionary orIrish Language sin que conserva una valiosa coleccin de antigedades (ncleoesencial hoy dia del Museo Nacional de Irlanda) y una apreciable biblioteca quecontiene 30.000 volmenes, 2.500 manuscritos, 30.000 impresos y 1.700 coleccionesde publicaciones peridicas. Publico sus Actas o Transactions desde 1786 hasta 1907.En ellas se incluye, como queda dicho, el texto que ofrecemos como documento.Que nosotros hayamos podido averiguar Conyngham solo publica, adems de susObservaciones.... y la Carta a ]oseph C. Walker, una Letter on the culture of barilla 20 enTransactions of the Royal Dubln Society a la que acaso pudo tambin pertenecer o almenos con la que se relaciono. Esta Real Sociedad de Dubln, fundada en 1731, con-tribuy poderosamente a la extensin de las artes y las ciencias y bajo su supervi-sin y patronazgo se desarrollaron instituciones de prestigio como la Biblioteca Na-cional de Irlanda, el Museo Nacional y la Galeria Nacional de Arte.
A pesar del inters que en la historiografia saguntina tiene el estudio y lapersonalidad de Conyngham, su personalidad y sus escritos no debieron alcanzarnotoriedad como lo prueba el hecho de que su persona no haya sido recogida niglosada en ninguna de las numerosas obras de carcter enciclopdico, biogrfico ohistrico que hemos podido consultar. Ni la monumental The General BiographicalDictionary containing an Historical and Critical Account of the Lives and Writings of theMost Eminent Persons in every Nation; particularly the British and Irish,21 ni el TheDictionary of National Biography de George Smith22 recogen su biografia. Solo
19 Historiador y religioso premostratense (1736-1804), que fue nbad y prior del Monnsterio de
Bellpuig. Recorri los Archivos de Cataluna, reuniendo copiosos datos para la historia del Principado.Entre otras obras escribi Sacra Cathaloiae antiquitatis monumenta.
10 "Letter on the culture of barilla", Dubln Society Transactions, vol. II, Dubln, 1800, 1 lam + 4 pags.
21 En la nueva edicin revisada y ampliada por Alexander Chalmers, Londres, 1812.
22 Compuesto en 1882, la edicin consultada es la edicin revisada de Leslie Stephen y Sidney Lee,
Oxford Universitv Press, 1921-1922.
ww
w.fa
xim
il.co
m
-
112 [6] LAS OBSERVACIONES DE WILLIAM CONYNGHAM (789)
podemos aventurar (pero en el plano de la ms absoluta conjetura) que nuestro au-tor estuviera relacionado con la noble familia irlandesa de los Lenox-Conyngham,cuyos miembros ocuparon importantes cargos en la poltica britnica,23 y que deah proviniese el tratamiento de "Right Honourable".
Pero a pesar de ello, la existencia del texto de William Conyngham no eradesconocida en la historiografa del monumento, pues ya fue mencionada en 1807por Jos Ortiz en su Viage Arquitectnico-Aiiquario de Espaa :
"En el ao de 1790 se imprimi en Dubln una Descripcin de este teatro,cuyo autor es Guillermo Cuningham [sic], Tesorero de la Real Academia Ir-landesa. Los aos anteriores haba el seor Cuningham estado en Saguntotiempo considerable, con el nico fin de ver y dibuxar sus ruinas. Hizo algu-nas excavaciones, tom medidas y muchos apuntamientos, como me hanasegurado varios sugetos Saguntinos, y el dibuxante de que se vali, quetambin ha dibuxado ahora las tres vistas de mis tres ltimas lminas. Laobra, por desgracia, no ha llegado a mis manos, aunque lo he solicitado mu-cho; por consiguiente no puedo hacer juicio alguno de su mrito"24.
El ilustre erudito pone el dedo en la llaga de lo que parece ser el sino de estedocumento: varias veces citado o aludido, pero nunca consultado. Como apuntaEmilia Hernndez en su libro El teatro romano de Sagunto, "Este texto no ha podidoser localizado por ningn autor que ha trabajado sobre el teatro saguntino."2n Ni si-quiera en la obra que hasta el momento ofrece mayor y ms precisa documentacin(obtenida en buena medida gracias al resurgir del inters por el monumento desdeel momento en que se plantea su restauracin), la de Salvador Lara Ortega, es teni-do en cuenta.26
Menos eco ha tenido aun la noticia que suministra Ortiz en el fragmento re-producido, sobre las excavaciones, medidas y apuntamientos que realizConyngham en Sagunto. Y el dato es importante porque significa que el anticuarioirlands fue el primer excavador de la antigua Saguntum. Pero la afirmacin deOrtiz resultaba problemtica ya que no se conoca ninguna otra prueba documentalque ampliase esta actividad arqueolgica de Conyngham en Sagunto o que, al me-nos, corroborase el hecho. Hoy podemos confirmar que efectivamente Conynghamrealiz excavaciones en la ciudad, concretamente en los terrenos de su antiguo fororomano. As lo atestigua un plano levantado hacia 1784 por orden del Conde deFloridablanca que se conserva en la Cartoteca Histrica del Servicio Geogrfico del
25 Cfr. BLRKI-, Bernard, Genealgica! and Heraldic ///sfon/ of tlie Landed Quenty of relam , Londres,
Harrison and Sons, 1912, p. 130. Y MAXUI.I.L, Constantia, Coimtiy and tou
-
ww
w.fa
xim
il.co
m
-
114 [8] LAS OBSERVACIONES DE W1LLIAM CONYNCHAM (1789)
Ejrcito.27 Este plano que ahora reproducimos por primera vez 2H documenta perfec-tamente los restos arquitectnicos del antiguo foro descubiertos en esas primerasexcavaciones y algunos de los fragmentos e inscripciones halladas en las mismas.El plano lleva por ttulo "Plano general de la Montaa, y antiguo Castillo deMurviedro alias Sagunto" y est compuesto por cuatro lminas integradas: en laprimera aparece el plano de la fortificacin con el objeto de sealar el lugar de laexcavacin; una segunda en el que se presenta un levantamiento de cimientos, mu-ros y pavimentos aparecidos; en la tercera representa se representa con ms detallela planta y alzado de un pequeo podio circular con escaleras; por ltimo, en lacuarta se reproducen cuatro inscripciones. Completa el plano una leyenda explica-tiva que dice: "Plano de la porcin del Castillo indicada por la letra A en el Planogeneral, en la qual se manifiestan las Excavaciones practicadas por Mr. deConingham para desentraar Monumentos antiguos en cuias operaciones se handescubierto los Fragmentos que separadam(en)te se representan por sus planos yperfiles; como asimismo varias Lapidas con inscripcion(e)s que se han trasladadocon toda exactitud: Haviendo executado este individual reconocim(ien)to elSub(tenien)te de Inf(anter)a y Ayu(an)te de Ingeniero D(o)n Juan de Bouligni porOrden del Ex(celentsi)mo S(e)or Capit()n Gen(era)l Marq(u)s de Croix, de 10del corr(ien)te para dar cumplimiento a la R(ea)l determinacin de 6 del mismomes comunic(ad)a a S. C. por el Ex(celentsi)mo Seor Conde de Florida-blanca".
Nuestro inters por el escrito de William Conyngham que ahora se confirmacon este nuevo documento, proviene del momento en que iniciamos una serie detrabajos en colaboracin sobre Sagunto como tema artstico y literario, al hilo denuestra edicin del extenso poema pico La Saguntina de Fray Lorenzo de Zamorafechado en 1589.?) Fue entonces cuando reparamos en la atencin de los viajeros yescritores ingleses por nuestra ciudad. Anotamos en dicha edicin, por ejemplo, lassignificativas alusiones de William Cecil, Conde Roos, en el viaje que realiza aSagunto en 1610 30 e, incluso, las romntica y mixtificadora descripcin de las rui-nas saguntinas por parte de Charles Robert Maturin en Melmotli tlie wanderer(Melmoth el errabundo) publicada en Dubln en 1820 como la ltima de las gran-des novelas gticas europeas.31 Posteriormente, ya en 1992, apareci un trabajo
2/ El plano no se encuentra fechado (aparece catalogado entre 1780 y 1795) pero parece claro, por
la declaracin de Conyngham en su texto, que este debi hacerse en el momento de las excavaciones(1784) o en fechas inmediatamente posteriores. Desde luego, entre esa fecha y 1792, pues en febrero deese ao el Conde de Floridablanca (citado en la leyenda) es destituido de todos sus cargos.
2S Conocimos su existencia (cuando ya se encontraba esta introduccin en la imprenta) por medio
de Juan Manuel Palomar y Albert Forment. Tambin era conocido por Emilia Hernndez. Lamentamosla escasa calidad de la presente reproduccin del plano, pero en el poco tiempo que disponamos ha re-sultado imposible obtener una buena fotografa del mismo.
-' Op.cit. en nota 5.'" Mss. indito S.P. 94/17, fols. 120-131 r. y v., Public Record Office, Londres. En ella se refiere a
Sagunto como "a place [...] not for that is, but for that it had beent" ("un lugar, no por lo que es, sino porlo que fue". Puede verse el fragmento completo en el apndice citado a nuestra edicin de La Stigwitina,p. 328.
" El fragmento es de sumo inters porque refleja de manera ejemplar ese ambiente de gusto por loclsico conseguido en Inglaterra desde finales del siglo XVIII, teido de una incontenible violencia ro-
ww
w.fa
xim
il.co
m
-
D O C U M E N T A [9] 115nuestro que tard considerablemente en ver la luz: la traduccin y anotacin crticadel breve opsculo de autor desconocido The History of Sagunttim and ItsDestruction by Hannibal [...] For the Wustration of a Tragedy call'd The Fall ofSagiuim/2 que actualmente ha dado pie a nuestra traduccin y edicin crtica (envas de preparacin) sobre la propia tragedia de Philip Frowde, The Fall ofSaguntum, una de las obras de mayor inters en la historia de la elaboracin y re-cepcin europeas del mito saguntino. Fue en el verano de 1989, al terminar los tra-bajos de la traduccin del citado opsculo cuando conseguimos examinar, median-te copia del documento enviado por la Biblioteca Nacional de Irlanda, el texto deConyngham as como estudiar sus curiosas lminas, hasta ese momento slo cono-cidos como referencia. Realizada la traduccin y esperando la oportunidad de pu-blicarlo, supimos por F. Jordi Prez i Dura y Jos Mara Estells i Gonzlez queen su libro Sagnnt. Antigedad e ilustracin,pendiente entonces de ser editado porla lnstituci Valenciana d'Estudis i investigaci, pensaban incluir en un apndice eltexto de Conyngham. Pensamos entonces que esa edicin conjunta de la carta deMart y los textos de J. Manuel Miana sobre Sagunto, era el lugar idneo para laaparicin del texto de Conyngham.
En efecto, dichos investigadores publican el texto en cuestin en la men-cionada obra, concretamente como Documento n" 2, entre las pginas 415 a la 432,incluyendo cuatro de sus lminas. Pero el texto se transcriba tal cual, en el ingls
mntica y de una mixtificadora imaginacin. No hay que olvidar que Maturin jams sali de su Dublnnatal. En consecuencia el texto refleja ese espejo fragmentado de idees recucs, de tabulacin literaria y deun ya casi trasnochado homenaje a la potica de las ruinas , propia, por otra parte, del siglo XVII que es eltiempo que refleja Melmotli the wanderer : "This was not doomed to be his fate on the night of the 17thAugust 1677, when he found himself in the plains of Valencia, deserted by a cowardly guide [...]. Thesublime and yet softened beauty of the scenery around, had filled the soul of Stanton with delight, andhe enjoye-d that delight as Englishmen generally do, silently.
The magnificent remains of two dynasties that passed away, the ruins of Romn places, and ofMoorish fortresses, were around and aboye him; -the dark and heavy thunder-clouds that avancedslowly, seemed like the shrouds of these spectres of departed greatness [...]. Stanton gazed around. Thedifference between the architecture of the Romn and Moorish ruins struck him. Among the fonner arethe remains of a theatre, and something like a public place; the latter presents only the remains offortresses, embattled, castellated, and fortified from top to bottom [...]. The contrasts might have pleaseda philosopher, and he might have indulged in the reflection, that though the ancient Greeks andRomans were savages [...] yet they were wonderful savages for their time, for they alone have left tracesof their taste of pleasure in the countries they conquered, in their superbe theatres, temples, (which werealso dedicated to pleausure onc way or another), and baths [...]. So thought Stanton, as he still sawstrongly defined, though darkened by the darkening clouds, the huge skeleton of a Romnamphitheatre, its arched and gigantic colonnades now admitting a gleam of light, and novv commilingwith the purple thunder-cloud [..] the image of power, dark, isolated, impenetrable [...]. He stood andsaw another flash dart its bright, brief, and malignant glance over the ruins of ancient power, and theluxuriance of recent fertility. Singular contrast! The relies of art for ever decaying, -the productions ofnature for ever rencwed- (Alas! for waht purpose are they renewed, better than to mock at theperishable monuments which men try in vain to rival them by)..." (Miimoth the wanderer, ed. Universityof Nebraska Press, 1961, pp. 22-23).
1: Londres, 1727. Historia de Sanalo. Para lustrar una Tragedia llamada La Cada de Sagunto, Sagunto,
Imprenta A. Navarro, 1992." Valencia, I.V.E.I., 1991.
ww
w.fa
xim
il.co
m
-
116 [10] LAS OBSERVACIONES DE WILLIAM CONYNGHAM (1789)
original. Tampoco se contextualizaba ni histrica ni culturalmente su origen yautora. Evidentemente esto privaba a la edicin de la utilidad que el inters de sucontenido pudiera aportar tanto a los estudiosos como al simple interesado de lahistoria del teatro romano de Sagunto. Y es aqu donde lgicamente encontramosla justificacin principal para la publicacin ntegra en castellano"'4 tanto de las Ob-servaciones... como de la Carta..., as como la inclusin de todas las ilustraciones, in-tentando poner a disposicin de los estudiosos del monumento unos datos que sonun eslabn fundamental en la gnesis histrica de su conocimiento.
El texto en su conjunto puede considerarse dividido en una serie de partes osecuencias perfectamente delimitadas:
a) Un breve -pero sustancial- prrafo introductorio en el que WilliamConyngham manifiesta su posicin racional y cientfica (pp. 21-22).
b) Transcripcin en ingls del texto de Manuel Mart, pero sensiblemente abre-viado a sus pasajes ms descriptivos (pp. 22-28).
c) Comentarios y observaciones al texto de Mart y una descripcin del edificioque corresponde ya enteramente a los criterios de Conyngham (pp. 29-38).
d) Comparacin de algunos detalles del teatro romano de Sagunto con otrosteatros (pp. 38-40).
e) Descripcin de las cuatro lminas correspondientes al teatro saguntino, consus correspondientes referencias (pp. 40-42).
f) Presentacin de una serie de inscripciones que o se buscaron o se copiaronen diversos lugares de Espaa visitados por Conyngham (pp. 43-46).
g) La carta a Mr. Walker, en la que se realiza una detallada comparacin del tea-tro de Sagunto con el de Atenas (pp. 46-49).
En efecto, el primer prrafo (que se corresponde con la primera parte que he-mos mencionado ms arriba) se revela fundamental ya que ofrece la razn de serdel texto presentado a sus colegas. Y que no es otra que la necesidad de obtener insitu los datos empricos (en este caso mediciones) necesarios para clarificar el anti-guo debate arqueolgico sobre la forma de los teatros griegos y romanos. En efecto,dado que los autores antiguos (como Vitrubio o Julio Polux) difieren en sus respec-tivas descripciones de los teatros, un medio de superar la polmica sera atenerse alestudio directo de los teatros conservados. Tan simple declaracin entraa, como esevidente, una posicin epistemolgica de aplastante positivismo deductivo. El pro-blema se concretar en el teatro romano saguntino (un teatro lejano y sin duda me-nos clebre que otros), pero que contaba con la peculiaridad de ser un monumento
11 Por supuesto respetamos las grafas y nombres cientficos en latn y la transcripcin peculiar
que hace Conyngham ele algunos nombres catalanes o castellanos. Sealamos entre parntesis cuadra-dos el inicio de cada pgina del texto original. Damos numeracin actual correlativa (y no signos pecu-liares de tipografa antigua como ofrece el impreso de las Triinsacliwif) a las llamadas a pie de pgina delautor.
ww
w.fa
xim
il.co
m
-
D O C U M E N T A [11] 117relativamente bien conservado en aquel momento y que posea una descripcinaparentemente fiable; por ello Conyngham cita oportunamente a Antonio Ponzquien (en el tomo IV de su Viaje, que haba aparecido ese mismo ao) considerabala relacin de Mart como la ms certera y satisfactoria de cuantas descripciones sehaban hecho de los teatros de la antigedad. En esta parte, adems, Conynghamseala claramente la fecha de su visita y estudio al teatro de Sagunto: 1784. Respec-to a la claridad meridiana de su mtodo basado en la observacin y constatacindirecta no hay ms que recordar sus propias palabras: "Dado que los planos queahora presento a la Academia se alzaron en un momento en que no poda consultartratadista antiguo alguno y que las mediciones se efectuaron a partir de lo que real-mente poda verse, mis observaciones, al menos, se vern libres de tal error". Se re-fiere, naturalmente, a los posibles prejuicios o influencias de fuentes escritas, un re-proche que le hace a la descripcin del Den Mart.
Pese a ello las fuentes antiguas se citan con bastante frecuencia a lo largo delas notas del texto, lo cual es comprensible, pues tales autoridades eran, para el es-tado que ofrecan en aquel momento los estudios arqueolgicos, la gua imprescin-dible para interpretar las ruinas de cualquier teatro. Y de estas fuentes clsicas, sinduda es Vitrubio " el referente imprescindible y, por supuesto, la fuente en la quesobre todo se apoya nuestro acadmico. En su tratado De Architectura (ca. 28-27a.C.) incluye a lo largo de los captulos 3 al 9 del Libro V sus clebres normas y des-cripciones sobre la tipologa del teatro romano. No podemos asegurar queConyngham accediera a Vitrubio en el original latino o bien en las versiones ingle-sas que ya haban efectuado en el siglo R. Castell (1730) o W. Newton (1771).w Pero,de cualquier forma, son vitrubianos el esquema aplicado en sus propias observa-ciones. A saber: por un lado la importancia de la forma o estructura geomtrica b-sica para conformar la planta o el modelo constructivo de la fbrica del teatro. Ypor otra la clara diferencia que establece entre los teatros de planta romana y grie-ga. Unas diferencias que Vitrubio subraya y que estudios arqueolgicos posterioresmatizarn considerablemente, lo que llevar a ms de una confusin a los primerosestudiosos. El propio Conyngham, como pone de manifiesto el texto que nos ocu-pa, ofrece estas vacilaciones al identificar la planta y la tipologa del teatrosaguntino con otros teatros, que normalmente no ofrecan caractersticas tandecantadas.
35 Marco Lucio Vitrubio (o Vitruvio) Folin, como es Silbido, fue un arquitecto romano nacido pro-
bablemente en Fornio y que vivi a caballo en tiempos de Csar y Augusto, pero su gran fama la debe asu tratado de arquitectura, el nico que ha llegado a nosotros de la Antigedad.
'" Cabe recordar que tambin en fecha muy prxima, concretamente en 1787, Jos Ortiz realizarsu documentada traduccin del libro de Vitrubio, del que slo exista hasta entonces la versin de M.Urrea de 1587. Como se podr observar en el lapso de pocos aos el inters por el estudio del teatroromano de Sagunto se encuentra inmerso dentro de un renacimiento general de los estudios arqueo-lgicos de la antigedad. La edicin de Vitrubio se ha reimpreso recientemente: Torrejn de Ardz,Akal, 1987.
ww
w.fa
xim
il.co
m
-
118 [12] LAS OBSERVACIONES DE W1LLIAM CONYNCHM (1789)
Tras Vitrubio la fuente ms importante que cita Conyngham es Julio Plux/7en cuya nica obra conservada, Onomasticn o Lxico, publicado por vez primera enVenecia en 1502, llegar al general conocimiento de los eruditos en la edicin deWetstein (Amsterdam, 1796) que integraba la versin latina corregida por Seber ylos comentarios de Lederlin y Hemsterhuys a los diez libros de que se compona laobra. Esta contiene las voces sinnimas o anlogas, clasificndolas debajo de losconceptos o palabras principales. En el Libro V, captulos 13-19, Plux trata de losteatros de la antigedad y sus diversas formas y ornatos,w razn por la cual es tra-do a colacin.
Junto a l, el acadmico menciona muy de pasada a Pausanias y Suetonio. Labreve mencin a Pausanias w obedece a los datos que sobre algunos teatros deplanta griega comenta en su obra Descripcin de Grecia (ca. 120-128), en la que sedescriben las ms importantes o curiosas antigedades griegas, desde la mitologahasta las esculturas. Sus observaciones, si bien poco profundas, fueron de gran uti-lidad para los primeros estudiosos de la arqueologa y de las bellas artes, sobretodo desde que fue publicada por primera vez por el humanista Aldo Manuzio enVenecia en 1516. El historiador Suetonio es sacado a colacin en una nota de la p-gina 32, en la que se recoge una frase de biografa del emperador Claudio.
Pero Conyngham intenta no caer en el error de estudiar los teatros nica-mente a travs de la visin de las fuentes clsicas. Sin olvidar la valiosa gua quesuponen los textos conocidos, su opinin se fundamentar en el contraste de stoscon sus propias observaciones de un caso concreto, el de Sagunto, del que disponede planos y mediciones. Pero adems emplear tambin de un mtodo que podra-mos llamar comparatista, al contrastar ese ejemplo concreto con otros teatros cono-cidos entonces. Y as encontramos detalles de semejanza o contraste respecto a losteatros de: Atenas, Siracusa, Taormina y Esparta, en lo que se refiere a los teatros detipologa griega; y los de Roma y Pola por lo que hace a los teatros de tipologa ro-mana. Aunque cabe observar que, salvo el caso del de Atenas, cuyas medidas com-para con el de Sagunto, los dems se mencionan de pasada. Comentaremos des-pus con mayor detenimiento (ciada la confusin de la que parte) sus menciones al
'' Gramtico y sofista griego nacido en Naucralis (Egipto) en torno al ao 135 y muerto en Atenasen el 188 d.C. Se traslad a Roma durante el mandato del emperador Antonino o a principios del deMarco Aurelio. Se han perdido el resto de sus obras, cuyos ttulos conocemos por Suidas (Declamaciones,Disertaciones sobre mitologa e historia, una Acusacin contra Scrates o un Elogio de Roma ).
5S Era muy frecuente la cita conjunta o prxima de Vitrubio y I'ollux, quien se ocup de otros as-
pectos del teatro no puramente arquitectnicos. Como ejemplo daremos la mencin que el propio Lopede Vega hace de ste en su Arte Nuevo de hacer comedias de este tiempo (1609): por una parte habla de "lostres gneros / del aparato que Vitrubio dice"; por otra de "los trajes nos dijera Julio I'lux, / si fueranecesario...".
'" Gegrafo y escritor griego del s.II d. O, nacido quiz en Lidia o Capadocia, pero del que apenasse tienen datos biogrficos. Se le conoce por su obra Descripcin de Creca, escrita en diez libros, segnlas provincias que describe, que es un texto muy til para el estudio de la topografa, la mitologa y elarte helnicos.
ww
w.fa
xim
il.co
m
-
D O C U M E N T A [13] 119teatro de Atenas o de Dionisio Eleutereo. El teatro de Siracusa ser, despus deaqul, el otro edificio teatral bsico para los estudiosos, y supondr, junto con el deAlejandra, uno de los principales centros de irradiacin de la cultura teatral de laantigedad. Con las sucesivas reformas y ampliaciones que sufri la primera plan-ta del s. V a.C, este teatro es de los mayores que se han conservado. Tambin enSicilia, en la provincia de Messina, se encontraba el teatro de Taormina, excavadoen una de las colinas del Monte Tauro, que ofrecer, igual que el anterior significa-tivas remodelaciones de poca romana. Finalmente el teatro de Esparta, en elPeloponeso, es un ejemplo peor conocido que segn Herodoto fue construido alinicio del siglo V a.C.
Ya en relacin con los teatros romanos Conyngham hace referencia a dos si-tuados en la propia ciudad de Roma. Por un lado el de Pompeyo, que es el primerteatro estable erigido en Roma hacia el ao 55 a. C, del cual no queda ms que suhuella en la estructura de la calle y plaza del Biscione y en la plaza del Paradisso.De su gran cavea de 150 metros de dimetro su escena de unos 90 metros y el granprtico rectangular no se han conservado ms que restos de su planta en la topo-grafa del lugar y algn elemento decorativo embebidos en los edificios actuales. Secita tambin el teatro de Marcello, terminado por Augusto en el ao 11 a.C, y delque quedan ms restos entre los muros del palacio Orsini. Ofreca el mismo dime-tro que el teatro de Pompeyo, aunque la escena era un poco menor (unos 80 metrospor 20 metros de profundidad). Su parecido con el de Sagunto ya haba sido sea-lado por Montfaucon en el prrafo introductorio a la Carta de Mart: "De toris lestheatres que nous donnons ici, il n'y en a point qui approche pluq de la forme decelui de Marcellus, que celui de la ville de Sagonte". En cuanto al teatro de Pola,antigua ciudad de Istria (perteneciente desde 1947 a Yugoslavia), debe referirseConyngham al mayor de los dos que posey la ciudad, al situado fuera de la mura-lla. Un teatro que era conocido ya entonces por dibujos de Palladio y Serlio, ya quefue demolido al inicio del siglo XVII.
Sin embargo el trabajo de comparacin ms exhaustivo lo realizaConyngham con el que l llama teatro de Atenas, refirindose al teatro de DionysosEleuthereus, sin duda el edificio fundamental para la comprensin de los teatros detipologa griega que segn las fuentes antiguas (Pausanias entre ellas) se encontra-ba al pie de la misma colina de la Acrpolis, dedicado a Dioniso. De esta compara-cin general con los teatros conocidos, y en especial al cotejar las medidas del tea-tro de Atenas con el saguntino (objeto fundamental de la carta que aparece comoapndice), Conyngham extrae como conclusin que nuestro teatro tena mayoressemejanzas con los teatros griegos que con los latinos y, consecuentemente, for-mula la hiptesis de que pudiera ser un teatro de origen griego y no romano comohaba sostenido Mart. El estado de conservacin del monumento y la irreal oposi-cin entre ambas tipologas heredada de Vitrubio pueden explicar en parte estaerrnea hiptesis. Pero, cmo poda encontrar Conyngham parecido entre el tea-tro saguntino y un teatro griego tan tpico como el de Dioniso en Atenas? La raznes bien simple: el teatro de Atenas, que l conoce a travs de la historiografa del
ww
w.fa
xim
il.co
m
-
120 [14] LAS OBSERVACIONES DE WILL1AM CONYNGHAM (1789)
momento, no es el famoso teatro de Dioniso sino el oden del siglo II d. C. cons-truido por Herodes tico, (lo que, en definitiva, confirmaba la evidencia de que elteatro de Sagunto era romano). Y en s misma la comparacin que haceConyngham est plenamente justificada pues, en efecto el parecido entre el teatrosaguntino y el oden mencionado es mucho, tanto en su estado de ruinas comotras su restauracin posterior, llevada a cabo tras la Segunda Guerra Mundial4.
Por tanto la deduccin que Conyngham lanza sin mucho convencimiento esfalsa, pero no porque la comparacin carezca de sentido, si no porque parte de unaidentificacin errnea. Pero esta errnea identificacin no es atribuible a nuestroautor, sino que fue comn en la arqueologa helnica hasta bien entrado el sigloXIX. No obstante, algunos aos antes, en 1765, R. Chandler41 haba identificado enla misma colina de la Acrpolis unos restos arquitectnicos como el verdadero tea-tro de Dioniso. Pero hasta 1828 no se vea casi nada de sus vestigios y lasexcavaciones sistemticas no se iniciaron hasta 1841 por parte de la Sociedad Ar-queolgica Griega, retomndose entre 1858 y 1859 y, ya de manera sistemtica, des-de 1862, en trabajos dirigidos por el arquitecto alemn J. H. Strack, y a partir de1886 por W. Drpfeld. Cmo podra, en consecuencia, Conyngham dar con talexactitud las medidas que apunta atribuyndolas al teatro de Dioniso situado enAtenas? Es evidente que el anticuario irlands ha sido confundido por los libroscontemporneos que emplea.
Estas fuentes se cien, adems de Montfaucon (y de referencias muy coyun-turales a Prez Bayer o al Conde de Lumiares,42 para el caso de las inscripciones), alos nombres de Le Roi, Monsieur de Choiseuil y Stewart. La gran obra del arquitec-to y arquelogo francs Julin David Le Roy,43 Les Ruines des plux benux monumentsde la Grce, 44 publicada en Pars en 1758 (corregida en una segunda edicin de1770) ser conocida por Conyngham. La obra fue el resultado del viaje que desde1751 y durante cuatro aos realiz a Italia y a Grecia. En cuanto a Choiseul, se re-fiere nuestro autor a Marie Gabriel Florent Auguste de Choiseul, Conde de
40 De hecho el tipo comn ele oden romano es idntico al teatro salvo por la existencia de techo,
algo que no se refleja en su estructura arquitectnica. Por esta razn, las plantas y la forma en que seensamblan las partes de los odeones mandados construir por Herodes tico en Atenas (161-165 d.C.) oen Corinto, por ejemplo, no son muy diferentes a las del teatro saguntino. Vid. I/i \OLK, George O,Roofed Theaters ofClassical Antiquity, New Haven, Yale University Press, 1992, pp. 132-139.
" Trovis in Greecc, Oxford, 1776, p. 61.a Antonio Varcrcel Po de Saboya y Maura, Conde Lumiares y luego Prncipe Po, arquelogo y
escritor, nace en Alicante e 1748 y morir en Aranjuez en 1708. Consigui formar en Valencia un curiosogabinete de antigedades e historia natural. Como es sabido public la obra Barros saguntinos. Diserta-cin sobre estos monumentos antiguos; con varias inscripciones inditas de Sagunto (Iwi/ Murviedro, en el Reinode Valencia), publicada con varias lminas en Valencia en el ao 1779.
" Nacido en Pars en 1724, lleg a ser profesor en la Academia de Arquitectura as como miembro(desde 1758) de la Academia de Bellas Artes de Pars y de las de Inscripciones (desde 1770). Public ade-ms de la mencionada en la nota siguiente otras obras como la Histoire de la disposition donne par lesdirtiens a leurs temples (Pars, 1764) y Obserz'ations sur les dificies des nnciens petiples (Pars, 1767). Mueretambin en Pars en 1803.
44 Paris, H.L. Gurin & L.F. elatour; Amsterdam, J. Neaulme, 1758. Fol. 2 v.
ww
w.fa
xim
il.co
m
-
D O C U M E N T A [15] 121Choiseul-Gouffier,4^ autor que, habiendo viajado asimismo durante tres aos porGrecia y Asia Menor, publicar ya en 1782 su Voy age pittoresque de la Greee, aunqueel segundo tomo no habra de ver la luz hasta 1822. Pero ms relevante que las an-teriores es la mencin de James Stuart, pues fue precisamente el estudio del teatrode Atenas que este incluy en el segundo volmenes de sus "Diseos" lo que mue-ve a Conyngham a completar en febrero de 1790 su primitiva memoria. JamesStuart46 fue un pintor y arquitecto britnico que lleg a ser conocido como "Stuartel ateniense", muerto, por cierto, muy poco antes de que Conyngham escribiera sutexto, lo que probablemente tendra en cuenta por su prestigio indiscutible comoautoridad. Los trabajos de Stuart, en efecto, ya ofrecen el claro modelo de investi-gacin personal y emprica que admira y desea seguir el acadmico de Irlanda.Aplic su habilidad como pintor y acuarelista y sus conocimientos de geografa, ar-quitectura y geometra a la copia y levantamiento directo de plantas y dibujos demonumentos durante una serie de viajes a los principales centros artsticos de Eu-ropa. Fue as como concibi ya en 1748, en colaboracin con Hamilton Revett, via-jar a Atenas y tomar escrupulosos apuntamientos y medidas de las ruinas arqueo-lgicas que pudieran contemplar. Fruto de esta idea y trabajo en equipo fue suPwposal for p.itblishing an accurate Descriptions ofthe Antiquities ofAtlwus un verdade-ro manifiesto de su proyecto que atrajo el mecenazgo para llevar a cabo la obra dela misma Society of Dilettanti. El viaje se realiz, en efecto, aunque no ser hasta1762 cuando aparezca el volumen Antiquities of Atlwns mensural and delineated byJames Stuart, F.R.S and F.S.A and NicJiolas Revett, Painters and Arcliitects,47 una obraque caus gran impacto en la sociedad britnica y que contribuy no poco a lacreacin de ese gusto por el estudio de lo clsico y su imitacin en el arte contem-porneo. Ya desde el principio la obra se relacion y compar con la de Le Roy, pu-blicada como hemos visto pocos aos antes, aunque su viaje a Grecia fuera poste-rior al efectuado por Stuart y Revett. Pero de cualquier forma existen entre ambosalgunas coincidencias, como referirse al teatro ateniense dedicado a Dioniso men-cionado por Pausanias, cuando en realidad se referan sin gnero de duda a los res-tos oden romano.
De aqu parte el error de nuestro autor, pues, como l mismo declara en laCarta que sirve de apndice a sus Observaciones, fue a travs de los dibujos toma-dos por Stuart como estudi el teatro de Atenas. Y Stuart, como Le Roy y otros es-tudiosos, no haba medido en realidad el teatro de Dionysos Eleuthetreus4s sino
4' Nacido en Pars en 1752 y muerto en 1817 en Aix-la-Chapelle. Otras obras salidas de su investi-
gacin son, por ejemplo, Mmoirc sur l'luppodwmc d'Olympic o Mmoire sur Honii'iv .4" Nacido en Londres en 1713 y muerto en la misma ciudad en 1788.
J" El segundo volumen de la obra no fue publicado hasta 1789, una vez muerto Stuart y el tercero
lo fue en 1795. Anteriormente, en 1742, James R. Stuart haba publicado en Londres, segn nuestrasfuentes consultadas, una Descriptiou oftlie Aucieut Moiiiiuieuts, &c. iu Lydia ond Phrygia.
4S Dice Conyngham en la p. 39: "Hacia el norte, con una leve inclinacin hacia el este, se situaba el
teatro de Baco que, de acuerdo con las mediciones efectuadas por Le Roi, parece que fue casi de las mis-ma dimensiones que el que nos ocupa".
ww
w.fa
xim
il.co
m
-
122 [16] LAS OBSERVACIONES DEWILLIAM CONYNGHAM (1789)
exactamente el oden de Herodes tico, situado tambin en la vertiente Sur de lamisma colina.49 No podra ser de otro modo si en realidad las excavaciones tienenlugar en las fechas que hemos sealado ms arriba. De hecho la escena no se lleg aconocer bien hasta que Wilhelm Dorpfeld realiz la excavacin pertinente en1886/" ms de un siglo despus. De modo que, en efecto, Conyngham pudo erraren estas precisiones, arrastrado por la autoridad de las fuentes casi contempor-neas que consulta, pero en su favor cabe decir que al final justo de su texto incluyeuna clara intuicin de lo que ahora parece poder probarse cuando argumenta: "Lano acomodacin a las reglas establecidas por Vitruvio para la construccin y orde-namiento de los teatros griegos es un argumento plausible a favor de aquellos via-jeros que suponen que este fue el teatro construido por Herodes tico y no el anti-guo teatro de Baco.""1
Este conjugar las propias hiptesis con los datos fehacientes y comprobados(lejos ya de la veneracin aerifica de las fuentes clsicas o de la mera reproduccinde citas enciclopdicas) hacen del texto de William Conyngham un ejemplo intere-sante de la nueva fase de los estudios arqueolgicos que se produce sobre todo des-de la segunda mitad del siglo XVIII. Y el hecho de que un anticuario irlands sesirviese de un ejemplo tan lejano y apartado como el teatro de la pequea villa deMurviedro para clarificar la forma de los teatros antiguos no hace sino evidenciarel papel y la actualidad que en los primeros pasos de esta disciplina desempe elmonumento valenciano. Ello debe estimular la necesidad de seguir indagando enciertos documentos que, como el que a continuacin reproducimos, pueden supo-ner un eslabn importante en su historiografa. En este sentido llamamos la aten-cin sobre algunas aseveraciones que no dejan lugar a dudas como las que realizaal comentar que "las gradas se encuentran tan deterioradas que no es fcil descu-brir donde hubo o no escaleras" (p. 34) o que "de la scena adornada con columnasno queda vestigio alguno" (p. 29). Se trata, sin duda, de un texto y en especial deunas lminas que requieren un atento estudio.
Todas estas son las razones que nos han convencido de la utilidad de aplicar-nos a la traduccin y clarificacin con algunos datos del texto de Conyngham, tan-tas veces referido como letra muerta y hasta ahora no ledos en el contexto, no faltode inters como hemos advertido, que lo produjo en la Irlanda de la ltima dcadadel siglo XVIII.
'" Como explican claramente Lya y Raymond MAIIOX (Atliene et sc> inomiments du XVle siecle nou jonrs, Atenas, Institut Franjis d'Athnes, 1963, p. 114) refirindose a las ruinas del teatro deDionisos Eleuteros o Baco: "lis taient alors compltement enterres: lors de l'expdition de More, en1828, aucune trace n'en tait visible. Ainsi s'explique que, pendant des sicles, les voyageurs, ne pouvantle voir o il se trouvait, donnaient son nom au thtre romain d'Herode Atticus, car ils savaient parPausanias, qu'un thtre grec honorant Dionysos s'ouvrai au flanc de l'Acropole, a qui tout ce versanttait consacr."
""' DuprEi.n y E. REISCI I en Da griedi Theater, Atenas, 1896.1 Muy probablemente con la denominacin de viajeros estuviera refirindose a Chandler, quien,
como hemos dicho ms arriba, con su Travels in Grcccc fue el primero en sealar la confusin entre am-bos edificios.
ww
w.fa
xim
il.co
m
-
D O C U M E N T A [V7]_ 123
OBSERVACIONES sobre la DESCRIPCIN que del TEATRO deSAGUNTUM hizo EMMANUEL MARTI, Den de Alicante, enuna Carta dirigida a D. ANTONIO FLIX ZONDADARI. Por elMuy Honorable WILLIAM CONYNGHAM, Tesorero de la RealAcademia Irlandesa.
Transactons of the Rcn/al Irish Academy, vol. III, Dubln, 1790, seccinAntiquities, pp. 21-46.
[LIIDO 19 Dic.DK 1789]
Los comentadores de Polux, de Vitruvio y de los autores antiguos que escribieron so-bre la forma de los teatros griegos y romanos, han opinado de modo tan diferente respecto alas reglas aplicadas para su construccin que la crtica ms acertada que puede hacerse sobresus conclusiones es quiz la adecuada medicin y el estudio profundo de un teatro que seconserve en la actualidad. Y puesto que la descripcin que del Teatro de Sagunto hizoEnmanuel Mart, Den de Alicante, y publicada entre sus cartas a principios de este siglo, hasido incluida en la obra de Monfaucon y calificada, en el ltimo Viaje de Espaa de Don An-tonio Ponz, como la ms certera y satisfactoria relacin [22] de cualquier teatro de la antige-dad ofrecida al pblico hasta ahora, no ser poco servicio a esta Academia ofrecer a su consi-deracin el estudio de la planta y de una seccin de dicho teatro, levantadas con todas lasgarantas que las ruinas podan permitir en 1784; as como algunas observaciones sobre ladescripcin realizada por el Den Mart en la 9'1 carta de su 4" Libro, y que es la que sigue:
"El teatro de Sagunto est situado en el emplazamiento ms conveniente y saludable,porque se extiende hacia el norte y el oriente, recayendo sobre un plcido valle por el quecorre un ro, y con el mar a la vista por la parte este. Las alas sur y oeste se ven defendidaspor la propia montaa que las circunda, de modo que slo est expuesto a las suaves brisasdel noroeste, quedando protegido de otras rfagas ms molestas. Tal es, precisamente, el em-plazamiento aconsejado por Vitruvio para la construccin de los teatros.
"El permetro del hemiciclo es de quinientos cincuenta y cuatro palmos,1 equivalien-do cada palmo a las tres cuartas partes de un pie romano. El dimetro, considerando comotal la lnea trazada de extremo a extremo, es de treinta palmos. La altura del teatro, desde laorchestra a la summa cavea, es de ciento treinta y tres palmos y medio, pero hasta lo alto dela muralla que an se conserva en pie, es de ciento cincuenta y cuatro palmos y medio; eldimetro de la orchestra es de noventa y seis palmos. Y desde este lugar, que podramosconsiderar el centro natural, comenzaremos su descripcin. En lugar preferente se sentaba elpretor en el suggestum o trono cuyos restos [23] aparecen en medio de la orchestra junto alpodium; y, a continuacin, lo hacan las vestales, los sacerdotes, los embajadores y los sena-dores. Para que la perspectiva desde el suggestum no se viera perturbada por impedimentoalguno se ide, con no poco ingenio, que el pavimento de la orchestra se elevara suavementedesde este sitial del pretor hasta la primera grada de los caballeros y, al mismo tiempo, lasgradas iban rebajndose y recortndose circularmente a modo de bandas donde colocar o fi-jar los asientos, dejando un espacio ligeramente ms amplio entre las filas de asientos parafacilitar las entradas y salidas. Al mismo nivel de la orchestra comenzaban los asientos de la
1 El palmo valenciano es de nueve pulgadas; y treinta y seis pulgadas valencianas equivalen a
treinta y tres pulgadas inglesas, [n. a.]
ww
w.fa
xim
il.co
m
-
124 _ [18] LAS OBSERVACIONES DE WILLIAM CONYNCHAM (1789)orden de los caballeros ya que, de acuerdo con las leyes establecidas para el teatro porRoscio o por Julio, lo apropiado era que se les destinara catorce filas o gradas. En la sptimagrada (razn por la cual sta era ms ancha) aparecan dos entradas o vomitoria para que loscaballeros, que eran un nmero considerable, no se sintieran incmodos por la angostura dellugar sino que pudieran acceder a sus asientos con relativa facilidad. Este teatro se cimentasobre un terreno de tal dureza que puso a prueba la resistencia, habilidad o fuerte empeode los operarios. Por tal causa los caballeros disponan slo de dos puertas y, como no eransuficientes, se aadieron escaleras al descubierto, una a cada lado, cuyos peldaos inferiorescomenzaban desde debajo de la bveda del mismo proscenio. La grada ms alta de losequites est cercada por un precinctio; los antiguos daban este nombre a una grada el doblede ancha y alta que las otras, a las que, como en este caso, cea y abrazaba. Se construa deesta forma para dejar patente la separacin de la clases de los senadores, la de los caballerosy la del pueblo, sin mezclarse unos con otros. Doce gradas destinadas al orden de los plebe-yos aparecan en la posicin ms alta y alejada de la orchestra; era este el lugar denominado[24] summa cavea. Se accceda a estos asientos mediante pasadizos a los que poda llegarsepor bvedas interiores y corredores. Otro medio de acceso era un prtico superior, que res-ponda a dos propsitos: uno para que el pueblo dispusiera de un lugar donde cobijarse encaso de que estallara repentinamente una tormenta o que comenzara a llover en el transcur-so de la representacin. Y otro, que la parte baja del teatro estuviera protegida de las aveni-das de agua y de las inmundicias que stas pudieran arrastrar. Este prtico tiene ocho puer-tas en la parte de delante y otras tantas detrs, correspondindose entre s. Siete escalerasascienden a estas puertas, partiendo todas ellas de la primera grada destinada a los caballe-ros, junto a la orchestra. Dichas escaleras no se ven interrumpidas o desviadas a lado algunocomo sucede en muchos anfiteatros, sino que sigue un curso recto y continuo; de modo queforman, de tanto en tanto, divisiones o cuas, ofreciendo una agradable perspectiva a los es-pectadores que las contemplaban desde arriba. Estas escaleras, situadas entre los cunei ser-van para ascender con facilidad ya que las gradas eran ms altas que los peldaos norma-les, de modo que estaban construidas para que hubieran tres escalones cada dos gradas, ex-cepto en los pricinctii, donde se colocaron cuatro. El ancho de los escalones es de tres palmosy medio y la altura es de un palmo y dedo y medio; estas dimensiones se doblan en el casode las gradas utilizadas como asientos. Los escalones se construyeron con el fin de que lagente, en los cunei, pudiera salir fcilmente si as lo deseaban y, asimismo, para que los es-pectadores pudieran contemplar la representacin de pie. Hay una diferencia entre las puer-tas del prtico interior y las del exterior. Las primeras son cuadradas y anchas y las segun-das sin arco y ms estrechas. El prtico superior mide doce palmos y tres cuartos de alto yquince y cuarto de ancho [25] de modo que la gente, al entrar y salir simultneamente, nosufriera los inconvenientes de la estrechez del prtico. Este no se extiende hasta los nguloso extremos del teatro sino que se interrumpe antes, dejando a cada lado un espacio de trein-ta y cinco palmos que se encuentra ocupado por cuatro gradas que se diferenciaban de lasde la cavea inferior nicamente en que la ltima grada destinada a los plebeyos era ms an-cha y formaba una especie de precinctio que separaba y aislaba los de abajo de los de arriba.Ciertas escaleras ocultas conducen desde estas gradas a los calabozos (de los que an se con-serva uno), en cuyas paredes aparecen argollas de hierro para sujetar a los malhechores.Debo hacer observar, adems, que el prtico se halla cortado por la parte central, dejando unespacio o intervalo de veintids palmos, a cada lado del cual hay cuatro gradas que midensiete palmos y medio. Algunos vestigios de una basa permiten conjeturar que en medio dedichas gradas se situaba una estatua, puesto que la uniformidad y simetra de la fbrica pro-bablemente pretendan sealar el centro del hemiciclo. Los lacios de la basa miden seis pal-mos y tres cuartos. En la ltima grada de la cavea, en cada extremo del teatro, aparecen seisventanas arqueadas, tres a cada lado. Sobre el prtico hay cuatro gradas, siendo la superiorms ancha incluso que los precinctii. Unas pequeas escaleras facilitan la subida desde loscuatro asientos arriba mencionados hasta las gradas ms altas, tanto a ambos lados del tea-
ww
w.fa
xim
il.co
m
-
D O C U M E N T A [19] 125tro como en el medio. El acceso a estos asientos se realiza por medio de una escalera situadadetrs del prtico superior y apoyada en la misma montaa. La escalera conduce hasta dospuertas arqueadas en la parte ms alta de la muralla; de estas puertas slo se conserva una.En la parte de atrs de esta muralla hay como piedras cuadrangulares o modillones, distan-tes entre s [26] diez palmos y medio, y cuyos lados miden dos palmos y medio. Para com-prender la causa de su ubicacin es preciso conocer la costumbre de los antiguos de exten-der toldos tanto en los teatros como en los anfiteatros para protegerse del calor y del sol. Es-tos toldos se ataban a mstiles por medio de cuerdas que, situadas al travs, evitaban que seaflojasen y, por el contrario, permanecieran tensas y extendidas. Los mstiles se alojaban enagujeros redondos en las mencionadas piedras, donde pequeos hoyos practicados al efectoimpedan que se movieran o resbalasen. El muro que se levantaba sobre estas gradas ha sidodestruido por la inclemencia del tiempo y en los restos que quedan ya no se aprecia huellaalguna de cubierta o cornisa. Las gracias de los asientos son ms altas que lo que prescribenlas reglas de la arquitectura porque tienen dos palmos y cuarto, muy lejos de lo recomenda-do por Vitruvio: la anchura (de tres palmos y cuarto) s se corresponde exactamente con lopreceptuado. Puede que nos sorprenda esta anchura pero nada ms cmodo para el audito-rio, puesto que los espectadores que se sentaban en la grada ms alta no tendran que man-tener sus piernas dobladas ni dar de puntapis a los que se sentaran ms abajo; y quiz asse dejaba sitio para que entrara cualquier rezagado o para dar paso a quien deseaba salir. Laaltura del precinctio es aqu el doble, de acuerdo asimismo con las reglas, siendo de cuatropalmos y tres cuartos; y tambin la anchura (seis palmos y cuarto). El acceso a estos asientosse verifica por diversas puertas que vulgarmente se llaman vomitoria; desde ellas la gente sediriga a sus lugares, como si de una multitud vomitada se tratara. Dos prticos conducan aestas puertas: uno superior, al aire libre, como queda ya explicado, y el otro ms abajo, as-cendiendo paulatinamente [27] por la montaa como si de un tnel o madriguera se tratara,aunque recibiendo la luz por los arcos. Posiblemente deberamos hablar ms propiamentede bveda que de prtico: tiene nueve palmos y tres cuartos de ancho y doce de alto. Encada ngulo del teatro se hallan numerosos restos de sendos edificios que han sufrido losembates del tiempo pero que atestiguan suficientemente la grandeza de su fbrica; puedenverse varios arcos, en parte enteros, en parte en ruinas, que sostenan la cubierta de laescena.
"Las gradas de este teatro (que ofrecen palmo y medio para cada persona, dejandoaparte las escaleras para subir y bajar) podan alojar hasta siete mil cuatrocientas veintisispersonas: adems hay que aadir a los que se acomodaban en la ltima grada, sobre el prti-co, o bien en sillas apoyadas en el muro que, segn creo, podan llegar a mil; y, por otro lado,los que pertenecan a la clase ms dintinguida, la senatorial, que se situaban en la orchestra,cuyo mbito permite albergar seiscientas sillas. En conjunto puede contarse con nueve milveintisis asientos.
"Frente al teatro se extenda el proscenium, el pulpitum y la scena. El proscenium esel espacio que avanza por delante de la scena, donde se levantaba el pulpitum sobre el queaparecan los actores.
"No queda nada de este pulpito excepto el basamento del muro, que dista doce pal-mos de la orchestra, muro que, de acuerdo con las reglas de la arquitectura, deba tener slocinco pies (o seis palmos y dos tercios) de altura, de modo que aquellos que estuvieran en laorchestra pudieran apreciar [28] los gestos de los actores. As, el pulpito se encontraba a unnivel ms bajo que la scena, tal como se observa en nuestro teatro. El espacio que se extendafrente al teatro, entre ambos ngulos se llamaba scena que, segn dictaminaban los antiguos,deba medir el doble que el dimetro de la orchestra. Esta parte se halla prcticamente des-truida en nuestro teatro, a excepcin del muro que la separaba del pulpitum y que discurrahasta los extremos del teatro. Desde la orchestra hasta la scena hay veintiocho palmos y me-dio, de los que doce corresponden al proscenium y el resto al pulpitum; con lo cual la anchu-ra de este ltimo era de diecisis palmos y medio, espacio que parece adecuado a las necesi-
ww
w.fa
xim
il.co
m
-
126 [20] LAS OBSERVACIONES DE W1LL1AM CONYNCHAM (1789)dades de la representacin. En medio de este muro, justo frente al centro de la orchestra apa-rece un plano semicircular desde cuyo permetro se levantaba una pared convexa y above-dada, en forma de concha, llamada la valvae regiae, debido a su ornamentacin ymagnificiencia. Las puertas a ambos lados mostraban idntica forma, aunque eran ms pe-queas, recibiendo el nombre de hospitalia porque estaban destinadas a dar entrada en esce-na a los extranjeros. Quedan algunos restos, particularmente de la puerta izquierda, cuyotrazo circular an es reconocible. La de la derecha se destruy por completo y slo quedanalgunos vestigios del muro lateral junto al ngulo de abertura."
Tal es la descripcin del teatro hecha por un hombre de eminente cultura que resididurante aos en Valencia, situada a unas cuatro leguas de Murviedro (nombre actual deSagunto).
[29]
El Den parece haber cado en el error habitual de aquellos que adoptan un sistemacon excesiva rigidez. Convencido de que este teatro era ele obra romana, decidi de antema-no como habra de ser su disposicin, del modo que la describi Vitruvio; y, al subordinartodas sus observaciones a la dogmtica aplicacin de estas reglas, no vio sino aquello que seajustaba a su sistema.
Dado que los planos que ahora presento a la Academia se alzaron en un momento enque no poda consultar tratadista antiguo alguno y que las mediciones se efectuaron a partirde lo que realmente poda verse, mis observaciones, al menos, se vern libres de tal error.
El teatro est situado sobre la ladera noroeste de la colina sobre la que se levanta larenombrada ciudadela de Sagunto, all donde "Eminet excelso consiirgens colle Sagwos", en elinterior de una muralla de ciento veintids yardas. La colocacin de las gradas aprovecha almximo la disposicin del terreno: los diversos accesos desde la ciudad y las entradas seconstruyeron con no poco arte e ingenio, facilitndolos sin incurrir en dispendios excesivosen el trabajo de nivelar la rocas sobre la que se asientan sus cimientos2.
Est construido enteramente de piedra caliza en hileras uniformes de siete a ochopulgadas de espesor sin mezcla alguna de ladrillo. No se hace uso [30] de ornamento arqui-tectnico en el exterior, ni en la parte del teatro ocupada por los espectadores, aunque proba-blemente toda la parte interior estara recubierta con piedra tallada o con mrmol, y la scenaadornada con columnas, de las que, sin embargo, no queda vestigio alguno.
En cuanto a la estructura parece corresponderse, en alguna medida, con las reglasque prescribe Vitruvio para los teatros romanos, como deduzco [LAMINA I] despus de haberinscrito los cuatro tringulos equilteros1 ACB, GHI, MKL, DFE, en un crculo cuyo dimetroFI es igual al dimetro de la orchestra. En el tringulo ACB, el lado AB, paralelo a la scena,determina su frontis. Una lnea FI trazada a travs del centro y paralela a AB separa elpulpitum de la orchestra4. Los puntos K 'y L determinan las entradas a las gradas de la claseprivilegiada, siendo el largo de la scena'' SMR el doble del dimetro de la orchestra, deacuerdo con las reglas de [31] este tratadista. Una prolongacin de AB determina los extre-
2 Fundamentorum autem si in montibus fuerit facilior erit ratio. Vitr. Lib. 5,Cnp. 3. [n.a.]
Ipsius autem theatri conformatio sic est facienda, utiquam magna futura est permetros imi, cen-tro medio collocato, circumagatur linea rotundationis, in eaque quatuor feribantur trgona paribuslateribus, et intervallis, quae extremum lineam circinationis tangant. Vitrub. Lib. 5. Cap. 6. [n.a.]
4 Ex his trigonis cujus latus fuerit proximum scenae, ea regione, quae praecidit curvaturam
circinationis, ibi finiatur scenae frons, et ab eo loco per centrum parallelos linea ducatur, quae disjungatproscenii pulpitum, et orchestrae regionem. Vitrub. Ibid. [n.a.]
Cunei spectaculorum in theatro ita dividuntur, ut anguli trigonorum, qui currunt circumcurvaturam circinationis, dirigunt ascensus scalasque inter cuneos ad primam praecinctionem. Vitrub.Ibid. [n.a.]
6 Scaenae longitudo ad orchestrae diametron dplex 'eri debir. Vitrub. Lib..5.Cap. 7. \n.\.]
ww
w.fa
xim
il.co
m
-
D O C U M E N T A [21] 127mos de edificio exterior circular (NO). La tangente al crculo, trazada paralelamente a estalnea, delimita el hyposcenium (RS), y las entradas principales responden a los vrtices F, Ide los tringulos cuyas bases corta la scena por ambos extremos.
El Den Mart dice que el dimetro de la orchestra es de noventa y seis palmos (o se-senta y seis pies ingleses). Pero de ser as acaso debe considerar incluida la primera grada,midiendo entonces la orchestra cincuenta y ocho palmos y la grada cuatro pies de anchura.Por tanto parece que se equivoc notoriamente en la medicin de todo el conjunto, conside-rado de extremo a extremo (NO), pues l la estableci en trescientos treinta palmos o dos-cientos veintisis y once doceavos de pies ingleses, medida que en realidad corresponda a laextensin de la planta cuadrada del edificio (lnea PQ). El dimetro NO, de un extremo alotro, mide doscientos ochenta y tres pies y, como consecuencia, la construccin externa delhemiciclo del teatro desde N hasta O, incluyendo la plataforma que comunicaba con el co-rredor de acceso a las gradas de los plebeyos, era de cuatrocientos cincuenta y tres pies conseis pulgadas7, es decir un dimetro que equivaldra a la mitad y dos veces la cuarta partedel dimetro de la orchestra. De dnele pudo deducir el Den un hemiciclo de quinientossesenta y cuatro palmos, o trescientos ochenta y siete pies y medio ingleses es algo que noacierto a comprender. La altura* que asigna a la summa cavea es de ciento treinta y tres pal-mos y medio [32] o de noventa y dos pies y once doceavos y hasta la parte ms alta de lamuralla superior, ciento cuarenta y cuatro palmos y medio o cien pies y medio. Esto distaconsiderablemente de mi propia medicin que es tan slo de setenta y un pies. Claro queactualmente est destruida parte de esta muralla superior. Concluyo as que el Den se equi-voc al tomar sus medidas desde la orchestra, ya que realmente realiz la medicin desde elfondo de la construccin de enfrente, con la que se corresponde.
En lo que respecta a su afirmacin de los restos del suggestum o trono en medio de laorchestra, no pude verlos, pero si alguna vez estuvieron corresponderan probablemente alos restos del zumel o tribunal."
Evidentemente se equivoca al afirmar que las gradas dedicadas a la orden de los ca-balleros eran catorce. Circunstancia curiosa si se piensa que con ello el teatro se aparta delcanon establecido para los teatros romanos. En stos las gradas se dividan en dos zonas dis-tintas: en un primer tramo hay siete gradas a las que se accede directamente por corredoresdesde los lados este y oeste (a 2, a I). La grada ms elevada de ellas, como observa el Den,es ms ancha que el resto y mide cuatro pies [33] pero un precinctio de tres pies de alturasepara esta zona de gradas de las seis siguientes, las cuales poseen su particular sistema decomunicacin a travs de los corredores a 3 y a 4 y a travs de los vomitoria c 1, c 2, c 3, c 4,c 5, c 6 hasta la sexta grada. Un doble precinctio separa este tramo del siguiente, inmediata-mente ms arriba, lo cual parece adecuado para acomodar a la muchedumbre del puebloque cuentan nicamente con diez gradas y no con doce, como describi el Den Mart.
Tanto estas gradas como las que ocupaban las otras rdenes son de casi dos pies yseis pulgadas de anchura y de un pie y seis pulgadas de alto, excepto la contigua alprecinctio que es un poco ms elevada que el resto, y la ms alta del todo, que slo cuentacon un pie y seis pulgadas de ancho.
Observ una particularidad de la que no dio cuenta el Den. En lo alto del precinctioprincipal hay varios surcos en la piedra, de aproximadamente un pie y seis pulgadas de an-cho, situados de dos en dos, cada dos pies y alternativamente, entre los vomitoria. Esta sin-
7 Lipsus. Cap. S de Aiiipltcutiv: Theatrum non justi hemicycli forma sed amplius diametri quarta
parte fuit. [n.a.]8 Ver la Seccin que aparece en la Lmina 3. [n.a.]
' KK ORXKSIRA K M n / L \ ] i : i i i , HI iT. ssiiMA ii, O U S A [:[ Ti-: isoMos. Polliix, Lili. 4, Cap. 19. S u e t o n i o e n Claudio,cap. 21: "Ludos dedicationis Pompejani Theatri, quod ambustum restituerat, e tribunali psito inorchestra commisit, cum prius apud superiores aedes supplicasset, perqu mediam caveam sedentibusac silentibus cunsetis descendisset". [n.a.]
ww
w.fa
xim
il.co
m
-
128 [22] LAS OBSERVACIONES DE WILLIAM CONYNCHAM (1789)gularidad me sorprendi porque dichos surcos no parecen lo bastante grandes para servirde basas de estatuas y, de haber sido dispuestos para otro tipo de ornatos o para sostenerbarandillas, probablemente hubieran estado colocados a intervalos menores. Podran no seotra cosa que los huecos donde se colocaban las vasijas o cuencos mencionados porVitruvio, '" como medio necesario para incrementar la resonancia de la voz [34] y que l re-comendaba se colocaran a mediana altura, lo que se corresponde exactamente con el puntoque comentamos, al estar el precinctio a treinta y dos pies y nueve pulgadas de la orchestra,es decir, probablemente la mitad de la altura total cuando an se conservaba intacta la mura-lla exterior.
Hay que subrayar, no obstante, que Vitruvio prescribe trece celdillas en doce interva-los iguales, pero aqu hay nicamente nueve y me pareci que los espacios entre los surcoseran de diferente longitud. El experto en esta materia habr de decidir si, debido a esta dife-rencia, los nueve surcos o huellas respondan o no al propsito sealado por Vitruvio. ElDen Mart afirma que hay siete escaleras que comunican la orchestra con la zona superior:no pude constatar esta circunstancia porque las gradas se encuentran tan deterioradas queno es fcil descubrir donde hubo o no escaleras. Es razonable suponer que habra una escale-ra que descenda de cada uno de los vomitoria, y como stos se alternaban en los dos tramossuperiores de los bancos (excepto en el centro, donde se interpona la logia con dos puertasen lugar de una), podemos conjeturar que haba siete escaleras descendiendo desde el grancorredor hasta las gradas de los plebeyos; y seis alteris itineribus, como sealaba Vitruvio,que bajaban desde idntico nmero de vomitoria y que comunicaban con el segundo tramode gradas. Si bien tengo dudas sobre las dos siguientes, las centrales, porque parecen habersido interrumpidas por el precinctio principal y no simplemente intersectadas por ste,como en los otros casos: [35] podra tratarse, sin embargo, de una comunicacin por mediode cuatro escalones."
Hay una ventana a cada lado (b, b ), junto a la scena [LAMINA II] que sirven para darluz a las estancias que se encuentran debajo de la summa cavea y dos puertas (g, h ) que con-ducen a stas y otras varias estancias. En este punto puede ser oportuno observar la habili-dad del arquitecto para aprovechar las condiciones de la ladera de la colina que sirve paraadecuar las murallas y entradas del teatro, comunicndolos del modo ms conveniente posi-ble12. Dichas entradas estn ideadas en su totalidad para dar acceso al nivel de la grada msalta de los distintos tramos (destinados a las distintas clases de ciudadanos), con escalerasque descienden hasta el precinctio que separa cada uno de los tramos del inmediatamenteinferior: prueba efe que los dos primeros tramos de gradas no correspondan a una sola or-den de ciudadanos. Las entradas principales (a 1, a 2) [LAMINAS I Y II] contaban con arcos detreinta pies de altura que se corresponden a los vrtices FI de dos de los tringulosequilteros cuyas bases se encuentran en los ngulos derechos de la scena. Esta parece ser lava de entrada a la plataforma KHCED, contigua a la orchestra, de cuatro pies de ancha yuno de alta. Unos treinta pies ms all de esta entrada principal y remontando un poco lacolina se encuentran otros dos arcos (a 2, a 2 ), unos cinco pies ms bajos que los otros y que[36] por medio de un corredor de diez pies llevan directamente, a travs de los vomitoria (b,b) a la sptima grada del primer tramo justo por encima de las contiguas a la orchestra.[LAMINA I] Estas dos entradas principales, situadas a ambos lados, se comunican entre s por
"' Si or crit ampia magnitudine thcatrum, media altitudinis transversa regis dcsignetur. Lib. 5,Cap. 5). [n.a.]
11 Vase el Dibujo I, en el que las escaleras se han sealado por medio de lneas punteadas para
corresponderse con los varios VOMITORIA, [n.a.]12
Aditus compilares et saptiosos oportetr disponere, nec conjunctos superiores inferioribus, sed examonibus locis perpetuos, et directos sine inversuris faciendos, uti cum populus dimittitur despectaculis, ne comprimatur, sed habeat ex mnibus locis exitus separatas sine impeditione. Vitrubiits.Lib. 5. Cap. 3. [n.a.]
ww
w.fa
xim
il.co
m
-
D O C U M E N T A_ [23] 129galeras de diez pies de anchura, distantes treinta y ocho pies y seis pulgadas del exterior delteatro. En el lado este existe una doble comunicacin entre estos corredores que parecen ha-ber sido construidos aprovechando el declive de la colina. Como el acceso por el arco supe-rior era ms fcil, probablemente fue el ms frecuentado y las galeras que lo atravesabandaban acceso, la primera a las dependencias situadas detrs de la scena y la segunda a laorchestra. La entrada al segundo tramo de gradas del lado oeste se realizaba por medio deun corredor de seis pies (a 3 ) en ngulo recto y comunicando con los corredores principalesde ms abajo. Dicho corredor conduca a cinco puertas o vomitoria (c 1, c 2, c 3, c 4, c 5). Eldeclive de la colina por el lado este impide una comunicacin similar a las distintas puertaso vomitoria de ese lado y all el corredor a 4 lleva a un tramo de escaleras que surge como sise tratara de peldaos desde un stano por debajo de la tercera grada de la siguiente zona,sobre c6. Pero hay dos entradas (? 5 y a 6 ) que, desde fuera, en la parte ms alta de la colina,comunican con los corredores a 3, a 6 y con los primeros cinco vomitoria (c 2, etc.).
La grada ms alta de este tramo es de cuatro pies de anchura e, inmediatamente porencima de sta, el precinctio principal es de cuatro pies y seis pulgadas de ancho y cuatropies de alto y sirve para diferenciar las gradas del cuerpo principal de ciudadanos, a las cua-les se abre una va de entrada regular por medio de [37] un prtico de diez pies y seis pulga-das de amplitud. Este se comunicaba con la parte exterior, tal como seala el Den, por laspuertas a 7, a 7, las cuales se encuentran frente a aquellos que dan acceso a las gradas supe-riores de este tramo. No hay ms entrada a esta zona que el prtico (o ms bien corredor)superior principal, salvo una (f) que comunica por un estrecho pasaje (a 8 ) desde el ladooeste, bajo el corredor: el resto de las entradas se producen por puertas regulares desde elprtico. Esta entrada parece haberse hecho para facilitar la llegada del pblico desde el ladooeste, dado que el declive de la colina impeda, como ya se ha comentado, la conexin coneste corredor. Se extiende por debajo de ste y se comunica con la sexta grada, desde lo altohasta f. Dicho corredor no tiene otro propsito que servir de acceso y slo tiene diez pies yseis pulgadas de ancho; cuenta con ocho puertas, las laterales desde el centro casi pegadas almuro de la parte intermedia de la logia. Su altura es de nueve pies y tres pulgadas y en laparte superior se halla situada la summa cavea que consta de cuatro gradas: las dos centra-les de la misma anchura que las gradas de abajo, la inferior de cuatro pies y la ms alta, con-tigua a la muralla, de cinco pies y seis pulgadas; con esta grada superior comunican unaspequeas escaleras (e , e, c ) desde el exterior del teatro. De modo que parece evidente quecada uno de los estamentos ciudadanos podan acceder a la zona alta de las gradas que lesestaban destinadas y que, adems de los lugares anexos a la orchestra, haba cuatro tramosseparados de gradas, uno ms de los que aparecen habitualmente en la construccin de losteatros romanos, que se componan slo de ima, media y summa cavea.11
[38]
Otra circunstancia que distingue este teatro del habitual modelo romano es que laorchestra no se divide en cunei, sino que muestra en su circunferencia dos hileras de apre-ciable anchura y de tan slo un pie de altura, por lo que, al ser demasiado bajas para servirde asientos, estaran destinadas probablemente a colocar las sillas de los magistrados u otraspersonalidades.
Como prueba de lo acertado de la observacin del Den acerca de las piedras que so-bresalen en lo alto del teatro, hay un agujero situado a tres pies y seis pulgadas del centro,prximo a la scena y que tiene seis pulgadas de ancho y cuatro pies y seis pulgadas de pro-fundidad, que parece preparado al efecto de fijar un mstil para sostener el toldo. En cuanto
13 La divisin de este teatro parece corresponderse al BEI.HTIKON y al EHIIMKON1 de los griegos. Vase
Pollux. [n.a.]
ww
w.fa
xim
il.co
m
-
130 [24] LAS OBSERVACIONES DE WLLIAM CONYNGHAM (1789)a lo que afirma de una prisin, parece corresponderse con las cavidades /;/, m del edificioque se hicieron precisas para ahorrar gasto; y en lo que se refiere a sus escaleras ocultas, elDen posiblemente las confunde con el vomitorium del lado este del segundo tramo de gra-das. Las logias o prticos no tienen en el centro la envergadura que calcul: el ancho en laparte central es de slo diecisis pies. Un surco de unas tres pulgas de ancho aparece sobrela piedra, enfrente, junto con otro ms pequeo a cada lado. Logias o prticos similares apa-recen en el teatro de Herculano, pero yo no puedo sealar con certeza las entradas en ningu-no, aunque probablemente estaran en los lados que comunicaban con la summa cavea.
La construccin y situacin de este teatro manifiestan un sorprendente parecido conel de Atenas que, segn Pausanias, se comunicaba con la Acrpolis por medio de un pasadi-zo. Aquella ciudadela coronada de torres sobre la colina se extenda por el este y el oeste, aligual que sta de Sagunto: hacia el norte, [39] con una leve inclinacin hacia el este, se situa-ba el teatro de Baco que, de acuerdo con las mediciones efectuadas por Le Roi, parece quefue casi de las mismas dimensiones que el que nos ocupa. Y Monsieur de Choiseuil en suVoyage Pittoresque de la Crece l4 nos dice que el teatro de Esparta ofreca la misma disposicin,como casi todos los teatros que estudi en Grecia.
La divisin de las gradas en este teatro, totalmente diferente a la de los teatros dePompeyo, Marcelo y Pola, coincide con el modelo griego y con el de Taormina y Siracusa. Yaunque su construccin original evidentemente se corresponde con la planta trazada porVitruvio como caracterstica de los teatros romanos (es decir, la determinada por la disposi-cin de cuatro tringulos equilteros, a diferencia de los teatros griegos que se determinaba,a su parecer, por tres cuadrados inscritos en un crculo cuyo dimetro equivale al de laorchestra), y ello pudiera hacernos situar el edificio saguntino en la era de los asentamientosromanos en Espaa, es lo cierto que no hay razones de peso para invalidar nuestro propioargumento, dado que las plantas de teatros de Sicilia que posteriormente se han venido pu-blicando demuestran que aquellas reglas no eran exclusivas de los teatros romanos. Aspues, podra aventurarse una fecha mucho ms temprana para su construccin, y podrapensarse en una estructura griega ya que no hay por qu suponer que una colonia griega,tan poderosa como la de los saguntinos, capaz de resistir el empuje de los cartagineses en unsitio de ocho meses, fuera menos inclinada a entretenimientos pblicos y menos esplndidaen su preparacin que las innumerables colonias [40] asentadas en Sicilia, en todas las cualesel teatro fue una construccin imprescindible no slo para sus diversiones sino tambin parala celebracin de asambleas pblicas.
DESCRIPCIN DE LAS LMINAS
La Lmina Primera muestra la disposicin general de las murallas de cimentacin ylas diversas entradas al teatro. Las lneas semicirculares marcan la situacin de losprecinctios que separan las gradas de los diferentes estamentos u rdenes. Las lneas depuntos sealan la situacin probable de las escaleras que descendan desde los distintosvomitoria; pero las gradas estn tan deterioradas en la actualidad que no puede concretarsesu situacin exacta.
La Lmina Segunda representa el alzado del frontis de la scena, proscenium, pulpitumy orchestra. Ofrece asimismo, por una parte, la disposicin de las gradas en sus diferentestramos y, por otra, el gran corredor que lleva a la tercera clase o tramo de gradas. La parte nosombreada sirve para diferenciar la parte de la plataforma que comunica con el corredorprincipal que est construido en la misma roca.
La Lmina Tercera muestra la seccin del teatro.
" El subrayado es nuestro [n.e.]
ww
w.fa
xim
il.co
m
-
D O C U M E N T A [25] 131[41]
La Lmina Cuarta ofrece una perspectiva del teatro, tal como puede verse en laactualidad.
Referencias
a 1. a 1. Entradas principales a la orchestra y a los asientos adyacentes.
al. al. Entradas a la primera clase o tramo de gradas por los vomitaria b b .
a 3. Entrada al pequeio corredor de seis pies de ancho que conduce al segundo tramo degradas por los VOMITORIA c 1, c 2, c 3, c 4, c 5 .
a 4. Entrada al segundo tramo de gradas por el vomitorium c 6 .
a 5. a 6. Entradas al pequeio corredor como en el caso de a 3 .
a 7. a 7. Entradas al corredor principal de diez pies y seis pulgadas de ancho que comunicacon el tercer tramo de gradas mediante las puertas d d d .
a 8. Entrada al tercer tramo de gradas por el vomitorium/
b b . Vomitoria que conduce al primer tramo de gradas.
d.cl.c 3. c 4. c 5. c 6. Vomitoria que conduce al segundo tramo de gradas.
[42]
d d d . Puertas que dan acceso al tercer tramo de gradas desde el corredor principal.
cec. Escaleras que llevan a la summa cavea por encima del corredor principal.
/ . Vomitorium conducente a la sexta grada, desde lo alto del tercer tramo.
g g . Comunicacin con las estancias desde el segundo tramo de gradas.
h li. Comunicacin con las estancias desde el tercer tramo de gradas.
/ /. Pequeias ventanas para iluminar las estancias.
k k . Escaleras que conducen, desde el nivel del proscenium a la cuarta grada contando des-de lo alto del segundo tramo.
/ / /. Alcantarilla que, por debajo de la orchestra, llega al exterior del edificio.in . Agujero de seis pulgadas de ancho y cuatro pies y seis pulgadas de profundidad.n n u . Surcos socavados en la piedra del principal precinctio.
ww
w.fa
xim
il.co
m
-
ww
w.fa
xim
il.co
m
-
D O U M N [27] 133
ww
w.fa
xim
il.co
m
-
134 [28] LAS OBSERVACIONES DE WILLIAM CONYNGHAM (1789)
ww
w.fa
xim
il.co
m
-
D O C U M E N T A [29] 135
ww
w.fa
xim
il.co
m
-
136 [30] LAS OBSERVACIONES DE WILLIAM CONYNGHAM (1789)
ww
w.fa
xim
il.co
m
-
D O C U M E N T A [31] 137[43]
Ya he tenido el honor de presentar ante esta Academia la inscripcin del teatro que descubry que el ilustre Profesor D. Francisco Prez Bayer, Bibliotecario del Rey, a quien se lo comu-niqu, supone se trata de hebreo rabnico y no anterior al siglo XIII. Est grabado sobre elalfizar o antepecho de una ventana en una estancia al extremo este de la scena; pero tras undetenido examen se me antoja que debi haberse realizado sobre el muro que, en su estruc-tura, es semejante a las hileras regulares de piedra caliza tallada que, constituyen los semi-crculos en la fbrica general del edificio. El dicho alfizar cuenta slo con tres pulgadas degrueso y tiene la apariencia de un barro cocido de color rojo amarillento, aunque muestrauna consistencia casi ptrea, similar a los fragmentos de algunos altorrelieves del muro deuna torre (que impropiamente se crey estar construida con esta misma factura) y que no esotra que la Torre de Hrcules. Copias en yeso de esta inscripcin, as como otras varias encaracteres celtibricos estn ahora en posesin de esta Academia y quiero aprovecharesta oportunidad para dar cumplida relacin de todas ellas, junto con el resto de ins-cripciones en caracteres espaoles antiguos que pude recoger y que hasta ahora no hansido publicadas.Las primeras seis me fueron comunicadas por D. F. Prez Bayer, con las siguientesobservaciones:N" 1. Esta inscripcin permaneci algn tiempo en la antigua Castulo, patria de Himilce, la
esposa de Anbal, que actualmente se conoce con el nombre de Caldona o Cazlona, en-contrndose despoblada. Se halla entre las ciudades de Baeza y Linares en Andaluca. Enel ao [44] 1782 estuve all y busqu con el mayor cuidado dicha inscripcin, aunque envano. Supe por la gente de Linares que la piedra, junto con otras mayores que contenantambin inscripciones, se usaron como piedras de molino en toda la zona del roGuadalimar.
N" 2. En la Ermita de Nuestra Seora del Cid, en el trmino de Iglesuela, en un rincn de lapuerta o prtico de la plaza, al entrar a mano derecha.
N" 3. En Alcal del Ro, a tres leguas de Sevilla, en donde, segn algunos, se supone estuvoHipa y, segn otros, Osset o Julia Constancia, junto a la casa de D. Mathias Flix Peneza,en la plaza. La copi con el debido cuidado el 15 de Octubre de 1782.
N" 4. En la Ermita de N.S. del Cid, en el trmino de Iglesuela, en el dintel izquierdo de lapuerta de un edificio llamado La Tenada, antigua iglesia.
Nu 5. Sobre la puerta de la viaje construccin de la misma Ermita.N 6. En Pulpis, un poblado del territorio de Alcal de Gibert, en el Reino de Valencia, en las
propiedades de Joseph Vicente Puig.Las seis siguientes son las inscripciones copiadas en Murviedro en el mes de abril de
1784 de las que la Academia dispone de las correspondientes reproducciones.
[45]N" 7. Mide un pie y ocho pulgadas de largo y ocho pulgadas y media de grueso, sobre pie-
dra caliza. Se encuentra en una columna del claustro del