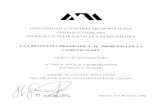UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA148.206.53.84/tesiuami/UAM21432.pdf · Por su parte, sobre el...
-
Upload
nguyenkhue -
Category
Documents
-
view
220 -
download
0
Transcript of UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA148.206.53.84/tesiuami/UAM21432.pdf · Por su parte, sobre el...
, I..
~
, I..
I -
jc
U N I V E R S I D A D A U T O N O M A M E T R O P O L I T A N A
SEMINARIO DE INVESTIGACION: L I R I C A.
J~REMINISCENCIAS ELEGIACAS EN TRES PORMS
DE NERUDA"
QUE PRESENTA PARA APROBACION DEL SEMINARIOS LIRICA.
J J A I M E RIVERA JULIAN MATRICULA 89238179.
ASESORA: MAESTRA. MARINA MBRTINXZ ANDRADE
LECTORAS. MAESTRAS: MAíIIA CHRISTEN Y F. Y BLANCA MARGARITA M .
''Junio de 1994 9
..-
, I PI
La palabra, herramienta de sonidos, es arma y escudo; con ella se edifica el amor, se comprenden l o s sueños y se lucha contra la muerte.
La palabra: el instrumento humano, el d s hondamente humano,constituye el material poético. Es un perro criado en nuestra casa, nos reconoce al husmearnos.
Pero ese perro doméstico, el lenguaje, se encoleriza y nos persigue en las cumbres peladas del insomnio cuando, a la búsqueda del giro preciso, el poeta cumple la funcidn heroica de traducir en el poema las experiencias que identificará como propias otro hombre que antes le era, en apariencia, ajeno.
Jaime Labastida
Pero pronto vinieron otros hombres que se eintieron desesperados. E l l o s . pusieron nuevamente frente al follaje de las generaciones el espectáculo del hombre aterrorizado, sin pan y sin piedra, es- decir, s!n alimento y sin defensa, tambaleando entre el sexo y l a muerte.
Pablo Neruda (1962).
IHTRODUCC ION
Es evidente que en la vasta creacidn poética de Pablo Nemda no 0-
encontremos un solo tema sino varios.' Múltiples son los tdpicos que el poeta noa ofrece a lo largo de su obra literaria destacando entre ellos: el amor, la soledad, la transitoriedad del tiempo, la vida y la muerte. A pesar de ello, la temática que a mi parecer predomina en la poesia nerudiana es la relacionada con la muerte o
sua equivalentesr silencio, estatismo, oscuridad; pero siempre encontramos a la muerte como el final ineludible de loa hombres y las cosas. Sirven de ejemplo las últimas estrofas de iis610 la muer - te** de la segunda Residencia en la tierras
2
1 A l o s 17 años de edad, Pablo Neruda obtuvo su "Primer Premio con el Concurso de la Federación de Estudiantes de Chile con el poema 'La canción de l a fiesta', que es publicada en la revista Juventud*v. Emir Rodriguez Monegal y %rico Mario Santi. Pablo Ne- w, Taurus, Madrid, 1980, p.317. como escritor hasta que en 1973 la muerte puso fin a su existencia poco despues de haber obtenido el Premio Nobel de literatura.
2 La oscuridad como sinónimo de muerte, no es la noche, sino el estado temporax que in%roduce el caos en el universo, recinto del silencio y la inmovilidad. La noche en la concepción nerudiana, como señala Jaime Concha, ''recuerda a l o s seres terrestres las fuentes maternas de su existencia; es ella la reliquia intermiten- te de la sustancia original, que hace siempre presente a las cosas su dependencia de la materia elemental L;.J la noche es sentida como espacio; es la óptima configumcidn que el espacio puede ado2 tar, el lugar de la felicidad. % la noche el mundo se aboveda, recuperando eu intimidad primordial 6.J La noche entonces se convierte, en su valoración más intensa, en el vientre cbsmico". Cedomil íioic. Historia y critica de la literatura hispanoamericana, v.3, Crfticn, Barcelona, 1988, p.153.
A la edad de 21 años, en 1923, Neruda inicia su larga carrera
1 -. .
I " . ~ ! , -.-
I_
Pero l a muerte va también por elmundo vestida de escoba, lame e l suelo buscando difuntos; l a muerte está en l a escoba, es l a lengua de l a muerte buscando muertos, es l a aguja de la muerte buscando hi lo .
~a muerte está en los catres; en l o s colchones lentos, en l a s frazadas negras v i v e tendida, y de repente sopla: sopla un sonido oscuro que hincha sábaaas, y hay camas navegando a un puerto en donde está esperando, vestida de almirante. 3
Respecto a l a visión d e l tiempo que Neruda r e f l e j a en sus poemas,
esta es en gran medida similar a l avasallante y destructor tiempo
de l a poesia de l S ig lo de Oro (sobre todo en Quevedo), en donde l a
muerte en complicidad con l o temporal aniquilan todo aquello que
tienda a l mov i rn ient~ .~ E l amor, l a be l leza y l a juventud, aunadas
a l a v i s i ón imperecedexa de l a naturaleza se vuelven también vfc-
timas de l tiempo. !.sf, pues, a medida que e l poeta cobra concien-
c i a de su devenir temporal surge en 61 un sentimiento de soledad y
angustia que l e brinda desde su primera poesfa incluyendo a l a s
3 Pablo Neruda. Residencia en la t i e r ra , 1925-1935, ga.ed. Losa - da, Buenos Aires, 1988 (Bibl ioteca c lásica y contemporhea, 275).
4 A l respecto Alain Sicard señala: '531 movimiento es, en Neruda, tema constante y productor de temas L.J Es un hecho que en todo cuanto escribe Pabio Neruda ex i s te una obsesidn por l o i n m d v i l que es obsesibn por l a muerte". A.Sicard. E l Densamiento poético de Fa- blo Neruda, Gredos, Madrid, 1981, pp.168-169.
Por su parte, sobre e l mismo tema, Jaime Giordana asegura que para Neruda l a vida es una contradiccidn que radica en e l ser y no ser. "La vida es amargo movimiento, pero e l poeta tiende paulatina mente a asumir esta condicidn que en su juventud producía angustia y en i~ vejez , contentamiento: Y no me canso de i r y de volver/ no me para l a muerte con su piedra,/ no me canso de ser y de no ser". Angel Flores. Aproximaciones a Pablo Neruda, Ocnos, Barcelona, 1984, p.167.
-3-
5 Residenciaa X y 11, un cierto matiz elegiaco.
La muerte ha sido desde siempre tema medular en l a s letras univer-
sales; e l misterio que e l l a entraña ha dejado profunda huella en los
escritores de todos l o s tiempos. E l presente trabajo de Seminario de
Investigacidn: Lírica, denominado "Reminisceneias elegiacas en tres
poemas de Neruda11,6 tiene como propdsito abordar e l te- bs la mer- te desde una perepeceiva elegiaca, es decir, desde el dolor experi-
mentado por e l poeta ante l a muerte de un ser quarido. Para lograr
este objetivo tomar6 como referencia, aparte 1-3.. los poemarios de Ne-
ruda, l a obra cumbre de Jorge Hanriquer Coplas a la muerte $e su ea- =; en e l aspecto tedrico me apoyaré fundamentalmente en Eduardo
Camacho Guizado y Aloin Sicard: La elegía funeral en la mesfa esEa-
ñola - y id1 pensamiento Doético de Pablo Neruda respectivamente, por
considerarlos excelentes críticos en su especialidad.
En este ensayo se propone: 1) una introduccidn con aigtanas notas
biobibliogr4ficas sobre Pablo Neruda; 2) una somera revisidn de l a
poeefa eiegiaca a través de l o s tiempos; 3) d l i a i s de l o s poemas
propuestos, y 4) conclusiones.
5 En su poesfa de adolescencia y juventud lperuüa se refugia en e l amor para eludir l a caducidad del mundo y de lae cosas (Crepuscula- - r i o , Veinte poemas de amor y una cancidn deseeDerada); más tarde, parece corn s iqe i poeta encontrara l a forma de resolver el conflicto de l a caducidad en l a renovacidn cfc l ica de la naimraleaa contraria a l a fugacidad humana, o bien, en la poesfa misma oomo f o r m infini- ta de trascender lo perecedero (Tentativa del hombre iniinito, E l hondero entusiasta y l a s dos primeras Residencias). E l contrastren- t re l o eterno y l o caduco l e dan a su poesfa e l tono elegiaco. Esta cosmovisidn de Neruda no incluye a la Tercera residencia y l ibros poeiteriores que, como sabemos, marca l a transicidn nenadiana desde una poesía nocturna y angustiada hacia otra que a m e e l compromiso polit ico y l a fraternidad humana.
6 Los poemas que trabajaré son: "Alberto Rojas Jiménee viene vo- lando", HEl desenterrado", de l a segunda Residencio y e l poema wIV** de Elerda.
-4-
1. PABM RERUDA, NOTAS BIOBIBLIOGRAFICAS
La obra poética de Pablo Neruda (1904-1973) es singular dentro de la literatura hispanoamericana por vasta y polifacética; inicia con Crepusculario en 1923 y culmina con siete libros en verso que escribid simultáneamente para celebrar las siete décadas que cum- plirfa en 1974. Este es el orden en que Neruda había querido publi- carlos: La rosa seDara&a, Jardfn de invierno, m, El coraz6n ama- rillo, Libro de las preatas, Elegfa y El mar y las campanas. Sin embargo, a su muerte este deseo no se cumplid.
A lo largo de su trayectoria poética Neruda fue modificando tan- to su técnica como su temática (desde el hondo y desesperado canto de amor hasta el nombrar sencillo de las cosas elementales); su pe- culiarfsimo estilo dej6 profunda huella en las letras castellanas.
Neruda eniazd las principales tendencias de la poesfa de nuestro
4 qj - $ A l
siglo. Numerosas etapas se revelan en su obra que reflejan una ca- racterizacidn de su personalidad: Crepusculario y Veinte poemas de 1 amor y una canción desesperada son poemas de juventud con tintes modernistas y un tanto románticos, lenguaje convencional y formas tradicionales. Una etapa más en la vida del escritor chileno se encuentra marcada por Residencia en la tierra (1925-19351, donde al parecer Neruda se deja seducir por las corrientes vanguardistas de la época,' yahora su poesía, se torna hermética y oscura, es de intuiciones más que de formas, en ella se manifiesta una concepcidn
1
7 Stefan Baciu señala: "Era, pois, impossfvel, nestas circunsth- cias que nos primerros anos de década dos '20, e ainda um pouco an- tes desta data, o surrealismo e o futurism0 d o tivessem exercido ssbre os poetas da America Latina uma certa influencia &.J Existem, ao mesmo tempo, poetas, que sem haver pertencido a nenhuma destas csrrentes, &o devedores ao surrealismo, como, por exmplo, os chile nos Pablo e !Vinét de Rockha 6.J - querendo ou &o, existem influ6ia.s
I" . -5-
devastadora de l a vida humana y de l a s cosas alcanzando t a l desola - cidn de l a que s610 podrá escapar por l a v fa de su compromiso po l i - tito. La aparicidn de su Tercera residencia en 1947 y e l Canto ge-
neral - en 1950, señalan un nuevo rumbo en l a poesfa de Neruda, pues - to que ahora e l poeta hallaba en e l marxismo una renovada f e en e l
hombre y a l mismo tiempo, un nuevo modo de enfrentar l a realidad.
Anderson Imbert señala a l respecto: "E l espectáculo de l a muerte y
l a in jus t i c i a en e l aplastamiento m i l i t a r de l a repfiblica española despertd l a conciencia po l f t i c a de Neruda, con Esu,ciBa en e l corazdn
8
surreal istas tambbm nas primeiras poesías de Pablo Neruda, segura- mente através da i e i tu ra de Aragon e Eimard en sus primeiras fases". Movimientos l i t e r a r i o s de v a n w r d i a en Ibemam6rica, Congreso In- ternacional de CatedAt icos de Literatura Iberoamericana ( 1 1 s 1963: Austin, Texas), p.130.
8 Libro-poema que exige ser juzgado y apreciado de conjunto para captar su s igni f icado profundo, su arquitectura singular, complica- da y fragmentaria. En él se mezclan e l l i r ismo y l a epopeya remar- cando asf e l interés de Neruda en recordar a l o s primeros cronistas de América. Sin duda, sostiene Giuseppe Be l l i n i , " e l canto a l a s Alturas de Macchu Picchu t iene l a v i r tud , en l a memoria y en l a sensibi l idad d e l l ec tor , de caracterizar por s f 5610 a todo e l Canto, surgido de l a ampiiacidn de dos motivos fundamentales, indicados por e l propio poetas e l descubrimiento de l a grandeza de l a s luchas d e l pueblo chileno y l a emocidn que l e causó a Neruda l a contempiacidn de l a s ruinas de lylacchu Picchu, donde descubrid l a s rafces de l a
-
h is to r i a americana". Histor ia de l a l i t e ra tura hispanoamericana, 2a. ed. Castaiia, Madrid, 1986, p.373.
Tanto en l a Tercera residencia como en e l Canto general encontra mos una poesfa humanizada que busca e l encuentro con l a realidad de l sufrimiento humano, l a degradacidn y l a muerte. h e l Canto ge- neral, afirma Teodosio Fernández, "confluyen e l Neruda cdsmico, de a l iento teit ír ico, entusiasta t ee t i go de l a s fuerzas generadoras de l a naturaleza &.J y e l cronista de l a h is to r ia pasada y presente de una América que espera su l iberacidn definitiva". La uoesfa his- panoamericana en e l s i g l o XX, Taurus, Madrid, 1987, p.68.
-
-6-
(1937) comenzd a oírse su voz cada vez menos herm6tica, cada vez más didáctica". 9
En Odas elementales (1954-1957) encontramos un innovado matiz en la creacidn poética de Neruda, ahora le canta a las realidades inmediatas: al aire, a la madera, al cobre, al vino y al pan; o
bien, a los sentimientos elementales: alegría, esperanza, fraterni - dad, solidaridad, etc. Eh esta misma línea esth Estravagario, 1958 y Cien sonetos de amor, 1959. gencidn especial merecen BUS
obras publicadas pdstumamente destacando entre ellas Confieso que he vivido, libro escrito en prosa donde el autor plasm6 sus memo- rias afirmando que:
No he hablado gran cosa de m i poesía. En realidad entiendo bien poco de esta materia. Por eso me voy andando con las presencias de mi infancia. Tal vez de todas estas plantas, soledades, vida violenta, salen los verdaderos, los secre - tos, los profundos Tratados de noesfa, que nadie puede leer, porque nadie ha escrito. Se aprende la poesía paso a paso, entre las cosas y los seres, sin apartarlos sinolO agregándolos todos en una ciega extensión del amor.
Cabe señalar, que Neruda al igual que su poesía fue un incansa- ble viajero, paralelamente a su actividad literaria realizó funcio nes de íncioie diplomática, primero; y m4s tarde, de carácter poií- tico. Por su actividad consular Neruda recorrió gran parte del riuz
do, radicd en varios paises, entre eiios España, donde trató inti- namente a l o s poetas de la Generación del 27, con quienes luchd R
su lado una vez que l a guerra civil amenazara a la república. A par - tir de ahora, su poesía se vuelve humanizada, había que llegar más
9 Enrique Anderson Imbert. Historia de la literatura hispanoame-
10 Pablo Neruda. Toesfas Completas, Losada, Buenos Aires, 1967. ricana, t.2,FCE, Mexico, 1974.
lejos, abandonando el subjetivismo torturado para buscar al hombre en contacto con las cosas, con la tierra. Ello si-ificaba para Neruda rescatar dimensiones por otros consideradas como prosaicas, y acceder a lo popular, a lo espontáneo y vital. Todo esto condu- cfa inevitablemente a Neruda a tomar actitudes solidarias y social mente comprometidas, estimuladas por l o s integrantes de la Genera- ción del 27, compañeros que para entonces habían fundido ya preocu paciones estéticas e ideológicas.
Puesto que el interés de este trabajo es encontrar las reminis- cencias elegiacas en tres poemas de Nerzlda, a continuación me pro- pongo realizar una somera indagacidn acerca de la poesía eiegiaca desde sus orfgenes.
L. .
."I
-8-
2. LA FQESIA ELECIACA A TRAVES DE LOS TIEMPOS
Buscar l o s orígenes de l a e l eg ía es perderse en l o s t ibe l es de l
tiempo de manera, t a l vez, infructuosa, puesto que es d i f í c i l en-
contrar e l momento preciso en que surgid esta poesía. c ier to es,
se& G e d n Bleiberg, que:
I En su origen, l a "elegía** era una composicidn funebre o poema dedicado a l a muerte de una persona querida. Este sentido estr ic to d e l poema elegíaco fue ampiiándose has- t a convertirse en **iamentacidn*' por diversas causas: des gracias famil iares, derrotas nacionales, llegando a can: tar, por último, l o s desengaños amorosos, o, en su acsp- cidn d s amplia, l a t r i s t eza de Bnimo. En general, pueden dist inguirse dos especies de elegía: "una, que podemos llamar heroica, en l a cual se lamentan l a s desgracias públicas...**, y otra, **m4s íntima, d e personal, y , por consiguiente, de un género menos elevado, en l a que ex- hala e l poeta l a s penas de su propio corazó[email protected]
Una def inic idn más común y aceptada hoy es l a que nos proporcio I
na e l Diccionario de l a Academia en los siguientes términos:
composicidn poética d e l género l í r i c o , en que se lamenta l a muerte de una persona o cualquiera otro caso o aconte cimiento privado o público digno de ser l lorado, y l a cual, en español, se escribe m4s generalmente en terce- tos @ en verso l ib re . Entre l o s griegos, se componía de hexámetros y pentámetros y admitía también asuntos pla- cent ems. 12
-
11 C e d n Bleiberg. Diccionario de l i teratura española, Revisga de Occidente, Madrid, 1952, p.228, -pud Eduardo Camacho Gizado. La elegfa funeral en l a noesfa eeDaEíola, Gredos, Madrid, 1969,pp.g-i6
12 Loc. c i t .
-9-
E l hecho es que l a e legfa, nacida probablemente de l o s lamentos
y e log ios mortuorios, fue, se& E. Camacho, fuertemente inf luida
por l a épica hasta formar un género l i t e r a r i o que diera expresidn
a l a s necesidades de una nueva sociedad con un nuevo espíritu. La
e l eg ía es por antonomasia l a poesía de l a exhortacidn y de l a re-
f i ex idn sobre temas diversos. 13
S i bien en l a antigUedad l a e leg fa podía adaptarse a temas po6-
t i c o s diversos --e incluso a "asuntos placenteros"-- nuestra l i t e - ratura mantuvo presente desde siempre su carácter funeral, a s í i o demuestra W. Kayser a l anal izar un texto de Idpez Pinciano donde
afirma que; Y+os poemas que se hacían a muerte fueron dichos prim2
ro Elegías, mas ya este nombre de especie de t r i s t eza se hizo gen2
ro, y s i gn i f i ca a todo poema luctuoso y t r i s t e , como son l o s que en Cas t i i i a decimos Endechas G..J y l o s poemas que a muerte se
aplican han tomado otro nombre, dicho Epicedio".
1
14
Puesto que al término e leg fa había adquirido un valor genérico,
ya que con 81 era designado cualquier composici6n que versara so- bre casos t r i s t es , e l epicedio debería reservarse para l o s poemas
dedicados a l a muerte de una persona. Lo c i e r t o es que esta deno-
minacidn no hizo fortuna. Ahora bien, respecto a l a endecha, que
menciona L6pez Pinciano, en opinidn de l investigador B.W.Wardropper,
debe aplicarse'dnicamente a l a s compoaicionea que presentan una de - terminada forma m6trica (romance heptasflabo) ,15 En consecuencia,
en un sentido amplio, e l eg ía es aquella composicidn poética "en
que se lamenta l a muerte de una persona..." 16
13 -0 Ib ld * PP.lO-11 14 Wolfgang Kayser. intemretacibn Y anál is is de l a obra l i t e ra - - r i a , Anaya, Madrid, 1954, p.57 15 - C f r . Wardropper B.W. Poesía e l edaca eapafiola, A n a y a , Madrid,p.l2 16 E.Camacho. OD. cit . , p.11
,., . ~.
-.-
_I
!
, ... _I
.. . -..
, . ,
~ -- , .
c..
I
" ..
! -..
-10-
Siguiendo con el rastreo del canto fbebre tenemos que en España la tradición elegiaca se remonta al siglo XI, con la composicidn latina de l o s pianctus o llantos. En elloa, el poeta cantaba las virtudes o hazañas del difunto; solfan ir acompañados de epitafios que identificaban al muerto; pero su rasgo más caracteristico era que l o a poetas latinos no ofrecfan consuelo, sino que ponían énfr- sis en el duelo de la terrible pérdida.
Las primeras elegías romancieti se encuentran engastadas en los - cantares de gesta, como el planto de Carlomagno por la muerte de Rolddn, en el Cantar de Roncesvallea, y el de Gonzalo Gustios ante las cabezas cercenadas de SUB siete hijos en el Cantar de los Infan-
%es de Lara.17 Estos plantos introducen el rasgo del dolor ante una pérdida personal y cercana.
A fines del Medievo y casi vislumbrando los albores del Renaci- miento el Libro de buen amor nos ofrece el plernto del Arcipreste de Hita por la vieja Trotaconventos, su fiel alcahueta. Juan Ruiz añade al sentimiento del dolor, el de la autocompasibn.
17 Se& Menéndez Pidal, cuando decaen los cantares de gesta, la épica española resurge con el **Romancerowt, hacia 1360. El romance, constituido por una serie indeterminada de versos iaosilábicos de arte menor, con rima asonante en los pares, es una narracidn ágii en la que intervienen ei diálogo y los elementos ifricos, que se han cultivado a lo.largo de todos los tiempos en nuestra literatura. Los primeros romances escritos aparecieron a finales del siglo XIV, pero, se& M. Pidal, %ay romances en la tradicidn oral que narran sucesos ocurridos en l o s siglos XI11 y XIV". m. km6n Meqbndez Pi- da1 en Julio Torri. La literatura esuañola, FCE, México, 1984.
-11-
Durante el siglo XV, señala Eduardo damacho, la obsesidn por la
muerte se manifestaba en la creacidn de plantos, defunciones o, simplemente, decires que eran ya auténticas eiegias; se distinguian, según este investigador, dos corrientes: aquella en que el lamento se acompañaba de reflexiones morales sobre la muerte en general; y los poemas que se basaban en la alegoría y la personificacidn, en los que el Valor, la Virtud, la Paciencia lloraban a un muerto que encarnaba la cualidad abstracta representada por la figura. 18
En este mismo siglo XV encontramos el planto de Pleberio, en el acto final de la Celestina. Tras el suicidio de Melibea, su padre se queja de la fortuna, del mundo y del amor; el hombre no debe esperar que el orden y la omonfa imperen en este mundo y ai, i o
Nciere, ita muerte io convencerá de su error, 19
En resumen, entre las caracterfsticas elegiacas del Renacimiento sobresalen: a) el lamento
b) el canto a c) la omisidn
m.
por la desaparicidn de los atributos de
la nobleza y a la grandeza del hombre. del horror que produce la contempiacidn
la vida huma -
de la muerte.
a) la inexistencia de oraciones en pro de la saivacidn del alma y de meditaciones sobre las consecuencias morales de la muerte.
e) el embellecipiento de la muerte con abundancia de alusiones clásicas y con las atractivas teorías del neopiatonismo.
18 Cfr. E.Camacho. OP. cit., pp.63-112. 19 Nuestra literatura conserva desde finales del siglo XIv La
Danza General de la Muerte, en la que abundan imágenes de aspezos truculentos y macabros, como gusanos y cadáveres en descomposicidn. En este tipo de poemas el motivo central era el esqueleto que arre bataba y se llevaba consigo a l o s representantes de loa distintos- estamentos sociales; de aquí, se& Deyermond, se desprendieron al- gunos rasgos de ia muerte como: su carácter igualitario, ritual y misterioso. Cfr. A. Deyermond. Historia de la literatura española, Crítica, Barcelona, 198Otpp.98-152.
. .. . ,. . ... . .,. ._ ... ... ." ' ...,I ..__, I_" ~ ~ " "
-12-
Durante el siglo XVII el tema de la muerte sigue presente, ahora desempeña un importante papel en el ámbito cultural del desengaño típico del Barroco.*'La vida se torna sueño, desilusión y concien- cia de fracaso.21En este contexto, la concepción de la vida y de la muerte vendrá a coincidir con el pesimiemo ideológico dominante.
Si comparamos la poesía de Garcilaso y Gdngora notaremos el cog
22
traste entre la actitud renacentista y barroca respecto a la con- cepción de la muerte, por ejemplo:
Soneto XXIII "En tanto que de rosa y azucenau y en tanto quell cabello, queen la vena del oro s'escogió, con vuelo presto por el hermoso cuello blanco, enhiesto, el viento mueve, esparce y desordenat
20 E. Camacho sostiene que la decadencia política, la ruina eco nómica y otras circunstancias históricae adversas hacen del hombre del siglo XVII un desengaflado. O~.cit., pp.155-165.
21 Tómese como ejemplo el parlamento de Segismundo; ¿Qué es la vida? Un frenesí ¿Qué es la vida? Una ilusibn, una sombra, una ficcibn, y el mayor bien es pequeno; que toda la vida es suefio, y los sueños, sueños son.
Segunda Jornada, parte última de la escena decimonovena. Pedro Cal- derdn de la Barca. La vida es suefío, P o d a , México, 1982 (Sepan C w t o s , 41), p.58.
diferentes épocas; por ejemplo, para el cristiano medieval la muer - te era una forma de liberación espiritual, así lo entendía Santa Teresa y San Juan de la Cruz, entre otros. Más tarde encontramos al Arcipreste de Hita y Fernando de Rojas quienes coneabfan a la muerte como el agente destructor de l o s placeres y de la belleza humanas.
22 La posición pel hombre ante la muerte ha sido distinta en las
-13-
coged de vuestra a legre primavera e l dulce f ru to antes que l l tiempo airado cubra de nieve l a hermosa cumbre. Marchitará l a rosa e l viento helado, todo lo mudará l a edad l i g e ra por no hacer mudanza en su costumbre.
Aquí, podemos apreciar l a invitacidn a l goce de l a bel leza y de
23
l a juventud desde una perspectiva v i t a l i s t a . Ahora, observemos un
fragmento de l soneto d0 Gdngora.
Soneto CLXVI
Wientras por competir con tu cabello"
goza cuel la, cabello, lab io y frente, antes que l o que fue en tu edad dorada oro, l i l i o , c lave l , c r i s t a l luciente, no sdlo en plata o v i o l a troncada se vuelva, mas tú y e l l o juntamente en t i e r ra , en humo, en polvo, en sombra, en nada. 24
En angora está l a misma exhortacidn que en Garcilaso, 6610 que
esta se encuentra dominada por un fuerte dramatismo. En e l soneto
gongorino se insta a l goce d e l mundo pero s in o lv idar l a visidn de
l a muerte como aniquiiacidn; por l o tanto, e l placer de l a vida
está dado desde e l punto de v i s t a de l desengafio.
En Quevedo, para quien l a vida es una i s l a rodeada por l a muerte,
l a caducidad y 3 a agonía, se observa una intensif icacidn dramática
de o t ro tema que acompafia a l a muerte y que introduce l a nocidn de
caducidadr e l tiempo. 25
23 El ias L. Rivers. Poesía l í r i c a del Sinlo de Oro, Ant., REI,
24 m., p.212 25 En una especie de reiacidn simbiótica e l tiempo y la muerte
México, 1990 (Letras Hispdnicas, 851, p.49.
corroen e l mundo y l a vida. Ya en sus Confesiones S a n Agustin puuo de r e l i e v e l a f u t i l i d ad de l a vida dominada por l a perentoriedad d e l tiempo.
-14-
Respecto a l tiempo, elemento aliado de la muerte en BU devasta-
cidn de l mundo y de l a s cosas, comparemos, una vez d s , a das es-
critores, uno prerenacentista, e l otro, barroco. Veamos l a Copla
I11 de Jorge Manrique;
Nuestras vidas son l o s r fos que van a dar en l a mar, que es e l morir; a l l í van los seflorfos derechos a se acabar y consumir; a l i i l os otros medianos
y llegados,son iguales l o s que vive por BUS manos 96 y l o s ricos.
y d s chicos,
En Manrique l o temporal se expresa serenamente, mediante un sen
timiento nostdlgico. Nótese e l suave discurrir de l a palabra manrk
queña frente a los versos de Quevedo que ref le jan un sentimimato
desgsrrador de l f luido temporal.
Ya no es ayer; mafiana no ha llegado; hoy pasa, y ea, y fue, con movimiento que a l a muerte me l l eva despeflado. Azadas son l a hora y e l momento, que jornal de m i pena y m i cuidado, cavan en m i v i v i r m i monumento. 27
En Quevedo encontramos una signif icativa exageración, su patetis
mo muestra e l vacío de l a vida a través de l a interiorizacidn de l a
muerte, que se percibe como un componente esencial del propio yo.
26 J. Manrique. Obra CornDleta, 14a. ea. , Espasa-Calpe, México,
27 Elias L. Rivers. Op.cit., p.315. 1981 (Austral, 135),p.120.
-15-
¿Existe, o no, otra vida d s allá de la muerte? Esta fue la gran
pregunta de los neociásicos y románticos del siglo Xviii donde, si bien se creía en un Ser Supremo, mds se confiaba en la razdn como principio adecuado para enfrentar los problemas de este mundo. La desgracia de estos hombres radicaba en que la muerte no se sometfa a principios del raciocinio y, en consecuencia, e610 les quedaba la queja ante un hecho inexpugnable.
El poeta rodntico, se& E. Camacho, se compadecía a sf mismo
en su enfrentamiento con la vida; la muerte no le asustaba y, por io tanto, el suicidio le parecía una solución. La fe cristiana de la generacidn romántica se vio fuertemente sacudida, pues a pesar de los sueños de grandeza, el hombre se dio cuenta que era un ser minúsculo, víctima de un Dios injusto y arbitrario. Y de ahf que la autocompasión elegiaca se exagerara hasta convertirse en blas- femia. Recuerdese,por ejemplo, el Canto a Teresa de Espronceda. 28
En el siglo m, l o s poetas siguen esforz4ndose por desentrañar el misterio de la muerte. En sus elegías adoptan una actitud más
serena que la de sus predecesores románticos. No recurren a la fe religiosa, pero tratan de rescatar, mediante la creacidn poética, el sentido de una vida recién acabada. En ellos, afirma E. Cama- cho, "domina sabre todo el dolor personal por la pérdida del ser querido, pero, hi recrear poéticamente una vida ya extinguida, hacen posible otra forma de consuelo". 29
28 Cfr. Eduardo Camacho. OD. cit., pp.330-360. 29 m,, p.335.
-16-
.. .
r
...
.I . -. .
C,..
_....
, -- , I. .
I --
Antes de pasar ai siguiente punto que correspondería ai análisis de los poemas propuestos en la introduccidn de este ensayo, cabe recordar la estructura elegiaca empleada por algunos especialistas como maria Rosa Lida, para quien toda elegfa debería de contener: consideraciones sobre la muerte, lamento de l o s sobrevivientes y alabanzas del difunto.30 Para Eduardo Camacho, cuyo principio teb- rico he adoptado en la eiaboracidn de este trabajo, s610 existen dos elementos esenciales: la iamentacidn y la consoiaci6n. Puesto que para 61, toda elegía es, en última instancia, una f o m secre- ta de consolación, a la que puede llegarse por vía directa o , por medio del lamento o del panegírico. 31
30 Ma. Rosa Lida de Mikey. Revista de Filoloda Hispánica, enero- julio, t.IV, Madrid, 1942, pp.152-154.
31 Cfr. , Eduardo Camacho. Op. cit., pp.32)-340.
-17-
3. ANALISIS DE LOS YORúAS
A ) **ALBER'PO ROJAS JIMENEZ VIENE VOLAIPDOJ~
ESTROFASI Entre plumas que asustan, entre noches, entre magnolias, entre telegramas, entre e l viento d e l Sur y e l Oeste maxino,
vienes volando. Bajo l a s tumbas, bajo l a s cenisae, bajo l o s caracoles congelados, bajo l a s últimas aguas terrestres,
Más abajo, entre niñas sumergidas, y plantas ciegas, y pescados rotos, más abajo, entre nubes otra vez,
vienes volando. Más a l l á de l a sangre y de l o s huesos, más a l l á d e l pan, más a i i á d e l vino, más a l l 4 d e l fuego,
M4s a114 d e l vinagre y de l a muerte,
con tu ce leste voz y tus eapatos hdmedos,
la .
2a.
vienes volando.
3a.
4a.
vienes volando.
5a. entre putrefacciones y v io le tas ,
vienes volando.
32 Neruda,en sus Memorias,alguna ve5 d i j o que su gran amigo era una especie de "pequeño poeta maldito" & .J **Entre mis compañeros de aquel tiempo, encarnaci6n de una época, gran despilfarrador de su propia vida, est& Alberto Rojas Jimdnez. Elegante y apuesto, a pesar de l a miseria en 13 que parecía ba i l a r como 'un pájaro dora- do C;.J una desdeñosa actitud, una comprensión inmediata de l o s menores con f l i c tos y una alegre sabidurfa y apetencia por todas l a s cosas v i t a l e s . Libros y muchachas, bote l las y barcos, i t inera- r i o s y archipiélagos 6.,.7 Era una especie de deseafrenado marine- ro, infinitamente l i t e r a r i o , revelador de pequeña; y decisivas ma- r a v i l l a s de l~ vida corriente", Margarita Aguirre. Las vidas de Pablo Neruda, GriJalbo, Buenos Aires, 1973,pp.126-127.
tan tomados de Residencia en l a t i e r ra I y 11. Por i o tanto, en l o sucesivo, usaré l a s abreviaturasr "ARJw", para referirme a "Alberto Rojas Jimdnez viene volanho4' y "ED", para "E l deaenterra- do*+ seguido d e l nfimero de página.
Loa poemas analizados en l o s apartados A y B de este ensayo es-
-18-
primero que llama nuestra atencidn es l a uniformidad estró-
f i c a de l poema; después, l os inconfundibles ecos de Manrique, so-
bre todo en e l es t r ib i l l o : "vienes volando". Tanto en l a s Conlas
como en q9ARhrvA7 l a agotadora repeticidn de l es t r ib i l l o , o pie
quebrado en Manrique, producen un efecto de resonancia, de letanía
f&ebre, de solemnidad amortiguada. Ahora bien, esta especie de l e
tanía en e l d iscurr ir estrófico del poema nos m-ia sensacidn de
una marcha funeral que marca mondtonamente e l paso de una larga
procesidn de eatrofas.
-
Sobre diputaciones y farmacias, y ruedas, y abogados, y navíos, y dientes rojos recien arrancados,
Sobre ciudades de tejado hundido en que grandes mujeres se destrenzan con anchas manos y peines perdidos,
Junto 8 bodegas donde e l vino crece con t ib ias manos turbias en silencio, con lentas manos de madera roja ,
vienes volando. Entre aviadores desaparecidos, a l l a d o de canales y de sombras, a l lado de azucenas enterradas,
Entre botellas de c o l o r amargo, entne ani l los de anis y desventura, levantando l a s manos y llorando,
6a.
vienes volando,
?a.
vienes volando.
8a.
9a.
vienes volando.
loa.
v i ene s volando . Juan Loveluck sefíala que esta elegía de Neruda es un poema iniisi -
tado, Hvigorosamente innovador de la tradición e i e g i a ~ a * * . ~ ~ p o r SU
parte Jaime Concha, influido por Amado Alonso, dice sobre e l mis-
mo poema que "antes que una elegía en e l sentido clásico, en que
33 Juan Loveluck. lIAlberto Rojas Jim6nez viene volandoq*. en An- gel Flores. Nuevas aproximaciones a Pablo Neruda, FCE, México, 1987, p.128.
-19-
se poetiza espiritualizadamente el dolor por el amigo ido, es la narracidn directa de su disgregacidn nera el pentasflabo "vienes volando" impone una imagen visionaria del vuelo que conduce, se& Loveluck, "a altura poética signifi- cante is nocidn cotidiana de que nuestros muertos amados no mue- rent*.
De cualquier ma-
35
Algo d s sobre el estribillo, que adquiere valor anafbrico, es el gerundio **volando**, palabra sem6nticamente ambigua, tiene la funcidn aquí de venir actualizando y ai mismo tiempo demorando el vuelo del amigo. Esta repeticidn al final de cada estrofa no sdlo
marca el ritmo del poema, sino que también sirve para prolongar la visidn del vuelo creando la idea de recogimiento estoico, de indeterminacidn, de eternidad.
En las primeras estrofas se observa una abundancia de partícu- las relacionantesr entre, bajo, d s abajo, allá, n$s allá, junto, sobre, que, entre otras cosas, configuran la nocidn de un cuerpo omnipresente y a la vez omniausente; el que viene volando es algo o alguien con gran libertad de movimiento puesto que recorre si- multáneamente cielo, mar y tierra, pero a su vez no se encuentra en parte alguna.
Desde la primera estrofa encontramos elementos que nos prefigu- ran la imagen de la muerte, por ejemplo, "plumas que asustan, no- ches, magnolias, telegramas". En la 2a. estrofa la d f o r a **bajo*# y las palabras **tumbas, cenizas, caracoles congelados y, últimas aguas terrestres!* nos remiten a la idea de profundidad, de espacio
34 Jaime Concha. **interpretacibn de Residencia en la tierra...",
35 J. Loveluck. Art. cit., p.132. en Proyección de Crepusculario, A, XLII, 1965,p.69.
.-I^_.. .. . . . .
-20- . -
I-.
, , . .
~
~ P- s u b t e d e o donde Alberto Rojas Jiménez, en su dgico vuelo, se des - plaza desolado. ia 3a., 4a. y 5a. estrofas con sus adforass *'más,
más allá** y las partículas, "abajo , allá; junto a **niñas sumergidas, pescados rotos, zapatos h&nedos** o las palabras **sangre, huesos, vinagre, muerte, putrefacciones y violetas*8, no8 permiten vislum- brar la presencia de la muerte. Sin embargo, lejos de sentirse de- rrotado el yo ifrico se impone y eleva la imagen del difunto a trg v6s de la partfcula nsobre**. Veamos l o s primeros versos de las es- trofas 6a., 7a. y 9a. @*Sobre diputaciones y farmacias,/ Sobre ciu- dades de tejado hundido/ Entre aviadores desaparecidos," y la con- secuencia lógica, **vienes volando**.
Mención especial merece la estrofa loa. porque como bien afirma Juan Loveluck:
El yo lfrico elabora otra noción concreta, arrancada del plano biogr4fico: Rojas Jiménez, como el propio Nenida, era un apasionado de las botellas 6.J ~a muy efectiva sinestesia (color amargo) traduce el dolor o la amargu- ra con que se recuerda el delicado cromatismo de tales objetos. Por primera vez la representación del desapare- cido es dinámica - y patética: llora y alza sus manos dad.36
como doiiéndose de su propio destino e inmoviii-
En las siguientes dos estrofas observese, una vez más, la ubi- cuidad del desaparecido y su capacidad voladorar
-" y- I.
Sobre dentistas y congregaciones, sobre cines y theles y orejas, con traje nuevo y ojos extinguidos,
vienes volando. Sobre tu cementerio sin paredes
mientras la lluvia de tu muerte cae,
1ia.
12a. donde los marineros se extravfan,
vienes volando.
36 *., p.136.
7
En l a s estrofas l l a . y 12a. l a muerte aparece desde l a perspecti - va manriqueña, e l mar u océana: "Nuestras vidas son l o s rfos/ que
van a dar en l a mar,/ que es e l morir;**37 decía Jorge Manrique,
mientras que en Neruda e l amigo se presenta: Von t r a j e nuevo y
o jos extinguidos8*/ "Sobre tu cementerio s in paredes/ donde l o s ma- rineros se extradan**. E l t e rcer verso de l a estrofa 128. dasenca-
dena una se r i e parale la simétrica y anafórica, cuya función es pre - sentar en forma dramática e l desmembramiento de Rojas Jiménez. Ob-
sérvense
... . 13a.
L
C"
.- 14a.
I
- 15a.
-
F...
I"..
-. .
--
I,
. .
l o s siguientes versos:
Mientras l a l l u v i a de tus dedos cae, mientras l a l l u v i a de tus huesos cae, mientras tu medula y tu r i sa caen,
Sobre l a s piedras en que t e derr i tes, corriendo, invierno abajo, tiempo abajo, mientras t u corazdn desciende en gotas,
vienes volando. No estás a l l f , rodeado de cemento, y negros corazones de notarios, y enfurecidos huesos de j inetes:
vienes volando.
vienes volando.
24 3 '$
b
La l l u v i a en l a 13a. estrofa es e l sfmbolo de l a dsstrucción,
puesto que e l agua es e l elemento disolvente por naturaleza, corroe
y deshace e l cyerpo d e l amigo muerto; esta estrofa se emparenta con
l o s poemas de La danza macabra en su v is idn t e r r i b l e d e l desbarata
miento d e l cuerpo himano. Por otro lado, nótese l a acumulación de
partfculas: **cae-cae-caen/ derrites-aba jo-gotas" a l f i n a l de cada
verso, como s i firera un gotear interminable, donde no sdlo quedarSn5
- \
. - 1 I * 0 > . -.
s:, c=* 1, dd-a
37 Jorge Manrique. Op. c i t . , p.116.
"...
--,-.- ,,,.. ., -----*+.a
-22-
los huesos sino también la risa que, se& Amado Alonso, represen- ta el desmadejamiento de la mandfbula, estructura expresiva de la felicidad intensa. Ahora el cuerpo yace sobre la piedra en que se 38
derrite como consecuencia de la lluvia-muerte. En la estrofa 15a. el poeta se resiste a creer que su amigo, tan adicto a la libertad, se encuentre en ese reducido espacio de cemento, propio patxi los hombres de corazones malditos pero no para su vital compañero.
Si consideramos este poema una elegía hay que notar is presen- cia de algunos elementos importantes: a) Estructuralmente llama la atención la uniformidad estrófica, si -
milar a muchos poemas cl4sicos de este género. b) La enumeración de las virtudes del desaparecido. 39
c ) ~a expresión del dolor equivalente a la magnitud del afecto sen - tido por el ser que muere. Véanse, por ejemplo, las siguiente3
estro f as :
Oh amapola marina, oh deudo mfo, 16a. oh guitarrero vestido de abejas.
no es verdad tanta sombra en tus cabellos: vienes volando.
No es verdad tanta sombra persiguiéndote 17a. no es verdad tantas golondrinas muertas,
tanta región oscura con lamentos: vi enes volando.
El viehto negro de Valparafso abre sus alas de carbón y espuma para barrer el cielo donde pasas: 18a.
vi enes volando. 40
j ,: 2
38 Amado Alonso. Ooesfa y estilo de Pablo Neruda..., Sudamericana,
39 Las virtudes se expresan a través de una serie de cualidades relacionadas con el difunto,por ejemplo, el poeta lo vislumbra con J
su voz celeste, entre niíias, entre grandes mujeres, tal vez refirién
a bodegas donde el vino crece", con tibias manos, entre botellas, entre anillos de anfs, aludiendo quizá, a la paeidn de Rojas Jiménez -i
por el báquico néctar.
fi
Buenos Aires, 1951, p.17. 9 1
*-Y
dose a la potente virilidad de su amigo. O bien, lo observa "Junto -& 40 Este modo didmico y elástico de comunicar entre sf los periodos
-- .&- -. .
l -
-23-
La estofa 16a. nos revela el planto de la elegía; llegamos a la cima patética del panegírico, aunque las frecuentes repeticiones a io largo del poema hayan funcionado como una forma de balbuceo pa- recido al que expresa el hombre durante el llanto. Esta triada ex-
clamativa alberga mdximas cifras simb6licas de autenticidad de vi- da; flor, guitarra, abeja; el último verso de esta estrofa desenca dena con la siguiente una serie de negaciones y protestas contra
41 la muerte, en mucho parecidas a las imprecaciones renacentistas. Por su parte la estrofa 18a. se impregna de significado si atende- mos a las palabras del propio Neruda quien al referirse a su amigo Alberto Rojas Jiménez dijo: "El me mostr6 Valparafso, y aunque su visidn del puerto era como si nuestro puerto extraordinario estuvig ra dentro de una botella encantadora, 61 descubría los colores, los objetos, y hacia de todo algo irresistiblemente novelero". 42 El
viento negro, cdmpiice de la muerte, limpia ahora el cielo p o r don de cruza el vuelo de su amigo.
Hay vapores, y un frfo de mar muerto, y silbatos, y meses y un olor de mañana lloviendo a peces sucios:
1%.
vienes volando.
estrdficos tiene sus raíces en la poesía medieval sobre todo en Berceo y, aunque escasamente, también se observa en J. Kanrique.
41 Recordemos que en el Renacimiento el hombre sentfa un gran aprecio por la vid& humana, de ahí que la muerte fuera vista como algo funesto. Cfr. supra Cap. 2, pp.12-13.
42 Margarita Aguirre. OD. cit., p.100.
-24-
iiay ron, t ú y yo, y m i alma donde l l o ro ,
de peldaños quebrados, y un paraguas: 20a. y nadie, y nada, sino una escalera
vienes volando.
En l a s estrofas iga. y 20a. i o primero que llama nuestra atencidn ea l a apelación sensit iva d e l poeta: v ista, oído, o l f a to , tacto,
gusto; aunque aquí, no se insta a l goce de l mundo desde una perspec 43 t i v a v i t a l i s t a , como l o hic ieron l o s escr i tores renacentistas. Ne-
ruda asume una act i tud barroca dominado por un fuerte dramatismo
ante e l inminente exterminio de su amigo. Asociaciones desmesuradas 7 - -
(vapores-silbatos, escaleras-paraguas) que nos hacen pensar en un
cuadro surreai ista y enumeraciones caóticas a i o largo d e l poema
revelan l a mente desquiciada d e l yo l í r i c o , producto de l intenso do - l o r sentido, ante l a muerte d e l se r querido. Cabe señalar e l senti-
miento de soledad y t r i s t e za que se observa en e l poeta a l acercar-
se a l f i n a l de su cantoi
A l l í está e l mar. Bajo de noche y t e oigo
21a. venir volando tajo e l mar s in nadie,
bajo e l mar que me habita, oscurecido: vienes volando.
Oigo tus a las y tu lento vuelo, y e l agua de los muertos me golpea como 'palomas ciegas y mo jadas:
Vienes volando, solo, so l i t a r i o ,
vienes volando s in sombra y s in nombre, s in a d c a r , s in boca, s in rosales,
22a*
vienes volando.
23a. solo entre muertos, para siempre solo,
vienes volando.
43 Cfr. supra Cap.2, p.13.
-25- r .
T
0
,>
i 9
(' :4
En estas t r e s últimas estrofa8 entroncamos nuevamente con Manri-
% que en e l tdpico de l a mar como sfmbolo de muerte;44 e l vuelo d- gico y visionario de Rojas Jiménez ahora marcha hacia su destino r f i n a l que es e l mar, " e l agua de los muertos"; e l verso tercero de' i
l a 21a. estrofa revelaqua condicidn humana: e l hombre l l e v a en su 7 3 J p 22% vida e l germen de l a muerte.
ra l a soledad que se alberga en e l yo l f r i c o ,
En l a estrofa 22a. se c a l i f i c a e l vuelo como lento y torpe. Ah2
consciente de l a de-
Yr 2 I\
saparicidn de l amigo, alcanza también a l mágico volador que tlcomo
palomas ciegas y mojadas", "viene volandon, "solo entre muertos,
para siempre solo*l
Como vemos, l a actitud de Manrique y de Neruda ante l a muerte no / son tan dist intas; s i bien en aquel se daba una consoiacidn teold-
gica, en éste l a soiucidn se alcanza por v i a poética. Neruda l e
canta a l a es t r i c ta individualidad de l muerto s in importarle su
grandeza o su humildad, atento hicamente a expresar e l sentimiento
que l e inspira l a desaparición de Rojas Jiménez. Pero tanto en uno como en otro poeta su e legfa brota de l dolor sentido por l a muer.te
de l ser amado.
44 Cfr. s u s Cap.2, p.14.
-26-
B) "EL DESENTERRADO" (HOMENAJE AL CONDE DE VILLAMEDIANA)45
Los poemas de Residencia en l a tierra, según Carlos Cortínez,
no están dispuestos de manera cronoidgica o arbitraria, sino terna tica y c~ramáticamente.~~ si esto es verdad, entonces, ei poema que analizaremos a continuacidn (último de la V parte de la 2s. Residencia) será una especie de epígono elegiaco dentro del tono fbebre que esta unidad mantiene: "Oda a Federico Garcia Lorca", lSARJwtS y vVDtq. Este último poema comienza de manera cadtica s i q iando, tal vez, ei aesorden del universo antes de is Creacibn.
CUANDO la tierra llena de párpados mojados se haga ceniza y duro aire cernido, y l o s terrones secos y las aguas, l o s pozos, l o s metales, por fin devuelvan sus gastados muertos, quiero una oreja, un ojo, un corazdn herido dando tumbos, un hueco de puñal hace ya tiempo hundido en un cuerpo hace tiempo exterminado y s o l o ,
45 Juan de Tassis Peralta, Conde de Villamediana (1582-162%). Fue un escritor español que llevd una vida galante y aventurera, tanto en amores como en io polftico; se reiaciond con l o s Grande,? escritores de su epoca, desde Gdngora y Lope hasta Mira de Amescua, cuitivd el epigrama acf como la poesia satirica y mordaz, por io que se granjeó muchas antipatías. Murib asesinado en circunstancias sospechosas: s e hai-dicho que fue la venganza de un marido ofendico (tal vez el rey ) y se ha hablado también de un posible affaire ho mosexuai. fr. Enrique sordo. liioderna enciclopedia universal, t.70, CEISA, Barceion??, 1979, p.266.
46 _I Cfr. Carlos Cortínez. ~qintroduccidn a l a muerte.. . I S , en Emir Rodrfguez Monegal y Enrico Mario Santi. Ou.Cit., p.134.
-27-
quiero unas manos, una c e i a de mas, una boca de espanto y ama o las muriendo, quiero v e r levantarse d e l polvo i n ú t i l un ronco árbol de venas sacudidas, yo quiero de i a t i e r r a más amarga, entre azufre y turquesa y o las ro jas y torbe l l inos de carbdn callado, quiero una carne despertar sus huesos aullando llamas, y un especial o l f a t o correr en busca de algo, y una v i s t a cegada por l a t i e r r a correr detr4s de dos o jos oscuros, y un ofdo, de pronto, como una ostra furiosa, rabiosa, desmedida, levantarse hacia e l trueno, y un tacto puro, entre sales perdido, s a l i r tocando pechos y azucenas, de pronto.
( "ED" p, 126)
Esta estrofa demasiado extensa, a l parecer funciona como una es - pecie de introduccidn a l a muerte f í s i c a d e l üonde, y a l deseo d e l
poeta por reincorporar a l a vida los 6rganos de un cuerpo humano "hace tiempo e ~ t e r m i n a d o " ; ~ ~ por o tro lado, llama l a atencidn e l
c
.. c
*-. 47 Resulta Qorprendente is permanencia de i a fantasía d e l cuer - PO descuartizado en nuestra c iv i l i zac ibn. Quizá porque e l l a sea una act i tud sirnb6lica para conjurar l a tr isteza. E l tema de l a surreccidn es tan v i e j o como e l mundo. No encontramos pueblo a l& no sobre l a t i e r r a que en sus mitos y leyendas no haga alusidn a l tema. Por ejemplo: Os i r is , diviniGad egipcia, muere en una emboss- cada que l e tiende Seth, pero su esposa I s i s y su h i j o Horus jun- tan sus restos dispersos y l o devuelven a l a vida. Dionisios, en Grecis, es asesinado, cortado en pedazos por 108 Titanes, pero Apolo reagrupa las partes separadas d e l joven dios y l o resucita. En e l cristianismo Ldzaro muere pero Jesús ordenándole que se l e - vante l e devuelve l a vida.
-28-
uso del el amontonamiento de los versos, sin rima, sin métrica regular, con un ritmo mondtono y casi solemne que le da al poema un tono reiterativo semejante a l de una letanía, sobre todo por el incesante: "quiero-quiero-quiero" a lo largo de la es - trofa.
De acuerdo con lo señalado por Amado Alonso, en la visidn des& tegradora del mundo nerudiano, en la primera estrofa pareciera que:
Los o j o s del poeta incesantemente abiert0sL.J como las máquinas cinematográficas que nos describen en pocos se- gundos el lento desarrollo de las plantas. Ven en una luz fría el relámpago paralizado, el incesante trabajo de zapa de la muerte &..J el derrumbe de todo lo exie- tente, el desvencijamiento de las formas, la ceniza del fuego. La anarquía vital y mortal, con su secreto y te- rrible gobierno.49
48 Cabe señalar que el uso del hiperbaton en la primera estrofa de este poema tiene, ai menos, dos funciones; como figura retórica le permite a Neruda homenajear a Góngora (puesto que el Conde de Villamediana era un gran admirador de este escritor del Aureo Si- glo); después, la presencia del hipérbaton le ayuda a destruir la sintaxis del poema simulando con esto el desmembramiento original del cuerpo de Villamediana. Por ejemplo:
quiero. una oreja, un ojo, un corazdn herido dando tumbos, un hueco de puflal hace ya tiempo hundido en un cuerpo h m e tiempo exterminado y solo,
Por invocacibn del yo ifrico este caos poético se ordena al igual que las partículas corporrles del hispánico Conde. A s í , tenemos que de: oreja, ufias, corazdn, mano, boca, se forman drganos: oído, tac- to, gusto, olfato y , pur último, funcionesr "dando tumbos", nmurien do", levantarse", "correr", "despertar SUS huesosn, fleaiir tocando;.
49 Amado A:on,ao. Op. cit., pp.19-20.
,_. ! ~ ...
I..
, .
, ..- I .....
.I..
. .. 1 *'.- I I .--' !
..,/
. .
! .<..
I , .,..
F.
. -- -.
I
I - - I "-.
I
-29-
Cierto es lo que señala Alonso respecgo a la poesfa de Neruda pero no todo es destrucción porque al menos en este poema, detrás de su aparente mundo caótico subyace el anhelo de integridad y perduración.
En "El desenterrado'l, Neruda, como un pequeño dios, crea a su hombre de la nada, del caos. Si comparamos este poema con "ARJw",
notaremos que mientras en aquel predominaba el estatismo en el discurso, en este, el discurso avanea a partir del uso reiterado de verbos como: "correr-levantarse-querer-salir"; el empleo del verbo querer en su modo imperativo equivale aquí al hágase del dios bíblico, hacedor del mundo. Por ejemplo: "quiero una oreja, un ojo,/ quiero unas manos.../ quiero ver levantarse del polvo. ../ quiero una carne despertar sus huesos*t. Asf, en cada verso Neruda va reconstruyendo el destruido cuerpo del Conde de Villamediana. Al respecto Emir Rodriguez Monegal sostiene: "El conde de Villame - diana se reconstruye, pieza por pieza desde su arquitectura muer- ta, delante de los ojos sale del polvo, de la nada, del no ser, y asume todos sus sentidos, su vida, su ser &.g Neruda anima así, verdo a verso, la resurrección carnal y poética del Desenterrado". 50
Además de los ecos obvios de Manrique en cuanto a la alteza de
pensamientos, expresada con desusado brfo, asf como el elogio fd- nebre sin lloriqueos, sin compunciones cobardes, algo hay en **EDv* que nos recuerda a l o s Evangelios, sobre todo, l o s pasajes que se
refieren a la resurreccidn de Lázaro y el Día del Juicio Final. Obs6rvese1 p o r ejemplo, la segurida estrofa?
50 Emir R. Monegal. Neruda: El viajero inmbvii, Monte Avila, Ve- " .
c nezuela, 1977, pp.196-197.
-30-
Oh día de l o s muertos! oh distancia hacia donde la espiga muerta yace con su o l o r a relámpago, oh galerías eatregando un nido y un pez y una mejilla y una espada, todo molidio entre las confusiones, todo sin esperanzas decaído, todo en la sima seca alimentado entre l o s dientes de la tierra dura.
( *TDn p.127)
h l o s versos citados, mejor aún, en todo ai poema, desaparece por completo el d o l o r humano ante la muerte puesto que todo 61 se transforma en un himno de triunfo hacia la vida. Una vez d s podz mos constaear aquí ese fondo unitario, reintegrador y vitalista de, esta elegfa de Neruda.
Para Octavio Paz como para Neruda la muerte es una presencia que nunca nos abandona. Eh una entrevista reciente Paz señalb: "lo que nos une a la naturaleza a l o s seres vivos, a todos l o s que coexisten con nosotros en el universo, es la sensación de estar vivos y de que vamos a morir. De modo que el instinto de la vida está profundamente ligado a la ~n otras ocasiones, en la poesía de Neruda, la muerte se vislumbra como la posibilidad de una vida no experimentada aún. De estas largas cavilaciones sobre el tema llegb Neruda de vuelta a l o s cl&icos espalioles: San Juan de la Cruz', Gbngora, Que~edo.~~Así 10~podemos observar en la tercera estrofa donde encontramos reminiscencias de topicos ancez
1
3 51 Octavio Faz. La jornada, . abril 7 de 1994, p.25. 52 Quevedo y NemTa coinciden en su visión de la muerte coffio
parte inherente a la vida misma: "Si al nacer empezamos 8 morir C;.J si ia vida misma es una etapa patética de la muerte, si ei minuto mismo de brotar avanza hacia el des@ste...*' P. Neruda. - Via- jes, e Añfredo Lozada. Op. cit., p.199.
-31-
. ~. i
, " .
.. .. ~
i "..
~ '"* I I "
~ ,." , I
i -
I r.
I ".
c
c
trales de la poesía castellana, por ejemplo, la imagen del ave co-
mo sfmbolo de esperanza o de las rasas como símbolo de vida.
Y la pluma a su pajar0 suave, y la luna a su cinta, y el perfume a su forma, y, entre las rosas, el desenterrado, el hombre lleno de algas minerales, y a sus dos agujeros sus ojos retornando.
(**ED*' p.127)
Ndtese en esta estrofa la idea reestructuradora del poeta que, como en l os sueños de Quevedo, lleva todo a ocupar su lugar ori- ginal para, en este caso, recobrar la vida. Cabe señalar que el Conde, mejor aún, el desenterrado se nos presenta como un ser emi - nentemente teidrico, no surge del agua como Venus, ni de las ceni - zas como el Ave Fenix, sino de l a tierra, sfmbolo de la gran madre universal, del vientre nutricio gestador de vida.
En ia cuarta y quinta estrofas que veremos a continuacibn coin cidimos con Alfred0 Lozada en el sentido de que en la conciencia de la vulnerabilidad de la materia, en el sentido de ser raíz y tumba, en el duelo por los seres, palpita un impulso protector, un anhelo de integración y perduracibn. 53
Está desnudo, sus &pas no se encuentran en ei polvo y su armadura rota se ha deslizado al fondo del infierno, y su barba ha crecido como el aire en otoño y hasta su corazdn quiere morder manzanas. 54
53 - Cfr. A-Lozada. El monism0 agónico de Pablo Neruda, Costa-Amic, M6xico, 1971, p.267.
54 La manzana se impregna de significado si l a relacionamos con la lujuriosa vida del Conde, puesto que ella a través de l o s siglos ha excitado la imaginaciin de l o s hombres más que cualquier otro f- to. En el Cristianismo, la manzana de l a Tentación,se convirtid en símbolo del pecado y de l o s placeres carnales. - Cfr. E. Sordo. Op.cit.,
-32-
Cuelgan de sus rodillas y sus hombros adherencias de olvido, hebras del suelo, zonas de vidrio roto y aluminio, cáscaras de cadáveres amargos, bolsillos de agua convertida en hierro: y reuniones de terribles bocas derramadas y azules, y ramas de coral acongojado hacen corona a su cabeza verde, y tristes vegetales fallecidos y maderas nocturnas le rodean, y en él a h duermen palomas entreabiertas con o j o s de cemento subterdneo.
( **ED'* pp. 127-128)
En este poema de Residencia en la tierra, como podemos intuir, se impone la afirmacidn reintegradora sobre las idgenes de des- trucción. En *@EDq1 el yo lírico se esfuerza por rescatar expresivs mente de la nada, del polvo, el material humano destruido. Ahora, veamos las dos últimas estrofas:
Conde dulce, en la niebla, oh recién despertado de las minas, oh recién seco del agua sin r i o , oh recién sin arafias:
Crujen minutos en tus pies naciendo, tu sexo asesinado se incorpora, y iedntas la mano en donde vive todavía el secreto de la espuma.
(',ED'* p.128)
En l a sexts estrofa entroncamos nuevamente con Manrique en l o s
t6picos del río y del agua como símbolos de vida-muerte. La úiti- ma estrofa 11smR nuestra atención p o r su plasticidad, visudizamos
-33-
como en cámara lenta la se& Luis de Haro, fue ma que se haya visto en en esta estrofa que nos muefte, y a la vez, del
resurrección del üonde de Viiiamediana que, "el caballero más perfecto de cuerpo y al- toda España**.55 Hay suficientes elementos hablan del triunfo de la vida sobre la poeta contra ei tiempo devastador y efime
r'
-5 z 3 - b
ro. Porque, para Quevedo como para Neruda: "Es la materia humana que, basándose en su propia condicidn mortal, se sobrepone &.g " 5
56 - $ I
i4 ," / ",
2+ ; I-i '
- d ; j
a la destrucción final del ser y de las cosast*. Desde el punto de vista retórico no se distinguen en "El desen
- I - r? terrado" las partes que tradicionalmente constituyen una elegía: 3)
consideraciones sobre la muerte, lamentación por el difunto, pang gírico y consoiaci6n. Sin embargo, no debemos olvidar, que el poe ma fue Peralta, es decir a una muerte individual y concreta. Y por otra parte, es indudable que el mito de la resurrección funciona aquí como el antídoto de la muerte y ai mismo tiempo como una forma secreta de consoiacidn.
4 escrito para rendirle un pdstumo homenaje a Juan de Tassis h
A continuación analizaré un poema que no pertenece a Fiesidencia en la tierra pero que ensayo p o r pertenecer
fue seleccionado para formar parte de este a un 1.ibro cuyo título es revelador, Elegía.
de Robles. ksayo de un diccionario de la literatura, t.11, Aguilar, Madrid, 1973, p.118.
56 Pablo' Neruda. Viajes,apud Aifredo Lozada. OD. cit., p.199.
-34-
Este es uno de l os poemas de Neruda recogido en su l i b r o E l eda , /
publicado postumamente. En este poemario reconocemos v i e j o s motivos
y preocupaciones d e l escr i to r chileno, por ejemplo, e l poema dig-
logo, diálogo que se establece entre e l poeta y amigos, por l o ge neral, ya muertos.
A di ferencia d e l poema anter ior ("El desenterrado") en éste prg
domina e l tono lamentatorio sobre l a consoiacibn. Aquí e l poeta ya
no se s iente parte de ese c i c l o natural regenerativo en e l que mg
rir era también renacer. Neruda, a l menos en este poema "IV" 9 Ya no proclama una f e inquebrantable en e l advenimiento de una nueva
estacibn, de una nueva primavera que convirt iera los despojos d e l
invierno en ra fces de nuevas resurrecciones. Veamos l a primera es - trofar
Una lágrima ahora por o t ro más, por otro, campanero éste, de cascabel y campanario, loco de carcajada, inventor soberano, de c i r co mágico y de poesía, K i rsan0v,5~ Sioma, hermano
57 Pablo Neruda. Elegía, Losada, Buenos Aires, 1974, pp.21-22. 58 Pablo Nerud&, en Confieso clue he vivido, señala: **Más tarde
tuve gran amistad con el poeta Kirsanov que tradujo admirablemente a l ruso m i poesfa. Kirsanov es, como todos l o s soviét icos, un ar- diente patriota. su poes ía t i ene fulminantes deste i ios y una sono ridad que l e otorga l a be l l a lengua rusa lanzada a l a i r e por su plu- ma em explosiones y cascadas &.g En este año que acaba de concluir, e l v iento se l l e vd la f r a g i l estatura de I l y a Ehrenburg &.J E l mis mo viento de la muerte se i l e vd a mis hermanos poetas Nazim Hilkmet y Semion Kirsanov." Pablo Neruda. Confieso que he vivido. Nremorias, Ceix Barral, Mkxico, 1974, pp.276 y 410.
-35-
cuya muerte recién, hace diez horas supe, diez horas sin creer, sin aceptar, tan lejos, aquí, ahora, esta noticia fria, esta muerte de uñas heladas que apretd hasta callar su claro canto.
La visidn sobre la vida y la muerte ha cambiado radicalmente en el poema "IV" de Neruda. Este canto fhebre nerudiano se parece d s a las composiciones elegiacas del Renacimiento que a las Con- tempodneas, sobre todo en el lamento por la desaparicidn de todos los atributos de deza del hombre, guiente estrofa:
El era mi Dan
la vida humana, y el canto a la nobleza y la gran cuya destrucción es imperdonable. Obsérvese la si
mi alegría, alegre. la felicidad - .
del- vino compartido y del descubrimiento que iba marcando con su minutero: la gracia fabulosa de mi buen compañero cascabel.
Acorde con lo señalado por Fernando Alegria5'en el sentido de que Pablo Neruda a partir de 1972 escribió lo más profundo, maduro y lento de SUS pronunciamientos sobre la muerte, en este poema se
observa una actitud de desconsuelo ante la pérdida del ser queri- do, y además, se deja entrever un marcado sentimiento de soledsd. Soledad y búsqueda de l o perdido son dos elementos que contaminan el poema oTit* de Elegía. Octuvio Paz ha dicho que@ **la soledad es el fondo último de la condicidn humana. El hombre es el hito
59 Cfr. Fernando Alegrfa. "Contra la muerte: l o s últimos poemas - de Nerudaq*, en Angel Flores. OD. cit., 1987, p.44
ser que se siente solo y e l dnico que es bilisqueda de otro, Su na-
turaieza G.J consiste en un aspirar a real izarse en otro". 60
*'una lágrima ahora/ por o tro más, por otro campanero/ éste, de cascabel y campanarioll, rezan los primeros versos 13el poema que
ahora nos ocupa, y en l o s que campanero y campanario, nos remiten
a un símbolo persistente a l o largo de l a creacidn poética de Ne-
ruda: l a campana; asociada, se& Amado Alonso, a %anifestacidn
ardiente de vida", pues l o rotundo, henchido y sonoro de l a s cam-
panas revelan plenitud, ardor y frenesí ; todo l o dicho cobra sen-
t ido en los siguientes versos d e l poema "IV" de Eaegfa: "loco de
carcajada,/ inventor soberano,/ de c i rco mágico y de poesfa".
Por o tro lado, en l o s t r es primeros versos de l a segunda es t ro
f a d e l poema "IV* encontramos otros elementos que nos inducen a
pensar en e l gran amor que extat fa entre Neruda y Kirsanov:
E l era m i a legr fa, m i pan alegre, l a f e l i c i dad d e l vino compartido
En '*El era mf a legr fa It l a aiusidn a l sentimiento elemental y
primigeneo nos remite a i n f e r i r que e l amigo ido era parte indis-
pensable de su vida, de l o elemental y profundo que hay en e l la .
Las palabras: pan y vino, símbolos de l o elemental y puro se re-
lacionan con l a saciedad de l a s necesidades primarias: e l hambre
y l a sed, reafirmando a s í e l va lo r de l a amistad entre estos es-
cr i tores.
60 Octavio Paz. E l laberinto de l a Roledad, FCE, México, 1984, (Coieccidn Fopular) p.175.
-37- . ..
. ..
.l.l
t ...
* -*
. ..
.,-
. I
... '
. .
_.
. .. r"..
*..
I
"...
-.
...
. . P.
~. .
n
En la tercera y filtima estrofa observamos que toda ella está nalpicada de elementos que nos inducen a pensar en el sentimiento de abandono como consecuencia de la muerte.
by, si, ya sin sonido, enterrado, robándose ai silencio para siempre con BU chisporroteo y su reverberante poesía, algo que era mi parte de la fiesta, mi copa, ia que no levantaré hoy en la sombra de mi compañero, en el silencio de mi compañero, en la luna quebrada que derrama llanto, llanto de nieve sobre la tumba de mi compañero.
Predomina aquí, como en todos l o s poemas de este libro, un to- no general de desesperanza, por ejemplo: "Ay, sí, ya sin sonido,/ enterrado, robánaose al silencio/para siempre con su chisporroteo/ y su reverberante poesfa,". En estos versos percibimos una infi- nita tristeza del yo lfrico por el compañero muerto. Más adelante, Neruda hace muy evidente la presencia de este sentimiento.
mi copa, la que no levantaré hoy en la sombra de mi compañero, en el silencio de mi compañero, en lm luna quebrada que derrama llanto, llanto de nieve sobre l a tumba de mi compañero.
La muerte, depdsito de soledad, toma la folia de luna quebrada que derrama "llanto de nieve" sobre la tumba del ser amado. &I p, Neruda la vida se asocia cor el ruido y la muerte con el silencio,
-38-
de ahf que, sus versos: I'enterrado, robdndose al silencio/ para siempre con su chisporroteg/ y su reverberante poesía," se car- guen de patetismo puesto que todos los indicios de la vida se que I daron en la tumba.
En este poema cabe recordar a Alfredo Roggiano Cuando afirma que "Neruda recoge su voz de campana, a la vez trágica y esperan- zada, de destruccibn y afirmacibn, de búsqueda y destino, de admo nici6n y tortura, de presagios de muerte e iluminacibn de la nada".
En esta elegía se observa la estructura sugerida por Ma. Rosa
6$
J
lida: consideraciones sobre la muerte, lamento de los sobrevivien I,< tes y alabanzas del difunto. Sin embargo, el modelo elegido para 7
? z I ? - N
- L P
este análisis es el propuesto por Eduardo Camacho y en el que elegía se reduce a dos partes fundamentales: lamento y consuelo. Las consideraciones sobre la muerte,de la primera estro fa,^ las alabanza? del difunto que se observan en la segunda y tercera es- trofas,forman la parte iamentatoria de la elegía; mientras que froda ella es,en última instancia, segun E. Camacho, una menera encubierta de consoiacibn.
En este canto fúnebre dedicado a Semion Kirsanov caben las ob- servaciones de Amado Alonso en el sentido de que el poeta se an- gustia ante su vivir que lo vislumbra como un naufragio sin an-
contrar un asid'ero, dejando al hombre sufriente totalmente desam- parado ante la muerte. oin la esperanza de otra vida, sin ía iiusidn del descanso eterno, o la visidn de ella como una aliviadora anulacidn de ia vida, por
62 Aquí se presenta una muerte sin adjetivos,
61 Alfredo Roggiano. "ser y poesía en Pablo Neruda:...", en E.
62 Amado Alonso. Poesfa y estilo de Pablo Neruda. Sudamericana, Rodrfguez Wonegal y Enrico M e Santi. Op. cit., p.251.
Buenos Aires, 1977, p.34.
r
-39-
el contrario, aquí la vida se afirma como angustia de morir. Neni - da termina su poema, a diferencia de sus antecesores medievales que concluían con el consuelo de la vida eterna, con una muerte tras la cual sdlo está la nada: "en el silencio de mi compañero,/ en l a luna quebrada que derrama/ llanto, llanto de nieve/ sobre la tumba de mi compañero."
r'
-*
.. r
: C.
-40-
4 ) CONCLUSIONES
Nindn paeta lírico ae enfrenta a la muerte como si fuera una entidad abstracta, sino como a la encarnacibn, súbitamente dolo- rose, que el rostro descarnado de la muerte asume en un semejante (y si es una. persona amada, más semejante a&) o en la posibilidad de que nuestro mismo rostro llegue a ser una de las muecas de la muerte. s610 la épica habla de la muerte como de algo extrafío que el poeta simplemente contempla. En la poesía lírica, por el con- trario, la muerte se presenta, casi siempre, para desgarrar a un sujeto entrafíable.
Así la presencia de la muerte en el hombre se convierte en un problema viviente puesto que afecta su vida produciéndole ansie- dad y angustia, de ahí que no sd lo la rechace y la niegue, sino que la supera y trasciende a través del mito, la magia o la poe- s ía ,
La manera de asumir a la muerte, el modo concreto como se mani - fiesta en l a poesía, responde a un hecho histnrico determinado. S i comparamos las Codas de Manrique con los poemas fhebres de Pablo Neruda, advertimos la diferencie que separa a los dos poetas por la forma de encarar a la muerte. l?anrique no sdlo manifiesta su duelo personai;'sino que, desea seííaiar las glorias que como ca- ballero poseía su padre, por sus servicios ai rey o a la reiigibri. El poena del renacentista escritor está teñido por la i3.cologfa del cristiar:ikmo y por el concepto de hidalguía. Asf no e s extra- ño que l a vida aparezca en 61 no como un fin, sino como un tránsi
to, como un ensayo mediante e1 cual el hombre obtendrá gloria o
castigo en la vida ultraterrena.
-
- L
-41-
. .
..,. -..
.<..
_..
r-l
. ... 1 4 .
Los poemas de Neruda, en cambio, no pretenden sino mostrarnos la faz de la muerte en io que tiene de más inmediato: la sensación de abandono que nos produce la muerte de un ser querido, el abati - miento ante el dolor por una pérdida iireparable.
En sus primeros poemas, Neruda le cantaba al amor, a la belleza; hablaba de la renovación cfcl.ica de la naturaleza como símbolo de eternidad. Pero pronto esta poesfa tan esperanzadora tuvo que en- frentarse a hechos dolorosos: la pérdida del padre, la madre ado2 tiva, la hija; d s tarde, la muerte de Joaquín Cifuentes, F. Gar- cfa Lorca, Alberto R. Jimdnez, Semeion Kirsanov, y otros, seres muy amados del poeta. Lo anterior pudo engendrar en Neruda impre- caciones contra la muerte o estoicismo. Pero Neruda, como Séneca, es un estoico sin dios, un hombre que frente al dolor no se abate ni increpa. Ante tantas desgracias personales, lo d s fácil en 61 habría sido aceptar la existencia de una mente divina que, como en l o s estoicos, diera sentiao a todo. Nada más lejos, Neruda fue negando de manera más franca cada vez la existencia de asa divinL dad previsora. El dolor le hizo comprender el sin-sentido de esos
golpes. Cercana la presencia de la muerte en el poeta, escribe tan re-
velador libro titulado Elegfa, y en el que la asunción del dolor y la muerte es l a enseñanza poética y humana de Neruda, Nada de trascendencia ni vida ultraterrena; nada, tampoco, de omnipresen- cia divine: el hombre, a través de la palabra, es d i o s para sf misno.
-42- ,
.-.
, -..
I -”. ” ..
. ..- I
, -.
’ c..
i -..
! , I_
*..
’ *..
, _I
.. ..
, r”
. . c
_..
La e l e g í a , como s e ha señalado en e l presente a r t f c u i o , surge d e l d o l o r sent ido por e l poeta a n t e l a muerte de un s e r querido. Su primer rasgo e s e n c i a l e s que p a r t e siempre de l a muerte de un
s e r concreto . Ahora b i e n , e l l o no impide --sino que, por e l con-
t r a r i o , favorece-- e l que, a partir de una muerte s i n g u l a r , e l a u t o r pase a formular una cons iderac ión g e n é r i c a a c e r c a d e l fenó- meno de l a muerte. La propia forma e l e g i a c a l l e v a a l poeta a rea-
l i z a r , en última i n s t a n c i a , una meditación g e n e r a l sobre l a muer-
t e , con l a i n t e n c i ó n de h a c e r comprensible e l m i s t e r i o que e s t a entraña y d a r salida a su dolor.
S i no e x i s t e l a c r e e n c i a en l a vida u l t r a t e r r e n a , como en e l
caso de las e l e g í a s de Neruda, e l consuelo proviene de l a propia
creacidn p o é t i c a , pues en e l poema queda o b j e t i v a d o y trascendido
e l fenómeno de l a muerte. Se d i r i a que e l d o l o r y l a angust ia que
produce l a pérdida d e l s e r querido s e superan a l v e r t i r l o s en con - c e p t o s p o é t i c o s . hi todo c a s o , e l poeta deberá conseguir que s e
a c e p t e su propia v i s i ó n , y para e l l o , habrá de r e c u r r i r a l a r e t 6 - rica de l a persuas ión , s i b i e n en l u g a r de basarse en l a t r a d i -
c i ó n t e o i ó g i c a , s e basad en l a tradic idn p o é t i c a d e l subgénero
( E l e g f a ) , t r a d i c i ó n que l e proporcionará imágenes, a n t í t e s i s , co-
r r e l a c i o n e s , et‘c. , é c n i c a s expres ivas en suma, que k i n conf igura . do los rasgos e s e n c i a l e s de l a composición e l e g i a c a . ft
Los poemas ana l izados en (Aste a r t i c u l o : “ A R J w v ‘ , “ZDtt y e l ttIV1v
cumplen con l o s r e q u i s i t o s genér icos que hemos enimcindo:
1) Tienen su o r i g e n en una muerte concre ta : A. Rojae J i m h e z , Juan de Tassis, Semion Kirsjanov.
2 ) Contienen un8 meditacidn g e n e r a l sobre e l tema de l a muerte.
, " . .
. ,
....
-- . .. . . . . r-.
._- c
I , .
I..
.. .. ,--
h
t.
....
r-
- ,.I
..- L S
._I
c-
-..
c .
-..
C"
c-
- .
r.
- .
L-.
.,...
c..
-43-
3) La preocupación central del poeta es neutralizar 10s maleficios de la muerte y trascenderla a través de conceptos poéticos,
4) Ofrecen una consoiacidn por vía de la creacidn poética, nulifi - can el mortífero poder y resuelven el conflicto del no ser.
En resumen, adn en nuestro siglo, hay poetas como Neruda que siguen esforzándose por desentrañar el significado de la muerte. En sus elegías adoptan una actitud d s serena que la de sus pre- ;&*:? decesores. NO recurren a la fe religiosa, pero tratan de rescatar, mediante la propia creacidn poética, el sentido de una vida ya acabada. ~n ellos predomina ei dolor personal por la pérdida del ser amado, pero, si recrear poéticamente una vida ya extinguida, hacen posible otra forma de consuelo.
Ahora bien, ¿por qué persisten estos elementos y preocupaciones de la poesía eiegiaca tradicional, en un escritor del siglo XX, como Neruda? Sin duda el hombre desde que tuvo conciencia de su transitoriedad ha buscado con insistencia la manera de perpetuar- se, de conjurar los maleficios de la muerte, puesto que esta no se admite como una fase más del ciclo biológico, sino como el fi- nal de la vida. Finalmente, también hemos demostrado que las remi niscencias de ciertos tdpicos elegiacos en la poesía de Neruda S P
deben a que la elegía es la expresión de un estado de ánimo primi - genio: sea en el s i g l o XV o en el XX, el hombre siempre ha de en- frentarse con In muerte y su reaccidn m t e este hecho será sustan ciaimente la misma en m a épocii ~ u e en o t r a . Por ello, ciertos 1;&
picos que se remontan a la literatura latina medieval pueden ob- servnrse en poemas contemporáneos, al tratarse de vehículos expre sivos fntimamente asociados con un tema básico común, la miierte.
-
-
-
. Obra C3.v l e ta , 3a. ed., Usada , 3ieqss Aires, 1967, 2 ts.
'<studios sabre Pab; 3 Neruda.
A,yJirre, Xargarita. Las vidas de Pabla Neruda, Griznlbo, i3ilen~s Alires, 1973.
Bi.ons3, Amado. ' Poesía y esti13 de Pablo Nerirda. interpreta- ci6n de una poesía hermética, 5a. ed., Sudaaericana, Buenos Aires, 1977.
Andersm Imoert, Tnrique. 1-Iisturia de La l i t e ra tura hispano - americana, t. 11, FCE, iVIéxico, 1974 (Breviario, 158).
Dt?ciu, Stefan. X3vimientos l i t e r a r i a s de vanguardia en Ibe- roan&ica, Cangres" Internacisnal de catearátiaos de l i%e- ratura Iberoainericana (11: 1963: Austin, Texas).
Beilini., GiusepS)e. -- 1iisl;oria de la l i t e ra tura Hispanoamerica - na, 2a. ed., Castalia, Xadrid, 1986.
Rleiberg, Germán. Dicci3nario de l i t e ra tura es:-aliola, ' ievista de Occidente, i-Iadria, 1952.
Calderón .le l a Barca, F e d r 3 . ita vic.la es sueño, PQrrÚa, iyI6xica, 1982 (Teyan ::uant>s, 41).
Camacho Guizado, Yduardo. La e l eg í a funeral en l a poesía es- pañolg, Gredos, Madrid, 1969.
mericana, C.3, Crít ica, Barcelona, 1988.
en Woyecci6n de Crepusculario,
Cedomil, Goic. Histor ia y c r í t i c a de l a l i t e ra tura hispanoad
Concha, Jaime. ItInterpretaci6n de Residencia en l a tierra.. . 'I, Deyermond, A. Histor ia de la l i t e ra tura española, Cr í t ica,
Barcelona, 1980.
Deyermond, A. y Rico, F. Histor ia y Cr í t i ca de l a l i teratura - española, Crít ica, Barcelona, 1980.
Fernández, T. La poesía hispanoamericana en e l s i g l o Mc, Taurus, Madrid, 1987.
Flores, Angel. Aproximacio#es a Pablo Neruda, Ocnos, Barcelo - na, 1984.
Flores, Angel. Nuevas apraximaciones a Pablo Neruda, FCE, México, 1987.
Kayser, Wolfgang. Interpretación y anál is is de l a obra l i t e rar ia , 4a. ed., Gredos, Madrid, 1968.
L. Rivers, Elías. Poesía l í r i c a de l S ig lo de Oro, RE I , México , 1990 ( Letras Hispánicas, 85).
Lida, Ma. Rasa. Revista de F i l o l og í a Hispánica, Xadrid, t . I V 1942. ' .
Louis-Vincent, Thomas. Antropología de l a IVIuerte, FCE, México, 1983.
Lozada, Alfredo. &nix! , México ,
Manriq ue , Jorge . México, 1981,
?31 monismo a&nico de Pabla Neruda, Casta- - 1971.
Obra Completa, 14a. ed., Bspasa-Calpe, (Austral, 135).
l -"'-
I 1 -
Moderna Fnciclopedia Universal, t.10 CEISA, Barcelona, 1979.
Paz, Octavio. E l laberinto de l a soledad, FCE, México, 1984, ( Colección Popular).
Ramírez, Luis Enrique. OfOctavio Paz: s i sólo quedaran se i s o s i e t e de mis poemas, no importa, con eso basta". Cultura. La Jornada (México, D.F.), 7 ab r i l , 1994, p.25.
R o a r guez Monegal, Dnir y Fnrico Mario Santi. Pablo Neruda, $urus, México, 1985.
Sainz de Xables, Carlos. Timayo de un d icc imar io de l a ii- teratura, t.11, Aguilar, Madrid, 1973.
----i --
Sicard, Alain. E l pensamiento poét ico de Pablo Neruda, Gredas, Madrid, 1981.
Torr i , Julio. T,a l i t e ra tura españala, FCE, México, 1984, 2a. ea. 1955.
Wardropper, B. W. Poesía e ieg íaca española, baya , Madrid, 1963.
.
Case ahmta al tiemoo
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
SEMINARIO DE INVESTIGACION: ISRICA CLAVE: 2 2 5 4 9 3 TRIMESTRE: 9 4 I
PROFESORA RESPONSABLE: Marina Martinez Andrade SINODALES: Blanca M. Garcia Monsivais y
María Christen Florencia
ALUMNO: PIVERA JULIAN JAIME MATRICULA: 89238179 TEMA: !'REMINISCENCIAS ELEGIACAS EN TRES POEMAS DE
CALIFICACIaN: MB (aprobado) NERUDA" .
Después de haber leído y anotado el trabajo realizado
por el alumno Jaime Rivera Julián, las suscritas hemos
decidido otorgarle la califi.cación de MB por las siguientes
razones :
Es un cuidadoso y excelente trabajo realizado con rigor
metodológico, en el que fundamenta mediante la investigación
y el análisis su tema central, dotado de originalidad.
La maestra Garcia Monsivais opina que el trabajo revela
gran interés y esfuerzo por parte del alumno, está muy bien
documentado y aporta observaciones interesantes y
pertinentes. Sugiere profundizar en los matices temáticos de
los poemas estudiados y delimitar la extensión, antes de
publicarlo, mediante procedimientos de síntesis y selección.
La maestra Christen, por su parte, destaca la pulcritud
en la presentación del trabajo y el adecuado aparato técnico
Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLlfANA /
empleado en su producción, asimismo su redaccidn, que
califica como bastante buena. Sugiere revisar los siguientes
conceptos: la identificación Manrique-Nerude, y lo referente
I
ar de gest.a de los Infantes de Lara.
ATENTAMENTE
"CASA ABIERTA
COORD. LETRAS HISPANICAS