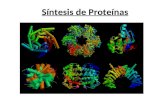Ut Unum Sint 01-2015 -...
Transcript of Ut Unum Sint 01-2015 -...
Ut unum sint!Ut unum sint!N. 01/2015Mensaje del Padre Giovanni Salerno, msp
Queridos amigos: Laudetur Iesus Christus!Después de haber meditado
sobre nuestro servicio a los más pobres, quiero ahora fijar la atención en otro punto central de nuestro carisma, el aspecto evangelizador, que, junto al anhelo educativo, es finalidad esencial en nuestro carisma. En efecto nuestra labor apostólica debe tener especial atención a la
educación de la juventud necesitada y a la evangelización Ad gentes. Debemos recordarnos siempre, y recordar a todos los que quieran compartir con nosotros el servicio a los pobres, que éstas son las finalidades propias y únicas del Opus Christi Salvatoris Mundi.
Es importante, por eso, tener muy en cuenta que el Opus Christi no es un Movimiento “humanitario” en el sentido reductivo del término, es decir, en cuanto abocado a una ayuda filantrópica, sino que es más bien un Movimiento “humanitario” en el sentido pleno del término, o sea, en cuanto preocupado de que todos los hombres, y todo el hombre, lleguen a madurar espiritual y físicamente como es digno de un hijo de Dios. Por ello, el Opus Christi es un Movimiento evangelizador que debe hacer del grito del Apóstol de las gentes -“¡Ay de mí si no evangelizara!”- su lema.
En efecto, estamos convencidos de que Cristo ha querido y quiere fuertemente a los Misioneros Siervos de los Pobres del Tercer Mundo y les encomienda dos tareas principales: la evangelización humilde y silenciosa y, al mismo tiempo, el propio compromiso de toda la vida para permitirles a los pobres alcanzar condiciones de vida conformes a su dignidad de personas y de hijos de Dios.
Dedico por ello este artículo y el próximo a algunas reflexiones sobre nuestra tarea evangelizadora, y después me dedicaré a tratar acerca de la tarea educativa.
La denominación de “Opus Christi Salvatoris Mundi” designa nuestra participación en el carisma misionero de la Iglesia, yendo primeramente a quienes no han conocido aún el Amor de Dios (cfr. Is 61, 1-3) y tienen hambre de Dios y de pan. La Iglesia, Pueblo de Dios y Esposa de Cristo, está enviada como Él con la misión distintiva de ir “a evangelizar a los pobres” (Lc 4,18), llegando “a todas las gentes hasta los confines de la tierra y la consumación de los siglos” (cfr. Mt 28,19-20; Mc 16,15; Hch 2,8).
Por ello, nosotros los Misioneros Siervos de los Pobres TM, desde el corazón de la Iglesia, debemos alcanzar los rincones más humildes, donde viven los más pobres, en cuyos rostros se refleja más vivo el rostro de Cristo sufriente y redentor, los mismos que se encuentran mayormente en los países llamados del “Tercer Mundo”.
No pocas veces se nos ha subrayado el hecho que le denominación de “Tercer Mundo” parecería demasiado ofensiva y racista. Quiero aprovechar esta página para recordar que utilizamos dicho término sobre todo en clave
evangelizadora, así como lo hace la Iglesia, indicando con ello aquellas regiones que todavía no han sido alcanzadas por la Palabra de Vida del Evangelio o han sido alcanzadas de forma parcial, sin llegar a implantar y organizar a lo largo de los siglos una verdadera Iglesia local que, como nos recordaba San Juan Pablo II, es el signo de la madurez alcanzada por una comunidad cristiana.
En dichos territorios el Opus Christi Salvatoris Mundi se siente llamado a trabajar de forma preeminente. Todo el trabajo que se pueda desarrollar en los países comúnmente llamados “occidentales” (en el campo de la formación, de los retiros espirituales, etc.) debe tener como finalidad el despertar las conciencias cristianas frente a la tarea evangelizadora, incluida la “ad gentes”.
Subrayar este punto me parece hoy en día de urgente necesidad, porque efectivamente hay muchos jóvenes católicos buenos en América Latina, en Europa y en los Estados Unidos, jóvenes que hacen muchas cosas, hablan mucho de Dios, participan en muchos encuentros juveniles, leen muchos libros, se juntan en diferentes actividades, pero no conocen en profundidad la esencia del Evangelio, no han hecho experiencia de la fuerza del Espíritu Santo, no aman de veras a Dios. Muchos de ellos se aprovechan de la Iglesia y de Jesucristo para tener una buena conciencia, pero no aman de veras a Dios, ni a Jesucristo, ni a la Iglesia. Se aman a sí mismos.
¿En qué vemos esto? No evangelizan, no aman a los pobres, tienen miedo de consagrarse a Dios. ¿Y qué hacen? Esperan, pierden el tiempo, y hacen esperar a Dios y a los pobres. Hablan mucho, creen glorificar a Dios hablando, viajando, participando en varios encuentros, pero en realidad entristecen su divino Corazón.
¡Cuántos jóvenes dicen ser amigos de Jesucristo, pero realmente no le quieren, porque cuando Jesús les pide, como al joven rico, un sacrificio o una renuncia o una vida más exigente, se echan para atrás! Estos jóvenes no conocerán el Don de Dios, la alegría del Espíritu Santo, la alegría de los apóstoles.
En efecto, no era sólo una vida más exigente la que Jesús les prometía. ¡Era sobretodo una vida más alegre, la Vida verdadera!
Quiero terminar esta breve reflexión sobre la urgencia evangelizadora hacia los pobres, propia de la llamada cristiana, con las mismas palabras con las cuales termina la oración a Nuestra Señora del Inca Perka:
Madre, por estas lágrimas tuyas, concede a los cóndores la fuerza de volar allá abajo, donde reinan la inseguridad, la autosuficiencia y los cálculos mezquinos… cada vez más abajo, hasta el pantano de la droga, de la corrupción, del mal y del pecado, para que presten sus alas a tantos jóvenes, permitiéndoles así remontar en vuelo hasta las cumbres de los Andes, en los cielos del Sur, y saborear el vértigo de la caridad cristiana y la alegría de servir a los más pobres.
P. Giovanni Salerno, msp
Pág.2
Reflexión Bíblica“El que acoge a un niño…”
P. Sebastián Dumont, msp (belga)
Querido lector: En el Evangelio según San Marcos, por tres veces Jesús anuncia su próxima pasión, muerte y resurrección (8,31; 9,31; 10,33-34.). Cada vez, la reacción de los Doce, los primeros misioneros, es de incomprensión. En Mc 8,32, San Pedro se opone. En Mc 9,34, se nos dice que “por el camino habían discutido sobre quién era el más importante”. En Mc 10,35-41, dos de los Doce reclaman los primeros puestos en el Reino. Pero Jesús quiere que lo sigan por el camino de la entrega, del amor hasta la muerte, para llevarlos a la resurrección. Por eso, a la incomprensión cada vez sigue una instrucción de parte de Jesús. La primera, dirigida a la gente y a los discípulos, es una invitación a llevar la cruz detrás de Él (8,33-38). La segunda y la tercera, dirigidas al grupo reducido de los Doce, toca cada vez el mismo tema: el servicio (9,35-50 y 10,42-45).
¡Escucha! Jesús “se sentó, llamó a los Doce y les dijo: «Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos». Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que acoge a un niño como éste en mi nombre, me acoge a mí; y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado»” (Mc 9, 35-37).
¡Medita! Jesús “se sentó, llamó a los Doce y les dijo”. Al “sentarse”, Jesús toma la actitud del maestro… Se trata de un discurso solemne, de una corrección importante que Jesús les hace... y nos hace… “Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos”. Todo el discurso se va a regir por este principio fundamental. Para ser el primero, hay que ser el último. No es un contrasentido: Jesús aclara enseguida en qué consiste esto de “ser el último”: significa “ser el servidor” (diákonos, en griego). Al utilizar el término diákonos, no se está refiriendo al “esclavo” (que se dice más bien “doûlos” y denota sumisión forzada al dueño), sino a aquel que, libremente, sirve a la mesa, cuida que los demás estén bien atendidos, aun si esto implica comer en otro momento, sacrificar su comodidad…
Jesús pide ser servidor “de todos”, sin ninguna excepción: no solo “de mi grupo” o “de los importantes”. Uno será “el primero de todos”, no cuando se preocupe de su propia grandeza, sino cuando sirva a todos cuantos pueda ayudar, sin ponerse límites. De ambiciosos que buscan su propio interés, los Doce han de llegar a ser “servidores de todos”.
“Acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó”: Jesús quiere que los Doce dejen de mirarse a
sí mismos y fijen su atención en el niño. “Lo puso en medio de ellos y lo abrazó”: con este gesto muy humano, muestra su amor y su interés por el pequeño. ¡Cuántas veces el Santo Padre se hace abogado de los niños aún no nacidos, abraza y bendice a los niños… y nos recuerda así el gesto de Jesús!
“El que acoge a un niño como éste en mi nombre…”. Los padres de familia, sea biológicos o adoptivos, saben lo que significa “acoger a un niño”: no es una ayudita fácil como el dar una limosna, sino que es realmente poner a una persona en el centro de nuestra atención y dedicarle casi todas nuestras energías. El niño pequeño depende de muchísimos servicios para sus necesidades materiales y espirituales. “Acogerle” es asumir todos estos servicios. Algo así como Santa Marta (cfr. Lc 10, 38-40) que, al “acoger” a Jesús (déchomai, en griego, como en el texto que estamos comentando), se quedó atareada en “el mucho servicio” (diakonía, en griego, como en el presente texto, que habla de “ser el servidor” como diákonos). Jesús pone este generoso servicio como ejemplo modelo para los misioneros. Para nosotros, Misioneros Siervos de los Pobres TM, estas palabras nos son familiares, pues sabemos que los niños huérfanos, abandonados, enfermos o minusválidos que viven las 24 horas del día y los 365 días del año en nuestras casas nos lo piden todo.
Pero el servicio, precisamente por eso, por el hecho de que pone en ejercicio tantas virtudes, se vuelve el camino de la auténtica grandeza, la grandeza del amor. Alguien que estimo mucho me dijo una vez que Dios se había servido del niño minusválido adoptado, para “obligarle” a dar lo mejor de sí misma.
Jesús asegura: “El que acoge a un niño como éste en mi nombre me acoge a Mí”. Con los ojos de la fe, experimentamos el servicio como camino de comunión con Dios. ¡Cuántos amigos nuestros, aun simplemente visitando la sala San Rafael donde están nuestros niños más minusválidos, han sido “tocados” por la gracia de Dios, a veces hasta las lágrimas, y han vuelto a Él¡ Nadie se aleja de un niño, de un pequeño, con el corazón vacío. Esta comunión con Dios es también la que hace realmente grande al hombre. Cuidémosla con la oración y los sacramentos, dejando siempre espacio en nuestra vida a los más pequeñitos.
¡Ora! “Dichoso el que cuida del pobre y desvalido…” (Salmo 40,2)
¡Vive! ¿Acojo a los niños “en el nombre de Jesús”?
Tu hermanito misionero.
Pág.3
P. Walter Corsini, msp (italiano)
Reflexión PatrísticaLas mujeres al servicio del Evangelio (I)
Queridos amigos: Laudetur Iesus Christus! Después de haber hablado, en el artículo anterior, del importante papel de muchas familias y matrimonios en las primeras comunidades cristianas, tomando como punto de referencia las figuras de Áquila y Priscila, en este artículo y en el siguiente centraremos nuestra atención en las numerosas figuras femeninas que desempeñaron un papel efectivo y valioso en la difusión del Evangelio en el cristianismo primitivo. Desde el punto de vista cronológico, podemos clasificar a estas mujeres en dos grandes grupos, en relación a dos períodos: durante la vida terrena de Jesús y durante las vicisitudes de la primera generación cristiana. Durante su vida terrenal, de entre sus discípulos Jesús escogió a doce hombres (que solemos llamar “los Doce”) como padres o patriarcas del nuevo Israel, “para que estuvieran con Él, y para enviarlos a predicar” (Mc 3, 14). Este hecho es evidente, pero, además de los Doce, fueron escogidas también muchas mujeres en el amplio grupo de los discípulos. En primer lugar, pensamos naturalmente en la Virgen María, que con su fe y su obra maternal colaboró de manera única en nuestra Redención, hasta el punto de que Isabel pudo llamarla “bendita entre las mujeres” (Lc 1, 42), añadiendo: “Bienaventurada la que ha creído” (Lc 1, 45). María, convertida en discípula de su Hijo, en las bodas de Caná manifestó una confianza total en Él (cf. Jn 2, 5) y lo siguió hasta el pie de la cruz, donde recibió de Él una misión materna para todos sus discípulos de todos los tiempos, representados por san Juan (cf. Jn 19, 25-27). Pensemos después en la profetisa Ana (cf. Lc 2, 36-38), la samaritana (cf. Jn 4, 1-39), la mujer siro-fenicia (cf. Mc 7, 24-30), la hemorroísa (cf. Mt 9, 20-22) y la pecadora perdonada (cf. Lc 7, 36-50). Encontramos también a otras varias mujeres que de diferentes maneras giraron en torno a la figura de Jesús con funciones de responsabilidad. San Lucas menciona algunos nombres: María Magdalena, Juana, Susana y “otras muchas” (cf. Lc 8, 2-3). Asimismo, los Evangelios nos informan de que las mujeres, a diferencia de los Doce, no abandonaron a Jesús en la hora de la pasión (cf. Mt 27, 56. 61; Mc 15, 40) y de que la Magdalena se convirtió también en el primer testigo y heraldo del Resucitado (cf.
Jn 20, 1. 11-18). Precisamente a María Magdalena santo Tomás de Aquino le da el singular calificativo de “apóstol de los Apóstoles” (“Apostolorum apostola”). Y ¿cómo no pensar en las hermanas María y Marta? Siempre me ha gustado considerar el hecho de que, si Jesús estaba tan a gusto en la casa de Lázaro y de sus hermanas, era porque la acogida era muy fraterna y le permitía sentirse en familia y descansar. No hablaremos aquí de las parábolas que tienen como protagonista a una mujer [cf. la mujer que hace el pan (cf. Mt 13, 33), la que pierde la dracma (cf. Lc 15, 8-10) o la viuda que importuna al juez (cf. Lc 18, 1-8)]. Durante las vicisitudes de la primera generación cristiana, en el ámbito de la Iglesia primitiva, la presencia femenina tampoco fue secundaria. Pensamos en las cuatro hijas del “diácono” Felipe, cuyo nombre no se menciona, residentes en Cesarea Marítima, dotadas todas ellas, como dice san Lucas, del “don de profecía”, es decir, de la facultad de hablar públicamente bajo la acción del Espíritu Santo (cf. Hch 21, 9). San Pablo admite como algo normal que en la comunidad cristiana la mujer pueda “profetizar” (1Co 11, 5), es decir, hablar abiertamente bajo el influjo del Espíritu, a condición de que sea para la edificación de la comunidad y que lo haga de modo digno. Por tanto, hay que relativizar la sucesiva y conocida exhortación: “Las mujeres cállense en las asambleas” (1Co 14, 34). Esta afirmación ha sido tomada muchas veces como pretexto para acusar el Apóstol de cierta aversión a las figuras femeninas, cuando probablemente el desahogo se debe a algunos casos concretos de aquel momento que Paolo tenía bien presentes o cuyas consecuencias habían sido especialmente negativas para la comunidad. A lo largo de los escritos del Nuevo Testamento y de los primeros testimonios escritos del cristianismo, es indudable la importancia que también tuvieron las vírgenes, que inmediatamente se trasformaron en una especie de elemento indicante la madurez de una comunidad cristiana. También es necesario recordar aquí cómo estas figuras de “vírgenes” van caracterizando las primerísimas comunidades cristianas, al punto que S. Pablo las considera ya algo normal. Y es importante subrayar como tales presencias hayan sido proféticas, no sólo por sus palabras, de las cuales sin embargo no tenemos testimonios, sino sobre todo por su vida de total consagración, alma y cuerpo, al Señor. Aquellas primeras discípulas especialmente consagradas al Señor -a la escuela de la Virgen María- han sido las que a lo largo de los siglos se convertirían en comunidades religiosas que hacían y hacen del voto de virginidad la expresión de su total dedicación al Esposo. Es también a ellas que encomendamos todas las almas consagradas, especialmente las del Movimiento, para que sepan vivir con la misma entrega y entusiasmo el don de haber sido llamadas a ser un don total a Dios y a la Iglesia en los pobres.
Pág.4
Reflexión EclesiológicaLa Iglesia, Sacramento universal de salvación
(III)
En el artículo anterior, nos preguntábamos: “¿Cómo se realiza la salvación? ¿Cómo llega la gracia al mundo? Y, adentrándonos un poco más aún en el tema, ¿cómo es que Dios salva al mundo?”.
Decíamos que la respuesta a estas preguntas es única: “Sacramentalmente”. Hemos visto lo que esto quiere decir en la Persona del Hijo de Dios hecho Hombre, Jesucristo, cuya humanidad, llena del Espíritu Santo, es el instrumento vivo a través del cual Dios salva al mundo. Por lo tanto, el adverbio “sacramentalmente” hace referencia al hecho que Dios ha escogido un camino privilegiado y único a través del cual tocar los corazones de los hombres: la Santísima humanidad de Su Hijo, de la que la Iglesia es presencia viva. La Iglesia, en efecto, es el Cuerpo de Cristo, y lo hace presente en el mundo en múltiples maneras.
Es a través de los sacramentos que Cristo une a sí la Iglesia y la transforma continuamente en Su Cuerpo, llegando a ser con ella una sola carne (Cf. Ef 5, 31-32). Con el Bautismo se nos hace el don de ser imagen del Hijo de Dios, de modo que llegamos a ser miembros de Su Cuerpo, la Iglesia. Esta unión y pertenencia es reforzada y completada por el sacramento de la Confirmación, que nos hace participar de su misma misión, y es aumentada por la frecuente participación en la Eucaristía.
San Cirilo de JeruSalén, a propósito del Bautismo y de la Confirmación, decía: “Bautizados en Cristo y revestidos de Cristo, habéis sido hechos semejantes al Hijo de Dios…; habéis sido transformados en Cristo cuanto habéis recibido el signo del Espíritu s: (…) definitivamente, sois imagen de Cristo. Una vez ungidos con el ungüento material [en la Confirmación], habéis sido hechos partícipes y consanguíneos de Cristo mismo” (Catechesi, 21).
Respecto de la Eucaristía, San aguStín, refiriéndose a la intensidad de la unión espiritual de los cristianos con Cristo como fruto de la comunión eucarística, afirmaba que “no sólo somos hechos cristianos, sino que hemos llegado a ser Cristo mismo” (In Iohannis Evangelium Tractatus, 21, 8).
Por lo tanto los Sacramentos hacen a Cristo presente y operante en Su Iglesia, para que ella esté presente y operante en el mundo como Cuerpo suyo, como Cristo mismo, y colabore así, activamente, como instrumento suyo, en la obra de transformación del mundo según la voluntad de Cristo, lo que san Pablo llama “hacer que todo tenga a Cristo por Cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra” (Ef 1,10).
Comprendemos bien, entonces, el sentido de las palabras de SAN LEÓN MAGNO, cuando invita a los cristianos a una vida de santidad como respuesta a
los dones recibidos de Dios en los Sacramentos arriba citados que no casualmente son conocidos como Sacramentos de la iniciación cristiana: “Reconoce, cristiano, tu dignidad y, hecho partícipe de la naturaleza divina, no quieras volver a la abyección de hace un tiempo con una conducta indigna. Recuerda quién es tu Cabeza y de qué Cuerpo eres miembro. Recuerda que, arrancado del poder de las tinieblas, has sido transferido en la luz del Reino de Dios. ¡Con el sacramento del bautismo has llegado a ser templo del Espíritu Santo! No alejes a un huésped tan ilustre con un comportamiento reprobable y no te sometas nuevamente a la esclavitud del demonio. Recuerda que el precio pagado por tu rescate es la sangre de Cristo” (Discursos, Homilía 1 sobre la Navidad).
La unión con Cristo realizada por el Espíritu Santo en los Sacramentos -unión que nos hace miembros de su Cuerpo, la Iglesia, instrumentos vivos para la redención de la humanidad y, por este motivo, portadores de Cristo en el mundo- es proclamada claramente por el texto arriba citado, por el cual los bautizados son “hechos partícipes de la naturaleza divina”. Cristo nos une a sí donándonos Su Espíritu, que obra en nuestro corazón sanando las heridas del pecado original y elevando las facultades humanas, concediéndonos una nueva capacidad de obrar, signo de una vida nueva. Por lo tanto, en la medida en que el Espíritu Santo nos santifica, nos une a Cristo, nos hace semejantes a Él y nos hace al mismo tiempo instrumentos adecuados para comunicar la salvación del mundo.
En un artículo anterior hemos explicado cómo la palabra “santidad” no signifique otra cosa que no sea la capacidad de amar misericordiosamente. El Señor, a medida que nos salva, nos hace capaces de amar misericordiosamente y, por ende, capaces de abrir los corazones de los hombres al don de la salvación. En efecto, el encuentro con la misericordia divina, a través de la Iglesia, es la única experiencia capaz de provocar la conversión de los corazones. Así, SAN JUAN CRISÓSTOMO, ante tan grande misterio, escribe: “Es más fácil que el sol no caliente ni ilumine, a que el cristiano no brille; es más fácil que la luz se vuelva tiniebla, a que esto no suceda. No digas: -Esto es imposible-; imposible es más bien lo contrario” (In Acta Apostolurum Homilia XX, 4). Comprendemios mejor, entonces, por qué “todo lo bueno que el pueblo de Dios puede ofrecer a la familia humana, durante el tiempo de su peregrinaje terrenal, proviene del hecho que la Iglesia es «el sacramento universal de la salvación»” (Gaudium et spes, 45). Unidos a Dios, nos volvemos instrumentos de Su amor misericordioso, el único capaz de salvar.
P. Giuseppe Cardamone, msp (italiano)
Pág.5
Reflexión MoralEl pecado venial
En el último artículo hemos visto que “el pecado mata”, refiriéndonos sobre todo al pecado mortal. Hemos de estudiar ahora la realidad del pecado venial. Todo esto sin olvidar que la existencia del pecado y la lucha contra el pecado son ante todo una señal de la misericordia de Dios en cuanto que Dios los permite solamente en vistas de la conversión del hombre (cf. Rom 11, 32).
- La Sagrada Escritura nos habla de unos pecados que producen la muerte y excluyen del Reino de los Cielos (cf. St 1, 15 y Gal 5, 19-21) y de otros pecados que no privan de la gracia y la amistad con Dios: “Aunque toda maldad es pecado, no todo pecado lleva a la muerte” (1Jn 5, 17). Nos habla a menudo de aquellas otras culpas que cometen los justos, incluso con frecuencia (cf. Prov 24, 16; St 3, 2; 1Jn 1, 8).
Así la Iglesia ha ido distinguiendo entre pecados mortales y veniales. Los Santos Padres se refieren a menudo a los pecados veniales, cotidianos, y los distinguen de los mortales en razón de que los veniales no es necesario confesarlos, pues se perdonan por la oración y las obras de caridad (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n° 1875). El Magisterio ha enseñado la existencia de los pecados veniales y toda persona de buena voluntad reconoce con facilidad que hay una diferencia esencial entre matar a alguien y faltar de respeto a alguien.
- Entre el pecado mortal y el venial hay “una distinción esencial y decisiva” (Juan Pablo II. Exhort. Apost. “Reconciliatio et Paenitentia”, n° 17) y no sólo una diferencia de grado. Sólo en el pecado mortal se da plenamente la esencia del mal moral. Éste nos aparta radicalmente de Dios, nos priva de la misma vida del alma en cuanto nos hace perder la gracia y no podemos recuperarla sin una intervención nueva y gratuita de la gracia de Cristo.
Si hacemos una comparación con el amor matrimonial, podemos decir que, si el esposo comete adulterio, la alianza matrimonial sufre una herida mortal que necesita de la gracia de la confesión para no desembocar en la desesperación. Pero el esposo puede herir a su esposa también con alguna reacción impaciente, sin que su fidelidad hacia ella sea anulada. Así en el pecado venial la voluntad permanece unida a Dios, si bien imperfectamente. “El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere” (Catecismo de la Iglesia Católica, n° 1855). No priva de la gracia santificante y ni siquiera la disminuye. “Entraña un afecto desordenado a bienes creados; impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral; merece penas temporales. (…) No obstante, el pecado venial no nos hace contrarios a la voluntad y la amistad divinas;
no rompe la Alianza con Dios. Es humanamente reparable con la gracia de Dios” (Catecismo de la Iglesia Católica, n° 1863).
- “Se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento” (Catecismo de la Iglesia Católica, n° 1862). En el primer caso tenemos, por ejemplo, un acto de pereza, una palabra o una risa superflua, un deseo vanidoso o un acto de gula.
- “El pecado venial deliberado y que permanece sin arrepentimiento, nos dispone poco a poco a cometer el pecado mortal” (Catecismo de la Iglesia Católica, n° 1863). “Estos pecados, que llamamos leves, no los consideres poca cosa: si los tienes por tales cuando los pesas, tiembla cuando los cuentas. Muchos objetos pequeños hacen una gran masa; muchas gotas de agua llenan un río. Muchos granos hacen un montón” (San Agustín, In epistulam Johannis, 1, 6). La confesión tiene un gran valor también para los cristianos que no han caído en ningún pecado mortal.
- “Sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el Cielo” (Mt 5, 48). El pecado mortal y el venial son dos realidades que se oponen a la vida bienaventurada. La vida cristiana es mucho más que el empeño por evitar los pecados: es un empeño activo, con obras positivas, por vivir todas las virtudes y desarrollar el amor a Dios y al prójimo con plenitud, abandonando toda la propia vida a su divina Voluntad. De hecho la comunión con Jesús, las más de las veces, se manifiesta y desarrolla a través de la fidelidad hacia Él en los aspectos más ordinarios y sencillos de nuestra vida. A causa de la herida original, aun estando en gracia, el hombre no logra evitar siempre todo pecado venial (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n° 1863).
Sin embargo, sin una lucha serena y asidua contra los pecados veniales el hombre vive una vida cristiana como a medias, sin experimentar la grandeza del amor de Dios. Es importante que luchemos ante todo contra los pecados veniales deliberados, pero también contra los pecados veniales semi-deliberados, los cometidos por debilidad e incluso contra las simples imperfecciones que no suponen transgresiones de lo que Dios manda. Las imperfecciones son actos de un cumplimiento imperfecto de la voluntad de Dios. Así son, por ej., las faltas del oportuno fervor en la vida de oración, la insuficiencia de celo apostólico y de generosidad, etc.
P. Agustin Delouvroy, msp (belga)
Pág.6
Reflexión EspiritualSeguimiento e imitación de Cristo:
II.- Encuentro y Conversión
La llamada divina y la respuesta del hombre crean el encuentro personal con Jesús. La vida espiritual sólo comienza de veras cuando se da este encuentro. Y este encuentro, si es intenso, empuja fuertemente a la conversión. Desafortunadamente, ocurre con demasiada frecuencia haber sido bautizado, ir a misa, comulgar, confesarse, tener dirección espiritual, rezar, etc., sin haber tenido un auténtico encuentro personal con Cristo. Infelizmente, ésta es la situación de muchos cristianos. Y aquí reside una de las causas más importantes por las que no todos los cristianos llegan a tener una verdadera vida espiritual. Esto se puede entender mejor se lo vemos a la luz de la Biblia en la llamada de Samuel (cfr. 1Sam 3, 1-21) y en el drama de Job. La historia de la vocación de Samuel es conocida por todos: el Señor llama repetidamente al joven Samuel que, suponiendo que quien le llama es el sacerdote Elí, su maestro, acude inmediatamente adonde él las tres veces que escucha la llamada. A la tercera, Elí comprende que sólo puede haber sido el Señor a llamar al joven, y le dice entonces: “Vete y acuéstate; y, si te llama, dirás: -Habla, Señor, que tu siervo escucha” (1Sam 3, 9). Samuel hace así y el Señor le confía la misión a la que lo ha destinado. Fijémonos en un detalle: la justificación que da el texto del por qué el joven Samuel no había entendido quién lo llamaba. Dice el texto: “Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor” (1Sam 3, 7). Leyendo este versículo en clave personal, se puede interpretar en el sentido de que, aunque Samuel estuviese al servicio del Señor en el Templo bajo la guía del sacerdote Elí desde hacía algún tiempo, fue aquel encuentro nocturno a determinar su verdadero nacimiento a la fe y a dar inicio a un auténtico progreso espiritual. Es decir que, sólo a partir de ese encuentro con el Señor, Samuel queda habilitado como profeta. En suma, se puede pertenecer a la Iglesia y servir frecuentemente en el templo como Samuel y, no obstante ello, no haber comenzado el camino de la fe verdadera y propia. Un camino que inicia, en efecto, sólo cuando nos encontramos personalmente con Jesús o, mejor dicho, cuando permitimos que Jesús entre en nuestra casa, tal como ocurrió con Zaqueo. Este inicio debe coincidir no tanto con una ceremonia, sino con un verdadero y real encuentro personal con Dios, tal como admirablemente afirma la célebre declaración que Job le hace al Señor al final de su dramática experiencia: “Yo te conocía sólo de
oídas, pero ahora te han visto mis ojos” (Job 42, 5). La experiencia de Job es una nueva percepción de la realidad de Dios. Anteriormente, Job no tenía de Dios más que una idea comúnmente aceptada: “Yo te conocía sólo de oídas”; pero al final se encontró personalmente con Dios: “pero ahora te han visto mis ojos”. Si es verdad que el Job “religioso” existía también antes de esta experiencia, el Job “hombre de fe” comienza su camino sólo en este encuentro personal con Dios, encuentro que, independientemente de la recuperación de la salud y de la dignidad, lo hace un verdadero creyente, lo pone de lleno en el camino de Dios. Muchos cristianos viven en la misma situación de Job cuando conocía al Señor “sólo de oídas”: nunca han tenido una experiencia personal de encuentro con Jesús. Cuando acontece este maravilloso encuentro personal entre el hombre y Cristo, el hombre experimenta y atestigua una realidad vivida. Cristo ya no es algo lejano o alguien de quien sólo se ha oído hablar, sino que es una persona real, viva y cercana, adueñada del corazón, y que empuja a seguir su ejemplo y estilo de vida. En definitiva, se trata de la misma experiencia que hicieron los primeros seguidores de Cristo y todos los santos. En los evangelios se ve con claridad como este encuentro personal con Jesús provoca un cambio profundo, una verdadera conversión, y que a su vez mueve instintiva y espontáneamente al seguimiento. Es decir, la llamada es, ante todo, un hecho sobrenatural y está ordenada a un fin sobrenatural; por lo tanto, supone siempre una transformación interior o conversión que sólo el Espíritu Santo puede realizar. Obviamente, esta obra es posible gracias a la disponibilidad del hombre a responder generosamente. Pero es siempre el Espíritu Santo quien pone en el hombre este instinto interior que le hace tender hacia un fin superior y le dirige hacia una misión específica, infundiéndole la convicción de ser llamado por Dios a ir por este camino y no por otro, a entrar en este estado de vida y no en otro. Y ésta es una gracia que encierra un poder de atracción que conduce a una conversión la persona llamada. No se trata simplemente de ponerse en el seguimiento de alguien durante cierto tiempo, más o menos largo y determinado, para adquirir la formación necesaria. Quien decide seguir a Jesús rompe todos los puentes con el pasado, deja lo anterior, para comenzar una nueva vida. La fe deja de ser algo aceptado pasivamente, como por herencia o costumbre, y pasa a ser algo hecho propio de manera activa y personal. Esto fue lo que vivió, por ejemplo, santa Teresa del Niño Jesús a los 14 años (cf. Historia de un alma, c. 5).
P. José Carlos Eugénio, msp (portugués)
Pág.7
Reflexión VocacionalLos Oblatos (V)
Hemos ido viendo la importancia de vivir nuestra existencia cristiana en “clave” oblativa, debiendo aplicar esta dimensión de ofrecimiento a todo (trabajo y descanso, alegrías y penas…), pero sobre todo a nuestros sufrimientos, pues ellos son la expresión de la Cruz. Y esta Cruz no es un “opcional” en nuestro camino, sino condición indispensable de nuestro seguimiento de Cristo: “El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo y tome la cruz” (cfr. Mt 16, 24-26; Mc 8, 34; Lc 9, 23; y también Mt 10, 38 y Lc 14, 27).
No dejemos pasar inadvertido el detalle de la forma condicional de la expresión: “El que quiera venirse conmigo” (o sea: “si quieres…”, cfr. Mt 19, 17. 21). Y es que Dios nunca impone nada; propone, dejándonos a nuestra libertad, que, cuando hacemos buen uso de ella (optando siempre por el bien, según el tradicional concepto de Santo Tomás de Aquino) es para nosotros fuente de méritos; y, por el contrario, cuando hacemos mal uso de ella, es motivo de nuestro pecado y perdición.
Humanamente nos repugna la cruz; tendemos a rechazarla. Sólo la fe nos puede ayudar a no ver en ella un absurdo sino una riqueza. No la buscamos (eso sí podría ser enfermizo, salvo excepciones), pero sí debemos aceptar con paz y humildad aquella que nos llega sin haberla pretendido.
Voy a servirme de algunas citas que pueden servir de “punto de apoyo” o instrumento para profundizar en ello. Confieso que soy un gran coleccionista de citas (…¡casi llega a ser una “adicción”! ¿Irá esto contra el voto de pobreza evangélica? Lo digo por lo del afán de acumular…), y reconozco que son un gran apoyo en todos los sentidos: como material para ejercitar mi ministerio de la Palabra y para aplicarme sus enseñanzas en los momentos de necesidad, como contenido para mi oración o meditación... Tengo recaudadas de todo tipo: bíblicas, del Magisterio, de escritos y vidas de santos y también de autores no “catalogados” como “religiosos”: Dostoyevski, Chesterton, Tagore… (os animo a que adquiráis este mismo saludable “vicio”).
Comienzo con una cita de San Pablo: “Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo” (Gal 6, 14), lo que le lleva a afirmar, en otro lugar: “Nos gloriamos hasta en las tribulaciones” (Rom 5, 3). Y es que tenemos el perenne peligro de buscar nuestra propia gloria (móvil para nuestro pecado), cuando en cambio (como expresa San Ignacio de Loyola) el fin de la vida del hombre es buscar sólo la gloria de Dios (móvil para la vida de gracia).
Pero, con relación a esta glorificación de Dios (en alusión a la primera cita de San Pablo), ¿cómo no gloriarse (complacerse, alegrarse, jactarse…) por el extremo amor de Dios manifestado hacia el hombre (hacia mí) que le lleva al más total anonadamiento y entrega,
que simboliza y expresa la cruz? Y, por tanto, ¿cómo no alegrarme (en alusión a la segunda cita) y glorificar a Dios (darle gracias, ensalzarle, alabarle, bendecirle, …en vez de estar quejándosele o renegando de Él) cuando se me presente la oportunidad de asociarme a esa cruz, a través de mis tribulaciones (sean de la naturaleza que sean: físicas, espirituales, morales…) colaborando, de ese modo, con Dios en la Redención del mundo?
Sigo mi lista de citas, para corroborar lo dicho, pero esta vez del Catecismo de la Iglesia Católica: “Los hombres, cooperadores a menudo inconscientes de la voluntad divina, pueden entrar libremente en el plan divino no sólo por su acciones y sus oraciones, sino también por sus sufrimientos (cf. Col 1,24). Entonces llegan a ser plenamente «colaboradores de Dios» (1 Co 3,9; 1 Ts 3,2) y de su Reino (cf. Col 4,11)” [CCE, 307]; y más adelante añade: “Por su pasión y su muerte en la Cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento: desde entonces éste nos configura con Él y nos une a su pasión redentora” [CCE 1505]. ¿Ya ven? ...No me estoy inventando nada. Nuestro sufrimiento no es algo negativo. Si lo vemos sólo desde el punto de vista humano o racional, claro que lo es: escándalo y locura (cfr. 1 Cor 1, 23 ...¡seguimos con el vicio de las citas!); pero desde la fe, mirado con los ojos de Dios, desde su “pupila”, se torna en fuerza y sabiduría de Dios (allí mismo: vers. 24).
“Nos unimos a sus sufrimientos como el cuerpo a su cabeza. Sufrimos con él para ser glorificados con él” (Lumen Gentium, n° 7). El sufrimiento, aceptado con agradecimiento y ofrecido con amor, nos hace co-redentores y colaboradores con Dios en la Salvación del mundo. Es hacer vida lo que celebramos litúrgicamente: “En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su Cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda” [CCE 1368]. ¡Qué potencial! ...¡No lo desaprovechemos!
P. Alvaro Gómez Fernández, msp (español)