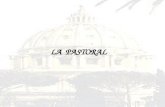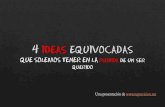V V - DialnetV argumenta que algunas de las afirmaciones más comunes de quienes critican la...
Transcript of V V - DialnetV argumenta que algunas de las afirmaciones más comunes de quienes critican la...
-
INTRODUCCIÓN
La intensificación de la producción agrí-cola se ha convertido en un asunto degran interés en los debates debido a susconsiderables efectos sobre la disponibili-
dad de alimentos, la población rural, la utilizaciónde los recursos, la biodiversidad y muchas otrascuestiones. Sin embargo, en el caso de la produc-ción animal, el debate sobre la intensificación haadoptado un cariz específico debido a que todo elproceso gira en torno a los animales. En muchasculturas, se considera a los animales, al menoshasta cierto punto, como seres con capacidad desentir y con intereses propios. Para poder abordarlas consideraciones éticas sobre la intensificaciónde la producción animal, es necesario entenderprimeramente cómo afecta dicha intensificación alos animales y a su bienestar, y la relación entre in-tensificación y las cuestiones éticas sobre el cui-dado y la utilización de los animales.
En este ensayo se averiguan las principales ca-racterísticas de la intensificación de la produc-
ción animal y sus relaciones con el bienestar y laética animal. Se examinan algunas concepcioneséticas tradicionales sobre el cuidado de los ani-males para tratar de explicar por qué la intensifi-cación de la producción animal se ha convertidoen una cuestión ética y social tan importante. Se
1Resumen de “El bienestar animal y la intensificación de la producción animal. Una interpretación alternativa”. Documentos de la FAO sobre la Ética, Roma 2006.Se puede consultar el texto completo en www.asescu.com
“
bdcuni2009-159 16/3/09 11:09 Página 22
-
bdcuni2009-159 16/3/09 11:09 Página 23
-
argumenta que algunas de las afirmaciones máscomunes de quienes critican la producción ani-mal intensiva están muy equivocadas, y se pro-pone una interpretación alternativa para explicaralgunos de los principales avances en la intensifi-cación de la producción animal. Por último, seexamina cómo esta interpretación, si fuese co-rrecta, conduce a la adopción de diferentes me-didas que responden a las preocupaciones sobreel bienestar animal en los sistemas intensivos deproducción.
LA INTENSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
La intensificación de la producción animal duran-te la última mitad del siglo XX ha consistido endos elementos fundamentales.
El primero es el cambio en los métodos de pro-ducción. Hasta aproximadamente 1950, los ani-males de granja de los países industrializados secriaban con métodos relativamente tradicionalesen los que se utilizaba mano de obra para llevar acabo tareas cotidianas como la de alimentarlos yretirar el estiércol, que a menudo entrañaban quelos animales estuviesen al aire libre, al menos unaparte del tiempo. Tras la Segunda Guerra Mun-dial, surgieron nuevos sistemas de «confinamien-to» y por lo general se mantenía a los animales enrecintos bajo techo especiales y se utilizaban dis-tintos accesorios y sistemas automatizados, enlugar de la mano de obra, para la realización demuchas de las tareas rutinarias. En los países in-dustrializados acabaron predominando los méto-dos de confinamiento para aquellas especies alas que se alimentaba fundamentalmente con ce-reales y otros piensos concentrados, sobre todoen la producción de aves de corral, ganado porci-no, terneras y huevos. La adopción del confina-miento se produjo en menor medida en el caso delos animales forrajeros.
A medida que se iba produciendo este cambio, laproducción se iba concentrando en un númerocada vez menor de explotaciones. El Cuadro 1muestra las tendencias en Canadá y Dinamarca,dos países que se han seleccionado debido a sugran industria pecuaria. En los sectores avícola yporcino, en los que el cambio hacia sistemas deconfinamiento fue muy pronunciado, se produjoun importante declive en el número de explota-ciones en las que se criaban dichas especies. Enel caso del ganado vacuno, el declive fue máslento y apenas hubo cambios significativos en elnúmero de explotaciones de cría.
“
bdcuni2009-159 16/3/09 11:10 Página 24
-
A efectos de esta publicación, intensificación seutiliza para referirse a los dos cambios menciona-dos: la adopción de un sistema de produccióncon un mayor grado de confinamiento, y la con-centración de la producción en un número menorde explotaciones. La intensificación, en este sen-tido, también ha estado acompañada de un granincremento en la producción. Entre 1961 y 2001,la producción mundial de carne de aves y de cer-do aumentó rápidamente (Cuadro 2). En cambio,la producción de carne bovina, ovina y caprina,procedente de especies mucho menos sometidasal proceso de intensificación, mostró incremen-tos más moderados. De hecho, este incrementofue poco más o menos proporcional al índice decrecimiento de la población mundial, que casi seduplicó durante esos 40 años.
LA INTENSIFICACIÓN Y LOS DILEMAS ÉTICOS
Tal vez fuese una coincidencia, pero, durante esamisma mitad de siglo en la que la ganadería se in-tensificaba masivamente en los países industriali-zados, se produjo también un gran cambio en laactitud de la sociedad occidental hacia los ani-males. Siguiendo una tendencia que comenzópor lo menos hacia 1700, los animales fueron ob-jeto de una mayor atención. Este cambio de acti-tud puede haber sido en parte el resultado de unmayor conocimiento científico sobre los anima-les, que ha contribuido a que disminuya, en lapercepción de la gente, la brecha que separa alhombre de otras especies. Hay otros aconteci-mientos importantes ocurridos en el siglo XX que
bdcuni2009-159 16/3/09 11:10 Página 25
-
pueden haber favorecido este cambio de actitud;por ejemplo el tipo de contacto del hombre conlos animales, principalmente como consecuenciadel aumento de la vida en las ciudades, en lasque las personas están en contacto con animalesdomésticos en lugar de con animales de granja; yla televisión, amén deotros medios de comunica-ción, dio a conocer mejor que nunca antes la vidade los animales. Sea cual fuere la causa, en la úl-tima mitad del siglo XX aumentó constantementela atención que se prestaba a las cuestiones rela-cionadas con los animales y la preocupación porel bienestar animal. Como consecuencia de ello,todas las formas institucionalizadas de utilizaciónde los animales (en el ámbito científi-co, del entretenimiento, de lagestión de la fauna, etc.) fue-ron objeto de inspeccióncrítica.
Sin embargo, en occi-dente, la utilizaciónde los animales en laagricultura quedó,hasta cierto punto, almargen de dicha ins-pección, debido a dospoderosas concepcio-nes morales. Una es la ac-titud muy positiva respecto alcuidado esmerado de los anima-les, inspirada en parte en la Biblia. Enla cultura de pastores en la que se gestó la Biblia,la cría de rebaños de animales domésticos cons-tituía una importante actividad económica, por loque no es de extrañar que la posesión y la utiliza-ción de animales se considerasen actividades le-gítimas. Además, para que los pastores pudiesenprosperar, era necesario que dispensasen a losanimales un trato adecuado: había que criarlos enpastizales verdes, conducirlos hacia aguas tran-
quilas, defenderlos si se hallaban en peligro, cu-rarlos cuando estaban heridos, etc. Estas exigen-cias de la vida pastoral se veían reforzadas poruna cultura que atribuía una gran importancia alesmero en el cuidado de los animales. David, aquien Dios había elegido para convertirlo en ungran rey de su pueblo, había sido un pastor quedaba muestras de gran valentía a la hora de pro-teger a las ovejas de su familia. La señal de queRebeca había sido elegida como mujer de Isaac ycomo ascendiente de su nación fue el que seofreciese a dar agua a los camellos de un extra-ño. De hecho, la actitud del pastor que protege aun rebaño de ovejas era tan positiva que equiva-lía a una metáfora de la bondad divina. Por lo tan-to, la cultura bíblica atribuía gran valor al esmeroen el cuidado de los animales, y la producciónanimal se consideraba una actividad legítima, yhasta virtuosa, siempre y cuando se procurase alos animales el cuidado adecuado.
Una segunda concepción moral importante es elgrado de veneración del que son objeto el granje-ro y su familia y la vida en la granja en armoníacon la tierra. Como ha señalado el investigador li-terario Thomas Inge (1969), dentro del pensa-miento occidental existe, desde hace muchotiempo, la idea de que la vida en el campo ponede manifiesto las virtudes de la humanidad. Ya enel siglo IV a. de C. Aristóteles dijo que «la mejorgente común es la población agrícola, y es posi-ble introducir la democracia y otras formas de
constitución allí donde la multitud vivede la agricultura o de apacentar el
ganado» (Inge, 1969). En laantigua Roma, escritores
como Cicerón (106-43 a.de C.), Catón el Viejo(234-149 a. de C.) yHoracio (65-08 a. deC.) ensalzaban la agri-cultura como la ocu-pación más noble y
que mejor propicia unaconducta virtuosa.
Inge sostiene que, en la li-teratura inglesa, «la vida sen-
cilla y virtuosa del campo se con-virtió en uno de los temas más recu-
rrentes». En el Nuevo Mundo, el estadounidenseThomas Jefferson retomó el tema en 1781 en susNotas sobre el estado de Virginia afirmando que«aquellos que trabajan la tierra son el pueblo ele-gido de Dios, si es que hay un pueblo elegido…».
Los animales desempeñaron un papel menos fun-damental en la civilización agraria que en la pas-toral, aunque siguieron siendo un elemento esen-
“
bdcuni2009-159 16/3/09 11:10 Página 26
-
bdcuni2009-159 16/3/09 11:10 Página 27
-
cial. El filósofo Paul Thompson (1998) señala quelos animales constituyen una parte integral de laecología y de la economía de la granja, y quetambién desempeñan un papel decisivo en laeducación moral, porque los niños a menudoaprenden qué es el sentido de la responsabilidadal ocuparse de los animales. Además se conside-raba que los animales de las granjas tradiciona-les, al igual que la propia familia agraria, llevabanvidas saludables y naturales. Por tanto, la pro-ducción animal se consideraba una actividad le-gítima, inclusive virtuosa, cuando se llevaba a ca-bo en el ámbito agrario.
La intensificación de la producción animal entróen conflicto con estos dos apreciados conceptoséticos. Dado que la intensificación llevaba apare-jada que hubiese muchas menos explotaciones,pero que éstas fuesen más grandes y más espe-cializadas, se la consideró una de las causas pri-mordiales del declive de la granja familiar. Aun-
que las familias siguen poseyendo y gestionandomuchas explotaciones modernas, el grado defuncionamiento y la utilización de edificios y equi-po en apariencia industriales, chocaron con laimagen tradicional de la vida agrícola. La intensi-ficación también parecía entrar en contradiccióncon los ideales del esmero en el cuidado de losanimales. En lugar del buen pastor que busca conahínco al cordero perdido, el público ve a gana-deros metiendo a cantidades ingentes de anima-les en jaulas y establos inadecuados con el fin de,en palabras de un detractor, «sacar rápidamentemás dinero de las canales».
En resumen, la intensificación de la producciónanimal se produjo en una época en la que seprestaba una atención creciente a los animales yaumentaba la preocupación por su bienestar. Asi-mismo, chocaba con dos imágenes de la gana-dería muy valoradas, que habían legitimado lacría y el sacrificio de animales en occidente. Porlo tanto, en el caso de la producción animal, la in-tensificación agrícola se vio no sólo como uncambio polémico y hasta imprudente o insosteni-ble de la producción de alimentos, sino tambiéncomo una afrenta a preciados conceptos mora-les. El resultado es que se ha desencadenado, notanto un debate, sino una condena llena de cargaretórica.
LA “CRÍTICA TÍPICA”
Las críticas vertidas contra la ganadería intensivahan seguido una pauta que ha sido reproducidade forma tan fiel y tan frecuente, en libros, emi-siones, páginas de Internet y otros medios, quese la podría denominar la «crítica típica» a la ga-nadería intensiva y a sus efectos sobre el bienes-tar animal.
“
bdcuni2009-159 16/3/09 11:10 Página 28
-
Una de las afirmaciones de esta crítica típica esque las empresas están sustituyendo a la granjafamiliar. Por ejemplo, en Vegan: la nueva ética dela alimentación, Eric Marcus (1998) sostiene que,en los años 1980, «las grandes empresasentraron en juego y se hicieron con elcontrol de la industria porcinacon los mismos sistemas engran escala que utilizabanpara las aves de corral», yque, «con el declive de lagranja familiar, los anima-les a los que antes se cui-daba con cariño y cuyobienestar se tenía encuenta, vivían y moríanahora en condiciones deplo-rables». De forma parecida, enla página de Animal Place se diceque «durante los últimos cincuentaaños, la producción animal ha evolucionado, pa-sando de las granjas pequeñas y familiares a losgrandes sistemas de producción agropecuaria»,y que éstos «se basan en la brutal premisa de au-mentar el margen de beneficios a cualquier pre-cio, lo que tiene consecuencias devastadoras pa-ra los animales y su cuidado».
Una segunda afirmación es que los valores tradi-cionales sobre el cuidado de los animales, que se
consideraban característicos de las granjas fami-liares, han sido sustituidos por la avaricia de lasempresas. John Robbins (1987), en Dieta parauna América nueva, sostiene que «los gigantes
del sector agroindustrial moderno buscan elbeneficio sin ningún tipo de contem-
placiones éticas respecto a losanimales y su cuidado»; y La
vieja explotación agrícola deMacDonald, C.D. Coats(1989) afirma: «Hoy en díase considera que dispen-sar un trato humano es in-necesario e irrelevante,porque tal actitud entra en
conflicto con el propósitode incrementar al máximo los
beneficios.»
Una tercera afirmación es que con elcambio del control familiar de la producción ani-mal por el control ejercido por las empresas, losmétodos de zootecnia que eran apropiados paralos animales han sido sustituidos por sistemas decría en confinamiento que resultan desastrosospara el bienestar animal. Por ejemplo, en El pre-cio de la carne, Danny Penman (1996) dice que«ya se trate de gallinas criadas en batería o decerdos en establos compartimentados, todos losanimales sufren la misma angustia que llevaría a
bdcuni2009-159 16/3/09 11:10 Página 29
-
muchos seres humanos al suicidio». Edward Do-lan (1986), en Los derechos anima-les, afirma que «las caracterís-ticas, el bienestar y el con-fort de los animales nose tienen en cuentaen absoluto cuandose utilizan méto-dos de produc-ción que buscanel máximo bene-ficio al mínimocoste en estabu-lación y en cuida-dos». La Asocia-ción para la produc-ción animal sin cruel-dad habla de industriasagropecuarias en las que losanimales llevan una vida «marcadapor profundas privaciones, estrés y enfer-medades».
La crítica típica retrata la intensificación de la pro-ducción animal como un proceso en el que lasempresas han sustituido a las granjas familiares,la búsqueda de beneficios ha sustituido a los va-lores relacionados con el cuidado de los anima-les, y los métodos industriales del mundo empre-sarial han sustituido a los métodos de explota-ción agrícola tradicionales, lo que ha tenido con-secuencias espantosas sobre el bienestar animal.
UNA INTERPRETACIÓN ALTERNATIVA
El examen que sigue sugiere una hipótesis sobrelos factores que condujeron a la intensificación.
En el siglo XIX, los principales medios de trans-porte de animales a larga distancia eran el ferro-carril y las vías fluviales. Dado que sólo un núme-ro limitado de explotaciones tenía acceso a di-chos medios, no era posible enviar fácilmente amuchos animales a mataderos o instalacionesque se encontrasen lejos de su lugar de origen.Por lo tanto, se sacrificaba a muchos animales enla granja o en instalaciones locales. Aunque algu-nos productos como el jamón ahumado o el cer-do en salazón recibían tratamientos de conserva-ción suficientes como para poder ser transporta-dos y vendidos en otros lugares, la mayoría de losproductos de origen animal, que se estropeabanmuy fácilmente, tenían que ser vendidos relativa-mente cerca del punto de producción muy comu-nes en los países industrializados hasta bien en-trado el siglo XX.
Sin embargo, en el siglo XX se produjeron dosavances tecnológicos que tuvieron profundas re-
percusiones en la comercialización de los anima-les y de los productos de origen animal.
Uno fue el desarrollo de nuevas for-mas de conservar los produc-
tos perecederos (la refrige-ración, la ultracongela-
ción, la desecación rápi-da) que hacían posiblemantener los produc-tos mucho más tiem-po, y por ende enviar-los a mercados leja-nos. El otro fue el con-
siderable incrementodel transporte por ca-
rretera, que permitiótransportar animales vivos
prácticamente desde cual-quier explotación hasta matade-
ros lejanos, y facilitó que los productosderivados de los mismos pudiesen ser enviados
a mercados de otras regiones, países o continen-tes. Estos dos cambios habrían propiciado laconcentración de las industrias de transforma-ción y los mataderos en manos de un número ca-da vez menor de empresas, ya que una sola plan-ta podía obtener los animales y vender sus pro-ductos en una amplia zona geográfica. Como ha-bía un gran número de productores que vendíansus productos a un número cada vez menor deplantas de elaboración, es probable que la com-petencia entre ellos se intensificase. Habidacuenta de estas condiciones, cabría esperar quese diesen épocas en las que los productores per-cibían un beneficio muy bajo por animal hastaque ocurriese algo que redujese la presión de lacompetencia. Esta competencia podría habersevisto reducida, por ejemplo, debido al desarrollode un sistema de gestión de la oferta o una coo-perativa de mercadeo, o a que muchos producto-res abandonasen el negocio y la oferta disminu-
“
bdcuni2009-159 16/3/09 11:10 Página 30
-
D N Z DN NZ DZ DNZ L
������������
�
����
-
D N Z DN NZ DZ DNZ L
���� �������� �� ���������� �� ����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� ������� �� ������� ���������������� ����������������������������
���������������������������������������������������������������������������� ������ ���� �� ��� ����� �� �����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������� �!�����"����#������$������%&�'���(�������#�������'����%&)�������*����#��������������������%&(������ '��� #����� �� ����� ������������������������������������%������������������������������������������������� ��� �������� ������������� ���������&� �����&� �����&� ������������&��������������������������&�������&����&����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(�������������������������������������
���������������������������������������������������� �+)���$,������������� ���+� ����� ��� �� ��������� ��������������������������������������������������-��������������������������������� #������&��-���� ���������� �����&�������&���������&��-����������%!����������������$.���������)������)��
��/������������������
�������������������������������������� �� ��������� ���� ���������� �
��������������������������������������������������������������������!������������������������������������ ���-������� ������
�����������0��������������� �����������������������������&�������&������������������
/�����������������������������������������������������������������������������1������������-����������������������������������
/������
����������������������-�������������������������������������������������������������������������������������������� ���������� �)�������&�"���(���&�)���2�&�)����&�'��&�34'&(���5�����/����(����&�(������&�'��6��4�����7������������������������������������������� �� 8���� ���� $,+� �� �� ��� ������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ ���������������������������
���������������������������������������� ��������� �� ����������� *���-�� ������������� ���������0����� ����������������������������������������������������/�����������������&�/�����)���&����
/����������������9::��������������������������������������������������������������������
)��������&����������������������������������������������������������������� �� ���&� �� (���� �� 1��������;���������������)������)������������������ �� � ��������&� �������&����&� ������&� ��������&� ������0���&���������������������������������������������-��������������������������������������������������
-
D N Z DN NZ DZ DNZ L
���������������������������������������������������������������������������������������-�������8��>��������������������������������������������������������������������������?�������� ��� ����� �� ����� ����� ��� ������
�������� ������ �������� �������&� �� ������������������������������������������������7�������(������������������
��������������������������@����$��������=:::&���(����&�)�����������������&�����@����$���������=::A&���/����&����������������7�����@����$����������.���=::B&���� ������ @���&� �������� �� �� ������
�������������&��������CCD����������������������������������"�������������
������������������&��������������������������������!������������������������������� ���� ������ �� ������� �� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������<������������������+1E�)���������)�����7�����+���=::A&����������������+51�)������;��������!��������+���=::9&�������������'�������(����������������������������������������������������������������$�����������������������������������������(���������������������������?�����
�����1;*7
-
D N Z DN NZ DZ DNZ L
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������
��������������������
(�������������������������������������*�'����&�*59���B*5���)�����������
��)�����G������)�������5������������������������������������=:�������&
��������������������������������������������������������������
�����������������B�����������������&��������������HH����������������&
�����&���&�������&�������������������0�����������������������
���������������&����������G�����
7����������������������������������������������������������������
������������82���������'����>���8/�����)���>�
7�������������������������������������87���'�������*59>&�8*5�)������>��
87��)���>�
7�� ��&���������������/�������������-�����*"*���)�������&������������
������H����������������������������
�������������)�������5�������������������&����������!&�=HI�������&��
������������������A����������������7����������������-������������������
C:�����������������8*���������>&�������������������������������
���&������������
�"�"#"���"��
��������������������������������������������������������������������������
/����������)�����(���������&�84��
CA>���8/������������������>�
7������������$�����������������������������������������������
���������������������������8����������>�&�8K�����4�����>&�8"������������>&
8����������������������>&���8���*����>�
A
-
D N Z DN NZ DZ DNZ L
-
D N Z DN NZ DZ DNZ L
L
(���������������������7������������� �������
���� ���� ������������������������� ������������������������������������������M����������������������������������0��� �� ������� �7��������� ��� �� ���� ������� �������� �� ������
��������������������������������������������������� ���� �� ���� ?����������������7��������&�� ���� =I� N� A:� ���&� �
���������������������������&�����������-������������������������� ����� ���������� �
���� �������� ������������������������������������
�����������������������������&����������������������������������������������������������������������������������#�-���������&����������&�������&���%��������������������������������������������������������������&��������������������
�������������������������&�������������������������������������7�������������������������������������������-���&��������������&�����������������������������&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&������������&��������������������������������������������&������������������������
����������&���������-�������������������������������&������
�������������������
-
D N Z DN NZ DZ DNZ L
����������������������������������������� ������������� �����
������ ����� ����� �� ������������������������������������������������������������������������������������ ���������� ����� ���������������������������������������� �� ��� ��������� �� ��� ��������������������������������������
���������������������������������������������������������������(������������������������������ ��������� ���� ���������� ���������������������� ����������#99J%&��������������#=IJ%������-����C=&=�J�
7����������������������������������������� ��� ���� �� ��������� �
������������������������������&���������C����C:��7������������������������-����������BO������������� �H&�=O�������������� �L&IO�������������� �L&9LO�/������������0����� I&GO� '��� �� ��������� � I&LO7����������� ������� � I&IO3�������� �I&9O�1����� �A&H�
)����������������������������������������������9=�L:::�GA:������������������ ����������������������������������-����������������������&������������������������������������������������������������������ ��� ��� �������� �� ������������������������������������
������������������-����#���������������������������������%���������CL�:::�:::����������
7������������-�������������������������������LA�:::�:::��������������������������� �������������������������
1�������������������������������
�����$� �%����&$����
)�������� � CLB�:::
"���(��� � =9=�:::
)���2� � CCA�:::
)����� I==�:::
'�� � IB9�:::
(������ � =HG�CIL
'�P��4���� 9II�=9A
34' � H=A�LGB
(������� C � 9A= �::
/��������� BHL�GI=
��$��'(�)!*�(+,
-��� �7!'
����������������������������������������������������M����1���������MMM����������
...���$��&�����/
-
D N Z DN NZ DZ DNZ L
���������������
���������������������������������������
� ����� ��� ������������ ���� ������ ������������������������������������������������������������������������������������������� � �������� ��� ������� � ��������������
-
yese en relación con la demanda, o a que la pro-ducción se agrupase hasta el punto de que hu-biese menos productores compitiendo entre sí.
El presente estudio propone que la presión pro-vocada por las etapas de poca rentabilidad des-empeñó un papel crucial en la intensificación dela producción animal y tuvo una gran incidenciaen el bienestar animal. No obstante, cabe com-probar si estas dos suposiciones clave (la del ma-yor movimiento de productos de origen animal yla de los bajos beneficios) se corresponden conlos hechos.
¿Se vio el proceso de intensificación acompa-ñado por un incremento en el movimiento delos productos de origen animal? Se trata deuna suposición difícil de probar directamente, yaque la mayor parte del trasporte se produjo segu-ramente dentro de las fronteras nacionales y portanto no quedó constancia del mismo. Sin em-bargo, si se considera la exportación como un in-dicador que constituiría la punta de lo que seríaun iceberg mucho mayor (teniendo presente queel transporte internacional se desarrolló proba-blemente como consecuencia de un mayor trans-porte interno, y por tanto, que las estadísticas deexportación pueden representar un indicador tar-dío de una tendencia previa), entonces, los datosde los que disponemos apuntan a que el movi-miento de productos de origen animal se incre-mentó rápidamente durante la segunda mitad desiglo, cuando se estaba produciendo la intensifi-cación de la producción animal. Como muestra elCuadro 2, la tasa de crecimiento de las exporta-ciones de carne durante el período 1961-2001superó con creces, en el caso de muchos pro-
ductos, la tasa de recimiento de la producción.En el caso de la carne de aves, el porcentaje ex-portado aumentó rápidamente de un 3,4 por cien-to en 1961 a un 13,1 por ciento de una produc-ción mucho mayor en 2001. En el caso de la car-ne porcina y bovina, el porcentaje exportadoprácticamente se duplicó en el mismo período.En cambio, en el caso de la carne de ovino y decaprino, productos que provienen de animalesmenos afectados por el proceso de intensifica-ción, hubo pocas variaciones en el porcentaje deexportaciones.
¿Se vio el incremento en el tamaño del merca-do acompañado de una disminución de los be-neficios? Sería necesario examinar los datos re-lativos a diversos productos y países, pero las ci-fras disponibles sobre los EE UU muestran que,al menos en algunos casos, así fue. Según datosproporcionados por el Dr. John D. Lawrence, dela Universidad Estatal de Iowa (Cuadro 3), los be-neficios de la porcicultura en los Estados Unidosascendieron, si se abarca toda la vida del cerdo,a una media de 21 dólares EE.UU. por animal(aproximadamente 0,20 ó 0,25 dólares por kilo-gramo) en el período 1974-1979, para despuésdisminuir hasta aproximadamente 7 dólares poranimal en los años 1980, y a 4 dólares en los años1990, dándose una combinación de años de pér-didas y de años de exiguos beneficios. Si se tienetambién en cuenta la inflación, la caída en los be-neficios podría haber sido incluso más fuerte delo que indican estas cifras. La industria del polloestadounidense, que logró un gran grado deagrupación mucho antes que la industria porcina,también fue de las primeras en experimentar már-genes de beneficio prácticamente nulos. Entre
bdcuni2009-159 16/3/09 11:10 Página 39
-
1970 y 1979, la producción de pollo de los Esta-dos Unidos sólo generó ganancias en cinco delos diez años, siendo el beneficio medio de apro-ximadamente 0,02 dólares por kilogramo durantetodo el decenio. El sector experimentó una consi-derable agrupación hasta el punto de que en1980 cerca de la mitad de la producción estabaen manos de diez empresas, y de cinco a media-dos de los años 1990 (Thornton, 2003), y enton-ces los beneficios aumentaron y se estabilizaron.La producción de huevos en los Estados Unidostambién pasó por un proceso similar (Cuadro 3).
Estas diferentes etapas de beneficios bajos o enfluctuación podrían en gran medida explicar algu-nas de las características primordiales de la in-
tensificación de la producción animal. En primerlugar, los beneficios bajos deben de haber sidoun factor poderoso en la evolución hacia explota-ciones más grandes. Cuando el beneficio por ani-mal era suficiente, las familias podían vivir con lasganancias que obtenían de explotaciones relati-vamente pequeñas, pero cuando este beneficioera bajo, dichas explotaciones ya no podían ge-nerar suficientes ingresos como para mantener ala familia; por ello, los productores se habrían vis-to forzados a ampliar la explotación o a buscarotro trabajo. Según los datos que aparecen en elCuadro 3 sobre la producción de cerdo en los Es-tados Unidos, se puede calcular que en los años1970 una explotación familiar con 120 cerdas yuna producción anual de 2.000 cerdos, reporta-
bdcuni2009-159 16/3/09 11:10 Página 40
-
bdcuni2009-159 16/3/09 11:10 Página 41
-
ría, en promedio, un beneficio anual de unos42.000 dólares, lo que en aquella época era unbuen nivel de ingresos familiares. En los años1990, el beneficio de dicha unidad habría sido desólo unos 8 000 dólares; estaríamos hablandoaquí más de un pasatiempo favorito que de ver-daderos ingresos familiares, y en los años malos,de un pasatiempo que muy pocos se podían per-mitir. De hecho, si se tiene en cuenta la inflación,una familia que en los años 1970 tenía un hato de120 cerdas, hubiese necesitado un hato aproxi-madamente diez veces mayor en los años 1990para lograr producir unos beneficiosque proporcionasen un poderadquisitivo equiparable.
Los bajos y fluctuantesbeneficios tambiénhabrían obligado alos productores acambiar sus siste-mas de produc-ción para reducircon ello las pérdi-das y otros costes.La adopción de laestabulación, aunquehabría implicado unamayor inversión de capital,constituyó una forma de redu-cir los costes de explotación. Lossistemas de cría en confinamiento permití-an reducir los costes de mano de obra al automa-tizar las tareas rutinarias. Probablemente tambiénredujeron los costes de alimentación, al mantenera los animales calientes cuando hacía frío. La es-tabulación también ayudó a reducir el número ha-bitual de muertes por enfermedad: las jaulas paragallinas ponedoras servían en parte para separa-ra las aves de los agentes patógenos presentesen el suelo y en los excrementos, y los rediles ce-
rrados permitían a los productores evitar que pe-netrasen enfermedades. La estabulación tambiénevitó las muertes (sobre todo de animales jóve-nes) provocadas por los depredadores o por lascondiciones climáticas extremas. Habida cuentade los costes que la estabulación ayudaba acompensar, las etapas de pocos beneficios ha-brían constituido un gran incentivo para adoptarsistemas de cría en confinamiento, al menos enlos países industrializados en los que los costesde mano de obra eran más elevados y era posibleconseguir el capital que hacía falta para construirlas instalaciones necesarias.
En algunos casos, los beneficios bajos o fluctuan-tes pueden también haber fomentado la integra-ción de la producción agropecuaria en algún tipode estructura empresa-rial. Probablemente, unirdiferentes explotaciones en una sola empresa quetambién produjese piensos y elaborase la carneayudaría a lograr economías de escala, y, lo que esquizás más importante, a pesar de que el beneficiofuese casi nulo en la puerta de la explotación, aúnera posible sacar beneficios en otros puntos de lacadena de producción. Por lo tanto, producir po-llos en el marco de una estructura empresarial pro-bablemente seguía resultando beneficioso inclusocuando no lo fuese en el caso de las granjas aví-colas independientes. Sin embargo, aunque la am-pliación fuese prácticamente inevitable en el caso
de explotaciones destinadas a mantener auna familia, la formación de empre-
sas fue una opción que sólo sesiguió en algunos casos.
Además de los cam-bios a «nivel macro»de resultas de la es-tabulación y el au-mento del tamañode las explotacio-nes, los bajos bene-
ficios también tuvie-ron efectos a «nivel mi-
cro» sobre variables quesin duda influyen en el
bienestar animal. Si el bene-ficio por animal era adecuado,
los productores podían permitirseproporcionar a los animales el espacio y el le-
cho que contribuyese a mejorar su grado de con-fort a pesar de que no resultase rentable; perocuando los beneficios eran bajos, estos serviciosresultaban inevitablemente perjudicados. Si elbeneficio por animal era suficiente, los producto-res podían dedicar tiempo a cuidar de cada unode ellos, asistir los partos y atender a los anima-les enfermos; si los beneficios eran menores, ha-bía que reducir el tiempo de dedicación y el nú-
“
bdcuni2009-159 16/3/09 11:10 Página 42
-
mero de cuidadores hasta que se alcanzase unnivel estrictamente rentable. Por lo tanto, la co-yuntura económica que potenciaba explotacio-nes de gran tamaño y sistemas de cría en confi-namiento, debió también dar lugar a un recortede gastos en servicios que tan importantes eranpara el bienestar de los animales.
En resumen, lo que esta propuesta alternativa su-giere es que los cambios que se produjeron en elsiglo XX, sobre todo en cuanto a los medios detransporte y de conservación de los alimentos,permitieron un comercio considerablemente másamplio de los productos de origen animal y unaconsolidación de la industria de elaboración dealimentos; que el consiguiente aumento de lacompetencia determinó que hubiera períodos enlos que los productores recibían beneficios muybajos por animal; que estos períodos de benefi-cios bajos contribuyeron mucho a que se estable-cieran explotaciones más grandes y sistemas decría en confinamiento e hicieron necesarias re-ducciones de costes en aspectos como el espa-cio, el tiempo de dedicación de los empleados yotros servicios. A modo de corolario a esta hipó-tesis diremos que, sea o no cierto que las gran-des explotaciones, los sistemas de cría en confi-namiento y a veces la propiedad empresarial pue-dan haber repercutido directamente en el bienes-tar de los animales, la reducción de costes en losservicios básicos tuvo repercusiones ciertas.
La hipótesis alternativa que se acaba de describirse ha simplificado en exceso. Por supuesto hubootras presiones que contribuyeron a la intensifi-cación de la producción animal. La mera falta demano de obra fue seguramente uno de los facto-
res: a medida que los trabajadores se veían atraí-dos por las oportunidades laborales existentes ensectores más mecanizados de la economía, la au-tomatización habría servido como una forma demantener la necesidad de personal de la explota-ción dentro de los límites de lo que el propietarioindividual o la familia podían permitirse. Desde elpunto de vista cultural, en los años 1950 y 1960seguramente resultaba muy moderno y avanzadoutilizar maquinaria para automatizar las tareasmanuales repetitivas. La disponibilidad de los an-tibióticos, que podían ser administrados de formapreventiva gracias a sistemas de alimentacióncontrolados, probablemente permitió densidadesde pastoreo que hubiesen sido imposibles enotras circunstancias. Además, muchos gobiernosadoptaron políticas que potenciaban las explota-ciones grandes y más mecanizadas como unaforma de producir alimentos baratos y mejorar lascondiciones de los ganaderos de bajos ingresos(Thomson, 2001). Por lo tanto, casi con toda pro-babilidad hubo una confluencia de factores de-mográficos, culturales, tecnológicos y guberna-mentales que contribuyeron a la intensificación.
Sin embargo, como una primera aproximaciónsencilla, la hipótesis alternativa parece concordarmejor que la crítica típica con la información de laque disponemos. También lleva a entender deuna forma diferente el vínculo entre la intensifica-ción y el bienestar animal. Por lo que respecta alos métodos de producción, pone de relieve nosólo las características a nivel macro de las gran-des explotaciones o del uso de sistemas de críaen confinamiento, sobre cuyas repercusiones enel bienestar animal se puede decir que hay diver-sidad de opiniones, sino también las característi-
bdcuni2009-159 16/3/09 11:10 Página 43
-
cas a nivel micro, sobre todo la necesidad de losproductores de reducir costes a la vez quese iba intensificando la producciónanimal. Desde el punto de vistaeconómico, el problema noha sido la realización debeneficios excesivos porlas grandes empresas,sino los beneficios ba-jos e impredecibles ylas consiguientes res-tricciones para los pro-ductores. Por lo que res-pecta a los valores y a laética, la teoría plantea queel problema fundamental noes tanto el deterioro de los va-lores de los productores sobre elcuidado de los animales, como el de losvalores de los consumidores, expresados a tra-vés de sus hábitos de consumo, que no dejabana los productores demasiado margen para poneren práctica los valores sobre el cuidado de losanimales que pudiesen poseer.c
PLANTEAMIENTOS PARA FOMENTAR EL BIENESTAR ANIMAL.
Cuando se trata de proponer formas de fomentar elbienestar de los animales de granja, los defensoresde la crítica típica normalmente ofrecen dos opcio-nes: o la adopción de una dieta vegetariana paraevitar la utilización de productos procedentes de laproducción animal intensiva, o la vuelta al tipo deagricultura anterior al proceso de intensificación.
En la actualidad, no parece posible mantener eloptimismo y pensar que estas propues-
tas pueden resolver de formaadecuada los problemas del
bienestar animal. En lospaíses industrializados
la llamada al vegetaria-nismo no parece ha-ber resultado muyeficaz. Además, ladisminución debidaal vegetarianismo enlos países industriali-
zados se ha visto másque compensada por el
incremento del consumode carne en los países me-
nos industrializados (Cuadro 4).Consecuencia de ello ha sido que el
consumo neto mundial de carne se ha incremen-tado considerablemente y de forma constante.Además, aunque se ha producido un aumento delos sistemas de producción alternativos como elbiológico o el de crianza al aire libre (Vaarst et al.,2004), gran parte del aumento en la producciónanimal mundial se ha debido casi con toda segu-ridad al incremento de la producción en confina-miento a media o a gran escala. La hipótesis al-ternativa propone otras opciones para dar res-puesta a las preocupaciones sobre el bienestaranimal.
Partiendo de que los valores éticos tradicionalessobre el bienestar animal no han desaparecido,sino que son las graves restricciones económicas
bdcuni2009-159 16/3/09 11:10 Página 44
-
las que merman la capacidad de los ganaderosde actuar de acuerdo con ellos, en lugar de criti-car los valores de los productores deberíamosencontrar formas de alentar y mantener dichosvalores sobre el cuidado de los animales. Quizásdeberíamos empezar por identificar a aquellosproductores que tienen un fuerte apego a suscreencias sobre lo que debe ser el cuidado de losanimales, y buscar su colaboración para intentaridentificar qué medidas les proporcionarían la li-bertad necesaria para criar a los animales de laforma que consideren adecuada.
Si no se tratase tanto de un problema de realiza-ción de beneficios excesivos por parte de empre-sas rapaces, sino de falta de beneficios que per-mitan apoyar prácticas que fomentan el bienestaranimal, una buena parte de la solución tendríaque ser de índole económica. Los productorestendrían que verse a salvo de las presiones delmercado que les obligan a reducir el espacio y ellugar de descanso de los animales, la ventilación,el tiempo del que dispone el personal, los sala-rios y otros factores que influyen de forma consi-derable en el bienestar animal. Algunos ejemplosde estos remedios serían: 1) programas de dife-renciación de productos que proporcionen pri-mas de precios para los productos elaboradosconforme a criterios específicos; 2) programasgubernamentales para ayudar a los productoresa ajustarse a las normas sobre el bienestar de losanimales, basados quizás en incentivos financie-ros para fomentar la conversión a métodos orgá-nicos; 3) acuerdos de compra mediante los cua-les las empresas clientes (cadenas de restauran-tes o de minoristas) se comprometen a pagar pre-cios más altos a cambio de una garantía de que
se han respetado las normas sobre el bienestaranimal; 4) programas de gestión de la oferta quegaranticen que los precios pagados a los produc-tores reflejan los costes de elaboración de losproductos de origen animal de acuerdo con lasnormas sobre el bienestar animal (Fraser, 2006).Una de las dificultades consistirá en armonizar di-chos programas en todos los países para contra-rrestar cualquier tendencia de las normas del co-mercio internacional que pretenda obligar a losproductores a que sigan métodos de producciónbasados en reducir costes al mínimo.
Si el problema fundamental no fuese tanto la críaen confinamiento como la reducción de costesque acarreó, sería necesario adoptar otro enfo-que cuando se defienden los cambios en los mé-todos de producción. Las presiones que se ejer-cen para que se produzca una reforma del bien-estar animal no deberían centrarse únicamenteen la eliminación de los sistemas de estabulación,sino en identificar y corregir factores de gestión
“
bdcuni2009-159 16/3/09 11:10 Página 45
-
clave que inciden en el bienestar animal indepen-dientemente del sistema utilizado. Se trataría dealgo mucho más complejo que hacer un mero lla-mamiento para acabar con la estabulación, por-que se brindaría a los defensores de los animalesy a los ganaderos la oportunidad de luchar porobjetivos comunes. Ya se han hecho algunosavances a este respecto. En la provincia cana-diense de Alberta, por ejemplo, hay en marcha unprograma de cooperación en el que participan elmovimiento en defensa de los animales y los ga-naderos, y que se ha traducido en programas deformación, inspección, aplicación e investigaciónque cuentan con el respaldo de ambas partes.
Si la implantación de las grandes explotacionesde cría en confinamiento es en último término laconsecuencia de fuerzas tan poderosas como laeconomía de mercado y el crecimiento del co-mercio mundial, entonces, en lugar de intentarcontrarrestar dichas fuerzas, resultaría más eficaz
desarrollar programas de bienestar animal dise-ñados para que puedan funcionar con un grannúmero de animales estabulados. Ejemplos detales programas serían las directivas de la UniónEuropea que establecen normas básicas sobrelos métodos de producción en confinamiento entodos sus países miembros (Stevenson, 2004), lainiciativa de la Organización Mundial de SanidadAnimal para establecer normas armonizadas in-ternacionalmente en ámbitos como el transportey el sacrificio de animales (Bayvel, 2004) y losprogramas iniciados por algunas empresas multi-nacionales que exigen a sus proveedores querespeten ciertas normas (Brown, 2004).
A medida que sigue aumentando el comercio alarga distancia de productos animales se hacenecesario asegurar que esta tendencia no con-duzca a una nueva fase de beneficios cercanos acero y a ulteriores impedimentos para que losproductores actúen de manera favorable al bien-estar animal.
Por último, se debería cambiar la concepción delo que constituye un buen ganadero. La crítica tí-pica pretendía convertir a los productores intensi-vos en granjeros en pequeña escala que utiliza-sen medios de producción no estabularios. Nocabe duda de que habría productores con unamentalidad agrícola tradicional que optarían pordicha visión, pero muchos otros no lo harían. Sinembargo, la hipótesis alternativa propone a losganaderos un modelo ideal diferente basado enniveles altos de capacidad de gestión de los ani-males, conocimientos científicos, capacidad degestión del personal, ética profesional sobre elcuidado de los animales, y reconocimiento de lanecesidad de respetar las normas. Este ideal, quehace hincapié en el profesionalismo en lugar delagrarismo, proporcionaría una visión alternativaque a muchos agricultores les resultaría másatractiva y más factible.
“
bdcuni2009-159 16/3/09 11:10 Página 46