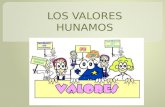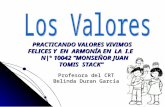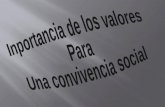Valores
-
Upload
graciela-noemi-gonzalez -
Category
Education
-
view
169 -
download
0
Transcript of Valores

Formación de valores humanos en Alergología
Prof. Olimpio Rodríguez Santos Doctor en Medicina, Especialista de I y II Grado en Alergología. Máster en Educa-ción Superior, en Ciencias de la Educación y en Humanidades Médicas. Profesor Asistente e Investigador Auxiliar, Camagüey Cuba Tomado del libro: Rodriguez Santos Olimpio. Formación de valores humanos en Alergolo-gía. Estrategia educativa. Alemania, Editorial PUBLICIA, 2016. ISBN 978-3-8416-8096-9. Disponible en: www.morebooks.de El tema de los valores en la especialidad de Alergología parte de la premisa de que el mejoramiento de las personas en el sector de la salud, lleva implícita la formación de valores por el vínculo con la vida de los seres humanos, siendo los profesores protagonistas del desarrollo profesional y personal relacionado con la cultura del aprendizaje. El proceso de formación de valores exige considerar varios factores y aspectos que lo condicionan, intervienen y se manifiestan en su transcurso por el tiempo; consolidándose una personalidad hasta un nivel superior de la conciencia humana que autorregula la conducta con una marcada influencia de la escuela. En el campo de la salud, al tema de los valores se le concede relevancia especial; entre otras razones, por su vinculación estrecha con la relación médico paciente. Condición que constituye un estilo de comunicación o forma en que la personalidad se orienta, organiza, dirige y participa en la comunicación con los demás constituyendo un contenido de esclarecimiento axiológico en la situación actual de crisis de valores. En este escenario de dificultades, se hacen imprecisas las definiciones identificadas desde el surgimiento de las primeras civilizaciones ya que en el pensamiento filosófico el tratamiento del problema axio-lógico estuvo presente desde la antigüedad. En Grecia como en China, Sócrates y Confucio respectivamente, definían los conceptos del bien y del mal. A Sócrates se le considera el fundador de la Filosofía Moral o Axiología. En el mismo sentido, Confucio atesora que cada ser humano tiene que cultivar virtudes perso-nales como la honestidad, el amor y la piedad filial y considera que los propios actos exter-nos basados en la bondad, honradez, decoro, sabiduría y fidelidad encierran el conjunto del deber humano. Ambos filósofos tuvieron una influencia determinante en los pensadores de su época y trascienden a la actualidad. En la medicina griega, influida por la filosofía de la naturaleza, se consideraba que la prác-tica médica era el arte de organizar externamente la naturaleza humana para restablecer el orden, la norma; siendo la enfermedad considerada una desviación de la norma, y la cura un retorno a la naturaleza. Con esta visión del mundo, los griegos dieron pasos hacia el humanismo. Esta práctica de la medicina, es retomada por muchas escuelas y se continúa considerando a la medicina un arte, aunque con una concepción diferente, pero impregnada de gran humanismo. Hipócrates sintetizó las concepciones de la medicina griega en cinco ideas esenciales: uni-versalidad e individualidad, principalidad, armonía, racionalidad y divinidad. En Platón, la virtud, la belleza y la perfección, que brotan de la idea del bien son valores absolutos y

universales y se manifiestan en la utilización de los objetos o fenómenos. La idea del bien proporciona utilidad y positiva ventaja a la justicia. Platón analizó los valores en un sentido positivo y humano, cuya valía en el pensamiento contemporáneo, según criterio del autor, coincide con lo más avanzado del pensamiento axiológico moderno. En la segunda mitad del siglo XIX surgen dos posiciones axiológicas dadas por la Filosofía Burguesa y la Filosofía Marxista. El debate público de hoy centra su discusión, con interés creciente, en estas dos corrientes filosóficas; siendo el incremento de los valores negativos o anti valores, a criterio del autor, lo que más ha erosionado la Filosofía Marxista y de lo cual se ha beneficiado la posición axiológica burguesa. Existen algunas concepciones de base filosófica idealista que aportan determinadas valo-raciones, las cuales pueden ser evaluadas de manera crítica a la luz de la investigación axiológica. Por ejemplo, la corriente pragmática representada por John Dewey y William James, establece su carácter instrumental; en su ontogenia de los valores lo analizan como aquello que propicia el resultado deseado. Para esta concepción lo que es útil, lo que trae éxito, es verdadero. De ahí que destaca en el conocimiento humano, el estudio de los hechos, el papel de la experiencia, vista en su sentido más estrecho, como experiencia subjetiva e individual. A juicio del autor, la corriente pragmática ha sido asumida por algunos “representantes” del Marxismo, generando confusión en la proyección social del individuo desde el empirismo, afianzando la filosofía del capitalismo. Por otro lado, las posiciones del existencialismo, sustentan que el hombre no puede vivir fuera de su propia comunicación; lo cual es un elemento positivo, pero al igual que otras corrientes filosóficas burguesas, se apoyan en el individualismo más extremo y presentan a la sociedad como una fuerza impersonal y universal que aplasta al hombre y su individua-lidad. Es así como se muestran los hechos a la luz de los acontecimientos, donde el doble discurso asedia el pensamiento social. Al apoyarse estos enfoques en el idealismo como concepción del mundo, sobrevaloran el papel que desempeñan las ideas en la vida del hombre y refieren que ellas son las que regulan los actos de los individuos. Su error no está dado en reconocer la fuerza que poseen las ideas. Su verdadero traspié recae en considerarlas como algo primario y en no com-prender el carácter derivado de las mismas. De esta manera, las concepciones filosóficas respecto a los valores pueden ser concreta-das en dos grandes tendencias como corrientes fundamentales: las de tendencia objetiva y las subjetivas. Los idealistas de carácter objetivo, consideran que los valores existen en sí y para sí, inde-pendiente de la conciencia y de la voluntad humana, no en el mundo de las realidades humanas, sino en cierto firmamento ideal. Conciben los valores dados de una vez y para siempre, eternos, inmutables, ordenados en cierta jerarquía inalterable. Este razonamiento carece de un análisis profundo, pues lo inconmovible no existe ni en el plano material ni en el espiritual. De ahí que, quienes sustentan este criterio adopten una posición idealista de naturaleza objetiva, representados por la Fenomenología y el Neokantismo, sin tener en cuenta al su-jeto que valora y para el cual el valor se hace subjetivo mediante la psiquis. No se percatan que el mundo real, en la medida en que entra en la esfera de la actividad cognoscitiva y la actuación humana deja de ser puramente objetivo para alcanzar esa dualidad dialéctica objetivo-subjetiva. Los idealistas de carácter subjetivo, representados por el Existencialismo y el Neopositi-vismo, lo identifican con el sujeto; situando los valores en relación directa con el ser humano con sus sentimientos, gustos, aspiraciones, deseos o intereses. Consideran además que en realidad no tiene sentido hablar de valores si no se vinculan con la vida humana. A

criterio del autor, resulta difícil individualizar la tendencia objetiva y la subjetiva pues las personas tienden a establecer una consistencia lógica entre sus creencias y sus acciones lo cual resulta determinante en sus afirmaciones y en su comportamiento. El hombre actúa en un medio social concreto, en sus relaciones con otros hombres; a partir de la representación ideal, elabora los valores consecuentemente y es capaz de asumirlos en su comportamiento. Sólo así se podrá hablar de valores personalizados, cuando el sujeto es capaz de asumir una posición a partir de su conocimiento, sentimientos y emociones que de él dimanan y a la vez une. De ahí que independiente del enfoque filosófico que se le dé a los valores, cada persona como individuo elabora su letra de los valores, en depen-dencia del desarrollo psicológico que vaya alcanzando, en su relación con el medio que le rodea. Psicólogos de diversos países entre los que se encuentran abordaron la unidad de lo afec-tivo, lo cognitivo y lo conductual. Vigotsky enfatizó en el estudio de las funciones psíquicas superiores, en el rol de lo afectivo para aportar vivencias en el niño, como expresión del medio en que se desenvuelve. Según este autor, cualquier función aparece dos veces en dos dimensiones distintas, constituyendo la ley general del desarrollo. En primer lugar, apa-rece, en el plano social, inter-individual o ínter psicológico y luego aparece en el plano in-traindividual o intrapsicológico. A partir de esta ley general de desarrollo, se puede explicar la génesis de las funciones psicológicas superiores, las cuales están sujetas a un proceso de internalización progre-sivo, que es además, reconstructivo. En este proceso de transición de lo inter-psicológico a lo intra-psicológico, se dan cambios estructurales y funcionales durante toda la vida, cons-tituyendo la esencia del desarrollo de la personalidad. Los autores que abordaron lo afectivo como expresión del medio, sentaron la base del com-ponente formativo de la educación desde la motivación axiológica y su influencia cardinal, en las funciones psíquicas superiores. En estos tiempos de avance en los medios de co-municación y desarrollo de redes sociales resulta de gran compromiso para los especialis-tas de la salud mantener y ampliar el componente afectivo como unidad del sistema de valores. El sistema de valores desde la unidad de lo cognitivo, lo afectivo y conductual, ha sido abordado también, por autores iberoamericanos contemporáneos que en sentido general, valoran la importancia de estimular la búsqueda de conocimientos en los alumnos, crear necesidades y motivarlos para que se sientan partícipes de diferentes tareas; lo que a juicio del autor significa que la actividad lleve implícito el crecimiento personal y el reconocimiento profesional. El filósofo argentino Frondizi, propuso una concepción axiológica, conocida como la ten-dencia estructuralista y relacional; de difícil clasificación en cuanto a corriente de pensa-miento, tiene la particularidad de que no sólo brinda una interpretación propia de los valores, sino que además sintetiza críticamente el pensamiento axiológico universal y latinoameri-cano y devela las principales cuestiones que permanecen sin solución teórica o que han sido abordadas de manera no satisfactoria por las distintas escuelas axiológicas. Según Frondizi, los valores dependen tanto de las propiedades de los objetos como de las necesidades humanas que se traducen en deseos. Hizo una crítica a las posiciones objeti-vista y subjetivista tradicionales, en cuanto a la naturaleza de los valores y su conclusión sobre la imposibilidad de dar una respuesta certera a este problema, desde cualquiera de las dos posturas por separado. Fundamentó la necesidad de una propuesta teórica alterna-tiva; planteando que la naturaleza de los valores hay que buscarla en la relación sujeto-objeto; lo valores no son sólo objetivos ni sólo subjetivos, sino que poseen una doble cara objetivo-subjetiva.

Fabelo al profundizar en la obra de Frondizi, considera que la versión sociologista ha sido el criterio más meritorio de su producción axiológica; sin embargo, destaca su visión estre-cha de la realidad porque la reduce al objeto y al conjunto de propiedades naturales que conforman su ser. De este modo se puede afirmar, que el valor sí pertenece a la realidad pero no a la realidad natural, sino a la realidad social. Dentro de ese pensamiento, la obra del filósofo José Ramón Fabelo se revela como una de las más profundas y objetivas. Al definir el valor como “la capacidad que poseen determi-nados objetos y fenómenos de la realidad objetiva de satisfacer alguna necesidad hu-mana…”, es decir, la determinación social de estos objetos y fenómenos, consistentes en su función de servir a la actividad práctica del hombre, tiene en cuenta tres planos de aná-lisis de esta categoría: un sistema objetivo de valores, una diversidad de sistemas subjeti-vos y un sistema socialmente instituido. En el plano del sistema objetivo de valores, considera que los valores son parte constitutiva de la propia realidad social, es decir, cada objeto, fenómeno, conducta, cada resultado de la actividad humana, desempeña una determinada función en la sociedad, favorece o difi-culta su desarrollo y adquiere una u otra significación social, o sea, es un valor objetivo o un anti valor; siendo, este plano de análisis de la categoría valor, a juicio del autor, la esen-cia del trabajo educativo-formativo, en cualquier nivel de la enseñanza. En el segundo plano de análisis hace referencia a la forma en que esa significación social (valor objetivo) es reflejada en la conciencia del hombre o de la colectividad, lo que trae como consecuencia que cada persona o colectivo social conforme su propio sistema sub-jetivo de valores, que establece una relación de correspondencia mayor o menor con el sistema objetivo, en dependencia de la coincidencia de los intereses individuales con los intereses sociales y de las influencias educativas y culturales recibidas. En el tercer plano señala que toda sociedad debe organizarse y funcionar alrededor de un sistema de valores instituidos y reconocidos oficialmente por constituir el resultado de las aspiraciones y de las escalas subjetivas existentes. Este sistema, al igual que en los valores subjetivos, puede tener un mayor o menor grado de correspondencia con los valores obje-tivos. En correspondencia con el planteamiento de Fabelo, el autor apunta que la sociedad se auto regula en la medida que los sistemas de valores objetivos y subjetivos se acercan a los intereses de la mayoría en un sistema de valores socialmente instituidos. Para la integración monolítica de los diferentes factores no se aceptan los valores como cualidades absolutas e independientes del ser social, del tiempo y del espacio. Se considera acertada la posición que defiende el estudio de los valores desde una perspectiva sistémica, por la simple razón de que la separación entre el pensar y el ser, sólo es posible hacerla para la mejor comprensión del problema fundamental de la Filosofía, porque todos los pro-blemas filosóficos se determinan y expresan en dependencia de su solución. Toda concep-ción filosófica del mundo presupone dar una determinada solución al problema fundamental de la filosofía. El autor aclara que el problema fundamental de la filosofía no se reduce a la determinación del carácter primario de la conciencia o la materia; posee un segundo aspecto, el cual tiene que ver con la relación que guardan nuestros pensamientos acerca del mundo que nos rodea, con este mismo mundo; o sea, la cuestión de lo cognoscible del universo. En nues-tras ideas y conceptos acerca del mundo real, formarnos una imagen refleja de la realidad; lo que se ha denominado en Filosofía la identidad entre el pensar y el ser. A partir de esta concepción resulta imposible cualquier pretensión teórica de distinguir los valores alejados de la realidad sociocultural que los condiciona, en la cual se establece un orden racional que conforma un sistema en el que se armonizan, relacionan e interconectan

los distintos elementos culturales y sociales orientados a responder a los intereses, nece-sidades, motivaciones y expresiones de la sociedad en su aspecto multidimensional. Las precisiones antes señaladas permiten entender la relación dialéctica de los sistemas subjetivos de valores individuales y sociales con el sistema objetivo que se organiza de acuerdo a la tendencia progresiva del desarrollo social, al permitir comprender que el ca-rácter objetivo de los valores no significa un reflejo idéntico de estos por todos los seres humanos y que el reflejo en la conciencia de los hombres de la significación que poseen para ellos los objetos y fenómenos de la realidad, lo cual define Fabelo Corzo como “valo-ración”, depende del lugar de estos en el sistema de relaciones sociales, de sus necesida-des o intereses, y pueden corresponderse o no con los de la sociedad en su conjunto. La determinación de un sistema de valores tiene en cuenta un momento objetivo delimitado por las condiciones del medio en que se desenvuelve el individuo y un momento subjetivo motivado por la conciencia de su necesidad por parte del individuo. Por otro lado, desde el punto de vista psicológico los valores son entendidos como un reflejo y expresión de las relaciones verdaderas y reales que sirven de guía a los hombres en la vida; lo cual a juicio del autor constituye el primer nivel de regulación de la conducta en la familia y en los grupos sociales. Para Fernando González Rey, los valores son todos los motivos que se constituyen, y se configuran en el proceso de socialización del hombre, y en todos los sistemas de relaciones se estructuran valores, que permiten al hombre su expresión en las distintas esferas de relación en las que está inmerso, lo cual a juico del autor sería un enfoque acertado para las proposiciones actuales de educación en valores, desde lo conceptual, no así desde lo cognitivo afectivo. Pudiera, no obstante ello, explicarse desde las teorías de la motivación, en psicología, que establecen un nivel de motivación primario, que se refiere a la satisfacción de las necesida-des elementales, como respirar, comer o beber, y un nivel secundario referido a las nece-sidades sociales, como el logro o el afecto. Es de suponer, que el primer nivel debe estar satisfecho, antes de plantearse los secundarios, que llevarían al desarrollo social de la per-sona. En este aspecto se superpone la Psicología con el problema fundamental de la Filo-sofía que se apuntó antes; fortaleciendo el análisis axiológico según reflexiona el autor. Este enfoque, para el autor, resulta de interés en las condiciones actuales del desarrollo social pues la motivación engloba tanto los impulsos conscientes como los inconscientes. Sin embargo, se debe tener en cuenta lo que plantea Esther Báxter, que asumir a los valo-res como motivos tiende a confundir ya que “los valores son una compleja formación de la personalidad, contenida no sólo en la estructura cognitiva, sino fundamentalmente en los profundos procesos de la vida social, cultural y en la concepción del mundo del hombre, que existen en la realidad como parte de la conciencia social y en estrecha correspondencia y dependencia del tipo de sociedad en el que niños, adolescentes y jóvenes interactúan y se forman” por lo que la autora infiere que los valores condicionan los motivos, lo que hace muy difícil explicar uno por la significación del otro independientemente de la estrecha rela-ción existente entre ambos. El autor considera que tanto el enfoque desde la motivación, como lo planteado por Báxter, son de interés cardinal para la educación y deben constituirse en unidad del proceso. Un enfoque pedagógico sobre los valores se puede apreciar con García Batista que “cons-tituyen guías generales de conducta que se derivan de la experiencia y le dan sentido a la vida, propician su calidad, de tal manera que están en relación con la realización de la persona y fomentan el bien de la comunidad y la sociedad”. Concordando con este enfoque, el autor considera que el aprendizaje axiológico mejora la comunicación y la relación médico paciente, como modalidad de las múltiples relaciones interpersonales del hombre.

Por su parte Gustavo Torroella, refiere que una pedagogía de los valores no se concibe de forma fragmentaria, coyuntural u ocasionalmente fuera del contexto de la formación total de la personalidad y de la circunstancia que la rodea. Señala que deben complementarse e integrarse el enfoque analítico o parcial que fomenta una serie de valores que se consideran importantes, con un enfoque holístico o sistémico; es decir, aspirar al desarrollo de las po-tencialidades personales como meta general cuyo propósito final es la formación de una persona integral. Siguiendo estos criterios, el autor propone fortalecer los valores humanos que considera relevantes, teniendo en cuenta que al educar en unos se fortalecen los otros como parte de la dialéctica y del sistema de valores en sí mismos. De esta manera, para el análisis del proceso de formación en valores, en Cuba, resulta im-prescindible partir de una base metodológica que surge, según el autor, con la ética del deber y se fundamenta en la tradición pedagógica cubana; siendo el primer referente Félix Varela. Varela provocó un cambio en la educación con impacto en la formación de valores, ense-ñando que los cubanos debían estudiar lo más importante de la producción de ideas en el mundo, teniendo como conexo la relación inmediata. Es de destacar las influencias que tuvo en Varela las enseñanzas de su maestro y seminarista José Agustín Caballero, considerado uno de los más importantes filósofos de la historia cubana. El carácter electivo del pensamiento de Varela basado en el arte de razonar y en la experien-cia, permitió trazarle un rumbo propio a la ideología cubana, lo que implicaba el desarrollo de una conciencia nacional. Varela le inculcaba al sentimiento indefinido del criollo, la racionali-dad que explicase, desde la ciencia y la política, con una base ética, la naturaleza del cubano. Sentó las bases para el movimiento de la liberación de la patria, de la sociedad, de América y de la humanidad como algo inseparable de la esencia humana. Argumentó como acierto de la política tres principios éticos que tienen vigencia universal: hacer sólo lo que es posible hacer, no hacer nada que vaya contra la unidad de la sociedad y preferir el bien común al bien individual. Es así, que se puede considerar al Seminarista criollo, como el iniciador de una ética cubana con lenguaje propio. Con justicia se afirma que Varela fue el primer ideólogo que asumió una posición revolucio-naria acorde con la realidad, introduciendo en la isla el pensamiento filosófico racionalista y empírico; además, enseñó a concebir la realidad insular en términos nacionales, legando a la patria un programa nacional liberador donde confluían la independencia y el liberalismo. Para el autor, Varela es la esencia y origen de la escuela; constituyendo el arquetipo del proceso formativo en la nacionalidad naciente. Los discípulos de Varela, por su parte, fueron consolidando la nacionalidad cubana y en las escuelas nuevas iba brotando el sentimiento de amor a la patria y hacia los mejores valores universales, cuya expresión más elevada se refleja en el pensamiento de José Martí de fina-les del siglo XIX cuyos apotegmas de ayer constituyen los paradigmas éticos de hoy. Desde la ética martiana se va conformando la ideología del sistema político cubano que a partir de 1959 cambió el rumbo de la nación cubana. De esta manera, el país se enfrenta, con una sólida fortaleza moral, a la crisis de valores que domina, una buena parte de la so-ciedad, en muchas naciones del planeta, constituyendo una gran problemática axiológica mundial. En la época actual, caracterizada por la globalización neoliberal se condiciona la agudiza-ción de las contradicciones que afectan crecientemente la existencia del género humano. Los efectos de esta política han provocado un desarrollo acelerado de los países industria-lizados, a cambio de un atraso mayor en los del Tercer Mundo. Estos fenómenos repercuten notablemente en los sistemas educativos de todos los países donde ha emergido un nuevo analfabetismo: el analfabetismo funcional.

Paralelamente, los efectos de este orden mundial vienen favoreciendo el debilitamiento y/o ruptura de ciertas escalas o jerarquías de valores que habían sido consideradas como es-tables por la sociedad. Este fenómeno ha sido reconocido universalmente como crisis de valores. Denominación con la cual coincide el autor, pues es un término que no admite la confusión y permite la acción como el diagnóstico definitivo lo hace en la medicina. En la misma línea de meditación, diferentes lecturas ponen de relieve el análisis de una sociedad en crisis de valores, apuntando en lo fundamental, a la crisis de orientación que a juicio del autor es una forma dual de mirar el mismo problema. Su utilidad puede interpre-tarse como una mirada dirigida hacia el proceso más que al individuo. Sin embargo, no es intención del autor realizar un análisis pormenorizado y crítico de toda la problemática actual de los valores, sino referir sólo a modo de ejemplo, la orientación valorativa que debe con-tribuir el docente durante su labor pedagógica. La española Brezinka señala que, “…la crisis de orientación es una crisis de valores (...) una crisis de convicciones referente a lo que tiene valor (...) Se manifiesta en los individuos por la inseguridad de su conciencia axiológica y de sus actitudes valorativas, y en la vida colectiva por una falta de unidad en cuestión de normas fundamentales y en la jerarquiza-ción que se hace de los bienes”. El autor coincide con esta valoración cuando destaca la incertidumbre del hombre actual, al no saber orientar sus decisiones ante lo que tiene valor o aquello que se debe preferir o posponer; siendo de interés un análisis más profundo del sistema objetivo de valores.
Otros enfrentan la problemática desde posibles soluciones y no con una simple descripción. Es así, como García y Nando se refieren a algunos aspectos relacionados con la formación en valores y destacan que en la década de los 70 los docentes la abordaban de tres formas diferentes, entre ellas: Aprendizaje moralizante (explicando lo que está bien y lo que está mal), el aprendizaje de los modelos (la imitación) y el adoctrinamiento (normas que deben aceptarse y respetarse). Llama la atención como otros autores consideran que estos mis-mos estilos pedagógicos continúan predominando en la actualidad en la labor de muchos docentes. A juicio del autor, no son suficientes para enfrentar una problemática de tal en-vergadura, teniendo en cuenta que en el aprendizaje axiológico el papel activo del alumno es fundamental para el logro de resultados. Los análisis expuestos presuponen reflexionar sobre los métodos y procedimientos que en su labor pedagógica utilizan muchos docentes, los cuales tienen la responsabilidad de orientar valores a los estudiantes para que desarrollen su capacidad de juicio crítico; así como logren dotarse de argumentos sólidos que les ayude a discernir lo más adecuado en cada situación. Se alerta sobre los procedimientos que siguen algunos docentes y como en la actualidad persisten estos mismos problemas; yendo al fondo del asunto como sugiere Quintana, no significa desde la apreciación del investigador, mantener una actitud conformista ante los problemas, sino el compromiso que tienen los docentes de buscar vías y alternativas para lograr una mayor coherencia entre lo que el estudiante dice y luego hace en la práctica. Muñoz, desde su óptica sociológica, ofrece también algunos análisis que permiten una ma-yor comprensión de la crisis de valores y al respecto enfatiza, que la incorporación de los valores en las nuevas generaciones nunca puede ser idéntica a la de sus progenitores, dado a que las mismas suelen tener por lo general, diferente sensibilidad para apreciar determinados tipos de valores. En este sentido, el autor apunta que el educador no sólo debe situarse en la generación a la cual corresponde el estudiante, sino también en el lado de aquellos que vienen de otros contextos, como los procedentes de culturas indígenas; sin perder por ello, el profesor, su función activa en la dirección del proceso formativo. Significa que la educación para los jóvenes, no debe consistir en admitir a ciegas la pers-pectiva de los valores de los adultos, sino que manteniéndose fieles a los valores morales

permanentes de sus contextos, desarrollen su propia sensibilidad y que la expresen en forma concreta y personal. Algunos valores están expuestos a variaciones y cambios, pues en ocasiones lo que cons-tituye un valor para una cultura, no lo es para la otra e incluso, se alteran dentro de una misma cultura cuando las crisis sociales sacuden a la comunidad. El profesor, considera el autor, se pone a pruebas cuando debe desafiar esta diversidad cultural; formando parte activa del proceso con estudiantes de otras latitudes como ocurre en la Escuela Latinoa-mericana de Medicina. A partir de estos argumentos resulta fundamental, abandonar las posiciones autoritarias que predominan en muchos docentes, pues si el estudiante como individuo es capaz de formular su proyecto personal de vida. Es decir, ser el protagonista de su educación, en-tonces debe incorporar sus valores y recrearlos en su persona de manera significativa; sin importar, al profesor, el lugar de donde proceda el discente, pero si la concepción que tenga del valor. Se pone así de relieve el papel orientador que debe jugar el docente en el proceso, el cual debe propiciar toda la información necesaria para que el estudiante adquiera el conoci-miento de una manera objetiva y ayudarlo a construir, en colectivo, modelos de pensamien-tos más complejos que lo estimule a discutir las razones de su postura y la elección de los valores en la escala de las valoraciones. El autor considera que en la introducción a la clase y en cada momento apropiado se deben proponer objetivos formativos, teniendo en cuenta el incremento de la crisis en los valores. Algunos pedagogos sostienen que las crisis en los sistemas de valores no deben ser vistas de manera tan negativa. Consideran que los cambios que se vienen desarrollando en la humanidad los convierte en una etapa nueva; por lo que los docentes deben estar atentos a los valores que van emergiendo para estar dispuestos a modificar su forma de actuar como elementos efectivos de esta misma dinámica. El autor coincide con esta apreciación por considerarla parte inseparable de la dialéctica y no como algo consolidado, pero alerta sobre ciertas aberraciones en algunos jóvenes que son motivos de confrontaciones en el pensamiento social de varios sectores. Puede deducirse entonces, que la crisis no es un término de decadencia, sino de contra-dicción, de búsqueda de alternativas, de solución a los problemas, donde los docentes dis-ponen de grandes oportunidades para desarrollar, dentro de ciertas limitaciones, plantea-mientos educativos renovadores que pueden suponer un gran paso respecto a la situación actual. La solución estaría en la investigación educativa para lograr evidencias que permitan el desarrollo del proceso docente educativo y la consolidación del sistema de valores en las diferentes sociedades. La sociedad cubana cuenta con una obra educacional cuyos resultados han sido altamente apreciados; sin embargo, existen también síntomas específicos que identifican una crisis de valores como señalan algunos autores. Molina y Rodríguez, al referirse a estos aspectos apuntan lo siguiente: “En los años 90 la palabra crisis ha venido a formar parte del vocabulario diario, y esto no es casual. Las con-diciones en que se desarrollaba la vida cotidiana cambiaron, pero no en un paulatino pro-ceso, dando tiempo a que nuevas representaciones asimilaran las nuevas estructuras, sino bruscamente y rompiendo todos los viejos esquemas”. Para el autor, el cambio produjo un deterioro moral en la juventud que se aprecia en la actualidad, acentuado por la gran crisis económica mundial. En muchos jóvenes puede observarse un desequilibrio entre lo que expresan, piensan y hacen en su quehacer diario, pero en otros, existe una incongruencia entre el conocimiento sobre el contenido del valor social, el sentido personal que tiene para ese joven y su con-ducta diaria. Se admite hablar de crisis de valores si se define como enfrentamiento de lo

nuevo y lo viejo, como un salto cualitativo y de ningún modo como un proceso de regresión irreversible. Fabelo, respecto a la conducta que mantienen los jóvenes, apunta: “Tenemos una juventud que en sentido general, es digna heredera de esos valores; pero al propio tiempo puede observarse en una misma parte de esa juventud síntomas evidentes de una crisis de valo-res. El hecho de que sea en una parte de esa juventud, no le quita importancia y urgencia al problema. Esa parte, también es nuestra juventud y es ahora mayor después de estos años críticos”. Percibir la crisis por parte del docente, constituye un requisito imprescindible para su su-peración; teniendo en cuenta que las esperanzas en el mejoramiento continuo del hombre se sustentan en la escuela y dentro de ésta, en la investigación educativa; por lo tanto, es importante comprender que investigar en cualquier campo y en especial en el educativo es adoptar una determinada actitud ante la vida; lo cual implica un cambio para el propio in-vestigador y su entorno. Algunos investigadores en sus estudios destacan, la necesidad de abandonar en el estilo pedagógico de los docentes la transmisión fría y esquemática de los valores, de manera que permita una mayor proyección hacia el futuro del joven a partir del modelo de hombre que la sociedad se ha propuesto formar: “...la necesidad de mostrarles a los jóvenes que la justicia, la solidaridad, la honradez, son grandes valores del ser humano, pero que esos valores se llenan de contenido concreto según las circunstancias, que ese contenido cam-bia, que lo que hoy es justo mañana puede no serlo y viceversa, que en ocasiones los valores chocan y entonces hay que optar por el que jerárquicamente es más importante”. Armonizando con estos criterios, se busca un enfoque dialéctico en el trabajo con los resi-dentes desde los modos de actuación asociados a los valores solidaridad, honradez, ho-nestidad y justicia como rectores en este proceso de educación en valores. Puede deducirse entonces, que los valores gozan de suficiente dinámica para auto perfec-cionarse y colaborar en el progreso de los demás, de lo contrario, si la humanidad aceptara los valores como inamovibles y perfectos se carecería entonces del acicate de lo nuevo. En relación a lo que se asevera, resulta importante que el educador no se centre sólo en el componente cognitivo que define cada valor; siendo necesario ir más allá; es decir, preparar a este joven para que pueda orientarse valorativamente ante cualquier contingencia de su vida personal o social; así como ayudarlo a crecer en un ambiente de solidaridad y de afecto. A este respecto los pedagogos Oramas y Toruncha, han insistido que no basta en hacer evidente el valor a través de su contenido, sino que resulta un momento importante la valo-ración personal que realice el estudiante; de manera que pueda enjuiciar el valor, su utili-dad, el significado que tiene, el sentido para sí, para qué le sirve. En los tiempos que trans-curren, a criterio del autor, el joven discurre entre la disyuntiva de un valor variable y una sociedad que también muda de aires. En esta alternativa aparece la formación asumida por una teoría que se ha ido desligando de la problemática cuya solución lleve al desarrollo social con equidad y justicia. El joven aparece desorientado en su proyecto de vida lo que influye en el desarrollo armonioso de su personalidad. Entre las cualidades que distinguen la personalidad del joven se encuentra la necesidad de auto determinar su vida, donde para reafirmarse requiere hablar por sí mismo, descubrir por él las cosas, estar en desacuerdo. En ocasiones debe reforzar sus puntos de vista por otros caminos buscando la orientación educativa de la sociedad. Una sociedad vista como sistema donde el profesor y el alumno se enfrentan a valores de otros que para ellos no lo son, y a los anti valores que percibe la sociedad en su conjunto, donde son muchas las cuestiones a las que no encuentra respuesta.

En esta búsqueda constante corre el riesgo de la influencia que tienen en la personalidad en formación los anti valores en sus múltiples influencias tanto para el alumno como para el profesor. Es de esta manera, como la crisis de valores en el mundo incide sobre la formación del estudiante universitario, producto de las variadas influencias que conforman los procesos que integran la sociedad.
En investigaciones realizadas en el Centro de Estudios de la Unión de Jóvenes Comunistas, se constata que existen indicadores de la crisis de valores en la juventud cubana, dado por desequilibrio entre lo que expresan y hacen; incongruencia entre el conocimiento sobre el contenido de un valor social y el sentido personal que este tiene para el joven; conductas y actitudes negativas que se expresan, entre otras, en tener relaciones con extranjeros para obtener dinero en abundancia. Muchos de estos jóvenes con deficiencias en su formación ética, ingresan a las universidades constituyendo un factor de influencias para el resto de los estudiantes. En el caso de la docencia médica, las instituciones encargadas de su desarrollo, tanto las del área básica como las del área clínica, constituyen escenarios con un rol protagónico en la formación de profesionales de la salud que respondan a los encargos que le hace la socie-dad; conformando un sistema objetivo de valores espirituales con un carácter regulador y normativo que la humanidad se ha encargado en su desarrollo histórico de darle significado desde un fuerte contenido ético. En Cuba, a jucio del autor, estos valores deben fortalecerse partiendo de un profundo conocimiento de los símbolos locales, flexibilizando el contenido, en todas las asignaturas dentro del proceso docente educativo, en correspondencia con los símbolos escogidos. Para cumplimentar estos objetivos, resulta necesario direccionar la educación en valores ha-cia paradigmas de ayer y de hoy basados en la historia y en el ejemplo personal; siendo recomendable analizar las figuras heroicas en sus rasgos más cercanos a su propia vida y conducta cotidiana, por lo que se utilizan los ejemplos de mayor proximidad al residente, siguiendo el paradigma histórico cultural. En esta aproximación a los símbolos, se tuvo en cuenta, no solo el fundamento pedagógico de la escuela cubana y otras que siguen el modelo educativo; también se asumió lo que significan los valores éticos de Cuba en la coyuntura actual del mundo. Es así como se prestó atención, por un lado, a la figura de Finlay como médico investigador que lleva implícita la pieza sin fisuras de principios éticos; la cual puede ser apropiada por el residente, dada la particularidad de contar en la ciudad con su casa museo donde están abiertas las puertas para múltiples actividades. Se tuvo en cuenta en la formación del especialista en Alergología, el estado de la ciencia con relación a los valores éticos solidaridad, honradez, honestidad y justicia; siguiendo las evi-dencias que aportan los programas de formación de residentes en Alergología de las escue-las más importantes de España, América Latina y Cuba, así como otros documentos de la Organización Mundial de Alergia (WAO, por sus siglas en inglés), referentes al tema. Se puede afirmar que los valores éticos constituyen una problemática enmarcada en el con-texto actual de la especialidad; expresada desde al propio análisis del concepto de alergista y de lo que debe ser este profesional en cualquier país del mundo. Tal planteamiento res-ponde a que en ninguno de los documentos oficiales y programas analizados, existe un pro-ceso docente educativo que lleve a la par del conocimiento y desarrollo científico, el reforza-miento de valores espirituales con el residente. A criterio del autor, el poco desarrollo de la especialidad, obedece a esta debilidad que se ha acentuado en los últimos tiempos. Según la WAO un Alergista es un médico que completó exitosamente tanto un período de formación especializada en Alergia e Inmunología como un período de entrenamiento en Me-dicina Interna o una subespecialidad de la misma, como Dermatología, Neumología, Otorri-nolaringología o Pediatría.

En dependencia de los requerimientos de formación de cada país, los Alergistas están igual-mente entrenados de forma completa o parcial como Inmunólogos Clínicos, debido a que las enfermedades que diagnostican y tratan tienen una base sustentada en mecanismos inmu-nológicos. De ahí que en muchas escuelas, los estudios de la Alergología se hayan aproba-dos como especialistas en Alergia e Inmunología. Los requisitos específicos de capacitación de un alergista están detallados en el documento “Requisitos para la Formación de Médicos en Alergia”: Competencias Clínicas Clave para el Cuidado de Pacientes con Enfermedades Alérgicas o Inmunológicas: Una toma de Posición Provisional de la Organización Mundial de Alergia donde se aprecia que el documento solo hace referencia a las competencias, sin analizar valores éticos; no obstante ello los objetivos instructivos se corresponden con lo que se enseña en la generalidad de las escuelas e insti-tutos. Las características principales que definen a un Alergista son: la capacidad de apreciar la importancia de los factores desencadenantes externos que causan la enfermedad y el cono-cimiento de cómo identificar y manejar estas enfermedades, junto con un manejo experto en la administración de drogas e inmunoterapia. El autor considera que una de las característi-cas principales que definen al Alergista, viene definido, por la capacidad para cambiar el curso natural de la enfermedad que padecen las personas alérgicas; lo cual se debe hacer desde las edades más tempranas de la vida sin violar principios éticos. Este personal enfoque hacia el diagnóstico y tratamiento, a criterio del autor, es un valor fundamental del alergista y contrasta con muchos de los especialistas basados en órganos, cuyo accionar puede superponerse con el de la especialidad; por lo que cabría decir que es una especialidad en donde cada paciente es sujeto de investigación, aun cuando a veces no llega a recibir tratamiento; de ahí la importancia de que en cada programa de formación, el tiempo que se dedica a la preparación integral sea un asunto de gran interés del claustro de profesores de cada una de las escuelas. Se puede inferir que existe un basamento formativo común en cuanto a competencia y habilidades, pero concerniente al tema de los valores éticos depende fundamentalmente de la formación de pregrado; siendo referente el sistema de educación cubano lo que facilita el diseño de cualquier estrategia dentro del conjunto de procesos del Ministerio de Educación Superior y del Ministerio de Salud Pública. La especialidad de Alergología en Cuba se nutre fundamentalmente de los jóvenes formados como especialistas en Medicina General Integral, en los diferentes municipios. Médicos de amplio perfil, capaces de garantizar la atención a la población asignada sin distinción de edad o género; con un enfoque integrador de los aspectos biológicos, sociales, psíquicos y am-bientales; con acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Se trata de médicos recién graduados que pasan la mayor parte del tiempo en el trabajo del consultorio, pilar en la formación integral del profesional e incentivo básico en la formación de valores, producto del trabajo en equipo con los líderes de la comunidad. Hasta el presente, el egresado como médico general básico, transita, desde un puesto de trabajo como médico de familia, durante un año de familiarización y en ocasiones 2 años, sin un programa oficial de formación académica. Continúa después la residencia de 3 años en Medicina General Integral. Al terminar cada año es evaluado y al concluir la residencia pre-senta un trabajo científico; el trabajo de terminación de la especialidad, o tesis de especialista, realizado con la asesoría de un tutor y un asesor o consultante en metodología de la investi-gación o en aspectos específicos del tema seleccionado. Como parte del examen para gra-duarse de especialista, se incluye además la demostración de los conocimientos, habilidades y modos profesionales de actuación establecidos en el programa.

El formar mejores especialistas tiene como objetivo también, mejorar la calidad de la docencia de postgrado, en especial, la capacitación de profesores y académicos. Fortalecer los pro-gramas en centros de enseñanza; lo que incluye la detección temprana de los problemas de formación de residentes y la posibilidad de recibir capacitación más especializada, en otros centros donde puedan realizar protocolos en colaboración. Con este precedente, se hizo el análisis en el contexto de la universidad médica donde el residente de Alergología es un receptor más del proceso comunicativo en la educación y de todos los procesos universitarios como el resto de los alumnos; no obstante ello se puntualizan algunos detalles que son distintivos de la especialidad en Cuba y en el resto de los países. En la especialidad de Alergología, diversas investigaciones demuestran que la mayoría de los trabajos, tratan la problemática desde una perspectiva general y enfocada sobre todo a la gestión por procesos en Alergología y sobre educación del paciente asmático. Precisán-dose su influencia en la calidad de vida del niño asmático en ensayos clínicos bien elabora-dos, pero sin definir conceptos de valores a inducir, en el proceso docente educativo. De esta manera, a criterio del autor, existen evidencias para afirmar que el objeto de investi-gación y el campo, no han sido abordados en su completa dimensión, a pesar de los resulta-dos destacados, que exhibe el país, en la docencia y la investigación. Se puede aseverar que, en cuanto a la especialidad objeto de estudio, se expresaron valora-ciones importantes, en los fundamentos humanistas del gran alergólogo ecuatoriano Plutarco Naranjo, en su investigación de Eugenio Espejo, quien se preocupó por la situación de los pobres y en especial de los indios. El propio autor en otra de sus obras, se refirió también a Montalvo como “El Quijote ameri-cano” que ha de deambular por las montañas de los Andes mostrando en cada acto de su vida ejemplo de altruismo, como cuando solicitó servir a la patria por la mitad del sueldo, conociendo la situación del erario ecuatoriano. Las influencias de Plutarco Naranjo como Alergólogo y humanista, trascienden al Ecuador y sus conferencias, con variados temas y de gran contenido ético, han sido dictadas en Cuba. Particularmente brilló por su elocuencia en el Congreso Internacional Inmunoterapia en Aler-gología Camagüey 2007, donde junto a Rubén Rodríguez Gavaldá, constituyeron, a juicio del autor, los símbolos más importantes de la Alergología por su impacto humanista. Por otro lado, Macfarlane Burnet, figura relevante de la ciencia y premio Nobel con gran im-pacto en la Alergología, consideraba que cuando el hombre experimenta la sensación de limpia satisfacción, de haber logrado algo que requería esfuerzo disciplinado y el ejercicio físico y mental hasta el límite, y ello sin dañar a nadie, no puede evitar sentir que ha hecho algo bueno. Para el autor, el pensamiento de Burnet, constituye un guía, cuando se hace referencia a valores humanos y los resultados en la especialidad de Alergología, tienen mu-cho que gratificarle al científico australiano. En la especialidad de Alergología su cobertura de influencias, en el curso natural de las en-fermedades crónicas no trasmisibles y del asma en particular, incide de manera significativa en su comportamiento en el tiempo; siendo de particular relevancia la preparación de quienes se ocupan de ellas. En este tema, le corresponde a México haber integrado los primeros aprendizajes instructivos y formativos en su naciente escuela; siendo el Prof. Mario Salazar Mallén su creador. El maestro Salazar Mallén, desde los años cuarenta del siglo XX estableció un pequeño ser-vicio en el Hospital General de la capital azteca, donde trabajó el Dr. Ernesto Guevara, quien publicó algunas investigaciones científicas en la Revista Alergia México, antes de incorpo-rarse a la lucha armada en Cuba por lograr la justicia social. A criterio del autor, insertar estos conocimientos en el proceso formativo del residente constituye un elemento importante de valor y motivación, para ser mejores especialistas.

En la Revista Alergia México los alergólogos cubanos han difundido sus resultados científi-cos, mostrando desde un inicio el desarrollo de la especialidad en Cuba. En la década de los años 60 había en Cuba menos de 10 especialistas en Alergología y estaban todos ubicados en Ciudad de la Habana. Estos especialistas tenían una formación previa en Pediatría o en Medicina Interna, por lo que estaban dedicados, unos, a tratar adultos y otros a niños. Las categorías docentes no se hacían en Alergología, sino en Medicina In-terna o en Pediatría. Esta bifurcación de la especialidad, con rotaciones cortas por los servicios de Alergología de los hospitales de niños y de adultos, transfirió su repercusión en la prestación de los servicios, en la medida que se fueron extendiendo a toda la Isla; en donde las expectativas del alergista eran las de un especialista para atender a pacientes de todas las edades. A criterio del autor, se sumaba el hecho, de que la preparación pedagógica resultaba insufi-ciente en las diferentes escuelas y también a que ninguno de los profesores, era especialista en Inmunología y Alergia; deficiencia, en la formación, que aún persiste. Con este antecedente resultó necesario hacer una valoración sustancial, de los programas de estudios, referente a los objetivos instructivos, educativos y formativos de la Universidad de las Ciencias Médicas. Teniendo en cuenta además, que la especialidad de Alergología en Cuba, se ha nutrido con residentes de Pediatría, Medicina Interna y más recientemente de Medicina General Integral. Especialidades que responden a programas donde los valores morales a fortalecer han sido bien definidos. Fundamentos para potenciar los valores. En la carrera de medicina, los valores morales se reafirman a través del currículo durante los estudios de pre- grado y en las diferentes especialidades médicas, incluyendo la espe-cialidad de Alergología. En el currículo, de cualquier carrera universitaria cubana, la atención a los valores morales aparece dentro de los objetivos como un contenido educativo (objetivos formativos), cuyo tratamiento se le concede gran importancia, ya que responde a la formación de la persona-lidad desde un basamento fuertemente comunicativo donde se imbrican diferentes accio-nes. La “Teoría de Acción Comunicativa” perfilada por Habermas, fundamenta estas acciones de intercambio y de diálogo, de planteamientos prácticos, críticos y reflexivos en los estu-diantes y la creación de momentos, experiencias, de razonamiento sistemático sobre esos valores. El autor coincide con esta teoría y mejorar la acción comunicativa, para fortalecer los valores con el residente desde el razonamiento, sin imponer las actividades diseñadas en la estrategia. La universidad de las Ciencias Médicas, ofrece condiciones organizativas, espaciales y temporales que permiten el trabajo metodológico sistemático, integrado y continuado; de aquellas temáticas que están directamente relacionadas con los valores morales, en cada una de las asignaturas y en las actividades de extensión universitaria. El investigador es del criterio que aunque las asignaturas y las actividades extra docentes, ofrecen potencialidades, esto no es suficiente para lograr una formación integral del estu-diante. Se requiere de un enfoque social con participación de la comunidad y de las institu-ciones, donde un aspecto importante a tener en consideración sería que todas las activida-des a desarrollar, en el marco estudiantil se encuentren en función de lograr el objetivo formativo integral. Cuando se realiza el análisis del estado actual del proceso docente educativo, se aprecia el predominio en las aulas de un carácter fundamentalmente instructivo, cognoscitivo; en el cual se centran las acciones principales en el docente y en menor medida en el estudiante y en donde el factor afectivo y conductual, en ocasiones, se confina a un segundo plano. El

autor considera que en muchos casos, los profesores no propician el diálogo en los encuen-tros, por lo que la clase termina sin haberse logrado los objetivos que plantea la pedagogía en la actualidad. El proceso docente educativo, ofrece diversas potencialidades para formar acciones valo-rativas dirigidas a que los estudiantes enjuicien el valor y perfeccionen este conocimiento hasta hacerlo verdadero; propiciando la integración sistémica de los valores desde lo afec-tivo, para que no sólo sea apropiación de un conocimiento, sino la manera cotidiana de actuar bien y trascender como acción humanista. Es criterio del autor, como dentro del encuentro, las acciones valorativas inducidas con afecto, potencializan todo el proceso, consolidando el conocimiento. La pedagoga cubana Ester Báxter, se refiere a los métodos que en su labor formativa utili-zan algunos profesores; destacando que la labor del docente no puede ser el resultado de una transmisión fría, ni mecánica que se les transmite a los estudiantes; así como, tampoco, proporcionarles formas y métodos ya preparados; todo lo contrario, es ponerlo a realizar un trabajo intenso y muy creativo. El estudiante, a criterio del autor, necesita en cada actividad docente sentirse parte de ella, como la única manera de integrar el conocimiento a un nivel superior de la conciencia humana. Se comparte así, el criterio de Ester Báxter cuando enfatiza respecto a la necesidad de enfrentar a los estudiantes a situaciones concretas, donde tengan que demostrar con su conducta lo acertado de una acción; asumir una posición al respecto con capacidad de argumentarla y defenderla. Coherentes con estos criterios, Álvarez ha señalado que cuando la enseñanza es plana y uniforme, esto impide la iniciativa y la creatividad del estudiante y aunque declare, que as-pire a formar un hombre integralmente nuevo, es difícil que logre alcanzar tan importante objetivo; por lo que constituye un problema que debe ser resuelto en el proceso. El autor comparte los criterios de ambos investigadores y sobre todo cuando queda despe-jado el camino hacia la necesidad de lograr una educación activa que promueva la reflexión; la cual incite no sólo al desarrollo del conocimiento, sino al despliegue de sus sentimientos, actitudes y valores, en un ambiente emocional propicio, dirigido por el docente. En el orden práctico, Chacón asevera, que toda acción educativa contribuye a la formación de valores; sin embargo, los valores en el plano interno de los sujetos, según su análisis, no se “construyen” o se “aprenden” de igual forma que los conceptos o los conocimientos científicos. De ahí que, a criterio del autor, el conocimiento de estos niveles teórico-prácticos del problema, constituye para las Ciencias Médicas un reto. Sobre todo, cuando se encara, en relación a la unidad de lo cognitivo, lo afectivo y conductual, que es en definitiva el ca-mino correcto en la educación en valores humanos. Se puede afirmar, que los valores se fortalecen en medicina, cuando el discente se hace partícipe consciente de la problemática social y es capaz de asociar lo aprendido en el aula con lo que ocurre en Cuba y en el mundo, referente al sufrimiento humano; asumiendo un comportamiento consecuente con los valores integrados. No debe perderse de vista, que los valores a diferencia de otras formas de información aprendidas no se fijan por un proceso de comprensión, ni tampoco se asumen por una expresión directa de un discurso o grupos de consignas. Los valores constituyen el resul-tado de una experiencia individual adquirida en los sujetos durante el proceso de socializa-ción, derivadas de sus necesidades, las cuales adquieren significado a través de las formas individuales que son asumidas y desarrolladas dentro del propio proceso. Puede señalarse que la interrelación de lo cognitivo y lo afectivo incidirá de manera positiva desde el ángulo de la motivación, en especial en el comportamiento intelectual y el estado de ánimo, lo cual se logra a través del diálogo franco con el futuro especialista. También la

unidad de lo cognitivo y lo afectivo debe lograrse en las actividades extra docentes y extra-escolares, cuando de valores humanos se trata. Como se aprecia en los argumentos expuestos, los valores humanos, no constituyen sim-ples conceptos intelectuales, sino que se encuentran vinculados hondamente con el área afectiva de la personalidad. De ahí que los docentes deben pronunciarse en función de graduar estos niveles de profundidad de la valoración. El fortalecimiento de los valores se logra durante todo el proceso docente educativo; siendo una cualidad, cuya formación abarca un largo período de tiempo; esto no puede lograrse mediante los esfuerzos de un solo docente. Se requieren acciones coordinadas del colec-tivo pedagógico de la Universidad de las Ciencias Médicas. Influye de manera importante la forma de organización de la enseñanza que aplique cada profesor, con énfasis en la unidad de lo cognitivo, afectivo y conductual; siendo la clase, la atención al paciente y las jornadas científicas momentos propicios, que no deben faltar, para medir los resultados del docente y el alumno, en lo referente a los objetivos formativos trazados. En el proceso de formación de valores, lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual no tienen existencia independiente. Cada componente debe existir en relación con el otro y debe estar presente en los demás. Los tres deben constituir un sistema que el profesor debe guiar en cada encuentro con los residentes, constituyendo una práctica fundamental para potenciar los valores junto con la indagación axiológica, la apropiación conductual y la motivación intrínseca. Aspectos con los cuales coincide el autor resaltando la motivación intrínseca a través de acciones planificadas. La relación entre lo cognitivo y lo afectivo, se materializa de manera objetiva cuando el profesor relata historias, pasajes de la vida cotidiana o hechos que se puedan llevar a la cotidianidad; como son, por ejemplo, las expresiones de humanismo ante los crecientes desastres naturales que ocurren en el mundo. La integración sistémica del componente cognitivo, afectivo y conductual constituye una necesidad en el logro de una formación integral si se pretende valores solidificados que modifiquen al individuo, mejorando el aprendizaje y la convivencia. La actividad cognoscitiva está relacionada con todos los aspectos de la personalidad hu-mana, y en este caso los componentes intelectuales y afectivos no se presentan solamente como elementos indispensables para la realización exitosa de la actividad cognoscitiva, sino que al mismo tiempo constituyen momentos de la misma donde se desarrollan. La afectividad debe constituir un estímulo que mueva al educando hacia la búsqueda y la ad-quisición del conocimiento, hacia un comportamiento adecuado y al interés por la actividad que realiza. De ahí que, las actividades pedagógicas deben organizarse de forma tal, que estén relacio-nadas con dichos componentes y éstos se evidencien en las mismas, de no existir esta integración, el valor se devalúa porque no constituye un mecanismo regulador, consciente de la conducta y la actividad del sujeto. Un aspecto importante está relacionado en explicar al estudiante el interés que tiene para sus vidas ese valor, con qué otros aspectos se relaciona y cuál es su finalidad. Demostrarles cuánto se cree en sus posibilidades y a la vez cómo los docentes se preocupan por poten-ciar su autonomía y su autoestima a la par que se les valora sus esfuerzos; siguiendo la unidad cognitiva, afectiva y conductual. Savater al referirse a la importancia que desempeña la integración de estos componentes puntualiza que el docente no sólo enseña con sus conocimientos científicos, sino con el arte persuasivo sobre quienes lo atienden. En este sentido debe ser capaz de cautivar sin hipnotizar, porque cuántas veces la vocación de un estudiante se despierta por la adhesión a un profesor preferido, que al propio contenido que éste imparte.

El pedagogo Quintana asegura que en la formación de los estudiantes, debería ser la bon-dad el principio primordial e imperante porque es ciertamente el más poderoso de todos. El temor puede conseguir muchas cosas, pero para estimular el espíritu, no existe otra cosa, con una eficiencia tan duradera como el afecto, además de constituir el camino más fácil para alcanzar los objetivos superiores; siendo este autor, un seguidor de esta reflexión tanto en lo relativo, a la comunicación con los residentes, como en las relaciones con los pacien-tes. El estado emocional positivo que se crea en el estudiante, se refuerza por la atmósfera afectiva y de trabajo que exista en el aula; así como la dedicación que le imprima el docente a su labor pedagógica. Además, por la forma en que reconoce y estimula el esfuerzo de cada uno de ellos; de ahí la necesidad de que el profesor manifieste confianza en estas relaciones, para que los estudiantes se abran a nuevas posibilidades y se desarrolle el pensamiento. Vigotski ha señalado que de la discusión nace el pensamiento; esclareciendo el papel de la actividad y la comunicación en el proceso de socialización del sujeto; señalando que la esencia de cada individuo, su personalidad, es el sistema de relaciones que establece con los que lo rodean, por tanto el aprendizaje es una actividad, no solo individual, sino tambien social, que implica la comunicación con otras personas. Coincide el autor, con el papel pri-mordial que le confiere a la actividad y a la comunicación en todo el proceso de desarrollo de la personalidad. Zilberstein insiste en que la propuesta de metas comunes, el intercambio de opiniones, la discusión abierta y respetuosa, desarrolla los procesos de interacción social que se dan en los grupos y facilita potenciar los valores morales en los estudiantes. Es precisamente un fin común, la propuesta que hace el autor al diseñar la estrategia educativa en valores, desde las tres dimensiones que se abordan, llevando la discusión y el diálogo a metas afectivas. Se coincide con Medina cuando asegura la necesidad de superar la enseñanza del cono-cimiento y convertir el salón en un escenario de disputas apasionadas, en el que se debate la vida como un tema de interés con rasgos históricos y científicos. Refiere que para ello hay que traer la vida cotidiana a la clase y llevar la clase a la vida cotidiana de los estudian-tes. Este escenario de disputas apasionadas contribuye a romper los prejuicios generados por el doble rasero en un escenario de compromisos. Desde estos criterios, el conflicto debe ser considerado como el motor que dinamiza la vida; por lo que es necesario crear en la escuela un ambiente que sitúe al estudiante en una posición de conflicto que estimule la reflexión y la polémica. La posibilidad de analizar los valores de manera articulada al grupo, permite entenderlos mejor y favorece que se tenga una visión más desarrollada de la realidad. Coherentes con estos criterios Chacón insiste, en utilizar el conflicto de manera constructiva y desarrollar el contenido con un enfoque polémico; pero para ello se requiere la formación de un pensa-miento flexible, que refleje las contradicciones objetivas de su entorno, que transformadas en conflictos o dilemas éticos provoquen una reacción de compromiso con la realidad. En este empeño el docente debe ser capaz de provocar la reflexión del estudiante, el cues-tionamiento y la insatisfacción, acerca de lo que considera correcto o incorrecto en el actuar o pensar de las personas; así como la confrontación de su auto imagen con la valoración de los demás, en aras de lograr una transformación cualitativa en su conducta cotidiana. Debe ser capaz de escuchar la reflexión de cada estudiante sin interrumpirles y mucho menos contradecirles. Álvarez profundiza en que es cierto que los estudiantes van a opinar sobre algo que se

supone no conocen; sin embargo, las vivencias, los intereses y las intuiciones de los estu-diantes con frecuencia son sorprendentemente útiles si por supuesto, se les permite expo-nerlos. Esta línea de pensamiento proclama que el docente debe crear un ambiente propicio que le permita hacer frente a todos aquellos obstáculos que impiden la concreción de las ideas nuevas; así como la búsqueda de vías para eliminarlos consecuentemente. Es responsabi-lidad del educador propiciar el debate abierto a la libre expresión del discente, en un am-biente de fraternidad y utilizando las técnicas apropiadas que faciliten la motivación. La aplicación de técnicas participativas de orientación axiológica que conduzcan al descu-brimiento para potenciar los valores, en los residentes requiere de un alto grado de interac-ción entre ellos, el docente y el contenido que se transmite. De ahí la necesidad de acudir a procedimientos axiológicos que garanticen una implicación personal de los estudiantes. Lo anterior determina que las actividades que se organicen constituyan el resultado del análisis grupal para que encuentren su espacio y protagonismo directo. Estas técnicas facilitan el intercambio para que los residentes asuman como propia la acti-vidad. Constituyen procedimientos, herramientas fundamentales utilizadas por el docente para que se sientan reflejados y eleven su nivel de compromiso ante las tareas. Desde estos criterios Silvestre, manifiesta que en la interrelación sujeto-sujeto se abren múltiples posibilidades para el traslado de los procedimientos de unos a otros, para que se produzca la ayuda de uno a otro, para propiciar que encuentren el error cometido en la actividad y lo rectifiquen; así como para saber cómo piensan, cómo se comportan, cómo actúan ante los demás. Lo anterior corrobora la máxima de Comenius: “La proa y la popa de nuestra didáctica ha de ser investigar y hallar el modo de que los que enseñan tengan menos que enseñar y los que aprenden, más que aprender; la escuela tenga menos ruido, molestias y trabajo en vano, y más sosiego, atractivo y sólido provecho.” Los valores se adquieren en el proceso de socialización por interiorización motivacional de la conducta. Se produce en un proceso interactivo docente-estudiante, estudiante-estu-diante y estudiante-objeto axiológico. La interiorización y socialización del contenido axio-lógico se puede considerar un indicador de la formación moral porque constituye la con-ducta en sí. De esta manera, cuando el residente sujeto de la sociedad, ha hecho suyo, en un alto grado, el valor, entonces es posible decir que un sistema social se encuentra fuertemente inte-grado y que los intereses de la colectividad y de los individuos que la constituyen coinciden. Como resultado de lo anterior, se crea en el estudiante condiciones para planificar y cumplir acciones en el plano interior; así como el desarrollo de la reflexión que le permite analizar de modo racional y objetivo sus propios juicios y actos en correspondencia con el proyecto y condición de la actividad. Esto constituye un aspecto de singular importancia en la labor de los docentes; por cuanto debe ser capaz en los contenidos que analice con el colectivo de estudiantes, de propiciar la suficiente información y participación para que logren el conocimiento de una manera objetiva y sobre todo, que puedan establecer las relaciones de este contenido con la vida. En esta condición se enfatiza que los futuros especialistas en Alergología cuenten con de-terminado nivel de conocimiento básico sobre los valores que se van a trabajar. Además, sepan comprender a plenitud qué es lo desconocido y qué es lo buscado. En la concepción del proceso docente-educativo es necesario que el docente determine el sistema conceptual antecedente y el nuevo a introducir; así como debe establecer las rela-ciones entre éstos. Este proceso se organiza por lo general, a partir de los conocimientos ya adquiridos por el estudiante, la comprensión de esta preparación resulta importante para

no concebir a ciegas el proceso formativo. De igual forma, ayudan a los estudiantes a conocer los contenidos antecedentes que deben poseer para tener éxito en la labor educativa con los valores; así como, las relaciones que se establecen entre éstos, incorporar nuevos indicadores y buscar los vínculos que existen tanto en el contenido precedente como en aquellos nuevos que se adquieren. Es muy importante que el estudiante sepa con exactitud qué es lo que debe conocer, sentir y saber hacer para potenciar los valores en él y es precisamente el docente quien tiene esa valiosa información; por lo que debe transmitirla a sus discípulos. Por otra parte, los estu-diantes deben ser capaces de proponer de forma independiente las vías de solución a las tareas docentes bajo la dirección inmediata o mediata del docente. Sobre la base del contenido antecedente se debe llevar al estudiante a encontrar las pro-piedades o cualidades que son esenciales en el nuevo contenido dirigido a potenciar los valores; es decir, asegurarse que el objeto constituya un modelo axiológico, así como, éste debe rebasar los límites de lo conocido, dicho o hecho por otras personas para que aporte algo nuevo para ellos. Modificar el objeto axiológico, elaborar nueva información, enriquecer los conocimientos con aportes personales, detectar nuevos conflictos, encontrar vías no conocidas de resol-verlos que permitan la transformación de su forma de pensar y actuar. Desde el punto de vista metodológico, es importante que el estudiante descubra el signifi-cado de lo que estudia, conozca y aprecie la utilidad y el valor social que tiene ese conoci-miento, lo que facilita su comprensión y propicia que éste adquiera un sentido para él. Es imprescindible, enfrentar a los estudiantes a situaciones concretas para que tengan que asumir una posición al respecto y demostrar con su conducta lo correcto a hacer en cada situación. En este sentido, se sugiere abordar contenidos de interés personal que provo-quen la reflexión y la polémica para eliminar la dicotomía manifestada en la práctica estu-diantil. A juicio del autor es de interés que el residente participe de su proceso formativo a partir de sus propias iniciativas aun cuando estas se alejen del programa. El profesor será capaz de dirigir y encauzar el proceso en la medida que desarrolle sus habilidades docen-tes. Una tarea impostergable del docente es convertir al estudiante en un participante activo y protagonista de cada acción y no en un receptor pasivo. De ahí que, el objetivo propuesto en la actividad debe formularse en función de alcanzar mayores niveles de profundidad en los contenidos que desarrolla; lo cual se logra precisamente en la relación entre el contenido y el método. Es importante que el profesor tenga en cuenta de forma individual los niveles de asimilación de los contenidos para que el residente se sienta parte del proceso y se cumpla la relación entre objetivos, contenidos métodos y evaluación como ley de la didác-tica. En esta misma perspectiva, se puede agregar que para el futuro especialista el contenido no puede ser una configuración neutral, ni un proceso mecánico. De ahí que la psiquis del residente, sus motivaciones, vivencias, intereses y afectos influyen decisivamente en la asi-milación o no de ese contenido, pues a partir del método, se desarrolla esa contradicción que posibilita el dominio del contenido. Una condición esencial para que el estudiante se apropie del valor está relacionada, con el carácter activo conque él asume su proceso de formación y desarrollo. Otro de los cometi-dos sería el de explicar a los estudiantes que es necesaria una determinada actitud ante el contenido que recibe; es decir, debe conocer que de él se espera una colaboración. El docente debe estimular el análisis, el razonamiento, la argumentación y la obtención de conclusiones, promoviendo un enfoque particularizado y reflexivo que favorezca un cambio cualitativo en las normas de conductas y modos de actuación en los estudiantes.

Los residentes deben ser copartícipes de la planificación, ejecución y evaluación de su pro-pio proceso; lo que a criterio del autor estimula la motivación intrínseca en cada actividad axiológica. Es esencial que el docente desempeñe un papel de ayuda y que estimule siem-pre a potenciar los valores, pero no el papel activo. Que tenga presente la diversidad cultural y se respeten las opiniones del alumno dirigiendo el proceso sin caer en posiciones extre-mas que lejos de propiciar el debate desencadenen discusiones infructuosas. Los estudiantes que tienen estructurados sistemas de acciones encaminadas al autocontrol y a la autovaloración de su actividad muestran un mejor desarrollo. De esta manera, la realización del control consciente de su comportamiento constituye una exigencia para el logro de la formación de la personalidad, acorde con los principios que rigen la sociedad cubana; que a juicio del autor, es la expresión práctica de la ley de la condición social del proceso de enseñanza y de la unidad entre la enseñanza y el desarrollo de la personalidad. Para potenciar los valores de la responsabilidad, la honestidad y la solidaridad entre otros, es necesario que adquieran conciencia de su papel como sujeto en formación, su respon-sabilidad en el proceso, que sientan la necesidad y la satisfacción por la formación de dicho valor; así como aprendan a reflexionar, a valorar, que conozcan cómo enfrentarse por sí solos a determinada situación. Esto permite que los valores, seleccionados, a fortalecer sean asimilados como actividades importantes para su desempeño como futuro especia-lista. La solidaridad, la honradez, la honestidad y la justicia son mejor incorporados, a juicio del autor, si el estudiante es capaz de potenciar otros valores, que a su criterio, le resultan de mayor interés. Sus valores individuales. El estudiante debe recibir de manera progresiva responsabilidad sobre sus propios valores. La actitud que éste mantiene ante el contenido y su significación está condicionada por la valoración que haga del mismo, tanto en el control y la valoración como en el autocontrol y la autovaloración del proceso. Además, los estudiantes deben ser considerados sujetos del proceso, de manera que estén conscientes del papel que juegan en su propia formación y de la necesidad que tienen de potenciar sus valores, porque si no se implican en algún grado con el contenido axiológico esto sería muy limitado. De ahí que, resulta importante conocer qué le faltan aún por alcan-zar y cómo obtenerlo; de manera que se conviertan ellos mismos en los principales regula-dores de su actividad. Debe ser práctica constante en cada encuentro, que el docente y los estudiantes tengan una relación de horizontalidad en la que ambos estén en un mismo proceso de formación. Cuando prima el gusto por lo que se hace y se siente el placer de ser partícipe activo del proceso; la motivación alcanzada por ambos componentes provoca un comportamiento adecuado. Para el autor significa, formar parte ambos, de una dimensión interna dentro del proceso. Por el contrario, si se le da una dimensión externa, puede ocurrir que se afecte la conducta y caiga la motivación. De ahí la importancia que tiene para el docente proponer estrategias metodológicas que motiven al estudiante y que lo impliquen en el proceso. En este sentido, el docente debe favorecer la comunicación durante la actividad; por lo que debe actuar con flexibilidad para evitar el formalismo, buscando el comprometimiento del estudiante y su colaboración en las actividades para que se sienta motivado a realizarla. La motivación se produce cuando el educando se vincula con el objeto de la cultura y ésta con sus necesidades; lo cual promueve que él mismo se plantee sus objetivos. Esto puede evidenciarse en el método, expresado en la tríada: objetivo-objeto-método. La revelación de la utilidad del contenido, debe llevar al estudiante a comprender para qué lo estudia. Lo cual favorece su interés y motivación; posibilitando que encuentre la signifi-cación que tiene en sí y el sentido que para él posee. Este cuadro del desarrollo humano, se corresponde con las finalidades de una educación en

valores sociales y humanistas, que con una educación pragmática y tecnicista. El desarrollo humano logra su cometido con el enraizamiento cultural, a través de la reproducción creativa que el sujeto haga del patrimonio legado por la cultura y que se exprese en una nueva obra. El enfoque histórico cultural enseña que cualquier tipo de educación requiere no sólo ser descubierta genéticamente, sino también estar desarrollada por medio de la actividad y, den-tro de ella, mediante una forma conjunta orientada al desarrollo de valores, que se distinga por el compromiso, el afecto y la responsabilidad mutua. Lo que ajuicio del autor, debe tener una distinción contextualizada dado las interinfluencias de los enfoques y el daño que ello puede hacer a la educacion en valores morales. En la medida que las teorías psicológicas se integran en una tendencia holística y dialéctica, los valores a construir o reforzar con el educando, son asimilados por una mayoría de los discentes y poseen más fuerza de confluencia e integración en el plano psicológico. La psiquis tiene un carácter reflejo, activo, regulador e individual, por lo que en el ser humano lo psíquico representa un nivel cualitativo que se caracteriza esencialmente por la aparición de la conciencia. Los valores solidaridad, honradez, honestidad y justicia se convierten en potencialidades reguladoras de la conciencia; que llevan al que se apropia de ellos a trascender la situación presente, haciendo elaboraciones futuras como partes inseparables del conocimiento. Puede así, diferenciar claramente cuanto le rodea; logrando una imagen nueva de su persona, en la medida que va clarificando la concepción de los valores que incorpora, como portador consciente de los diversos procesos que integran su individualidad. La integridad de este sujeto regulador del comportamiento se expresa a un nivel psicológico superior como personalidad impregnada de valores. Se obtiene entonces, a criterio del autor, un especialista como resultado de un proceso fruto de la actividad que se relaciona con los objetos sobre la base de los valores éticos incorporados y expresados a través de una nueva comunicación y relación entre los sujetos cuyo resultado es su propio desarrollo. De esta manera el residente al comunicarse con otras personas, expresa su personalidad, su conciencia individual y se convierte en portador de valores morales de gran impacto sobre el receptor de la comunicación, mejorando su trabajo. Estos valores al estar implícitos en la categoría moral, llevan la impronta del proceder del individuo ajustado a normas, principios cualidades e ideas que forman parte de la vida espiritual de los seres humanos y aparecen vinculados a la ética o teoría filosófica que explica el acto moral; siendo los valores analiza-dos en interacción dialéctica. La formación integral del estudiante es el objetivo central del proceso docente-educativo que se desarrolla en la educación superior; constituyendo un campo muy favorable no solo para la formación del individuo, sino además para el desarrollo del proceso investigativo: el profe-sor trasmisor, pasivo ha sido sustituido por un maestro investigador, al transitar desde una didáctica lineal y tradicional hacia una didáctica interactiva y participativa. Se reconoce que la educación es un ámbito difícil de investigación, partiendo de su carácter complejo y multifactorial y esto se acentúa particularmente en la formación de valores; lo cual supone que la formación es ineficaz si solo atiende a garantizar apropiarse de determinados conocimientos y habilidades. Los valores también forman parte del contenido de la enseñanza, y por lo tanto este proceso debe ser objeto de dirección por todos los que participan de esta actividad; la formación de valores requiere también un enfoque sistémico para llevarla a vías de hecho y su tratamiento supone comprender su propia dinámica, ya que los procedimientos por medio de los cuales se logra el dominio de determinados conocimientos y habilidades son diferentes a las que es necesario instrumentar para incorporar a la personalidad del estudiante un determinado sis-tema de valores.

En las últimas décadas se ha observado, como preocupación y objetivo de los educadores, la planificación de estrategias metodológicas que van proyectando la adquisición de valores, en consonancia con una sociedad más justa y humana. Se proyectan a través del desarrollo de actitudes, con sustentación en un sistema de valores compartidos. Cualquier método deberá tener en cuenta las particularidades de la formación y la expresión de la personalidad de los educandos, de forma individualizada y grupal a partir de la contex-tualización de la etapa evolutiva en que se encuentra. Por ello se considera como óptimos en la formación de valores aquellos que en el nivel universitario, propician la participación activa y reflexiva de los sujetos. Todo ello, dentro del marco grupal, con un carácter no directivo por parte del profesor, que estimule la expresión plena de la personalidad y promueva la educa-ción y autodeterminación personal. Es en ese contexto donde surgen diferentes programas de educación en valores humanos. De fundamental importancia como estrategias educativas, para la modificación del cuadro social y educacional existente en la sociedad; marcado por un mundo globalizado de influen-cias positivas y negativas, donde las universidades son paradigmas en cualquier proyecto. Se ha diseñado la estrategia educativa, desde la Universidad de las Ciencias Médicas “Car-los J. Finlay”, como parte del proyecto educativo; con actividades extra docentes y extra clases, para favorecer el fortalecimiento de valores humanos, desde la relación Universidad Médica Instituciones Culturales y Redes Sociales. Las acciones que se proponen a desarrollar en correspondencia con las etapas de la estra-tegia, abarcan las tres dimensiones sobre la cual se realiza el trabajo educativo en las Ins-tituciones de Educación Médica Superior: la curricular, político ideológico y la extensionista. Para alcanzar el propósito de la estrategia y valorar los resultados de esta experiencia se propuso un grupo de actividades, a partir de un objetivo formativo, general, implícito en la educación cubana. Se trata de una estrategia participativa e integradora, ya que brinda la posibilidad de que los diferentes actores involucrados en la misma se sientan activamente comprometidos en su realización y se ofrece la oportunidad de que aporten sugerencias para su perfeccionamiento. La estrategia educativa para el fortalecimiento en valores es centralizada en la solución de problemas de atención médica, ya sean de prevención, diagnóstico, pronóstico, tratamiento o de rehabilitación. En la búsqueda de la excelencia en la formación del profesional con la comunicación efectiva, eficaz y eficiente; asi como en el compromiso social y profesional; expresado en una adecuada relación médico paciente desde un enfoque humanista. Los valores a reforzar fueron dirigidos hacia los modos de actuación que se resumen en el cuadro.
Cuadro de referencia sobre los modos de actuación asociados a los valores
Solidaridad Honradez Honestidad Justicia
Identificarse con las causas justas y defenderlas. Dispuesto a realizar acciones dentro y fuera del país. Contribuir al cumplimiento de las tareas colectivas. Socializar los resultados del trabajo y el estudio.
Vivir con lo que se recibe sin violar la legalidad ni la moral socialista. Administrar los recursos económicos del país, en cualquiera de sus niveles. Velar porque los recursos económicos se destinen hacia su objeto social.
Apego irrestricto a la verdad. Ser sincero en su discurso y consecuente en su acción. Tener valentía para expresar lo que se piensa.
Cumplir y hacer cumplir la legalidad socialista. Luchar contra todo tipo de discriminación en los ámbitos familiar y social. Promover en los ámbitos políticos, económicos y sociales la incorporación del

Participar en la solución de problemas del grupo y la comunidad. Promover actitudes colectivas, de austeridad y modestia. Fortalecer el espíritu de colaboración y de trabajo en equipo. Desarrollar la consulta colectiva, el diálogo y el debate.
Combatir la enajenación de la propiedad social en beneficio de la propiedad individual. Respetar la propiedad social y personal, no robar. Enfrentar las manifestaciones de indisciplinas, ilegalidades, fraude y hechos de corrupción.
Combatir las manifestaciones de doble moral, hipocresía, traición, fraude y mentira. Ser autocrítico y crítico.
ejercicio pleno de la igualdad. Valorar con objetividad los resultados de cualquier actividad laboral. Contribuir con su criterio a la selección de personas que por sus méritos sean acreedoras de reconocimiento moral y material.
En el diseño de la estrategia, como se ha visto antes, se tuvieron en cuenta 3 dimensiones: 1. Dimensión cognitiva. Para el conocimiento de los valores y para comprender la rela-
ción entre ellos y la comunicación en el proceso salud enfermedad. 2. Dimensión afectiva motivacional. Explora en aspectos sociales los valores relaciona-
dos con la comunicación médico paciente, en la familia y comunidad, así como el nivel de satisfacción en los servicios de alergia.
3. Dimensión conductual. Conexión entre los valores relacionados y formas de actua-ción, así como identificación de las relaciones interpersonales.
Con este enfoque metodológico, el residente ejercita la habilidad de pensar con sentido crítico y creador. Puede hacer discriminaciones y adoptar decisiones inteligentes, en su práctica cotidiana; capacitándolo en la identificación y solución de los problemas de salud propios, de su ámbito profesional especializado; con un basamento ético, desde la perspectiva del sis-tema social cubano. Se realizan las pruebas de rendimiento con énfasis en los valores; se analizan desde la di-mensión ética, política y educativa en las condiciones de la universalización de la educación superior y nueva proyección de la atención primaria de salud. También, hacia una mejor atención de las enfermedades crónicas no trasmisibles; donde el futuro especialista debe recurrir a los recursos de la comunicación en la dimensión social humanística, en las condiciones en que es protagonista de un programa abarcador de salud. El residente de Alergología en Cuba tiene una proyección hacia la comunidad que lo distin-gue, por lo que la comunicación entre los diferentes niveles de salud resulta imprescindible para su labor. Los profesores de la especialidad están obligados a seguir con rigor las leyes de la didáctica para un aprendizaje integral basado en un diagnóstico sistemático. Esta tarea de diagnosticar constantemente el aprendizaje y de rectificarlo mientras se desarrolla, merece especial atención en la didáctica moderna, que la considera una de las principales funciones del profesor idóneo y capaz de conducir el aprendizaje de sus alumnos a feliz término. El diagnóstico y la rectificación del aprendizaje constituyen uno de los controles fundamentales y obligatorios de la buena actuación del personal docente; esta fase es tan importante y necesaria como lo son las de motivación, manejo y de verificación del rendimiento. No es sólo prepararlos dentro del proceso para las habilidades que necesita en su desempeño, es formarlo como profesional profundamente humano, siguiendo los modos de actuación de los valores rectores en la regulación de la conducta. La estrategia se propone también, establecer una mejor y más efectiva colaboración con las instituciones de salud, con base en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida, que

nos permita tomar las mejores decisiones por consenso, en aras de formar especialistas capaces de desarrollar una práctica profesional competente, con un profundo sentido humanista y vocación social de servicio, que garanticen mejores niveles de salud para la sociedad cubana y de otras latitudes. Para el análisis estratégico se tuvieron en cuenta los tres niveles en que tiene lugar la estrategia: Macro (social, institucional); donde se declaran los lineamientos generales para el cumplimiento de una determinada política general. Mezo (grupal); donde se concretan los resultados y actividades que debe realizar un grupo o colectivo. Micro (individual); donde se delimitan las tareas, responsabilidades y se definen operativamente la participación de cada individuo, sus mecanismos y métodos para alcanzar la meta prefijada. La Universidad de Ciencias Médicas como escuela es un sistema abierto, donde existen fortalezas y debilidades que influyen sobre la estrategia educativa en valores. Entre las fortalezas que contribuyen a que la estrategia se lleve a cabo están el propio programa docente educativo de los colectivos de carrera; el programa de extensión universitaria; el plan de trabajo político ideológico que contiene actividades de carácter patriótico. Entre las debilidades, la concepción de la educación de manera que el residente pasa la mayor parte del tiempo fuera de la escuela, con la consiguiente influencia de factores fuera de control. Bibliografía Aldereguía HJ. La Sanología hoy. La Habana: Centro de estudio de salud y bienestar hu-manos; 1996. Alonso M. El estado emocional como inicio de la recuperación. Rev Cognitiva 2008; 10 (1--2) 58-67). Álvarez de Zayas C. La escuela en la vida. La Habana: Editorial Pueblo y Educación 1995 p. 21. Báxter Pérez E. La formación de valores: una tarea pedagógica. La Habana: Editorial Pueblo y Educación 1989 p. 32. Brezinka W. La educación en una sociedad en crisis. Madrid: Nancea; 1990 p. 14. Cabrejos SP, Cárdenas LEB, Negro ÁJ, Aguinaga OE, Ivancevich JC, Bozzola MC. Bus-cando la mejor “evidencia” en Alergología. Arch Alergia Inmunol Clin 2008; 39(1):22-31. Calviño M. Actos de comunicación desde el compromiso y la esperanza. La Habana: Edi-ciones Logos; 2004 p.: 30. Carreras Llorence L. ¿Cómo educar en valores? Madrid: Narcea, SA; 2007. Comenio JA. Didáctica Magna. Madrid: Editorial Rens; 1922 p. 56. Chacón Arteaga N. Formación de valores morales. La Habana: Editorial Academia de Ciencias Cuba 1999 p. 53. Depalma D. La pediatría en las culturas aborígenes argentinas. 2ª ed Buenos Aires: FSAP; 2009 p. 318. Domínguez A B. Educación del paciente asmático en atención primaria Protocolos de Pa-tología respiratoria. Centro de Salud de Otero. Oviedo Bol Pediatria 2007; 47(2): 88-100. Fabelo Corzo JR. Los valores y sus desafíos actuales. La Habana: Editorial José Martí; 2003. Fabelo Corzo JR. La formación de los valores en las nuevas generaciones. La Habana; Editorial Ciencias Sociales; 1996 p. 10. Fabiani j, Greiding L. Programa académico del Instituto Argentino de Alergia. Arch Aler-gia Inmunol 2007; Diciembre: 3-5.

Francis V, Korsch BM, Morris MJ. Fallos en la comunicación médico-paciente a las reco-mendaciones del médico. En White KL. Investigacion sobre servicios de salud. Una anto-logía. Washington DC, Organización Panamericana de la Salud, 1992: p. 480-488. Frondizi R. Pensamiento Axiológico. La Habana: Instituto Cubano del Libro; 1993 p. 35. García Batista G. Compendio de Pedagogía. La Habana: Editorial Pueblo y Educación; 2004 p. 36 García Gómez J y Nando Rosales J. Estrategias didácticas en educación ambiental. Es-paña: Editorial Aljibe, S L; 2006 p. 231 González MR. Los valores morales. Rev Cubana Salud Pública [serie en Internet] 2005 [citado 9 de enero 2014] 31(4): [aprox 3 p] Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864... González Rey F. Psicología de la personalidad y desarrollo. La Habana. Editorial: editorial Pueblo y Educación; 1985 p. 171. Habernas, J. Teoría de la Acción Comunicativa: Complementos y estudios previos. Ma-drid: Cátedra 2009 p. 479 – 507 Ibarra Cuesta J. Varela el precursor. Un estudio de época. Ciudad de la Habana, Edit. Ciencias Sociales; 2008 p. 96-164. Jover ZJM. Visión sinóptica de la cultura del positivismo. Historia Universal de la Medicina t. 6 España: Salvat Editores SA; 1974 p.2. Laín, Entralgo, P. Historia Universal de la Medicina t 2. España: Salvat Editores, SA; 1972 p. 39- 43. Lawlor GJ, Fischer TJ. Manual de Alergia e Inmunología. Diagnóstico y tratamiento 2ª edi-cion, Barcelona,Salvat, 1990: 20 López Sánchez J. Ciencia y Medicina. Historia de la Medicina. Ciudad de la Habana: Edi-torial Científico Técnica; 1986 p. 6, 391. López Sánchez J. Finlay. El hombre y la verdad científica. 2a ed. Ciudad de la Habana: Editorial Científico Técnica 2a edición; 2007 p. 32. Macfarlane Burnet F. La entereza de vivir. Importancia de la genética en la vida humana. México DF: Panamericana; 1982 p 246. Medina Gallego C. La enseñanza problémica: entre el constructivismo y la educación ac-tiva 2ª ed. Colombia: Editorial Rodríguez Quito; 1997 p 39. Mena Marchan B, Marcos Porras M. Didáctica y nuevas tecnologías. Madrid: Editorial Es-cuela Española SA; 2006 p. 50. Méndez de Inocencio J, Huerta LJ, Bellanti JA, Ovilla MR, Escobar GA. Alergia Enferme-dad multisistemica. Fundamentos básicos y clínicos. Buenos Aires: Editorial Panameri-cana, 2008. p. 1-6 MINSAP. Programa Nacional de la especialidad de alergia en Cuba. La Habana: Ministe-rio de Salud Pública; 2006. Molina M. ¿De que valen los valores?. Revista TEMA, 2000; (15): 65-73. Muñoz de la Fuente C. Hombre y Sociedad. Chile: Universidad Antofagasta; 2004. Naranjo P. Los escritos de Montalvo. Quito Ecuador: Casa de la Cultura ecuatoriana; 2004 p. 194-208. Naranjo PV. Eugenio Espejo humanista e ilustrado. Alternativas 2008; 18 (12): 58. Negro Álvarez JM, Miralles López JC, Jiménez Molina JL, Guerrero FM. Gestión por pro-cesos en Alergología. Alergol Inmunol Clin 2008; 16: 356-360. Ortega R. El aula como escenario de la vida afectiva y moral. p.1 –18. Rev Cultura Educ 1996; (3): 1-18. Pérez MJ. En defensa de la educación y la investigación de posgrado en alergia e inmu-nología clínica (Editorial). Rev Alergia Mex 2004;51(2):39-40

Pisani S, Guevara E. Transmisión pasiva de la antigenicidad para antígenos de Tenia sa-ginata. Revista Alergia México 1953 Vol 1 (2): 89-93. Platón. La República. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales; 1973 p. 201, 290. Portal MR, Amaya TH. Comunicación y Sociedad Cubana. Seleccion de lecturas. Ciudad de la Habana, Editorial Felix Varela; 2006 p 29 Prieto Ramírez DM. La reflexión axiológica y el sistema de valores. Rev Humanidades Med 2001; 1 (1) 25-28. Programa formativo MIR. Bol 2006; (241): 349-353. Quintana Cabanas JM. Teoría de la Educación. Concepción antinómica de la educación. Madrid: Editorial Dyldnson; 2008 p. 273. Quintana Cabanas, J M. Concepción antinómica de la educación. Madrid: Editorial Dykin-son 1988 p. 343. Ramos DB. Investigación básica sobre asma: ¿hacia dónde nos dirigimos? Arch Bronco-neumol 2006; 42: 613 – 615. Repetto Talavera E. El mundo de los valores, contenido explícito de la educación. Teo-ría y procesos de orientación. Madrid: Universidad Pedagógica Nacional de Educación a Distancia; 2007 p. 437. Resolución Nº 936/1996 de Carrera de Especialista en Alergia e Inmunología Clínica. Consejo Docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Junio de 1996. Rodriguez Arce MA. Relación Médico Paciente. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2008. Rodríguez Santos O, Celio Murillo R. Comunicación y Valores Humanos en Alergología Rev. Med y Soc. 2009: 28 (1): 6-9. Rodríguez Santos O, Reyes-Almaguer MC. Eficacia y seguridad de la inmunoterapia su-blingual en niños de 6 a 24 meses de edad con rinitis y asma bronquial sensibilizados a los ácaros domésticos. VacciMonitor 2015; 24(2):86-92 Rodríguez Santos O. Formación de valores humanos. Estrategia educativa en enfermería. Madrid: Editorial Académica Española 2015: 11-71 Sánchez MM. Lo estético y lo artístico. Un acercamiento a la caracterización de las rela-ciones estéticas. Estética. Enfoque actuales. La Habana: Editorial Felix Varela; 2008 p. 125. Savater, Fernando. El valor de educar 9ª ed. Colombia: Editorial Planeta Colombiana, SA 1998 p. 45. Sierra Monge JL. Temas de Pediatría. Alergia e Inmunología. México: Interamericana; 1997 p 57-93. Silvestre Oramas. Aprendizaje, Educación y Desarrollo. La Habana: Editorial Pueblo y Educación 1999 p. 27. Torres-Cuevas E, Loyola Vega O. Historia de Cuba. 1492-1898. Formación y Liberación de la Nación 2da ed. Ciudad de la Habana, Editorial Pueblo y Educación; 2002 p. 135, 6. Torroella G. La formación de valores: tarea fundamental de la educación actual. Rev Bi-mestre Cubana 1998; 84(9):63-71. UNAM, División de Estudios de Posgrado e Investigación Subdivisión de Especializacio-nes Medica plan único de Especializaciones Medicas en Alergia e Inmunologίa Clínica 3ª edición México: facultad de Medicina UNAM; 2006. Valle Arias, A. Motivación, cognición y aprendizaje autorregulado. Rev Esp Pedagogía 2005; (209): 137-154. Varela y Morales F. Cartas a Elpidio, sobre la impiedad, la superstición y el fanatismo en sus relaciones con la sociedad. Miami: Editorial cubana; 1996: p.1,77.

Vidal Manzanares C. El Médico de Sefarad. Argentina: Editorial Sudamericana Grijalbo; 2005 p. 11-20. Vigotsky LS. Historia de las funciones psíquicas superiores. La Habana: Editorial Cientí-fico – Técnica; 1984 Vigotsky LS. Pensamiento y Lenguaje. La Habana: Editorial Pueblo y Educación 1979 p.16. Walker A, Morejón N. El Dulce Abismo. Ciudad Habana: Editorial. José Marti, 2005 p. 7, 12. What is an Allergist? Arch Alergia Inmunol Clin 2008; 39(1): 44-46. Yus Ramos R. Enseñar o educar. ¿Apuesta a la reforma por una educación moral. Rev Española Educación 2009; 62-69. Zilberstein Toruncha J. Tendencias acerca de la enseñanza y el aprendizaje escolar. En: Zilberstein Toruncha, J. preparación Pedagógica Integral para profesores Integrales. La Ha-bana: Edito