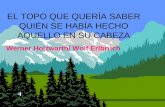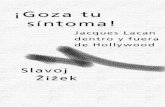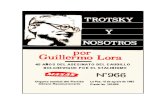Viejo Topo Trotski Zizek
Transcript of Viejo Topo Trotski Zizek
-
7/21/2019 Viejo Topo Trotski Zizek
1/9
Libros
En su demoledora crtica al marxismoestructuralista, el historiador britnico
E.P. Thompson comparaba la filosofa deLouis Althusser con el billete de entradaa un espectculo cuya nica condicines la de abandonar una parcela de nues-tra razn en la puerta. Y una vez dentrode la sala de teatro, prosegua Thomp-son, nos damos cuenta de que no haysalidas. Althusser muri, los discpulosperdieron la fe, la Teora se dividi ensubalthusserianos, postalthusserianos yotros derivados freudomarxistoides, pe-ro el espectculo contina. Y a fe que ha
mejorado. Slavoj iek es, con toda pro-babilidad, la quintaesencia del mismo:en Europa continental pero sobre todoms para ac y en algunos pases lati-noamericanos, es celebrado en determi-nados cenculos acadmicos por sucapacidad para llevar de la mano a suslectores de paseo por la filosofa, la his-toria, la semitica, la crtica cinemato-grfica y hasta la ancdota y el chiste dehumor grueso, y ello a pesar de la visiblefalta de coherencia de su obra y an en
un mismo texto. Aunque en pases filo-sficamente serios como Alemania ToniNegri, Alain Badiou o el propio iek co -sechan titulares como Philosophen-dmmerung (Tageszeitung, 29 de juniode 2010), en el resto de Europa mantie-nen un ncleo de seguidores hardcoredel profesorzuelo provinciano al lectorinocentn que los acompaarn hastaque aqullos se cansen y cedan el bculo
obispal a la siguiente generacin de fil-sofos prt a penser. Y as in saecula secu-lorum. Fjense hasta qu punto ha cedi-do la filosofa continental a la lgica delstar system que esta reedicin de Te-rrorismo y comunismo de Len Trotsky setitula, en realidad, Slavoj iek presenta a
Trotsky. Terrorismo y comunismo, muyprobablemente un private joke con laserie de televisin de Alfred Hitchcock.
iek comienza su prlogo diferen-ciando dos figuras de Trotsky: por unaparte, la aburguesada imagen de Trots -ky, el libertario antiburocrtico del Ter-midor estalinista, por la otra, el judoerrante de la revolucin permanenteque no poda encontrar paz en el rutina-
rio proceso posrevolucionario de la(re)construccin de un nuevo orden. (p.6) A estas dos figuras contrapone iekuna tercera: Trotsky el precursor de Sta-lin (p. 7). Tal y como lo leen. Aunque in-mediatamente matiza muy ligeramenteesta afirmacin de zascandil, iek
monta esta mesa sobre tres patas: la de-fensa de un rgimen de partido nico,la militarizacin del trabajo y que Sta-lin tena en su biblioteca un ejemplarmuy ledo de Terrorismo y comunismo,lleno de notas manuscritas que revelanla aprobacin entusiasta de Stalin: qums se necesita como prueba? (p. 7) Loque sabemos de este episodio es en rea-lidad que junto al fragmento en que
OCASO DEL FILSOFO
RETORNO DEL MILITANTE
TERRORISMO Y COMUNISMOLen Trotsky
Presentacin de Slavoj iek
Akal, 2010. 218 pgs.
Un jovencsimo Len Trotsky
82 / El Viejo Topo275 / diciembre /2010
-
7/21/2019 Viejo Topo Trotski Zizek
2/9
Libros
Trotsky escribe la revolucin exige que
la clase revolucionaria haga uso de todoslos medios posibles para alcanzar susfines el terrorismo si es preciso, Stalinagreg la siguiente nota: Correcto! Biendicho, as es. Esto prueba, efectivamen-te, poca cosa. Si acaso, que el entusias-mo de iek por Stalin proviene segura-mente por el empleo compartido porambos del mismo riguroso mtodo: el detomar una cita, descontextualizarla yutilizarla para justificar los fines propiosen arreglo a criterios de oportunidad po-
ltica. Y ah no termina la cosa: Trotskyescribe iek llega a presagiar la infa-me tesis estalinista segn la cual, en latransicin del capitalismo al socialismo,el Estado se extingue con el fortaleci-miento de sus rganos, especficamentede sus rganos de coercin. (p. 12) Perolo que dice realmente Trotsky es que ascomo la lmpara, antes de extinguirse,brilla con una luz ms viva, el Estado,antes de desaparecer, reviste la forma dedictadura del proletariado; es decir, del
ms despiadado gobierno, de un gobier-no que abraza imperiosamente la vidade todos los ciudadanos. (p. 292) Aqutodo se confunde: no se toma al estali-nismo por lo que fue (la osificacin deunas estructuras creadas como transito-rias) sino por lo que dijo que era (la de-saparicin del Estado con el fortaleci-miento de sus rganos). Lo que sigue esms o menos igual durante cuarentapginas en las que lo nico con sentidode esta macedonia parece ser el siguien-
te prrafo: Trotsky es aquel para el queno hay lugar ni en el socialismo real-mente existente anterior a 1990 ni en elcapitalismo realmente existente poste-rior a 1990, en el que ni siquiera los nos-tlgicos del comunismo saben qu hacercon la revolucin permanente deTrotsky: tal vez el significante Trotskysea la designacin ms apropiada paralo que vale la pena redimir del legado le-ninista. (p. 25)
Con todo, conviene saludar la reedi-
cin de este libro, escrito como respues-ta a Terrorismo y comunismo (1919) deKarl Kautsky, y que lidia, no siempreafortunadamente, con algunos de losmayores puntos de friccin de la tradi-cin marxista. El primer captulo, titula-do correlacin de fuerzas se ocupa so-meramente de un debate histrico claveen la tradicin comunista puede unasociedad alcanzar el comunismo sin atra-vesar las penurias del capitalismo? peroque para los bolcheviques quienes, por
emplear la famosa formulacin deGramsci, haban llevado a cabo una re-volucin contra El capital era apre-miante, pues si por una parte criticaban,correctamente, la representacin mec-nica del desarrollo de las relaciones so-ciales, presente en la cabeza de muchossocialdemcratas de la poca, no se ha-can demasiadas ilusiones con respectoal futuro de una Rusia revolucionariaque era poco menos que un archipilagoindustrial en medio de un ocano de
campesinos (Bujarin) si fracasaba larevolucin alemana que habra de acu-dir en su ayuda. Otros temas igualmenteimportantes tratados en el libro porTrotsky son la naturaleza y funcin delas alianzas polticas de los comunistascon otros grupos, la relacin de los sin-dicatos con el nuevo Estado socialista, lacuestin campesina, la organizacin deltrabajo y su divisin tcnica y social se-gn criterios socialistas, el papel de losintelectuales o la poltica internacional
con respecto a los pases imperialistas ylas colonias. Por desgracia, nada de estoparece interesar demasiado a iek,quien, en su ofuscamiento terico noexclusivo de este prlogo por la violen-cia, minimiza, hasta su prctica desapa-ricin, el contexto histrico en que seredact el libro, a saber: el de una social-democracia que atravesaba la peor crisisde su historia tras la votacin a favor delos crditos de guerra y a la que una
educacin exclusivamente literaria y
esttica ha arruinado para la accin, taly como escribe el periodista H.N. Brails-ford para el prefacio a la edicin original;el de una Unin Sovitica aislada inter-nacionalmente y en cruenta guerra civil.El carcter contingente de las institucio-nes de emergencia puestas en pie por losbolcheviques nunca escap a la atencinde sus creadores, ni su carcter y evolu-cin dejaron de ser una fuente de preo-cupaciones: Si nuestra Revolucin deOctubre hubiere ocurrido algunos meses
o siquiera algunas semanas despus dela conquista del poder por el proletaria-do en Alemania, Francia e Inglaterra, sinduda de ningn gnero, nuestra revolu-cin hubiera sido la ms pacfica, la me-nos sangrienta de las revoluciones po-sibles en el mundo. Pero este orden his-trico a primera vista el ms natural yen todo caso el ms ventajoso para laclase revolucionaria rusa no ha sido in-fringido por culpa nuestra, sino por cul-pa de los acontecimientos: en lugar de
ser el ltimo, el proletariado ruso ha sidoel primero. Precisamente esta circuns-tancia ha sido la que ha dado, despusdel primer perodo de confusin, uncarcter encarnizadsimo a la resistenciade las antiguas clases dominantes enRusia y ha obligado al proletariado ruso,en el momento de los mayores peligros,de las agresiones del exterior y los com-plots y alzamientos en el interior, a recu-rrir a las crueles medidas de terror guber-namental. Nadie puede sostener actual-
mente que estas medidas hayan sidoineficaces. Pero acaso se pretenda consi-derarlas como inadmisibles. (p. 150)
Y ms adelante: En Rusia, la elite diri-gente de la clase obrera es demasiadoreducida. Esta elite ha practicado la ac-cin poltica ilegal. Durante muchotiempo ha sostenido una lucha revolu-cionaria. Ha vivido en pases extranje-ros. Ha ledo mucho en las crceles y enel destierro, ha adquirido una considera-
El Viejo Topo 275 / diciembre 2010 / 83
-
7/21/2019 Viejo Topo Trotski Zizek
3/9
ble experiencia poltica y una gran am-
plitud de criterio. Representa lo mejor dela clase obrera. Detrs de ella viene la ge-neracin ms joven, que participa cons-cientemente en la revolucin desde1917. Es una parte muy valiosa de la cla-se obrera. Dondequiera que dirijamos lamirada: a la organizacin sovitica de lossindicatos, a la accin del partido frentea la guerra civil... el papel director lo de-sempea esta lite del proletariado. Laprincipal accin gubernamental delpoder sovitico en estos aos y medio
consista en maniobrar con esa elite detrabajadores, que enviaba ora a un fren-te ora a otro. Las capas ms bajas de laclase obrera, de origen campesino, aun-que de espritu revolucionario, an sonmuy pobres en iniciativa. Qu padece elmujikruso? Un mal gregario: la ausenciade personalidad, es decir, lo que ha sidocantado por nuestros narodnikis reac-cionarios, lo glorificado por Lev Tolstoi,en la persona de Platn Karatyev: elcampesino se disuelve en la comunidad
y se somete a la tierra. Est claro que laeconoma socialista no se funda en losPlatn Karatyev, sino en los trabajado-res que piensan, dotados de espritu deiniciativa y conscientes de su responsa-
bilidad. Es preciso a toda costa desarro-
llar en el obrero el espritu de iniciativa.[] La solidaridad socialista no puedebasarse en la falta de individualidad y enla inconsciencia animal. Y es esta ausen-cia de individualidad precisamente laque se oculta en el sistema de los burso comits, en la administracin colecti-va. (pp. 286-287)
Consideremos, por dar un ejemploms, el rechazo a lo que Trotsky denomi-na fetichismo del parlamentarismo.ste ha de tomarse nuevamente en su
contexto histrico y no a la tremenda ypretendiendo ver en l un juicio atem-poral, como hace iek, y ello cuandola(s) izquierda(s), especialmente en Lati-noamrica, demuestran poder conquis-tar, aupadas por los movimientos socia-les y organizaciones ciudadanas, am-plias mayoras parlamentarias sin aban-donar su compromiso con la justiciasocial e implementando sus programasde reforma sin necesidad de recurrir a lacoercin estatal despiadada. Para ir ter-
minando, no est de ms recordar que,como ha comentado en ms de una oca-sin Daniel Ravents, una cosa es Trot-sky y otra muy diferente los trotskistas, yque incluso la opinin de Trotsky no
siempre fue la misma, ni antes ni des-
pus de la redaccin de Terrorismo ycomunismo, en el cual por cierto no re-chaza la va parlamentaria, como da aentender el prlogo de iek: Las elec-ciones parlamentarias no fueron nuncapara los socialdemcratas, al menos enprincipio, escribe, un sustitutivo de lalucha de clases, de sus choques, de susofensivas, de sus insurrecciones; fuerontan slo un medio auxiliar empleado enesta lucha desempeando un papel dems o menos importancia, segn las
ocasiones que haba de abolirse porcompleto en la poca de la dictadura delproletariado. (p. 107) Al calor de la olade protestas sindicales que est reco-rriendo Europa, permtanme recuperarotro fragmento, en esta ocasin de unartculo escrito en 1911: Una huelga, in-cluso de poca importancia, tiene conse-cuencias sociales: aumento de la con-fianza en s mismos de los trabajadores,fortalecimiento de los sindicatos e inclu-so, a menudo, mejoras de la tecnologa
de produccin. Ustedes deciden quTrotsky es el que vale la pena recuperar:si el del filsofo o el del militante.
ngel Ferrero
Libros
84 / El Viejo Topo275 / diciembre /2010
-
7/21/2019 Viejo Topo Trotski Zizek
4/9
Editorial Pre-textos nos ofrece, en sulnea habitual, un libro de formato aus-tero y elegante y de contenido interesan-te. Se trata de un breve ensayo de Wi-helm Schmidt, profesor alemn de filo-sofa, nacido en 1953; anteriormente lamisma editorial nos ofreci un trabajomuy profundo sobre la bsqueda de unnuevo arte de vivir a partir de la obra deMichel Foucault. Schmid, no tan conoci-do como el anterior o como Pierre Ha-
dot, pertenece cmo ellos a una corrien-te potente en el seno de la tradicin filo-sfica contempornea que quiere recu-perar el sentido originario de la filosofacomo forma de vida.
Este pequeo ensayo es un trabajoconceptual sobre la nocin de felicidad.No es una debate retrico, ya que detrsde la discusin terminolgica hay unproblema ontolgico. Se trata de saberde qu estamos hablando, ya que aun-que no se trate de una realidad fsica y
concreta sino de la construccin de unideal, hay que entender lo que ste re -presenta como proceso real.
Schmid se acerca al trmino dando uninteligente rodeo que pasa por las nocio-nes afines de suerte, bienestar y plenitud.Contina despus por el elemento para-djico que puede contener el concepto yque nos permite hablar, como aqu hace,de la felicidad de la infelicidad. Pero loque es ms interesante es la vinculacin
entre felicidad y sentido, ya que la pri-mera slo la podemos entender en elhorizonte abierto por el segundo. La pre-gunta por el sentido es recogida de unamanera muy precisa por el filsofo.Resulta igualmente sugerente la relacin
que hace entre la felicidad y la conexinen sus diferentes formas. El recorrido esbrillante, sobre todo teniendo en cuentasu carcter sinttico y la poca reflexinfilosfica actual sobre el tema.
Dicho esto pasemos a una crtica ex-plcita, que es la de que no podemosseparar totalmente la tica de la poltica.En este sentido me parece que hay querecuperar la tradicin aristotlica quevincula necesariamente la primera a lasegunda. Podemos hablar de tica espe-
cficamente, por supuesto, pero la ma-nera de vivir no puede separar de la so-ciedad en la que se vive, que est condi-cionada por el sistema en que est en-marcada. El tardocapitalismo globaliza-dor en que vivimos, y tambin su posibletransformacin, tiene mucho que vercon la manera cmo entendemos la feli-cidad y la manera cmo podemos acce-der a ella. Si no reflexionamos las pro-puestas sobre esta base, la crtica que
presenta y las alternativas quedan comofrases esperanzadoras que parecen msbien una declaracin de buenas inten-ciones que una propuesta real y posible.
Pero el libro me hace ver tambin unpeligro, que tiene que ver con la posibili-
dad de que la filosofa se convierta enuna terapia ms que nos contina enca-denando a un Otro que nos dice lo quehay que hacer. Cuando Kant propuso elsapere aude, es decir el pensar por unomismo como mayora de edad del hom-bre, rechaz cualquier forma de tutori-zacin de un adulto sobre otro. Smidt sedefiende de esta acusacin planteandoque lo que separa la filosofa de los librosde autoayuda es el escepticismo de losfilsofos, que nunca dan frmulas ni
certezas. Parece una buena respuestaque permite cuestionar la validez ticade la llamada consultora filosfica. Esaceptable que el filsofo, ms all de loque muestra con una forma de vida quepodemos llamar filosfica, quiera, pueda
y cobre por asesorar al otro? Es justifica-ble la filosofa como una terapia ?
Luis Roca Jusmet
Libros
LA FILOSOFA COMO
ARTE DE VIDA
LAFELICIDAD. TODO LO QUE DEBESABER AL RESPECTO Y POR QU NO ES
LO MS IMPORTANTE DE LA VIDA
Wilhelm Schmid
Trad. de Carmen Plaza y Ana R.Calero.
Pre-textos, Valencia, 2010, 65 pgs.
El Viejo Topo 275 / diciembre 2010 / 85
-
7/21/2019 Viejo Topo Trotski Zizek
5/9
La pginas 157-163 Ms lgica de
esta Histria social de la filosofia catalana(HSFC) estn dedicadas a comentar unade las principales aportaciones lgicas delgran lgico y filsofo republicano JosepFerrater Mora. Un libro, una introduccinbsica a la disciplina de la lgica elemen-tal, que escribi al alimn con HuguesLeblanc, y que fue publicado en 1955 porFCE con el ttulo Lgica matemtica. Con-tienen una sorpresa: al leerlas es imposi-ble saber algo del contenido del ensayo,de su enfoque, de su perspectiva lgica o
didctica. Serra hace referencia a la intro-duccin del ensayo de Ferrater, a sushabilidades literarias, a sus cartas de 1952
y 1953, a la poca en que fue escrito, alopsculo Qu es la lgica, pero no hayinformacin sobre el contenido del librocomentado. Probablemente sea una con-secuencia, ms o menos ineludible, de suaproximacin histrico-social a la lgica.
Ignoro qu categora de filosofa cata-lana alimenta las pginas de esta singularhistoria social de la lgica entre 1900 y
1980. No es, desde luego, la escrita en ca-taln porque una parte sustantiva de losautores comentados no escribieron (nopudieron escribir en algunos casos) enese idioma. Tampoco parece remitir apersonas nacidas en Catalunya o en elrea de habla catalana porque algunos delos autores estudiados tampoco nacieronen esos lugares. En algunos casos, tampo-co ejercieron su magisterio durante dca-das en un pas que cont con un presi-
dent republicano-catalanista, pero no
anti-espaol, de la altura de miras deLlus Companys. El concepto filosofacatalana parece remitir, en este caso, aautores que, escribieran o no en cataln,hubieran nacido o no en Catalunya, estu-vieran o no ejerciendo magisterio oinvestigacin en las tierras de Espriu yFuster, estuvieron vinculados de algnmodo a los Pases Catalanes. Cierta-mente, Eugeni dOrs, Joan Crexells, DavidGarcia (escribo como escribe el autorpara referirse a Juan David Garca Bacca),
Josep Ferrater Mora, Manuel Sacristn,Manuel Garrido y sus compaeros deldepartamento de lgica y filosofa de laUniversidad de Valencia, lo estuvieron.En ese supuesto, cabe apuntar de pasadaque un autor como Jess Mostern, esslo un ejemplo entre otros, que publicsu primer libro de lgica en 1970, hubieramerecido un lugar de mayor relieve en lapanormica expuesta.
Quiz sea por eso, o por razones muyotras, que el autor toma decisiones filol-
gicas muy extraas. Por ejemplo, Sa-cristn siempre es escrito sin acento, co-mo se escribira si el apellido fuera cata-ln. Lo mismo ocurre con Garca Borrno en otros casos. Pasa algo? No pasa na-da o casi nada. Ni a Sacristn ni a GarcaBorrn les hubiera importado segura-mente un grano de sal la catalanizacinescrita de sus apellidos. Pero ellos nuncalo hicieron a pesar de haber combatidopor los derechos nacionales de Catalunya(y, en el caso de Sacristn, abogando ade-
ms por el ejercicio prctico, real, efecti-vo, del derecho de autodeterminacin, almismo tiempo que vindicaba en paralelouna Repblica federal de todos los pue-blos ibricos voluntariamente construi-da). Digamos, pues, que la decisin delautor es tan extraa como si escribira-mos Raimn, con acento castellano, parahacer referencia al autor de Al vent, uncantante, por cierto, que se carte conSacristn y sobre el que ste escribi un
texto de presentacin de Poemas y can-
ciones que sigue siendo una de las mejo-res aproximaciones a su obra (Antoni Ba-tista bebi de ese escrito largamente ensu reconocido ensayo sobre el artista va-lenciano).
A Sacristn dedica el autor gran partedel captulo V del libro. No se sabe porqu incluye en ese mismo apartado unaspginas a Jorge, Jordi para Serra, PrezBallestar (pginas 198-206), el autor deuna disparatada refutacin del teoremade incompletud de Gdel y colega de
Sacristn, junto con Manuel Garrido, enlas oposiciones a la ctedra de Valenciaque se celebraron en Madrid en 1962,asunto de importancia poltica sobre elque el autor sugiere una interesante, ymuy discutible, conjetura explicativa quedesgraciadamente no podemos discutiraqu con calma.
El captulo tiene cosas sorprendentes.Por ejemplo, la traduccin al cataln dedos pginas (dos!) de una conferencia deSacristn de 1954, texto que le permite al
autor justificar una sugerencia suya, sinduda arriesgada pero que vale la penatener en cuenta, sobre las motivacionesque tuvo Sacristn para estudiar lgica yno otra disciplinas en las que entoncesestaba ms versado, en la Universidad deMnster, en el Instituto de lgica quefundara el telogo, filsofo y lgico Hein-rich Scholz. (Los semestres fueron decisi-vos en la biografa de Sacristn: en el ins-tituto de Westfalia no slo fue alumno deHermes y Hasenjaeger, y recibi la in-
fluencia de la filosofa de la lgica deScholz, sino que fue all donde conoci allgico pisano Ettore Casari, esencial ensu forma de aproximarse al marxismo, ensu conocimiento de la obra de Gramsci yen su militancia en el PSUC-PCE).
Siguiendo con las sorpresas: en contrade lo que afirma Serra, la necrolgica deScholz no fue el primer texto que publicSacristn. Tampoco se sabe por qu Serrano cita el nombre de un dirigente del Par-
Libros
APROXIMACIN A LA HISTORIA
SOCIAL DE LA LGICA
CATALANA
HISTRIA SOCIAL DE LA FILOSOFIACATALANA. LALGICA(1900-1980)Xavier Serra
Afers, Barcelona, 2010, 267 pgs.
86 / El Viejo Topo275 / diciembre /2010
-
7/21/2019 Viejo Topo Trotski Zizek
6/9
tido comunista alemn que designa
como jefe, Hans Schweins, para hablarde los primeros contactos polticos co-munistas de Sacristn. Curiosamentetambin, Serra escribe en nota que, un ar-tculo excelente del joven matemticoMartn Rubio sobre las oposiciones a lactedra de 1962 se basa en documentos,cosa que efectivamente ocurre, a dife-rencia de todos los otros que hacen alu-sin al tema, cosa inexacta, por una par-te, porque algunos de ellos s hacen usode documentos en sus aproximaciones, e
injusta, por otra, porque parece razona-ble que gentes como Mostern, Muguerzao Rubert de Vents apelen a sus recuerdospara hablar de lo sucedido. El autor delensayo, que tampoco usa documenta-cin nueva, afirma que los argumentosque se han elaborado para dar cuenta delresultado de estas oposiciones son ex-traordinariamente dbiles y eso le lleva aescribir que es probable slo proba-ble! que los miembros del tribunal tuvie-ran informacin sobre la militancia pol-
tica comunista de Sacristn. De hecho, laconjetura que Serra establece, y que creeoriginal y distinta al resto de las explica-ciones, y que en su opinin supera la in-suficiente explicacin poltica en trmi-nos de comunismo-anticomunismo, noparece falsar ni superar ninguna de lascosas ya sabidas: el centralismo universi-tario, la voluntad de Eulogio Palacios deimponer sus preferencias (era entonces elnico catedrtico de lgica en Espaa) ylos posibles consejos para la oposicin
que pudo dar a su preferido, su discpuloManuel Garrido, no son notas que refuteno amplen mucho o nada de lo dicho. ElOpus Dei, o mejor, el opusdesta EulogioPalacios impuso su voluntad, aunquetambin Prez Ballestar bebiera de esasaguas fantico-religiosas, y desde luegono le import un higo la preparacin lgi-ca de Sacristn, el nico de los opositoresque en aquel entonces era competente enasuntos de lgica, por ser comunista
(curiosamente esta caracterstica es teni-
da cuenta por Serra en pginas posterio-res), porque no era del Opus Dei, claroest, y porque en aquella oposicin unopoda ser catedrtico de lgica sin saberrealizar una deduccin elemental en lgi-ca de primer orden. Seguramente, el pro-pio Eulogio Palacios desconoca ese saberque probablemente despreciara. La refe-rencia al clsico de Kuhn que Serra reali-za en su argumentacin es innecesaria yun poco ingenua, pueril incluso. Su afir-macin posterior de que Sacristn crea
en la independencia de la lgica, del arte-facto lgico, respecto a la filosofa es,cuanto menos, depende de como quieraleerse la afirmacin, inexacta: Sacristnentendi desde siempre que la problem-tica filosfica, va semntica, acompaa-ba a la aventura lgica.
Algunas afirmaciones marginales deSerra Sacristn desencantado del co-munismo ortodoxo de partido se interespor este lder indio [Gernimo], [] Ynaturalmente, el consejo de rectores pos-
tfranquista se da el gusto de rechazar lapropuesta. Se volver a poner de modahablar de Sacristn. S, pobre Sacristn(sic!), porque Sacristn, despus de sumuerte, ha conservado en el rea de Bar-celona un grupo de admiradores incondi-cionales (marxistas, naturalmente) noestn entre los momentos ms afortuna-dos de la aproximacin a la obra y al lega-do del autor de Introduccin a la lgica yal anlisis formal.
No son slo las nicas afirmaciones
sorprendentes. Al hablar de Ferrater Mo -ra, por ejemplo, el autor escribe: []
Vendi todo lo que escribi. Incluso enlgica. En ocasiones, para vender, slonecesit cambiar el ttulo y escribir unanueva introduccin, sin que crea necesa-rio argumentar o justificar con detalle sunada corts afirmacin.
De todo lo anterior no debera inferir ellector de esta nota que el libro no ofrezcanudos de inters. Los tiene. No soy sufi-
cientemente competente en la obra de
David Garcia, con quien por ciertoSacristn tambin se carte, pero las cua-renta pginas que Serra le dedica estnllenas de buenas informaciones e ideasinteresantes. Lo mismo puede afirmarsede sus aproximaciones a Joan Crexells o aldepartamento de lgica y filosofa de laciencia de la Universidad de Valencia, es-pecialmente al papel de Manuel Garrido
y de Josep LL. Blasco, autor que Serraconoce profundamente.
Eso s, sorprende en la bibliografa que
al citar los documentales de IntegralSacristn no hable de su autor, de XavierJuncosa; que repita algn libro (el de Hil-bert y Ackermann por ejemplo); que citelibros en los apartados en los que haestructurado la bibliografa que apenastienen que ver con el autor que las enca-beza y que, en cambio, olvide textos delautor analizado y algunos de los ensayosms reconocidos sobre su obra. En el casode Sacristn, por ejemplo, no cita, ade-ms de sus apuntes editados de 1956 y
1957 de Fundamentos de Filosofa y desus documentos de trabajo (cartas, cur-sos de doctorado, programas,) deposi-tados en Reserva de la Biblioteca Centralde la UB, dos de sus trabajos lgicos, unode ellos una excelente resea escrita en1956, su primer texto de lgica, de la Lgi-ca matemtica de Ferrater Mora y Le-blanc, ni tampoco hace referencia a losque seguramente son, junto con el exce-lente artculo de Luis Vega Ren, que scita, las dos mejores aproximaciones que
hasta ahora se han publicado sobre laobra del discpulo de Scholz, del traduc-tor de Quine: Paula Olmos y Luis Vega, Larecepcin de Gdel en Espaa, ndoxa,n 17 (2003), pp. 379-415, y Albert Domin-go Curto, Manuel Sacristn y el estudiode los escritos lgicos de Leibniz, en: AA.
VV. El valor de la ciencia, Barcelona, ElViejo Topo, 2001, pp. 213-248.
Salvador Lpez Arnal
Libros
El Viejo Topo 275 / diciembre 2010 / 87
-
7/21/2019 Viejo Topo Trotski Zizek
7/9
Giorgio Agamben (1942) es discpulode Heidegger, traductor de Benjamin alitaliano y est tambin influenciado porMichel Foucault, que es el punto de par-tida del presente libro. De entrada ya hayque advertir que este escrito, uno de losltimos del filsofo, pertenece a su obramenor. Su obra clave contina siendo laserie de Homo sacer, tan polmica comofecunda. Pero Agamben tiene la virtudde no estancarse en la temtica que le hadado ms reconocimiento y producirsiempre nuevos y variados trabajos filo-sficos. En esta ocasin utiliza la filoso-fa de Foucault, como ste mismo reco-mendaba, como caja de herramientas.No se centra en la problemtica habitualde las relaciones de poder o del cuidadode s, que son los temas que ocupan elinters actual sobre Foucault, sino sobresu primera temtica, la de la arqueologadel saber.
El ttulo del libro parece algo equvo-co, ya que hace alusin a lo que plantea
exclusivamente en el segundo captulo.Porque de lo que trata globalmenteAgamben es de lo que dice el subttulo,del mtodo. No para plantear una fr-mula, una va, sino ms bien para ponerde manifiesto la imposibilidad de unMtodo, con maysculas. No se trata denegar que hay un camino posible para elconocimiento, sino de plantear unacomplejidad necesaria que nunca pode-mos resolver del todo, que siempre deja
un resto no resuelto. En la introduccinya nos avisa Agamben que en toda doc-trina hay siempre interpretacin, quenunca es pura y que adems siemprehay un punto oscuro, algo no dicho quehay que asumir porque no puede serexplicitado.
Precisamente la nocin de signaturarerum seala muy bien, en el pensa-miento renacentista, la manera en comoestructuramos lo significativo. Qu es loque hace que delimitemos las cosas deuna determinada manera? Porque yasabemos que conceptualizar es delimi-tar y siempre hay una funcin implcitaque posibilita hacerlo de una manera yno de otra. En el segundo captulo, el ti -tulado Signatura rerum lo ejemplifica en
el contexto medieval-renacentista-ba -rroco, que se disuelve en la Ilustracin.Pero lo que resulta algo desconcertantedel libro es pasar del planteamiento cr-tico del primer captulo (que continuaren el ltimo) a analizar los presupuestosde la astrologa o de la cbala, como ha -ce en el segundo. ste es, en buena me-dida, una prueba de fuego para el lector,que por un momento duda de que el li -bro tenga un hilo conductor consistente
y no se disperse en elucubraciones pura-mente retricas. Pero hay que superarste obstculo porque con pacienciacaptamos, ya en el ltimo captulo, la l-gica global del ensayo. As la nocin dearqueologa filosfica que aparece alfinal del libro enlaza muy bien con lasnociones de paradigmay episteme de laprimera parte. Arqueologa filosficaque, como bien nos recuerda. fue inven-tada por Kant y plantea siempre la para-doja de querer ser una historia emprica
y la vez tambin racional, ya que le atri-buimos el desarrollo de la lgica internade la propia filosofa.
Resulta muy interesante la reflexinsobre la nocin de paradigma, inicial-mente muy renovadora pero hoy con-
vertida en tpico. Sobre todo la precisincon que diferencia el aspecto de matrizdisciplinar del aspecto de ejemplo signi-ficativo, que no es otra cosa que unarelacin analgica, no lgica, con lo querepresenta. Es interesante la preguntasobre la relacin de esta nocin con la deepisteme, que es la que utiliza Foucault.Tambin lo es la reflexin sobre lo queposibilita que un enunciado tenga senti-do, lo cual sin saber exactamente lo que
Libros
TODA DOCTRINA ES UNA
INTERPRETACIN
SIGNATURA RERUM. SOBRE EL MTODOGiorgio Agamben
Trad. de F. Costa y M. Ruvituso.
Anagrama, Barcelona, 2010, 150 pgs.
88 / El Viejo Topo275 / diciembre /2010
-
7/21/2019 Viejo Topo Trotski Zizek
8/9
Si Freud nos record que la guerraborraba los sntomas externos de la neu-rosis, podra ocurrir que con el espect-culo del choque de las culturas, vividoal minuto en nuestra urbanidad multi-media, desaparezca el inconsciente, ladivisin interior que nos hace sujetos eimpide nuestra conversin en materialdisponible para el mercado? Contra estatemible posibilidad trabaja desde hace
treinta aos la labor incansable que JorgeAlemn retoma en este libro. Para ello notiene reparo en sumar a la rabia deizquierda las especulaciones de Lacansobre el Discurso Capitalista y las de Hei-degger sobre el poder de emplazamien-to de la Tcnica. Tambin las reflexionesde Badiou sobre el acontecimiento que esorigen de la tica de la verdad y las deRancire o Laclau sobre la necesidad dela parte de los sin parte, un pueblo cuya
irrupcin rompera lashegemonas instaladas. Eneste punto Alemn no re-prime sus ironas sobre laincomodidad que en nues-tro enfoque eurocntricocrea el aire populista queinevitablemente toma cual-quier invencin polticaque no est diseada en losdespachos impolutos quenos gobiernan, sean empre-sariales o universitarios.
As pues, Alemn conti-na su tarea de pensar encastellano. Corroe la actua-lidad con una exterioridadbifronte: de un lado, esa piedra en el za -pato de la cultura europea llamada La-can; de otro, el volcnico continentesuramericano, que los espaoles con fre-cuencia abordamos armados de clichseuropestas. Por el contrario, a caballo de
Argentina y Espaa, con un conocimien-to profundo de la cultura francesa, Ale-mn se empea en pensar lejos del narci-sismo europeo. En el mejor sentido de lapalabra, este libro que hoy comentamoses bizarro, navega gilmente entre nues-tros lugares comunes con la quilla de esadoble exterioridad.
La escritura de Alemn opera a olea-das, a golpe de encuentro. En consonan-cia con un inconsciente que irrumpe ennosotros sin metalenguaje que lo abar-que, se trata de un interminable trabajode duelo que respira a rfagas, empujadopor una constante intervencin personal
y pblica. Que la oralidad, su silencio osu precipitacin incontenible, sea elmotor de esta escritura dice algo de sunaturaleza. Sobre la marcha, en el cami-no que se hace al andar, lleva dcadasagujereando nuestra malla cultural ypoltica.
es, no puede reducirse ni a las pautas de
la percepcin ni a las reglas del lenguaje.Lo mejor que tiene toda la reflexin epis-temolgica de Agamben es mostrarcmo siempre hay un resto, algo que senos escapa pero que no podemos nidebemos negar.
El tema es espinoso, el anlisis es con-ceptualmente muy denso y siempre es-tamos en el eterno problema que plan-tean este tipo de filsofos, que es el dedudar sobre si realmente lo que dicentiene un sentido real, es decir que lo po -
demos entender de manera concreta, o
se pierde en galimatas retricos. Fi-
nalmente creo que hay que darle el votode confianza de considerar que, aunquea veces nos perdemos por la propia den-sidad conceptual y hemos de volver pa-cientemente sobre lo dicho, el libro tieneuna coherencia y un inters. Pero slo lopuedo recomendar con una doble con-dicin. Por una parte la de tener unacierta familiaridad con la problemticaepistemolgica de la que habla (sobretodo las nociones de paradigma, episte-me y arqueologa filosfica). Y por otra
parte la de tener una afinidad con este
grupo de filsofos que, como Foucault y
Agamben, tienen un aire de familia muypeculiar, que despierta en algunos entu-siasmo y en otros rechazo. En este senti-do, ni lo uno ni lo otro me parecen acep-tables, ya que hay que mantener estesentido crtico pero a la vez receptivoque, yendo ms all del sistema de filias
y fobias a las que tan acostumbrados nostiene el sectarismo de las escuelas filos-ficas, recoja lo mejor de cada una sindejarse fascinar por ellas.
Luis Roca Jusmet
Libros
ESTA IMPOSIBILIDAD QUE
FUERZA LO POSIBLE
LACAN, LA POLTICA EN CUESTINJorge Alemn
Grama, Buenos Aires, 2010.
El Viejo Topo 275 / diciembre 2010 / 89
-
7/21/2019 Viejo Topo Trotski Zizek
9/9
Libros
No es de descartar, sin embargo, que
esta continua labor de zapa no sea msque la cara externa de una primera y dis-creta atencin analtica al sufrimientodel hombre de carne y hueso. Bajo susemblante permisivo nuestra cultura al-berga exigencias de hierro, y es ah donde
Alemn opera lo ms duro de su labor decorte. Conocemos despus los desplie-gues exotricos de esa intervencin, suefecto en los significantes-amo que nosatrapan.
A contrapelo de la tradicin homoge-
neizadora de izquierda, para Alemn nose trata ya de progresismo. Las polticasemancipatorias deben abandonar esametafsica de una solucin final a la divi-sin que atormenta al cuerpo social, quehiende para siempre al sujeto. Slo es po-sible la resurreccin de lo poltico si pres-cindimos de los horizontes totalizantes,si retomamos el descaro de una lgica
femenina, no flica, donde la incomple -
tud sea el punto de partida y de llegada.Desde ah se puede concebir el capitalis-mo como una contingencia histrica quetendr su fin, que incluso tiene ya un l-mite en el presente. Un trmino que,aqu y ahora, da comienzo a la autnticadiferencia, a la tragedia humana de vivir,reunidos por lo que nos separa.
El poder ya no se ejerce desde arriba,sino que ha conseguido una abyectacolaboracin de la intimidad. Infinitud yclausura, pluralismo y uniformizacin,
miseria y goce brutal trenzan hoy nues-tro tejido colectivo. Estruendo especta-cular y soledad, control consensual yexhibicin obscena de las patologas sedan la mano. Se ha producido as unametamorfosis perversa de lo que llam-bamos pobreza. Ya no se trata solamentede la escasez de recursos bsicos parasubsistir. Por el contrario, la miseria apa-
rece hoy hermanada con una multicolor
posibilidad de equipamientos que puedeir de las armas y la comunicacin a lasdrogas.
Este dato antropolgico es el que hausado a fondo el neoliberalismo, a vecesayudado por la socialdemocracia, paraconseguir una profunda cooperacin delas antiguas vctimas, convertidas a la vezen verdugos del biopoder. El afuera pare-ce haber pasado adentro en esta gestinglobal del miedo y el entretenimientoque elimina una angustia cuyo afronta-
miento nos hizo libres en otro tiempo. Eneste panorama inquietante, el problematico y poltico de la decisin, de un actosin Otro protector, hecho sin garanta,cobra plena vigencia. Que la izquierdaafronte de una vez lo trgico es la condi-cin de una jovialidad que hemos perdi-do.
Ignacio Castro Rey
90 / El Viejo Topo275 / diciembre/2010
La prediccin figura entre los temas ms representativos de la Filo-
sofa y Metodologa de la Ciencia. Como indagacin acerca del
conocimiento del futuro o investigacin sobre hechos nuevos,
ocupa un lugar destacado en pensadores influyentes.
Es el caso de los filsofos analizados en este volumen: Reichenbach,
Popper, Toulmin, Kuhn, Lakatos, Salmon, Kitcher y Rescher.
Porque la prediccin incide en la Ciencia Bsica, orientada a la
ampliacin del conocimiento, y en la Ciencia Aplicada, encami-
nada a la resolucin de problemas concretos planteados.
WENCESLAO J. GONZLEZ
La prediccincientfica
M o n t e s i n o s