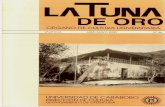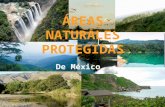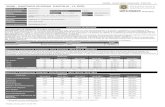Viernes, 26 de Octubre de 2012servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/tuna/n35/nro35.pdfsía de...
Transcript of Viernes, 26 de Octubre de 2012servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/tuna/n35/nro35.pdfsía de...


LAS CATEGORÍAS
Quiero creer que la variablecentral de la literatura moderna debeo puede medirse en función de cuántarealidad podamos sumar a su esenciaestética o, si se quiere, trascendente.Singular o plural, íntima o externa,psíquica o colectiva, biográfica o his-tórica, la realidad -sus metáforas o fi-guraciones- es el referente o correlatoque nutre la expresión de una cultu-ra. Mientras más hechos sumamos aesa operación de transmutación quees la literatura, más logramos unadefinición de nuestro ser colectivo enel tiempo. Cuando el discurso artísti-co de una comunidad o cultura dadano sabe hallar sus fuentes, es proba-ble que asistamos a los primeros sig-nos de una pérdida o declinación. Gra-cias a esa operación de trascendenciaque es el empeño artístico, las másca-ras y diosas de la fertilidad de la cul-tura taina nos permiten suspender,aunque fuere por breves minutos, elefecto de borrón genocida que quisoimprimir la conquista española.Lezama Lima nos recordaba que unajarra minoana del año 4000 antes deCristo nos permite recuperar, a travésde la imago, la fuerza y esplendor deuna cultura. La imagen viaja a travésde los tiempos y, para nuestra fortu-na, parece elevarse por sobre cual-quier condicionamiento histórico. Esa través de la imagen que podemosreconocer como semejantes a los queantes fueron: siguen siendo, de hecho,actuales ante nuestros ojos. No es enbalde que Kafka representa la últimasupervivencia germánica en tierraschecas o que Cavafy aviva a comien-zos del Siglo XX la última llama de loque ha podido ser Bizancio. En un ejer-cicio si se quiere reduccionista, la lite-ratura es la huella que los hombresde un tiempo legan a los hombres deotro tiempo. Gracias a la escritura deBernal Díaz -Carlos Fuentes hablaríade "épica vacilante"-, el esplendor delmercado de Tenochtitlán sigue siendonuestro; gracias al Onetti del magis-tral relato "El posible Baldi", los afa-nes y sueños inacabados de los ciuda-danos de Montevideo son hoy el refle-jo fiel de cómo la impronta urbana con-diciona el espíritu de los hombres.
Rodríguez Monegal llegó a demostraralguna vez que una concepción de en-cierro parecía dominar toda la produc-ción narrativa argentina de los años70 y quería ver en ello la secuela másvisible del entorno dictatorial.
Uno de los ejercicios más difí-ciles de cumplir es esta fase finiseculardel escenario venezolano, es precisa-mente determinar qué aristas de larealidad hemos sumado al hecho lite-rario y qué hemos dejado fuera. Sumaro no sumar -he allí el dilema. Se medirá que la intención es simplista yreductora, pero me interesa más seña-lar las objeciones del inventario que lospropios logros. Tuvimos, sí, sobre todoa comienzos de siglo, una vocación for-mal de descifrar al otro -llámese cam-pesino, negro o indio. En el empeño porincorporar a la expresión colectiva lodiferente, puede fundamentarse bue-na parte de la cuentística inicial deUslar Pietri o de la novelística de Ga-llegos. Al desvelo por inventariar la flo-ra o el paisaje -ciclo que inician los cro-nistas de Indias, perpetúan los viaje-ros europeos de los siglos XVIII o XIXy remata Don Andrés Bello con suemblemática "Silva" -pueden respon-der las páginas de Lazo Martí o inclu-so buena parte de la obra de VicenteGerbasi. Hemos tenido paisaje -origi-nal, recreado o transmutado-; hemostenido descripción de la barbarie; he-mos tenido los primeros ensayos mo-dernos de instrospección subjetiva enTeresa de la Parra o Ramos Sucre; he-mos tenido magia o fantasmagoría en"La lluvia" de Uslar Pietri; hemos te-nido la irrupción de la sensibilidadurbana en Paz Castillo o RodolfoMoleiro; hemos tenido las interpreta-ciones históricas que se deducen de Laslanzas coloradas o de País portátil;hemos tenido las rupturas temporalesde "Arco secreto" o las fracturas tex-tuales de El falso cuaderno de NarcisoEspejo; hemos tenido en la poesía deMontejo la pulsión secreta que aspiraa una vuelta a la religiosidad y hemosrevivido la Antigüedad clásica en losversos de Alejandro Oliveros; hemostenido la suspensión del yo en la poe-sía de Yolanda Pantin o el reencuentro
de la terredad perdida en las frasesenigmáticas de Igor Barreto. El balan-ce, sin duda, es reconfortante, pero losería aún más si pudiéramos arries-garnos -repito nuevamente- a desci-frar también las ausencias, las omi-siones -o sus probables orígenes.
No tenemos, por ejemplo, unaliteratura que nos hable de un concep-to tan vasto, tan envolvente, como elque refiere la palabra corrupción. Co-rrupción moral, corrupción de valores,corrupción de la persona narrativa,desintegración del sentido. Una cons-tante cultural que ha determinado lavida pública venezolana desde el si-glo XVIII apenas se esboza en tramasnarrativas o elucubraciones poéticas.En Contra lujuria, castidad (1992),Elias Pino Iturrieta nos ha demostra-do cuan imbricados históricamentehan estado en Venezuela los terrenosde lo público y lo privado. El ejercicioomnipotente del padre de Bolívar, vio-lador confeso de las sirvientes mozasque lo atendían en su hacienda de SanMateo -por poner un solo ejemplo deinteresante estudio-, irrumpe y con-tamina la esfera pública cambiandodestinos y castigando a inocentes. Noveo en las tentativas narrativas de losúltimos años un esfuerzo por fijar odeterminar personajes que respondana esta tipología como sí los pudo re-crear en su momento Gallegos bajo elempeño civilizador. Si, como referen-te, la corrupción ha encontrado eco,habría que buscar su rastro en la poe-sía que corrompe o confunde los pun-tos de vista del emisor.
Es posible que en la apuestaradica que Verónica Jaffé postula ensu libro El largo viaje a casa, querien-do hablar a través de las voces de otrostiempos y, por lo tanto, reduciendo acero la autoridad discursiva del emi-sor, se pueda ver cómo los puntos devista se han corrompido hasta anularal hablante.
No tenemos tampoco -y voy conla segunda categoría- una literaturaque postule de alguna manera lo poli-cial. Dejando de lado ejercicios aisla-

AUSENTES POEMAS
dos de Luis Brito García, Julio Miran-da, Pablo Cormenzana o Luis FelipeCastillo -algunos de ellos verdaderosrelatos magistrales- no podríamos afir-mar que tenemos una literatura poli-cial. En este campo, la crónica roja quediariamente evoluciona en los mediossupera con creces la recreación litera-ria. Sacerdotes que han matado aamantes, suicidios de personajes pú-blicos, esposas que han contratado amatones para desaparecer a sus mari-dos, venganzas de las mafias locales odel narcotráfico, los infanticidios casidiarios de nuestros barrios margina-les... una crónica compleja, repito, queparece repeler las tentativas de acer-camiento literario. Nuestro balbu-ciente discurso policial -más pendien-te de recrear modelos clásicos que dearriesgarse a postular cánones expre-sivos que den cuenta de un verdaderodesciframiento- deshoja la margaritay termina obnubilado e impotente.Definitivamente, en este caso, el pesodel referente paraliza las concienciasartísticas.
Una tercera categoría es la deotro concepto que ha condicionado lahistoria venezolana del siglo XX: merefiero al petróleo. En su inteligenteestudio Las novedades del petróleo(1994), el crítico Miguel Ángel Cam-pos ha establecido uno de los segui-mientos más exhaustivos del tema. Ysi bien puede afirmarse que la catego-ría ha estado presente en buena partede nuestra narrativa, también puededecirse que no lo está tanto como de-biera. Una de las interpretaciones quese deducen del estudio de Campos esque el tema no es de fácil manejo paranuestros autores. Como alguna vez lodijo Diego Bautista Urbaneja deRómulo Betancourt, el petróleo no pasade ser un complejo de culpa para elestamento intelectual venezolano delsiglo XX. Una especie de remora -tanviscosa como la del propio combustiblefósil- paraliza la empresa de recrea-ción estética y apenas se queda enliteratura de denuncia. El petróleo,pues, es visto como una fatalidad his-tórica que condiciona las mentes yempobrece los hábitos del colectivo.
Antonio López Ortega
En todos los acercamientos al tema,los personajes son víctimas de desig-nios mayores. La épica del petróleo nose encarna; se padece.
Una cuarta categoría -más fre-cuente que las anteriores pero aún ensus primeros estudios- es la asunciónde la subjetividad. Blanco Fombonanos recordaba la propensión al recatoo al pudor expresivo de nuestro signocolectivo y, en una entrevista reciente,Salvador Garmendia afirmaba que íacarencia central de nuestra narrativaera su incapacidad para hablar desdela subjetividad. En este campo preci-so, la poesía parece exhibir más saludque la narrativa. Si en un género de-terminado hemos aprendido a vernoscomo somos, éste es en el de la poesía.Las imágenes de nuestras pasiones,de nuestros desvelos, de nuestras mi-serias cotidianas; nuestra inmadurezo nuestra orfandad, nuestro enamora-miento o nuestro luto; las voces denuestros muertos o de nuestros seresqueridos; todas esas figuras, repito,han encarnado en las imágenes mástrascendentes de nuestra poesía. Gé-nero forzosamente más abierto queíntimo, nuestra narrativa exhibe unadificultad mayor. Nuestro yo narrati-vo es artificioso; postula una metáforade la autoría pero no logra transmitirla desnudez del hablante. No miramosel texto; se diría más bien que nosmiramos a nosotros mismos en el tex-to. Complejo de Narciso que aún nosestorba y que nos dificulta el hallazgode una humildad mayor que puedatransmutarse en expresión.Quiero creer -ya para concluir- queestas cuatro categorías son insoslaya-bles para la creación y reflexión litera-rias de estos tiempos y de los quevienen. Sin categorías de peso -por nodecir pesadas- que exigen una trans-mutación metafórica. En algunos ca-sos por pudor y en otros por prejuicios,estos referentes exigen unadescodificación y recodificación quesólo el ejercicio literario puede deter-minar. Se trata de una verdadera aven-tura de reapropiación que nos podrápermitir configurar un signo más en-volvente o fiel de nuestra razón de ser.
PARQUE 1
se ha hecho hincapié en evitar arru-gar la frente, sépase bien, no se le ocu-rra conjugar el verbo en otra persona:tras cualquier posible episodio es me-jor recordar el puesto que se ocupa yno alterarse con lo inevitable, si saberezar, no lo haga, existen demasiadoseruditos esperando que usted cometasemejante iniquidad, advierta, eso sí,quién está describiendo el paisaje ypor favor atrévase a asumir el riesgode ser usted mismo sin alardear conque usted es amigo de usted.
PARQUE 2
no está su juventud junto a usted, re-cuerde que usted es una variante deusted que ha tomado el camino indi-cado por usted hace tiempo, recuerdeque el tiempo es para usted la impron-ta juventud que decida tener en elmomento preciso, momento que biensabe no tendrá nunca si sigue por esecamino, ahora, no se engañe, se le per-donará cualquier cosa menos estafarsey si es capaz de atentar contra ustedmismo, el mundo no dudará de quepueda hacerlo con los demás y seráduro toparse con un gentío queriendohacer justicia con usted, ser infeliz,que aún no ha hecho nada.
PARQUE 3
lamentable de su parte, pero hay cier-tos criterios que no se pueden pasarpor alto, y si usted es de esos seres in-cipientes que tramita su vida como sifuera un ejemplo para los demás, yencima la promociona como un parti-do de fútbol diferido, debería saber quecorre el riesgo de ser amonestado o ira los penales o peor aún, ganar el par-tido con un escore que no le permitaavanzar a la próxima ronda.
Víctor Ojeda

ANDRÉS ELOY BLANCO:
I
En el proceso de formación de laLiteratura infantil venezolana, la in-serción de la poesía de Andrés EloyBlanco fue espontánea desde el mo-mento en que empezó a cobrar espa-cio en el panorama de la literatura na-cional e, incluso, en otros escenarios.Si su palabra se instauró con un esti-lo predominante popular era lógicoque debía llegar al niño. En este últi-mo, tendría una receptividad determi-nada más por el didactismo y por elaprendizaje memorístico —con el fin derecitarlo- que por el efecto estético quepudiese generar. No estamos en con-tra de este equívoco, puesto que cier-tamente hoy sería un logro si a los ni-ños se les permitiera un acercamien-to a la poesía y a la literatura en ge-neral por lo menos de esa manera.
Ocurre que en la comunicacióndel niño con la obra poética de AndrésEloy Blanco ha privado la noción delpoeta que cantó al pueblo y el carác-ter didáctico de su palabra. No refu-tamos este enfoque. Sería una absur-da pretensión, puesto que buena par-te de su obra está saturada de la pala-bra ejemplar, edificante y reafir-madora de un sentimiento nacionalque aparentemente no acaba de sur-gir. Es indudable, pues, que su poesíaha simpatizado con el público infantily juvenil. Y para ello debemos recono-cer que el poeta en ningún momentose planteó dirigir su voz expresamen-te al joven lector. Esto nos demuestrauna vez más que la poesía no requierede clasificaciones que establezcan laedad a la cual debe destinarse. En estesentido, la Literatura Infantil tieneuna conformación amplia y extraña y,por eso mismo, más rica, aspecto quedeben considerar los teóricos quienestodavía discuten el hecho de que mu-chos textos sin ser escritosintencionalmente para los niños si-guen representando sus lecturas pre-feridas.
No dudamos que algunos poemasde Andrés Eloy Blanco han ganadoterreno en el mundo infantil con másfacilidad. Entre ellos, "Palabreo de laloca Luz Caraballo" que figuró con másfrecuencia en los actos culturales es-colares. Sin embargo, los más conoci-dos apenas conforman una mínimaparte de todos los que merecen ser leí-dos por los niños. Una detenida revi-sión de su obra nos llevaría a admitirque lo infantil parece ser inherente asu poesía porque en ella opera la pa-labra de un niño que juega constante-mente a construir un país y un mun-do nuevo; espacios regidos por las le-yes del imaginario de donde no esca-pan los valores del hombre.
II
Si el lenguaje poético es una in-fracción, desde la forma hasta la vi-sión misma del poeta respecto a lo cir-cundante, ya por ese simple hechopodríamos inferir que tiene como alia-do al niño. El es tan infractor como elpoeta. Tiene una libertad natural quelo conduce a transgredir, a cambiar lonormal, lo estatuido, para establecerun orden y leyes temporales que paraél son válidas
No obstante, la infracción de lapalabra poética es insuficiente paraganar al público infantil como lector.Existen en la mayoría de los textospoéticos que han aceptado los niñosciertas constantes, a partir de las cua-les se puede determinar que sólo laacertada e inteligente utilización dellenguaje artístico crea su pertinenciapara ubicarlo como Literatura infan-til. Al respecto, Griselda Navas ha se-ñalado que "el valor literario de un tex-to es condición indispensable para serreconocido como tal por la Cultura (lacrítica), la literatura infantil no esca-pa, ni debe escapar hoy a esta exigen-cia". Y la intención de destinar o nola creación poética a los niños no esgarantía para que la reciban si no
cumple mínimamente con los rasgosestéticos que han expuesto algunos es-critores como Beatriz MendozaSagarzazu: "una poesía de metáforas.De relámpagos. De lenguaje, de len-guaje sencillo y sobrio, profundo, lle-no de gracia, con un ligero toque deternura a veces. Un lenguaje rico,lúdico, rítmico. Poesía y música..."(enLiteratura para niños y jóvenes).
Estos elementos, en cierta forma,caracterizan la obra poética de AndrésEloy Blanco. Sólo que son posibles através de un estilo clásico que actual-mente ha perdido relevancia, dandopaso a una expresión poética menosceñida a cánones literarios. Sin em-bargo, la rima, como elemento tradi-cional, sigue constituyendo uno de losrecursos que capta la atención delniño, porque la alternancia de sonidosparecidos al final de las palabras pro-pician un efecto musical que estimulasu percepción auditiva. Para JuanCarlos Merlo cuando se "trata de re-crear la palabra en la poesía, esto ha-brá de hacerse tratando de exaltar losvalores fónicos del verso: las rimas, losacentos, las medidas, las sonoridadesque los acerquen al plano auditivo dela canción, para que envuelvan su es-píritu en alas del ritmo total de lapoe-
Si bien es cierto que el niño seinclina más por la rima, tampoco de-bemos negarle un acercamiento a lapoesía de verso libre, pues con elloaprendería a experimentar lamusicalidad y el ritmo interior de unpoema que no se enmarca en moldestradicionales. De cualquier modo, elniño responde más a lo lúdico del len-guaje y la poesía del autor que nosocupa propone en cada lectura un jue-go con la palabra.
III
Entre los libros que conformansu creación poética, Giraluna (1955),

UNA LECTURA DEL POEMA
indudablemente, concentra una at-mósfera más sutil. La palabra se tor-na liviana cuando traza los mundosinteriores y redibuja lo inmediato, locotidiano, asignándoles tonos y soni-dos distintos. Este poemario ofreceotras posibilidades de mirar lo queexiste. A lo largo de sus páginas seplasma una voz sosegada que habladel mundo con la seguridad de que nolo está descubriendo; más bien juegaa cambiar esa imagen que ya conoce-y que probablemente aún no com-prende- atribuyéndole múltiples for-mas. De allí que sus poemas se con-creten en una entidad autónoma porcuanto representan un momento de lavida del poeta. Octavio Paz ha dichoque "dentro de la producción de cadapoeta, cada obra es también única, ais-lada e irreductible".
Giraluna es única desde sunombre mítico. No fue inventada poruna mirada distinta, pero sí por unamás acompasada que las anteriores;una mirada un tanto optimista y en-vuelta, en cierta forma, por la ternu-ra de un hombre que regresa constan-temente a la niñez por medio de la pa-labra.
Por momentos, el estilo discur-sivo en algunos poemas alude a unacierta estructura narrativa en dondela palabra parece seguir el curso nor-mal de una trama y, por último, undesenlace. Esto es evidente cuando lavoz poética asume el riesgo de contarla historia de "El pescador de anclas"y comienza en una forma verbal co-mún en cualquier relato: /Era un pes-cador que había/ navegado tantosmares I que ya tenía redonda el alma,de tantos viajes/ (...) IY así fue sem-brando anclas I en todo fondo de mar, Ia estribor de un "hasta luego"/ y ababor de un "¿volverás"/. La historiaen el poema sigue una linealidad tem-poral porque el pescador envejece yemprende el regreso hacia sí mismopara esperar la muerte: ly ahora, vie-
ja la nave, I viejo, viejo el pescador,!iba pescando sus anclas y cosechandosu adiós I . Las repeticiones de pala-bras y el empleo del gerundio creanun efecto lúdico que invade las pági-nas y dejan entrever un tono más tra-vieso e inquieto.
Lo mismo sucede con el poema"Giraluna canta a la patria". El poetarecrea la historia de "Blancanieves"escrita o recopilada por los hermanosGuillermo (1786-1859)y Jacobo (1785-1863; Grimm en el siglo XLX. Una lec-tura más detenida nos permite esta-blecer una correspondencia entre losrasgos que definen al personaje feme-nino del cuento y la imagen de la pa-tria, afectada por los acontecimientospolíticos, sociales y económicos.
Se trata de un poema irónico que,en este sentido, tiene una singular se-mejanza con la historia original. Lavoz poética consigue reactivar -aunquede manera inconsciente- la carga iró-nica y perversa que despliegan loscuentos populares europeos como esel caso de "Blancanieves".
La versión del poema comienzacuando Giraluna cuenta que la reinaintentó quebrar la acertada y justa vozdel espejo: I La reina rompió el espe-jo I y no valió de nada; I en vez delespejo grande I mil espejitos queda-ban. I Fue como romper un vaso I yquedar mil gotas de agua. I A partirde ese momento sucede algo curioso:los enanos —que no soportan el dimi-nutivo en el poema- también se mul-tiplican como las voces del espejo yBlancanieves se les hace inalcanzable.Pero al final, ella une los trozos y re-construye la nueva imagen que refle-jará el espejo: con el "millón de ena-nos" hace un millón de hombres altos:"un millón de frentes limpias".
El modo de versificar, el ponde-rado uso de los diminutivos y la en-tretejida construcción de las imágenes
matizan un lenguaje delicado que nopor ello deja de criticar y denunciar: /Se pobló de hombres pequeños I el hon-do país fantástico I. Desde una pers-pectiva de la Literatura infantil, lomás interesante es la referencia inme-diata, el diálogo espontáneo que esta-blecerán los niños con la historia ori-ginal, la actitud crítica que les puedadesarrollar y, por supuesto, el goce es-tético que ello les genere.
Valga la ocasión para destacar-haciendo un alto en este breve paseopor Giraluna- otro rasgo intertextualcon el poema "Caperuza" (1919) per-teneciente al poemario Tierras queme oyeron (1920).
Andrés Eloy Blanco igualmenterecrea el cuento de la "Caperucita roja"escrito por Charles Perrault (1628-1703) en el siglo XVII, quien en suversión original narra el infortunio deuna "joven" que no escuchó consejos yfue devorada por un lobo. Si recorda-mos su profundo y picaro contenido,Caperucita es una "joven" quecoquetamente anda por el bosque asabiendas de que abundan esos lobosbípedos; a veces peligrosos cuando sondominados por los instintos, a vecesinocentes cuando razonan demasiado.

INFANTIL EN "GIRALUNA"
"Caperuza" parece reafirmar elverdadero significado de la historiaarreglada por los Grimm con fines ab-solutamente pedagógicos y moralistas.En el poema se evoca la figura de unniño que soñaba y sufría porCaperucita cuando la abuela contabala historia: I Dijo la abuela: "El cuen-to y a termina, hijos míos; I aquella no-che un lobo no volvió a la manada... IDormid". I Todos durmieron; sólo misdesvarios I quedaron compungidos enla noche angustiada I . El lenguaje,desde esa tonalidad irónica, deja mos-trar un viso humorístico y lujuriosocuando la voz poética remite a la Ca-peruza del Carnaval, la del siglo XX,la que espanta a los lobos y sólo losreduce a puro pensamiento: I Ahora,en el desfile que ante mis ojos cruza, Ipasa, llena de flores, la nueva Cape-ruza, I y un pensamiento lobo me aca-ricia los dientes... I
Desde luego, en este poema ellenguaje carece un tanto de la ternu-ra, pero no de la sencillez. Sin embar-go, las lecturas que de él pudieran ha-cer los niños y jóvenes estarían orien-tadas a la patentización del diálogoque comunica a estas dos "Caperuzas".
Otros poemas transparentan ununiverso más infantil; "Giraluna duer-me al niño". Una hermosa canción decuna no para invocar el sueño, sinomás bien para alejarlo: /No te duer-mas, niño, I que dormir es feo; I todo,todo, todo I se te pone negro. Se cantaa la vigilia, se reclama su dominio enun niño que despierto revive las cosasa su paso, cuando las ve y cuando lasnombra. En él, los sonidos son la con-creción del canto como lo es el versode la poesía. Así se reafirma, una vezmás, el vínculo de estas formas expre-sivas. José Gorostiza nos dice que "laafinidad entre poesía y canto es unaafinidad congénita".
En Giraluna hasta los poemasamorosos transmiten el fresco juego de
la palabra. Nada mejor para estimu-lar y satisfacer las necesidades delpequeño lector: su disposición naturalpara imaginar, su agudeza auditivapara la variedad de sonidos, así comopara la rima, la musicalidad y el rit-mo. Excelentes elementos para acti-var la expresión gestual y vocal y, porsupuesto, para la aprehensión de unaidea del amor que poco a poco se iráfortaleciendo.
En "Giraluna y la novia" el mozoy la doncella juegan al amor:/Ella jugóde altar y él de altarero!. Aún cuandose trata de un amor donde la pasión yel placer también hacen su juego, ellono impide que el niño lector perciba labelleza de las imágenes y lamusicalidad que este poema contiene.Aquí el amor no se despoja de la pure-za.
IV
En Giraluna el poeta juega do-ble: al hombre que habla al niño y alniño que habla al hombre. Esto sepuede apreciar en "Canto a los hijos",un llamado a crear conciencia y sensi-bilidad en el hijo, donde el poeta ex-presa su concepción sobre la infancia,su visión de la niñez.
Ciertamente, el concepto digno yamplio de lo niño es lo que constituyeel elemento o la condición fundamen-tal para que exista y se reafirme laLiteratura infantil. El paso del tiem-po y los mecanismos de transforma-ción en las sociedades han cambiadola mentalidad del niño, y por ser laprimera víctima en la ineludible vo-rágine del consumismo, le han creadonecesidades y gustos inútiles. Pero, ensu esencia, el niño es único y perenne:es el mismo que llora y ríe desde siem-pre. Así, pues, debería ser de profun-da y verdadera la concepción que elescritor posea de él. Lo que varía es laforma de concretar en el discurso lite-rario el niño que se piensa.
Desde "Pórtico" asistimos a lapalabra que dibuja la esencia de dosmñosjaquél hice de chispa y éste depensamiento/. A lo largo del canto si-gue el trazo de la palabra, un viaje queadvierte, edifica y educa. En ese or-den, el poeta exalta y defiende la vidadel niño, así como los derechos queposee y el espacio que se merece:
Son los niños del mundo, todo el queríe y llora
el derecho a la vida, la dignidad delsueño,
la bondad que anticipa su vozgobernadora;
mis hijos, paz del triste, grandeza delpequeño,
la fe que pide sitio, la voz que pidecancha,
la humanidad que cuelga de susmanos sin mancha
el alma innumerable de la lira sindueño.
El "Canto a los hijos" es un poe-ma excepcional e irrepetible que re-úne no sólo la voz de un hombre quedio el justo valor a la niñez, sino queconstituye el eco de las voces de hom-bres y mujeres que comulgaron en laspalabras del poeta, los que han hechode la poesía, la vena mayor que nutreel discurso en la Literatura infantil,un verdadero culto a la infancia.
Los poemas que se han citado enestas líneas apenas forman una peque-ña parte de los que creemos contienenun lenguaje todavía vigente, que acti-va la imaginación del niño y lo sensi-biliza.
La voz poética de Andrés EloyBlanco en un momento dado reclamóla participación tanto del niño comola del joven. Sin embargo, sabemosque actualmente eso es imposible. Asícomo parte de su obra quedó anclada

..MURMURA LA FUENTE
en una época, también las exigenciasde éstos en tanto lectores se tornanmayores, ahora que son partícipes deun mundo de imágenes que redimen-sionan y deforman a cada instante larealidad para construir otras igual-mente cambiantes. Realidades queasombran con una intensidad y unaviolencia que al parecer la literaturano puede superar. Y en este sentidodebemos admitir que no bastan la sen-cillez de las palabras y la ternura queencierran los poemas de Andrés EloyBlanco. Es obvio, entonces, que la di-námica del lenguaje es otra en cadaépoca y, por lo mismo, seguros esta-mos de que "la poesía cambia, pero noprogresa ni decae. Decaen las socieda-des" (Paz, 1973).
Sólo una parte de su obra puedeseguir trascendiendo en los niños yjóvenes. Para ello es imprescindible lalabor del crítico, del investigador y delmismo escritor de Literatura infantil,quienes pueden hacer selecciones desus poemas atendiendo a criterios pro-piamente estéticos. Es propicia la oca-sión para recordar unas palabras delpoeta griego Yorgos Seferis: "...unpoe-ta que dura no habla (ni guarda si-lencio) siempre de la misma manera.Para eso es necesario el crítico" . Unaaseveración que debería impulsar elrescate de algunos poetas del sigloXIX, quienes legaron una producciónliteraria con un valor para serreactivado por la lectura del niño y deljoven de hoy.
Por último, sólo resta decir quela poesía de Andrés Eloy Blanco -so-bre todo la de Giraluna- realmenteha contribuido el enriquecimiento dela Literatura infantil venezolana por-que en ella se plasmó la visión que elpoeta tuvo acerca de la infancia. El"Canto a los hijos" figura -ya lo dije-ron sus contemporáneos como RómuloGallegos- como el poema más logradoen donde se vierte el sentir de un hom-bre que amó a todos los niños desde
Ramelis Velásquez
sus propios hijos. Sin duda, es un poe-ma que siempre deberíamos leer por-que nos recuerda los derechos natu-rales del niño.
BibliografíaBLANCO, Andrés Eloy (1960). Tierrasque me oyeron. Caracas: Editorial Cor-dillera.
(1960). Giraluna.Caracas: Editorial Cordillera.GOROSTIZA, José. Poesía. México:Fondo de Cultura Económica. (1985)MERLO, Juan Carlos. La Literaturainfantil y su problemática. Buenos Ai-res: Editorial Ateneo. (1980)NAVAS, Griselda. Introducción a laliteratura infantil: Fundamentaciónteórico-crítica. Caracas: UPEL. (1980).PAZ, Octavio. El arco y la lira. Méxi-co: Fondo de Cultura Económica.(1973).SEFERIS, Yorgos. Diálogo sobre lapoesía y otros ensayos. Barcelona: Edi-ciones Júcar. (1989).UNA. Literatura para niños y jóvenes.Caracas. (1994).
Vosotros, cuchillos cortantesde rezo, de blasfemia, de rezo,que sois misilencio.
Vosotras, mis rectas,vosotras, mis palabrasestropeándose conmigo.
Y tú:tú, tú, túmi diariamente vejadoverdadero y más verdadero ulteriorde las rosas:
Cuánto, oh cuántomundo. Cuantoscaminos.
Muleta tú, equilibrio. Nosotros...
Cantaremos la canción infantil, ésa,escuchas, ésacon los hom, con los bres, con los
hombres, sí ésacon el zarzal y con
el par de ojos que estaba dispuestoahí como
lágrima -y-lágrima
Paul Celan

DOS CUENTOS
UNA VACA LLAMADA DIBUJO
Mi abuelo Toño era un toro an-ciano, con bastón y resoplidos. Regalóuna vaca del corral de su hato a mimadre. "Dibujo" se llamaba esta vaca.No sé por qué razón, quizá por el dibu-jo de unas vetas amarillas en su blan-ca pelambre. Todas las mañanas, "Di-bujo" entraba por el calvario de las trescruces, a la orilla del pueblo, y se diri-gía, mugiendo y moviendo su cola y lasubres con paso parsimonioso. Mi ma-dre mantenía atado al tronco de unguayabo al becerro de "Dibujo". Lavaca entraba por el costado de la casay se iba hacia el patio, se acercaba albecerro y éste comenzaba a mamar. Mimadre lo destetaba y comenzaba elordeño de "Dibujo". Yo bebía la lechefresca, espumosa y caliente, entotumas, y el becerro chupaba nueva-mente la ubre de la vaca. Mi abueloToño se acercaba con paso grave, es-carbaba la tierra con su bastón y "Di-bujo" se echaba en la tierra y aplasta-ba las guayabas caídas en el suelo. Asu lado se echaba el becerro. Mi abue-lo rascaba las costillas de "Dibujo" conel bastón y la vaca, mansamente, mo-vía la cola y la cabeza. Mi abuelo seretiraba y pasado un rato la vaca selevantaba del suelo, mugía y se reti-raba de mi casa. Se dirigía hacia elcalvario de las tres cruces de madera,se orillaba por los montes de la carre-tera y cogía el camino real esterado dejobos hacia los bajos del río.
Todos los días "Dibujo" llegabapor la mañana. Pero un día mi madrevendió a "Dibujo" por cien bolívares, ya la mañana del siguiente día y mu-chas otras mañanas, me quedé espe-rando a "Dibujo" junto a su becerro, elcual mugía como su madre, quizá ima-ginándola. "Dibujo" no apareció más ala entrada del pueblo, ni cruzó más elcostado de la casa, ni llegó más nuncahasta el patio a comer guayabas. Has-ta que un día me cansé de esperar,abandoné al becerro y su triste mugi-
do y me dirigí al corredor de la casa.Mi madre estaba sentada en el piso ydesgranaba unas mazorcas de maíz so-bre su vestido. Me eché a su lado, abríel escote de su vestido. Brotaron sussenos muy blancos y comencé a ma-mar su leche caliente. "Dibujo" mugíaentre la neblina del amanecer, se echa-ba al pie del guayabo y yo me dormíacon la cabeza sobre sus suaves ubres.
BUSCAR A DIOS, PATEANDOUNA PELOTA
Una tarde salí del liceo y comen-cé a patear una pelota de goma en laplazoleta de la iglesia parroquial. Co-rría detrás de ella y le pegaba con todami fuerza. Hacia mí avanzó el cura.No alcancé a ver su rostro, me parecíaoculto entre el follaje de los mamones.La sotana blanca parecía flotar sobreel viento caliente de la tarde. Lo quebuscas no lo encontrarás pateando,sino tocando el corazón, me dijo y seretiró hasta la casa parroquial. La so-tana blanca, de cabeza invisible, sebalanceó en el aire, cruzó la puerta yse perdió en el interior de la casa.
Aquella imagen talar reapare-ció ante mis ojos una noche de golpes,descargas eléctricas en las orejas, yquemaduras con cigarrillos en los de-dos de los pies, durante una sesión detortura en el baño de la sala deinterrogatorios de la Dirección de In-teligencia Militar, en Caracas. Me co-locaron frente a un tambor lleno deagua y me dijeron te lo vas a bebertodo. Sabía que no podía huir como lachiva de mi abuela y me dispuse a tra-gar toda el agua, mansamente comola vaca de mi madre. Sorpresiva y vio-lentamente, me tomaron por los pies(mis muñecas estaban amarradas amis espaldas) y me hundieron, de ca-beza, en el agua. ¡O cantas o te aho-gas! ¡mueve un dedo de la mano y tesacamos para que hables!, gritabandesde el círculo de torturadores. Fren-
Juan Medina Figueredo
te a mis ojos cayó por un túnel de unacárcel, un sacerdote, echado allí trasla última golpiza de los esbirros, lo le-vantaron, desfalleciente, irguió su ros-tro y encajó su cuello en la horca y dejócaer suavemente su cabeza en el filo-so aire de la muerte, murmuró el nom-bre de Dios y abrió su mano para irra-diar la luz divina a sus verdugos. Sustorturadores asombrados perdierontoda capacidad y posibilidad para ate-morizarlo. En ese instante compartíla renuncia del sacerdote a la vida ycomencé a tragar agua, para morirahogado, de una vez por todas.
En mi celda del cuartel SanCarlos, comencé a pensar en la nece-sidad de una moral con la transparen-cia y la dureza del diamante. Comen-zó a rondar la penumbra de mi celday a caminar descalzo delante de mí,con su saya blanca, el MahatmaGandhi, de sonrisa impávida
Volví a la calle y nuevamente ala cárcel. Una noche apagaron las lu-ces, entre pisadas de botas. En untigrito de la policía, echaron envueltoen una sábana blanca el cadáver ago-nizante de un camarada. La sábanaabandonó el tigrito vecino y flotó en elpasillo, sobre la oscuridad, frente a misojos y mi perplejidad enjaulada. Mu-chos años después, me senté en el in-terior de un templo y hacia mí vinouna monja, de hábito blanco. Colocóla palma de su mano contra mi fren-te. Cierre los ojos, me indicó con sua-vidad. Una fuga de Bach comenzó asonar barrocamente desde un órgano.Oleajes de luz se arremolinaban con-tra la playa. Sobre la arena comencéa caminar descalzo, vestido con unasaya blanca. Una luz morada invadiómis ojos. Vi quebrarse a lo lejos un re-lámpago y reventó un trueno. Detrásde mí una voz dijo en tono metálico:Dentro de ti está lo que buscas, tocatu corazón y oye la vibración de su luz.Miré hacia atrás, se levantó una tem-pestad de arena y un oleaje de luz mebañó el rostro y me encegueció.

POEMAS
Juan Carlos Gaicano
\
OBSTÁCULOS
Cada día el niño pasa más tiempo en la tierra de las hormigas.
Dice que cuando sea grande, quiere ser ingenieropara tener volquetas y "bulldozers" de verdad.
"Si trabajaras como las hormigas, podrías construir pirámidesmás grandes que las de Egipto", dice su padre.
Por los caminos, a las hormigas lo único que les importaes que no las agarre el invierno.
A veces, el niño les causa retrasos y siglos de trabajo.
BORRADORa Roberto Fernández
MESAEl hombre que necesita espacio en sumente para cosas de importancia,todas las noches se pasa unborrador gigante por la frente.
Borra muchos pensamientos de sutierra, y cada día se despiertacon menos kilómetros cuadrados de
recuerdos.
Sus padres le dicen que borre concuidado. Que no se le vaya la manoy un día termine borrándolos a ellos.
El hombre les asegura que ya tienemucha práctica, que él sólo borra lastierras y las cosas que no sonimportantes.
Les dice que sabe quitarles las hojasa los árboles y dejar intactas las casasy la gente
COLECCIONISTA
El muchacho que colecciona guijarros y luciérnagassueña con planetas y estrellas
Los planetas tienen su luna, pueblos, animales y gente. Quizás,la casa y el perro.
En su cuarto, las luciérnagas encerradas en botellassemejan puñados de estrellas en el cielo.
Los guijarros son planetas cuya historia olvida todos los días en la escuela.
a Luiz Moro
Muchas veces la mesa sueña con haber sido un animal.
Pero si hubiera sido un animal no sería una mesa.
Si hubiera sido un animal se habría echado a correr como los demáscuando llegaron las motosierras a llevarse los árboles que iban a ser mesas.
En la casa una mujer viene todas las nochesy le pasa un trapo tibio por el lomo como si fuera un animal.
Con sus cuatro patas la mesa podría irse de la casa. Pero piensaen las sillas que la rodean y un animal no abandonaría a sus hijos.
Lo que más le gusta a la mesa es que la mujer le haga cosquillascuando recoge las migajas de pan que dejan los niños.

EL LIBRO MAQUINA DE GUERRA FRENTEAL LIBRO APARATO DE ESTADO
Maylen Sosa
Michel Foucault en su trabajo«¿Qué es un autor?» problematiza cier-tas nociones como las de autor y obra,que la crítica literaria acostumbrabadar por sentado. Parte de un escritode Samuel Beckett para mostrar ladesaparición del autor en los textoscontemporáneos, el cual «tiene que re-presentar el papel del muerto en eljuego de la escritura». Entre los mu-chos matices que este teórico francésle señala al término de «autor» está lade ser una función, dentro de las for-mas de la función sujeto.
Foucault se dedica a buscarlas reglas de formación según las cua-les han surgido algunos conceptosesenciales de la cultura, y revela quetoda práctica discursiva ordena elmundo según un orden legitimadorque se asienta en una homogeneidadficticia.
Es particularmente interesan-te, dentro de la función autor, la ex-plicación de los que se ubican en unaposición transdiscursiva, pues, diceFoucault, no son sólo escritores deobras, sino además de teorías, tradi-ciones o disciplinas que han posibili-tado diferencias y analogías, que per-mitieron a su vez la creación de otrostextos, y la reordenación de ciertossectores de la cultura frente a susaportes. En estos casos cita las obrasde Marx, Freud y Saussure.
Deleuze y Guattari en «Intro-ducción: Rizoma», al igual queFoucault, ponen a funcionar sus teo-rías en sus obras, es decir, estas seconvierten en modelos de lo plantea-do, pues como dice Foucault sobre laescritura contemporánea, «sólo se re-fiere a sí misma».
En consecuencia, esta intro-ducción es creada por el movimientodel deseo, en oposición a los produc-tos de la cultura letrada, el libro ár-bol, contenedor de ejes, fundado sobreuna raíz, jerárquico y sedentario. Cualrizoma, el texto de estos dos autoreses un discurrir de flujos, diferencias,
líneas de fuga, territorializaciones,desterritorializaciones y re-territoria-lizaciones.
«Cuando se escribe, lo únicoverdaderamente importante es sabercon qué otra máquina la máquina li-teraria puede ser conectada, y debeserlo para que funcione». Se ubican enplanos espaciales donde se establecenconexiones, no hay órdenes ni jerar-quías en este universo rizomático, don-de los discursos se mueven como pla-gas vegetales, sin fines significativos.Rechazan estos autores al libro-raíz ysus variantes (el sistema fascicular)fundado en la lógica binaria, y practi-can la literatura como agenciamiento,como pragmática de lo múltiple.
Las características del rizomason el principio de conexión y hetero-geneidad, el principio de multiplici-dad, el principio de ruptura asigni-ficante y el principio de cartografía ycalcomanía.
Las enunciaciones hechas porDeleuze y Guattari en este trabajo, dealguna forma se conectan con las deFoucault y Derrida, en ese proceso dedeconstrucción de los discursos, y lapercepción de estos como máquinas depoder, por lo mismo afirman «No haylengua madre, sino toma del poder deuna lengua dominante en una multi-plicidad política», se colocan frente auna posición literaria enlazada al po-der, y muestran como un mapa el plande funcionamiento del rizoma, dondela obra cambia de naturaleza a medi-da que se conecta con otras máquinasabstractas.
El modelo rizoma entonces noes estructural ni generativo, esacentrado, crea inconsciente, «elrizoma sólo está hecho de líneas: lí-neas de segmentaridad, de estratifi-cación, como dimensiones , pero tam-bién línea de fuga o de desterritoriali-zación como dimensión máxima segúnla cual, siguiéndola, la multiplicidadse metamorfosea al cambiar de natu-raleza». La meseta como región de in-
tensidades, es el compuesto delrizoma, lo que se agencia y conecta.Contra el estado que intenta enraizaral hombre a través de un orden, elmodelo rizomático propone elnomadismo, la línea.
Se plantean, tanto Foucaultcomo Deleuze y Guattari lo arbitrarioy falso de los ordenamientos discursi-vos, que siempre responden a las le-galidades, a políticas de poder, y fun-cionan engranados a éstas. Desmon-tar el aparato de discursos legitima-dos, ahondar en las fracturas, es estalectura en negativo de la cual surgenlos otros, los no operativos para la cul-tura oficial.
Pero Deleuze y Guattari searriesgan aún más que Foucault ensus alegatos, pues mientras éste sealeja un poco de la perspectiva legalde los discursos para nombrar a losotros, aquellos se ubican en lo otro, ledan nombre a sus movimientos y se-ñalan al libro-árbol desde el libro-rizoma.
El libro-máquina de guerra(del cual son ejemplo sus textos) fun-ciona entonces como un desestabili-zador permanente de la cultura oficialy sus jerarquías, que se conecta sinmás finalidad que la misma conexióncon otros discursos, de manera desor-denada, sin establecer ni afianzarnada, habitando en el movimiento deconexión y fuga, formando mapas cadavez nuevos con líneas que no partende ningún lado ni van hacia ningúnotro, sólo una multiplicidad de hacesen circulación.
Bibliografía
FOUCAULT, Michel. ¿Qué es un Au-tor?. Revista Dialéctica, año IX, N16. Diciembre de 1984. Escuela deFilosofía y Letras. Universidad dePuebla.
DELEUZE, Guilles y Félix Guattari.Mil mesetas. Capitalismo yEsquizofrenia. Pretextos. (1988).
10

FOTOGRAFÍA
José Antonio Rosales
u

CREER PARA VER
La diferencia y la semejanza.La cultura juega permanentementecon estas categorías espirituales paraencontrarle un sentido a la experien-cia y comprender el mundo. Y así comocada cultura tiene un equilibrio entrelo oculto y lo revelado, también oscilacomo en un movimiento pendular, delo idéntico a lo diferente.
El sexo, la edad constituyen, talvez, el fundamento de las primerasoposiciones, relaciones e identificacio-nes, pero luego, el color de la piel, lacontextura, los rasgos físicos, y másallá de lo biológico, las habilidades ydestrezas, el nombre, el clan, la casta,la clase, el grupo de pertenencia.
La diversidad cultural permite,convoca la relación social. Sin ella, lasociedad no sería posible pues si todose viera como semejante, como idénti-co, el hombre no conocería y no habríanada que intercambiar. Sólo se conocepor diferencia.
Situándome desde la Antropo-logía, poco puedo decirles de esta cate-goría abstracta, la heterogeneidad,pues ella se muestra en la vida y en elquehacer cultural en un tiempo y enun espacio precisos. Los ritos y lasinstituciones tienen como fin ordenary encauzar esta diversidad (que bienpuede ser del sentimiento, de los sen-tidos o de la razón) para contener eldesorden que ella, la diversidad, llevaen su interior y ponerle un freno a lalocura, al caos, selva, diluvio o Torrede Babel que continuamente amena-zan con disolvernos. Ahora bien: allídonde la diferencia se vuelve intolera-ble aparece LA MAGIA.
Las sociedades antillanas, tanricas en diferencias, juegan desde laplantación al ritual, a veces trágico dela exclusión y la inclusión. El sexo, laedad, el color de la piel, el linaje, lalengua, la clase social, la filiación divi-na son otras tantas compuertas, pasesy contraseñas para entrar y salir de losnumerosos recintos que conformaron
la Casa Grande. Estas islas en perma-nente conflicto entre el SER y el PA-RECER, suspendidas sobre el océano,inscriben en el viento un ideal de vidaque les impide, quizás, zozobrar, laregla no escrita pero de todos sabida:NO TE DIFERENCIARAS. Igualdadde los participantes en el juego de lavida. Tensión entre lo que más nosacerca y nos asemej a y aquello mínimodiferente que nos separa y nos identi-fica haciendo posible el juego, la rela-ción.
Casi todas las sociedades tradi-cionales, prefiero decir: sociedades nosometidas a la fascinación de lo nove-doso, convienen en la primacía delgrupo sobre el individuo, y ven conmalos ojos cualquier intento indivi-dual fuera de los roles que la comuni-dad asigna. Y digo con "malos ojos"porque en estas culturas la MIRADAadquiere un valor y un poder singula-res. Es la mirada la que capta la dife-rencia. "Aquí uno se comporta comotodo el mundo, uno no se distingue",dice un personaje de una novelahaitiana. La diferencia, entonces, apa-rece, se muestra, irrumpe en el paisajesocial destacándose, llamando la aten-ción. Porque si todos vivimos igual ycada quien hace lo que le toca, nadietiene que diferenciarse.
A partir de la irrupción de ladiferencia se desencadena una verda-dera persecución para indagar en lacausa de la anomalía, de la falta, de lainfracción, y restablecer el orden. Ladiferencia, pues, despierta la sospe-cha. ¿Sospecha de qué? de magia, dehechicería, (así se oye preguntar: "enqué andará Fulana últimamente, oSutana está rara, para mí que anda enalgo"). En una sociedad tradicional,les aseguro que esto no se queda aquí.Y la gente empieza a averiguar. Laindagación y la persecución se ponenen marcha. Y lo "raro" y el "algo"terminan por construirse, generalmen-te bajo la forma de un relato que dacuenta del suceso diferente. El éxitosúbito, la muerte inesperada, la enfer-
medad o el enamoramiento repenti-nos, toda diferencia que irrumpe essospechosa de hechicería. Le toca aella, a la magia, integrar, "explicar" loque la razón cultural no entiende. Nopuede vivir el hombre librado al azar ya lo insólito. La magia es el relatotranquilizador de los hechos que nopodemos admitir porque nos sobrepa-san y nos sobrecogen. Vistas así lascosas, la magia es un sistema de ideas,una propuesta coherente que tienecomo fin apaciguar los conflictos (lasdiferencias) entre los hombres y sose-garnos cuando el desastre se abatesobre nosotros.
Antropológicamente hablando,la magia es un acto, una acción que secompone de un rito y un conjuro. Estacombinación que sólo conocen los ini-ciados significa un poder, el poder que,precisamente, tiene el hechicero paraconvocar las potencias mágicas. Poderindividual que lleva al hechicero a lasegregación: él es lo más extraño, lomás diferente, es junto con las brujas,el que vive en los bordes, en la fronte-ra, en las afueras del pueblo. Receptá-culo de los conflictos (de la envidia y delos celos, fundamentalmente), la ma-gia es el lugar de la queja de losinconformes, la promesa de un futuromejor, el intento de burlar la obra delos dioses, la curiosidad por el conoci-miento más allá del límite, el ladooscuro de una sociedad que reparacontinuamente -y a veces perversa-mente- el orden desigual e injusto.
Jacques Le Goff en su libro Lomaravilloso y lo cotidiano en la edadMedia cuenta que el hombre medievaldistinguía tres mundos dentro del uni-verso de lo sobrenatural: los mirabiliaque corresponden a lo que hoy denomi-namos maravillas, lo magicus y lomiraculosus.
-La maravilla es un suceso ocosa extraordinaria que por ser conta-do o narrado pertenece a la literatura.
-Lo mágico era en la edad Media
12

Michaelle Ascencio
lo sobrenatural maléfico, lo sobrena-tural satánico (magia negra relacio-nada con el diablo). No nos extrañeentonces que, imponiendo occidentesu razón, con el tiempo, toda prácticamágica se haya visto como diabólica.Mágicas fueron las religiones no cris-tianas (no monoteístas sobre todo) deindios, negros, y otros herejes.
-Porque lo único maravillosocristiano era el milagro (el miraculum)que ahora sabemos es sólo un elemen-to, por demás muy restringido, delvasto dominio de lo sobrenatural.
Pero también la maravilla tieneque ver con la mirada. Todo un mundoimaginario, nos dice Le Goff, puedeordenarse apelando a uno de nuestrossentidos; convocando imágenes y me-táforas visuales se crea un universo deanimales, parajes, objetos y criaturasque tiene su más alta expresión en lanovela de caballería. Asimismo lamaravilla ocurre como una aparición,aunque sin vinculación ninguna con larealidad. Imprevisible y no previsiblecomo la magia la maravilla irrumpeen la cotidianidad como si formaraparte de ella.
Invocando estas diferencias en-tre la magia y la maravilla podemosacercar la primera relación: EL HE-CHICERO Y SU MAGIA, EL NARRA-DOR Y SUS MARAVILLAS.
Ambos, hechicero y narradortrabajan con la imaginación vertidaen un torrente de palabras dislocadorde la realidad cotidiana. Digamos quees la maravilla la magia hecha relato,pues no hay magia sin el cuento que deella nos informa. Precisamente, es elcuento el que va a garantizar la peren-nidad de la magia y su eficacia. Loanterior significa que, aun cuando lamagia sea una actividad oculta, suexistencia, su continuidad dependende los cuentos que corren de boca enboca, de auditorio en auditorio, de lashazañas y proezas de los magos y he-chiceros. Lo que hoy se narra en otra
época se hacía y se representaba, y loque no se hacía era imaginado, nosdice Vladimir Propp, destacado estu-dioso del cuento maravilloso.
Cuando en una sociedad tradi-cional alguien es acusado de hechice-ro, la mejor manera de defenderse esaceptando el hecho de magia que loseñala. Los brujos se defienden inven-tando versiones aumentadas y sucesi-vas de lo que se les acusa, versionescada vez más ricas y sofisticadas quelos jueces y el público oyen embebidos,pues no se trata de condenar la magia,todo lo contrario, la función de estoscuentos es de confirmar, de proclamarla existencia de la magia, porque en suausencia, en ausencia de la magia elhombre quedaría en manos de lo so-brenatural, de su imaginación. Así, elbrujo y el cazador se distinguen en lacomunidad desde que el Homo Sapiensdejó en las cuevas de Altamira su hue-lla sobre el bisonte que quería cazar.Nada nos cuesta cerrar los ojos y tras-ladarnos a aquellos lejanos tiemposcuando un cazador o un hechicero na-rraba sus hazañas alrededor de unfuego sorpresivamente encendido.Cuentos maravillosos eran ya esosrelatos que hablablan de enfrenta-mientos, seguramente terribles, conseres monstruosos o sobrenaturales.Relatos orales que con el tiempo con-formaron una tradición pagana flore-cida en el medioevo como una formatambién de hacerle frente y de resistira la ideología oficial del cristianismo.Retablo de maravillas, la magia nosinvita a ver lo que no vemos, pues estemundo de lo-mágico y de la maravillano se rige por el postulado delracionalismo: "ver para creer" sino porsu contrario: "creer para ver": unmun-do al revés como el país de Cucaña, elParaíso terrenal o la ínsula Barataría.
Oigamos, para terminar, el re-lato que me hiciera en 1980,Olimpiades Pulgar, Capitán del Santode los devotos de San Benito, antiguocaballero andante del lago deMaracaibo, gran mago de la región:
Una mujer me hizo meter preso,eso era cuando yo era malo y me pusie-ron una cadena con un candado aquí yuna bola de arrastre, ahí en la carrete-ra negra esa, y entonces, como yo eramalo, dije: a esta mujer la voy a mataryo. Entonces, me voy pal cementerioviejo y le pongo un aparato, allá dondeestán Las Rurales que era el cemente-rio viejo, entonces cuando estoy allá,que pongo el aparato me llega el diablo-Mire joven y ese aparato qué es-Eso espa una mujer que me hizo meterpreso-¿Yeso resulta?- Si señor, le dije yo.Yo no sabía que era el diablo, yo lo veocon su sombrero de corcho y unos boto-nes de oro, toda la mano la tenía llenade anillos hasta en el dedo gordo y losdientes eran de oro y vestidito de blan-co, simpático, la nariz perfilada, blan-quito, era blanco, blanco, yo creí queera un policía. Entonces, si este policíame denuncia, yo lo mato también. Peroen eso cuando él me dijo ¿ese aparatoresulta?, y yo le dije: Si Señor, yo esta-ba apurado tapando mi aparato con elsombrero, dice él:-Así es, de todo se ha de ver en estemundo.En eso cuando yo alzo la vista digo:-carajo, ya el policía ese se fue, pero sime denunciáis yo te mato.A los pocos días sucede que estoy en unconuquito, ahí en el cementerio en LasRurales, bueno, entonces me sale unaculebra grandísima con un mechón depelo que le caía al culo, aquí al espina-zo. Cuando la veo, cojo la escopeta y nome da fuego, y la culebra me brincaencima y entonces digo yo:"Departe de Dios Todopoderoso deten-te animal feroz que antes de nacer vosnació el hijo de Dios", y le doy un paloy cae por allá. Entonces la culebra esase suspende así de alto y tiene un sapoen la jeta. Meto la mano en el morral ysaco tres pedacitos de velas del Santí-simo, se las meto en la escopeta, y ledigo: "En nombre de San Benito,Cipriano y Cristo en medio", y pum lemando ese tiro. El plomo no le pegósino los pedacitos de velr
13

"PURPURA" DESONIA CHOCRON
Esa señora se fue para Humocaro abuscar para matarme y me mandaronuna carta donde me dijeron que yohabía hablado con el diablo y no lehabía hecho ninguna proposición.-¿Con el diablo?-En la Cruz del cementerio viejo.Entonces fue aquel hombre que estabaallá. Vine y le hice una carta y le puseasí:Señor Lucifer Graciano: después desaludarlo cariñosamente, deseo queesté bien. Esta para decirle que meurge hablar con usted, espero su con-testa. Firma su amigo, OlimpiadesPulgar.
Se la doy al hermano de él paraque se la llevara, un tal Miguel Abreuque siempre andaba con él.-Hermano, me dice, ¿cuántos espírituslo cuidan a usted"?-Tres digo yo.-Pues aquí está Luzbel.Cuando él me dice: "allá viene", yo mepuse a rezar la Oración del santísimo."Viene cerquita", y yo rezando. Enton-ces me dice: "ya llegó Luzbel, pero medice que no va a llevar negocios conusted porque usted vive de un modoy élde otro".-Ah, pues, si es así, me acojo a la ley deDios.Ahí fue que dejé de hacer maldadesporque quien me la hacía, me la paga-ba ahí mismo.
Si Toledana, 1992, fue una deesas sorpresas que la poesía derrama,intempestivamente, cuando nada seespera y en nada se cree, ante un es-pectro de la retórica habitual que tris-temente pareciera ser la dirección denuestra poesía, aquel pequeño librodespejaba malos tiempos y brilló, sen-cillo, fuera de la borrasca literaria,Púrpura, 1998, quizá corrobore o con-tinúe el sentimiento y los hallazgos deToledana, y se sospecha no sólo en ellenguaje, asociado al pathos particu-lar que nos enriquece como culturaabierta, sino además la sumersión seenhebra a las múltiples posibilidadesque Toledana deja abierta en sugeren-cias sutiles que pudiesen pensarsecomo meras arqueologías, por lo tan-to muertas, definitivas. Sonia Chocrónse hunde en la tradición, rescata, sinser referencia, formas castellanassiempre al filo, sutilezas de la ternu-ra tan bien conservadas entre los he-rederos de Salónica y Marruecos y queen nuestra América quedaron aisladasen el ámbito rural y en el contextonarrativo. Recurre a la metrificación,a la rima. Apela a los vocablos necesa-rios sin importar que pudiesen reso-nar como anacronismos. El fruto jue-ga al engaño y los versos oscilan vela-dos, exigiendo del lector la intencióndel despojo, contrariamente, el poemapasaría desapercibido: "Voy pasandosin pasar/ como una nube I leve, te-nue, insustancial I como una nube...".La naturaleza intelectual la deja delado, o al menos no la evidencia, paraque la música trabaje en el poema, condestellos mínimos, pero contra el fon-do obscuro de la noche: "haciendo som-bra fugaz I como una nube I mudandomi soledad...". En Toledana se recu-rre a la geografía interna/ externa deToledo, ciudad amarilla como Jerusa-lén, empinada y retorcida, destroza-da por guerras y persecuciones y elotro Toledo, viviente en los hombresque Sonia Chocrón siente en sí mis-ma despertar. Púrpura nos topa conotra geografía además: las cadencias,los ritmos, las formas dejadas porquienes dieron la hechura de los pri-meros versos castellanos, gallegos y
catalanes. Se recoge en la tersura dela lengua y se apropia de la continui-dad primigenia del castellano: "Vengami marido I derroche su alma I que mivientre presto I almohada de calma..."Sus poemas no pretenden altiso-nancias, no buscan apostar auditoriopleno del aplauso, se dirige a la inti-midad solitaria y silenciosa de la nana,a la canción susurrada al oído, al pe-queño papel envuelto con unas pala-bras. Todo en sus versos púrpura espequeño, bien diminuto, menos la su-til ternura que transparenta sencillez"de la criatura de leche y de miel", diceSonia en un poema. Púrpura perma-nece como libro abierto, a una autén-tica vida, se diría de yerba pequeña,verde, amiga.
POR MIS SUEÑOS
Por mis sueños cabalga un potrilloun alazánen la cresta azul lleva un secretode mazapándel sueño viene con sus relinchosa cabalgardice en el trote la buena nuevade germinarun niño verde de azúcar blancaprimaveral
Por mis sueños cabalga un potrillodel sueño vieney al sueño va
14

LA MADERA DEANTONIO TRUJILLO
En Antonio Trujillo, su poesía, nohay nada que nos pudiese permitir ladivisión: materia y tema básicos seaunan, negado el divorcio queda la susola expresión poética. Así como conel fabbro, artífice del hierro, su poe-sía. De oficios pudiera ser y no de lapalabra antes que la madera y queésta pudiera mostrarle su meldadoque justamente lo hizo cuando su re-lación de todo verdadero artesano pa-rece haberse hecho efectiva. Veamos:-cómo nació ella, cómo se nos mues-tra, cómo su textura, su color, su du-reza, su aroma. Qué relación entre ellay el entorno, entre el hombre que latrabaja, qué cuando fuera árbol, quele depara su transformación, cuándose encaja, se quiebra, resiste. Cómo seabre a los huéspedes humanos o no,qué de su historia, pasada, presente,qué puede proyectar, qué hay del hom-bre que está, cómo le habla cómo lasiente, cómo la respira, qué recibe unay otro, qué de su silencio. De este modose sabe de los pájaros, de olores a tie-rra, rayos, barrancos, hierba, hojas,nieblas, ríos, nieblas de nuevo aguasde todas las formas, fuegos, piedras,cabras y en el centro de todo la made-ra, verde, cruda llamada árboles. Pri-mer aprendizaje, meldado, del poema.De la simpleza sabia del entorno, ladelicadeza de cuando vivían los pája-ros. Aquí se vive la palabra, la leña, elcarbón, la madera virgen. Vientre deárboles sería luego, antes fue la mira-da, el sentir del árbol o del poema?Ahora son "Las hojas/ son el cuerpo/I Y sostienen! el abra 11 De mi paisa-
je" (V. de A.), hacia el hombre, hacia elárbol nuevamente. Apenas hay meta-física, qué metafísica hay en los cam-po de trigo, en los arrollos y los reba-ños, pudiera decir Alberto Caeiro jun-to con el portavoz de Manuel Trujillo.Su única metafísica está en los bos-ques, montes, yerbas, quebradas. Elresto es la especulación, terreno delintelectualismo retórico del vano ofi-cio de "luchar con palabras", lo que nocomparte el poeta que continúa apren-diendo de lo que resta de los bosquespara salvarlos de la muerte, la made-
Reynaldo Pérez So
ra transmutada en belleza, entende-mos las palabras muertas resucitadasen bosques, pájaros, nieblas, soles, ríosy ante cualquier cosa, gente: Bosquede Cedro es el poema de la maderaaunque sepa que "la madera es mis-terio" y que "cada quien arda en sulengua", pues ahora la madera y elpoema son la misma substancia, el ar-tesano y el poeta respiran con la mis-ma oración frente a Dios como el decirBenedictino "ora et labora". Digamoso callemos, la madera está frente a no-sotros: "día y noche/ en el mismo si-tio/ / creciendo/ hacia la niebla", laque nos envuelve también a todos, enla vigilia y también en los sueños.
Los carpinterosvienen de salvar al hombre
construyeron el arca
todavía hay rastros
se oyen animales
balandoaquella crecida
de nuevosobre los hombres
Diosera un árbolagrio en la savia
aguas arriba
TEXTOS Y AUTORES
ANTONIO LÓPEZ ORTEGA. Nació en PuntaCardón (Estado Falcón). Narrador. Ac-tualmente dirige la revista Bigott.
VÍCTOR OJEDA, 1975, poeta y pintor. EstudióArtes Gráficas en el Museo de Arte Con-temporáneo y en la Escuela de Arte"Cristóbal Rojas" de Caracas. Ha parti-cipado en los Talleres de Poesía del De-partamento de Literatura de la Direc-ción de Cultura de la U.C. El dibujo dela portada de nuestro No. 30 fue tam-bién de su autoría.
RAMELIS VELASQUEZ (Cumaná, 1968). Li-cenciada en Educación Integral. Es au-tora de Cuadros (libro de cuentos in-fantiles y juveniles), editado por el Cen-tro de Actividades Literarias "José An-tonio Ramos Sucre", y el libro (inédito)Cuentos de Mar y Cielo.
KLAUS DIETER VERVUERT junto con el poe-ta Argentino Rodolfo Alonso, realizaronla versión castellana del poema "...Mur-mura la fuente" de Paul Celan.
JUAN MEDINA FIGUEREDO (Aragua de Bar-celona, 1947), poeta y narrador. Ha pu-blicado Escrito con la vida (1984);Ardentía (1986) entre otras; Reverbe-raciones (1995); La Terredad deOrfeo (Ensayo, 1997). Con este ensayosobre la poesía de Eugenio Montejo,Medina Figueredo obtiene la Maestríaen Literatura Venezolana Organizadapor la Universidad de Carabobo.
JUAN CARLOS GALEANO, Colombia, 1958,poeta, ensayista y traductor. Ha publi-cado Baraja Inicial, 1986 y poesía deLa Violencia, 1977. Actualmente viveen Florida.
MAYLEN SOSA, ensayista. Su obra se encuen-tra dispersa en diarios y revistas delpaís. "El libro máquina de guerra fren-te al libro aparato de estado" fue cedidogentilmente por la autora.
JOSÉ ANTONIO ROSALES (Valencia 1956).Ha participado en distintas exposicio-nes de fotografía del país donde su tra-bajo ha recibido importantes reconoci-mientos. Rosales trabaja actualmenteen la Dirección de Cultura de la U.C.
MICHAELLE ASCENCIO, ensayista, "Creerpara ver", es la ponencia presentada porla escritora en la Bienal "Mariano Pi-cón Salas" en Mérida. Ascencio se de-sempeña como docente en la Escuela deLetras de la Universidad Central.
GONZALO ROJAS, Chile, 1917, poeta y ensa-yista. Su obra ha recibido varios reco-nocimientos nacionales e internaciona-les. Es un consecuente colaborador denuestras publicaciones, especialmentede la revista Poesía.
CRISTÓBAL RUIZ, nació en La Luna estadoYaracuy. Su obra es bastante conocida,ha participado en diferentes exposicio-nes colectivas e individuales. El dibujode la portada fue entregado gentilmentepor el autor para La Tuna de Oro.
15

LAlUNADE ORO
ÓRGANO DE CULTURA UNIVERSITARIA
LÁTÍJNADE ORO
ÓRGANO DE CULTURA UNIVERSITARIA
EDITORDepartamentode Literatura
COLABORADORESDomingo González Melet
Lenny MedinaNorys Nicoliello
José Carlos De NóbregaAly Pérez
Las colaboraciones pueden ser entregadas en elDepartamento de Literatura de la Dirección deCultura de la U.C. o ser remitidas por correo alapartado 3139 - El Trigal - C.P. 2002 ValenciaEdo. Carabobo.
La redacción no se hace responsable por los trabajosenviados.
UNIVERSIDADDE CARABOBO
DIRECCIÓN DE CULTURA
RectorASDRUBAL ROMERO
Vwe-Rector AcadémicoROLANDO SMITH
Více-Rectara AdministrativaMARÍA LUISA DE MALDONADO
SecretaríaALEJANDRO SUE MACHADO
Directora de CulturaLAURA ANTILLANO
Departamento Je LiteraturaREYNALDO PÉREZ SO
ADHELY RIVEROCARLOS OSORIO
Impreso enGráficas GloriaTolf. 57.20.16