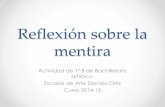Waldman_La reflexión de la Escuela de Frankfurt_BB
-
Upload
comunicacion-teorias -
Category
Documents
-
view
224 -
download
0
Transcript of Waldman_La reflexión de la Escuela de Frankfurt_BB
-
7/29/2019 Waldman_La reflexin de la Escuela de Frankfurt_BB
1/37
Al pie de un limonero, a 5 de mayo de 2002Compaeros:
Motivados por la necesidad de socializar conocimientos, ideas-fuerza, pensant imientos, debates, accionesy reflexiones pendientes, as como por la construccin social de una utopa esperanzadora, e intentando nosucumbir ante el marasmo causado por la gran cantidad de informacin que fluye por doquier, reproducimos acontinuacin un libro que consideramos bsico para nuestr o propio aprendizaje y f ormacin socio-poltica ycultur al, como individuos y como colectivo, pues aporta algunos elementos sobre el pensamiento europeo en
torno a la crisis civilizatoria, que en muchos aspectos continua vigente, y que inspir a varios de losmovimientos sesenteros. Puesto que la transformacin civilizatoria requiere de reflexiones sobre el futuro, lautopa, la esperanza, y el papel de los espacios de conocimiento, pero que requiere hacerlo desde unaperspectiva histrica, es de resaltar las coincidencias del pensant imiento de la Escuela Crtica de Frankfurtcon el que nos fuimos construyendo durante la huelga 1999-2000 y sus secuelas: la visin apocalptica ydesesperada de una realidad alienada e insoportable por sus multiplicidades represoras, su melancola yescepticismo.
Sin renunciar a la esperanza, la siguiente colaboracin GEPAH - DNZ (Die Neue Zeitung), reitera una vezms que se puede ir construyendo otra forma de hacer poltica, de difusin de informacin a travs de hightech, de debate y accin-actuacin desde la biodiversidad de los semejantes. Finalmente, rogamos a aquel acuya mano llegue este cuaderno que lo socialice como le sea posible.
GRUPO DE ESTUDIANTES DE POSGRADO Die Neue Zeit ung, UNAM, 2002No. 6 -Cuader nos del GEPAH - DNZ
Trascripcin de:
MELANCOLIA Y UTOPIA
La reflexin de la Escuela de Frankfurt sobre la crisis de la cultura
Gilda Waldman M.UAM Xochimilco, Agosto 1989.
INDICE
PROLOGO
INTRODUCCION
CAPITULO IEl pensamiento de la Escuela de Frankfurt: la reflexin de quienes tuvieron la vida daada
CAPITULO IILa teora crtica: la ruptura del pensamiento con una realidad en la que no existe ya nada inofensivo
CAPITULO IIILa crisis del Iluminismo y el colapso de las alternativas
CAPITULO IVUtopa y esperanza: la respuesta encadenada
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFIA
-
7/29/2019 Waldman_La reflexin de la Escuela de Frankfurt_BB
2/37
1
Gilda Waldman, sociloga. Obtuvo su licenciatura en la Universidad deChile y la maestra en la Facultad de Ciencias Polticas y Sociales de laUNAM. Ha completado el doctorado de Sociologa en la mismainstitucin y la especializacin en Estudios Judaicos en la UniversidadIberoamericana. Actualmente es Profesora Titular de la ctedra deTeora Social en la Facultad de Ciencias Polticas y Sociales de la UNAM,donde coordina tambin el rea de Sociologa de la Cultura. Ha
colaborado con ensayos, traducciones, crticas y reseas en la Revistade la Universidad y Casa del Tiempo, como asimismo en otraspublicaciones peridicas, y es colaboradora en Radio UNAM con elprograma Por el sendero de los libros, los autores y los lectores.
Prlogo
Una vida colectiva estropeada. La paradoja entre laideologa de la transformacin del mundo y lamelancola nutrida por la desesperacin y elpesimismo porque la vida no cambia. Gilda Waldmancomprende al grupo de la Escuela de Frankfurt demanera clida con una profunda reflexin sobre lasfisuras y la desesperanza que comparten lospensadores del Instituto de Investigacin Social;sufrieron el desarraigo provocado por la migracin yde pronto se encontraron en un nuevo mundoreificado, el sujeto escindido por la automatizacinde la cultura administrada. Un grupo que vivenci eldesencanto de la tendencia histrica hacia larevolucin social cuando de repente irrumpi labarbarie. Los filsofos, judos, huyeron del nazismo yasimilaron una lengua que habla para verificar orefutar juicios con base en la experiencia emprica.
Gilda Waldman comprende con empata la condicinde duelo por el exilio, la soledad en un mediocolectivo, y la marginacin terica y cientfica de lospensadores de la Escuela de Frankfurt.
Waldman muestra cmo la visin del mundo delgrupo est nutrida con la esencia del Talmud, eincorpora la teora psicoanaltica de Freud a lainterpretacin de Marx de la historia poltica yeconmica para comprender lo oculto, lo latente y laesencia escondidos bajo la superficie de lo manifiestoy aparente.
La brillante tesis de la autora es que la crisis de lasociedad produjo desencanto y desilusin a la Escuelade Frankfurt. De la tristeza surgi la fuente paraentender el drama de una existencia paralizada, sinlibertad.
Gilda Waldman supone que la gnesis de la TeoraCrtica surgi del desgarramiento de la vida humilladapor las fuerzas coercitivas del poder autoritario.
Con un anlisis nostlgico nos revela, en unhermoso estilo ensaystico, las vicisitudes sociales y
polticas, los ensayos crticos y la dimensin deidentidad de la ilustre Escuela de Frankfurt que buscla mirada del arte para la liberacin humana.
Guillermo Delahanty
-
7/29/2019 Waldman_La reflexin de la Escuela de Frankfurt_BB
3/37
Introduccin
T. W. Adorno y Max Horkheimer escriban en Ladialct ica del I luminismo: Lo que nos habamospropuesto era nada menos que comprender por qula humanidad, en lugar de entrar en un estadoverdaderamente humano, desemboc en un nuevo
gnero de barbarie.
El mismo Adorno escriba posteriormente enCrt ica cultural y sociedad: Frente a la decadenciade Occidente no est, como instancia salvadora, laresurreccin de la cultura, sino la utopa, que yace,silenciosa e interrogante, en la imagen misma de loque se hunde.
Ambos pensamientos reflejan, expresan ysintetizan en un arco que se mueve en una tensinconstante entre el desgarramiento y la esperanza- elncleo fundamental de uno de los ms lcidospensamientos del siglo XX en torno a uno de losacuciantes problemas de nuestro presente histrico:la crisis de la cultura burguesa. Temtica que recorretodo este siglo desde Nietzsche hasta Ortega yGasset, desde Husserl a Freud, desde Ibsen a Sartre yCamus, desde Thomas Mann a Beckett- esteproblema ha inquietado a las ms vigorosasconciencias de nuestro siglo, y contina siendo hoy,en los albores del siglo XXI, una fuente depreocupacin y reflexin en el convulso mundo en elcual vivimos.
Retomar la reflexin sobre la crisis de la culturaimplica, en primera instancia, ubicarse en la realidad
actual: la realidad de una crisis cuyo significadoesencial consiste en ser una transformacincualitativa radical con respecto a la sociedadburguesa liberal del pasado. Esta crisis global abarcatodas las dimensiones de la vida en sociedad, y,probablemente por primera vez en la historia,adquiere un carcter mundial que se manifiesta encada espacio geogrfico y poltico, aunqueindudablemente de manera distinta en cada uno delos mismos. La crisis hace efectivas las msdescabelladas fantasas de la ciencia-ficcin; someteel destino del hombre a orculos electrnicos y lo
priva del control sobre su presente y su futuro. Hoycomo nunca se evidencia que la existencia delhombre contemporneo carece de sentido lgico, yque, como bien lo seala la literatura del siglo XX losgrandes personajes de nuestra era son el solitario, elvagabundo, el exiliado y el marginal. Muestra lairracionalidad apocalptica que puede alcanzar lacapacidad de creacin-destruccin del hombre,mientras se ponen al servicio de la guerra los avancesms notables de la ciencia; se destruyen excedentes
alimenticios, y el 75% de la humanidad padecehambre. La tortura es ya un fenmeno casi cotidianoen tanto que la vida y los derechos humanos parecenahora un espejismo. El hombre alcanza la Luna, peroaumenta la inseguridad con respecto a su propio
porvenir. La crisis borra los lmites entre la realidady el absurdo. La inestabilidad e incertidumbre setransforman en los rasgos caractersticos de latormentosa escena contempornea, y losfundamentos mismos de la existencia del hombresobre el planeta estn en juego1.
El mundo orwelliano ha cesado de ser una ficcinliteraria. La paradoja del absurdo de aquellasociedad regida por consignas tales como La guerraes la paz, y La ignorancia es la fuerza, es tambinla paradoja de nuestro mundo presente. El absurdoletrero que reciba a los judos en los campos deconcentracin: El trabajo os har libres, serepeta, a su manera, en el centro de torturasLibertad en Uruguay. Hace poco se lea en elperidico, en relacin con el reciente descubrimientode los desaparecidos en Argentina: Unaradioemisora... transmiti las exhumacionesrealizadas en Magdalena, tal como si se tratara de unpartido de futbol2. La prdida de la memoria delpasado y la reconstruccin falaz e irreal de la
1 La revista londinense The New Statesman revelque el gobierno de M. Thatcher haba considerado,
seguramente en contacto con Washington, laopcin de un ataque nuclear contra la ciudadargentina de Crdoba, durante la guerra de lasMalvinas, Uno m s Uno, 27 de agosto de 1984.En 1954, el Pentgono plane un ataque nuclearcontra las fuerzas vietnamitas que luchaban contralos franceses en Den Bien Pu y en 1966, proyect lacreacin de una cortina de polvo radioactivo a lolargo de Vietnam del Sur para eliminar a losinsurgentes del Vietcong. En Virginia funciona unlaboratorio del Pentgono para planificar la guerranuclear. En mayo del presente ao, la fuerza areanorteamericana ensay una tercera guerra mundialen Dakota del Sur, de manera tal que quedaronarmas atmicas para otra guerra nuclear, Uno msUno, 27 de agosto de 1984.El ex presidente Richard Nixon dijo que en cuatrooportunidades durante su presidencia habaconsiderado seriamente utilizar la bomba atmica:en Vietnam, en Oriente Cercano, en China y enPakistn, de acuerdo con una entrevista que publicla revista Time, Uno ms Uno, 23 de julio de 1985.2Uno m s Uno, 8 de enero de 1984.
2
-
7/29/2019 Waldman_La reflexin de la Escuela de Frankfurt_BB
4/37
historia es ya un hecho cotidiano e incuestionable. Elahora ex presidente norteamericano Reagan hablabade la necesidad de iniciar guerras santas contra elenemigo, y ciertos experimentos llevan todava elnombre de caricaturas infantiles. La industria de laconciencia vuelve inocente la ferocidad de la guerray el asesinato de periodistas es transmitido por
televisin. La posibilidad de la guerra atmicacomienza a ser un tema constante en los discursos ydeclaraciones de los actuales lderes mundiales, paraacostumbrarnos a no otorgarle el carcter terrorficoque ello tiene. Cuando se comienza a experimentarcon la fabricacin de alimentos para el dasiguiente al desastre nuclear, cmo no pensar quese est pisoteando la lgica y la razn del hombre?
Auschwitz e Hiroshima sacudieron la concienciade la Humanidad. Nunca hasta entonces el asesinatomasivo haba excluido la pasin o carecido de unacausa legitimadora. Hoy Auschwitz e Hiroshimacontinan, y han sido hasta superados. La muerte haperdido su significado como experienciatrascendente, lo cual se traduce en una parlisisemocional y en un distanciamiento con respecto a larealidad que aniquilan la capacidad del hombre paraasombrarse o conmoverse. No solamente el asesinatomasivo como poltica de paz o el cmputo demillares de cadveres contabilizados como merasestadsticas en el marco de la intolerancia absoluta ala diversidad, sino tambin, la bomba de neutrones,el rayo de la muerte capaz de destruir a distanciaejrcitos y poblaciones, los procedimientos
electrnicos y qumicos que accionan el poder de lamente con el fin de aniquilar por medio de latelepata y la manipulacin del cerebro los blancosenemigos3, la nuclearizacin del espacio, etc. (todoello justificado en trminos de su valor como lamejor esperanza para el futuro de la humanidad,como lo afirmara recientemente el Ministro deDefensa norteamericano) concretizan la experienciade lo impensable, diluyen las fronteras entre lo realy lo irreal, y proyectan como factible la posibilidadde una autodestruccin colectiva. La crisis actualhace revivir, imperceptiblemente, la atmsfera de
terror e incertidumbre de los aos treinta, aunquehoy, siendo indefiniblemente ms sutil, sea muchoms peligrosa. Ya no se trata solamente de unaexpansin militarista en bsqueda del espacio
3 Uno ms Uno, 10 de agosto de 1981. Otra noticiaconfirma esto ltimo: Revelan tres libros que elejrcito de los Estados Unidos intenta aplicar laparapsicologa para fines blicos. Uno ms Uno, 12de enero de 1984.
vital, sino de la posibilidad real de vivir encualquier momento el da despus de la ltimaguerra de la humanidad.
Vivimos hoy una profunda transformacinhistrico-social, cuyo eje corresponde a un nuevomodelo de acumulacin y reproduccin acelerada del
capital. Dicho modelo se sustenta sobre dos pivotesfundamentales. En primer trmino, un proceso detransnacionalizacin que fortalece las tendenciashacia la formacin de una economa y un mercadoglobales, concentrando y centralizando el capital enun reducido nmero de empresas altamentediversificadas. Este proceso de transnacionalizacin que corresponde a la propia lgica y dinmica delcapitalismo, y que abarca tambin las relacionespolticas, sociales, ideolgicas y culturales- configuraun orden econmico mundial que agudiza losdesequilibrios y contradicciones entre las economascentrales y las perifricas, en el marco de unadivisin internacional del trabajo que incrementa laintegracin de las primeras a una economa cada vezms transnacionalizada.
En segundo trmino, hay que destacar la aperturahacia una nueva fase de la investigacin cientfica ysu aplicacin tecnolgica: ambas estn ligadasestructuralmente al aparato productivo, tanto en lamedida en que constituyen un factor fundamentalpara la maximizacin de las ganancias, comoasimismo en cuanto que la aceleracin tecnolgicaincrementa la productividad del trabajo. A travs de
las innovaciones en campos tales como laciberntica, la biotecnologa, la ingeniera gentica,la investigacin espacial, la energa nuclear, y enespecial, la informtica y la electrnica, semodifican aceleradamente las formas de existencia,las relaciones sociales, y an el destino del hombre.Recurdese, por ejemplo, que en 1982 la revistaTime, ya fuese como irona o apunte certero de unfuturo a la vuelta de la esquina, nombr a un robotcomo el hombre del ao. Hoy contamos ya conrobots capaces de construir mquinas, deinteligencia similar a la del hombre, y que poseen
movilidad, visin, reconocimiento de la voz, tacto yolfato. Noticias ms recientes nos advierten de laexistencia de un robot capaz de realizar operacionesde microciruga, de construir un avin, y aun deauto-reproducirse; el prximo paso sern los robotscapaces de cualquier programacin humana4, o lasmicrocomputadoras capaces de hacer ver a los
4Uno m s Uno, 22 de mayo de 1984.
3
-
7/29/2019 Waldman_La reflexin de la Escuela de Frankfurt_BB
5/37
ciegos, de hacer or a los sordos y de hacer pensar alos dbiles mentales5.
El costo social de esta transformacin estructuralcualitativa del capitalismo es alto; una nueva divisindel trabajo, la rebaja real de los salarios en favor deun aumento en la tasa de explotacin y de expansin
desenfrenada del capital, la quiebra acelerada depequeas y medianas empresas en favor de laconcentracin monoplica, la descalificacin demillones de trabajadores, el creciente desempleo porefecto de las innovaciones tecnolgicas, la creacinde un nuevo consumismo electrnico, el descontentosocial, la violencia, etctera.
Pero tambin su costo poltico es alto: llevar alextremo la crisis de legitimidad de la democraciaburguesa como organizacin de la vida poltica enOccidente, tornando evidentes la inoperancia y lacarencia de sentido de las formas y contenidospolticos de sus instituciones. El proyecto poltico delcapitalismo en su fase transnacional, al exigir comocondicin fundamental de la acumulacin laestabilidad y el orden a expensas de las libertades ygarantas democrticas, supone la desmovilizacin ydespolitizacin de la sociedad civil, en aras de unreforzamiento autoritario del Estado a travs de todoun aparto burocrtico-tecnocrtico, fundamentadoen la capacidad de la racionalidad cientfica pararesolver la complejidad de los problemas actuales. Allegitimarse el consenso autoritario, pierdensignificado dentro de la sociedad civil los procesos
polticos tradicionales, se excluyen las posibilidadesde dilogo con las bases sociales, y se anula laautenticidad de la representacin democrtica. Lainseguridad en el empleo, el descontento social, eldebilitamiento de la combatividad obrera, elabstencionismo y la indiferencia poltica refuerzan laderechizacin en la psicologa y el comportamientode las clases medias, y tambin justifican elautoritarismo, la exaltacin de los sentimientosnacionales, la xenofobia y el racismo.
5Exclsior, 10 de mayo de 1984.No podemos dejar de citar irnicamente en estepunto un comentario de Karl Krauss recogido porErnest Fisher: Nosotros vivimos en una poca en laque las mquinas se hacen cada vez ms complicadasy los cerebros cada vez ms primitivos. Cfr.: Fisher,Ernest. Literatura y cr is is de la c iv i l izacin europea:Karl Krauss, Robert Musil, Franz Kafka, Barcelona,Ed. Icaria, 1977, p. 27.
De igual manera, estamos en presencia de labancarrota de la Weltanschauungburguesa, es decir,de todo el proyecto de cultura occidental surgido deacuerdo a la organizacin del capitalismo. Vivimoshoy el momento en que los antiguos dioses murierony los nuevos se mezclan entre s6 sin encontrar anun sendero definido, sin descifrar con claridad hacia
dnde nos dirigimos y por qu.Ha sido justamente la inquietud por comprendereste problema frecuentemente puesto sobre eltapete de la discusin al tratar de analizar la crisiscontempornea y pocas veces aprehensible en sutotal diversidad- lo que nos ha llevado a profundizaren el estudio de la Escuela de Frankfurt.
Varios fueron los motivos que nos llevaron aemprender esta tarea. En primer trmino, el anlisisde la Escuela de Frankfurt, la paradoja de por qu lacultura, pudiendo alcanzar las ms altas cimas delibertad se hunde en una barbarie cada vez mayor,conserva la plena actualidad de sus interrogantes. Ensegundo lugar, su interpretacin permite desentraarlos principales rasgos y tendencias que asume elespritu de los tiempos hoy en da, constituyendouna fuente de respuestas para nuestros propiosenigmas. En tercer trmino, la Escuela de Frankfurt,fue, con voz de desencanto y melancola, la mspoderosa y violenta crtica de la brutaldeshumanizacin en que culminaron el pensamientoy la sociedad burguesa. Y por ltimo, porque del tonodesolado de la crtica emanaba la utopa de unmundo cualitativamente distinto, lo que abra la
esperanza de superacin de la dramtica realidadpresente.
El pensamiento de la Escuela de Frankfurt esextraordinariamente rico y complejo. Filosofa,psicoanlisis, literatura, sociologa, msica,economa, etc., fueron enfoques que secomplementaron, articulados por un vocabulariocomn y por una actitud intelectual compartida entorno a una misma intencin: analizar crticamentela sociedad contempornea. Nos hemos limitado,fundamentalmente a profundizar en la obra de sus
figuras ms importantes: Max Horkheimer y T. W.Adorno. De manera complementaria, hemos incluidocierta parte de la obra de Herbert Marcuse,especialmente la que fue escrita cuando sus lazoscon los autores antes mencionados eran ancercanos.
6 Slochower, Harry, Ideologa y l i teratura ent re las dos guerras mundiales, (1945) Mxico, Ed. ERA,1971, p. 73.
4
-
7/29/2019 Waldman_La reflexin de la Escuela de Frankfurt_BB
6/37
5
Somos absolutamente concientes de laslimitaciones que este trabajo presenta. Tambinsomos absolutamente responsables de las mismas.
Captulo I
El pensamiento de la Escuela de Frankfurt:la reflexin de Quienes tuvieron la vida daada
Para quien ya no t i ene pat r i a, el escribir se
t ransform a en un lugar donde viv i r .
T. W. Adorno
Si la historia del siglo XX ha oscilado entre eldesencanto y la esperanza, tambin todopensamiento social lcido ha fluctuado entre eldesaliento, al observar, vivir e intentar comprenderun mundo que inobjetablemente arrastra consigo unacauda de violencia y destruccin, y la esperanza mantenida a riesgo de caer en un total pesimismonihilista- en un futuro histrico que supere ladesventura presente en la tormentosa escenacontempornea.
Dentro de esta perspectiva se sita elpensamiento de lo que hoy se conoce como la Escuelade Frankfurt: en la tensin constante entre lacondena a las cadenas del hoy y la respuestailuminadora de la utopa, entre la interpretacincrtica del presente y el anhelo de un mundo distintoen el cual el horror terrenal no posea la ltimapalabra1.
Melancola, desilusin y escepticismo sonciertamente, rasgos que definen el pensamiento de la
Escuela de Frankfurt. No podra ser de otro modo.Ligada ntimamente a la historia europea del siglo XX,su trayectoria intelectual est marcada por eldesmembramiento acelerado y pattico de unapoca, por el debilitamiento de las fuerzas socialesque encarnaban la esperanza en un cambiorevolucionario, y por el advenimiento de un mundoen el cual coincidan la irrupcin del fascismo y losprocesos de Mosc. Inmersa en la desintegracin deuna estructura econmica y poltica sobre la cual sesustentaba toda la Weltanschauung burguesa, labiografa colectiva de sus miembros atraves por
los acontecimientos centrales de una poca que, enrpido proceso de transformacin, asuma como nicaprediccin, la incertidumbre del futuro. Testigos yactores de una matriz histrica y cultural en colapso,las vidas y experiencias de sus integrantes reflejaron,real y simblicamente, el destino de los grandes
1 Prlogo de Max Horkheimer al libro de Jay, Martn.La imaginacin dialct ica, (1973), Madrid, Ed.Taurus, 1974, p. 10.
protagonistas annimos de la historia de nuestrosiglo: ...el refugiado, el exiliado, el prisionero deguerra, el desalojado...2
La reflexin de la Escuela de Frankfurt, surgida enmedio de un mundo quebrado e incomprensible yaque para la razn humana, en el cual el caos revelabael secreto de la mentira de la estabilidad aparentedel orden social anterior, fue la expresin de lacreciente decadencia de una poca en la cual seextinguan esperanzas y promesas. Pero tambin fuela respuesta interpretativa a una realidad quetornaba irreconocibles todos los parmetrosespirituales y polticos que haba configurado lahistoria cultural de Occidente en los ltimos tressiglos. Marcada por una profunda preocupacincultural humanista y por un claro tono tico, dichareflexin fue tambin la ms severa condena de todala concepcin antropolgico-filosfico burguesa quedemostraba, a mediados del siglo XX, suvulnerabilidad. La Escuela de Frankfurt fue, en un
mundo desmoronado y condenado al silencio, la vozcasi inaudible de una conciencia crtica dispuesta acomprender, examinar, calibrar y confrontar ladramtica paradoja con que la historia habamarcado nuestro siglo*: la contradiccin entre elalcance inconmensurable del poder del hombre y laclausura de casi todas las alternativas de libertad yprogreso a que ese poder podra conducir.
La Primera Guerra Mundial marc el inicio delsiglo XX. Esta guerra que, en palabras de Freud,derriba, con ciega clera, cuanto le sale al paso,como si despus de ella no hubiera ya de existir
futuro alguno ni paz entre los hombres 3 fue la demayor alcance, ms concentrada intensidad y msincalculable destruccin de todas las guerras hastaentonces conocidas. La guerra hizo aicos la
2 Thomson, David. Historia Mundial de 1914 a 1968,(1954) Mxico, Breviarios del FCE, 1970, p. 203.* N. del Transcriptor: el siglo XX.3 Freud, Sigmund. El malestar en la cul tura, (1930)Madrid, Alianza Ed., 1970, p. 100.
-
7/29/2019 Waldman_La reflexin de la Escuela de Frankfurt_BB
7/37
estabilidad social europea; quebr la estructuraeconmica sustentada sobre el libre cambio y laestructura poltica regida por el liberalismo, ydestruy las ilusiones y la fe en toda seguridad,certidumbre o verdad propias del mundo anterior. Enun tono que daba la pauta de lo que sera la historiafutura, escriba Romain Rolland en 1918:
En ese ao, todo amenazaba ruina, nada estabaseguro, la vida no tena maana. Al dasiguiente, el abismo poda abrirse de nuevo:guerra, guerras intestinas y exteriores. Nada aqu aferrarse, sino vivir al da. La experienciade todos aquellos aos haba echado por tierrala autoridad de todos los hombres y de todos loslibros respetados por la generacin anterior...Su esperanza haba sido emponzoada.4
Despus de la Primera Guerra Mundial, el mundoya no volvi a ser el mismo. En una total redefinicinde las relaciones entre lo econmico y poltico, el
capitalismo atraves por una fase de reestructuracininiciada desde el ltimo cuarto del siglo XIX, a partirdel momento en que se gestaba en Europa un nuevomodelo de acumulacin econmica que exiga unnuevo estilo de articulacin poltica. En su avanceinexorable hacia nuevas formas de acumulacin, lalgica del desarrollo capitalista requera laconcentracin creciente del capital, la expansin delas grandes empresas mediante la incorporacin delas que no haban podido mantenerse en lacompetencia, y la superacin de todos losmecanismos econmicos de tipo liberal que, desdelos inicios del capitalismo industrial, haban regido el
mercado. De igual manera, desde el punto de vistapoltico, dicha lgica demandaba tanto unaintervencin creciente de Estado en la economa,como una mayor complejidad de las funcionesestatales y un fortalecimiento de sus atribucionespolticas, econmicas y sociales. Por otra parte, antela aparicin de una sociedad de masas, lasinstituciones y mecanismos liberales revelaban suinsuficiencia, y con el notable desarrollo organizativode la clase obrera (cuya presencia haba sido tanimportante en las oleadas revolucionarias de laposguerra, especialmente en Alemania, Italia y
Hungra) se incorporaban nuevas inquietudesdemocrticas a la estructura poltica y alpensamiento liberal. Esto se tradujo en ladisminucin del papel de las institucionesparlamentarias como espacio de direccin poltica,en la obsolescencia de las instituciones democrtico-liberales para conjugar los intereses sociales enpugna, y en la necesidad de una reorganizacin
4 Citado por Slochower, Harry, op. ci t . , p. 13.
estatal en trminos de un reforzamiento autoritario -burocrtico. La burocratizacin como forma dedominio, y la centralizacin ligada a ella, seconvirtieron a partir del fin de la Primera GuerraMundial en exigencias imprescindibles de laestabilizacin y reestructuracin capitalista. Lanueva faz del Estado burgus posliberal se
caracteriz, as, por el intervencionismo y elasistencialismo econmico y social; estos procesos, sibien fueron impulsados desde finales del siglopasado, se aceleraron en este siglo fomentados en unprimer momento por necesidades de la guerra, perofundamentalmente por la necesidad de rescatar alcapitalismo de la depresin y por el papel estratgicoque asuma la poltica fiscal como factordeterminante de los patrones de inversin. Enespecial despus de la crisis del 29:
...el fracaso de los mecanismos deautorregulacin de la teora econmica clsicaindujo a confiar en los gobiernos nacionalescomo instrumento de la seguridad econmica desus ciudadanos. Aument la aceptacin de laintervencin estatal, y las dudas acerca de lasventajas de los sistemas de economa liberal aescala nacional se vieron alentadas por elcolapso de la economa liberal en el mundo.5
Pero tambin la realidad del siglo XX en el mundocapitalista cambiaba desde otro ngulo; bajo elimpulso del desarrollo cientfico y de las innovacionestecnolgicas, se reorganizaban los procesos deproduccin, se planificaban los mtodos de trabajo,
se abran nuevos mercados y se modificaban loshbitos sociales. La aplicacin de la electricidad a lavida cotidiana, la fabricacin masiva de automviles(lo que ampliaba el espacio para el uso del petrleo,el caucho, el plstico, etc., los cuales encontraranposteriormente una multiplicidad de usos), laradiotelefona, el cine, etc., ensanchaban laperspectiva del mundo y sentaban las bases paraalcanzar una nueva visin de ste. En el siglo XXcomenzaban a vislumbrarse el amanecer de unanueva forma de existencia social, que alterabaradicalmente las dimensiones del tiempo y espacio,
la cosmovisin burguesa clsica, y la propia imagendel hombre frente a s mismo.
El panorama intelectual a principios del siglo XX sedebata entre el positivismo, tendiente a examinar laconducta humana en trminos analgicos al examenque de los fenmenos naturales hacan las ciencias deeste tipo, y el inicio de un nuevo sistema de reflexin
5 Parker, R. A. C. El Siglo XX. Europa 1918-1945,(1967) Mxico, Siglo XXI Eds., 1978, p. 112.
6
-
7/29/2019 Waldman_La reflexin de la Escuela de Frankfurt_BB
8/37
influido en lo esencial por la percepcin de la crisisinminente de la sociedad- caracterizado por elinters en el problema del inconsciente y por elintento de ir ms all de los smbolos aparentes yconvencionales de la conducta humana, paradesentraar el revs de la trama de las formas derelacin social y de sus formas de explicacin. La
reivindicacin de la experiencia, de las motivacionesno explicables experimentalmente, y de la realidadtal como poda ser percibida ms all de susmanifestaciones objetivas, se convirtieron en los ejesde un estilo de pensamiento entre cuyas figurasrelevantes destacaban Freud, Pareto, Bergson,Dilthey, Weber, etctera.6
Pero tambin la revuelta contra la esterilidadacadmica del positivismo y su derivacin pragmticatraducida en ingeniera social, que legitimaba laracionalidad burocrtica en la sociedad moderna,abra las puertas a una afirmacin y a una defensa dela irracionalidad, cuyas formas de expresin asumanformas variadas:
El renacimiento teolgico era una de susmanifestaciones, pero haba muchas otras: elvoluntarismo soreliano en poltica, un renovadointers en Kierkegaard, la psiquiatra de Jung, lasnovelas de Herman Hesse... e incluso una ciertamoda intelectual por los horscopos y la magia.7
Por otra parte, el periodo de 20 aos quetranscurri entre las dos guerras mundiales fuecatastrfico en lo terico y en lo poltico- para elmovimiento obrero europeo. La incomprensin
terica, tanto de la Segunda como de la TerceraInternacional con respecto a las transformaciones queexperimentaba el capitalismo, se tradujo en laincapacidad de abrir nuevas brechas revolucionariasen Europa, despus del periodo de auge que habaexperimentado el movimiento revolucionario entre1917 y 1921. El estalinismo liquidaba en la UninSovitica a la lite que haba dirigido la Revolucinde Octubre, y el marxismo dejaba de ser un cuerpoterico-crtico, abierto y polmico. Concepcionesreduccionistas y mecanicistas reemplazabanpaulatinamente toda su tradicin filosfica y
dialctica, y las ideas evolucionistas en torno a laposibilidad del socialismo a partir de la ampliacindel Estado y por medio de la accin legalista loapartaban de su dimensin revolucionaria. Si bien escierto que con Lenin el marxismo haba
ealidad.10
6 Cfr. al respecto Hughes, Stuart. Conciencia ysociedad, Madrid, Ed. Aguilar, 1977.7 Morss-Buck, Susan. Origen de la dialct i ca negat i va,(1977) Mxico, Siglo XXI Eds., 1981, p. 32.
experimentado una frescura y una renovacinterica, y que la revolucin rusa haba influidonotablemente en las movilizaciones populares y en lacreacin de los partidos comunistas que se adhirierona la Tercera Internacional fundada en 1919, por otrolado la experiencia sovitica se deformaba, y elloagotaba las esperanzas revolucionarias en Europa. De
igual manera, el viraje de la Tercera Internacionalcon respecto a las previsiones de Lenin sobre lanecesidad de encontrar una nueva va revolucionariapara los pases europeos, y sus concepciones sobre lacrisis final del capitalismo, demostraban laincomprensin del nuevo momento histrico que vivaEuropa a partir de la dcada de los veinte.Tericamente, cesaba toda labor importante en laUnin Sovitica, y en Europa se silenciaban todos losintentos de actualizacin y renovacin del marxismo.Esta parlisis terica redund en una parlisis polticade trgicas consecuencias. As por ejemplo, en Italia,frente a la debilidad del gobierno liberal fuertementesacudido por las consecuencias de la guerra, por eldescontento popular, el paro masivo y la inflacin, lafalta de habilidad del Partido Socialista para llevaradelante las movilizaciones populares entre 1918 y1920 dej el camino abierto para que los fasciosdecombate de Mussolini se aduearan del poder, endefensa de los grandes capitalistas y terratenientes.En Alemania, la Repblica de Weimar aquella ideabuscando transformarse en realidad8, aquelgobierno que naci en la derrota, vivi en el caos, ymuri en el desastre9 no pudo, por su propiadebilidad, resistir el caos social ni la inflacin
permanente. Aunado a ello, la incapacidad de lasocial-democracia para instaurar un rgimendemocrtico, la permanente divisin de la claseobrera, y la incorrecta percepcin del partidocomunista alemn sobre la crisis del capitalismo,abrieron las puertas para que la ascensin de ArturoUi como titul Brecht a su parodia sobre el ascensode Hitler al poder- fuese una r
El clima artstico en Europa denotaba el malestarpropio del desmembramiento de una estructuraeconmica, poltica y cultural, rebasada yahistricamente. Las formas tradicionales de la
8 Gay Peter. Weimar culture: The outsider asinsider Fleming Donald and Bernard Bailyn Th eintelectual migrat ion. Europe and America, 1930-
1960. Cambridge, Massachusetts, Harvard UniversityPress, 1969, p. 12.9 Gay Peter, op. ci t . , p. 13.10 Brecht, Bertold. La evitable ascensin de ArturoUi Teatro de Bertold Brecht, La Habana, Ed. Arte yLiteratura, 1974.
7
-
7/29/2019 Waldman_La reflexin de la Escuela de Frankfurt_BB
9/37
literatura, la msica, la pintura y la escultura eran yainadecuadas para una nueva situacin en la cual:...nadie saba lo que se avecinaba, nadie se atrevaa decir qu era un nuevo arte, un hombre nuevo, unanueva moral o quiz una nueva organizacin de lasociedad...11
Los movimientos de vanguardia surgidos en Europa
desde inicios del siglo XX (el futurismo en Italia, eldadasmo en Suiza, el surrealismo en Francia, elultrasmo en Espaa y el expresionismo en Alemania)constituyeron una revuelta contra el estilo culturalpredominante. Adoptando la forma de una crticaesttica, el modernismo que atraves todas lasexpresiones artsticas- mostr la otra cara de lacultura del siglo XIX; rechaz como obsoletas susnormas y valores; desacraliz sus mitos; rompi susmoldes y exalt a sus figuras prohibidas. El procesode decadencia europea en el periodo de entreguerrasanunciaba en la literatura sus grandes inquietudes: eldescontento del hombre frente al terrorismotecnoburocrtico, la prdida de la sensibilidad y laimaginacin, la irracionalidad del poder, la soledad,la extraeza del hombre con respecto a un mundoajeno, la prdida de unidad entre el individuo y lacolectividad, la falta de sentido de la vida, ladeshumanizacin de las relaciones sociales, laliquidacin de la esperanza, etc.12 La nuevaliteratura del siglo XX, en su bsqueda de otrosmodos de expresin, exploraba los niveles msprofundos de la realidad humana, intentandopenetrar en los misterios de un mundo inestable eirreconocible. De igual manera,
...mientras que (Freud) se encargaba de poneral descubierto los stanos de la sexualidad y dedemoler la fachada de la hipocresa, lahipocresa de la fachada y la mentira delornamento eran demolidas, a su vez, por AdolfoLoos... y Arnold Schnberg expresaba surepugnancia por medio de su msica, sinpaliarla con armona... y Oskar Koskoschkahaca retratos de la soledad y ladesesperacin.13
Pero tambin paralelamente a este movimiento de
crtica cultural manifestado en la bsquedavanguardista, se desarrollaban nuevas formas deentretenimiento cultural llevadas al gran pblico. La
11 Musil Robert. El hombre s in at r ibutos, Barcelona,Ed. Seix Barral, tomo I, 1969, p. 68.12 Cfr. al respecto Fischer, Ernest, op.c i t . , Slochower,Harry, op. ci t . , Zaraffa, Michel: Novela y sociedad, B.Aires, Ed. Amorrortu, 1971.13 Fischer, Ernest, op.c i t . , p. 14.
cultura de masas irrumpa arrolladoramente, y conella, la conformacin de toda una nuevaWeltanschauung cuya influencia, en el periodo deentreguerras, an era difcil de predecir.
Si bien la transformacin histrica que sigui a laprimera posguerra haba pronosticado esperanzas (lasviejas dinastas europeas eran derrocadas, los
estados democrticos occidentales emerganvictoriosos, la sociedad de las naciones encarnaba laposibilidad de un orden internacional racional ypacfico, la revolucin bolchevique abra nuevoshorizontes, etc.) tales esperanzas pronto se vieronfrustradas. La experiencia sovitica adoptaba unrumbo no imaginado, la sociedad de las naciones sedebilitaba, y la crisis econmica de 1929 demostrabaque la prosperidad inicial de la dcada de los veinteno era tal. El resultado de tal frustracin y laperspectiva de una prxima guerra se traducan enuna atmsfera de sufrimiento, escepticismo, irona,pragmatismo, malestar y angustia. La cultura deentreguerras mostraba, una generacin hurfana,privada de su herencia social y cultural, donde laspersonalidades han menguado hasta convertirse enhombres vacos y en personajes esquizofrnicos. Eltema principal es la discontinuidad y la soledad; elinters principal, el problema de los vagabundos sinhogar... Todo escritor con sensibilidad se encuentraen el exilio... no slo por estar expatriado... sinoporque todos se sienten extraos en el mundo en queviven. La prdida de la seguridad material yespiritual ha hecho que el problema de la identidad yel dilema psicolgico sean una preocupacin
constante.14
A esta generacin pertenecieron los integrantesde la Escuela de Frankfurt. Era una generacin quellevaba en la piel las decepciones que siguieron a lasesperanzas de la dcada de los veinte, quecomprobaba el fracaso de las abortadas revolucionesen algunos de los pases europeos, que visualizaba elrumbo que adoptaba la experiencia sovitica, que sedola de la creciente subordinacin de laindependencia intelectual a lealtades partidarias enel seno del marxismo, y que anticipaba lo que sera la
brutalidad del nazismo. Era sta una generacin quevea socavados sus valores, prdidas sus ilusiones ydestruidas sus esperanzas.
Fundada en 1923, en la ciudad del mismo nombrecomo Instituto de Investigaciones Sociales, lo que hoyse conoce como Escuela de Frankfurt fue uno de losnumerosos centros de excelencia acadmica creadosdurante la Repblica de Weimar, en aquel agitado
14 Slochower, Harry, op. ci t . , pp. 18-19.
8
-
7/29/2019 Waldman_La reflexin de la Escuela de Frankfurt_BB
10/37
periodo de la historia alemana en el que la confusincoexista con una efervescencia artstica e intelectualde profunda densidad.15
Todos estos centros, ...pese a sus diferencias,eran miembros de una comunidad real de la razndedicados a al investigacin radical, abiertos a ideasimposibles o escandalosas para los crculos
tradicionales, y comprometidos todos ellos, no tantocon las instituciones de Weimar, sino que con suespritu.16
Creado con el fin de abrir y promover nuevaslneas analticas en torno a la realidad histrica delsiglo XX dentro de las coordenadas tericas delmarxismo, la orientacin inicial del Instituto deInvestigaciones Sociales de Frankfurt se dirigi msbien hacia un marxismo ortodoxo.17 Pero en 1930,cuando Max Horkheimer asumi la direccin delInstituto, ste lleg a adquirir carcter propio; elInstituto estuvo integrado por investigadores de
origen acomodado de slida preparacin acadmica,provenientes de diferentes disciplinas, coninquietudes intelectuales diversas y unidos por unfuerte sentimiento de identidad grupal. Entre sus msdestacados miembros figuraron Leo Lwenthal,Frantz Neuman, Friedrich Pollock, Otto Kirchheimer,Karl Wittfogel, etc. Pero las figuras ms relevantes yquienes imprimieron al pensamiento de la Escuela deFrankfurt su matiz original fueron Max Horkheimer,Theodor W. Adorno, y de manera complementaria,Herbert Marcuse. (Tampoco puede dejar de citarse lainteresante figura de Walter Banjamin quien, si biennunca perteneci formalmente al Instituto, estuvo
muy ligado por lazos personales e intelectuales a T.W. Adorno.18 La rigurosidad intelectual deHorkheimer, la sensibilidad artstica de Adorno, y laamplitud interpretativa de Marcuse definieron, engran medida, los lineamientos programticos ycognoscitivos que caracterizaron a la reflexin de laEscuela de Frankfurt. Ms all de la heterogeneidadde sus componentes, de las divergencias internas que
15 Para reconstruir lo que fue el clima artstico de laRepblica de Weimar, vase: Palmier, Michel Delexpresionismo al nazismo. Las artes y lacontrarrevolucin en Alemania (1914-1933),Macciocchi, M. A. Elementos para un anlisis delfascismo, (1976) El Viejo Topo, Tomo I, pp. 155-202.Lacqueur, Walter. Weimar: a cul tur a l h is tory , 1918- 1933, C. P. Putnams Sons, NY, 1974.16 Gay, Peter, op. ci t . , p. 36.17 Cfr. al respecto: Jay, Martin, op. ci t . , Cap. I.18 Cfr. Buck-Morss, Susan, op. c i t . , en especial loscaptulos 9, 10 y 11.
entre stos podan existir,19 y de las contingenciashistricas que fueron redefiniendo el rumbo de supensamiento, tales lineamientos permitieron integrarla diversidad temtica presente en el instituto en untrabajo ampliamente interdisciplinario, peroprofundamente coherente, en torno a unaperspectiva comn: la aproximacin crtica a la
sociedad contempornea.20
Desde un ptica mltiple(filosofa, economa, poltica, literatura, arte, etc.)la Escuela de Frankfurt se abri temticamente alproceso de transformacin estructural delcapitalismo en el siglo XX y a una nueva realidad enla cual la dominacin poltica asuma formassumamente refinadas, a travs de la inmediatainteriorizacin e identificacin represiva connecesidades y valores propios de la estructura depoder. Ampliando su horizonte analtico hacia temastales como el autoritarismo, el carcter represivo delas instituciones sociales, la funcin de la familia, losprejuicios racistas, la produccin masificada, lacultura, etc., su preocupacin se orient hacia elmbito de los fenmenos culturales como expresinde las tendencias y contradicciones del capitalismo,ms all de su lgica econmica.21 Rescatando los
19 Cfr. al respecto: Jay, Martin, op. c i t . , Buck-Morss,Susan, op. c i t . , Ruscon, Enrico. Teora cr t ica de lasociedad, Caracas, Ed. Martnez Roca, 1975.20 Tal aproximacin vari en los autores msimportantes de la Escuela de Frankfurt, Max
Horkheimer y T. W. Adorno, a pesar de la profundaafinidad intelectual que los uni. En Horkheimer, elimpulso hacia la crtica emanaba de un humanismotico, y la validez de sus juicios descansaba sobreprincipios morales. En ese autor estaba presente,ms que una preocupacin estrictamente filosfica,la necesidad de ligar la filosofa y el anlisis social, ysu reflexin se orient a confrontar los conceptos dela cultura burguesa (justicia, razn, etc.) con larealidad del capitalismo (injusticia, irracionalidad,etc.) sealando las discrepancias entre ambos. EnAdorno, en cambio, la crtica era un instrumento paradescubrir la verdad, y su esfuerzo se encamin ahacer visible la verdad de la sociedad burguesa desdesus expresiones mismas, concretamente desde lamsica, descifrando al contenido de la sociedad apartir de la estructuracin esttica del materialmusical.21 Explicitaba T. W. Adorno al respecto: La tarea dela crtica consiste menos en inquirir las determinadassituaciones y relaciones de intereses a los quecorresponden fenmenos culturales dados, que endescifrar en los fenmenos culturales los elementos
9
-
7/29/2019 Waldman_La reflexin de la Escuela de Frankfurt_BB
11/37
fundamentos filosficos del marxismo para enlazarlocon el anlisis social, convirtiendo a la filosofa enfundamento de una teora crtica de la sociedad,focalizando su atencin en la experiencia estticacomo va de conocimiento, incorporando alpsicoanlisis de manera complementaria al marxismopara comprender el por qu de la permanencia de
estructuras sociales objetivamente superadas,22
etc.,la Escuela de Frankfurt recogi la discusin, presentetanto en los crculos marxistas como no-marxistas,sobre la problemtica de la crtica cultual, ubicandoa este tema como eje rector de su pensamiento.
Desde una aproximacin que tena como centro lacrisis misma de la cultura, esta lnea de pensamientopuso en el tapete de la discusin no slo el presentepuntual de la realidad del mundo capitalista en laprimera mitad del siglo XX, sino tambin toda lahistoria cultural del Iluminismo en Occidente, y elfuturo de esa historia que no auguraba el mejor delos mundos posibles.
El horizonte de esperanzas intelectuales,culturales, morales y polticas que despus de laPrimera Guerra Mundial pudo haber existido enEuropa y del cual participaron algunos integrantesde la Escuela de Frankfurt, especialmenteHorkheimer y Marcuse-23 fue sofocado en enero de1933, cuando Hitler fue designado Canciller deAlemania. El nazismo no representaba simplementeun cambio en el sistema poltico, sino que era latransformacin radical de Alemania. El miedo y laimpotencia anticipada frente a la irracionalidad delfuturo dispersaron a los hombres de Weimar, quienes,
de la tendencia social a travs de los cuales serealizan los intereses ms poderosos.Cfr. La crtica de la cultura y la sociedad, Crt icacultural y sociedad, (1955) Barcelona, Ed. Ariel,1969, p. 223.22 Cfr. Horkheimer, Max. Historia y PsicologaTeora Cr t ica, (1968) Buenos Aires, Ed. Amorrortu,1977, pp. 22-42.23 Sealaba Marcuse, por ejemplo, en el prlogo aCult ura y Sociedad, libro que recopilaba ensayosescritos entre 1934 y 1938: En aquella poca...estaba an abierta la cuestin de si la dominacinfascista no sera superada por fuerzas histricas msdinmicas y generales... con esta incertidumbretermina el primero de estos ensayos (La luchacontra el liberalismo en la concepcin totalitaria delEstado)... y tambin con la esperanza de que elfascismo fuera quiz vencido por fuerzas que hicieranposible una sociedad ms humana y ms racional.Cfr. Marcuse, Herbert. Cultura y Sociedad, (1965)Buenos Aires, Ed. Sur, 1978, p. 7.
...se esparcieron llevando consigo el espritu deWeimar... hacia la muerte en los campos deexterminio, hacia el suicidio suicidio en undepartamento de Berln despus de un toque enla puerta, en la frontera espaola, en una aldeasueca, en una ciudad brasilea, en un cuarto dehotel en Nueva York. Pero otros le dieron vida al
espritu de Weimar a travs de carrerasexitosas, en teatros, en universidades, dndolea ese espritu su verdadero hogar en el exilio. 24Para los integrantes de la Escuela de Frankfurt,
orientados tericamente por el marxismo y en sumayora judos, la emigracin se convirti en unarealidad ineludible.25 Profundamente europeos, elexilio representaba un trasplante consciente de lapropia existencia. Al desarraigarse, dejaban atrsresidencia, forma de vida y lenguaje. Perofundamentalmente se desprendan de una tradicinhistrica de la que extraa fuerza su conocimiento.Quienes emigraban, ...no eran slo sus propiasdesgracias lo que llevaban consigo de pas en pas, decontinente en continente... sino la gran desgracia delmundo entero26.
Despus de un corto peregrinar por Europa, elInstituto encontr acogida en la Universidad deColumbia, en Nueva York. Si bien Estados Unidosrepresent una proteccin real frente a ladestruccin y muerte que asolaba a Europa, lavivencia personal, acadmica y cultural de ese pasfue en extremo difcil para los integrantes de laEscuela de Frankfurt. Herederos de la tradicin
filosfica alemana, formados en la veneracin de lateora y la historia y dueos de una mentepoderosamente especulativa, les resultaba difcilenfrentarse a una prctica de trabajo que valorizabala proposicin de hiptesis, la recoleccin de datos yla clasificacin de hechos por sobre lasinterpretaciones sugerentes encaminadas a traspasarlo que se presentaba como evidente. Al mismotiempo, autoasumida como expresin de una culturadeclinante y como ltimo bastin de un pasadomoral, espiritual y humanista, que el nacionalsocialismo traicionaba, el aceptar los rasgos de
conformismo y adaptacin propios de una sociedadde inmigrantes orientada claramente, adems, hacia
24 Gay, Peter, op. ci t . , p. 93.25 El instituto fue cerrado en marzo de 1933. Subiblioteca, confiscada, y quienes ocupaban ctedrasuniversitarias (entre ellos, Horkheimer), destituidos.26 Arendt, Hannah. Walt er Benj amin, Ber to ld Brecht ; Herman Broch; Rosa Luxemburgo; (1968) Barcelona,Ed. Anagrama, (1971), p. 45.
10
-
7/29/2019 Waldman_La reflexin de la Escuela de Frankfurt_BB
12/37
la conformacin de un paraso tecnoburocrtico-era absolutamente inaceptable para una corrienteinterpretativa que ubicaba como su ra ison d et r eunaaproximacin crtica a la sociedad existente, y cuyosrepresentantes, por naturaleza e historia personal(estaban) incapacitados para el ajuste en temasintelectuales.27
Sin embargo, la experiencia norteamericana fueextraordinariamente rica para la Escuela deFrankfurt.28 A la luz del contacto con un capitalismomoderno y acelerado sustentado sobre los grandesmonopolios en expansin, las formas ms modernasde racionalizacin productiva, la estandarizacin entodos los mbitos de la vida social, los altos salarios ylos beneficios sociales, se abra un nuevo universotemtico para la interpretacin crtica delcapitalismo avanzado.29 Dos fueron los pivotesfundamentales del trabajo del Instituto con respecto
a las tendencias que configuraban a la sociedadnorteamericana: el anlisis de la industriacultural30 valiosa fuente de sugerencias para uno delos temas ms debatidos en la actualidad- y elpotencial autoritario que dicha sociedad contena, yque poda conducir a nuevas formas de dominacintotal, ms sutiles y sofisticadas que el terror nazi. 31
La reflexin ms importante del periodo demadurez en la historia intelectual de la Escuela deFrankfurt, plasmada por ejemplo, en La dialct icadel I luminismo32, Mnima Moral ia33 y Crt ica de la
27 Adorno, T. W. Scient i f ic experiences of aneuropean scholar in Ameri ca , Donald Flemi ng y
Bernard Bailyn: op. cit., p. 338.28 El propio Adorno escribi despus: Es apenas unaexageracin decir que cualquier concienciacontempornea que no se haya apropiado de laexperiencia norteamericana, an en oposicin a ella,tiene algo de reaccionario. Cfr. Adorno, T. W., op .c i t . , p. 370.29 Este anlisis culminara con la obra de Marcuse,Herbert: (1964) El hombre unidimensional, Mxico,Ed. Joaqun Mortiz, 1968.30 Cfr.: por ejemplo Adorno, T. W. y M. Horkheimer.La dialct ica del I lumini smo, (1947) Buenos Aires, Ed.Sur, 1967, pp. 146-200.31 Cfr. al respecto el estudio clsico realizado porAdorno, T. W. y otros investigadores Th eauthor i tar ian personal i ty , New York, Harper andBrothers, 1950.32 Adorno, T. W. y M. Horkheimer. La dialct ica delI luminismo, op. c i t .
razn instrumental34 vio la luz en la dcada de loscuarenta, an durante la permanencia del Institutoen Estados Unidos.35 La Segunda Guerra Mundialapenas terminaba, pero aquella crisis cultural quehaba recorrido toda las historia del siglo XX erantidamente visible en toda su profundidad. As loexpresaba, por ejemplo, la literatura de la posguerra
en voces de autores como Camus, Ioneso, Sartre,Beckett, Robbe-Grillet, etc., entre otros escritores.Esta literatura reproduca, estticamente, la angustiaque vibraba en la realidad: el impacto de la soledad yla violencia en las relaciones humanas, la indiferenciafrente al pasado y al futuro, el sinsentido de una vidaeternamente repetitiva, y la tragedia de un mundocondenado, quiz, a la permanente autoclausura. Lasguerras, la destruccin de la cultura burguesaeuropea y de la estructura poltica y econmica sobrela que se sustentaba, el fascismo, el destierro, etc., -experiencias vividas todas ellas en carne propia-estimularon en los integrantes de la Escuela deFrankfurt la reflexin sobre el paradjico y absurdodestino de los hombres y la sociedad de nuestro siglo.La desilusin con respecto al socialismo en la UninSovitica, el impacto del descubrimiento de loscampos de concentracin, el saldo de ms de 45millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, ladesconfianza en el poder revolucionario delproletariado occidental, el asombro ante el poderintegrador de la cultura de masas, etc.,intensificaron el tono sombro de su anlisis crtico,agudizaron el desencanto con respecto a laposibilidad de un cambio significativo, y reforzaron el
33 Adorno, T. W. Mnima Moral ia, (1950) Caracas,Monte vila Ed., 1969.34 Horkheimer, M. Crt ica de la razn instrumental,(1967) Buenos Aires, Ed. Sur, 1969.35 A partir de 1950, Adorno y Horkheimer porinvitacin expresa de la comunidad acadmicaalemana y con el beneplcito oficial, regresaron aAlemania; con ellos regres tambin parte delInstituto. Si bien su produccin terica sigui siendoextraordinariamente frtil, poco pudieron aportar alo que ya haban formulado anteriormente. Marcusepermaneci en Estados Unidos, y aunque sus lazoscon el Instituto se haban debilitado desde hacalargo tiempo, sus obras ms importantes, referidasespecficamente a las sociedades industrialesavanzadas, conservaron el espritu de la TeoraCrtica. Cfr . por ej.: El hombre unidimensional, op.c i t .
11
-
7/29/2019 Waldman_La reflexin de la Escuela de Frankfurt_BB
13/37
12
pesimismo en torno a toda filosofa de la historia quetuviese un contenido esperanzador.36
Melancola, desencanto y desilusin fueron rasgosesenciales del pensamiento de la Escuela deFrankfurt al enfrentarse a un tiempo histrico en elque, como escribiera Adorno: ya no existe nada
inofensivo.37
Pero de esa misma melancola,desencanto y desilusin brotaba la fuerza paraahondar en la comprensin crtica de la realidad,para descubrir la naturaleza verdadera del drama dela existencia humana contempornea, y pararecuperar la capacidad crtica del pensamiento en sutrascendencia hacia el futuro, en clara oposicin auna historia atravesada por la violencia, el dolor y lafalta de libertad.
36 ...cristianismo, idealismo, materialismo escribanAdorno y Horkheimer en La dialct ica del I lumini smo-tienen su parte de responsabilidad respecto a lastropelas que se han cometido en su nombre. Comoabanderados y portavoces de la potencia aunquefuese la del bien- se han convertido a su vez enpotencias histricas organizadas y como tales handesempeado un papel sanguinario en la historia realde la Humanidad: la de instrumentos de dominacin,Cfr. La dialct ica del I lumini smo, p. 266.37 Adorno, T. W. Mnima Moral ia, p. 22.
-
7/29/2019 Waldman_La reflexin de la Escuela de Frankfurt_BB
14/37
Captulo II
La teora crtica:la ruptura del pensamiento con una realidad
En la que no existe ya nada inofensivo
Quien pret enda experim entar l a verdad acerca de la v ida
inmediata debe aprestarse a invest igar la forma enajenada de la
v ida misma .T. W. Adorno
La fuerza del pensamiento de la Escuela de Frankfurtplasmado como Teora Crtica de la sociedad 1-deriv no slo de la amplitud y profundidadacadmica de sus integrantes o de su sensibilidadpara percibir las grandes paradojas de la sociedad elsiglo XX, sino fundamentalmente de una actitudintelectual que, desde la soledad, el exilio y lamarginacin, negaba toda complacencia con untiempo histrico cuya verdadera cara se muestra enlas novelas de Samuel Beckett2
, como nicacondicin posible para la interpretacin crtica de lasoc
iedad.Institucionalmente, el Instituto de Investigaciones
Sociales de Frankfurt se mantuvo, en sus inicios, almargen de toda comunidad acadmica; en Alemania,porque haba poco espacio para desarrollar los temasde su inters, y en Estados Unidos, porque la afinidadintelectual con ella era ms bien escasa. De igualmanera, el Instituto, como tal; se mantuvo alejadode todas las facciones polticas de la izquierda. Elcisma del movimiento obrero alemn y la crecientesubordinacin de la independencia intelectual a
lealtades partidarias, haban agudizado suescepticismo con respecto a la capacidadtransformadora de las fuerzas polticas existentes.Intelectualmente, para desplegar todo su potencialcrtico, el pensamiento de la Escuela de Frankfurtslo poda ubicarse en el ngulo de la negatividadabsoluta con respecto a una realidad en la que, comosealaba Adorno, la cuestin ha llegado al punto deque la mentira suena ya como verdad y la verdadcomo mentira3. Plasmado como anttesis conrespecto a un mundo el cual el encarcelamientoempalidece frente a la realidad social 4, el
pensamiento crtico slo poda existir como negacinde todo lo que aparece, en su inmediatez, como
ali
a la sociedad.T
1 Cfr. Horkheimer, Max. Teora tradicional y TeoraCrtica. Teora Cr t ica, op. c i t . , pp. 223-271.2 Marcuse, Herbert. El hombre unidimensional, p.264.3 Adorno, T. W. Mnima Moral ia, p. 120.4 Adorno, T. W. y Max Horkheimer. La dialct ica delI luminismo, p. 270.
verdad. Afirmando en su autonoma con respecto a latrgica inadecuacin de lo real, en esta autonomaradicaba su poder impugnador. Comorestablecimiento de la proyeccin ilimitada delpensar, expresaba la negacin a comprometerse concriterios programticos, rendimientos materiales,consideraciones partidarias o prax is inmediatistasque, al no superar los horizontes de una realidad
neada, renunciaban a cuestionarla y trascenderla5.
Como ejercicio crtico comprometido slo consigomismo y no dispuesto a someterse a camisas defuerza o certezas inmutables de ninguna ndole, laactitud intelectual de la Escuela de Frankfurtrepresentaba un grito vigoroso para hacer resurgir looculto, para no olvidar lo que yace bajo el pesoaplastante de la lgica de la dominacin, y parademostrar los vejmenes de una realidad disfrazadade razn, que comprueba que terror y civilizacinson inseparables6. Esta actitud intelectual,desmistificadora de toda exaltacin de lo real,extraa su fuerza de la capacidad para analizar elmundo de los hechos desde el punto de vista de su
inadecuacin a la realidad de lo posible, nicarealidad autntica. La reflexin de la Escuela deFrankfurt impulso hacia un estado de cosasdiferente anticipado utpicamente- slo podaasumirse a s misma desde la soledad, como negacinde todo lo malsano que hoy caracteriza. W. Adorno escriba en este sentido:Para el intelectual, la soledad absoluta es la nicaforma en la que puede conservar algo desolidaridad. Todo hacer como los dems, toda lahumanidad del trato y de la participacin es meramscara de la silenciosa aceptacin de los no
5 Sealaba Adorno: La prax is que motiva laconstruccin de una humanidad racional y adulta,permanece en la senda de lo malsano si no cuentacon una teora que piense a la realidad en su no-verdad. Adorno, T. W. Para qu an filosofa?.Intervenciones: nueve Modelos de crt ica, (1963)Caracas, Monte vila, Ed., 1969, p. 21.6 Adorno, T. W. y Max Horkheimer. La dialct ica delI luminismo, p. 258.
13
-
7/29/2019 Waldman_La reflexin de la Escuela de Frankfurt_BB
15/37
humano. Se ha de estar con el sufrimiento de loshombres; el ms pequeo paso orientado hacia susalegras es un paso hacia el endurecimiento contrael dolor7.
el individuo, sino el ejemplar de unaesp
significaequ
de lo
rea
manera, ya fuese en la variante positivita o en la
Tras la negativa a pactar con la realidad en tantosta fuere lo que es, estaba presente el ncleo
orientador de la Teora Crtica: el rechazo delprincipio de identidad entre razn y realidadprevaleciente en la filosofa occidental, y laformulacin, por tanto, de la necesariaheterogeneidad entre ambos. En esta heterogeneidadnica posibilidad de existencia de la dimensin librey autnoma, por tanto crtica del pensar- vibraba lafacultad de la razn para no sucumbir frente a unarealidad que haba permitido, en su mximaaberracin, que: en los campos de concentracin noslo muriese
ecie8.
En el centro de esta heterogeneidad expresadacomo dialctica negativa, es decir, como tensincontradictoria e irreconocible entre pensar yrealidad, lata la necesidad de traspasar la opacidadde las apariencias subyacentes en toda duplicacin delo real en el pensar, o en todo subsumir de ste enaquella. Al rehusarse a aceptar que el orden de lascosas fuese tambin el orden de las ideas, se negabatodo conformismo que ritualizase a la brutalidad. Alrechazar la teora de la identidad en el plano delpensamiento, se rechazaba al mismo tiempo laidentidad forzada en el plano poltico, que setraduca en la locura irracional de la represin, el
fanatismo y la intolerancia, es decir, en una lgica dela dominacin en la que la totalidad
iparar a lo diferente con el enemigo 9.La heterogeneidad entre el pensamiento y la
realidad era, para la Escuela de Frankfurt, elprincipio orientador de la aproximacin critica de larealidad, pero tambin el punto a partir del cual seabra el abanico crtico de toda perspectiva tericaque, en su identificacin entre lo real y lo racional,cristalizaba en cuerpos conceptuales metafsicos oinstrumentales autoasumidos como verdades dadas oheredadas, que presuponan la inmutabilidad
l y que concluan esclerotizando al pensar.En este sentido, el primer mbito de ataque
terico al cual se enfil la Teora Crtica fueronaquellas corrientes de pensamiento que, de distinta
7 Adorno, T. W. Mnima Moral ia, pp. 23-24.8 Adorno, T. W. Dialct ica negat iva, (1966) Madrid,Ed. Taurus, 1975, p. 362.9 Adorno, T. W. Mnima Moral ia, p. 180.
fenomnica10, al reproducir la realidad en laconstruccin terica o al disolver a sta en laprimera, no slo reconocan una lgica de identidadentre el pensar y lo real, sino que, desde la pticadel pensamiento crtico, legitimaban y garantizabanla continuidad de un orden social que haba llegado aextremos imperdonables. As, para la Teora Crtica,
el positivismo, cuya funcin progresista comoinstrumento de lucha en contra de la concepcinfeudal del mundo fue innegable, se haba convertidoen un dogma hueco. Al orientarse haca los hechos,es decir, al privilegiar como dolo lo ya existente,afirmaba a stos en su victoria sobre el pensamiento(considerado ste como un juego conceptual vaco),bloqueando su aspiracin a lo diferente yencadenndolo a un presente que se reproduca a smismo. Por otra parte, las direcciones ontolgicas,para las cuales la verdad se daba directamente a laconciencia, y que tendan a disolver toda objetividaden al pureza del momento subjetivo, terminabanigualmente negando la autonoma del pensar, ynegando tambin la concepcin de la libertad y,virtualmente, la autodeterminacin de la sociedadhumana11.
Para la Teora Crtica, en ambos casos, elconocimiento se adaptaba y someta al ordenexistente. Pero ms que ello, la conciliacin entrerazn y realidad al negar la heterogeneidad entreambos, y por tanto, al negar su mutuaotredad-converta a la identidad absoluta en una ideologa detrgicas consecuencias. As, escriba Adorno:Auschwitz confirma la teora filosfica que equipara
la pura identidad con la muerte12.Al rechazar la existencia de hechos sociales
como sustrato de la teora social o la existencia deprincipios ontolgicos absolutos, la Teora Crtica senegaba a verificar en su inmovibilidad a cualquierade ambos polos, y, en clara alusin a Hegel,recuperaba la dialctica de la contradiccin con lanegacin como principio lgico- como motor de sureflexin crtica sobre la sociedad.
Escriba Marcuse en Razn y revol ucin:La dialctica representa la tendencia contraria acualquier forma de positivismo... La filosofa de
Hegel es, en verdad, una filosofa negativa. Estmotivada originalmente por la conviccin de que los
10 Vase al respecto Horkheimer, Max: Teoratradicional y Teora Crtica, Teora Cr t ica, pp. 223-271.Adorno, T. W. Para qu an filosofa?.Intervenciones: nueve Modelos de crt ica, pp. 9-24.11 Adorno, T. W., op. ci t . , p. 13.12 Adorno, T. W. Dialct ica negat iva, p. 362.
14
-
7/29/2019 Waldman_La reflexin de la Escuela de Frankfurt_BB
16/37
hechos dados que aparecen al sentido comn comondices positivos de verdad son, en realidad, larazn de la verdad, de modo que sta slo puedeestablecerse a travs de su destruccin. La fuerzaque impulsa el mtodo dialctico radica en estaconviccin crtica... 13
Pero a diferencia de Hegel, para quien elmovimiento del concepto hacia su otro se resolvaen una sntesis final que abola la negatividad, para laTeora Crtica la dialctica era asumida como unestado de tensin constante entre momentos que seproducen y se distinguen mutuamente, como unperpetuo juicio de suspenso en el que no puedeexistir una sntesis final, porque razn y realidad nocoinciden. Sealaba Adorno al respecto:
El pensar dialctico se opone a toda cosificacin,incluso en el sentido de que se niegacategricamente a considerar lo individual en unaislamiento y separacin. Lo que hace precisamentees determinar el aislamiento como producto de logeneral14.
Aceptando como premisa la naturalezacontradictoria de la realidad, la Teora Crtica, queno obra al servicio de una realidad ya existente, sloexpresa su secreto15, representaba el esfuerzo delpensamiento para develar a la conciencia desubordinacin a lo dado, para despojar a los derechosde su poder sobre el pensar, y para abrir el mundo auna comprensin desmistificada de s mismo.
El pensamiento dialctico parta de la
constatacin de que el mundo no es libre, es decir,de que el hombre y al naturaleza se presentanenajenadas, diferentes de su verdad. Comprenderefectivamente la realidad significaba comprender loque las cosas son, lo que exiga la no aceptacin desu apariencia. Ello slo poda realizarse en trminosde un pensamiento articulado en torno acontradicciones, (que caracterizan todos losconceptos del pensamiento crtico)16 a travs de unjuego conceptual de elementos en yuxtaposicinconstantes, cuya tensin mutuamente negadora erairresoluble, y que a la vez eran confrontados con una
realidad cualitativamente distinta e irreconciliable.En esta tensin, conceptos y realidad eran afirmadosno en s mismos, sino en su mutua referencia crtica,es decir, en su no-identidad uno con respecto al
13 Marcuse, Herbert. Razn y revolucin, (1941)Madrid, Alianza Ed., 1971, p. 32.14 Adorno, T. W. Mnima Moral ia, p. 79.15 Horkheimer, Max. Teora Cr t ica, p. 242.16 Horkheimer, Max. Teora Cr t ica, p. 240.
otro. Esta articulacin oposicional del pensamiento en la cual, como sealara Adorno, todas lascategoras son y no son ellas mismas- 17 se traducaen la negacin permanente a concebir alpensamiento como totalidad cerrada, rechazando desu dimensin conformista.
Escriba Horkheimer: Cuando una doctrina llega a
hipostasiar un principio aislado que excluye lanegacin, se hace propensa de antemano,paradjicamente, al conformismo18.
En este sentido, cualquier modo del pensamientoque excluyera de la lgica a la contradiccin,encerraba una lgica errada. Asimismo, la rupturacon el principio de la identidad entre razn yrealidad, permita, por una parte, trascender lasapariencias de esta ltima y la supuesta adecuacinde los conceptos para definirla, y por otra, planteabala propuesta alternativa de mantener siempre viva lacrtica, entendida sta como aquel,
esfuerzo intelectual, y en definitiva prctico, porno aceptar sin reflexin y por simple hbito lasideas, los modos de actuar y las relaciones socialesdominantes; ...el esfuerzo por armonizar, entre s ycon las ideas y mitos de la poca, los sectoresaislados de la vida social; por superar uno de otro elfenmeno y la esencia; por investigar losfundamentos de las cosas; en una palabra; porconocerlos de una manera efectivamente real19.
Al postular lo que hay de irreconciliable entrerazn y realidad, la Teora Crtica se ubica en unaabierta ruptura con toda filosofa de la historia que,
en virtud del principio de identidad entre ambas,hubiese concebido a sta como un caminodinamizado por la razn y orientado hacia elprogreso, la libertad y el bienestar. En la voz de laEscuela de Frankfurt conciencia crtica del siglo XX-se expresaba el desaliento de una poca que, adiferencia del optimismo del siglo XIX, corroborabaque la historia misma se encarga de destruir todaesperanza venturosa. Los millones de muertos en laPrimera Guerra Mundial, las purgas estalinistas, laGuerra Civil Espaola y la Segunda Guerra,desmentan toda filosofa de la historia obnubilada
por el mito de un futuro feliz. Desmistificadores detoda falsa conciencia, para los intelectuales deFrankfurt el presente confera significado al pasado,
17 Citado por Buck-Morss, Susan, op. ci t . , p. 358.18 Horkheimer, Max. Panaceas universalesantagnicas. Crt ica de la razn inst rum ental, p. 98.19 Horkheimer, Max. La funcin social de lafilosofa, Teora Cr t ica, p. 288.
15
-
7/29/2019 Waldman_La reflexin de la Escuela de Frankfurt_BB
17/37
y el cepillar la historia a contrapelo20 comopostulara Walter Benjamin en Tesis sobre f i losofade la h is tor ia antes de morir trgicamente huyendodel nazismo- era el nico ngulo visual para liberarsede las ilusiones de la historia, para dejar atrs laalegora del progreso, para quebrar el hechizo delfuturo como despliegue de la razn y la libertad, para
reencontrar un camino donde lo diverso se habaperdido en aras de una homogeneidad absoluta:...La historia afirmaba Horkheimer- considerada ens, no es ningn tipo de esencia, ni un esprituante el cual tengamos que inclinarnos, ni unpoder, sino una recapitulacin conceptual de losprocesos que se derivan del proceso de la vidasocial de los hombres21.
Y Adorno recalcaba: Ninguna razn justificadorapuede redescubrirse a s misma en una realidad cuyoorden y forma rechaza cualquier pretensin derazn22
. Walter Benjamin en su enigmtico lenguajeteolgico escriba:Hay un cuadro de Lee que se llama Angelus Novus.En l se representa a un ngel que parece como siestuviera a punto de alejarse de algo que le tienepasmado. Sus ojos estn mesuradamente abiertos,la boca abierta y extendidas las alas, y ste deberser el aspecto del ngel de la historia. Ha vuelto elrostro hacia el pasado. Donde a nosotros se nosmanifiesta una cadena de datos, l ve unacatstrofe nica que amontona incansablementeruina sobre ruina, arrojndolas a sus pies. Bienquisiera l detenerse, despertar a los muertos y
recomponer lo destrozado. Pero desde el parasosopla un huracn que se ha enredado en sus alas yque es tan fuerte que el ngel ya no puedecerrarlas. Este huracn lo empuja irreteniblementehacia el futuro, al cual da la espalda, mientras quelos montones de ruinas crecen ante l hasta elcielo. Este huracn es lo que nosotros llamamosprogreso23.
Y desde otro ngulo, la misma idea era expresadapor Herman Broch en su poema Voces:
Un padre y un hijo siguen juntos su camino
20 Benjamin, Walter. Tesis de la filosofa de lahistoria, Discursos interrumpidos, (1971) Madrid,Ed. Taurus, 1973, p. 182.21 Horkheimer, Max. Historia, metaf s ica yescepticismo, (1968) Madrid, Alianza Ed., 1982, p.98.22 Citado por Buck-Morss, Susan, op. ci t . , p. 109.23 Benjamin, Walter. Tesis de filosofa de lahistoria, Discursos inter rum pidos, p. 183.
desde hace muchos aos: Estoy cansado,dice el hijo de pronto A dnde nos lleva todo esto?Desde el comienzo todo es cada vez ms sombro,nos amenazan tempestades y a nuestro alrededoranuncian su peligro fantasmas, multitudes ydemonios.El padre contesta: El progreso avanza hacia el ms
hermoso de los caminos, y quin se atreve aturbarlo!T lo entorpeces con tus dudas y con una miradacobarde,cierra ya los ojos y avanza con fe ciega!El hijo responde: El fro me invade,acaso no has sentido una pena profunda?Oh, dte cuenta, cabalgamos en sombras!Nuestro progreso no es ms que una huella,el suelo se hunde bajo nuestros pies y nos arrastra,damos vuelta sobre un torbellino como plumas sinpeso.Nuestros pasos son engao y les falta un espacio.El padre contesta: acaso el avanzar del hombre nolelleva siempre a espacios infinitos?El progreso conduce a un mundo sin fronteras,t en cambio lo confundes con fantasmas.Maldito progreso, dice el hijo, maldito regalo,l mismo nos cierra el espaciosin dejar que nadie avance.Y el hombre sin espacio es un ser ingrvido.Este es el nuevo rostro del mundo:El alma no necesita progreso,pero s en cambio precisa gravidez.
El padre sigue avanzando e inclina la cabeza:Un polvo reaccionario cubre a mi hijo
En el escepticismo con respecto a la idea de lahistoria como senda de progreso, la Teora Crticapona el tapete de la discusin la racionalidad de unahistoria que dejaba a su paso un recorrido decrueldad, miseria y destruccin. En el desencanto conrespecto a una filosofa de la historia enceguecidapor la ilusin de transformar a la tierra en un lugarde armona y felicidad, esta teora demostraba quedicha filosofa no ofreca ninguna explicacin para el
sin sentido de una muerte programada y masificada.El rechazo a cualquier impulso de glorificacinsubyaca la racionalizacin del sufrimiento y, portanto, la justificacin de la violencia presente en lasubordinacin del hombre a las demandas de latotalidad. En la negacin de la profeca de la ventura
Herman Broch, Voces, Ed. Material de Lectura,Serie Poesa Moderna, Dir. Gral. De Difusin Cultural,UNAM.
16
-
7/29/2019 Waldman_La reflexin de la Escuela de Frankfurt_BB
18/37
del futuro, se recuperaba la memoria de la crueldady los sufrimientos del ayer y tambin las lgrimas delos olvidados24.
Escriba Horkheimer en 1933: ...la injusticia delpasado nunca ser rehecha, el sufrimiento de lasgeneraciones pasadas no encuentra compensacin25.
Y en 1937 agregaba: Y an despus de que la
nueva sociedad exista, la felicidad de sus miembrosno podr rehacer la degradacin de aquellos queestn siendo destruidos en nuestra sociedadcontempornea26.
Desde esta perspectiva de la Escuela de Frankfurt,Hegel se haba equivocado27: la razn no sedesplegaba en la historia, y la historia no garantizabala identidad entre razn y realidad, pues si el cursode la historia se identificara con la razn, seconvalidaran como racionales los peores crmenes dela historia: He visto al espritu universal afirmabaAdorno- pero no a caballo, sino sobre alas, volando, ysin cabeza; y esto, al punto contradice la filosofa dela historia de Hegel28.
Pero tambin Marx, inserto en la tradicinfilosfica del Iluminismo, se haba equivocado. Elprincipio de racionalidad del proceso histrico,fundamentado en que el desarrollo de la sociedadestaba condicionado por leyes inexorables queproduciran las condiciones objetivas y subjetivaspara una emancipacin social, haba demostrado sufalacia. Las sociedades capitalistas poseanmecanismos de cohesin e integracin ideolgicos yculturales ms eficaces de lo que el marxismo habaimaginado, y el proletariado ya no encarnaba la
negacin absoluta de aquel orden social ni laposibilidad de realizacin de la libertad y la razn:
El desarrollo de la productividad capitalista detuvoel desarrollo de la conciencia revolucionaria. Elprogreso tcnico multiplic las necesidades y lassatisfacciones, en tanto su utilizacin convirtitanto a las necesidades como a las satisfacciones en
24 El tema de la recuperacin del olvido, -temacentral de la obra de la Escuela de Frankfurt- setratar ms extensamente en el captulo IV.25 Citado por Tar, Zoltan. The Frankfurt School,Canad, John Wiley and Son, 1972, p. 59.26 Citado por Tar, Zoltan, op. ci t . , p. 59.27 Si bien Hegel fue un pilar terico fundamental parala Teora Crtica en tanto sta recuperaba ladialctica, integraba la filosofa con el anlisis socialy luchaba por preservar al pensamiento como refugiode la libertad, su alejamiento de Hegel fue absolutoen el rechazo a la teora de la identidad entre razny realidad.28 Adorno, T. W. Mnima Moral ia, p. 60.
represivas: ellas mantienen por s mismas elsometimiento y la dominacin29.
Desde el espritu de preservacin de la razncomo contradiccin y oposicin (en tanto la libertadno se haya hecho real), la Teora Crtica cuestionabaa toda filosofa de la Ilustracin que visualizase a la
razn como fuerza histrica objetiva que hara de laTierra un lugar de progreso y felicidad. Desde laplataforma de la libertad como negacin de lo quetendiese a negar la libertad, la reflexin de laEscuela de Frankfurt emanada de la desolacin y laimpotencia, surgida de un intenso desgarramientovivencial e intelectual y desconfiada frente apartidos, sectas y movimientos- no se proponaerigirse en gua iluminadora de la realidad. Su metaera, ms bien, convertirse en un impulso dedesquiciamiento de toda certeza, en una ruptura demitos y supuestos dados, en una tendencia adespertar a la razn de su letargo, en un compromisocon la posibilidad de lo diferente, en un rechazo a laopacidad de un mundo reducido a mera facticidad,en un pensar lo impensable.
Contrapuesta a toda falsa utopa que en sufalsedad encadenara nuevamente al hombre,escptica frente a las revoluciones que no hanalterado la represin ni transformadocualitativamente la vida, en la crtica de las formasde esclavitud del hombre se encontraba su toma deposicin humanista.
Afirmaba Horkheimer:El humanismo del pasado consisti en una crtica
del orden feudal de un mundo que, con sujerarquizacin, se haba convertido en una trabapara el desenvolvimiento del hombre. El humanismodel presente consiste en criticar unas formas devida bajo las cuales sucumbe hoy da la humanidad,y en esforzarse por transformarlas en sentidoracional30.
La Teora Crtica, ejercicio del pensar accidentadoe inconcluso31, manifestaba su fuerza en una tensinestilstica, en un lenguaje fragmentado y quiz algocrptico cuya violencia expresaba la resistencia a
subordinarse a una lgica de la dominacin que todo
29 Marcuse, Herbert. Razn y revol ucin, p. 411.30 Horkheimer, Max. Historia, metaf s ica yescepticismo, p. 197.31 El estar siempre inconcluso pertenece a la esenciadel conocimiento autntico. Este es quiz elsignificado ms autntico de toda filosofadialctica... Cfr. Horkheimer, Historia, metaf s ica yescepticismo, p. 81.
17
-
7/29/2019 Waldman_La reflexin de la Escuela de Frankfurt_BB
19/37
18
lo integra y lo hace trivial. El aforismo y el ensayo(cuya ms ntima ley es la hereja) 32 representaronuna forma de expresin, una apertura mental y unalucidez despiadada cuyo precio fue la carencia detoda seguridad. El pensar se volva acto en ladesmistificacin y en el impulso hacia la toma deconciencia del hombre, de s mismo y de su condicin
humana y social.Empujado ms all de s mismo, en la soledad delexilio y la marginalidad como nico refugio de lalibertad, el pensamiento crtico no se complaca, sinembargo, en el desgarramiento. En su negatividadlata la capacidad anticipada de trascender hacia elfuturo. En la despiadada crtica del hoy subyaca laproyeccin utpica de lo anhelado. En al luz arrojadasobre la tragedia del presente vibraba el rescate delos sueos en la imaginacin.
32 Adorno, T. W. El ensayo como forma, Notassobre l i teratura, (1958) Barcelona, Ed. Ariel, 1969,p. 36.
-
7/29/2019 Waldman_La reflexin de la Escuela de Frankfurt_BB
20/37
Captulo III
La crisis del Iluminismo y el colapso de las alternativas
Por qu j ams se da un document o de la cult ur a sin
que l o sea a la vez de la bar bari e?
Walter Benjamin
A qu se debe la incompatibilidad entre el poderalcanzado por el hombre y su impotencia paracomprender y vivir el mundo que su propio poder harealizado? Qu relacin existe entre la razn y labrutalidad? Por qu la paz se mantiene por elespectro de la guerra y la represin se esconde bajoel mito de la libertad? Por qu, cuando elconocimiento alcanzado por el hombre podradesplegarse hasta lmites no soados; estando dadastodas las condiciones para crear una sociedad quesatisfaciera las necesidades humanas nosencontramos en presencia de la creciente desventuradel hombre y somos vctimas de la inminenteamenaza de destruccin de la humanidad? Por qu,en la cumbre de su desarrollo, la cultura occidentalse ha vuelto terror? Por qu, como se preguntabaHorkheimer, el progreso amenaza aniquilar el finque debe cumplir: la idea del hombre? 1 Por qu,como sealaba Walter Benjamin, jams se da undocumento de la cultura sin que lo sea a la vez de labarbarie?2 Acaso, como reflexionaba Marcuse en elprlogo de Cultura y Sociedad no ha preparado lacultura intelectual su propia liquidacin?3
Estas fueron las preguntas que, en tono
angustiado y doloroso, constituyeron la esencia de lareflexin de la Escuela de Frankfurt a lo largo detoda su trayectoria intelectual, y cuya vigenciaactual es indudable. Tales preguntas asuman, engeneral, un carcter particularmente inquietante enal dcada de los treinta y los cuarenta para la granmayora de los intelectuales europeos,profundamente afectados por el fascismo y la guerray obsesionados por comprende las causas de ladebilidad de una razn que, en su impotencia paraoponerse al empuje incontenible de la irracionalidad,llegaba a extremos de destruccin hasta entonces
insospechados. La respuesta que dio la Escuela deFrankfurt al por qu de lo que Lukacs denomin el
1 Horkheimer, Max: prefacio a Crt ica de la raznins t rumental , p. 12.2 Benjamin, Walter: Tesis de filosofa de lahistoria, Discursos inter rum pidos, p. 182.3 Marcuse, Herbert: Cultura y sociedad, p. 9.
asalto a la razn4 no se encerraba en los mrgenesde una condenada liberal-humanista a lairracionalidad misma, sino que fue una respuestamucho ms compleja y violenta, cargada de lalucidez tensional y de la ruptura inmanente quesiempre caracteriz a esta lnea de pensamiento. Surespuesta fue, en el sentido ms amplio, la condenade toda la concepcin antropolgico-filosfica delmundo burgus que, sintetizada en el Iluminismo ensus formas histricas concretas y en sus institucionessociales- haba acompaado desde sus inicios aldesarrollo del capitalismo.
Lo que la Escuela de Frankfurt condenaba era lahistoria de la cultura burguesa que, en su largoproceso de decadencia y colapso, haba encontradoen el nazismo su ms fatdica sepultura. Lo que secondenaba era todo el proyecto de modernidad parael cual la muerte se ha hecho tan indiferente comosus miembros5, y que conclua en la ms perfectaplanificacin cientfica del asesinato masivo. Lo quese condenaba era una historia que negaba larealizacin de lo que una vez haban sido los anhelosms optimistas con respecto al futuro del hombre. Loque se condenaba tambin era la tradicin espiritual,
filosfica y artstica del pensamiento burgus que,habiendo olvidado su contenido liberador y crtico, sesubordinaba a circunstancias externas que reproducaen y a travs de ellas- las categoras sociales de ladominacin. Se condenaba el mito del progreso de lahistoria, que haba desembocado en el terror de lasconciencias, y la naturaleza contradictoria de unarealidad en la cual la capacidad del dominio delhombre sobre la naturaleza se haba transformado enun enorme instrumento de poder, y en la que elprogreso social y sus posibilidades de superacin delas miserias humanas eran slo ficcin.
No tenemos ninguna duda... escriban Adorno yHorkheimer en La dialct ica del I luminismo-respecto a que la libertad de la sociedad esinseparable del pensamiento iluminista. Pero elconcepto mismo de tal pensamiento implica ya el
4 Cfr. Luckacs, Gyorgy. El asalt o a la razn, (1962)Barcelona, Ed. Grijalbo, 1968.5 Adorno, T. W. Mnima Moral i a, p. 248.
19
-
7/29/2019 Waldman_La reflexin de la Escuela de Frankfurt_BB
21/37
germen de la regresin que hoy se verifica pordoquier6.
Lo que la Escuela de Frankfurt condenaba era lanaturaleza de un pensamiento que se postulaba a smismo como verdad, y cuya verdad real era elocultamiento a los ojos de hombre de la
irracionalidad y su propia reconciliacin con esarealidad destructiva. Se condenaba la crisis dehorizontes que haba llegado el mundo occidental,perdido entre lmites de inhumanidad jamsimaginables, y aquel sealamiento filosfico quepostulaba la convergencia entre razn y realidadevidenciando, en al extraa combinacin de razn ylocura de Auschwitz, su absurdo vaco.
Auschwitz demostr irrefutablemente el fracasode la cultura. El hecho de que Auschwitz hayapodido ocurrir en medio de toda una tradicinfilosfica artstica y cientfica ilustradora,encierra ms contenido que el que el espritu nollegara a prender en los hombres y cambiarlos. Enesos santuarios del espritu, en la pretensinenftica de su autarqua, es precisamente donderadica la mentira7.
Lo que la Escuela de Frankfurt juzgaba era laparadoja de que las esperanzas ms promisoriasgestadas por la humanidad hubiesen desembocado encatstrofe. Preguntarse por el carcter irracional dela realidad implicaba para la Teora Crtica,preguntarse por el carcter mismo de un
pensamiento que haba posibilitado dichairracionalidad. Criticar la naturaleza regresiva de unacultura que haba permitido la resurreccin de labarbarie significaba criticar a una razn que habasucumbido a la tentacin de la complacencia con larealidad, renunciando a su esencia de denuncia de lainjusticia, el poder y la explotacin. Revelar cul erael espritu objetivo de una poca 8 que habadesembocado en una situacin tal en que la msacabada inhumanidad (era) la guerra sin odio 9, eraconstatar la hipcrita negacin del capitalismo conrespecto a sus propios horrores. Denunciar la mentira
de una cultura que llev al hombre a un destinotrgico era afirmar un fracaso. Defenderla era negarla necesidad de una ruptura con ella.
6 Adorno, T. W. y M. Horkheimer. La dialct ica delI luminismo, p. 9.7 Adorno, T. W. Dialct ica negat iva, pp. 366-367.8 Adorno, T. W. y M. Horkheimer. Sociolgica, (1962)Madrid, Ed. Taurus, 1969, p. 53.9 Adorno, T. W. Mnima Moral ia, p. 61.
Crtica y autocrtica de la conciencia del mundoburgus, el pensamiento de la Escuela de Frankfurtsurga de las entraas mismas del Iluminismo al quecriticaba. En ardiente defensa del Iluminismo y anreconociendo que la infame totalidad de la cualhaba brotado puede ser diferenciada del estadodeseable10- se valoraba en ste el haber abierto el
espacio a la libertad como fundamento de la crtica,incluso aquella crtica que era posible ejercer contrael propio Iluminismo. No eran las ideas iluministas lascuestionadas, sino la sociedad burguesa que afirmabaser su ms cabal expresin. En la defensa delIluminismo se condenaba a una realidad que no erasino el espacio del oscurantismo. En la lucha porpreservarlo, se contribua a la derrota de aquellasfuerzas que obstaculizaban su realizacin. En laoposicin a todo ataque a la razn, se criticaba laidentificacin del hombre con la irracionalidadprevaleciente en el mundo. En la sensibilidad frenteal destino del hombre, se recuperaba a laindividualidad como ltimo refugio posible frente alembate arrollador de una sociedad en la cual ya nocaba la negacin.
Desde esta perspectiva, escriba Horkheimer:Si por Ilustracin y progreso espiritualentendemos la liberacin de creencias ysupersticiones en poderes malignos, en demoniosy hadas, en fatalidad ciega en pocas palabras, laemancipacin de la angustia- entonces ladenuncia de aquello que actualmente se llamarazn constituye el servicio mximo que puedeprestar la razn11.
El juicio a la autotraicin de los idealesiluministas se desenvolvas, en el pensamientocrtico, desde el espritu mismo de los valores delIluminismo, es decir desde el rezago del imperio dela razn, la libertad, la justicia y la moral olvidadosen un mundo ignominioso. Profundamente inmersaen aquella cultura arrollada por los cataclismoshistricos que haban desembocado en los campos deconcentracin, la crtica de la Escuela de Frankfurtvibraba con un grito de alerta para que esa culturatomase conciencia de los lmites a que poda llevarle
su propia traicin.En este sentido, la reflexin de los integrantes de
la Escuela de Frankfurt se desarrollaba desde unadoble vertiente. Por una parte, desde el ngulo de lasupervivencia ante la destruccin. Por la otra, desde
10 Horkheimer, Max. Sobre el concepto de hombre yot ros ensayos, B. Aires, Ed. Sur, 1970, p. 184.11 Horkheimer, Max. A propsito del concepto defilosofa, Crt ica de la Razn instr ument al, p. 195.
20
-
7/29/2019 Waldman_La reflexin de la Escuela de Frankfurt_BB
22/37
el ngulo de la responsabilidad para que dichadestruccin no sucediera otra vez. Comointelectuales, eran supervivientes de una tradicinfilosfica, cuya confianza en que la razn triunfarapor sobre las depredaciones de la historia habademostrado su vulnerabilidad. Como judos, eransupervivientes del infierno del Holocausto. Pero
aunque
...sin duda como escriba Hannah Arendtrefirindose a la generacin de intelectualesalemanes expulsados por el nazismo- la cuestinjuda era de gran importancia para estageneracin de escritores judos.. y explica granparte de la desesperacin personal que tantodestacaba en casi todo lo que escribieran... losms clarivide