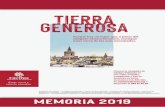Proyecto Bá sico y de E jecuc ión de Instalaciones deportivas
YI~O'OIOOS - caritas-web.s3.amazonaws.com · Edita: Cáritas Española, Editores ... 17.1. La...
Transcript of YI~O'OIOOS - caritas-web.s3.amazonaws.com · Edita: Cáritas Española, Editores ... 17.1. La...
POLÍTICAS DE
ACTIVACIÓN
Y RENTAS MÍNIMAS
Begoña Pérez Eransus
FUNDACIÓN FOESSAFOMENTO DE ESTUDIOS SOCIALES
y DE SOCIOLOGÍA APLICADA
c:!)(!, CáritasCUt?
MADRID, 2005
El presente trabajo forma parte de la tesis doctoral 11 Políticas de Activación yRentas Mínimas" dirigida por el Dr. Sebestie Sarasa i Urdiola y el Dr. MiguelLaparra Navarro y leída el 25 de Febrero de 2005 en la Universidad Pública deNavarra.
© CÁRITAS
© FUNDACiÓN FOESSA
Edita: Cáritas Española, EditoresSan Bernardo, 99 bis, 7.º28015 MADRID
I.S.B.N.: 84-8440-341-6Depósito Legal: M. 28.268-2005
Portada: Artegraf, S.A.
Imprime: Artegraf, S.A.Sebastián Gómez, 5 . 28026 MADRID
Impreso en España - Printed in Spain
ÍN
Índice
Págs.
índice........................................................................................................... 7Presentación 15Introducción. La cuestión de los pobres capaces 19
Parte l. El tratamiento de los pobres capaces en la sociedadindustrial..................................... 23
1. La obligación de trabajar de los pobres capaces en las sociedadesindustriales 25
1.1. El trabajo forzoso de los asistidos como método disuasorio......... 271.1.1. La obligación de trabajar 271.1.2. La utilización del trabajo como castigo................................ 281.1.3. La aplicación del test de empleo......... 281.1.4. Las instituciones de trabajo 29
1.2. El trabajo como forma de rehabilitación de los pobres 311.3. El trabajo del asistido como contrapartida a la colectividad..... 331.4. La asistencia a los pobres capaces como mecanismo regulador del
mercado laboral y del conflicto social............................................. 34
2. El trabajo asalariado como factor de integración social en el Estado delbienestar........ 39
2.1. El surgimiento de los sistemas de protección social..................... 402.2. La integración de la clase obrera 422.3. La nueva relación entre trabajo y asistencia....................... 45
Parte 11. El tratamiento de los pobres capaces en la sociedadpostindustrial............................................................. 51
3. Contexto económico y social en la etapa postindustrial: la pobrezacomo amenaza al orden establecido 55
3.1. Transformaciones acaecidas en el ámbito económico................... 553.2. Transformaciones sociales: aumento de la vulnerabilidad social y
reducción de la protección familiar................................................. 56
7
Begoña PérezEransus
Págs.
3.3. Dimensión y naturaleza de la pobreza en Europa. ¿Constituye unaamenaza al orden establecido?....................................................... 583.3.1. ¿Asistimos a un proceso de polarización social?.... 593.3.2. ¿Cuáles son los colectivos más afectados de forma nega-
tiva por las transformaciones del escenario postindustrial? .. 64
4. Concepciones en torno a la naturaleza de la pobreza en la sociedadpostindustrial......................................................................................... 69
4.1. La tesis de la underclass en Estados Unidos 704.2. La tesis de la exclusión social en Europa....................................... 72
5. La configuración del mercado de trabajo........................................... 79
5.1. La extensión de la precariedad laboral en la sociedad postindustrial 805.2. Explicaciones de la extensión de la precariedad en la sociedad
postindustrial................................................................................... 815.2.1. Teoría de la flexibilidad y la creciente desregulación del mer-
cado laboral.......................................................................... 825.2.2. Teorías de la segmentación 825.2.3. Teoría del Insider-Outsider.. 835.2.4. Teoría de la utilización de la flexibilidad como estrategia de
aumento del beneficio empresarial..................................... 845.2.5. Teoría del declive sindical........ 855.2.6. Teoría de la pérdida de status del empleo asalariado 85
5.3. Configuración del mercado laboral en los distintos regímenes debienestar......................................................................................... 86
6. El nivel de protección garantizado por el Estado de bienestar 91
6.1. La acción protectora del Estado de bienestar y de la familia hancontribuido a superar la estrecha relación existente entre desem-pleo y pobreza................................................................................. 92
6.2. La acción del Estado como agente desfamiliarizador..................... 946.3. La acción del Estado como agente desmercantilizador.......... ........ 98
6.3.1. La importancia de la protección por desempleo en la preven-ción de pobreza 1." ••• 100
6.3.2. La importancia de los programas de ingresos mínimos eln lareducción de la pobreza !...... 105
6.4. Propuestas en torno a la ampliación de la acción del Estado debienestar......................................................................................... 108
7. Valoración de la incidencia de los cuatro factores en el tratamiento delos pobres capaces en el escenario postindustrial............................... 111
Págs.
Parte 111. Políticas de activación: asistencia y trabajo en la so-ciedad postindustrial 115
8. El concepto de activación 117
8.1. Políticas activas del mercado laboral.............................................. 1188.2. Workfare........... 1208.3. Insertion Sociale 120
9. Estrategias de activación destinadas al colectivo de pobres capa-ces en la asistencia 123
9.1. Tipos de estrategias en función de las motivaciones políticas....... 1249.2. Tipos de estrategias en función de su alcance 1269.3. Tipos de estrategias en función de la forma que adopta la acti-
vación.............................................................................................. 1279.4. Dos modelos de activación contrapuestos, Activación-workfare vs.
Activación-welfare.. 129
10. La activación en cuatro países: Estados Unidos, Reino Unido, Dina-marca y Francia 133
10.1. Estados Unidos: From Welfare to Workfare............................... 13310.2. Reino Unido: entre el workfare liberal y la activación universa-
lista 14310.3. Dinamarca: estrategia universalizada de activación.................... 14810.4. Francia: inserción social, la activación destinada a la población
perceptora de la Renta Mínima de Inserción: work for welfare...... 154
11. La activación y los colectivos que llevan más tiempo en la asis-tencia 163
12. Debates suscitados en torno a la activación en la asistencia comoestrategia de lucha contra la pobreza 169
12.1. Políticas de inserción versus políticas de integración.. 17012.2. Responsabilidad individual versus responsabilidad colectiva...... 17212.3. Un nuevo status social................................................................ 17312.4. La cuestión de los pobres capaces incapaces de trabajar 175
Parte IV. Evaluación de la eficacia del programa de Renta Bási-ca en Navarra 177
13. Introducción metodológica al estudio de casos............................... 179
13.1. Revisión de métodos actuales de evaluación de las políticas deactivación 179
9
Índice
Begoña Pérez Eransus
Págs.
13.2. Una propuesta metodológica de evaluación de la eficacia unprograma determinado de activación destinado a perceptoresde Renta Mínima......................................................................... 183
13.3. Aplicación de la propuesta metodológica de evaluación de laeficacia al estudio de casos: el programa de Renta Básica enNavarra. 184
14. Descripción del contexto en el que se desarrolla el programa deRenta Básica........................................................................................ 187
14.1. Situación del desempleo y la pobreza en España y en Navarraen la década de estudio 1990-2000............................................ 187
14.2. Mercado laboral, protección del trabajo e incidencia de la precariedad en España y Navarra..................................................... 190
14.3. Sistema de protección por desempleo y programas de rentasmínimas en España..................................................................... 194
15. Análisis de la estrategia de activación general en España 205
15.1. La inversión en programas de activación en España en relacióncon el PIB 205
15.2. Eficacia de la estrategia activadora general y principales colec-tivos-diana 207
15.3. ¿Participan en la estrategia de activación los colectivos más ex-cluidos? 209
15.4. Conclusiones en relación con el caso español........................... 212
16. Motivaciones políticas que dieron lugar al programa de Renta Bá-sica en Navarra.................................................................................... 213
16.1. Antecedentes a la Renta Básica................................................. 21316.1.1. Surgimiento de las Ayudas a las Familias Navarras en
situación de necesidad en 1982..................................... 21316.1.2. Campaña de montes «social» y Campos de trabajo en
1985-86........................................................................... 21516.2. El origen del Programa de Renta Básica en 1990 221
17. Vinculación del programa de empleo con la ayuda económica 225
17.1. La primera etapa, el empleo como contrapartida de la Renta Bá-sica 225
17.2. La evaluación del programa en 1997: los límites de la inserción. 22917.3. Las transformaciones del programa en 1999: de la contraparti-
da al doble derecho..................................................................... 23217.3.1. El reconocimiento de la Renta Básica como derecho
subjetivo......................................................................... 232
10 1
I
Págs.
17.3.2. El Empleo Social Protegido a partir de 1999............. ..... 23517.3.3. El abandono definitivo de la opción de la inserción labo-
ral en empresas a partir de 1999.................................... 23617.4. Conclusiones en relación a la evolución del programa.... 238
18. Valoración de la eficacia del programa de empleo como mecanis-mo de inserción laboral...................................................................... 241
18.1. La utilización de la estancia en el programa como indicador deeficacia en la inserción................................................................ 241
18.2. Limitado efecto de la dependencia en el programa pero alta presencia de usos intermitentes...................................................... 242
18.3. La eficacia del empleo y su influencia en la salida del programa.. 245
19. Perfil de los participantes en el empleo............................................ 253
19.1. Perfiles de participantes en el empleo....................................... 25419.2. Estrategias de utilización de los mecanismos de empleo.......... 258
19.2.1. El empleo protegido como forma de garantizar una protección mayor y más continua a los hogares excluidoscon menores................................................................... 259
19.2.2. El empleo protegido como dispositivo de acceso a otrosmecanismos de garantía de ingresos............................. 261
19.2.3. El empleo protegido como estrategia de protección defamilias en situación de exclusión (sin menores) 263
19.2.4. El empleo protegido como mecanismo de prevenciónorientado a desempleados............................................. 265
19.2.5. El empleo protegido como dispositivo de inserción depersonas con fuerte deterioro personal......................... 266
19.2.6. El empleo protegido utilizado en la inserción de la mi-noría étnica gitana........................................................... 268
19.3. Evolución del perfil de los participantes en el programa............ 270
20. Eficacia del programa como mecanismo de integración social....... 273
20.1. La protección económica a través del empleo........................... 27320.2. La participación en el empleo como mecanismo de acceso a
otros sistemas de garantía de ingresos...................................... 27920.3. La participación en el empleo como mecanismo de mejora de
la empleabilidad 28220.4. Eficacia del empleo como mecanismo formativo....................... 28620.5. Eficacia del empleo como mecanismo de rehabilitación perso-
nal e integración social................................................................ 28820.5.1. El empleo como recurso dignificador frente a la ayuda
económica...................................................................... 288
11
Índice
Begoña PérezEransus
Págs.
20.5.2. La participación en el empleo mejora la autoestima y favorece la creación de relaciones sociales...................... 289
20.5.3. Los ingresos derivados del empleo favorecen la estabi-lidad personal.................................................................. 291
20.5.4. Los proyectos de empleo constituyen un ámbito especialmente adecuado para la intervención social............. 291
20.5.5. La participación en el programa de empleo protegidopuede resultar estigmatizante 292
Conclusiones 295
a) Análisis de los cuatro factores que influyen en la relación establecidaentre activación y rentas mínimas a partir de su incidencia en el casode Navarra............................................................................................... 297
b) Activación welfare versus activación workfare. El programa de Navarraante ambos modelos 309
c) ¿Es eficaz la activación en la lucha contra la pobreza? 311
Bibliografía 319
Anexos 331
Anexo l. Breve descripción de diversas fórmulas de activacióny valoración de su eficacia frente a la pobreza 333
1.1. Trabajo como contraprestación........................................................ 3331.2. Empleo subvencionado en el sector privado..... 3341.3. Empleo público temporal................................................................. 3351.4. Fórmulas de orientación y seguimiento personalizado de la inser-
ción laboral....................................................................................... 3371.5. Acciones formativas 3381.6. Servicios complementarios orientados a facilitar la inserción laboral.. 339
Anexo 11. Metodología utilizada en el análisis del caso de Na-varra 341
Anexo 111. Cobertura y financiación del programa de RentaBásica 347
111.1. Cobertura del programa................................................................. 347111.2. Evolución de las modalidades de empleo 348
111.2.1. Evolución de la cobertura de la modalidad de Empleo So-cial Protegido 351
111.2.2. Evolución de la modalidad de Inserción Laboral en Em-presas 351
111.3. Evolución de la financiación del programa 352111.4. Tablas de evolución del Programa de Renta Básica 355
Págs.
Anexo IV. Relato de ocho casos-tipo de personas participan-tes en el programa de Empleo Social Protegido..... 359
IV. a) El empleo protegido como mecanismo que permite una mayorprotección de hogares en situación de exclusión con menores.. 360Caso 1: Hogar monoparental con menores.................................. 360Caso 2: Familia en situación de exclusión con menores.............. 361Caso 3: Familia inmigrante con menores............................... 362
IV.b) El empleo protegido como dispositivo de acceso a otros siste-mas y como garantía de ingresos mínimos para personas que nopueden acceder al trabajo............................................................. 364Caso 4: Persona sola mayor de 56 años con problemas de saludmental........................................................................................... 364
IV.c) El empleo protegido como mecanismo preventivo para una per-sona desempleada........................................................................ 366Caso 5: Persona sola en desempleo............................................ 366
IV.d) El empleo protegido como estrategia de compensación de unafamilia en situación de exclusión.................................................. 367Caso 6: Matrimonio y dos hijos en situación de exclusión social.. 367
IV.e) El empleo protegido como dispositivo de inserción de una per-sona con problemas de marginación............................................ 369Caso 7: persona sin hogar............................................................ 369
IV.f) El empleo protegido como mecanismo de inserción orientado ala minoría étnica gitana................................................................. 370Caso 8: Familia excluida de etnia gitana con menores................. 370
índice de Tablas.......................................................................................... 373índice de Gráficos 377
13
Índice
La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada)nace en el año 1964. En ese momento la coyuntura social, política y cultural delEstado español requería un análisis social y en profundidad. Así nacieron los Informes FOESSA, cinco en total, que han analizado la sociedad española en lasúltimas cinco décadas. Sin embargo las cosas han cambiado de modo que ni laestructura social es igual, ni la coyuntura social y cultural es la misma. Incluso seha producido un fuerte cambio en la investigación social.
Es en este contexto en el que la Fundación FOESSA se ha replanteadoadaptar su marco de trabajo y relanzar su actividad para los próximos años. Manteniendo la identidad que hizo nacer a la Fundación pero leyéndola en el momento actual, el centro de su trabajo va a ser el Desarrollo Social en España.Desde hace unos años la FOESSA se estaba planteando la necesidad de abordar lilas efectos sociales de las políticas", es decir, la evaluación social de las políticas que, en términos generales, no es un aspecto abordado de una forma continuada y fundamental. Más aún cuando hoy está teniendo una gran vigencia yuna especial relevancia la preocupación por el desarrollo social, y no sólo por elcrecimiento económico basado en el conocimiento y la información. Estamos enun momento de intensa generación de riqueza como recogen todos los informes, pero desde las dimensiones no sólo nacionales sino también internacionales, se tiene el convencimiento de que 'algo' está quedando sin abordar y resolver. Se trata de abordar el conjunto de situaciones, estructuras y políticas yefectos sociales, que actúan como elementos de cohesión social, de sustentabilidad de este modelo social, de integración o de fragmentación, de participación o de violencia. Para el análisis se han definido tres líneas de trabajo cuyaintegración sería la medida del desarrollo social.
1. Estructura social y desigualdad. Centrada en el análisis de la estructura social de una forma más amplia que el solo abordaje de determinados aspectos (como puede ser la pobreza-exclusión), y/o delos efectos de la estructura social en los grupos sociales (como losgrupos desfavorecidos). Es necesario, por tanto, analizar estructuras(de muy diversos aspectos: económicas, sociales, políticas, culturales)junto con los procesos que Ji recorren" la sociedad y sus estructuras(la relación crecimiento - desarrollo - pobreza).
2. Agentes y actores sociales. Desde un concepto más amplio que elde solos instrumentos de la acción, sino como portadores de la po-
15
Begoña PérezEransus
tencialidad que alumbra nuevas posibilidades y, en tanto tal, son sujetos de una historia y una sociedad. Por lo que debe considerarse deuna forma integrada el agente y el proyecto social del que es portador.Tarea fundamental es conocer la intervención del Tercer Sector y losmovimientos sociales.
3. Cooperación y relaciones internacionales. En este sentido, valores(proyectos y propuestas históricos, y sus fundamentos), y formas históricas (realizaciones, decisiones y modelos operativos, y sus resultados), que deben ser estudiados en la dimensión internacional, y también en su dimensión de cooperación internacional tienen. Sin olvidarque son expresión y tienen su fundamento en los propios modelos denuestra sociedad.
FOESSA pretende facilitar la relación de grupos de investigación que semueven en estas tres líneas generando un espacio de integración que permitatener una visión más amplia de el desarrollo social.
Desde el punto de vista de los productos que la Fundación pretende impulsar en los próximos años hay que resaltar:
- Informe trienal sobre el Desarrollo Social en España. Esta serie deInformes sería la continuadora, en una reactualización, de lo que han sido los tradicionales Informes FOESSA de la realidad social. Se publicará cada tres años eintentará dar una visión de la realidad del país en torno a la estructura social, ladesigualdad y la pobreza, las relaciones sociales y la cooperación internacional.
- Congreso sobre el Desarrollo Social en España. Cada tres años y trasla publicación del Informe sobre el Desarrollo social se celebrará un Congreso
- Línea de Publicación de investigaciones específicas. Anualmente sepublicarán informes e investigaciones específicas que los grupos de diferentesuniversidades que están participando en la actividad de la Fundación están realizando. De hecho este estudio es el que abre esta línea.
- Portal de internet. Que pretende ser un mapa de los grupos de investigación que participan en las tres líneas de trabajo y una puerta de acceso a ellos.
FOESSA se ha dotado además de un Consejo Científico formado por másde veinte investigadores de diferentes universidades del Estado Español que vaa ayudar orientar las líneas de trabajo y las actividades.
El trabajo que se propone es ambicioso pero la Fundación ha asumido este reto con grandes expectativas y va a dedicar todas sus energías.
Con la presente publicación se abre la nueva etapa de trabajo V, por tanto,tiene un valor especial. Ha sido desarrollado por Begoña Pérez Eransus, profesora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra, Vaborda en este estudio una cuestión de máxima actualidad en las políticas parala inclusión social.
En las últimas décadas, se está extendiendo un cierto consenso sobre lanecesidad de coordinar políticas sociales V de empleo con el fin de favorecer elacceso al mercado laboral de los colectivos que quedan al margen del empleo a
16 l
I
Presentación
través del diseño de lo que ha venido a denominarse políticas de activación. Dehecho, a partir de los años noventa la mayoría de las recomendaciones europeas de lucha contra la pobreza han sido orientadas a favorecer la vuelta al mercado de trabajo de los colectivos más desfavorecidos a través de medidas formativas, incentivos a la contratación, dispositivos de orientación laboral y similares.Sin embargo, el término activación engloba una gran heterogeneidad de iniciativas cuya eficacia frente a la pobreza todavía no ha sido suficientemente valorada.
De ahí la pertinencia de este trabajo que profundiza en la realidad de la activación y en sus efectos sobre la población asistida. Este libro presenta dosaportaciones importantes, por un lado un ejercicio clasificatorio de la diversidadde acciones que integran las llamadas políticas de activación a nivel internacional en función de las distintas motivaciones políticas que las originan, su alcance y su eficacia con los más excluidos. Por otro lado, este trabajo profundiza enla valoración de la eficacia de la activación en la lucha contra la pobreza a partirdel caso específico del programa de Empleo Social Protegido destinado a familias perceptoras de renta mínima en Navarra. El estudio de este caso arroja importantes revelaciones sobre las características de los hogares que permanecenmás tiempo en la asistencia y por ello, la necesidad de integrar las políticas deactivación dentro de estrategias de intervención más amplias que permitan abordar la multidimensionalidad del fenómeno de la exclusión social.
Desde FOESSA confiamos en que la nueva etapa que comenzamos seauna contribución al desarrollo del análisis social, pero sobre todo a la mejora denuestra sociedad. En esta tarea vamos a poner todas nuestras energías.
Silverio AgeaDirector EjecutivoFundación Foessa
17
INTRODULA UCA CES
PO RES
El origen de la asistencia social no se encuentra tanto en la iniciativa delas clases pobres, demasiado ocupadas en su propia supervivencia, como en lasclases pudientes preocupadas por mantener el orden social y la estructura depropiedad vigente (Swaan, 1992). No es casualidad que la aparición de las primeras fórmulas de asistencia pública estuvieran vinculadas al surgimiento delmercado de trabajo en las ciudades. Estas primeras acciones llevadas a cabo porlas autoridades en los siglos XV y XVI tenían como objetivo aplacar la amenazaque constituía la mendicidad al nuevo orden económico de las ciudades.
El dilema suscitado por la asistencia a los pobres capaces de trabajar hamarcado el desarrollo de la asistencia social desde su origen. Por un lado, las cIases dominantes han mostrado interés por garantizar la subsistencia a las personas en situación de desempleo y pobreza en momentos de crisis, con el fin deque éstas no constituyeran una amenaza al orden establecido. Pero, a su vez,debían garantizar que la asistencia no constituyera una forma de subsistencia almargen del mercado de trabajo.
En el paso de la Edad Media a la Edad Moderna una parte de la poblaciónse vio desvinculada de la tierra y tuvo que vender su fuerza de trabajo de formalibre a diversos empleadores. Es en este momento cuando surgió por primeravez el riesgo de que las personas prefirieran optar por una vía de supervivenciadistinta a la venta de su fuerza de trabajo. Max Weber describió en Economía ySociedad, publicada en 1922, la existencia de dos factores que tradicionalmenteorientaban la motivación de los hombres hacia el trabajo: el interés en el propioéxito y la coacción. En el medievo la motivación al trabajo residía en la coaccióndirecta que establecía el vasallaje medieval y en el interés de los siervos por conseguir sus propios medios de subsistencia. A raíz del surgimiento del mercadode trabajo libre la desvinculación del trabajador de los medios de producción hizo preciso el establecimiento de nuevos medios coactivos para garantizar la motivación al trabajo de los asalariados. De este modo, la coacción directa o inmediata de los trabajadores se materializó en la amenaza de violencia física y otros
19
Begoña PérezEransus
perjuicios presentes en las regulaciones de obligación al trabajo desarrolladas alo largo de los siglos XVII y XVIII en Europa. La coacción indirecta tenía que vercon «las probabilidades de salario o destajo y por el peligro de despido... (es decir) la probabilidad de perder los medios de vida en caso de rendimiento insuficiente» (Weber, 1979: pág. 121). En este nuevo orden, la mendicidad, el robo yla asistencia suponían formas de supervivencia alternativas al mercado, que alteraban la acción de los mecanismos coactivos que garantizaban la motivaciónde los hombres al trabajo. Por ello, constituían una amenaza al orden establecido y era preciso poner los medios necesarios para contrarrestar su efecto disuasorio. De esta forma, la preocupación por que la asistencia no alterara las regias del mercado se constituirá, a partir de entonces, en una constante en lahistoria de las formas de asistencia social pública.
Sin embargo, esta cuestión aparecerá vinculada, exclusivamente, a la condición de los pobres capaces de trabajar y no a los considerados incapaces, personas mayores, discapacitadas, enfermas o niños, cuya asistencia no ha supuesto un dilema para la sociedad (Maza Zorrilla, 1987).
Precisamente, el objeto de este trabajo es el tratamiento que se ha dadoa este colectivo que, a pesar de lo poco atractivo de la expresión, hemos denominado como pobres capaces. En buena parte de la historia de la asistencia este grupo social ha sido designado mediante expresiones como pobres fingidoso undeserving poor (pobres no merecedores de asistencia). Los pobres capacesson aquellos que pueden ser considerados merecedores o no merecedores pero precisamente con el fin de profundizar en la realidad de las personas que componen este grupo social no parece adecuada la introducción de juicios de valorapriorísticos en su designación. La expresión pobres válidos, frente a la condición de pobres no válidos o inválidos, también ha sido utilizada para denominarles pero, al igual que sucedía con el anterior, las connotaciones negativas deltérmino no válido contribuye a que esta opción se presente de igual modo inadecuada. Por todo ello, se ha optado por utilizar la expresión pobres capaces querecoge el principal factor diferenciador de este colectivo y que, de hecho, constituye el núcleo mismo de la controversia: la capacidad para el trabajo, frente ala reconocida incapacidad de las personas mayores, los niños y de aquellas personas afectadas por discapacidades físicas. Pobres capaces incluye a los que fingen y a los que no, a los que tratan de escapar de la obligación de trabajar y alos que se encuentran en la imposibilidad de encontrar trabajo.
A juicio de Bronislaw Geremek (1986) la historia de la asistencia en Occidente se ha caracterizado por oscilar entre dos actitudes contrapuestas de los gobiernos hacia la pobreza «la piedad o la horca». Mientras que la opción de la piedad les ha empujado a tomar medidas de asistencia a los pobres, la opción delcastigo les ha llevado a diseñar mecanismos destinados a disuadir a los pobres yal conjunto de la sociedad de una vida dependiente de la asistencia.
La vinculación del trabajo con la asistencia ha servido a ambas posturas,incluso simultáneamente. Por un lado, el potencial rehabilitador del trabajo lo haconvertido en una herramienta utilizada para recuperar a los pobres capaces y favorecer su vuelta al mercado laboral. Por otro, la utilización del trabajo de los
Introducción
asistidos como mecanismo coercitivo ha servido a la finalidad de disuadir de lavida en la asistencia.
En la primera parte de este trabajo se analiza la cuestión del tratamientode los pobres capaces a lo largo de la historia de la asistencia. Veremos comoen las sociedades industriales esta cuestión era soliviantada a través del establecimiento de la obligación al trabajo de los pobres capaces en la asistencia. Esen esta época cuando se desarrollan diversos mecanismos que combinan asistencia y trabajo obligatorio. Tal es el caso de las instituciones de trabajo, los trabajos forzados de los pobres en obras públicas, o su puesta a disposición de empleadores privados.
Posteriormente el dilema suscitado por la asistencia a los pobres capacesadquiere especial relevancia en el contexto de la revolución industrial en los siglos XVIII y XIX. Es en este momento cuando el proceso de proletarización de lasociedad dio lugar a un considerable aumento del colectivo de asalariados en situación de desempleo y pobreza (Offe, 1992). Como respuesta a esta amenazaal orden capitalista, asistimos en Europa, a lo largo de los siglos XIX y XX, al surgimiento de los seguros sociales que lograron facilitar la integración de la claseobrera y limitar de este modo la amenaza del desempleo y la pobreza. En esteproceso, la diferenciación entre capaces e incapaces siguió siendo clave ya que,si bien los seguros de vejez, discapacidad o enfermedad no suscitaron ningúncuestionamiento, sí lo hicieron los seguros de desempleo. De hecho, fue en eldiseño de los sistemas de protección por desempleo donde se produjo una mayor divergencia entre los distintos países, no sólo en relación con su nivel protector, sino también en la utilización de distintos mecanismos orientados a disuadir a los capaces de la vida dependiente.
En una segunda parte del documento se aborda la cuestión de los pobrescapaces en el nuevo contexto socioeconómico que caracteriza a la sociedad postindustrial. En las últimas décadas, diversas transformaciones económicas y sociales están provocando una pérdida de la centralidad del empleo y una extensióndel riesgo de desempleo, pobreza y precariedad. Es en este momento cuando sereproduce el debate relativo al tratamiento de los pobres capaces. Empleados deedad avanzada sin cualificación, jóvenes que no han accedido a su primer empleo,mujeres que nunca han tenido una experiencia laboral, inmigrantes en situaciónirregular o desempleados de larga duración, conforman la condición de pobres capaces en la sociedad postindustrial.
De nuevo, tal y como sucedía en otros momentos históricos, se está recurriendo a la vinculación de asistencia y empleo con el fin de afrontar la cuestión del tratamiento de los pobres capaces. Por ello, en las últimas décadas, losgobiernos occidentales están realizando un importante esfuerzo por coordinarpolíticas sociales y de empleo con el fin de favorecer el acceso al mercado laboral de los colectivos que quedan al margen del empleo a través del diseño delo que ha venido a denominarse políticas de activación.
Dedicaremos la tercera parte del presente trabajo a valorar las políticas deactivación entendidas como una nueva manifestación de la histórica relación entre asistencia y trabajo en relación con la cuestión de los pobres capaces. Estas
21
Begoña Pérez Eransus
acciones, de muy diversa implantación y alcance, están suscitando diversos cuestionamientos en torno a su verdadera finalidad, protectora o disuasoria, y sobretodo, en relación con su eficacia en la lucha contra el desempleo y la pobreza. Porello, una primera finalidad de este trabajo es valorar, de manera comparada, la actual relación existente entre políticas de activación y el nivel de protección asistencial destinado a pobres capaces en los distintos escenarios de bienestar. Resultará imprescindible en este momento introducir la influencia en cada espaciogeográfico de las características de su contexto socioeconómico, régimen debienestar y mercado laboral.
En la cuarta parte se analiza, la relación establecida entre empleo y asistencia en el tratamiento de los pobres capaces, a través del estudio de un casoconcreto referido a un programa de renta mínima de ámbito regional en España.En España, al igual que sucedió en otros países europeos con regímenes de bienestar contributivos, se completó, a lo largo de los años noventa, el sistema deseguros sociales con prestaciones de carácter asistencial. En el diseño de estenivel asistencial estuvo claramente presente la diferenciación entre pobres nocapaces y capaces. En el caso de los capaces, el seguro de desempleo basadoen la contribución previa incorporó un complemento asistencial de mínimosorientado a garantizar la subsistencia de los desempleados durante un tiempodespués de haber agotado el período contributivo. Sin embargo, ha seguido quedando sin protección la situación de aquellas personas «capaces» que no han accedido al nivel de protección contributiva por no haber accedido nunca al mercado laboral (o no haberlo hecho de forma regularizada), por no haber contribuidolo suficiente, o por haber agotado las prestaciones a las que tenía derecho.
Este «agujero» en la red de protección en España ha sido ocupado, de forma descentralizada y desigual, por los programas de Renta Mínima desarrolladospor las Comunidades Autónomas en la década de los noventa. Entre los pionerosse encuentran el Ingreso Mínimo de Inserción del País Vasco y el programa deRenta Básica impulsado por la Comunidad Foral de Navarra. Ambos actualmentese caracterizan por niveles de cobertura y de retribución económica comparativamente elevados. En el caso de Navarra, destaca además, el hecho de que hayasido el único programa, junto con el del Principado de Asturias, que ha mantenido desde su origen una fuerte vinculación entre asistencia y trabajo. De hecho,en Navarra, la Renta Básica destinada a familias en situación de pobreza, puestaen marcha en 1990, fue diseñada con la obligación de que estas familias realizaran una contraprestación laboral.
A lo largo de una década más de siete mil familias han pasado por el programa, ello nos ha permitido analizar, de manera longitudinal, el perfil de las personas que han accedido a él y la eficacia de este programa en sus dos modalidades, prestación económica y contraprestación laboral en la superación de lassituaciones de pobreza y exclusión. El fin último es tratar de ubicar dicho análisis en el conjunto de alternativas y debates sobre la activación.
1. TR,ABAJDE LC)S lPOBRES CJ~P)~C)ESEN
SOCIEDAD~ES
El cuestionamiento suscitado por el tratamiento de lo pobres capaces nosurgió hasta que se produjo el paso a la Edad Moderna. En las sociedades preindustriales la diferenciación entre pobres capaces e incapaces, aunque existía, noera central en la provisión de socorro a los pobres. Las formas de socorro a lospobres no suponían ninguna amenaza al orden económico debido a que la motivación al trabajo de los campesinos estaba asegurada por su condición de siervos que les obligaba a trabajar la tierra a la que estaban vinculados desde su nacimiento.
La pobreza en esta época era una situación que afectaba a la mayoría de lapoblación campesina, pero no por ello suponía ningún cuestionamiento de la rígida estructura estamental que la consideraba consustancial a la propia existenciade aquellos que nacían sin privilegios. Se entendía que el campesinado estabadestinado a vivir en esta situación y por ello debía vivirla con humildad. No obstante, el férreo entramado de redes de solidaridad familiar y vecinal favorecía la supervivencia del campesinado en períodos en los que no había crisis de abastecimiento, epidemias o catástrofes naturales. De esta forma, el aprovechamiento delas tierras comunales permitía la subsistencia de las familias más pobres mediante la caza y la recogida de fruta y leña o su el cultivo. En cuanto a las manifestaciones más extremas de la miseria, que llevaban a algunas personas a vivir de lamendicidad, éstas eran atribuidas a la desventura o a actitudes pecaminosas como la pereza, la lujuria, el robo o la gula, las cuales, si bien no eran merecedorasde caridad pública, sí podían ser objeto de limosna privada (Geremek, 1986).
La limosna cristiana constituía la principal fuente de ayuda en el medievo,era distribuida indistintamente y no conllevaba la realización de ninguna contrapartida laboral por parte de sus perceptores (Castel, 1997). De hecho, la limosna (distribuida de forma colectiva por las instituciones eclesiásticas o a título individual por particulares) estaba legitimada socialmente ya que permitía a losbuenos cristianos ejercer su caridad. En este orden de cosas lo importante erael acto de caridad y no tanto su destinatario (Maza Zorrilla, 1987).
25
BegoñaPérez Eransus
Fue en la Edad Moderna, cuando la actividad de las ciudades en torno alcomercio, la construcción y otros oficios contribuyó al surgimiento de un mercado de trabajo libre en el que los trabajadores vendían su fuerza de trabajo alos empleadores. Las técnicas que buscaban un mayor aprovechamiento de lastierras, así como el cerramiento de los comunales' contribuyeron a que buenaparte de la población campesina se viera obligada a movilizarse para ser contratada por distintos propietarios a lo largo del año, o a acudir a las ciudades enbusca de empleo (proletarización pasiva en términos de Offe (1992)). Sin embargo la inestabilidad inherente a este mercado de trabajo en las ciudades contribuía a que una parte de la población asalariada se encontrara en situación dedesempleo y pobreza en determinados períodos del año (a menudo combinaban trabajo agrario en verano con trabajos en la ciudad durante el invierno) porlo que era frecuente la presencia de vagabundos en las calles de las ciudadesen busca de medios de subsistencia. En ocasiones, la dimensión alcanzada porlas crisis de empleo hacia aumentar el número de desempleados en las calles,cuya presencia llevó a las autoridades de las ciudades a adoptar medidas deasistencia para asegurarse que estos no constituían una amenaza al orden establecido.
Fue en este contexto cuando se empezó a tener constancia de las primeras intervenciones asistenciales de carácter municipal destinadas a paliar situaciones coyunturales de crisis de empleo, falta de alimentos o epidemias. Estasconsistían en la distribución de alimentos y la creación de albergues y hospitalesdestinados a pobres incapaces.
En la provisión de estas primeras formas de asistencia pública la incapacidad para el trabajo fue asumida como criterio central para distinguir a los pobres merecedores,-inválidos, niños o ancianos-, de los no merecedores, aquellosque eran capaces de trabajar. ¿Qué hacer con estas personas que eran capacesde trabajar y se encontraban sin empleo? Por un lado las autoridades considerabanpreciso facilitar alimento y promoción de hábitos de higiene de los desempleadospara evitar enfermedades y desórdenes que obstaculizaran el funcionamiento delas ciudades. Pero a su vez, no querían que su asistencia desincentivara la motivación a trabajar de estos individuos cuando de nuevo hubiera empleo disponible. A ello se unía la preocupación por que cualquier forma de asistencia a mendigos capaces pudiera atraer la presencia de desempleados de otras ciudadesvecinas.
La combinación de formas de asistencia (alimento y acogimiento) conformas de trabajo obligatorio permitió dar respuesta a estos cuestionamientos.El trabajo de los pobres presentaba diversas potencialidades: era un buen método disuasorio; favorecía la rehabilitación de los pobres para su vuelta a la sociedad; se planteó que incluso se pudiera obtener a partir de él cierta rentabi-
1 La desaparición de este régimen de aprovechamiento de la tierra se produce primero en Inglaterray a lo largo de los siglos XVII , XVIII YXIX en el resto de Europa. En España este proceso no tuvo lugar hasta el siglo XIX con las desamortizaciones. Curiosamente la Comunidad Foral de Navarra, objeto de análisisdel caso que trataremos posteriormente, constituye un caso aislado donde esta fórmula de aprovechamiento de la tierra por parte de la colectividad ha sobrevivido hasta la actualidad.
La obligación de trabajar de los pobres capaces en las sociedades industriales
lidad pública y además se constituía en un mecanismo regulador del mercadode trabajo.
Sorprende comprobar como parte de los mecanismos actuales que relacionan asistencia y trabajo en la actualidad reproducen argumentaciones que hanpermanecido en la asistencia desde su origen.
1.1. EL TRABAJO FORZOSO DE LOS ASISTIDOS COMOMÉTODO DISUASORIO
La mayoría de las estrategias utilizadas para garantizar la motivación de lospobres al trabajo en los siglos XIV a XVI fueron de carácter disciplinario materializadas en regulaciones legales que obligaban a todos los hombres a trabajar, lautilización del trabajo como castigo, el confinamiento de los pobres en instituciones de trabajo o el empleo forzoso de los pobres en obras públicas. Todas estas formulas contribuyeron al proceso de pro/etarización activa de una parte dela sociedad, proceso que complementaba a la pro/etarización pasiva generadapor el paso de buena parte de la población del sistema de producción agrario altrabajo en las ciudades (Offe, 1992).
1.1.1. La obligación de trabajar
Las regulaciones que establecían la obligación al trabajo surgieron primero en lnqlaterra' a mediados del siglo XIV y luego se fueron extendiendo por todaEuropa". Estas leyes, además de obligar a trabajar a todos los pobres capaces,regulaban los límites de los salarios con el fin de controlar las crisis demográficas y asegurar la disponibilidad de mano de obra.
Para poder ejecutar las leyes que obligaban a trabajar a todos los capaces fue precisa la adopción de diversos mecanismos destinados a distinguir lacapacidad de la incapacidad. De esta forma fueron utilizados exámenes médicos, censos de pobres' y la expedición de certificados de mendicidad que avalaban la condición de merecedores de asistencia de los que los portaban. Es-
2 En Inglaterra se aprueba el «Estatuto de los Trabajadores» en 1349 que establecía la obligación atrabajar y regulaba los límites de los salarios. Esta noción de trabajo obligado en Inglaterra se verá reflejada posteriormente en el Estatuto de los Trabajadores 1563, en las Leyes de Pobres aprobadas entre 1563y 1601, Ley Domiciliaria de 1662 y Ley de Speenhamland en 1795 (Polanyi, 1989).
3 En Castilla las Cortes de Valladolid en 1351 dictaminan la prohibición a mendigar y la obligación altrabajo: «... Vendrán todos aquellos obligados a cumplir sus respectivos oficios, siéndoles en consecuencia,prohibido andar baldios por el mio sennorio, nin pidiendo nin mendigando. Han de trabajar todos y vivir porlauor de sus manos con unas excepciones, tan solo, que harán referencia a los únicos que son considerados socialmente como pobres verdaderos: aquellos e aquellas que oieren tales enfermedadese lisiones otan grand vejez quelo non puedan tazer, et meces et mocos menores de hedat de doze ennos» en (l.ópezAlonso, 1986: pág. 541).
4 En Inglaterra, el rey Enrique VIII recomienda a las ciudades la realización de un censo de pobresdistinguiendo claramente los válidos de los enfermos e incapaces (l.ópez Alonso, 1986). En Castilla, en1540 Carlos I regula la asistencia a los pobres a través de instituciones que conllevan un examen rigurosode pobreza en el que se distinga los verdaderos de los falsos pobres. Carlos V, en los Países Bajos, publicó un edicto que también prohibía la mendicidad y ordenaba a los municipios que se hiciesen cargo de suspobres verdaderos (Maza Zorrilla, 1987).
27
Begoña PérezEransus
tas fórmulas permitían identificar a aquellos que siendo capaces incumplían laobligación de trabajar o fingían incapacidad y seguían dedicándose a la mendicidad o la ociosidad. Para aquellos que permanecían ociosos se reservaba laopción del castigo.
1.1.2. La utilización del trabajo como castigo
En los siglos XIV y XV en muchos países europeos se utilizó el trabajo como castigo de los pobres capaces que permanecían ociosos. Esta finalidad coercitiva adoptaba en ocasiones formas extremas como el castigo físico (amputaciones, latigazos), o los trabajos forzosos: construcción de murallas, la limpiezade cloacas' y similares.
En ocasiones este carácter coercitivo se reflejaba en la selección de tareas degradantes o inútiles tales como llenar de agua una estancia y luego bombearla o levantar muros para luego tirarlos (Castel, 1997). Con igual fin se utilizanformas de estigmatización de los participantes a través de su encadenamiento,la utilización de uniformes o incluso la impresión de marcas físicas" (López Alonso, 1986).
En nuestro país, el mantenimiento de la influencia católica en la atención alos pobres consiguió que se mantuvieran durante más tiempo las formas de caridad medievales basadas en la limosna cristiana. Por ello las arriba mencionadasmedidas punitivas aplicadas a los mendigos válidos no fueron implantadas hastaya entrado el siglo XVIII. Fue a partir de este momento cuando surgen fuertes medidas represivas de la mendicidad consistentes en el reclutamiento de vagabundos para el ejercito, la condena a galeras o su internamiento en hospicios y casassocorro donde las prácticas de castigos físicos eran frecuentes. Y sobre todo lamás desarrollada a partir de esta época: el empleo de pobres en la realización deobras públicas (Maza Zorrilla, 1999).
1.1.3. La aplicación del test de empleo
Este mecanismo destinado a diferenciar a los capaces de los incapacesconsistía en responder a los demandantes de asistencia con una oferta de trabajo en el mismo momento de la solicitud. De esta forma se evitaba la entrada en la asistencia de aquellos que pudieran buscar sus medios de subsistencia por sí mismos y únicamente accedían los que no eran capaces de trabajar.En esta época la realización de este test se ejecutaba a través de diversas fórmulas:
- La oferta de trabajo privado mediante la intermediación de los responsables de la asistencia (parroquias o autoridades) con empleadores para
5 En París desde 1367 los vagabundos realizaban tareas públicas tales como limpiar fosos o repararfortificaciones (Castel, 1997).
6 En Inglaterra en 1360 se recrudecen las penas a los trabajadores que dejen su trabajo pudiendoser marcados con una F (in token of falsity, «en señal de falsedadulíl.ópez Alonso, 1986: pág. 542).
La obligación de trabajar de los pobres capaces en lassociedades industriales
poner a su disposición a la población asistida. En algunos casos los responsables de la asistencia se hacían cargo de los gastos del contrato delos asistidos', En otras ocasiones se diseñaron fórmulas mediante lascuales se complementaba los bajos salarios del mercado laboral hastaalcanzar un mínimo aceptable para la subsistencia de las familias".
- La oferta de trabajo público mediante la organización de obras públicasdestinadas a contratar personas en la asistencia.
- El internamiento de los pobres en instituciones de trabajo. En momentos de crisis, la escasez de empleo llevó a muchos gobiernos a optar porla creación de instituciones de trabajo para poder ofrecer a los pobrescapaces con un empleo en el momento de demanda de asistencia. Enestas instituciones (en Inglaterra denominadas workhouseí se les albergaba y alimentaba, pero a cambio, debían trabajar en actividades productivas organizadas en el interior.
1.1.4. Las instituciones de trabajo
Las instituciones de trabajo" supusieron una solución a varios dilemasque la mendicidad planteaba a las ciudades modernas. Entre acoger o expulsar a los mendigos, se optaba por su confinamiento. Por un lado se proporcionaba alimento y cobijo a los necesitados y por otro se podía distinguir entre pobres capaces e incapaces debido a que aquellos que pudieran optar por untrabajo preferirían hacerlo antes de ser confinados en la institución. De estaforma, aquellos que no aceptaban entrar en la institución o escapaban y preferían vivir en la calle y practicar la mendicidad eran perseguidos, castigados ynuevamente recluidos.
Si bien fueron creándose instituciones de trabajo en toda Europa, se establece el origen de estas instituciones en Inglaterra, concretamente en la llamada Bridewell workhouse creada en Londres en 1547 por Eduardo VI. Esta institución se creó para recluir en ella a los pobres que vagaban por las calles deLondres. Su finalidad era «combatir el ocio y las inclinaciones perversas» a través del trabajo forzado en el interior de la institución. Con este fin en su interiorestablecían diversas manufacturas dirigidas por artesanos y realizadas por losmenesterosos bajo vigilancia y férrea disciplina (Geremek, 1986). Esta institución es considerada el modelo imitado por el resto de instituciones que fueron
7 Este es el caso de lo que en los siglos XV y XVI en Inglaterra se denomino roundsmen, fórmulamediante la cual las parroquias, responsables de la asistencia a los pobres, negociaban con los patrones lacontratación de personas necesitadas. De estas forma las personas asistidas recibían una ayuda económica, pero a cambio estaban obligados a ponerse a disposición de la parroquia para trabajar. En este caso lasparroquias se hacían cargo de la totalidad del sueldo de los empleados. En Castilla en esta época se creouna figura destinada a mediar entre los asistidos capaces y los empleadores, denominada como el padrede pobres'.
8 En la Ley de Speenhamland en 1795 se establecía que las parroquias complementarían los sala-rios de los trabajadores agrícolas en caso de que estos estuviesen por debajo de una escala determinadapor los responsables de las leyes de pobres.
9 De ahí que el test de empleo ha sido también denominado workhouse test.10 En Inglaterra, Workhouses, en España, hospicios, en Francia, hospitales y dep6ts de mendicité.
29
Begoña PérezEransus
creándose posteriormente en Inglaterra" y en el resto de Europa" en los siglosXVI a XVIII.
Para cumplir su condición disuasoria con los pobres y con el resto de la sociedad la vida en estas instituciones debía resultar menos deseable que la vida enel exterior. Por ello éstas se han caracterizado, en la mayoría de los casos, por laspésimas condiciones de salubridad, la mala alimentación y la imposición de trabajos coercitivos. Llegando a alcanzar, algunas de ellas, altos niveles de crueldady mortalidad. Engels describe así una institución de trabajo inglesa del siglo XIX:
Una casa de trabajo es una prisión; el que no cumple con su trabajo reglamentario, no recibe de comer el que quiere salir, debe pedir un permiso quele puede ser negado, según su conducta o la opinión que el inspector tienede él; está prohibido fumar así como aceptar regalos de amigos y parientesde afuera; los pobres llevan un uniforme especial, y están sin protección, enel poder y al arbitrio del inspector. A fin de que su trabajo no haga competencia a la industria privada, se da a los pobres, por lo general, ocupacionesinútiles; los hombres pican piedras «tantas cuantas un hombres pueda enuna jornada»; las mujeres los chicos y los viejos deben tirar de los cables delos barcos, no recuerdo para que fin insignificante. Para que los «superfluos» no se multipliquen y los padres «desmoralizados» no puedan ejercerinfluencia sobre sus hijos, se disuelven las familias; el marido es enviado auna de las casas, la mujer a otra, los hijos a una tercera, y sólo pueden verse en fechas determinadas, nunca con frecuencia, y siempre que se hayanportado bien a juicio del empleado. Y para que las miasmas del pauperismoqueden completamente aisladas, en estas Bastillas, del mundo exterior, los
11 La verdadera extensión de estas instituciones en Inglaterra se produjo en 1723 cuando el Parla-mento creó una ley que instaba a las parroquias a crear casas de trabajo para obligar a los pobres capacesa trabajar en ellas y rechazar la ayuda a aquellos que se negaran. A partir de este momento en tan sólo unadécada se crearon más de cincuenta casas de trabajo (Polanyi, 1989).
12 En el siglo XVIII, en París, surgen brigadas de trabajo públicas formadas por personas asistidas querealizaban tareas de interés público. En 1790 la ciudad de Hamburgo puso en marcha un programa de trabajos públicos para disuadir la mendicidad (Castel, 1997).En Castilla, Las Cortes se hicieron eco de la propuesta de Giginta, en 1576 de crear instituciones, denominadas por él como Casas de Misericordia, que fueran centros de acogida, oración, formación profesional yproducción manufacturera con el fin de recoger y recuperar a los pobres. Se crearon casas de misericordiaen Toledo, Barcelona, Madrid y otras posteriormente (Maza Zorrilla, 1987).A finales del siglo XVI, Pérez de Herrera, realizó una propuesta muy similar planteando la creación de unared de albergues de atención a los pobres en los que el trabajo constituyera el principal método de regeneración de los pobres. A diferencia de Giginta, él proponía que únicamente fueran centros dormitorio enlos que los pobres merecedores (que hubieran obtenido la certificación como tales) pudieran vivir de las limosnas que ellos recogieran y de los oficios que les encontraran los «padres de trabajadores». Tan sólo losque no pudieran ganarse la vida en el exterior (ancianos, niños, discapacitados) tendrían la posibilidad detrabajar dentro de estos albergues (Maza Zorrilla, 1987).Posteriormente Carlos II1I fomentó la figura del Hospicio también para dar albergue y trabajo a los pobres,implantándose en todas las grandes ciudades españolas (en 1797 se calculó la existencia de 101 hospiciosque albergaban y daban trabajo a 11.786 personas). Ya en el siglo XVIII los hospicios fueron heredados yrebautizados por el régimen liberal como Casas de Socorro, manteniendo e incluso aumentando su funciónrepresiva (en la época Isabelina en el XIX se contabilizan 102 instituciones) (López Alonso, 1986) En el siglo XVII con el nombre de Hospital General funciona en París una institución de trabajo obligatorio para pobres. En Lyon se crea en 1614 el hospital de Saint Laurent destinado a «enmendar» a los mendigos a base de combinar trabajo y plegarias. En 1790 la ciudad de Munich creó una fábrica de ropa para dar cabidaa los mendigos de la ciudad y para inculcarles el valor del trabajo (Castel, 1997).
30
La obligación de trabajarde los pobres capaces en lassociedades industriales
inquilinos solo pueden recibir visitas en el locutorio y a voluntad de los empleados, en general bajo su vigilancia, y sólo con su permiso pueden tenerrelación con gente de fuera (Engels, 1979: pág. 257).
Las sucesivas crisis de empleo que caracterizaban a las economías protoindustriales contribuían a que el número de desempleados colapsara la capacidad de estas instituciones que albergaban a mendigos, pobres, obreros en paro y huérfanos. De esta forma estas instituciones eran incapaces de cumplir conel objetivo con el que habían surgido: acabar con la mendicidad y sustituir otrasformas de asistencia para pobres (Aliena, 1991 a). Ante esta situación, muchasde ellas fueron desapareciendo y otras aumentaron su carácter coercitivo. Estasúltimas acabaron siendo centros depravados de encierro y castigo precedentesde la institución carcelaria moderna (López Alonso, 1986).
Como sustitución se buscaron otras fórmulas, disuasorias de la vida almargen del empleo, más viables, entre las cuales la más utilizada en Inglaterradurante los siglos XVII y XVIII fue la de enviar a desempleados y mendigos a trabajar a las colonias. De hecho, entre los desempleados del campo y la ciudad seextendió la idea de que el continente americano constituía un gran comunal enel que la ocupación de las tierras daba derecho a su disfrute. De esta forma, lainmigración, tanto obligada como voluntaria, se constituyó en una alternativa aldesempleo y la pobreza. En España, sin embargo, la fórmula más utilizada siguiósiendo la organización de obras de trabajo público destinadas a absorber grandesmasas de mendigos y desempleados" (Maza Zorrilla, 1999).
1.2. EL TRABAJO COMO FORMA DE REHABILITACIÓN DE LOSPOBRES
En las sociedades industriales la introducción de formas de trabajo en laasistencia se encontraba también legitimada por su potencial como mecanismorehabilitador. De hecho, desde las mismas posiciones que suscribían la opcióndisciplinaria del castigo, también se defendía su capacidad para reeducar al hombre en los valores del orden, la disciplina y la moralidad.
«con el trabajo se vuelve cuerdos a los locos, se corrige al criminal, se educa a los niños y se hace laborioso al vago. El que no trabaja es un delincuente social además de un pecador que falta al mandato divino. El trabajo no sólo es la base de la riqueza de una nación sino que es un agentemoralizador que conduce a la virtud» (Trinidad Fernández, 1990: pág. 127).
En las sociedades preindustriales, el empleo asalariado, lejos de favorecerla integración social indicaba la baja condición social del que lo realizaba. Esto eradebido a que aquellos que poseían propiedades y privilegios no tenían por qué
13 En la segunda mitad del XVIII Fernando VI reclutaba a los vagabundos recogidos en los hospiciospara la realización de obras públicas y las Juntas de Barrio asumían funciones de búsqueda de empleo: colocaban a los jóvenes como aprendices, a las mujeres solas como sirvientes en familias y favorecían lacreación de empleo público cuando el número de desempleados aumentaba. (Maza Zorrilla, 1986).
31
Begoña Pérez Eransus
vender su fuerza de trabajo para garantizar su subsistencia. Sin embargo, en elpaso a la sociedad moderna, los trabajos realizados por los artesanos y comerciantes en el entorno de los gremios adquirieron un status de cierta respetabilidad, por lo que el desempeño de un oficio se unió a la propiedad de las tierrascomo factor de integración. A ello también había contribuido la reforma cisterciense en el seno de la Iglesia, en el siglo XII, que introdujo una nueva concepción dignificadora del trabajo manual, considerándolo incluso una expresión de lascapacidades humanas e incluso una vía de salvación del alma (Castel, 1997). Noobstante, es a partir del siglo XVI con la influencia de la ética protestante en Europa, cuando se produce un verdadero ensalzamiento del trabajo como dignificadar de la condición humana. El pensamiento social humanista, que defendía la laicización del socorro a los pobres en contraposición a la caridad cristiana heredadadel medievo, proponía el trabajo como principal herramienta para combatir lamendicidad. El trabajo permitía salir de la asistencia a los pobres capaces y además disuadía a aquellos que quisieran hacer de ella una forma de vida alternativa.
Luis Vives, uno de los principales exponentes del pensamiento humanista, en su obra De Subventione Pauperum, publicada en 1525, estableció un programa para erradicar la miseria (destinado a los gobernantes de la ciudad de Brujas) cuyo principal eje de acción era precisamente el empleo de los pobres.
que cada uno coma su pan adquirido por su trabajo ... a los indígenas se lesha de preguntar si saben algún oficio. Los que no saben ninguno, si tuvieranedad proporcionada, se les ha de instruir en aquél para el cual sintieren mayor propensión, siempre que sea posible, y si no, en algún otro análogo....Pero si fuere ya alcanzado de días o de ingenio demasiado tardo, enséñesele algún oficio más fácil y, en último término, el que cualquiera puedeaprender en pocos días, como cavar, sacar agua, llevar algo a cuestas, hacer portes con un pequeño carro, acompañar al magistrado, traer mensajes,recados y cartas, gobernar caballos de alquiler. (Vives, 1992: pág. 157-59).
La aplicación práctica de este «plan de empleo» contra la mendicidad estaba basado en la combinación de diversas fórmulas, tales como la mediación deempleadores privados y/o la oferta de empleos públicos para todas aquellas personas que fueran capaces de trabajar. En caso de escasez de empleo, Vives contemplaba la necesidad de establecer unos subsidios económicos mínimos paragarantizar la subsistencia. Esta propuesta era claramente innovadora y progresista para su tiempo, sin embargo, la aplicación práctica del ethos del trabajo humanista se distanció bastante de las aportaciones de Vives. Frente al proyectoflexible que combinaba diversas formas de empleo y asistencia adaptadas a lascaracterísticas de los individuos, la aplicación del ethos humanista se decantópor una línea mucho más coercitiva. Precisamente el carácter rehabilitador también adjudicado al trabajo coercitivo y la disciplina fue uno de los argumentos legitimadores de la extensión de las instituciones de trabajo en Europa".
14 En España, tanto los hospicios impulsados por Carlos I11 como las casas de socorro de creaciónposterior fueron legitimadas por su carácter rehabilitador a través del trabajo y sin embargo, fue utilizadoen estas instituciones sobre todo como mecanismo represivo (Maza Zorrilla, 1987).
La obligación de trabajar de los pobres capaces en las sociedades industriales
La defensa del trabajo como recurso rehabilitador de los pobres fue heredado por el espíritu liberal en los siglos XVIII y XIX. Los liberales ingleses, influenciados por la visión protestante del trabajo también ensalzaban el esfuerzopersonal y consideraban que el desempleo, la holgazanería y el ocio derivabanen crimen y desórdenes públicos (Smith, 1987). Sin embargo, en este momento, coincidiendo con el reconocimiento de derechos del hombre y las fuertes críticas liberales a las instituciones asistenciales heredadas se consiguió finalmente dejar atrás las prácticas de carácter coercitivo.
Las sociedades filantrópicas, canalizadoras de la solidaridad liberal, criticaban las formas de asistencia heredadas (instituciones de trabajo y ayudas económicas) por no ser útiles para salir de la pobreza. Frente a ellas, defendían queúnicamente aquellas acciones encaminadas a transformar la situación de las familias pobres. De esta forma, educación, formación laboral y trabajo, se constituían en mecanismos de transformación de las situaciones de dificultad.
Estas sociedades asumieron múltiples obras de caridad en forma de intermediación con empleadores, atención social, ayudas económicas, asistencia médica y atención social. En el seno de algunas de estas entidades como la CharityOrganisation Society (COS) desarrollaron su trabajo Octavia Hill, Charles Stewart,Josephine Shaw Lowell, Jane Adams o Mary Hichmond". todos e/los considerados pioneros de la asistencia social moderna (De la Red, 1993).
En la misma época, los pensadores de la República Francesa reconocieron la importancia de que el Estado interviniera en la asistencia a los más desvalidos. La nación francesa reconocía el derecho al socorro de los necesitadosfavoreciendo así el surgimiento de un incipiente sistema de prestaciones y servicios asistenciales. En la ideología republicana francesa aparecía, quizás por primea vez, la importancia de que los más desaventajados estuvieran apoyados ensu propio entorno por el resto de ciudadanos de su comunidad con el fin de quese restituyeran sus lazos sociales. R. Castel (1997) considera este planteamiento como el origen de la noción de inserción (con su doble significado social y político) en Francia. Este es por tanto el nacimiento de una amplia trayectoria de intervención orientada a superar las situaciones de dificultad de los colectivos másdesfavorecidos a través del trabajo directo con las personas y con su entorno.En esta trayectoria el empleo es entendido como una herramienta más, juntocon los recursos económicos, el apoyo profesional y otras, a utilizar para favorecer la integración social de los más desfavorecidos.
1.3. EL TRABAJO DEL ASISTIDO COMO CONTRAPARTIDA ALA COLECTIVIDAD
Un tercer argumento que ha legitimado a lo largo de la historia la introducción de fórmulas de empleo en la asistencia y que ha permitido dar respuesta
15 Mary Richmond, una visitadora de pobres miembro de la Charity Organisation Society fue la prime-ra en defender la necesidad de sistematizar y profesionalizar las metodologías de intervención social a través de la educación. Ella fue la fundadora de la primera escuela universitaria de Trabajo Social en Nueva York.
33
Begoña PérezEransus
al dilema suscitado por los pobres capaces, ha sido el de buscar una «utilidad social» a los pobres. Mediante el trabajo de los asistidos se ha pretendido recuperar el dinero que la sociedad invertía en su asistencia y legitimar así el gasto destinado al tratamiento de los pobres capaces.
Esta motivación se encuentra en el diseño de la mayoría de las fórmulasque hemos revisado. Es el caso de la vocación productiva con la que nacieronlas instituciones de trabajo o la utilización de los pobres para la realización deobras públicas. Especialmente en el caso de las instituciones de trabajo, éstasfueron concebidas con el fin de obtener cierta rentabilidad pública de los pobresdebido a que, en puertas de un incipiente desarrollo industrial, resultaba atractiva la idea de poder buscar la «utilidad» de los pobres.
Sin embargo, desde el principio, este objetivo ha entrado constantemente en colisión con el interés de las autoridades de no interferir en las condiciones del mercado de trabajo. El hecho de que estas formas productivas contarancon mano de obra más barata hacia que pudieran ofrecer productos a más bajoprecio y por tanto podían suponer una competencia a las empresas mercantiles.A modo de precaución, para no entrar en competencia con las empresas normalizadas, la mayoría de las actividades que eran realizadas en el interior de lasinstituciones no se correspondía con empleos desarrollados en el exterior, por loque acabaron teniendo carácter ocupacional y ninguna utilidad productiva. De hecho, éste es considerado como uno de los motivos que contribuyeron al fracasode estas instituciones, ya que su escas-a productividad y su elevado gasto provocaron constantes críticas hacia su existencia. Por este motivo su declive definitivo vino propiciado por el despegue de la industrialización y la fuerte oposiciónliberal a su existencia por constituir un obstáculo al libre mercado. Cuando a finales del siglo XVII comenzaron a surgir las primeras industrias en Inglaterra senutrieron de mano de obra de población desarraigada constituida por desempleados, mendigos, vagabundos o niños, a menudo reclutados de instituciones detrabajo que estaban desapareciendo.
1.4. LA ASISTENCIA A LOS POBRES CAPACES COMOMECANISMO REGULADOR DEL MERCADO LABORAL YDEL CONFLICTO SOCIAL
Hasta el momento hemos revisado tres argumentaciones públicamenteesgrimidas por las autoridades en defensa de la introducción de formas de trabajo en la asistencia: su finalidad disuasoria, su potencial rehabilitador y la lógicade la contrapartida a la colectividad. Sin embargo, diversos autores han visto unaestrecha relación, menos manifiesta, entre las diversas formas que adopta laasistencia y el funcionamiento del mercado de trabajo. Según su argumentación,el objetivo de combinar empleo y asistencia estarían supeditados a fines comoregular el mercado de trabajo y aplacar la amenaza al orden económico que puede suponer la población pobre.
El socialismo que orientó el movimiento obrero forjado en Europa a lo largo del XIX fue el primero en destacar la subordinación de las formas de asisten-
34 1
!¡
La obligación de trabajar de los pobres capaces en las sociedades industriales
cia al funcionamiento del mercado laboral y al desarrollo del capitalismo. Los socialistas criticaron duramente las formas de asistencia desarrolladas desde la filantropía liberal por considerarlas un chantaje a la clase obrera. Mediante el cualse intentaba aplacar a los asalariados en momentos de crisis de empleo con elfin de evitar que estos promovieran la revolución social y su verdadera liberación.
Marx en El Capital, publicado en 1864, destaca la utilización de la asistencia por parte del capitalismo con el fin de mantener un ejército de reserva formado por pobres y desempleados dispuestos a reemplazar de inmediato y acualquier precio al resto de trabajadores. De esta forma, la asistencia social y lamiseria de la clase obrera serían consustanciales al desarrollo capitalista. Sinellas no sería posible obtener la plusvalía que garantiza el enriquecimiento de lospropietarios ya que ésta proviene del empobrecimiento de los trabajadores(Marx, 1946).
Posteriormente, otros autores han analizado esta vinculación entre la relación asistencia-empleo y el grado de amenaza al orden social que ha supuesto, encada momento para las clases acomodadas la población en situación de pobreza.Abram De Swaan (1992) defiende que la asistencia social surge con el objetivo delas clases dominantes de mantener la estructura de clases y el régimen de propiedad establecido. Según este autor, cuando el volumen de población desempleada constituía una amenaza al orden, las autoridades se veían obligadas a poner enmarcha mecanismos asistenciales para evitar la alteración de lo establecido. Mientras que, cuando la amenaza remitía se ponía en marcha mecanismos condicionantes o coercitivos con fines disuasorios.
Piven y Cloward (1971) también defendieron la influencia decisiva que ejerce la situación de la coyuntura económica en la introducción de mecanismos deempleo en la asistencia. Según estos autores, la asistencia se convierte en unmecanismo de control social destinado a evitar la alteración del orden (revueltas,delitos). Cuando, a lo largo de la historia, el desempleo masivo ha amenazado alorden público, las medidas asistenciales han servido para acallar a buena parte delos desempleados a través de subsidios o programas asistenciales que permitieran su subsistencia al margen del mercado. Sin embargo, cuando el desempleodescendía, la asistencia social se circunscribía a la población incapaz (ancianos, niños, discapacitados), colectivos sin «utilidad económica» y se intentaba «expulsar» a los pobres capaces aumentado la presión para salir de la asistencia y aceptar empleos en 'el mercado laboral.
Estos autores van más allá en esta teoría que relaciona la asistencia con elmercado de trabajo defendiendo que la influencia del mercado incide también enla forma que adoptan los dispositivos de asistencia elegidos. De esta forma en uncontexto de depresión económica, los gobiernos optan por poner en marcha ayudas económicas que garantizaran la subsistencia así como dispositivos de empleoorganizados desde el sector público con el fin de paliar la escasez de empleo normalizado, tales como la organización de obras públicas o instituciones de trabajo.Sin embargo, en momentos de crecimiento económico, desde el ámbito públicose intenta «disuadir» a los pobres capaces de solicitar la asistencia mediante laaplicación del test de empleo y el aumento de la presión a los perceptores para
35
Begoña PérezEransus
salir de la asistencia. Según los autores, en este escenario se pretende satisfacerla demanda del mercado poniendo a su disposición población asistida mediantefiguras de intermediación con el mercado de trabajo normalizado.
Este enfoque crítico nos permite explicar el surgimiento de la asistenciapública en el paso de la sociedad medieval a la sociedad moderna, como respuesta a la fuerte amenaza que suponen el desempleo y la pobreza al orden establecido en aquellas primeras ciudades. También el miedo al conflicto social habría condicionado el surgimiento de las primeras intervenciones públicas dealcance estatal surgidas en Europa consistentes en la prohibición y represión dela mendicidad, la obligación al trabajo, la organización de obras públicas o la creación de instituciones de trabajo. Sin embargo cuando las industrias incipientesen los siglos XVII y XVIII precisaron mano de obra, todas estas fórmulas fueronobjeto de intensas críticas y aumentaron su carácter represivo o desaparecieron.
Ciertamente, tanto el desempleo como la pobreza constituían para el liberalismo disfunciones del sistema societal ya que dejaban fuera del mercadolaboral a muchas personas que eran capaces de trabajar. Por otro lado, las cIases dominantes asociaban la condición de obrero desempleado a la idea de conflicto y peligrosidad y por ello constituían una amenaza al «orden liberal». En este momento la pobreza dejó de ser considerada una cuestión de responsabilidadindividual para ser entendida como una consecuencia social de la economía y dela inseguridad que ésta provocaba. Sin embargo, y a pesar de que la erradicaciónde la pobreza era establecido como un objetivo prioritario, consideraron que, únicamente el aumento de la producción agrícola y el desarrollo industrial podíanser efectivos en la lucha contra la miseria y el desempleo.
En este sentido los liberales arremetieron duramente contra las fórmulasde asistencia de la etapa anterior por entender que habían fomentado la dependencia de los pobres al no forzarles a buscar trabajo. Malthus (1996) se manifestaba claramente en contra de las Leyes de Pobres inglesas basándose en quehabían debilitado la laboriosidad y la voluntad de ahorrar de la población y contribuyeron a su mayor empobrecimiento. Malthus también criticó las regulacionesque establecían la obligación al trabajo así como las instituciones de trabajo obligatorio para pobres por ejercer una influencia negativa en el mercado. Para elpensamiento económico liberal, el trabajo ya no podía ser considerado un castigo ni una obligación sino que debía ser entendido como un derecho para el serhumano, que de hecho constituía el motor del desarrollo industrial.
A pesar de las fuertes críticas realizadas por los liberales a las fórmulasasistenciales, autores como Piven y Cloward (1971), Lis y Soly (1985) y De Swaan(1992) sostienen que, tanto las leyes de pobres como las instituciones de trabajo creadas en Inglaterra en el siglo XVI. Estas no hicieron sino favorecer el origendel sistema económico liberal ya que proporcionaron a los empleadores mano deobra barata que era mantenida por la parroquia y los subsidios para pobres. A suvez, los mecanismos asistenciales sirvieron para aplacar el malestar de las clasesdesfavorecidas evitando desórdenes y revueltas, constituyendo así una válvula deescape para el desempleo causado por las fuertes transformaciones económicasde la época (Aliena, 1991a).
36 1
¡
La obligación de trabajar de los pobres capaces en lassociedades industriales
Ciertamente, el liberalismo en la práctica, acabó reconociendo la necesidad de que el Estado interviniera en relación con la pobreza y el desempleo conel fin de mantener el funcionamiento del orden capitalista. De hecho, para KarlPolanyi (1989) la intervención de los Estados liberales favoreciendo la protecciónde los trabajadores constituyó, precisamente la gran transformación social quepermitió la supervivencia del capitalismo. A juicio de este autor, la principal equivocación del liberalismo económico fue pensar que la sociedad podía estar basada en el libre funcionamiento del mercado. Esta concepción hubiera conllevado la autodestrucción del propio sistema, mientras que la estrategia orientada afavorecer la protección de los trabajadores permitía mantener la paz y la seguridad y, por tanto, el orden establecido. Según Piven y Cloward, la amenaza quesupuso el movimiento obrero al orden capitalista sería de nuevo el factor desencadenante de las reformas sociales que configuraron la base de los regímenes de bienestar europeos.
La evolución de las formas de asistencia en el caso español, también ésta puede ser explicada por las tesis de De Swaan y Piven y Cloward, ya que a lolargo de la historia puede observarse cómo en momentos en los que el desempleo y la pobreza alcanzaban límites alarmantes, se optaba por medidas queconstituían «válvulas de escape» a situaciones de crisis. Entre los siglos XVI yXVIII las que más fueron utilizadas fueron la condena a galeras, el reclutamientode mendigos para el ejército o el confinamiento en instituciones de trabajo (casas de misericordia, hospicios y casas de socorro). Posteriormente, en el sigloXIX, y en respuesta a la gran amenaza que constituye el movimiento obrero alrégimen liberal". dos mecanismos prevalecieron sobre el resto: la criminalización y represión de la vagancia y por otro, la contratación de pobres y mendigosen obras públicas de carácter municipal.
En referencia a la primera es preciso destacar que en la historia españolaha sido constante la identificación de «vagancia» con «delincuencia». De estaforma, la ausencia de un trabajo reconocido ha sido considerada un delito en elcódigo penal español y por tanto perseguido y castigado hasta hace tan sólounas décadas." Esta consideración ha constituido para las autoridades una im-
16 «Una sociedad donde los pobres no fuesen socorridos, atraería sobre sí calamidades más mortí-feras que las del hambre y la epidemia. La necesidad extrema y desesperada tendría por precisión que producir que los indigentes más fuertes, la desesperación y con la desesperación el arrojo para entregarse atoda clase de crímenes, en los pusilánimes la aflicción, el aburrimiento y la muerte» (Arias Miranda, (1862)citado por (Trinidad Fernández, 1990).
17 La Constitución de Cádiz de 1812 declara a los «vagos o sin oficio conocido suspensos de sus de-rechos ciudadanos» y obliga a los Ayuntamientos a perseguirlos y castigarlos: «Gitanos, vagos, holgazanesy malentretenidos deberán ser apresados y enviados vía apercibimiento a las obras públicas, arsenales ydemás establecimientos garantes de su trabajos.Decreto de Cortes de 11 de Septiembre de 1820, citadopor (Maza Zorrilla, 1987: pág. 22)).La Ley de Vagos de 1845 considera vagos a aquellos «que no tienen oficio o ejercicio, profesión, renta, sueldo, ocupación o medio lícito con que vivir» (art. 1º) la vagancia un delito propiamente dicho distinguiendoentre los «simplemente vagos» que debían ser destinados de uno a tres años a talleres de trabajo indicados por el gobierno y los «vagos con circunstancias agravantes» que eran encerrados en presidio de dos acuatro años. A partir de 1870 la vagancia no fue considerada como un delito en sí pero si como una circunstancia agravante en la comisión de otros delitos. Todavía en 1933 Ley de vagos y maleantes regula losestados peligrosos, no van a la cárcel pero se les vigila, se les manda a trabajar en colonias o se les recluye en instituciones cerradas (Maza Zorrilla, 1999).
37
Begoña PérezEransus
portante herramienta represiva contra los desórdenes públicos, debido a que bajo la concepción de vagos podían ser criminalizados pobres, mendigos, delincuentes y sobre todo, obreros en paro. Entre los castigos contemplados se encontraba el castigo físico y el confinamiento en instituciones de trabajo. Sinembargo, como ya hemos mencionado, el más utilizado a lo largo del siglo XIXy bien entrado el siglo XX fue la condena al trabajo en obras públicas. De hecho,cuando a comienzos del siglo XX se produjo un gran aumento de la pobreza enlas ciudades, el gobierno mantuvo una actitud represiva y paralelamente instó alos municipios a llevar a cabo una estrategia de «pan y trabajo». Es decir a proveer a sus ciudadanos de alimento a través de la creación de comedores municipales, y de trabajo, mediante su contratación en obras organizadas por entidades locales (Gutiérrez Sánchez, 1990: pág. 178). De este modo, la realización deobras públicas" permitía garantizar la subsistencia de los desempleados en losperíodos de crisis aunque constantemente eran objeto de las críticas conservadoras. Esta fórmula de combinación de empleo y asistencia en el nivel municipal ha sido considerada «el principal sistema de amortiguación de las crisis obreras en España» (Krause, 1990: pág. 213).
18 En 1803 ante un fuerte aumento del desempleo y las revueltas se insta a los alcaldes para que exa-minen las obras que puedan promover y adelantar al objeto de «dar ocupación a los necesitados en el tiempo que haya de durar la indigencia, calculando su coste y operarios indigentes que podrían ocuparse y proporcionando dichas obras a distancias reguladas a distancias regulares de los pueblos para evitar la demasiadaincomodidad de aquéllos». (Acuerdo de S.M. para mitigar el paro obrero, 7 de Octubre de 1803 citado por(Benjumea, 1986: pág. 372) En 1899 el Ayuntamiento de Madrid crea el Registro del Trabajo con el fin de dartrabajo a los parados madrileños. Además el Ayuntamiento madrileño contrataba directamente a los desempleados de las instituciones de caridad para la realización de acciones municipales, sobre todo en los mesesde otoño e invierno cuando más escaseaba el trabajo (Krause, 1990).
38
2.
La configuración de los Estados de bienestar permite por primera vez superar el dilema suscitado por los pobres capaces. Los sistemas de protecciónsocial incluyen la cobertura económica de los trabajadores en caso de que estosse encuentren en desempleo. De esta forma la sociedad legitima que haya personas capaces de trabajar pero sin empleo que reciban una protección económica de la colectividad, al menos durante un tiempo, para evitar el deterioro desu situación. (No obstante, matizaremos esta afirmación más adelante, ya que lasuperación del dilema del tratamiento de los capaces no se produce de manerauniforme en todos los países).
En cualquier caso, en la sociedad del bienestar se consigue abandonar lautilización del trabajo obligatorio como mecanismo disuasorio. Paralelamente, lautilización del trabajo como mecanismo rehabilitador cobra especial protagonismo en la asistencia. El acceso al empleo se convirtió en una de las herramientasde lucha contra la pobreza mejor valoradas por su eficacia. Si bien el trabajo retribuido no era la única vía para conseguir mejorar las situaciones de dificultad,sí que era considerada un instrumento valioso de integración que permitía, nosólo mejorar la situación económica, sino también la autonomía personal, la autoestima, el desarrollo de relaciones sociales y el acceso a los sistemas de protección social (Gaviria, Laparra et al., 1991),
En los siglos XVIII y XIX el trabajo en las industrias se caracterizaba por laexplotación laboral, los bajos salarios, la inestabilidad en las contrataciones y laspenosas condiciones laborales. El proletariado industrial fue instalándose en elentorno de las fabricas, en viviendas de muy baja calidad y con pésimas condiciones de higiene y salubridad. Las epidemias y las constantes crisis de empleohacían que el trabajo, lejos de favorecer la integración social y el bienestar de lapoblación asalariada, la mantuviera en situación de pobreza y vulnerabilidad.
La vulnerabilidad que caracterizaba a la clase asalariada generó el contexto social fuertemente dualizado y encrespado que dio lugar a las principalesrevoluciones obreras de 1839 y 1848 Y que cambiaron el curso de la historia.
39
Begoña PérezEransus
2.1. EL SURGIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓNSOCIAL
El movimiento obrero, liderado por el socialismo, entendía que la únicaforma de superar la miseria de la clase obrera era que los trabajadores fuerandueños de su propio trabajo y tuvieran la posibilidad de trabajar para garantizarsu subsistencia (Marx, 1946). Por ello en aquel momento el derecho de los hombres a trabajar se constituía en la mejor forma de luchar contra el desempleo yla miseria de la clase obrera. Fue por este motivo que el derecho al trabajo se situó en el centro de las reivindicaciones obreras que impulsaron las intensas revoluciones de 1830 y 1848.
Las primeras reacciones estatales a estas revoluciones obreras tuvieronque ver con la prohibición del trabajo de los niños y la explotación de mano deobra femenina. Posteriormente, tras las revueltas de 1848 se concedió la reducción de la jornada de trabajo y la obtención de un día de descanso semanal.Estas primeras reformas pusieron las bases de un proceso de reforma socialque, de forma progresiva, fue propiciando la mejora de las condiciones de vidade la clase obrera, que se encontraba en situación de precariedad y pobreza aprincipios de siglo.
Paralelamente la presión del movimiento obrero y la amenaza que ésteplanteaba al orden económico establecido había llevado a muchos empresariosa apoyar la creación de fondos obligatorios a escala local y regional con el fin deproteger a los obreros contra ciertos riesgos como la enfermedad, los accidentes o la muerte. Ya en las últimas décadas del siglo XIX, también caracterizadaspor fuertes crisis económicas y revueltas obreras, comenzaron a surgir los primeros seguros sociales de alcance nacional. Como es sabido el precedente loconstituyen los primeros seguros obligatorios promulgados por Bismark en Alemania, destinados a garantizar la protección de los obreros en caso de enfermedad (1883), accidentes de trabajo (1884) y de invalidez y vejez (1889).
Tal y como ya hemos mencionado, en Francia los liberales habían ido desarrollando un sector de asistencia social pública destinada a los pobres no capaces (niños, ancianos y minusválidos) por lo que su existencia convivió con elorigen de los primeros seguros de protección social promovidos por entidadesfilantrópicas y mutualidades. En 1898 se instauró, a nivel estatal, el seguro poraccidentes de trabajo, en 1910, los seguros por invalidez y vejez y en 1928, elseguro por enfermedad.
En Gran Bretaña, diversos estudios acerca de las dimensiones de la pobreza y las condiciones de vida de la población obrera habían contribuido a la toma de conciencia de la pobreza como principal problemática social de la época.Sin embargo, la fuerza del liberalismo imperante hizo que ésta siguiera siendo unámbito reservado a la acción de las organizaciones filantrópicas y por tanto al margen del marco de intervención estatal. Por ello no fue hasta 1911 cuando surgióen Gran Bretaña el primer seguro social a nivel nacional de invalidez y vejez.
En España, el intervencionismo estatal en materia de protección social llegó con un importante retraso respecto al resto de Europa. Anteriormente, en
40 !I
El trabajo asalariado como factor de integración social en el Estado del bienestar
1883 había surgido la Comisión de Reformas Sociales, primera institución liberalque centralizaba las responsabilidades públicas en materia de atención social yque por tanto supuso un reconocimiento público de la necesidad de intervenciónestatal frente a la pobreza y el desempleo (Alvarez-Uría, 1986). Sin embargo, elpaso de la beneficencia pública a un sistema de seguros generalizado fue lentoy complejo. A pesar de todo, a principios del siglo XX, la influencia europea y lasfuertes reivindicaciones de los movimientos obreros acabarán presionando al gobierno liberal para poner en marcha el proceso. El origen de éste se estableceen las Leyes de Dato (1899-1900) que regularon la protección frente a los accidentes de trabajo y la regulación del trabajo de las mujeres así como la prohibición del trabajo de los niños. Estas primeras leyes fueron seguidas por otras regulaciones que establecieron la reducción de la jornada laboral, el descansodominical y la protección sanitaria de los obreros. Finalmente, en 1908, se creóel Instituto Nacional de Previsión que fomentó la puesta en marcha de los seguros por invalidez y vejez; en 1909 se autorizó el derecho a la huelga y el paro;en 1919 surgió el primer seguro obligatorio para los trabajadores de la industria,en 1920 se aprobó el retiro obrero y en 1929 el seguro de maternidad. Sin embargo, y a pesar de que hubo intentos de establecer un sistema unificado de seguros sociales, los cambios de gobierno que le sucedieron hicieron que esteproyecto fuera retrasado hasta mitades del siglo XX (Martínez Quinteiro, 1990).
A principios de siglo la mayor parte de los Estados europeos habían puesto en marcha sistemas de protección para cubrir los riesgos de los trabajadoresy sus familias. Frente las múltiples iniciativas fragmentadas existentes, el Informe Beveridge publicado en Inglaterra en 1942, se constituyó en la primera propuesta de integración en un único sistema de seguros (desempleo, muerte, vejez y enfermedad), a escala nacional, basado en las cotizaciones de lostrabajadores pero fomentado y respaldado por el Estado (Beveridge, 1989b). Enrespuesta a la situación de aquellas personas que no hubieran podido contribuira través de su trabajo al sistema de seguros, Lord Beveridge complementó supropuesta con una prestación económica asistencial. En este caso la percepciónde la ayuda quedaba subordinada a una prueba de necesidad y a la investigaciónsobre los recursos poseídos.
Sin duda una de las cuestiones más controvertidas a las que tuvo que hacer frente Lord Beveridge fue el tratamiento de los capaces, ya que los segurosde vejez y enfermedad no suscitaron apenas críticas en comparación con las recibidas por el seguro de los desempleados y la prestación asistencial. En respuesta a ello frente a las posturas disciplinarias que habían guiado hasta entonces el diseño de la asistencia con fines disuasorios, Beveridge defendía unaconcepción del hombre como ser racional para quién la ambición y el deseo deser útil constituirían incentivos suficientes para garantizar su motivación al trabajo frente a la opción de la vida dependiente del seguro:
Habrá quienes digan que el pleno empleo, combinado con el seguro de desempleo, eliminará el incentivo del esfuerzo, que depende del temor al hambre. La respuesta es que para lo seres humanos civilizados la ambición y eldeseo de ser útiles son incentivos suficientes. Es posible que el ganado de-
41
Begoña PérezEransus
ba ser guiado por el temor (al hambre). Los hombres pueden y deben serguiados por la esperanza. (Beveridge, 1989a: pág. 291).
A pesar de esta confianza en el ser humano en el plano teórico, Beveridge optó en la práctica, por dotar tanto al seguro como a la prestación asistencialde diversos mecanismos disuasorios de la vida dependiente. En primer lugar establecía que la cuantía de las prestaciones asistenciales fueran menores que lasde los seguros por desempleo con el fin de que la asistencia fuera una opciónmenos deseable que el empleo. En segundo lugar Beveridge asumió la filosofíadel test de empleo con el fin de distinguir a los pobres capaces de trabajar delos incapaces: «La única prueba satisfactoria del desempleo es un ofrecimientode trabajo» (Beveridge, 1989a: pág. 290). Por ello, en su proyecto tanto el seguro de desempleo como el nivel asistencial aparecen condicionados «a la aceptación de un trabajo o a la asistencia a un centro de formación después de un periododeterminado de cobro» (Beveridge, 1989b: pág. 13).
En el caso de la asistencia, Beveridge incluye además un criterio referidoa la «docilidad» de los perceptores ya que establecía que su estancia en la asistencia estuviera supeditada a la disposición del individuo a restaurar su capacidad de obtener ingresos por trabajo.
Beveridge reconoció que su propuesta se encontraba subordinada a la coyuntura económica ya que la estrategia del test de empleo resulta inviable enmomentos de empleo masivo. Por ello el propio Beveridge admitió que tanto elseguro como la prestación asistencial eran soluciones limitadas frente a la pobreza ya que la verdadera solución se encontraría en el diseño de políticas a granescala que favorecieran una situación de pleno empleo (Beveridge, 1989a) .
De hecho la aplicación práctica de la propuesta de Beveridge, se sustentaba en la necesidad de mantener un sistema de pleno empleo propiciadopor la intervención de los Estados en la regulación de la economía. Para elloexistía un clima favorable creado por los resultados positivos que había tenidola intervención de los Estados en la economía durante la segunda guerra mundial. El desempleo, el hambre y otras consecuencias de la guerra habían llevado a los Estados europeos a poner en marcha medidas de urgencia orientadas a proporcionar atención sanitaria y comida así como a la creación depuestos de trabajo desde el sector público con el fin de paliar los efectos deldesastre. Por ello, tras la guerra, fueron bien aceptadas las propuestas económicas de Keynes que apuntaban al Estado como garante de una economíade pleno empleo.
El desarrollo económico garantizado por este liderazgo económico de losgobiernos europeos fue el factor decisivo que propició la implantación de los sistemas de protección social.
2.2. LA. INTEGRACIÓN DE LA CLASE OBRERA
Desde comienzos del siglo XX también había cambiado la manera de entender el trabajo. El surgimiento de la corriente de organización científica del tra-
El trabajo asalariado como factor de integración social en el Estado del bienestar
bajo impulsada por Taylor y más tarde su aplicación en los modelos de producción en serie de Henry Ford habían favorecido un proceso de racionalización delos procesos productivos. El modelo de producción en masa de Ford se basabaen proporcionar salarios estables y elevados que permitieran al conjunto de laclase trabajadora un consumo en masa de los productos producidos a gran escala. Esta profunda transformación del mercado de trabajo, conllevó, en ciertamedida, una pérdida de status y de la capacidad decisoria del obrero respecto alos modelos productivos tradicionales en los que éste tenía un mayor protagonismo. Sin embargo, el aumento del grado de homogeneidad de la clase trabajadora también trajo consigo el desarrollo de una conciencia de clase diferenciada (Castel, 1997). Precisamente el consumo de masas y el fuerte desarrollo dela industria favorecieron la situación de pleno empleo" que permitió fortalecer lainfluencia de las organizaciones sindicales. Estas conformaron con los distintosgobiernos un pacto social sin precedentes que logró garantizar a buena parte dela población asalariada (masculina) una contratación estable, bien retribuida, desde la juventud hasta la vejez de manera ininterrumpida que favorece el acceso alas prestaciones de protección social
Por primera vez en Europa, el trabajo asalariado había adquirido la capacidad de proporcionar, no sólo una retribución económica que garantizara la merasubsistencia de los trabajadores, sino también una protección frente a los riesgoscomo la enfermedad, muerte o vejez. El reconocimiento del derecho a la protección frente a los riesgos permitió por primera vez a los individuos la subsistenciaal margen de las fuerzas del mercado (Polanyi, 1989). A su vez, el reconocimiento de que los asalariados tenían derecho a descansar, a no trabajar más de un número determinado de horas al día y a determinada protección social suponía el reconocimiento de la persona más allá de la venta de su fuerza de trabajo.
Sin embargo, es preciso reconocer que no todos los sistemas de segurossociales creados en Europa lograron favorecer el mismo nivel de protección desus ciudadanos al margen del mercado. Si bien la preocupación por dar cobertura a los riesgos fue compartida, la forma hacerlo dio lugar a distintos regímenes de protección. Sus diferencias radica en las situaciones de riesgo a las quedaban cobertura (vejez, invalidez, desempleo), los criterios de elegibilidad, el nivel retributivo de las prestaciones y su intensidad temporal.
Se han establecido diversas clasificaciones de los regímenes de bienestar, de entre ellas, sin duda una de las más compartidas es la definida por Titmuss (1981) la cual establece distintos modelos de bienestar en función a la capacidad protectora de sus prestaciones. Según la clasificación de Titmuss, elsistema de protección establecido por Beveridge en Inglaterra dio lugar a dosmodelos de protección social de vocación universalista. Por un lado, en los países de tradición liberal el Estado adquirió un papel residual garantizando un nivelmínimo de protección para todos los ciudadanos que no pueden acceder a losseguros privados (modelo residual-liberan. En los países de tradición socialde-
19 Pleno empleo entendido desde su concepción keynesiana: es decir de los cabeza de familia de loshogares, tradicionalmente varones (Rose, 1983).
43
Begoña PérezEransus
mócrata, el Estado asumió la protección de toda la ciudadanía a través de prestaciones de carácter universalista (modelo institucional socialdemócrata). Porotro lado, inspirados en el modelo desarrollado por Bismarck en Alemania, en elcual la protección se establecía en función del logro personal o rendimiento delos trabajadores, surgieron otros dos sistemas de protección diferenciados (modelo de conservador-continental y modelo de tradición católica).
Partiendo de la clasificación de Titmuss, Gesta Esping-Andersen (1990),profundizó en esta tipología de Estados o regímenes de bienestar introduciendoen el análisis la capacidad de desmercantilización de las distintas prestacionesen cada país, en función de sus condiciones de acceso, cuantías, duración y alcance. Así como de la orientación de los partidos políticos que fueron hegemónicos en cada contexto. A partir de ello Esping-Andersen diferenció tres regímenes de bienestar:
a) Régimen de bienestar socialdemócrata. Este modelo hace referencia a los sistemas de protección instaurados en Dinamarca, Suecia oFinlandia. En estos países la tradición de gobiernos socialdemócratasinstaurada desde los años cuarenta y cincuenta había favorecido la implantación de sistemas caracterizados por el universalismo de la protección. En este caso el Estado garantizaba, por derecho, la protecciónsocial mediante prestaciones generosas y servicios de calidad a todala ciudadanía independientemente de la relación con el mercado. Porello la mayoría de las situaciones quedaban cubiertas y el nivel asistencial se limitaba únicamente a un volumen muy reducido de población. En este modelo, el gasto en prestaciones y servicios encuentrauna fuerte legitimación en el conjunto de la población que lo sustentamediante aportaciones vía impuestos.
b) Régimen de bienestar liberal. Este modelo explica la realidad de lospaíses anglosajones como EEUU, Canadá, Australia y Reino Unido. Enestos países, de tradición liberal, el grado de desmercantilización asumido desde el sector público fue menor ya que se potenció que losciudadanos adquirieran su protección de manera individual en el mercado. No obstante, a diferencia de EEUU, en el Reino Unido, existía unsistema unificado de seguros, un sistema de salud público y un nivelasistencial que garantizaba unos ingresos a aquellas personas que demostraran su situación de necesidad y no pudieran proveerse su protección en el mercado. Sin embargo en EEUU el Estado apenas intervino en la protección social y únicamente se desarrollaron algunasprestaciones para colectivos en situación de extrema pobreza caracterizadas por su baja cuantía, escasa cobertura y fuerte carácter estigmatizante.
e) Régimen de bienestar eorporatista. Este modelo define los sistemas de protección forjados en los países del centro y sur de Europatales como Francia, Países Bajos, Alemania, Italia o España. En ellosse fueron implantado sistemas de protección social basados en la con-
El trabajo asalariado como factor de integración social en el Estado del bienestar
tribución previa de los trabajadores. En este modelo, los derechos sociales aparecen vinculados al status de participación en el mercado,por ello el nivel de protección estatal se establece en función de lasaportaciones de cada trabajador. Aunque las prestaciones, en generalson altas, la tradición corporativista de estos países ha dado lugar auna fuerte fragmentación de los seguros sociales en función de losdistintos sectores laborales. Por ello se ha producido un nivel de desmercantilización desigual dentro de la clase asalariada, quedando sincobertura determinadas situaciones que no han podido acceder a laprotección contributiva. Tal es el caso de mujeres sin empleo, jóvenesy otras personas capaces alejadas del empleo así como de la protección contributiva. Posteriormente estos Estados han tratado de dar cobertura a estas situaciones complementado los sistemas contributivoscon prestaciones asistenciales basadas en la comprobación de ingresos, tal y como analizaremos más adelante.
Las especificidades de los sistemas de protección de países del sur deEuropa, como Italia, España o Grecia han llevado a varios autores a hablar deun modelo de bienestar mediterráneo o católico con algunos rasgos diferenciados del corporatista (Ferrera, 1996) y (Sarasa y Moreno, 1995). En estos países la protección contributiva aparece más fragmentada; la familia y las instituciones de beneficencia ligadas a la Iglesia conviven con un escaso y desigualdesarrollo de los servicios sociales así como de las prestaciones asistencialespúblicas."
2.3. LA NUEVA RELACIÓN ENTRE TRABAJO Y ASISTENCIA
A pesar de estas diferencias en los distintos regímenes de bienestar, todos ellos consiguen favorecer, a partir de los años cincuenta, un alto grado de integración social de la mayor parte de la clase obrera. La situación de crecimiento económico sostenido desde los años sesenta hasta los setenta favoreció laextensión de los sistemas de protección social, de asistencia sanitaria, educación y servicios sociales en la mayoría de los países europeos.
De esta forma se consiguió reducir, en la mayoría de los países europeosla pobreza a un fenómeno de carácter minoritario. A pesar de las diferencias ideológicas (que más adelante abordaremos) en términos generales se consiguiósuperar la concepción que entendía la pobreza como consecuencia no deseadae inevitable del capitalismo pasando a ser concebida una problemática abarcableen las sociedades del bienestar. De hecho, la erradicación de la pobreza se constituyó en un reto para los gobiernos y las organizaciones supranacionales (comola ONU y la Comunidad Europea) en las décadas de los setenta y ochenta.
20 Gesta Esping-Andersen discute este añadido a su tipología en un capítulo de un libro posterior (Es-ping-Andersen, 2000).
45
Begoña PérezEransus
A partir de los sesenta la mayoría de los qobiernos" habían propiciado unaimportante extensión de los servicios sociales y de las prestaciones económicasdestinadas a combatir las situaciones de dificultad. En estos años se desarrollaba en el Reino Unido un movimiento profesional y social en defensa de la atención en la comunidad definido como Community Cere". Frente al tratamientoinstitucional que había prevalecido hasta entonces, este movimiento defendíauna nueva forma de intervención social que abordara las problemáticas sociales,tales como la pobreza, la discapacidad o las enfermedades mentales, de formaintegrada en el entorno de los individuos. En relación con la pobreza este enfoque pretendía ir más allá de la asistencia económica tratando de facilitar la integración de los desfavorecidos en su propia comunidad a través del empleo, laformación y el apoyo de las relaciones sociales y familiares.
Paralelamente en Francia también venía desarrollándose un movimientoprofesional y social orientado a favorecer la inserción social de colectivos desfavorecidos en el entorno de iniciativas desarrolladas en el ámbito local. En este contexto el concepto de inserción, entendida como práctica profesionalorientada a integrar a las personas en situación más desfavorecida. Este concepto también incluía ámbitos que trascendían la subsistencia económica delos individuos abarcando la importancia de su participación familiar social e incluso política.
Salvando las distancias, ambos movimientos, en Francia y Reino Unidodenotan una profunda transformación respecto a las fórmulas asistenciales previas. Por un lado, por primera vez desde el surgimiento de los regímenes de bienestar, la asistencia de los desfavorecidos es asumida como responsabilidad delos Estados formando parte de un sistema de servicios sociales más amplio queincluye tanto colectivos incapaces (mayores, discapacidad, menores) como capaces (personas en edad activa en situación de pobreza). Por otro, frente a losdispositivos asistenciales previos caracterizados por la institucionalización y estigmatización de los asistidos, se defiende la permanencia de los individuos ensu comunidad como parte del tratamiento rehabilitador. En este sentido, desdeambos movimientos se defiende el potencial del tejido social comunitario tantoen la integración de colectivos desfavorecidos como en la solución de los problemas sociales y su prevención.
21 En España la implantación de los servicios sociales no se llevó a cabo hasta los años ochenta. LaGuerra civil, y la dictadura posterior frenaron el progreso social desarrollado por el resto de países europeos. Los servicios sociales en este momento no se consideraban un área prioritaria frente al desarrollo económico, la modernización industrial, el sistema sanitario o la vivienda (García Padilla, 1990).
22 En 1968 el Informe Seebohm (1968) de evaluación de los servicios sociales recogía gran parte deesta filosofía en un plan de reformas que tenía como eje central el objetivo de unificar los servicios existentes y hacerlos más accesibles y cercanos a las familias. Pretendía romper con el modelo anterior de institucionalización que tantas críticas había suscitado en el ámbito de la enfermedad mental y de los menores. Este modelo se basaba en trasladar la atención social especializada al ámbito comunitario a través dela creación de una red de servicios sociales de barrio o locales «abiertos» a los que tuvieran acceso todoslos ciudadanos. En su aplicación en el Reino Unido conllevó la creación de una amplia red de servicios comunitarios a partir de la Ley Municipalista de 1970 que centralizaron buena parte de los servicios de atención a mayores, menores, familias problemáticas, minorías étnicas, hogares monoparentales y personascon problemas de salud mental (Casado y Guillén, 2001).
46
El trabajo asalariado como factor de integración social en el Estado del bienestar
De especial importancia para nuestro objeto de estudio es la nueva relación que se establece entre trabajo y asistencia que se define en este contexto.En la sociedad de bienestar la utilización del trabajo como mecanismo rehabilitador de las personas en situación de pobreza se ve profundamente desarrollada. En la medida que el empleo además de una forma de subsistencia ha favorecido el acceso a las prestaciones sociales, la vivienda y el consumo, se harevalorizado su potencial como mecanismo de rehabilitación e integración depersonas que se encontraban al margen del empleo.
Este potencial fue asumido desde sus orígenes por los servicios socialesmodernos que dedicarán parte de su esfuerzo a favorecer el acceso al empleode las personas vinculadas con la asistencia. A menudo, incluso constituyéndose ellos mismos en dispositivos de intermediación con el mercado laboral y enocasiones colaborando, con otros organismos públicos o de iniciativa social enel diseño de fórmulas de orientación, formación o contratación, especialmenteadaptadas a las características de la población en la asistencia.
En el seno estas nuevas experiencias de inserción laboral" se descubrennuevos potenciales del empleo como mecanismo de integración al concebirlocomo un entorno adecuado para la formación en habilidades sociales y laborales, la creación de relaciones sociales e incluso como mecanismo terapéutico relacionado con la superación de determinadas situaciones de aislamiento social,enfermedades mentales o dependencias (Gaviria, Laparra et al., 1991). Esta utilización del trabajo con fines rehabilitadores trasciende incluso la diferenciaciónentre capaces e incapaces, y comienza a ser propuesto como una vía de integración social también para las personas con discapacidad física o psíquica.
Quizás es en este momento cuando por primera vez algunas de las fórmulas que relacionan trabajo y asistencia aparecen claramente diferenciadas deotras finalidades más allá de las puramente rehabilitadoras (lógica disuasoria o lógica de la contrapartida).
No obstante, la preocupación por que la asistencia no interfiera en el mercado y se garantice la motivación al trabajo de los pobres capaces sigue teniendo una importante presencia en las prestaciones por desempleo contributivas ypor las de carácter asistencial. Ciertamente, los mecanismos disuasorios habíansufrido una profunda transformación a raíz de la extensión de los seguros por desempleo reconocidos como derecho. Los enfoques coercitivos habían sido sustituidos por una concepción racional del ser humano manifestada a través denuevas fórmulas:
a) algunas de carácter economicista tales como el mantenimiento de lasprestaciones asistenciales siempre por debajo de los ingresos obtenidos a través del empleo, la reducción progresiva de las cuantías, la introducción de límites temporales a su percepción o los mecanismosde inspección más o menos intensos.
23 En Inglaterra dentro del marco del movimiento profesional y social de trabajo comunitario, en Fran-cia en la tradición de inserción por lo económico desarrollada por profesionales y entidades sociales en proyectos de calle (Gaviria, Laparra et al., 1991).
47
Begoña Pérez Eransus
b) Y otras de carácter disciplinario tales como el condicionamiento de lasprestaciones a la obligación de aceptar ofertas de empleo (test de empleo) o en algunos casos la obligación de participar en dispositivos formativos o de orientación para el empleo.
e) Aunque con menos frecuencia, también se mantienen algunas formasde trabajo que responden a la lógica de la contrapartida a la colectividad en algunos programas de servicios prestados a la comunidad porparte de la población asistida.
En este sentido, el énfasis puesto en los últimos años en el desarrollo deprogramas de empleo (activación) vinculados al nivel asistencial ha sido interpretado por algunos como un paso atrás en el desarrollo histórico de la acciónpública frente a la pobreza respecto a los logros conseguidos a lo largo del sigloXX (Aliena, 1991a). No obstante este cuestionamiento se constituye precisamente en el objeto de posteriores capltulos".
En relación con la utilización del trabajo en la asistencia como mecanismoregulador del mercado laboral y del conflicto social, el surgimiento de los seguros de desempleo consiguió minimizar el volumen de población en la asistencia,por lo que su efecto (en términos de volumen de demanda) en el mercado detrabajo es mucho menor. Únicamente en aquellos países que han desarrolladoen menor medida la protección por desempleo y el peso de la asistencia siguesiendo importante, se cuestiona el efecto que ésta puede tener en el mercado.Piven y Cloward (1971) así lo defendían para el caso norteamericano en el que,según estos autores, la crisis económica de los años sesenta y la amenaza social ejercida por los fuertes movimientos antimilitaristas y anti-apartheid llevaronal gobierno a flexibilizar la entrada y la estancia en la asistencia. De hecho, debido a la generosa reforma de la asistencia llevada acabo por Nixon, esta épocafue denominada «los generosos años sesenta». Sin embargo cuando la amenaza remitió de nuevo se introdujeron mecanismos que presionaban la salida de laasistencia".
No obstante, esta tesis presenta más limitaciones a la hora de explicar lasúltimas evoluciones de la asistencia en los países europeos, donde, incluso enmomentos de crecimiento económico han seguido incrementándose los recursos destinados a la asistencia y a la mejora de la empleabilidad de las personasque quedaban al margen del mercado.
Para entender la relación forjada en las últimas décadas entre asistencia yempleo en Europa creemos necesario tener en cuenta otros factores más allá dela coyuntura económica y el grado de amenaza que supone la población en situación de pobreza y desempleo. El desarrollo de los Estados de bienestar y unanueva concepción de la pobreza como fenómeno abarcable se constituyen en
24 Capítulo 13.25 La propuesta consistía en la creación de un subsidio mínimo nacional para las familias que no pu-
dieran acceder a estos ingresos por sí mismas articulado en base a un sistema de incentivos y penalizaciones económicas basadas en la incorporación de las familias al trabajo (Piven y Cloward, 1971). Recordemos que esta fórmula ya había sido utilizada a lo largo de la historia (Polanyi, 1989).
El trabajo asalariado como factor de integración social en el Estado del bienestar
nuevos factores que pueden estar incidiendo en el diseño de la asistencia y suvinculación con los mecanismos que favorecen la vuelta al empleo.
A modo de conclusión, podemos afirmar que la cuestión suscitada por eltratamiento de los pobres capaces ha seguido siendo objeto de controversia en lasociedad del bienestar. En este nuevo orden social las prestaciones asistencialesdestinadas a los individuos «incapaces de trabajar» (mayores, niños o discapacidad) no sólo han alcanzado un nivel protector mayor sino que también cuentan conun mayor apoyo social. Sin embargo, la protección destinada a los pobres capacessigue suscitando fuertes debates. Al igual que sucedía en otros momentos históricos, la vinculación entre asistencia y empleo sigue constituyendo para los gobiernos una forma de superar esta controversia.
El progreso social alcanzado en el siglo XX ha logrado dejar atrás las fórmulas más coercitivas presentes en el tratamiento de los pobres capaces a lolargo de la historia moderna, sustituyéndolas progresivamente por mecanismosbasados en la decisión racional del individuo, aunque la filosofía coercitiva sigamanifestándose en algunas formas de asistencia. A ello se une una creciente importancia de la función rehabilitadora del trabajo ya que se ha desarrollado unaimportante corriente de trabajo, constituida por profesionales tanto del ámbitode los servicios sociales como de la iniciativa social, que tienen como objetivofavorecer la integración social de las personas en situación de pobreza a travésdel empleo.
La sociedad de bienestar ha favorecido una importante superación del dilema suscitado por la asistencia a los pobres capaces; sin embargo los diferentes regímenes han dado distintas respuestas a la protección por desempleo. Losregímenes que favorecen prestaciones de carácter universal han superado enmayor medida el cuestionamiento. Por el contrario, los sistemas de carácter contributivo mantienen el dilema vinculado al tratamiento de aquellos desempleados que no han trabajado ni contribuido previamente. Y por último, los regímenes liberales siguen manteniendo vigente el cuestionamiento de la asistencia alconjunto del colectivo de pobres capaces.
En cualquier caso, el hecho de que el tratamiento de los pobres capaceshaya obtenido respuestas más débiles y fragmentadas ha contribuido que estecolectivo haya sido más vulnerable a las transformaciones económicas y sociales acaecidas a finales del siglo XX.
49
Los cambios acaecidos a partir de los años setenta en la estructuraproductiva y el mercado de trabajo han tenido como consecuencia una pérdidade la capacidad integradora del trabajo asalariado en la sociedad occidental.Paralelamente se han venido produciendo en las últimas décadas profundastransformaciones en el seno de la sociedad, tales como el crecienteenvejecimiento de la población, la incorporación de la mujer al trabajo asalariadoy otras transformaciones que, en cierta manera, han debilitado la capacidadprotectora de la familia. La trascendencia de todas estas transformaciones hallevado a hablar de una etapa histórica diferenciada denominada por muchoscomo sociedad postindustrial.
La extensión de la vulnerabilidad ha contribuido a la transformación del colectivo de pobres capaces cuya naturaleza y tratamiento supone, de nuevo, unreto para los gobiernos occidentales. También ahora la vinculación del trabajo yla asistencia está constituyendo la principal respuesta a este reto. De hecho, apartir de los años ochenta la mayoría de los países de la Unión Europea y Estados Unidos han venido emprendiendo transformaciones encaminadas a situar elacceso al empleo en el centro de las políticas sociales. Salvando importantes diferencias entre países, que más adelante abordaremos en profundidad, se haproducido de forma generalizada un cambio de los objetivos que guiaban los sistemas de protección por desempleo, discapacidad y asistencia. La finalidad decomplementar una red de protección económica que permitiera dar cobertura atodas las situaciones, incluidas las de mayor necesidad, ha sido de algún modo«desplazada» por la de diseñar sistemas que faciliten el acceso de los beneficiarios al mercado de trabajo (Gilbert y Van Voorhis, 2001: pág. 295).
De esta forma, las políticas destinadas a favorecer el acceso al empleode la población que ha quedado al margen se constituyen en una nueva manifestación histórica de la relación entre trabajo y asistencia como respuesta a lacuestión suscitada por los pobres capaces. Sin embargo, la mayoría de los análisis que han tratado de evaluar de forma comparada estas políticas coinciden
53
Begoña Pérez Eransus
en afirmar su elevada heterogeneidad en relación con sus objetivos, formas ydestinata rios.
De la revisión histórica anterior se desprendían cuatro factores fundamentales que pueden incidir en la configuración de las distintas formas que adopta lanueva relación entre trabajo y asistencia. En primer lugar se encontraba el nivelde amenaza al orden establecido que constituía la población en situación de pobreza, fruto de la coyuntura económica y social de la época. En segundo lugar, laconcepción social existente en cada momento histórico sobre la pobreza. En tercer lugar, las características del mercado de trabajo y por último, a partir del surgimiento de los regímenes de bienestar, destacábamos la importancia clave de laacción del Estado, tanto en la regulación del mercado de trabajo como en el nivelde protección garantizado a la ciudadanía.
Por ello planteamos la necesidad de analizar estos cuatro factores con elobjetivo de explicar las distintas manifestaciones de la nueva relación entre asistencia y trabajo en el contexto postindustrial.
3.
Las teorías de Piven y Cloward (1971) y Swaan (1992) defendían que laconfiguración de las formas de asistencia dependía del grado de amenaza queconstituía la dimensión del desempleo y la pobreza al orden establecido. Segúnestas tesis las actuales formas de asistencia constituirían de nuevo una respuesta a la amenaza al orden establecido que constituye la población que quedaal margen del mercado tras las transformaciones económicas y sociales producidas a partir de los años setenta. Profundicemos en las características del nuevo contexto económico y social con el fin de valorar el verdadero alcance de laamenaza que constituyen desempleo y pobreza en este contexto.
3.1. TRANSFORMACIONES ACAECIDAS EN EL ÁMBITOECONÓMICO
La crisis del petróleo en los setenta tuvo fuertes consecuencias en la economía de los países occidentales ya que supuso el inicio de un proceso de desaceleración del crecimiento económico que había caracterizado la primera mitad del siglo XX. La influencia de las variaciones del petróleo en el mercadointernacional constituyeron el primer indicio de las consecuencias que podía tener una economía globalizada. Fruto de los importantes avances tecnológicos,del abaratamiento de los transportes y de la desaparición de los aranceles, se había conseguido multiplicar los intercambios comerciales a nivel internacional.Como consecuencia de ello, también muchas empresas comenzaban a descentralizar sus procesos productivos hacia países en vías de desarrollo en los quelos costes laborales eran más bajos. En este nuevo escenario internacional, caracterizado por las fluctuaciones y la incertidumbre, las empresas buscaban mayores cotas de flexibilidad y especialización para mantener su competitividad.Precisamente, el aumento de la especialización tecnológica y el declive del empleo industrial en los países occidentales provocaron un fuerte aumento del de-
55
Begoña Pérez Eransus
sempleo a mediados de los ochenta y de nuevo en los primeros años noventa(OECD, 2002).
Es cierto que, paralelamente, se ha venido produciendo un incrementodel empleo en algunos ámbitos del sector servicios, tales como los servicios ala producción, servicios sociales y personales. Sin embargo, las estrategias deflexibilidad planteadas por las empresas, en este nuevo contexto postindustrial,han provocado que esta nueva oferta de empleo se caracterice por un alto grado de temporalidad y un menor nivel retributivo. El contrato estable característico del empleo industrial «Iordista» pierde su hegemonía, y frente a él, surgenmúltiples modalidades de contratos de duración determinada. De esta forma, silas trayectorias laborales que anteriormente representaban a buena parte de lafuerza obrera (masculina) se caracterizaban por su estabilidad, alta retribución,larga duración y alto nivel de protección frente a riesgos como la enfermedad,accidentes, desempleo o jubilación, en la actualidad, se ha producido una extensión de las trayectorias de empleo de corta duración, fuerte inestabilidad,menor retribución económica y escasa capacidad de protección frente a losriesgos (Beck, 1998).
Las características de este escenario postindustrial han suscitado variashipótesis relacionadas con el futuro del mercado laboral. Las hipótesis más pesimistas plantean la inevitabilidad de una progresiva destrucción del empleo fordista y su total sustitución por el empleo postfordista caracterizado por la inestabilidad y baja retribución (Rifkin, 1996).
En una línea similar, Manuel Castells (1997) defiende que las transformaciones económicas pueden provocar un proceso de polarización social, mediante elcual la sociedad avanza hacia una clara división entre un polo de individuos integrados en torno al empleo estable y un polo opuesto formado por individuos que hanido quedando al margen del mercado laboral y por ello cada vez más alejados de laparticipación en la sociedad. También hay quienes vislumbran una creciente polarización del empleo entre hogares en función del grado de cualificación de los trabajadores que sitúa a una proporción creciente de ellos en un polo del mercado caracterizado por la precariedad y el desempleo (hogares pobres en empleo), enoposición a un grupo de hogares en los que hay más de un empleo estable y bienretribuido (Gregg y Wadsworth, 1996).
Sin embargo, tal y como veremos a continuación, ninguna de estas hipótesis en relación al mercado parece ser totalmente avalada, en la actualidad, porla realidad de los países europeos.
3.2. TRANSFORMACIONES SOCIALES: AUMENTO DE LAVULNERABILIDAD SOCIAL Y REDUCCIÓN DE LAPROTECCIÓN FAMILIAR
En los últimos años también se han producido importantes cambios enel seno de la familia que han debilitado su capacidad protectora. En primer lugar se ha reducido el tamaño de los núcleos familiares tradicionales y además
Contexto económico y social en la etapa postindustrial: la pobreza como amenaza al orden establecido
se han diversificado las formas de convivencia. En este sentido, se observa unincremento del número de hogares monoparentales (debido a la extensión deldivorcio y la separación) y de personas que viven solas (separadas, solteras oviudas).
En segundo lugar, a partir de los años setenta se ha venido produciendouna creciente incorporación de la mujer al trabajo remunerado, lo que tambiéncontribuye al debilitamiento de la capacidad de cuidado que ostentaba la familia tradicional. A partir de los años cincuenta, la retribución y la protección de unúnico empleo industrial en el hogar favoreció que muchas mujeres se quedaranen casa y se encargan de la educación de los menores y el cuidado de los mayores. Sin embargo en la actualidad, ni las familias monoparentales, ni aquellasen las que ambos cónyuges trabajan, pueden seguir desempeñando estas funciones de atención con la misma intensidad, o si lo hacen, han de renunciar alempleo remunerado aumentando, así, su riesgo de pobreza (Esping-Anderseny Sarasa, 2002).
Ello es especialmente relevante en un contexto en el que las altas tasasde envejecimiento de la población europea han traído consigo un incremento delriesgo de desprotección económica y de padecimiento de problemas de dependencia de las personas mayores en los últimos años de su vida. Riesgos quepueden verse acrecentados también por la falta de apoyo familiar, sobre todo enalgunos países en los que el peso del cuidado a las personas mayores ha recaído fundamentalmente en la familia.
Por último, es preciso destacar que las crecientes desigualdades entrelos países del norte y del sur han provocado, en las últimas décadas, un aumento del flujo de personas que emigran a los países desarrollados en buscade una mejoría en sus condiciones de vida. Sin embargo, las dificultades de integración que encuentran en estos países en relación con su situación legal, elacceso al empleo o a la vivienda, hace de ellos un colectivo también especialmente vulnerable.
Las transformaciones sociales acaecidas en el escenario postindustrialhan provocado una perdida de la capacidad integradora de la familia tradicional.Al igual que sucedía en otros momentos históricos, esta pérdida de cohesión social es vivida por algunos sectores como una posible amenaza al orden establecido. Así lo han manifestado algunas organizaciones supranacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 1988, temiendo porla amenaza que podría constituir un aumento del número de personas que quedaban al margen del empleo para el orden económico establecido «... puede llegarse a una situación de resistencia al pago de los impuestos por parte de aquellos que tienen que pagar para un número creciente de personas que sonpercibidas como no empleables». La Comisión Europea en 1993 también declara su temor por las consecuencias que una sociedad fragmentada pueda teneren el correcto desarrollo de la economía: «... una sociedad dualizada no sólo perdería cohesión sino que también estaría en contra de la necesidad de una movilización máxima de la riqueza de recursos humanos europeos para permanecercompetitiva» .
57
Begoña PérezEransus
Este proceso de cambio social también ha llevado a plantear diversas hipótesis acerca del futuro inmediato. Algunas de ellas apuntan hacia una progresiva dualización de la sociedad en dos grupos de población uno integrado y otrocada más alejado del empleo y la participación social. Por otro lado, hay tesis quedefienden una creciente extensión del riesgo de pobreza y exclusión hacia todaslas personas que conforman la sociedad y no sólo hacia un grupo determinado.De este modo, el aumento del riesgo en función de la edad, la composición familiar o el proceso migratorio ha llevado a algunos autores a plantear la hipótesis de que en las sociedades postindustriales se esté produciendo una creciente extensión del riesgo de pobreza. El riesgo se estaría democratizando alconjunto de la población en relación con determinadas etapas de su vida o pertenencia a determinados hogares (Leisering y Leibfried, 1999).
Hemos podido comprobar la existencia de diversas incertidumbres en relación al futuro del mercado laboral y de la sociedad en su conjunto. Buena parte de las hipótesis apuntan hacia el aumento de las situaciones de pobreza y exclusión social. Ante este escenario incierto tanto las instituciones internacionalesy comunitarias como los investigadores sociales han tratado de profundizar en elanálisis del fenómeno de la pobreza y la exclusión con el fin de comprender suverdadera naturaleza y dimensión.
3.3. DIMENSIÓN y NATURALEZA DE LA POBREZA ENEUROPA. ¿CONSTITUYE UNA AMENAZA AL ORDENESTABLECIDO?
A lo largo de la historia moderna el grado de amenaza al orden establecido se incrementaba en aquellos momentos en los que se producía una fuerteidentificación entre clase obrera y pobreza. Gracias al proceso de reforma socialque tuvo lugar en el siglo XX, a partir de los años cincuenta el fenómeno de lapobreza aparece vinculado únicamente a un sector pequeño de la clase asalariada. Sin embargo, cuando de nuevo, en la sociedad postindustrial, las transformaciones económicas y sociales han provocado una extensión de la vulnerabilidad se suscitan diversos cuestionamientos.
En primer lugar: ¿se está produciendo un proceso de polarización social?es decir ¿se está dando un aumento generalizado del número de hogares en situación de pobreza? Respecto a ello veremos cómo la evidencia empírica muestra que la pobreza no presenta una tendencia de crecimiento común a todos losescenarios que permitiera avalar tampoco esta progresiva dualización de la sociedad postindustrial.
En segundo lugar: ¿el riesgo de pobreza constituye, tal y como ha ocurrido en otras épocas históricas, una característica estructural de los grupos sociales que se encuentran en las posiciones más bajas de la estructura social? Obien: a diferencia de otros momentos históricos ¿el riesgo en la sociedad postindustrial se extiende a toda la población de forma similar en función de su edado del tipo de hogar al que pertenece? Tal y como veremos a continuación ambas
Contexto económico y socialen la etapapostindustrial: la pobreza comoamenaza al orden establecido
tendencias pueden estar conviviendo en la actualidad ya que las formas tradicionales de pobreza y marginación de carácter estructural y vinculadas al fenómeno de clase conviven con nuevas situaciones de vulnerabilidad que afectan apersonas cuya situación es fruto de una pérdida de integración anterior y por tanto de carácter coyuntural.
3.3.1. ¿Asistimos a un proceso de polarización social?
En Estados Unidos una corriente conservadora de investigadores sociales, con Charles Murray al frente, ha intentado demostrar la existencia de una infraclase alejada del empleo y en situación de pobreza permanente con valores ycomportamientos diferenciados de la sociedad mayoritaria (Murray, 1980). Sinembargo, hasta el momento, ni siquiera se ha elaborado una definición o un sistema de indicadores compartidos que hayan permitido dar dimensión a este fenómeno (Jenks. 1989). Por el contrario, diversos autores como Mann (Mann,1992), Trotter (Trotter, 1993) y Genovese (Genovese, 1995) pusieron de manifiesto las limitaciones científicas de los análisis de Murray para demostrar la existencia y el carácter estructural de la infraclase que dejaba de lado la influenciadel contexto económico y social norteamericano. Murray también trató de hacerextensible su análisis al fenómeno de la pobreza en el Reino Unido, pero también aquí fue rebatido por numerosas investigaciones empíricas (Lister, 1996).Estas demostraron la ausencia de diferencias significativas en los valores y comportamientos de las personas en situación de pobreza y desempleo de larga duración, respecto al resto de la población inglesa. Las personas en situación depobreza en el Reino Unido tenían las mismas aspiraciones que el resto de la sociedad, es decir, aspiraban a un trabajo estable, una casa "decente" y a unos ingresos suficientes para vivir aliviados (Lister, 1996).
Recientemente, el Informe Conjunto sobre la Integración Social" elaboradopor el Consejo Europeo a partir de la información aportada por los Estados miembros en los Planes Nacionales de Acción contra la Pobreza y la Exclusión Social(2001) manifestaba cierta preocupación, por la existencia de algunas zonas determinadas de los países europeos en las que las situaciones de exclusión adquierenespecial gravedad y se manifiestan de manera estructural:
En estas zonas (generalmente urbanas y suburbanas) tiende a desarrollarse una cultura de la dependencia del sistema de protección social, se registra un alto índice de criminalidad, tráfico de drogas y comportamientosantisociales y se concentran grupos marginados como la madres solas, losinmigrantes, las personas con un pasado delictivo y los consumidores deestupefacientes. (Europeo, 2001 : pág. 19).
Esta preocupación, que puede ser considerada cercana a las tesis conservadoras de Murray, tampoco aparece avalada por ninguna evidencia empírica
26 Este informe responde al acuerdo de la Cumbre de Lisboa de 2000 de llevar a cabo políticas coor-dinadas en materia de integración social, donde se estableció el compromiso de que todos los estadosmiembros llevaran a cabo planes nacionales de lucha contra la pobreza y la exclusión social.
59
Begoña PérezEransus
que identifique estas zonas, la dimensión de este colectivo en situación de mayor dificultad, sus características, o su grado de dependencia de la protección social. De hecho, el mismo informe destaca la falta de indicadores comunes, queimpide identificar y dimensionar la exclusión, sus características o su persistencia en Europa.
Por tanto ante la ausencia de definiciones claras que permitan dimensionar el fenómeno de la infraclase es preciso recurrir a los indicadores tradicionales de desigualdad, como la pobreza y la vinculación con el trabajo, para acercarnos a este fenómeno.
La pobreza no sigue una tendencia de crecimiento homogénea
Frente a las tesis que defienden la progresiva polarización de la sociedaden su conjunto, la situación de la pobreza en los países europeos no presentapautas de evolución homogéneas. Como puede observarse en la siguiente tabla,elaborada a partir de los datos facilitados por la OCDE (2002), desde mediadosde los ochenta, hasta mediados de los noventa, la tasa de pobreza únicamentese vio incrementada en algunos países como Reino Unido, Italia, Alemania, Holanda o Noruega. Mientras que en otros países como Dinamarca, Bélgica o Francia se produjo una reducción del número de hogares en situación de pobreza. Nisiquiera en Estados Unidos, que contaba a mediados de los noventa con una tasa de pobreza claramente superior a la media europea (170/0 frente a 8,50/0), seha producido un aumento de este fenómeno desde los ochenta.
TABLA 1. Tasa de pobreza relativa (50% de la renta mediana equivalente, amediados de los ochenta y los noventa y crecimiento)
ReinoNoruegaAlemaniaAustraliaBélgicaFranciaAustriaSueciaHolandaSuizaDinamarcaFinlandia
FUENTE: a partir de F6rster, M. (2000) en OCDE (2002).
60
Contexto económico y socialen la etapapostindustrial: la pobreza comoamenaza al orden establecido
Por otro lado, si atendemos únicamente a la realidad de la pobreza en Europa en la actualidad, de nuevo comprobamos que ésta, lejos de constituir un fenómeno homogéneo, incide de forma muy diferenciada en los distintos espaciosdefinidos como escenarios de bienestar (Esping-Andersen, 1990).
Tasa depobreza relativa 1998 (Porcentaje de la población pordebajo del umbral depobreza (60% de la mediana nacional)después de lasprestaciones sociales
25-r-------------------------------.......-,
20
15
10
5
oGrecia Reino Unido Italia Portugal España Francia EU 15 Irlanda Bélgica Alemania Austria Luxemburgo Holanda Suecia Dinamarca Finlandia
FUENTE: Eurostat (2001), Panel de hogares de la UE, BDU, versión de diciembre de 2001. Datos de Luxemburgo: 1996; Finlandia 1997.
Como puede verse en el gráfico anterior, por encima de la tasa media depobreza relativa en Europa en 1998 (180/0) se encontraban los países del Sur,Grecia (22%), Portugal (200/0), ItaIia (200/0), España (1 9%) Y Reino Unido (21 %).Mientras que los países incluidos en el modelo corporatista, Francia (180/0),Bélgica (160/0) y Alemania (160/0) presentaban tasas intermedias cercanas a lamedia europea. Por último, los países que conforman el modelo de bienestarsocialdemócrata son los que presentan tasas de pobreza claramente más bajas que el resto (Suecia 100/0, Dinamarca 90/0 y Finlandia 80/0).
Las tasas de persistencia de la pobreza en Europa son minoritarias perosignificativas
Tampoco las tasas de persistencia de la pobreza en Europa constatan laexistencia de amplios grupos de población en situación de pobreza de manerapermanente. Por el contrario reflejan que únicamente un 80/0 de los hogares quese encontraban en situación de pobreza relativa en 1997 permanecía en esta situación al cabo de tres años (Eurostat, 2002). Es preciso reconocer que es un fenómeno grave (por la situación de aquellos que lo padecen) pero reducido en sudimensión).
No obstante, de nuevo la diferenciación nacional en relación con las tasasde persistencia es muy elevada, tal y como se aprecia en la siguiente tabla:
61
BegoñaPérez Eransus
TABLA 2. Tasa depersistencia de la pobreza relativa durante 3 añosconsecutivos 1997, 1996 Y1995
FUENTE: Eurostat: PHCE (2001).
En algunos países con tasas de pobreza elevadas, los bajos niveles de persistencia indican que la pobreza tiene un carácter mayoritariamente coyuntural.Entre ellos, los casos de España, Reino Unido y Portugal resultan significativosdebido a que, a pesar de que las tasas de pobreza son elevadas en relación alresto de países de la Unión (España 190/0, frente a un 80/0 de Dinamarca porejemplo), las posibilidades de entrar y salir de la pobreza también son elevadas.
Tampoco se comprueba una tendencia generalizada de polarización delempleo
Otra argumentación utilizada por los defensores del surgimiento de una infraclase es la progresiva polarización del empleo que tendría lugar en la sociedadpostindustrial. Recordemos que los defensores de esta tesis afirman que se estaría produciendo un aumento del número de hogares «ricos en empleo» (presencia de más de un empleo en el hogar) y de hogares «pobres en empleo» (hogares en los que todas las personas activas del hogar están en desempleo)mientras que el número de hogares con un único empleo, característico de la sociedad del bienestar, descendería (Gregg y Wadsworth, 1996). Sin embargo losdatos tampoco avalan una tendencia general de todos los países europeos quemuestre la existencia de una clase alejada del empleo de forma permanente. Porel contrario, Sebastia Sarasa (2001) demuestra que, a pesar de observarse queen momentos de crecimiento de las tasas de desempleo general (a mediadosde los noventa) el número de hogares sin empleo aumentó, en momentos dedesarrollo económico y descenso del desempleo general, las tasas de hogaressin empleo también descienden de manera generalizada. Tal y como se apreciaen la siguiente tabla, la mayoría de los países han reducido la tasa de hogares
62
Contexto económico y socialen la etapapostindustrial: la pobreza comoamenaza al orden establecido
sin empleo desde 1996 hasta 2001 coincidiendo con un período de desarrolloeconómico. En relación con ello, llaman la atención los casos de España, Holanda, Portugal y Reino Unido que han sufrido, en los últimos años, un importantedescenso en la proporción de hogares sin empleo.
Tasa dehogares sin empleo entre los hogares enedad activa en paísesdela OCOE en 1996 y 2001 Ydiferencia entre ambos
16,824,820,927,121,920,720,120,420,716,419,713,3
20,920,820,4
-1,00,10,3
-1,6-0,9-3,7-3,7-4,9-2,7
FUENTE: OECO (1998) Employment Outlook (2002); EULFS data supplied byEUROSTAT. United States: Labor Force Statistics.
De esta forma, si la dimensión del número de hogares pobres y ricos enempleo sigue estando estrechamente relacionada con la evolución de la tasa dedesempleo general, el surgimiento de una infraclase alejada del empleo independientemente de la coyuntura económica, tampoco parece constituirse en unatendencia generalizada de la sociedad postindustrial (Sarasa, 2001).
Sin embargo, es preciso matizar esta afirmación ya que del análisis de S.Sarasa también se deriva la existencia, dentro del colectivo de hogares sin empleo, de una proporción mínima (sin determinar) de hogares que verdaderamente se encuentran de forma permanente alejados del mercado.
Los hogares sin empleo son un agregado complejo de situaciones que requieren políticas sociales diferentes según el país de que se trate. Algunos son personas mayores, jubiladas que conviven o no con otras personas inactivas (esposas en edad laboral o hijos/as). Otros son hogares deestudiantes. «Ni unos ni otros han de ser objetivo prioritario de políticasde empleo». «Junto a ellos hay todavía un conglomerado de excluidos delmercado por razones de formación o porque se han aplicado políticas deempleo a favor de los trabajadores de edad intermedia y en detrimentode los más jóvenes y los mayores. Algunos de ellos permanecen en paro y buscando empleo. Otros sin que podamos asegurar cuantos, han op-
63
BegoñaPérez Eransus
tado ya por retirarse de la vida activa formal, que no de la informal o incluso la delictiva, y constituyen el grupo de mayor exclusión. (Sarasa,2001: pág. 84).
Por el momento no existen evaluaciones que nos permitan conocer la dimensión ni las características que llevan a estos hogares a estar de forma permanente alejados del mercado de trabajo. Únicamente se ha avanzado en laidentificación de algunos grupos especialmente vulnerables.
3.3.2. ¿Cuáles son los colectivos más afectados de forma negativa por lastransformaciones del escenario postindustrial1
En el 2º Informe Conjunto al Consejo de la Unión Europea sobre la Integración Social de las Comunidades Europeas (2001) se identifican algunos grupos especialmente vulnerables a las nuevas situaciones de pobreza y exclusión. Estosgrupos los constituyen desempleados de larga duración, hogares monoparentales,jóvenes sin cualificación, trabajadores de más edad, personas con discapacidad,personas pertenecientes a minorías étnicas e inmigrantes. Repasemos algunas delas variables que parecen ejercer mayor influencia en las situaciones de desventaja social: edad, sexo y relación con la actividad.
La pobreza afecta en mayor medida a los jóvenes y a las mujeres
A partir de los datos recogidos por el Consejo de la Unión Europea para el2001, observamos que la pobreza afecta en mayor medida a la población más joven y a las mujeres. Las tasas de pobreza infantil (220/0) y juvenil (230/0) son claramente superiores a las tasas de pobreza de los adultos (140/0) y de los mayores de 65 años (190/0). Respecto a este último colectivo, el esfuerzo realizado enlas últimas décadas, orientado a la extensión de la protección social, ha conseguido eficaces resultados en la reducción de la pobreza de los mayores de 65años (Behrendt, 2000).
No obstante, de nuevo es preciso mencionar las importantes diferenciasexistentes entre países, ya que la tasa de pobreza infantil es gravemente elevada en Reino Unido (390/0) y también en Portugal (290/0). La tasa de pobreza juvenil es igualmente elevada en Reino Unido (280/0), en Francia (300/0), Bélgica(230/0) y Holanda (240/0), frente al resto de países. En Grecia y Portugal son laspersonas adultas las que tienen mayor riesgo de pobreza frente a jóvenes o mayores de 65.
En cuanto a la diferencia de género, la llamada feminización de la pobrezano parece manifestarse en una dimensión cuantitativa, debido a que la tasa depobreza de las mujeres supera tan sólo dos puntos a la de los hombres (180/0 sobre 160/0). Más bien se manifiesta de forma cualitativa, ya que algunos tipos dehogar encabezados por una mujer presentan claramente un mayor riesgo de exclusión social que el resto. Es el caso de los hogares monoparentales (en su mayoría encabezados por mujeres), en los que la tasa de pobreza relativa asciendeal 400/0; o el de las mujeres mayores solas que tienen una tasa de pobreza del250/0. En el caso de los hogares monoparentales, la mayor incidencia de la po-
64
3 Contexto económico y social en la etapapostindustrial: lapobreza como amenaza al orden establecido
breza se debe en gran medida a la presencia de cargas familiares no compartidasque dificultan la inserción laboral de las mujeres solas con hijos, así como a la ruptura de una situación de dependencia económica del empleo de carácter fordistadel varón y el acceso a empleos de carácter postfordista por parte de las mujeres. En el caso de las mujeres mayores solas el riesgo de pobreza puede explicarse por el menor nivel de protección garantizado por las prestaciones de jubilación obtenidas por períodos de contribución más intermitentes, o de la menorcalidad de las prestaciones de carácter no contributivo a las que acceden mayoritariamente mujeres.
La pobreza afecta en mayor medida a los desempleados y de maneracreciente a los empleados
Dos hechos han transformado la relación histórica que vinculaba de formadirecta desempleo y pobreza; por un lado, la dignificación del empleo asalariado yel surgimiento de los seguros sociales y, por otro, el surgimiento del empleo precario. Respecto al primero, la existencia de mecanismos compensatorios públicosy de estrategias de reparto del empleo familiar, ha contribuido a que buena partede los desempleados no lleguen a padecer situaciones de pobreza (Sarasa, 2001).Debido a ello, la tasa de pobreza entre los desempleados ha disminuido de formasustancial desde mediados de los cincuenta. En los últimos años esta tasa ha descendido hasta el 380/0 tal y como se refleja en la siguiente tabla:
Tasa depobreza relativa (60% del ingreso medio equiparado)por grupo actividad
FUENTE: EUROSTAT. PHCE (2001).
En segundo lugar la extensión de la precariedad ha contribuido al aumento de la pobreza entre los trabajadores. De hecho, como puede comprobarse enla anterior tabla, la tasa de pobreza de las personas que trabajan por cuenta ajena alcanza a mitades de los noventa un 70/0 (más adelante abordaremos el fenómeno de la extensión de la precariedad y su influencia en el tratamiento delos pobres capaces).
A pesar de esta tendencia, la relación laboral y, en suma, la posición declase sigue siendo el factor con mayor incidencia en la persistencia de la pobreza, frente a otros factores como la edad o el tipo de hogar (Whelan, Layte et al.,2003). Por ello es preciso enfatizar la gran influencia que ejerce todavía la rela-
65
Begoña PérezEransus
ción con el mercado de trabajo y en definitiva la posición de clase en la superación de las situaciones de pobreza (Sarasa, Esping-Andersen et aL, 2004).
Podemos concluir que tanto los indicadores de pobreza como los de desempleo no parecen avalar, al menos por el momento, las tesis que pronosticaban la inevitable y progresiva dualización de la sociedad hacia dos polos; unocompuesto por un número creciente de hogares en situación de pobreza e inactividad y otro por hogares con medios económicos y más de un empleo (Rifkin,1996), (Gregg y Wadsworth, 1996). Por el contrario, los indicadores de pobrezay empleo parecen seguir estando estrechamente influenciados por la coyunturaeconómica (Sarasa, 2001).
Sí es cierto que en algunos países como, Estados Unidos, Reino Unido,Noruega, Italia o Alemania se ha producido, en los últimos años, un aumento dela población en situación de pobreza.
Por otro lado, buena parte de las situaciones de pobreza en Europa, másque afectar de manera estructural a un determinado grupo de población de forma permanente, tal y como planteaba Murray (1990), parecen constituir, comodefienden Leisering y Leibfried (1999) un fenómeno coyuntural, cuyo riesgo esmayor para las personas jóvenes y para determinados tipos de hogar, como lasmujeres que encabezan hogares monoparentales, o las personas mayores solas.A pesar de todo, es preciso constatar la existencia en Europa, de un porcentajeminoritario (80/0) de situaciones de pobreza persistente, que coinciden con un colectivo no dimensionado de hogares permanentemente alejados del empleo.Ambas situaciones podrían darse en mayor medida en las zonas, calificadas porel Consejo Europeo como deprimidas, en las que la exclusión se esté reproduciendo de manera estructural muy vinculada a la relación con el empleo y la posición de clase.
Aunque de dimensión reducida, estamos ante un colectivo de hogares encabezados por personas, consideradas como «capaces» para trabajar, pero queno acceden al empleo ni siquiera en períodos de coyuntura económica favorable.Sin duda existencia plantea un nuevo cuestionamiento a los sistemas de protección social porque no se conoce la naturaleza de su «incapacidad», no legitimada socialmente pero si de facto, para acceder al empleo. Aunque se intuyeque en su situación confluyen otras problemáticas, además de la falta de ingresos y el desempleo de carácter social.
En cualquier caso, y a modo de conclusión, debido a la inexistencia de tendencias uniformes de polarización social y a la desigual incidencia de la pobrezaen los diversos escenarios de bienestar podemos concluir que la amenaza al orden social en la sociedad postindustrial no parece ser un factor crucial que pueda determinar las reformas actuales en la asistencia. Aunque el aumento de lasdesigualdades en algunos países determinados sí podría haber ejercido una influencia importante en la nueva vinculación entre empleo y asistencia. En el caso de EEUU y Reino Unido el volumen de población pobre ha podido incidir enel protagonismo del empleo en las últimas reformas del nivel asistencial. Sinembargo, en países como Italia, Alemania o España, también se ha producidocierto aumento de la población pobre y no se ha dado el mismo nivel de prota-
Contexto económico y socialen la etapapostindustrial: la pobreza como amenaza al orden establecido
gonismo de las formas de empleo en la asistencia. Paralelamente, el fuerte protagonismo de los programas de empleo en Dinamarca no puede ser justificadopor el volumen de población pobre que es claramente uno de los más reducidos.Todo ello nos hace intuir que son otros factores distintos al volumen de la demanda, tales como la concepción social de la pobreza, las características del mercado laboral y la acción de los Estados en relación con la gestión del bienestar, losque influyen en mayor medida en el tratamiento de los pobres capaces.
67
4. NCEPCIONlES; Et\l TORN
SOCIED~Ar:)P~OSiTII'~DI
Tal y como adelantábamos en la introducción Geremek (1986) defendía laimportancia de la actitud de la sociedad hacia el fenómeno de la pobreza en eldiseño de las formas de asistencia. En este sentido señalaba que las actitudeshacia la pobreza oscilaban en torno a dos polos opuestos, el de la piedad o la horca. En la actualidad podemos identificar dos concepciones de la pobreza contrapuestas que han dado lugar a distintas manifestaciones de la relación entre trabajo y asistencia.
En la mayoría de los países europeos, domina una concepción estructuralista de la pobreza entendida como consecuencia de las transformaciones económicas y sociales de los últimos tiempos. Por ello se entiende que la respuesta a estos nuevos riesgos debe ser una responsabilidad compartida por toda lasociedad. Desde esta concepción, y a pesar de la diversidad, se defiende la creación de fórmulas de protección o asistencia que complementen los sistemasde protección social actuales y lleguen a los colectivos más alejados del empleo.En este sentido, la vinculación de fórmulas de trabajo a la asistencia es entendida como una herramienta más destinada a favorecer la integración social de losindividuos: garantía de ingresos, formación, etc. que tienen como finalidad mejorar el nivel de empleabilidad y las condiciones de vida de los pobres capaces.
Por el contrario, en Estados Unidos se ha desarrollado en mayor medidauna concepción individualista que responsabiliza al individuo de su situación dedificultad y por ello entiende que también la responsabilidad de la vuelta al mercado depende únicamente de su decisión voluntaria. Esta visión defiende quetodos los perceptores de las prestaciones asistenciales, capaces de trabajar, sonrecuperables para el mercado de trabajo y por ello están obligados a hacer todolo posible por acceder a él. Desde una visión economicista de la naturaleza humana se ha entendido que si la asistencia supone una opción económicamentemenos deseable que el trabajo, los individuos optarán por el trabajo en su propio interés. Sin embargo, existe en esta concepción otro planteamiento de carácter disciplinario que establece la necesidad de presionar a las personas hacia
69
Begoña PérezEransus
el empleo, debido a que, incluso aunque la asistencia sea una opción económicamente menos deseable, la no realización de esfuerzo puede llegar a compensar la vida en la asistencia. Bajo este segundo enfoque, los mecanismos de empleo tienen como fin disuadir la estancia en la asistencia y favorecer la vuelta almercado de trabajo. Por ello se propone la introducción de mecanismos que incentiven el acceso al empleo y desincentiven la estancia en la asistencia (estaresponde a la llamada lógica del palo o la zanahoria).
4.1. LA TESIS DE LA UNDERCLASS EN ESTADOS UNIDOS
La utilización del término underclass se extendió en EEUU en los años setenta, en relación con la existencia de una infraclase en situación de inactividad ypobreza cuya situación se reproducía de manera estructural, para algunas familias,generación tras generación. Esta infraclase se identifica principalmente con las minorías afro americanas que habitan los guettos de las grandes ciudades y se encuentran permanentemente vinculados a los programas de asistencia social. Tanto los medios de comunicación, como la clase política conservadora contribuyerona la popularización del término underclass mediante un discurso alarmista que advertía de las consecuencias que el aumento de esta infraclase podía tener para lasociedad norteamericana (Laparra, 2000).
Según Jenks (1989) el aspecto que más claramente define a esta infraclase es su condición de grupo diferenciado de la sociedad mayoritaria; por esoel término designa a «los que están por debajo de nosotros», es decir, la clasemás baja de la sociedad americana, sin que nadie se ponga de acuerdo muy bienen cuáles son las características que les unen. A pesar de ello, Jenks constataque, en la mayoría de los usos del término, pueden identificarse algunos elementos compartidos. En primer lugar, aquellos relacionados con el ámbito económico. Es decir la situación de inactividad y la falta de ingresos caracterizan alos individuos y hogares que conforman esta infraclase. En segundo lugar, factores educacionales y formativos, tales como el analfabetismo o la falta de formación básica y ocupacional de sus miembros. Y, por último, la dimensión moral, que alude a la vinculación de esta infraclase con comportamientos delictivos,ilegítimos y similares.
En relación con este último aspecto, la visión más conservadora de la infraclase americana representada por Murray defiende la existencia de marcadasdiferencias en la cultura, los valores morales y el comportamiento de esta infraclase en relación con la sociedad mayoritaria (Murray, 1990). Desde esta concepción individualista de la pobreza, Murray señala como principales causas dela existencia de esta infraclase su inactividad, sus comportamientos inmorales(tales como la ilegitimidad, la promiscuidad), su vinculación con la delincuenciay, de manera especial y de manera muy especial su dependencia de la asistencia social.
Esta visión de la pobreza implica una posición fuertemente crítica respecto a los mecanismos de asistencia destinados a pobres capaces, de hecho la in-
Concepciones en tornoa la naturaleza de lapobreza en la sociedadpostindustrial
cluye entre los factores causales del mantenimiento de la infraclase. En sus investigaciones, Murray analiza algunos indicadores referentes a la población afroamericana vinculada a la asistencia pretendiendo demostrar una correlación directa entre el surgimiento de las ayudas asistenciales y el aumento de la pobrezay la delincuencia en EEUU. Su argumentación se basa en que los programasasistenciales desincentivan la búsqueda de empleo, fomentan la ociosidad y ladelincuencia, generan dependencia y por ello contribuyen al mantenimiento dela infraclase.
La perspectiva conservadora entiende la dependencia desde una concepción racional según la cual todos lo seres humanos tienden a maximizar sus beneficios". De esta forma preferirán los ingresos de la asistencia antes que realizarcualquier tipo de esfuerzo por su cuenta (Wiseman, 2000). Bajo este planteamiento, Murray defiende que los individuos se mantienen en desempleo y tienen hijos de forma ilegitima con el fin de poder seguir bajo la protección de laadministración.
Fruto de esta argumentación, los conservadores proponen un cambio radical en la estrategia de lucha contra la pobreza desde la asistencia hacia la «rehabilitación» mediante el trabajo.
Por ello se propone la vinculación de la asistencia con mecanismos disciplinarios que aseguren la motivación de los individuos hacia el empleo. SegúnMurray, la única forma de frenar el aumento de la pobreza es reducir al máximolas prestaciones asistenciales endureciendo sus condiciones de acceso, limitando la estancia y condicionándolas a acciones orientadas a favorecer la rápida incorporación al mercado de trabajo de sus perceptores. Las tesis de Murray y suspropuestas políticas de recorte de la asistencia social tuvieron un profundo ecoen la sociedad americana y en la clase política conservadora. De esta forma, lacontroversia en torno a los efectos de las prestaciones sociales propició el caldode cultivo idóneo en el que se producirán los recortes de los programas asistenciales y su fuerte vinculación de empleo a partir de mitades de los noventa,llevada a cabo bajo el conocido lema from We/fare to Workfare.
Los analistas sociales progresistas criticaron duramente las tesis de Murray y sus propuestas de recorte de la asistencia. Aunque también ellos reconocen la existencia de una infraclase en situación de pobreza de carácter estructural, defienden que su origen se encuentra, no tanto en la responsabilidad de lossujetos que la integran, sino en la influencia de las transformaciones acaecidasen el escenario postindustrial. En opinión de Castells (1997), en las grandes ciudades norteamericanas el cambio de una estructura productiva basada en la industria a una estructura de servicios, ha tenido como consecuencia el surgimiento de un colectivo alejado del empleo. La fuga de empleo, actividades ypersonas hacia el extrarradio ha dejado a la población del centro de las ciudades
27 Este modelo racional se suma a las explicaciones culturalistas de los años cincuenta y sesenta de-fendidos por autores como Lewis (1961) quien consideraba que determinados grupos sociales no queríansalir de la asistencia social ya que habían desarrollado valores, comportamientos y formas de vida distintosa los de los trabajadores que les hacían llevar una forma de vida pasiva.
71
BegoñaPérez Eransus
al margen de la participación en la actividad productiva y social. Por ello, el hecho de que la minoría étnica afro-americana hubiera accedido a los puestos másbajos de la industria ha incidido en que sean ellos los más afectados por lastransformaciones económicas.
Las tesis progresistas niegan que esta infraclase posea valores, comportamientos y culturas diferenciadas del resto de la sociedad americana, pero señalan que algunos de estos comportamientos (delincuencia, ilegitimidad, drogas)son consecuencia de la falta de empleo y el aislamiento que caracterizan a estecolectivo. Wilson (1993) explica el establecimiento de un fuerte estereotipo asociado a la peligrosidad del joven afro-americano que dificulta, en gran medida, suinserción laboral frente a hispanos o a mujeres afro-americanas que tienen másposibilidades de acceder a los empleos de servicios. Por ello, mediante este círculo vicioso, la falta de empleo y la inactividad sí que pueden acabar provocando comportamientos delictivos en este colectivo.
La segunda gran crítica al análisis conservador está precisamente relacionada con su visión de la asistencia social por atribuirle el carácter de causalidaden el mantenimiento de la infraclase dependiente. Desde estas posiciones progresistas se defiende la importancia que las prestaciones asistenciales han tenido en la reducción de la pobreza y la mejora de las condiciones de vida de la población desfavorecida en EEUU en las últimas décadas (Mann, 1992). Es poreste motivo que muestran su oposición a la reforma promulgada por la corriente conservadora.
Tal y como veremos a continuación, la concepción de la pobreza de los estructuralistas americanos y su postura respecto a la asistencia son más cercanasal concepto de exclusión tal y como está siendo entendida en Europa.
4.2. LA TESIS DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN EUROPA
Las tesis conservadoras sobre la infraclase apenas tuvieron ·incidencia enEuropa a pesar de que Murray trató de hacer extensible su análisis a la situaciónde pobreza del Reino Unido en los setenta, haciendo referencia a su dimensiónracial. La prensa sensacionalista británica se hizo eco de sus tesis transmitiendocierto carácter de alarma. Sin embargo, fueron numerosas las críticas alzadascontra las tesis de Murray. Tampoco en el resto Europa llegaron a ser apoyadaslas tesis que únicamente responsabilizan al individuo por su situación de pobreza o inactividad. Por el contrario, en los distintos escenarios de bienestar europeos, pobreza y exclusión siguen siendo entendidas como fenómenos originados por el desigual acceso a los recursos y fruto de las nuevas transformacionessociales y económicas producidas en los últimos años. En este sentido el escenario postindustrial en Europa no se vislumbra tanto como un proceso de polarización social que propicie la creación de una infraclase dependiente. Sino queeste escenario como un proceso de alejamiento de algunos individuos del centro de la sociedad, es decir, una pérdida progresiva de su situación de integración social. Robert Castel (1997) define este proceso con la expresión desafilia-
Concepciones en torno a la naturalezade la pobreza en la sociedadpostindustrial
ción social, entendiendo que es un recorrido paulatino del individuo desde la integración, pasando por la creciente vulnerabilidad, hacia la invalidación social. Enese esquema, la vulnerabilidad, se convierte en una zona intermedia, inestable,que conjuga precariedad en el trabajo con la fragilidad de los soportes de proximidad tales como la familia o las instituciones. En la misma línea, Serge Paugam(1996) se refiere a este proceso con la expresión descalificación social según elcual se produce un aumento de la fragilidad de los dos principales vínculos de integración de las personas en la sociedad: el empleo y los lazos sociales (entendidos de forma amplia ya que el autor incluye relaciones familiares, participaciónen la comunidad y participación política). Paugam considera que las transformaciones producidas en el mercado laboral produce un descenso de la necesidadde cualificación, sobre todo en el sector servicios, lo que ha provocado un aumento de la inestabilidad del empleo y un descenso de su retribución económica. Esta descalificación en el ámbito laboral conlleva, en ocasiones, un procesode descalificación social. Debido a que las nuevas vinculaciones con el empleono llevan implícito un reconocimiento de derechos sociales tal y como lo hacíananteriormente. Por otro lado, la pérdida o el cambio constante de empleo puedetambién generar un descenso de las relaciones sociales" (Paugam, 2000).
Podemos observar en los análisis de Castel y Paugam diversas similitudesen su forma de entender la pobreza y la exclusión social.
En primer lugar, ambos contemplan como principales causas de pobreza yexclusión los cambios que han afectado en los últimos años al empleo, las relaciones sociales y los sistemas de protección social; a diferencia de las concepciones individualistas que responsabilizan de esta situación a los comportamientos y decisiones adoptados por los individuos. Desde esta visión estructural de ladesigualdad, se defiende que el tratamiento de los pobres capaces sea una responsabilidad social a la que los Estados deben dar respuesta mediante accionesque complementen los sistemas de protección social y den cobertura a las situaciones que en estos momentos quedan fuera.
En segundo lugar, estos autores no conciben una fractura total de los individuos desfavorecidos respecto a la sociedad integrada. Es decir, no se identificael surgimiento de una infraclase con valores y comportamientos diferentes a losde la sociedad mayoritaria. De hecho, estas concepciones llevan a menudo implícitas la tesis de que se está produciendo cierta extensión del riesgo de ruptura al conjunto de la población integrada. Como consecuencia para el tratamientode los pobres capaces, el carácter multidimensional del fenómeno plantea la necesaria coordinación de políticas sociales, de empleo, vivienda, salud y otras.
Por último y estrechamente ligado a la cuestión anterior, observamos enEuropa una concepción procesual de las situaciones de dificultad frente a laconcepción dicotómica de la tesis de la underclass. En la realidad europea, enla que no se identifica el surgimiento de una infraclase diferenciada, parece másadecuado hablar de procesos de pérdida progresiva de integración social y por
28 Según un estudio realizado por Paugam en el 2000, la ausencia de lazos familiares entre los de-sempleados es 2,5 veces mayor que en los empleados (Paugam, 2000) ..
73
Begoña PérezEransus
ello de distintos estadios de alejamiento. De esta forma, tanto Castel comoPaugam establecen tres espacios diferenciados en función del grado de alejamiento del empleo, las relaciones sociales o la participación social en la comunidad (esta última entendida de una manera amplia en ambos casos ya que incluye el acceso a la protección social y al resto de los sistemas sociales:educación, salud, vivienda). Por ello, Castel habla de personas integradas, vulnerables y desafiliados (supernumerarios o válidos sin trabajo). Paugam distingue tres espacios, el de la integración, el de la fragilidad y el de la marginación.Las implicaciones de este carácter procesual de la pérdida de integración de cara al tratamiento de la pobreza hacen precisas acciones preventivas dirigidas aevitar el deterioro de las situaciones de vulnerabilidad.
Tanto Paugam como Castel identifican ese tercer espacio más alejado delcentro, el de la desafiliación o la marginación constatando la existencia de un colectivo en situación de especial gravedad vinculado precisamente con el ámbitode intervención de los mecanismos de asistencia social actuales. La existenciade este tercer nivel de exclusión o marginación ha quedado avalado por los datos que hemos descrito anteriormente y que identifican un pequeño grupo dehogares en situación de pobreza permanente. En este sentido, ambos autoresponen de manifiesto las limitaciones de los actuales sistemas de protección social para dar respuesta a estas situaciones de mayor gravedad.
Esta concepción de la desigualdad, reflejada en el discurso de Paugam yCastel es compartida por la Unión Europea y sus Estados miembros, aunquemás en un nivel teórico o institucional que en el ámbito de las políticas de luchacontra la pobreza.
La progresiva utilización del término exclusión en sustitución del de pobreza por parte de la Comisión Europea" se produce a partir de los años ochenta y responde, precisamente, al objetivo de incluir los tres aspectos claves deesta concepción de las situaciones de dificultad: su origen estructural, su carácter multidimensional y su naturaleza procesual. Esta adopción del términoexclusión coincide con la toma de conciencia por parte de la Comisión Europeade la necesidad de superar las visiones economicistas de la pobreza que hastael momento contemplaban el fenómeno únicamente como un problema de bajos inqresos" (García Serrano, Malo et al., 2001). La tradición francesa de análisis sociológico, de la que parte el término exclusión, entiende que éste es unproceso social de pérdida de integración que incluye no sólo la falta de ingresos y el alejamiento del mercado de trabajo, sino también un descenso de laparticipación social y por tanto una pérdida de derechos sociales (Laparra,2000). Por último, el término exclusión permite hacer referencia a los distintosgrados de pérdida de integración social (descalificación o desafiliación) y da ca-
29 La Comisión Europea comienza a utilizar el término en 1989 en el I1 Programa Europeo de Luchacontra la Pobreza.
30 En los últimos años también la línea anglosajona de estudios sobre la pobreza se ha diversificadoentendiendo la pobreza como un fenómeno multidimensional más allá de la carencia de ingresos. AmartyaSen es uno de los representantes de esta nueva corriente de estudios orientada a la búsqueda de indicadores de medición del fenómeno (García Serrano, Malo et al., 2001).
Concepciones en torno a la naturaleza de lapobreza en la sociedadpostindustrial
bida a la gran heterogeneidad de situaciones de dificultad que surgen en la sociedad postindustrial.
A pesar de las considerables ventajas de la extensión del término de exclusión frente a pobreza, su utilización ha suscitado también diversos inconvenientes. En primer lugar, la ausencia de una definición compartida y por ello lafalta de indicadores que permitan su medición, ha provocado que sea un término poco operativo para el análisis comparativo." Por este motivo los indicadoresde pobreza siguen ocupando un lugar prioritario en los estudios comparados(García Serrano, Malo et al., 2001).
En segundo lugar y como consecuencia de lo anterior, la falta de indicadores propios, ha conllevado que frecuentemente se haga un uso indistinto deambos términos, pobreza y exclusión para referirse a las mismas situaciones dedificultad, tal y como se refleja en este texto reciente del Consejo de la UniónEuropea.
... los términos pobreza y exclusión social se refieren a la situación en quese encuentran las personas que no pueden participar plenamente en la vida económica, social y civil o cuyos ingresos o recursos (personales, familiares, sociales y culturales) son tan inadecuados que no les permiten disfrutar de un nivel y una calidad de vida considerados aceptables por lasociedad en que viven. En estas situaciones, a menudo las personas nopueden ejercer plenamente sus derechos fundamentales. (Europeo, 2001:pág. 11).
Este uso indistinto ha dado lugar a la utilización de diversos abordajes metodológicos sobre la exclusión social, que no sólo incluyen distintos indicadoressino, a menudo también, distintas concepciones sobre el fenómeno de la exclusión. Entre ellas, podemos distinguir al menos dos visiones del fenómeno claramente divergentes entre sí:
a) Por un lado, hay estudios que conciben la exclusión social como unriesgo social generalizado que describe desventajas en distintos ámbitos tales como empleo, ingresos económicos, educación, vivienda, ola participación social. Esta concepción se refleja por ejemplo en lostrabajos del Observatorio Europeo contra la Pobreza y en los PlanesNacionales de Inclusión (correspondientes a 2001). Estos últimos, porejemplo, incluyen una batería de indicadores (no siempre comunes para todos los países) que describen la población que presenta desventajas en relación con cada uno de estos ámbitos (empleo, bajos ingre-
31 El informe conjunto sobre la exclusión social en Europa (2001) recogía un anexo con una bateríade indicadores de exclusión propuestos por los estados miembros en relación con los factores descritos.Algunos de ellos, principalmente los relacionados con pobreza y el desempleo eran comunes, sin embargo, aquellos relativos a salud, educación, vivienda y otros no eran compartidos lo que supone un obstáculo para el análisis de la exclusión en Europa. Es por esto por lo que el establecimiento de indicadoresque permitan acercarse de forma comparada al fenómeno de la exclusión en el conjunto de los paísesmiembros se plantea como una de los principales retos en el Informe Conjunto sobre la exclusión socialen Europa (2001).
75
Begoña PérezEransus
sos, educación, vivienda, formación, salud). Sin llegar a integrarlos enun análisis conjunto que permita dimensionar la población que puedaestar afectada por desventajas en más de uno de estos ámbitos. Bajoesta perspectiva la situación de pobreza económica es entendida como una manifestación más del riesgo de exclusión. Por tanto concebida como un fenómeno de carácter general que puede afectar a unvolumen amplio de población. En esta línea, se encuentran posturascomo la de Leisering y Leibfried (1999) que, tal y como mencionábamos previamente defienden una progresiva democratización del riesgo de pobreza y exclusión que afectaría cada vez a más personas conindependencia de la clase social a la que pertenecen. Las implicaciones de esta concepción para la acción pública orientada al tratamientode los pobres capaces se manifiesta en el planteamiento de líneas deactuación de carácter general destinadas a mejorar la situación degrandes colectivos de población calificada como vulnerable «jóvenesen desempleo», «desempleados mayores de 45 años», «hogares monoparentales» o «minorías étnicas».
b) En relación a la anterior concepción del término exclusión, GregorioRodríguez Cabrero (1998) advierte que la sustitución del término pobreza por el de exclusión, entendida como un riesgo difuso, estaríarestando (deliberadamente) importancia a un fenómeno de desigualdad social de especial gravedad que, no sólo persiste, sino que puedeestar agravándose en los últimos años. Para Rodríguez Cabrero, hablarde excluidos significa no hablar de lucha de clases. Por ello frente a lavisión anterior, otros investigadores Paugam (2000), Laparra (2000),García Serrano, Malo y Rodríguez Cabrero (2001), Sarasa (2004) y (Pérez Yruela, Rodriguez Cabrero et al.. 2004) defienden una visión máslimitada de la exclusión, entendida como un fenómeno minoritario respecto a la pobreza, que únicamente sufren aquellas personas que además de la ausencia de ingresos acumulan otras problemáticas de especial gravedad en otros ámbitos como el empleo, las relacionessociales, el ámbito educativo, la vivienda o la salud. Bajo este enfoquese han realizado diversas propuestas metodológicas que aglutinan indicadores referidos a la falta de integración en diversos ámbitos, quepermiten delimitar el colectivo de población excluida", De estos estudios, de momento circunscritos al ámbito local o regional, se derivaque la población excluida, sin llegar a constituir una infraclase diferenciada del resto de la sociedad en cuanto a valores o comportamientos,
32 García Serrano, Malo y Rodríguez Cabrero (2001) plantean una definición del espacio de la exclusión a partir de indicadores relacionados con la situación económica, la relación con el empleo, los vínculossociales y la situación de vivienda. Laparra (2000) define el espacio de la exclusión en Navarra a partir deun conglomerado de indicadores que denotan situaciones de pérdida de integración en diversos ámbitosademás de la falta de ingresos y la relación laboral, tales como la vivienda, salud, educación, relaciones sociales y la presencia de conductas anómicas. Pérez Yruela, Rodríguez Cabrero y Trujillo (2004)abordan el fenómeno en Asturias a partir de indicadores referidos a tres ámbitos: empleo, educación y vivienda.
Concepciones en torno a la naturalezade la pobreza en la sociedadpostindustrial
sí que presenta unas diferencias muy notables respecto a la sociedadmayoritaria en relación con sus condiciones de vida. Desde esta perspectiva se defiende la persistencia de la vinculación de las situacionesde exclusión con la posición de clase y las pautas de estratificación social tradicionales (Sarasa, Esping-Andersen et al., 2004).
Esta segunda concepción nos parece sin duda más adecuada para explicar la realidad del fenómeno de la exclusión en Europa que, como hemos comprobado, a partir de la lectura de las tasas de persistencia, incluye una minoríade hogares que vive en situación de pobreza de manera permanente, independientemente de la coyuntura económica y con escasas posibilidades de salir deesta situación sin apoyos. Por ello, las implicaciones de esta concepción en eltratamiento de los pobres capaces en situación de exclusión se refleja en las propuestas que defienden la necesidad de priorizar la puesta en marcha de medidas específicamente adaptadas a las características de estas personas de cara afavorecer su acceso al conjunto de sistemas de protección social.
Podemos concluir que la concepción de la pobreza se constituye en un factor, que de nuevo, al igual que sucedía en otras etapas históricas, ejerce una influencia fundamental en el diseño de los mecanismos destinados a la asistenciade los pobres capaces. Encontramos en el escenario postindustrial dos formasopuestas de entender la pobreza, aquella que la entiende como un fenómeno deresponsabilidad individual (más extendida en EEUU) y aquella que la concibe como un fenómeno de responsabilidad social (más extendida en Europa). Ambasconcepciones han dado lugar a dos manifestaciones distintas de las políticas deactivación tal y como veremos en futuros capítulos.
77
5.
Un tercer factor que incide en la configuración de las nuevas formas detratamiento de los pobres capaces en cada escenario postindustrial, es el tipo demercado de trabajo (entendido en su dimensión estructural), relacionada con ladivisión internacional del trabajo, y en su dimensión institucional, relacionada conel marco regulador que cada Estado establece. Veíamos previamente cómoMarx (1946) basaba su crítica a las formas de asistencia del momento por sucondición de mecanismos reguladores al servicio del mercado. A su juicio, laasistencia contribuía a mantener un ejército de reserva dispuesto a aceptar cualquier trabajo por muy mal pagado que estuviera. Según esta visión las fórmulasde asistencia contribuirían a rebajar los salarios y por tanto al mayor beneficio dela clase capitalista.
Más recientemente Chantal Euzeby (1991) actualizó esta visión poniendoen relación las formas de asistencia existentes en cada entorno geográfico conel desarrollo de la precariedad laboral. Según esta autora, existe una fuerte relación entre el tipo de mercado de trabajo y la configuración que adopta la asistencia. La autora defiende que en aquellos países donde los salarios laboralesson elevados no ha resultado necesaria la introducción de mecanismos disuasorios de la vida en la asistencia ya que la motivación al trabajo de los «capaces»queda garantizada por la búsqueda racional del mayor beneficio económico. Sinembargo, allí donde la calidad del empleo es baja y hay retribuciones cercanas alos niveles de las prestaciones asistenciales los gobiernos han tenido que desarrollar mecanismos destinados a presionar o estimular la salida de los perceptores al mercado, debido a que el empleo no resulta atractivo. Según esta tesis,en algunos países, la asistencia estaría subordinada al objetivo de búsqueda delbeneficio del capitalismo.
Bajo esta misma argumentación, Jean-Claude Barbier (2003) estableceuna correlación directa entre la creciente subordinación de la política social almercado y el desarrollo de la precariedad laboral. Según esta tesis, en aquellospaíses en los que hay una alta protección social, las personas en desempleo pue-
79
Begoña Pérez Eransus
den permanecer al margen del mercado laboral durante períodos de tiempo máso menos largos, en espera de mejores oportunidades de empleo. Es decir, el hecho de que en los países con mejores niveles de protección por desempleo losindividuos no se vean obligados a aceptar cualquier trabajo para garantizar susubsistencia ha contribuido al escaso desarrollo de la precariedad laboral en estos países.
De esta forma la extensión de la precariedad" podría ser un factor clave ala hora de explicar la creciente centralidad del empleo en los programas asistenciales. Sin embargo, esta tesis no nos permite entender la realidad de los países socialdemócratas, en los que a pesar de que no se ha producido una extensión de la precariedad laboral, el acceso al empleo también ocupa un lugarimportante en el seno de las políticas sociales. Por ello es preciso descender alas las realidades nacionales y atender a la forma que adopta la relación trabajoasistencia para conocer la naturaleza y el alcance de la influencia de las características del mercado laboral.
5.1. LA EXTENSIÓN DE LA PRECARIEDAD LABORAL EN LASOCIEDAD POSTINDUSTRIAL
Veíamos con anterioridad que las evidencias empíricas sobre la pobreza noparecen avalar un proceso de polarización social. Sin embargo, la creciente extensión de la precariedad laboral en los países occidentales en los últimos añossí parece confirmar las tesis que defienden una creciente extensión de las situaciones de fragilidad y vulnerabilidad debido a la pérdida progresiva de la capacidadintegradora del empleo (Paugam, 2000), (Castel, 1997). Si atendemos al indicadorde bajos salarios utilizado por la OCDE (trabajadores que perciben menos de dostercios del salario medio), Estados Unidos es uno de los países en los que en, elaño 2000, existía un mayor porcentaje de trabajadores con salarios bajos: 24, 70/0,frente a un 19,30/0 en Reino Unido, 14,80/0 en Holanda, 12,9 en Alemania o 9,30/0en Bélgica; (OECD, 2002).
A pesar de las diferencias puede verse como también se está produciendo una progresiva extensión de la precariedad laboral en Europa. Este hecho es confirmado por un reciente estudio elaborado para la Comisión Europea" en el que se demuestra que, en el 2003, un 250/0 del empleo en Europa
33 Aunque el término precariedad no es utilizado en todos los países sí que lo es el debate en tornoa la pérdida de calidad del empleo, los «malos trabajos» (bad jobs) o los trabajos infra-retribuidos Uow-paidjobs). En Francia el término precariedad es entendido como situación de fragilidad (fase previa a la exclusión social) que abarca una doble dimensión laboral y social. En Italia y España el debate también se ha suscitado en torno a la precariedad laboral, pero desde una perspectiva vinculada al mercado laboral y referidaa las nuevas formas de contratación. Sin embargo el debate sobre la precariedad apenas ha tenido eco enReino Unido en donde sí ha sido objeto de estudio el fenómeno de los trabajadores pobres o los bajos salarios (working poor, low-paid jobs) (Laparra. 2004).
34 Precarious Employment in Europe: A comparative Study of Labour Market related Risks in FlexibleEconomies. ESOPE Project. Financed by the European Comission, DG Research, V Framework Programme, Key Action: Improving the Socio-economic Knowledge Base (l.aparra. 2004).
La configuración del mercado de trabajo
era considerado precario. Este estudio definía la precariedad a partir de diversas dimensiones":
- temporalidad (escasa duración de los contratos)- baja o muy baja retribución económica- especial dureza en las condiciones de trabajo (excesivas jornadas de tra-
bajo, horarios nocturnos, fines de semana, cambios repentinos de horarios, disponibilidad total para el empleo)
- limitado acceso a la protección social (por desempleo y jubilación) y escasa o nula representación sindical.
Del mismo estudio se derivaba que las mujeres y los jóvenes son los colectivos más afectados por la precariedad laboral para quienes este tipo de empleo se constituye en una fase previa a acceder a otros puestos del mercado detrabajo interno o primario. No obstante, existiría un colectivo (sin determinar yvariable, en función de las características de cada mercado) que podría estar«atrapado» en este tipo de empleos de forma permanente (Laparra, 2004).
Existen importantes diferencias en la incidencia y en la naturaleza de este fenómeno. Hay países en los que la precariedad ha tenido un mayor desarrollo, es el caso de España en donde más del 40% de empleo actual es considerado precario. Tanto en España como en Italia (en este país el nivel deprecariedad es algo menor) la precariedad se manifiesta en forma de temporalidad y trabajo sumergido (que incluye también formas falsas de autoempleo).En estos países parte del fenómeno podría estar adquiriendo un carácter estructural, por lo que determinados colectivos se encontrarían vinculados permanentemente en este tipo de empleo (inmigrantes y trabajadores sin cualificación). En otros países europeos, tales como Francia o Alemania, los nivelesde precariedad afectan al 250/0 de la fuerza laboral y en ellos la precariedad semanifiesta en forma de bajos salarios o de contratación a tiempo parcial (Laparra, 2004). Por último es preciso destacar el escaso impacto de la precariedadlaboral en los países del norte de Europa (Sarasa, 2001).
5.2. EXPLICACIONES DE LA EXTENSIÓN DE LAPRECARIEDAD EN LA SOCIEDAD POSTINDUSTRIAL
No existe una única explicación que nos permita entender por qué estetipo de empleo es cada vez más frecuente y por qué algunos colectivos específicos tienen más dificultades para salir de la «trampa» de la precariedad y, sobre todo, por qué este fenómeno está afectando de manera tan diferenciada alos países europeos. Por el contrario, nos encontramos con diversas teorías queexplican desde distintos marcos ideológicos las causas que han dado lugar a la
35 A partir de esta definición el proyecto establecía una metodología en base a indicadores referidos acada una de estas dimensiones que permitieran analizar de manera comparativa el fenómeno de la precariedad en los cuatro países que participaban en el Proyecto; Francia, Reino Unido, Italia y España.
81
BegoñaPérezEransus
extensión diferenciada de la vulnerabilidad del empleo en la sociedad postindustrial.
5.2.1. Teoría de la flexibilidad y la creciente desregulación del mercadolaboral
Desde orientaciones neoliberales de la economía, el aumento del riesgoy la vulnerabilidad en el empleo son entendidos como consecuencias inevitables de la adaptación del mercado al nuevo escenario económico postindustrial.Según esta visión, las nuevas condiciones macroeconómicas del mercado globalizado exigen un aumento de la flexibilidad de las empresas que permita suadaptación a las fluctuaciones del mercado. En este sentido, la excesiva regulación laboral de algunos Estados constituye en un obstáculo (Nicoletti, Scarpetta et aL, 2000).
En relación con nuestro objeto de estudio los neoliberales conciben elgasto social como un freno a la competitividad de las empresas por ello solicitana los gobiernos reducción de sus contribuciones sociales para poder ser competitivas en el mercado internacional" (Rodríguez Cabrero, 1998). Las propuestas neoliberales plantean la inevitable subordinación de la política social a las necesidades del mercado. Consideran necesario sustituir las prestaciones deprotección del desempleo y prestaciones asistenciales por sistemas que incentiven la vuelta al empleo.
5.2.2. Teorías de la segmentación
Estas teorías consideran que la creciente segmentación del mercado detrabajo es el factor explicativo del aumento del riesgo y la precariedad en el empleo. Según este enfoque, el mercado se encuentra crecientemente segmentado por diferentes motivos tales como los niveles de cualificación que requierenlas tareas, los nuevos modelos de producción, o en función de las estrategias deflexibilización implantadas por las empresas. Como consecuencia directa de estasegmentación se produce una creciente desigualdad en las relaciones laborales(retribución, estabilidad y protección de los puestos) en función de la incorporación de los trabajadores a uno u otro segmento.
Dentro de las teorías de la segmentación, la teoría del capital humano defiende que la creciente tecnificación de los sistemas productivos exige un mayor nivel de cualificación y por ello la segmentación del mercado se produce enrelación con una mayor recompensa de los niveles de cualificación más altos(Düll, 2002). De esta tesis se deriva que el acceso al mercado laboral en unas uotras condiciones depende exclusivamente del nivel de cualificación personal.Por tanto, este enfoque plantea como solución al problema de la pobreza y la
36 Frente a estas tesis, diversos sociólogos y economistas, entre ellos Esping-Andersen (2000)hancuestionado la existencia de esta correlación positiva entre el aumento de la desregulación laboral y la disminución de los niveles de desempleo y exclusión social. De hecho, países como el Reino Unido, con unmercado, altamente desregularizado mantiene una alta tasa de pobreza y un importante porcentaje de empleo de bajos salarios (l.aparra, 2004).
La configuración del mercado de trabajo
precariedad la necesidad de mejorar las capacidades de los trabajadores que seencuentran al margen para adaptarse a las necesidades del mismo a través dela inversión en acciones formativas. Este planteamiento defiende el potencial delas acciones formativas en la lucha contra el desempleo y la pobreza.
La teoría del mercado de trabajo dualizado, ha sido especialmente utilizada para definir la realidad del mercado laboral en EEUU37. Según esta visión existen dos mercados claramente diferenciados, uno primario o interno, que mantiene un nivel elevado de retribución y protección y en el que el riesgo de lanueva economía (fluctuaciones, flexibilidad) es asumido por el empresario y lostrabajadores en igual medida; por otro lado un mercado secundario o externo, enel que el riesgo es asumido por los trabajadores en forma de inestabilidad, temporalidad y bajos salarios. Según esta teoría son los trabajadores que se encuentran en el mercado secundario o periférico los que sufren un mayor riesgode desempleo o exclusión. En este caso el nivel formativo perdería capacidadexplicativa a la hora de justificar el acceso a uno u otro segmento y queda supeditado a las características del sector de producción interno o externo. De este modo la precariedad afectaría a aquellas personas que únicamente han podido acceder al mercado externo. Esta tesis también se ha utilizado para analizarel caso español debido a las grandes diferencias existentes entre un sector primario, altamente protegido y un sector secundario caracterizado por la temporalidad que afecta a sectores como la construcción y también a parte del sectorservicios e incluso a parte del sector industrial. Sin embargo, la fuerte presenciade la temporalidad en todos los sectores productivos en el caso español ha llevado a reforzar otras hipótesis que defienden su utilización como una estrategiaempresarial orientada al aumento de beneficio (que veremos a continuación)(Frade, Darmon et al., 2002).
5.2.3. Teoría del Insider-Outsider
Según esta teoría la causa del aumento de la precariedad y el riesgo depobreza es la fuerte diferenciación existente entre aquellos que están dentro delmercado de trabajo y los que quedan al margen (desempleados o trabajadoresprecarios). La fuerte protección en algunos países de los insiders, hace que loscostes de despido y contratación sean tan elevados que los empresarios prefieran mantenerlos en el puesto a contratar a los que están fuera, independientemente de su nivel de cualificación (de hecho esta teoría se basa en que los insiders son perfectamente sustituibles por outsiders). De este modo los insidersmantienen un fuerte poder de negociación de sus condiciones de trabajo en detrimento de las condiciones de los empleos que quedan fuera (subcontrataciones, empresas de trabajo temporal, etc.). con los que el empresario trata de evitar esos costes (Düll, 2002). Esta tesis también ha sido aplicada al caso españolen el que las elevadas tasas de desempleo y fuerte presencia de empleo su-
37 La tesis del mercado de trabajo dual izado puede ser considerada como una primera fase de la te-oría de la segmentación o como una tesis opuesta (Düll, 2002).
83
Begoña PérezEransus
mergido pueden ser entendidas como consecuencias de la fuerte diferenciaciónexistente entre la protección de los trabajadores representados por los sindicatos mayoritarios y los que quedan fuera de ella (Polavieja, 2003). Desde esta teoría se entiende que la precariedad y el desempleo son consecuencia de la excesiva protección laboral y por ello, la solución más factible sería la reducción delos altos niveles de protección de los insiders así como conseguir una mejor coordinación de la acción sindical para llegar a representar a todos los trabajadores,incluidos los outsiders.
5.2.4. Teoría de la utilización de la flexibilidad como estrategia deaumento del beneficio empresarial
Los críticos de la economía neo-liberal defienden que la creciente vulnerabilidad del empleo, lejos de ser una consecuencia no deseada de la globalización del mercado, responde a una estrategia empresarial definida que tiene como último fin aumentar el margen de beneficios. Incluso algunos autores hanllegado a apuntar que la inestabilidad y el riesgo de los mercados es fomentadadeliberadamente por las empresas y secundada por los gobiernos como una estrategia conjunta de beneficio y dominación. {( Las prácticas de flexibilidad adoptadas por las empresas se benefician deliberadamente de la situación de inseguridad que ellas mismas contribuyen a crear» (Bourdieu, 1998).
Atkinson (1998) define dos estrategias diferentes que pueden adoptar lasempresas con el fin de mejorar su competitividad:
- Flexibilidad funcional, conseguida a través de transformaciones en elfuncionamiento del trabajo, horarios, etc. y que afectan al núcleo centralde los trabajadores de una empresa.
- Flexibilidad numérica, conseguida a través de fórmulas de contratacióntemporal, bajos salarios, bajos costes de despido y similares. Ambas estrategias pueden ser adoptadas por las empresas con el fin de afrontarlas fluctuaciones de la demanda.
Sin embargo, Atkinson observa que hay entornos en los que únicamentese utilizan fórmulas de flexibilidad numérica y no en momentos de fluctuación,sino como forma permanente de abaratamiento de costes. De la misma forma,se evidencia que allí donde la presión sindical es mayor, las empresas utilizan enmayor medida estrategias de flexibilidad funcional relacionadas con horarios y organización del trabajo. Es el caso de Alemania o Francia donde se han extendido estrategias de flexibilización funcionales que afectan a trabajadores internosy externos de la empresa tales como reparto de trabajo, contratos a tiempoparcial y formas de subcontratación Düll & Düll (2002) y Barbier, Brygoo et al.(et al., 2002).
En la misma línea, Düll (2002) diferencia dos modelos de gestión de la flexibilidad en función del grado de permeabilidad de los segmentos del mercado.Por un lado se encuentran aquellos mercados en los que la vulnerabilidad es unasituación de paso para algunas personas en espera de un empleo más estable
84 ¡¡
La configuración del mercado de trabajo
(primario o central) lo que ha sido definido por Galtier y Gautié (2000) comoqueuing model, es decir un modelo de precariedad que afecta a los que se encuentran "en la cola" de acceso al empleo: jóvenes, mujeres (este modelo parece definir la vulnerabilidad en Alemania). Por otro lado un modelo en el que lavulnerabilidad es una situación que afecta de manera estructural a determinadoscolectivos (minorías, mujeres, personas sin cualificación) que se encuentran«atrapadas» en estos segmentos del mercado de trabajo y por tanto en situación de pobreza o precariedad. Este modelo definido como partitíon model define un mercado fuertemente segmentado en el que los trabajadores del mercado secundario o periférico (servicios, hostelería, construcción) tienen escasasposibilidades de acceder a otro tipo de trabajos (este modelo define parte del desarrollo de la precariedad en España, Italia y Reino Unido).
Desde esta visión, las propuestas de solución a la expansión de la precariedad y la pobreza son el mantenimiento de la protección laboral mediantefuertes pactos sociales respaldados por sindicatos y Estados que eviten la utilización de estas estrategias de aumento de beneficios desde el sector empresarial. Así como el mantenimiento de una amplia red de garantía de ingresos y fuertes políticas de activación que minimicen el impacto de la flexibilidadempresarial, tal y como han hecho los países socialdemócratas.
5.2.5. Teoría del declive sindical
Estrechamente vinculada al planteamiento anterior se encuentra la tesisque argumenta que el crecimiento de la precariedad en el mercado laboral es fruto de la pérdida progresiva de poder de las organizaciones sindicales en detrimento del poder empresarial. El declive del empleo industrial y el aumento de laheterogeneidad de los trabajadores asalariados en el sector servicios, han diluido en cierto modo la conciencia diferenciada de clase obrera que dio lugar al origen de la fuerza sindical (Castel, 1997). A esto hay que sumarle el hecho de queen algunos países, como Italia o España, la fuerte sectorización y descentralización de la fuerza sindical ha debilitado su poder de negociación y por ello se haproducido esta mayor extensión de la precariedad (Frade, Darmon et al., 2002).Desde esta tesis, las propuestas de mejora también se basan en el reforzamiento de las fuerzas sindicales tratando de dar cabida en la representación a lasnuevas formas de trabajo asalariado, entre las que podrían incluirse trabajadoresprecarios y también trabajadores de dispositivos de inserción vinculados a laasistencia.
5.2.6. Teoría de la pérdida de status del empleo asalariado
Tratando de englobar varias de las argumentaciones previas, algunos autores han concluido que la clave del aumento de la exclusión y la precariedad es eldeterioro de la relación salarial (Paugam, 2000), (Castel, 1997). De esta forma, buena parte del empleo asalariado surgido en el contexto postfordista ha perdido elstatus que otorgaba el empleo fordista siendo sustituido por múltiples contrataciones atípicas que ambos autores definen como no-status.
85
Begoña PérezEransus
Esta pérdida de status estaría teniendo importantes consecuencias paralos servicios sociales y la iniciativa social que se había especializado en la acciónde inserción por el empleo. En el nuevo contexto, la pérdida del potencial rehabilitador del empleo (en términos económicos, sociales y de acceso a prestaciones) hace cuestionar el esfuerzo dedicado a facilitar el acceso al empleo de lapoblación asistida.
El debate en torno a la crisis del empleo y la necesidad de reconocer laimportancia de otros factores de integración social está abierto y hay distintascorrientes que apuntan a otras alternativas como introducir mecanismos de reparto del trabajo o reconocer la utilidad social de otras formas de participaciónen la sociedad. A modo de ejemplo, en este escenario en el que el empleo pierde su importancia, Andre Gorz (1986) vislumbra un futuro en el que éste puedaser repartido entre todas las personas «capaces» y de esta forma cada uno pueda liberar tiempo para realizar otra serie de actividades educacionales, culturaleso comunitarias. Con este fin, Gorz considera necesario cambiar la concepción social que actualmente existe sobre el desempleo como algo negativo, debido aque éste debe ser entendido como otra forma de desarrollar capacidades humanas y disfrutar de la vida. En la práctica, ninguna de estas propuestas ha llegado a materializarse en alternativas reales de aplicación práctica por parte deningún qobierno".
5.3. CONFIGURACiÓN DEL MERCADO LABORAL EN LOSDISTINTOS REGÍMENES DE BIENESTAR
Para valorar el poder explicativo de las distintas tesis que explican la configuración actual de los mercados de trabajo es preciso también tener en cuenta la acción de los diferentes Estados en relación con el propio funcionamientodel mercado. La capacidad de algunos Estados para intervenir en el mercado laboral fue decisiva a la hora de gestionar la crisis económica de los setenta y elpaso de una economía industrial a una de servicios. Esta capacidad se ha manifestado de diferentes formas en cada escenario de bienestar": en algunos sitiosel Estado ha intervenido con el objetivo de reducir el volumen de demanda delmercado: adelantando la edad de jubilación o alargando el sistema educativo. Enotros países, la intervención del Estado ha logrado aumentar la oferta de empleofavoreciendo la creación de puestos el sector público (Esping-Andersen, 2000).
Países socialdemócratas
En estos países una alta tecnificación de las estructuras productivas conlleva un elevado nivel de cualificación de gran parte de la fuerza de trabajo y, por
38 En Francia el gobierno socialista logró la aprobación de las 35 horas de trabajo, sin embargo pocodespués el gobierno conservador derogó la medida.
39 Utilizando la clasificación de Esping-Andersen (1990)aunque abordando de forma diferenciada la re-alidad de los países del Sur de Europa.
La configuración del mercado de trabajo
ello, la temporalidad y rotación de los trabajadores no resulta beneficiosa para lasempresas. Son economías acostumbradas a cambios frecuentes en sus sistemas productivos, por lo que les ha compensado combinar flexibilidad en la contratación con un nivel de protección alto en el desempleo.
Ante la crisis de los setenta y el aumento del desempleo estos Estadoshan actuado como empleadores directos mediante el desarrollo de un ampliosector de servicios sociales en los ámbitos de atención a personas mayores, servicios de guardería, etc. Como resultado, se ha producido un amplio incrementode las oportunidades de empleo a lo largo de los años noventa. En estos paísesel porcentaje de empleo público suponía en 1997, un 200/0 del total del empleo(Navarro, Schmitt et al.. 2002a). Este tipo de empleo, caracterizado por su calidad, permite a las personas una salida eficaz de la protección por desempleo yde la asistencia.
Por otro lado, en respuesta al proceso de globalización económica, se haestablecido un pacto entre gobiernos socialdemócratas y las fuerzas sindicales(que gozan de un elevado nivel de afiliación) mediante el cual se ha conseguidoun alto grado de flexibilidad para las empresas (facilidad en los despidos, aumento de los contratos a tiempo parcial). Éste ha sido acompañado de un mantenimiento de los niveles salariales de las personas que ocupan los trabajos atiempo parcial y de la protección social para aquellos que quedan al margen delmercado (Adelantado y Goma, 2000). De esta forma se ha logrado minimizar elriesgo de desempleo y desprotección provocado por el aumento de flexibilidad,facilitándose un importante nivel de desarrollo económico.
Podríamos decir que la calidad del empleo asegura que esta opción siempre sea más deseable que la asistencia, por lo que resulta innecesaria la introducción de mecanismos disuasorios de la vida en la asistencia.
Países liberales
La política económica de carácter liberal ha limitado al máximo la intervención del Estado priorizando el desarrollo del empleo mercantil. Tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, el descenso del desempleo ha venido dela mano de un amplio crecimiento del sector mercantil.
En este país, buena parte del desarrollo económico se produjo a raíz deldesarrollo del sector servicios, que se encuentra fuertemente dualizado en unsector cualificado de servicios a empresas y un sector poco cualificado de servicios personales y de entretenimiento. La debilidad de las organizaciones sindicales en los países liberales, así como las limitaciones de la protección social yla escasa regulación laboral, han facilitado la extensión del empleo de baja calidad (Adelantado y Goma, 2000). Sobre todo en el caso de Estados Unidos endónde este fenómeno adquiere una clara dimensión estructural para algunos colectivos como las minorías étnicas (Esping-Andersen, 2000). La extensión del colectivo de trabajadores pobres (working poor) explica por qué, en este país, elevadas tasas de pobreza (170/0 de la población a mediados de los noventa)conviven con tasas muy bajas de desempleo (cercanas al 60/0).
87
Begoña PérezEransus
Según la teoría que relaciona asistencia y mercado laboral, la importanteextensión de la precariedad laboral en estos países de corte liberal explicaría lasúltimas reformas acaecidas en la asistencia hacia la introducción de mecanismosde incentivos y sanciones basados la vuelta al empleo. En estos países, el nivelde los empleos de baja cualificación disponible no dista mucho del nivel retributivo de la asistencia. Por ello la opción del empleo frente a la asistencia no resulta «atractiva». Es ello que se han introducido mecanismos que «estimulan»la motivación al trabajo mediante un complemento de los ingresos por empleocon el objetivo de que éste «merezca la pena». Simultáneamente se justifica lanecesidad de introducir fórmulas que presionen la salida de la asistencia, así como mecanismos de comprobación y vigilancia orientados a distinguir los pobrescapaces de los incapaces.
Países corporatistas
En estos países existe una amplia trayectoria de fuerte protección del empleo basada en la concertación entre gobierno y sindicatos que gozan de un elevado nivel de afiliación (Adelantado y Goma, 2000). Sin embargo, en los últimosaños, se produce una fragmentación de la fuerza sindical por su tendencia política, religiosa y territorial y por ello ha perdido parte de su poder negociador. Enestos países se está produciendo un aumento de la precariedad laboral (alcanzando a un 250/0 del empleo) que afecta mayoritariamente a mujeres, jóvenes yminorías étnicas de manera coyuntural Il.aparra, 2004). Por ello en la actualidadel mercado laboral se caracteriza por una fuerte diferenciación entre los que seencuentran dentro del mercado de trabajo primario cualificado y altamente protegido y los que quedan fuera de él (teoría insiders/outsiders).
En Alemania y en Francia, el mantenimiento de un nivel elevado de regulación, protección laboral 'e intervención pública ha frenado la extensión dela precariedad en el empleo (Adelantado y Goma, 2000). En el caso de Alemania se añade el hecho de que el perfil del sistema productivo requiere un mayor esfuerzo formativo por parte de la empresa y no hace atractiva para los empresarios la sustitución continua de mano de obra (Dü!l y Düll, 2002).
Este tipo de países ha encontrado importantes dificultades para superarlas altas tasas de desempleo. La creación de empleo público desde el Estado hasido muy limitada; por ello ante la imposibilidad de aumentar la oferta de empleo,se ha optado por otras medidas destinadas a reducir la demanda mediante eladelanto de la edad de jubilación y el retraso de la incorporación laboral de los jóvenes a través del fomento de la formación superior y profesional (OECD, 2002).
En estos países la calidad del empleo y la elevada protección de los desempleados han contribuido a que la población en el nivel asistencial fuera muyreducida y en ningún caso supusiera una amenaza al mercado. Por ello apenasse ha suscitado controversia en torno a la dependencia de los pobres capacesen la asistencia ni se han introducido fuertes condicionamientos laborales al cobro de las prestaciones (Gough, Bradshaw et al.. 1997).
La configuración del mercado de trabajo
Países del sur de Europa
En estos países se combina una fuerte regulación laboral preexistente(que incluye fuertes dificultades para el despido) con una pérdida progresiva dela capacidad negociadora de los sindicatos debido a la sectorización y descentralización de su estructura. En estos países además existe una menor gradode afiliación sindical que en el resto de los países europeos (Adelantado yGoma, 2000), por ello la diferencia entre insiders y outsiders aumenta considerablemente en relación con la calidad del empleo y la protección social (Polavieja, 2003).
Por otro lado, estos países cuentan con los niveles más bajos de empleodesarrollado desde el sector público después de los regímenes liberales (OECD,2000) y también en ellos se han llevado a cabo estrategias destinadas a reducirla demanda del mercado laboral, mediante el adelanto de la edad de jubilación yel fomento de la formación superior y profesional de los jóvenes.
En los últimos años en España se produce un progresivo aumento de ladesregulación laboral a través de la extensión de las contrataciones temporales yla economía sumergida (Adelantado y Goma, 2000). La flexibilidad que permitenlas contrataciones temporales frente a los fuertes constreñimientos de las contrataciones estables ha llevado a los empresarios a optar de manera generalizadapor la temporalidad. A ello ha contribuido el hecho de que buena parte de la estructura productiva española esté basada en sectores que requieren baja cualificación (hostelería, construcción, industria agroalimentaria), lo que favorece la fácil sustitución de los trabajadores. Ello puede explicar como en este país laextensión de la precariedad laboral afecta a un 400/0 de la fuerza laboral, en granmedida de manera estructural (Laparra, 2004).
En los países del Sur, quizás el limitado alcance del nivel asistencial y elescaso desarrollo de las políticas de activación pueden ser factores clave en laexplicación del fuerte desarrollo de la precariedad laboral en los últimos años.Debido a que las personas en situación de pobreza se ven obligadas a aceptareste tipo de trabajos para su subsistencia. Como parte de un círculo vicioso,las nuevas formas de empleo precario no resultarían por sí mismas más deseables que la asistencia y este hecho ha podido incidir en las últimas transformaciones de las prestaciones por desempleo del nivel asistencial, llevadas acabo por el gobierno conservador en el 2002, orientadas a limitar la estanciaen la asistencia y aumentar la presión sobre los perceptores a aceptar ofertasde empleo.
Podemos concluir que las características del mercado de trabajo y su incidencia en la configuración de las nuevas formas de asistencia explicaría claramente el caso de Estados Unidos, donde la extensión de la precariedad se constituye en un factor de peso en la configuración de determinados mecanismosdisuasorios vinculados a la asistencia, tales como los sistemas de impuesto negativo o las limitaciones de la estancia o los mecanismos de presión para salirde la asistencia. Sin embargo, la situación del mercado explica con menor claridad el caso de los países europeos.
89
Begoña PérezEransus
Ante la extensión del riesgo de vulnerabilidad, los países corporatistas olos socialdemócratas han respondido con mecanismos muy distintos, que también vinculan empleo y política social pero a un nivel más elevado que el asistencial y con fines distintos de los disuasorios. En los países socialdemócrataslos pactos entre gobierno y sindicatos han favorecido el desarrollo de políticasdestinadas a la creación de empleo. De la misma forma en otros países se harespondido a la creciente segmentación de los mercados impulsando políticasdestinadas a la mejora de la empleabilidad de las personas que quedan fuera delmercado o se encuentran en segmentos caracterizados por la baja calidad delempleo. No obstante, quizás en el futuro la extensión de la precariedad en algunos países europeos, como es el caso de España, pueda incidir en la introducción de mayores condicionamientos laborales en el nivel asistencial.
Una importante relación entre las características del mercado y la configuración de la asistencia, ya que la limitación del nivel de protección contributivo y asistencial en países como EEUU o los países del sur de Europa tienen incidencia en la extensión del empleo precario ya que las probabilidades dedenegar este tipo de empleos es muy escasa. La disponibilidad de empleo precario puede constituirse en el factor explicativo del carácter de la reforma de laasistencia en EEUU y la utilización de diversos mecanismos de empleo destinados a favorecer la salida al mercado laboral.
En cualquier caso y como conclusión a este capítulo podemos adelantarque existe una influencia decisiva de la intervención de los distintos Estados tanto en la regulación del mercado de trabajo, en su rol como empleadores y en elnivel de protección que garantizan a los individuos que quedan al margen del empleo (objeto del siguiente capítulo).
6.:STADO
Los sistemas de protección social forjados a partir de la segunda mitad delsiglo XX consiguieron dar cobertura a la mayor parte de los riesgos de los trabajadores y sus familias en Europa. Por ello el nivel asistencial quedó limitado aaquellas situaciones de pobreza más extremas que escapaban a la proteccióncontri butiva.
De esta forma el tipo de prestaciones que fueron desarrolladas en cadaescenario de bienestar determinó el espacio reservado al nivel asistencial. Enaquellos países en los que se desarrollaron en mayor medida prestaciones decarácter universal, el nivel asistencial quedó limitado a pequeños grupos de población. Mientras que aquellos países que pusieron mayor peso en la protección contributiva y, sobre todo, los países de regímenes liberales, que únicamente desarrollaron prestaciones de tipo asistencial, son los que cuentan
con un mayor número de personas en este nivel.Estrechamente ligado a la cuestión anterior, cuanto mayor ha sido la am
plitud de la protección del Estado de bienestar, más alta ha sido la eficacia en laprevención de situaciones de pobreza o exclusión social y por ello menor la demanda del nivel asistencial.
Por tanto ambas cuestiones afectan directamente al volumen de población presente en la asistencia. Por ello, cuanto menor es este volumen, menorha sido el volumen de gasto social destinado a la asistencia, menor la amenazaque sus efectos disuasorios puedan ejercer en el mercado de trabajo y, en definitiva, menor ha sido el grado de cuestionamiento suscitado por el tratamientode los pobres capaces.
De esta forma, comprender el alcance de la acción del Estado en la protección del desempleo así como en la prevención de la pobreza en los distintosescenarios de bienestar resulta clave para entender las nuevas formas de tratamiento de los pobres capaces en la actualidad.
91
Begoña PérezEransus
6.1. LA ACCIÓN PROTECTORA DEL ESTADO DE BIENESTAR YDE LA FAMILIA HAN CONTRIBUIDO A SUPERAR LAESTRECHA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE DESEMPLEO YPOBREZA
Hemos visto que los cambios económicos y sociales de las últimas décadas no han tenido los mismos efectos en todos los países en relación con lageneración de situaciones de desempleo, pobreza y precariedad. Las tesis quedefienden la importancia de la acción del Estado en la prevención de la pobreza y el desempleo también reconocen la existencia de tendencias generalizadasen la economía que han contribuido a la extensión del riesgo en la sociedad postindustrial (tales como el declive del empleo industrial, una creciente segmentación del mercado de trabajo, o el hecho de que la globalización económica haga preciso un mayor grado de flexibilidad por parte de las empresas). Sinembargo, estas teorías destacan la importancia del Estado en la gestión de estas transformaciones. Por ello, aunque las crisis económicas de los años setenta originaran un fuerte aumento del desempleo en la mayoría de los paísesoccidentales, éste no se tradujo en un aumento generalizado de la pobreza. Porel contrario, la relación entre pobreza y desempleo en Europa dista mucho deser lineal.
Si ponemos en relación las tasas de desempleo de los países europeos,con sus niveles de pobreza (relativa), tal y como se describe en el siguiente gráfico, observamos diversas situaciones que se alejan de una supuesta correlacióndirecta entre el volumen de población en desempleo y el volumen de poblaciónen situación de pobreza.
Ciertamente en los países del norte de Europa, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Luxemburgo y Noruega, proporciones bajas de población en desempleo secombinan, en la actualidad, con reducidas tasas de pobreza. También en los países del continente europeo como Alemania, Bélgica o Francia se observa unafuerte correlación entre niveles moderados de desempleo y niveles moderadosde pobreza. Sin embargo, en países como Reino Unido y Portugal niveles reducidos de desempleo conviven con tasas de pobreza superiores al 200/0. De lamisma forma, veíamos anteriormente cómo en EEUU (aunque no aparece en elgráfic040
) niveles de desempleo inferiores al 50/0 conviven con tasas superioresal 17% de población en situación de pobreza relativa. También los países del Sur,como Grecia e Italia se alejan de la correlación ya que, en ellos, altos niveles dedesempleo conviven con tasas de pobreza similares a las de países con nivelesde desempleo más bajos. El caso español es el que más se aleja de la linealidaddebido a que ostenta la tasa de desempleo más alta de Europa y, sin embargo,tiene una tasa de pobreza del 180/0 inferior a la de otros países como Italia, Grecia, Reino Unido.
40 Los datos disponibles se refieren a pobreza relativa entendida como menos del 500/0 de la rentamedia equivalente.
92 1
1
GRÁFICO
El nivel deprotección garantizado por el Estado de bienestar
Relación entre tasas de pobreza y tasas de desempleo en Europa en 1998
24
22
20ex;)O)
~ 18caN
~ 16.coQ.
Q) 14'CcaIn,! 12
10
8
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Tasa de desempleo 1998
FUENTE: Desempleo, Encuesta de Fuerza de Trabajo, (OCDE, 2002) y Pobreza: Panelde Hogares de la UE(EUROSTAT, 2002).
Las explicaciones de esta desigual relación entre desempleo y pobreza enlos distintos escenarios de bienestar han sido extensamente analizadas por diversos autores (Esping-Andersen, 1990), (Moreno, 1995), (Gallie, D. y Paugam,S., 2000), (Sarasa, 2001), (Cantillon y Van den Bosch, 2000). Buena parte de estas explicaciones confluyen en la existencia de dos mecanismos compensatorios de la falta de ingresos por empleo:
No hay una relación simple entre desempleo y exclusión social. En su lugarsugerimos que ésta relación depende del modelo de regulación social deldesempleo que prevalezca en la sociedad. Los modelos de regulación social del desempleo pueden estar constituidos por las interrelaciones entrelas responsabilidades atribuidas a la provisión pública de bienestar, por unlado y a la organización familiar por el otro. (Gallie, D. y Paugam, S., 2000:pág. 19).
En primer lugar, la ausencia de ingresos por empleo puede verse compensada por estrategias familiares que redistribuyen ingresos por trabajo o prestaciones hacia el conjunto la familia. En segundo lugar, se encuentra la accióncompensatoria de los seguros de protección de desempleo establecidos en cada escenario de bienestar. La configuración de ambos elementos ha permite ex-
93
Begoña PérezEransus
plicar el desigual impacto de las transformaciones postindustriales en los paísesoccidentales.
6.2. LA ACCiÓN DEL ESTADO COMO AGENTEDESFAMILIARIZADOR
Recordemos que la economía de pleno empleo que dio lugar al desarrollode los regímenes de bienestar tras la segunda guerra mundial estaba basada enel pleno empleo masculino, «Beveridqe contaba con el ama de casa» (EspingAndersen, 1990). El mantenimiento de la fórmula de familia nuclear permitía distribuir la protección social al conjunto de los miembros de una familia a travésdel empleo asalariado de, al menos, uno sus miembros (normalmente el hombre) mientras que el otro miembro asumías las labores de cuidado (normalmente la mujer). A partir de la incorporación de la mujer al trabajo asalariado y las diversas transformaciones acaecidas en el seno de la familia, ésta formula se havisto alterada y la capacidad protectora de la familia debilitada.
Sin embargo, las consecuencias de estas transformaciones difieren entrepaíses en función de la intervención que algunos de ellos han destinado a compensar este debilitamiento. Esping-Andersen (2000) se refiere a esta capacidadde compensación como la función de desfamiliariazación. Es decir, la capacidadde los Estados de liberar a las familias de las funciones del cuidado. En aquellossitios en los que el Estado ha asumido la responsabilidad de la atención a mayores y a menores, las mujeres se han incorporado en mayor medida al mercado de trabajo y han compaginado de forma más eficaz la vida laboral con la familiar. Sin embargo, en los países en los que la responsabilidad de la atenciónpermanece en la familia, la incorporación de la mujer al empleo ha sido muchomás limitada y las posibilidades de conciliación con la vida familiar menores. Esta situación hace aumentar el riesgo de pobreza de los hogares, ya que se hacomprobado que el empleo de los dos miembros de la pareja garantiza la superación de la línea de pobreza y minimiza los riesgos de una situación de desempleo de cualquiera de los dos (Sarasa, 2001). Además la necesidad de compaginar las labores de atención dentro de la familia con trabajo externo ha hecho quemuchas mujeres deban aceptar empleo flexible con un alto grado de precariedad. Analicemos los niveles de desfamiliarización garantizados por los distintosregímenes de bienestar.
Países socialdemócratas
Los países nórdicos ostentan el nivel más alto de desfamiliarización yaque el Estado, gracias a la provisión pública de servicios de atención a mayoresy menores, ha liberado a las familias de estas funciones. Ello ha permitido laexistencia de altos niveles de incorporación de la mujer al mercado: en torno al720/0 en 1999 (Navarro, Schmitt et al., 2002b). Por otro lado, la creación de empleo público de calidad ha favorecido que su incorporación se produzca a puestos de calidad que favorecen la conciliación de la vida laboral y familiar de las
El niveldeprotección garantizado por el Estado de bienestar
mujeres. A ello también ha contribuido la extensión de fórmulas flexibles de trabajo a tiempo parcial y la existencia de incentivos y facilidades para la maternidad-paternidad. Sin duda, esta alta participación de las mujeres en el mercadoha contribuido a minimizar el riesgo de pobreza, no sólo para los hogares en losque trabajan los dos miembros sino también para los hogares monoparentales(Esping-Andersen y Sarasa, 2002). Además, Navarro y Astudillo (2002b) demuestran que la amplia incorporación de la mujer al empleo en estos paísestambién ha favorecido el desarrollo económico del país y ha conseguido incentivar la demanda de servicios como restaurantes, servicios de lavandería, servicio doméstico y otros.
La creación de empleo en el sector servicios también ha favorecido un alto nivel de participación de los jóvenes en el mercado de trabajo. Prueba de elloes que en estos países las tasas de desempleo juvenil se encuentran por debajo de la media europea: 13,5, Dinamarca, 8,30/0, Noruega, 10,50/0, Suecia, 11,80/0(OECD, 2002).
Tanto la incorporación de los jóvenes y las mujeres al mercado, como laexistencia de un sistema de garantía de ingresos basado en la ciudadanía y noen la vinculación con el mercado, han favorecido la conformación de un modelosocietal en el que la autonomía del individuo se concibe al margen de su pertenencia a un hogar. Por ello Gallie y Paugam (Gallie, D. y Paugam, S., 2000) handefinido este modelo cultural como de autonomía intergeneracional avanzada.
Países liberales
En EEUU y Reino Unido el rol del Estado en el proceso de desfamiliarización ha sido muy escaso; sin embargo, el amplio desarrollo del sector de servicios sociales de carácter mercantil (a bajo precio) también ha contribuido a favorecer un alto nivel de incorporación laboral de las mujeres al mercado: 64,5 % departicipación femenina en el Reino Unido en 1999 (Navarro, Schmitt et al.,2002b). Esta alta disponibilidad de empleo de baja remuneración en el sector servicios favorece también el acceso de los jóvenes con y sin cualificación al mercado, lo que explica unos niveles muy bajos de desempleo juvenil: 10,50/0 enEEUU y Reino Unido en el 2001 (OECD, 2002). Sin embargo, la fuerte dualizacióndel mercado hace que la incorporación laboral de buena parte de los jóvenes, mujeres y minorías étnicas se de en condiciones de fuerte precariedad laboral.
Al igual que ocurría en los países de tradición socialdemócrata, en estospaíses también favorecen un modelo de autonomía individual avanzada (Gallie,D. y Paugam, S., 2000) según el cual la autorrealización de los jóvenes sólo seentiende a través de la independencia de sus padres. Sin embargo, en este contexto de dualización del mercado, este nivel elevado de autonomía familiar aumenta el riesgo de pobreza y exclusión entre los jóvenes y las mujeres.
Países corporatistas
En estos países la familia sigue manteniendo una importante responsabilidad en relación con las funciones de atención a personas mayores y a me-
95
Begoña PérezEransus
nares debido a que el Estado únicamente ha desarrollado una función de protección de carácter subsidiario. A pesar de que sí ha habido un amplio desarrollo de servicios de carácter universal en el ámbito de la salud o la educación, éste no se ha producido en el ámbito de los servicios sociales personales. Ello haobstaculizado en gran medida la participación femenina en el mercado: 600/0 demujeres incorporadas al mercado en 1999 (Navarro, Schmitt et al., 2002b) y generado una fuerte sobrecarga en aquellas que se incorporan al mercado e intentan conciliar la vida laboral con vida familiar. Recordemos que en estos países la protección social, aunque elevada, está basada en la contribución laboral,por lo que jóvenes y mujeres que no han accedido al empleo siguen manteniendo una importante dependencia de los ingresos por trabajo o prestacionesdel cabeza de familia. Esta dependencia ha hecho aumentar el riesgo de pobreza y exclusión de determinados tipos de hogares: encabezados por personas jóvenes, hogares monoparentales o mujeres viudas. De la misma forma lafuerte dualización del mercado de trabajo hace que la precariedad afecte más aaquellos que quedan al margen del mercado interno, principalmente mujeres yjóvenes.
Por todo ello, Gallie y Paugam (2000) destacan la existencia en estos países de un alto grado de dependencia familiar aunque, en este caso, diferenciandos grupos. Por un lado, Alemania y Holanda que presentan un nivel de autonomía intergeneracional avanzada equivalente al de los países socialdemócratas oliberales. Por otro, Francia y Bélgica presentan un modelo de autonomía intergeneracional relativa. A pesar de que en ellos la importancia de la autonomía yla responsabilidad personal aumenta la presión de los hijos a abandonar el hogar,existe cierta indefinición acerca de cuáles son los deberes de cuidado y la responsabilidad familiar.
Países del sur de Europa
Sin duda, dentro de los países corporatistas, aquellos que tienen un carácter más familiarista son los países del sur de Europa (España, Portugal, Italia, Grecia). En ellos, el Estado apenas interviene manteniendo un rol claramente subsidiario respecto a las familias en materia de cuidado de mayores yniños. En estos países el desarrollo de servicios sociales desde el ámbito público ha sido muy escaso y se limita a la provisión de servicios en casos de ausencia de redes sociales naturales (Sarasa, 2001). Estos servicios en el mercado son de elevado precio y, por tanto, inaccesibles para muchas familias. Noobstante, en los últimos años, sobre todo en España se ha desarrollado un importante sector de servicio doméstico dentro de la economía sumergida quese nutre de mano de obra inmigrante. Por otro lado, en España e Italia, los permisos de maternidad no son nada generosos y las políticas familiares estánpoco desarrolladas y son principalmente de carácter pasivo (en el 2002 las ayudas a la familia españolas fueron las más bajas de Europa, siendo, el porcentaje de PIB destinado a prestaciones familiares inferior al 0,40/0 ampliamentedistanciado del 30/0 alemán (Navarro et al., 2002).
96 ¡
1
El nivel deprotección garantizado por el Estado de bienestar
En este modelo, lógicamente se produce una fuerte sobrecarga de lasfamilias y sobre todo de las mujeres, principales encargadas de las tareas decuidado, que ha dificultado su inserción laboral, por lo que estos países ostentan las tasas de participación femenina más bajas de Europa: 54,20/0 en Españaen 1999, en (Navarro, Schmitt et al., 2002b). De la misma forma, las tasas dedesempleo femenino también son superiores: en España en el 2001 era de15,30/0 mientras que la media europea se encontraba en 7,50/0 (OECO, 2002).Por otro lado, aquellas mujeres que se incorporan al mercado, buena parte lohacen a trabajos de alta temporalidad y baja retribución económica. Ello sin duda dificulta sus posibilidades de conciliar vida laboral con vida familiar. Comoconsecuencia directa se produce en estos países una alta dependencia de lasmujeres de los ingresos de sus cónyuges, lo que, no sólo dificulta el procesode autonomía e igualdad de oportunidades, sino que aumenta considerablemente el riesgo de desprotección en casos de ruptura de dicha dependenciapor separación, divorcio o viudedad.
Esta fuerte dependencia en los países del Sur también afecta a los jóvenes ya que su tasa de desempleo es muy elevada: en el 2001 España, 200/0, Italia 270/0, Grecia 280/0, media europea 13,5 (OECD, 2002). El desempleo y lafuerte temporalidad en el acceso al empleo hace que este colectivo sea también muy dependiente de los ingresos estables del cabeza de familia y por tanto obstaculiza y retrasa su proceso de autonomía (Garrido y Requena, 1996).Precisamente por ello, Gallie y Paugam (2000) han definido a estos países bajoun modelo de dependencia extendida, debido a que es el hogar el principalagente redistribuidor de la renta y del cuidado y en él conviven distintas generaciones dependientes del mismo. En este modelo, además de un intercambiode bienes y cuidados, existen en el hogar normas morales implícitas acerca decuáles son los deberes y obligaciones de cada miembro de la familia que claramente restringen la autonomía individual (Carbonero, 1997).
De hecho, partiendo de estas estrategias de redistribución familiar sepuede explicar el hecho de que altas tasas de desempleo en los años ochenta ymediados de los noventa, no dieran lugar a fuertes procesos de polarización social". El desempleo anteriormente y la precariedad en la actualidad se distribuyen principalmente entre esposas, hijos e hijas que dependen de los ingresosestables del cabeza de familia con el que conviven (Carabaña y Salido, 2001).
Sin embargo, las consecuencias negativas de este modelo son la baja participación de las mujeres en el mercado y un fuerte descenso de las tasas de fecundidad. En la siguiente tabla elaborada por Navarro y Astudillo (Navarro, Schmitt et al., 2002b) se observa cómo las tasas de fecundidad más elevadas seproducen en aquellos países en los que el desempleo de las mujeres es menor,incluso independientemente del tipo de empleo al que acceden. Es el caso delos países liberales y socialdemócratas.
41 García Serrano y Miguel Ángel Malo analizan como de los 5 millones de personas bajo el umbralde pobreza (500/0 de la renta media equivalente) en España en 1998 aquellas personas que además estánexcluidas son 150.000) (García Serrano, Malo et al., 2001).
97
Begoña Pérez Eransus
TABLA 5. Tasa de desempleo femenino e índicedefecundidad(n.!l medio dehijos pormujer) en los regímenes debienestar
FUENTE: Navarro et al. (2002).
Mientras que en los países cristiano-demócratas (corporatistas e Italia) yen mayor medida en los ex/dictoriales (España y Grecia), la fecundidad es claramente más baja. En estos países el elevado índice de envejecimiento de lapoblación se constituye un reto difícil de resolver para los sistemas de protección social. En este sentido Esping-Andersen y Sarasa (2002) vislumbran un escenario paradójico para estos países en los que la familia asume fuertes responsabilidades y, sin embargo, su tamaño y capacidad protectora disminuye.
6.3. LA ACCIÓN DEL ESTADO COMO AGENTEDESMERCANTILIZADOR
Las prestaciones sociales constituyen el segundo de los principales factores que amortiguan los efectos del desempleo y previenen la pobreza ya quefavorecen la subsistencia de aquellas personas que abandonan el mercado detrabajo. Diversos autores como Esping-Andersen (2000), Navarro y Astudillo(2002b), Sarasa (2001), Cantillon et al. (2002) o Gallie y Paugam (2000) han demostrado la importancia del nivel de desmercantilización de los Estados en laprevención de situaciones de pobreza.
En este sentido Cantillon, et al. (2002) demuestran una correlación directa negativa entre el gasto que los países destinan a la protección social y el nivel de incidencia de la pobreza en dichos países. Es decir, cuanto mayor es elgasto social de un país, menor es su tasa de pobreza. Efectivamente comprobamos, tal y como se refleja en el siguiente gráfico, la existencia de una alta correlación negativa entre ambas variables.
Los países que a finales de los noventa contaban con niveles de gasto social más elevados, también disfrutaban de las tasas de pobreza más bajas. Es elcaso de países como Suecia, Dinamarca, Finlandia y Holanda. En el otro extremo España e Irlanda con los niveles de gasto social más bajos de la Unión Europea contaban con tasas de pobreza elevadas. Sin embargo, se alejan clara-
42 Navarro difiere de la agrupación clásica de países del sur de Europa ya que incluye a Italia en el gru-po de países de tradición cristiano demócrata de tradición conservadora de raíces cristianas junto a Franciay Suiza por un lado y Bélgica, Holanda y Alemania por otro. Mientras que España y Grecia se agrupan enlos países que han salido de una dictadura conservadora.
98 1
1
El nivel deprotección garantizado por el Estado de bienestar
Relación entre Gasto Social en 1999 (% PIB) Ytasa de pobrezarelativa (1998) en Europa
24
22
20ceen~ 18tUN
~ 16.coQ.
Q) 14'Ccarn~ 12
10
8
2 4 6 8 10 12 14 16 18
FUENTE: Eurostat (Eurostat, 2002) .
Tasade desempleo 1998
mente de ésta linealidad dos grupos de países. Por un lado, Alemania, Francia VBélgica, donde sorprende comprobar que, a pesar de contar con un gasto socialrelativamente elevado, sus tasas de pobreza son de carácter medio-alto. Y porotro lado, países como Reino Unido, Grecia, Italia V Portugal en los que existe unnivel de gasto social medio V las tasas de pobreza son las más elevadas de Europa, superiores incluso a las de España donde la protección familiar, como hemos visto, mitiga el escaso efecto de sus transferencias sociales (Sarasa, Esping-Andersen et al., 2004).
Por tanto, a pesar de esta alta correlación existente entre gasto social V pobreza, se observan importantes diferencias en las tasas de pobreza de países conniveles de gasto social similares V relativamente elevados. Es el caso de Reino Unido, Alemania, Suecia, Bélgica V Francia ¿qué factores explican estas diferencias?¿por qué algunos países son más eficaces que otros en la lucha contra la pobreza?
Las respuestas a este cuestionamiento pueden encontrarse en diversosámbitos como son el propio funcionamiento de la economía pero sobre todoen la distribución del gasto social. En concreto, Francia V Alemania han tenido más dificultades para crear empleo V, además, su gasto social tiene unafuerte orientación hacia el sector de la tercera edad, mientras que en los países socialdemócratas se ha apostado por la inversión en políticas de creaciónde empleo.
99
BegoñaPérez Eransus
A continuación se analiza la inversión de los Estado en dos tipos deprestaciones especialmente efectivas en la prevención de la pobreza entre elcolectivo de capaces: las prestaciones por desempleo y los programas de ingresos mínimos de carácter asistencial. En ambos casos se han diferenciadociertos factores clave que influyen en la eficacia de las prestaciones. Por un lado, los criterios de elegibilidad en el acceso y permanencia en la prestación yel número de personas susceptibles de recibirla que efectivamente acceden aella. Por otro lado, la adecuación de la cuantía de la prestación para permitir unnivel de vida digno de los perceptores (Behrendt, 2000).
6.3.1. La importancia de la protección por desempleo en la prevenciónde pobreza
Gallie y Paugam (2000) han analizado las diferencias que se establecen enla eficacia de los diversos sistemas de protección por desempleo en relación consu nivel de cobertura, nivel retributivo, posibilidades de permanencia bajo la protección, así como el nivel de recursos que cada país destina a favorecer la vueltaal empleo de los desempleados (estrategias de activación). El estudio parte de lahipótesis de que en aquellos sistemas en los que las prestaciones por desempleoson elevadas, éstas pueden ser percibidas durante un período largo de tiempo yademás cuentan con recursos de activación extensivos, los desempleados mantienen unas condiciones de vida similares a las que tenían cuando trabajaban yademás acceden pronto a un empleo adecuado. Por ello, estas prestaciones permiten minimizar el riesgo de que el desempleo devenga en pobreza. Sin embargo,cuando la protección es escasa en cuantía y tiempo y no se han desarrollado recursos de activación, los desempleados pierden su nivel de vida anterior, les resulta difícil acceder al empleo y por tanto existe para ellos un mayor riesgo de pobreza y exclusión social.
En relación con nuestro objeto de estudio, podemos establecer como hipótesis que aquellos países con una protección por desempleo más eficaz (encobertura y nivel retributivo) en el nivel universal o contributivo, permiten reducir el colectivo de personas vinculadas a las prestaciones del nivel asistencial asícomo los niveles de dependencia del mismo.
Atendiendo al nivel de cobertura observamos, en la siguiente tabla, comoen algunos países las prestaciones llegan a la mayoría de las personas desempleadas (Suecia, Bélgica, Alemania, Dinamarca), mientras que en otros, se alcanza únicamente a la mitad de ellos (Francia, Reino Unido, Holanda). En tercerlugar, los países del Sur de Europa presentan los niveles de cobertura de desempleo más bajos (en torno a un 250/0 en España" y Portugal e inferior a un100/0 en Grecia e Italia).
43 En el análisis de Gallie y Paugam únicamente aparecen contabilizados los perceptores de prestacionespor desempleo del nivel contributivo y no del nivel semi-eontributivo (subsidios) que como veremos más adelante dan cobertura a más de un 500/0 de la población perceptora de prestaciones en España. Entre ambos niveles, contributivo y semi-contributivo se alcanza un 400/0 de las población desempleada.
El niveldeprotección garantizado por el Estado de bienestar
Nivel decobertura delasprestaciones por desempleo y gasto enprestaciones por desempleo
Bélgica 81,5 48,2 1,4
Dinamarca 66,5 61,8 2,3
Alemania 70,5 45 1,4
Grecia 8,6 31,1 0,3
España 23,8 73,7 0,7
Francia 45 36,1 1,3
Irlanda 66,8 35,8 1,7
Italia 6,8 6,2 SO
Holanda 49,2 108,5 1,4
Portugal 27,3 23,7 1,1
Suecia 86 SD 3,2
Reino Unido 59,4 34,9 0,4
Elaboración propia a partir de Gallie y Paugam.FUENTE: * European Labour Force Survey 1995; ** European Comission, 1995, Social Protection in Eu
rope; *** European Comission, 1998, Social Protection in Europe.
Tomando como referencia la cuantía de las prestaciones los resultados difieren de la clasificación anterior. Holanda, que presentaba una cobertura media(49,2%) tiene un nivel de retribución económica muy elevado (108,50/0), al igualque España, que a pesar de tener un nivel de cobertura baja (23,80/0) cuenta conprestaciones de alto nivel retributivo (73,70/0). En los casos de Reino Unido e Irlanda, aunque las prestaciones llegan a un porcentaje elevado de población endesempleo (59,40/0 y 66,80/0 respectivamente), el nivel retributivo es muy bajo(34,90/0 y 35,80/0).
Por último, en relación con el desarrollo de medidas de activación orientadas a favorecer la vuelta al mercado laboral (objeto central de análisis de próximos capítulos), son los países socialdemócratas los que han destinado mayorvolumen de gasto, seguidos por Irlanda, país en el que, debido a las altas tasasde desempleo, se han producido en los últimos años fuertes inversiones delFondo Social Europeo destinadas a la puesta en marcha de recursos formativosy de orientación para el empleo. En situación intermedia se encuentran los países de tradición corporatista y son los países del sur de Europa los que dedicanmenor esfuerzo presupuestario a las políticas de activación.
Partiendo de este análisis comparativo, Gallie y Paugam, establecen unacategorización de los distintos regímenes europeos de protección por desempleo que se resume en el siguiente cuadro:
101
BegoñaPérez Eransus
TABLA 7. Regímenes deprotección por desempleo en Europa según Galliey Paugam (2000)
Elaboración propia a partir de Gallie y Paugam (2000: pág. 22).
El sistema de protección de desempleo en los países del sur de Europa,es definido como sub-protector debido a que da cobertura a una proporción pequeña de población y su nivel retributivo está por debajo del nivel de subsistencia (excepto el caso Español en el que el nivel retributivo es de los más elevados). En estos países las políticas activas de empleo apenas han sidodesarrolladas. En el modelo liberal-mínimo, aunque la cobertura es alta, el nivelretributivo es muy bajo y el esfuerzo destinado al desarrollo de políticas de activación también es bajo. El modelo centrado en el empleo tiene una proteccióndel desempleo relativamente elevada, aunque ésta se basa en la contribuciónprevia de los trabajadores por lo que deja fuera de ella a algunos colectivos queno han contribuido previamente o no lo han hecho lo suficiente. Estos paísestambién cuentan con políticas activas de empleo bastante desarrolladas. Por último el modelo denominado universalista se caracteriza por garantizar un alto nivel de cobertura de los desempleados a través de prestaciones generosas quegarantizan mantener un nivel de vida elevado al margen del mercado. Además
El niveldeprotección garantizado por el Estado de bienestar
en este modelo se ha desarrollado un sistema extensivo de políticas activas quefavorece la vuelta al mercado de trabajo.
De este análisis se concluye que el modelo de protección de desempleomás eficaz frente a la pobreza es el de los países de protección universalista, nosólo por su elevada cobertura del desempleo, sino porque a ella acompaña unsistema extensivo de políticas destinadas a favorecer la vuelta al empleo de losdesempleados. En situación intermedia se encuentran los países centrados enel empleo que aunque garantizan una protección relativamente elevada del desempleo, ésta no llega a todos los colectivos y además no va acompañada depolíticas de activación. Y por último, son los países liberales y los que conformanel modelo sub-protector los que conllevan un mayor riesgo de pobreza y exclusión entre sus desempleados debido a la limitación de su sistema de protecciónpor desempleo y la debilidad de sus políticas activas.
Gallie y Paugam (2000) también destacan la fuerte correlación existenteentre estos regímenes de protección del desempleo y los modelos de dependencia familiar. En el modelo liberal-mínimo se produce una combinación de protección por desempleo estatal débil con un alto grado de autonomía individual,por lo que en ellos el riesgo de pobreza y exclusión individual es más alto.
Verdaderamente comprobamos que en el Reino Unido, el nivel de pobreza entre los desempleados es el más alto de toda Europa debido a que casi lamitad de los desempleados se encuentra en situación de pobreza tal y como seobserva en la tabla siguiente:
Tasa depobreza relativa (entendida como el &0% del ingresomedio equivalente) entre los desempleados (% respecto al total dedesempleados) en 1997
363534
31
291919
4
FUENTE: Eurostat PHCE (2001).
103
Begoña PérezEransus
En los países del Sur, la sub-protección del desempleo por parte del Estado hace que sea la familia (en un modelo de dependencia extensiva) quienasuma de forma subsidiaria la protección del desempleo y la redistribución dela renta, produciéndose un reparto de las rentas entre los miembros de la familia. De esta forma, aunque las tasas de desempleo de mujeres y jóvenes aumenten, las tasas de pobreza entre los desempleados no son superiores aotros países. Dentro de este modelo Italia y Grecia, por tener un sistema deprotección por desempleo más limitado (en cobertura y nivel retributivo) poseen las tasas de pobreza de la población desempleada son más elevadas(470/0 y 380/0), incluso a pesar de la protección familiar. En el modelo corporatista, o centrado en el empleo, el riesgo de pobreza y exclusión es de caráctermoderado. Dentro de ellos, Francia, (que pertenece al modelo de autonomíarelativa familiar) cuenta con un riesgo de pobreza entre los desempleados mayor (380/0), ya que en él, una protección pública por desempleo más débil secombina con cierta indefinición del rol familiar en la protección. Por último,comprobamos que el modelo de protección del desempleo universalista minimiza el riesgo que puede conllevar un nivel de autonomía individual elevadomediante la fuerte protección de desempleo. De ésta forma encontramos enlos países socialdemócratas, las tasas de pobreza entre los desempleadosmás bajas de la Unión Europea (Finlandia 190/0, Dinamarca 40/0). De hecho, enDinamarca, la tasa de pobreza entre la población desempleada es prácticamente igual a la de la población empleada (30/0) lo que indica la elevada eficacia de sus prestaciones.
Además de incidir claramente en la prevención de situaciones de pobreza, la protección del desempleo también aparece estrechamente relacionadacon el desarrollo de la precariedad laboral. Cantillon, et al. (2002) han demostrado la existencia de una correlación directa entre la protección por desempleopública y la extensión del empleo de baja retribución económica. Según ambosautores, en los países en los que la protección social de los desempleados esmenor, se observa una mayor proporción de empleos con bajos salarios. Por elcontrario, en los países con elevado gasto social destinado a la protección de desempleados, como Suecia, Finlandia o Bélgica, apenas han surgido empleos debaja retribución. En posiciones intermedias, tanto en la protección como en laextensión del empleo de baja retribución, se encuentran Francia y Alemania. Enel otro extremo, en los países con menor gasto en la cobertura de desempleose ha producido una importante extensión de los empleos de baja retribución; esel caso de Reino Unido, Canadá y en la posición más extrema, EEUU. A pesarde que en este estudio no se incluyera la situación de la precariedad en España,la menor cobertura de la protección por desempleo habría incidido en la importante extensión de la precariedad en este país. Esta teoría se ve avalada por losdatos de la siguiente tabla que muestran la incidencia de la pobreza entre población empleada en los distintos países europeos:
104 ¡I
El niveldeprotección garantizado por el Estado de bienestar
Tasa de pobreza relativa (60% ingreso medio equivalente) entre losempleados (% respecto al total deempleados) en 1997
111177
6
FUENTE: Eurostat PHCE (2001).
Los países con tasas más altas de pobreza entre los empleados son lospaíses del sur de Europa que cuentan con porcentajes superiores al 60/0 de la población asalariada en situación de pobreza. En posiciones cercanas a la media seencuentran los países continentales, Reino Unido e Irlanda. Bélgica, Dinamarcay Finlandia han logrado mantener un nivel más alto de protección y por tanto evitar de manera más eficaz la extensión de la pobreza entre los empleados.
6.3.2. La importancia de los programas de ingresos mínimos en lareducción de la pobreza
A comienzos de los ochenta y debido al aumento de las tasas de desempleo, muchos gobiernos emprendieron medidas orientadas a combatir el desempleo y la pobreza. En este escenario las prestaciones del nivel contributivono permitían la protección de nuevos colectivos como: jóvenes o mujeres quetodavía no habían accedido a su primer empleo, o trabajadores en empleos precarios, así como desempleados de larga duración que habían agotado la protección contributiva. Por ello la mayoría de los países introdujo mecanismos de garantía de ingresos de carácter asistencial destinados a aquellas personas enedad activa que quedaban fuera del sistema. De esta forma, a lo largo de losaños setenta y ochenta se pusieron en marcha programas de ingresos mínimosde carácter asistencial en Bélgica, Dinamarca, Alemania, Reino Unido y Holanda(Gough, Bradshaw et al., 1997). Italia y España, aunque más tardíamente, también han desarrollado sistemas semi-asistencia/es que combinan proteccióncontributiva con complementos de carácter asistencial. En el caso español, lared asistencial la componen complementos de mínimos de las pensiones con-
105
Begoña PérezEransus
tributivas más bajas, pensiones no contributivas destinadas a personas mayoreso discapacitadas, un subsidio asistencial de desempleo y los programas de ingresos mínimos de titularidad autonómica (Ayala, 2001).
Autores como Sainsbury y Morissens o Behrendt han demostrado la eficacia de algunos programas de ingresos mínimos de carácter asistencial (sujetos a comprobación de medios) en la disminución del riesgo de pobreza. Sainsbury y Morissens (2002) a partir de datos del Luxembourg Income Studyestablecieron un ranking de eficacia de las prestaciones asistenciales en la reducción de la pobreza en distintos países europeos. En la siguiente tabla semuestra la clasificación que describe las diferencias observadas en las tasas depobreza antes y después de las prestaciones asistenciales. De la siguiente tabla se deriva que estas prestaciones son más eficaces en los países socialdemócratas y en el Reino Unido, y menos en los países del Sur y los países corporatistas.
TABLA 10. Eficacia en la reducción dela pobreza. O/o diferencia tasa depobrezaanterior y posterior a la acción delasprestaciones sujetas acomprobación demedios
FUENTE: Sainsbury y Morissens (2002).
Tratando de profundizar en los motivos que explican la eficacia de estasprestaciones en algunos países, Behrendt (2000) profundiza en la realidad detres países, Reino Unido, Suecia y Alemania, que representan los tres modelosde bienestar definidos por Esping-Andersen (1990) como liberal, socialdemócrata y corporatista. Al igual que sucedía en el caso de las prestaciones por desempleo, la eficacia en este sistema mínimo tiene que ver con una combinaciónde tres factores: los criterios de elegibilidad, el nivel retributivo y la cobertura delas prestaciones. A partir de este análisis, la autora concluye que en el Reino Unido las prestaciones son bajas y no permiten superar la línea de pobreza relativa(entendida como 500/0 de la renta mediana equivalente). Sin embargo, su nivelde cobertura es elevado debido a que se favorece el acceso al programa a la mayoría de los hogares en situación de necesidad gracias a la flexibilidad de los criterios. Por otro lado, estas prestaciones han resultado ser eficaces en la reduc-
El nivel deprotección garantizado por el Estado de bienestar
ción de la pobreza extrema (ingresos inferiores a un 400/0 de la renta media). Enel caso sueco, la cobertura del resto de prestaciones y las políticas de empleocontribuyen al escaso protagonismo de este nivel asistencial, aunque sus prestaciones asistenciales tienen un alto nivel retributivo que permite a los perceptores un nivel de vida muy elevado mientras se encuentran en la asistencia. Apesar de esto, su cobertura no es muy alta debido a la existencia de fuertes sistemas de comprobación de medios y mecanismos que presionan la estancia enla asistencia y que quizás puedan generar cierta desprotección en algunos colectivos. Según su análisis, el caso de Alemania se encontraría a medio caminoentre ambos modelos con un nivel de retribución que justamente alcanza la línea de pobreza y un nivel de cobertura intermedio.
Aunque el análisis de Behrendt tampoco incluye la realidad de los paísesdel Sdur, a partir de estudios específicos podemos conocer que estos paísescuentan con prestaciones de mínimos fragmentadas, frágiles y poco eficaces enla reducción de la pobreza. Países como España, Italia y Grecia son los únicos enEuropa que carecen de legislación estatal en materia de rentas mínimas (Moreno, Matsaganis et al., 2003). En cuanto al caso español, existe un escenario polarizado en el que la protección general de los hogares con menos recursos escompetencia de las autoridades regionales, mientras que la cobertura de necesidades específicas, tales como la vejez o la invalidez, corresponde al Estado quelo ejecuta desde el nivel central (Ayala, 2001 )44. Es preciso destacar que en lasdos últimas décadas se ha producido un fuerte aumento de la cobertura del nivel asistencial en España, que ha pasado de medio millón de perceptores en losaños ochenta a 4.5 millones a principios de los noventa" (Aguilar, Laparra et al.,1996). Se ha calculado que en el 2000 la población perceptora únicamente de losprogramas de renta mínima autonómicos era de 78.445 (Arriba y Moreno, 2002).No obstante, a pesar de este notable crecimiento, la situación sigue estando caracterizada por una fuerte heterogeneidad regional en relación con la coberturay al nivel retributivo de las prestaciones que, en general, no permiten elevar lasituación de los beneficiarios por encima del umbral de pobreza relativa (Ayala,2001). Ni siquiera en Navarra, una de las comunidades cuyo programa goza demejor cobertura y mayor nivel retributivo, las prestaciones únicamente lograbanreducir los niveles de pobreza extrema en un 300/0 de los casos (Laparra, Aguilar et al.. 2002).
Finalmente, en el caso de las prestaciones asistenciales se observa unaestrecha relación entre la eficacia de las prestaciones asistenciales y el nivel dedependencia familiar definido por Paugam y Gallie (2000). En los países socialdemócratas y en el Reino Unido conviven un nivel de autonomía individual elevado y un alto grado de eficacia de las prestaciones asistenciales. Sin embargo,en los países en los que la eficacia de las prestaciones es baja y la dependencia
44 El nivel asistencial lo componen en España los complementos de pensiones, las pensiones no con-tributivas por invalidez y vejez, los subsidios por desempleo y las prestaciones por hijo a cargo, a nivel estatal y las rentas mínimas autonómicas, en el nivel descentralizado.
45 Incluye perceptores de complementos de pensiones, pensiones asistenciales y no contributivas,subsidios de desempleo y programas de renta mínima (salarios sociales) en 1992).
107
Begoña PérezEransus
familiar es alta, sobre ella también recae una importante función redistribuidora.Layte y Whelan (2002) llegan a la conclusión de que la persistencia de las situaciones de pobreza en los países del Sur tiene que ver no tanto con la eficacia desus prestaciones asistenciales sino con el acceso o la pérdida del empleo porparte de algún miembro de la familia. Por el contrario en los países socialdemócratas el nivel de dependencia del mercado laboral es menor, debido a la bondaddel sistema protector, por lo que la entrada o salida de la pobreza no se debe tanto a la pérdida o consecución de un trabajo sino al no acceso o a la pérdida delas prestaciones sociales en un primer momento y asistenciales en un segundo.
6.4. PROPUESTAS EN TORNO A LA AMPLIACIÓN DE LAACCIÓN DEL ESTADO DE BIENESTAR
Las tesis que defienden la importancia del Estado en la reducción de la pobreza y la precariedad proponen una ampliación del Estado de bienestar comorespuesta a los retos planteados por la sociedad postindustrial. Se considera quela ampliación de la acción del Estado de bienestar es la única vía eficaz en la lucha contra la pobreza, en oposición a la defensa neoliberal del desarrollo económico, la creación de empleo y la reducción del gasto social. Como argumentación defienden el hecho de que la recuperación económica y el descenso deldesempleo en la segunda mitad de los noventa no se haya traducido (debido ala extensión del empleo precario) en un descenso proporcional en las tasas depobreza cuestiona, por sí mismo los argumentos neoliberales (Cantillon, Marx etal., 2002).
Algunas propuestas han ido más allá de los límites de los sistemas de protección más eficaces de entre los existentes y contemplan la posibilidad de quela integración social de los ciudadanos y ciudadanas no esté basada únicamenteen la contribución económica, sino también en la utilidad social, cultural o personal. A continuación se describen algunas de estas propuestas:
a) Propuestas destinadas a revalorizar socialmente actividades distintas alas del mercado laboral. Przeworski (1988) plantea la necesidad de cambiar la forma de entender el desempleo en un escenario en el que las nuevas tecnologíashan hecho disminuir la importancia del empleo. Por ello propone el establecimiento de un reconocimiento social de actividades actualmente no remuneradaspero socialmente útiles tales como el trabajo doméstico o el cuidado de personas mayores. En esta misma línea Chapan y Euzéby (2003) proponen la instauración de un status profesional a nivel europeo que equipare en derechos y protección a las personas activas en el mercado laboral ordinario con aquellas querealizan actividades domésticas, de atención a personas dependientes, de formación o de voluntariado.
b) Propuestas de establecimiento de una renta universal. En los últimosaños se han desarrollado diversas propuestas que defienden la creación de unarenta garantizada para toda la población independientemente de su condición,edad o vinculación con el mercado de trabajo, etc. Van der Veen y Van Parijs
108 1
!~
El nivel deprotección garantizado por el Estado de bienestar
(1988) plantearon un modelo de renta mínima garantizada para toda la ciudadanía, de forma individual y que no estuviera sujeta a la comprobación de medioseconómicos ni a la realización de ningún tipo de contrapartida. Según su propuesta, esta prestación podría sustituir a muchas de las prestaciones existentesy ser compatible con cualquier otro tipo de ingresos. De tal manera que todo elmundo tendría un mínimo garantizado, por encima del cual podría elevar sus ingresos en función de su trabajo, sus cotizaciones o seguros privados.
En una línea similar, Atkinson (1991) también proponía completar los sistemas de seguridad social nacionales con una red de seguridad universal que integrara y completara las actuales pensiones asistenciales: pensiones de mínimos, seguros sociales, ayudas por hijo a cargo, etc. La participación de estosingresos tampoco estaría basada en la comprobación de medios pero sí que estaría condicionada al deseo de participar activamente en algún tipo de actividadaunque no fuera mercantil (formación, cuidado de menores, ancianos o discapacitados y otras acciones de voluntariado).
También con el propósito de defender la instauración en Europa de unared mínima de garantía de ingresos basada en el concepto de ciudadanía, surgióuna red de intelectuales europeos denominada Basic Income European Network(Moreno, 2000).
c) Propuestas de reconocimiento de ciudadanía. A modo de síntesis demuchas de las propuestas anteriores, algunos autores se han planteado la necesidad de construir una nueva concepción de ciudadanía que trascienda el ámbito productivo y tenga en cuenta el reconocimiento de derechos individuales alas personas que se encuentran al margen del mismo (Cantillon y Van denBosch, 2000).
La falta de consenso en torno a la viabilidad de estas alternativas ha contribuido a que, por el momento, ninguna de ellas haya adquirido relevancia másallá del ámbito teórico y por tanto, la pérdida de centralidad del trabajo en los sistemas de protección social tampoco parece ser un hecho inminente.
Mientras tanto, diversos autores como Castells y Imanen (2002), Navarroy Astudillo (2002b), Esping-Andersen (2000) o Esping-Andersen y Sarasa (2002)entre otros, coinciden en proponer la realidad de los países socialdemócratas como un modelo de eficacia en el mantenimiento de la cohesión social. Como hemos analizado, estos países han logrado mantener las tasas de pobreza más bajas de Europa con bajos niveles de desempleo y empleo precario.
109
7.
En las décadas de los setenta y ochenta el aumento del desempleo y laamenaza que suscitaba la posibilidad de un proceso creciente de dualizaciónsocial incidieron sin duda en la transformación del tratamiento de la pobreza.Frente a las situaciones tradicionales de pobreza de carácter estructural o heredada, que habían caracterizado la demanda de los servicios sociales hastaentonces, desempleados de larga duración, jóvenes que no accedían al primerempleo y madres solas sin recursos comenzaron a configurar una nueva clientela de los servicios caracterizada por su aparente «capacidad» para el empleo.En este marco de escasez del empleo, los servicios sociales recientementeimplantados vieron mermada casi por completo su capacidad de utilizar el acceso al empleo como herramienta de integración social. Surgía así la paradojade tener que trabajar por la inserción socio-laboral de las personas que acudían a servicios sociales sin disponer de recursos. De este modo se establecíauna relación perversa de impotencia de los profesionales para ofrecer oportunidades de empleo ante situaciones de demanda de apoyo social creciente.Esta incapacidad para ofrecer alternativas reales de inserción dio lugar a unaimagen, cada vez más extendida en algunos entornos, que vinculaba la pobreza con la idea de cronificación y dependencia de los programas y prestacionessociales.
Sin embargo, se produjeron respuestas muy distintas a la crisis. Mientrasque los países con regímenes universalistas respondieron a ella con políticas decreación de empleo público que lograron absorber buena parte del desempleo yevitaron la generación de pobreza, los países con regímenes contributivos respondieron mediante la puesta en marcha de prestaciones asistenciales destinadas a dar cobertura a la población que quedaba al margen del empleo y de la protección contributiva. Fueron los países que habían puesto un mayor peso en laasistencia social frente a las prestaciones contributivas o universales, aquellos enlos que se suscitó un mayor debate en torno a la existencia de una infraclase ysu dependencia a las prestaciones asistenciales.
111
Begoña Pérez Eransus
En Estados Unidos, la inexistencia de un sistema de seguridad social universal, se une el desarrollo de un sistema de prestaciones asistenciales públicasde baja cuantía y escasa cobertura. Paralelamente un volumen elevado de población en situación de pobreza (170/0), contribuye a la existencia de una importante demanda de las prestaciones de este nivel asistencial. En este país existeuna concepción individualista de la pobreza muy extendida entre amplios sectores conservadores. Todo ello ha reactivado el debate en torno a la legitimidad delgasto en la asistencia a los pobres capaces de trabajar y los posibles efectos negativos en la generación de una infraclase dependiente. Paralelamente existe unmercado de trabajo caracterizado por el bajo desempleo y la extensión de la precariedad. Los cuatro factores (alto nivel de población en situación de pobreza,concepción individualista, alta precariedad y limitada protección) resultan clavespara entender las últimas transformaciones en la asistencia orientadas a establecer una fuerte vinculación de la asistencia con mecanismos orientados al empleo. Estos mecanismos tienen como finalidad disuadir a los capaces de la subsistencia en la asistencia y favorecer la motivación al trabajo.
En el Reino Unido el desarrollo económico de los últimos años ha permitido disminuir el aumento del desempleo sufrido a mitades de los noventa; sinembargo, la tasa de pobreza ha aumentado en los noventa hasta alcanzar un21% en 1998 (tasa que afecta a un porcentaje elevado de empleados). La creciente flexibilidad en el empleo acompañada de una escasa regulación laboral hafavorecido una extensión de los empleos con bajos salarios. Unido a ello, unacultura en la que prima la autonomía individual provoca un aumento del riesgode pobreza, sobre todo en los hogares formados por personas jóvenes y mujeres solas. A pesar de todo, en el Reino Unido la red de prestaciones asistenciales de mínimos ha logrado alcanzar un alto nivel de cobertura que, si bien no permite superar el nivel de pobreza relativa, sí está siendo efectiva en la luchacontra las manifestaciones más extremas de pobreza. El coste elevado de estesistema asistencial y la disponibilidad de empleo precario podría haber justificado el desarrollo de políticas de activación vinculadas a este nivel asistencial. Noobstante, en este país el escaso eco de las concepciones individualistas de la pobreza y la existencia de un sistema de protección del desempleo han evitado manifestaciones de la relación asistencia y trabajo únicamente orientadas a fines disuasorios. Por el contrario en este país existe una preocupación manifiesta porfavorecer la inserción laboral de las personas que se encuentran vinculadas a este nivel asistencial y reducir las tasas de pobreza (especialmente altas para la infancia y los jóvenes).
En los países de tradición corporatista como Francia o Alemania o Bélgica la pérdida de centralidad del trabajo hizo aumentar el riesgo de desempleoy pobreza en los ochenta. A pesar de ello, la protección del Estado y la familia halogrado mantener unos niveles de pobreza moderados. En estos países el riesgo de exclusión es mayor para algunos tipos de hogar, tales como los constituidos por personas solas, los encabezados por una mujer, o los de personas jóvenes. A ello contribuyen las dificultades de sus gobiernos para aumentar la ofertade empleo y la falta de una mayor de definición de la responsabilidad en la pro-
112 I
Valoración de la incidencia de los cuatro factores enel tratamiento de los pobres capaces enelescenario postindustrial
visión del cuidado entre familia y Estado. Con la finalidad de dar respuesta a lanueva situación, estos países, a partir de los ochenta, complementaron sus sistemas con prestaciones de garantía de ingresos de carácter asistencial destinadas a diferentes categorías de la población que quedaban al margen de la protección (mayores, discapacitados, desempleados). En relación con estasprestaciones, sí se ha generado cierto debate, no tanto por la cuestión de la dependencia de los pobres capaces, sino por las dificultades de inserción laboralde los colectivos asistidos y la eficacia de los recursos destinados a ellos. De esta forma la vinculación de mecanismos de empleo a la asistencia ha sido diseñada con el fin de favorecer la inserción duradera y eficaz de los asistidos(Gough, Bradshaw et al., 1997).
Los países del sur de Europa (Grecia, Italia, Portugal y España) cuentancon las tasas más altas de población en situación de pobreza (superiores al190/0). Sin embargo, la fuerte dependencia familiar que favorece la redistribución,tanto de ingresos como de la provisión del cuidado, ha amortiguado la amenazaque podría haber constituido el aumento del desempleo. La existencia de este«colchón» familiar, la inhibición de las instituciones públicas en el desarrollo delnivel asistencial y una concepción social del desempleo y la pobreza como cuestiones estructurales, se constituyen en factores claves que han favorecido quela cuestión de los pobres capaces no constituya objeto de controversia. Únicamente en los últimos años, coincidiendo con un amplio desarrollo económico yuna fuerte extensión de la precariedad laboral, se ha suscitado cierto debate entorno a la dependencia de los subsidios por desempleo que ha llevado, a las fuerzas políticas conservadoras, a introducir ciertos recortes y condicionamientos laborales a su percepción.
Por último, los países socialdemócratas como Dinamarca, Finlandia oSuecia han logrado minimizar los efectos de las transformaciones postindustriales consiguiendo una alto grado de flexibilidad económica pero manteniendo, eincluso ampliando la capacidad protectora del Estado de bienestar. Gracias a lacreación de empleo público de calidad, a la eficacia de las prestaciones socialesde carácter universal y a la extensión de políticas de activación han conseguidomantener las tasas más bajas de pobreza y evitar el desarrollo de la precariedadlaboral. Debido a la alta cobertura de las prestaciones por desempleo, el nivelasistencial queda reducido a un limitado colectivo de personas cuya asistenciano plantea cuestionamientos sociales ya que no alteran la motivación al trabajoqueda asegurada por los elevados salarios. En estos países el debate en torno ala dependencia de las prestaciones apenas se ha desarrollado aunque, sí se hamanifestado cierta preocupación por la dificultad de favorecer la inserción laboral de los colectivos más alejados del empleo.
A pesar de las importantes diferencias existentes entre los países europeos, en su conjunto muestran una actitud hacia el tratamiento de los pobres capaces claramente diferenciada a la de Estados Unidos. Como puede apreciarseen el siguiente cuadro, en Estados Unidos la extensión de la precariedad, unaconcepción individualista de la pobreza y el carácter residual de su sistema debienestar, han favorecido el cuestionamiento de las prestaciones asistenciales y
113
BegoñaPérez Eransus
la introducción de mecanismos de empleo destinados a favorecer la salida de laasistencia. En Europa, la trayectoria de protección de los Estados de bienestar yuna concepción de la exclusión que la entiende como un fenómeno de responsabilidad social han llevado a los Estados a intentar dar cabida a las nuevas situaciones a través de prestaciones asistenciales más o menos eficaces y a utilizar mecanismos de activación con el fin de mejorar el grado de empleabilidad delas personas que se encuentran en la asistencia.
TABLA 11. Incidencia delos cuatro factores explicativos dela configuración dela asistencia en Europa y EEUU.
Podemos adelantar a partir de este análisis que la utilización de políticasde activación va a servir a dos objetivos distintos y por ello se manifiesta en dosmodelos de activación diferenciados. Tal y como viene sucediendo en la historiade la asistencia moderna la utilización de fórmulas que vinculan trabajo y asistencia sirve a dos posturas contrapuestas que representan las dos caras del debate suscitado por el tratamiento de los pobres capaces: la piedad o la horca.
1141
8.
Las estrategias que tienen como objetivo favorecer la inserción laboral delos desempleados han sido denominadas con el término políticas de activación,no obstante, la fuerte heterogeneidad existente en relación con sus objetivos,destinatarios, forma y resultados cuestionan incluso la conveniencia de utilizarun único término para denominarlas (Barbier, 2001 b).
El término políticas de activación surgió en los países nórdicos, en losaños cincuenta para designar determinadas políticas públicas relacionadas conel mercado laboral que tenían como objetivo facilitar la creación de puestos detrabajo. Más adelante, la introducción de contraprestaciones de carácter laboralal cobro de las prestaciones asistenciales en Estados Unidos en los añosochenta y noventa, en el contexto de la reforma llevada a cabo bajo el lemafrom we/fare to workfare provocó la extensión del término workfare no sólo enel ámbito anglosajón y en algunas instituciones internacionales como la OCDEo el Banco Mundial, sino también en Europa. Sin embargo, la extensión de este término conlleva cierto riesgo, ya que, en opinión de Barbier (2001b) debidoa que bajo el término workfare se están incluyendo prácticas tan distintas como las derivadas de la lógica punitiva introducida por la asistencia social americana, las prácticas de lucha contra la exclusión de orientación solidaria en Francia, o las políticas de activación de corte universalista en los paísessocialdemócratas. De hecho, la utilización del término anglosajón, wo rkfa re, implica connotaciones epistemológicas derivadas de la realidad de políticas aplicadas en el ámbito anglosajón que no tienen por qué ser trasladables directamente a la realidad de los países europeos. De la misma forma, hay términosque describen realidades nacionales que no tienen traducción al inglés y porello no forman parte del debate internacional, como sucede con el término francés insertion.
Por todo ello consideramos conveniente comenzar este análisis por ladescripción del significado de los diferentes términos: políticas activas de mercado laboral, workfare, inserción y activación.
117
Begoña PérezEransus
8.1. POLÍTICAS ACTIVAS DEL MERCADO LABORAL
El término políticas activas de mercado laboral comienza a utilizarse en Suecia en los años cincuenta en el ámbito de la concertación social haciendo referencia a aquellas políticas macroeconómicas de carácter público que favorecieron elacceso al empleo de los trabajadores. Estas políticas formaban parte de las reivindicaciones sindicales que demandaban al gobierno la consecución del pleno empleo como única solución posible al aumento del desempleo.
Es preciso destacar los tres aspectos claves del término original a tener encuenta en el análisis comparativo. En primer lugar designa políticas de índole macroeconómico, trascendiendo por tanto el ámbito de la protección social. En segundo lugar, el concepto implica una responsabilidad de la sociedad con sus ciudadanos, por tanto, no hace referencia únicamente a acciones de responsabilidadindividual. Por último, este tipo de políticas estaban orientadas a toda la ciudadanía y no sólo a los colectivos más desfavorecidos; ni siquiera únicamente a los desempleados, sino que abarcaba acciones de formación y reciclaje para el conjunto de la población activa.
Más adelante, instituciones de ámbito internacional como la ONU, la OCDE, el Banco Internacional y más tarde la Unión Europea, adoptaron el concepto sueco para designar una serie de políticas destinadas a favorecer la inserciónlaboral de los desempleados. El término Políticas Activas de Mercado Laboral,comienza a ser utilizado por la OCDE de forma oficial en 1964, aunque adquieresu máximo protagonismo a partir de los años ochenta. En este momento de granpreocupación por el desempleo de carácter estructural, la organización internacional recomienda a los Estados la puesta en marcha de medidas destinadas amejorar el nivel de cualificación de los desempleados con el fin de que éstospuedan adaptarse a las necesidades del nuevo escenario competitivo. Sin embargo, esta utilización del término conlleva ya implicaciones ideológicas de cierta influencia neoliberal. Ya que la OCDE propone a los Estados reemplazar las políticas de protección económica (que pasan a ser designadas como pasivas) pormedidas diseñadas para estimular la vuelta al empleo de los desempleados (activas) (OECD, 1988). Esta diferenciación que fue pronto aceptada en la literaturainternacional, asume ciertos juicios de valor ya que entiende que las medidas activas son las positivas para la economía y la sociedad en su conjunto, mientrasque las pasivas, no sólo desincentivan la inserción laboral sino que además frenan la creación de empleo ya por no permitir la flexibilidad necesaria en el nuevo contexto económico (Wright, Kopac et aL, 2003).
Esta clasificación activa/pasiva tuvo un importante calado en la Unión Europea. En 1993 el Libro Verde sobre Política Social Europea defendía la necesidadde sustituir el apoyo «pasivo» por una creciente implicación «activa» de los sujetos vinculados a la protección social. Es a partir de este momento, las políticas deactivación, sobre todo las de carácter formativo, se sitúan en el centro de la política social europea. De hecho, a partir de la cumbre de Luxemburgo en 1997, elprincipal objetivo que se plantea es el de combatir el desempleo con políticas coordinadas desde todos los países miembros. Precisamente de esta cumbre nace
118 !¡
El concepto de activación
el compromiso de elaborar Planes Nacionales de Acción para el Empleo que incluyen cuatro líneas básica de acción: (a) la mejora en el acceso al mercado laboral, (b) el estímulo del impulso empresarial, (c) el aumento de la capacidad deadaptación de empresas y trabajadores y (d) el fomento de la igualdad de oportunidades. La primera de ellas está destinada al desarrollo de medidas de activaciónorientadas a mejorar la formación de jóvenes y trabajadores sin cualificación quese encuentran al margen del mercado y la última, a favorecer el acceso al mercado laboral de mujeres y colectivos con discapacidad (Alonso-Borrego, ArellanoEspinar et al., 2004). Como novedad surge un creciente compromiso de las políticas de empleo por favorecer la integración laboral de los colectivos al margendel empleo en coordinación con las políticas sociales. No obstante, a pesar de esta voluntad teórica el espacio de la política social comunitaria no comienza a serdefinido hasta el tratado de Niza, en el año 2000, en el que se establece el compromiso de elaboración de Planes Nacionales de Inclusión Social con el objetivode emprender acciones simultáneas en la lucha contra la exclusión social. Nuevamente en la mayoría de los planes de inclusión se ve reflejada esta nueva filosofía que diferencia activación de protección pasiva.
La activación consiste en pasar de la ayuda financiera pasiva a una ayudaactiva que permita a sus beneficiarios alcanzar un cierto nivel de autonomía». «Aunque ningún Estado miembro aboga por una reducción de los niveles de asistencia social como medida global para incitar a la personas atrabajar, sí se observa un gran interés por reducir la dependencia de largaduración siempre que sea posible y promover la activación de los beneficiarios de la ayuda social para que ésta sea un trampolín hacia el empleo(Europeo, 2001: pág. 35-36).
Sin embargo, y a pesar de este esfuerzo por coordinar las acciones de lucha contra la exclusión, por el momento, el espacio social europeo se ha limitado al establecimiento de marcos de entendimiento común acerca de la mediciónde la exclusión social. Mientras, las competencias en materia de protección social siguen estando fuertemente enraizadas en el ámbito de los Estados y porello sujetas a fuertes diferenciaciones entre sí.
Como puede apreciarse, esta nueva concepción del término Políticas activas de mercado laboral, utilizada por la Unión Europea en los Planes de Empleoe Inclusión, dista bastante del término original sueco, ya que frente a las políticas de índole macroeconómico, se proponen programas de menor alcanceorientados únicamente a población desempleada o asistida. Y frente a la idea deresponsabilidad social pública, se pone el énfasis en la necesidad de mejorar lascapacidades individuales de las personas que se encuentran al margen del mercado laboral (mejora de la empleabilidad). Ello implica cierta culpabilización al individuo de su situación de desempleo o pobreza. Por último se reduce la activación a acciones orientadas al individuo dejando de lado otras políticas de índolemacroeconómico que pueden contribuir al aumento de oportunidades de acceso al ernpleo. De esta forma, mediante las políticas de activación de los planesde inclusión y empleo, se hace referencia principalmente a la puesta en marchade programas de formación destinados a jóvenes, desempleados de larga dura-
119
Begoña PérezEransus
ción y trabajadores sin cualificación «cuya eficacia frente al problema del paro esmás que dudosa» (Alonso-Borrego, Arellano Espinar et al., 2004: pág. 35).
8.2. WORKFARE
En los años ochenta en EEUU se suscitó un fuerte debate en torno a lasprestaciones asistenciales destinadas a las familias sin ingresos. Desde los sectores conservadores se criticaba la «ineficacia» de estas prestaciones y sus efectosen la generación de una infraclase dependiente. En este contexto, se parte de laidea sueca de activación, situando la vuelta al empleo en el centro de las políticasde asistencia. De esta forma surge el concepto workfare que que en EEUU designa las políticas orientadas a acabar con la dependencia de la asistencia social através de favorecer el acceso al empleo de los perceptores de la asistencia social.
El concepto del workfare norteamericano incluye tres factores claves (l.eedemel y Trickey, 2000). En primer lugar, el espacio del workfare americano seidentifica con el nivel más bajo de prestaciones (nivel asistencial); por tanto, losdestinatarios de estos programas son únicamente las familias en situación depobreza y no el conjunto de desempleados en general ni mucho menos el restode la población activa. En segundo lugar, el workfare hace referencia únicamente a la responsabilidad individual en la inserción laboral. Por último, el workfaretiene un fuerte contenido de obligatoriedad. La no realización de las acciones deinserción por parte de los perceptores conlleva consecuencias negativas o sanciones. Por el contrario los avances en el proceso de inserción son premiadosmediante incentivos o premios. Estos sistemas de premio-castigo que caracterizan el workfare americano han sido designados a menudo en la literatura internacional mediante la expresión popular carrots/sticks (palos-zanahorias). Estalógica correspondería a las visiones más utilitaristas e individualistas de la pobreza, confiando en que la decisión económico-racional es la que lleva al individuo a permanecer en la asistencia u optar al mercado, pero, en su defecto, espreciso cierta presión que le lleve a decidirse.
Como vemos, el workfare se aleja aún más del significado original del termino sueco políticas de activación. Sin embargo, la amplia popularidad del término en EEUU y la influencia de este país en el resto de países anglosajones,así como en las instituciones internacionales ha llevado a la extensión del mismo. Incluso la expresión from welfare to workfare ha sido utilizada, para describir el fenómeno de transformación de las políticas sociales hacia la creciente vinculación con mecanismos de empleo.
A pesar de ello, el abismo existente entre la realidad de estas transformaciones en EEUU y los países europeos, incluido el Reino Unido, no hace recomendable la utilización de este término más allá del ámbito de EEUU.
8.3. INSERTION SOCIALE
El término francés insertion designa por lo menos tres dimensiones diferenciadas.
120 I
El concepto de activación
En primer lugar designa una práctica profesional (de trabajadores socialesy educadores). En los años setenta, fruto de la crisis de empleo surgieron enFrancia en el ámbito de las asociaciones, nueva formas de intervención socialorientadas a favorecer la participación social de jóvenes en situación de desempleo. El término inserción designaba las fórmulas específicas de educación social desarrolladas por educadores de calle con aquellos jóvenes que habían abandonado los estudios y se encontraban en desempleo. Progresivamente estasiniciativas fueron complementándose con servicios de acogida, centros y talleres de formación profesional orientados a jóvenes y también a personas con discapacidad. Con los años éstas prácticas fueron trasladándose a otros sectoresde población excluida.
En segundo lugar él término denomina programas financiados y organizados desde diferentes niveles del ámbito público (municipal, departamental y nacional) como respuesta al fenómeno de la exclusión. Bajo el principio de solidaridad, el Estado francés pronto asumió estas prácticas profesionales como unaobligación nacional de favorecer la cohesión social a través de potenciar la participación de los colectivos más desfavorecidos. En 1982 surgieron los primerosprogramas de inserción laboral del ámbito público orientados a la contratación depersonas pertenecientes a colectivos desfavorecidos". El asentamiento políticodel término vino con la puesta en marcha en 1988 de la renta mínima de inserción(Revenu Minimum d'lnsertion). Fue en aquel momento cuando el término adquirió una dimensión de derecho social y político asociado a la noción de ciudadanía
Por último, el término también hace referencia a los procesos individualesseguidos por personas en situación de exclusión que incrementan su participación en la sociedad.
La principal diferencia del término insertion con el original sueco políticasactivas de mercado laboral es que, también en este caso, el primero hace referencia a programas de menor alcance orientados a colectivos en situación de exclusión. No obstante, si bien es cierto que la inserción puede ser consideradacomo una de las formas que toma la activación en Francia (Barbier, 2001a) conlos colectivos más desfavorecidos, no es la única, ya que ésta se incluye en unabanico más amplio de políticas activas de mercado laboral destinadas a población desempleada.
Sin embargo, la distancia del término inserción con el workfare son también sustanciales. La inserción lejos de conllevar carácter de obligatoriedad esconsiderada como un derecho para los ciudadanos más desaventajados. A diferencia del workfare, no se refiere únicamente a la realización de acciones laborales, sino que incluye un abanico amplio de acciones encaminadas a favorecerla participación del individuo en la sociedad. El objetivo laboral tiene importanciaen la medida que sirve para favorecer dicha participación. Por último, la responsabilidad de la inserción no reside únicamente en el individuo sino que es compartida por la sociedad que debe poner todos los medios para favorecer el desarrollo de los procesos de participación.
46 Bajo la fórmula:« Travaux d'utitité collective».
121
Begoña PérezEransus
Es preciso destacar que el término inserción fue importado, con significado similar, por España en los ochenta, en el contexto de debate e implantación delos programas de renta mínima autonómicos debido a que algunos de ellos se inspiraron en el programa francés (Madrid, Navarra, País Vasco).
Debido a las diferencias existentes entre las realidades definidas por lostérminos, políticas activas de mercado laboral, workfare e insertion, no nos parece adecuada la utilización de ninguno de ellos para denominar lo que hasta ahoraparece la única tendencia común: una creciente interrelación entre las políticassociales y las de empleo. Por ello aceptamos la propuesta de Barbier de utilizarun término de carácter genérico como el de activación que nos permita la comparación internacional dando cabida a las distintas manifestaciones nacionales dedicho fenómeno. «Hay activación cuando se introduce una vinculación explícita (amenudo reglamentaria) entre la protección social y las políticas de empleo y delmercado de trabajo» (Barbier, 2001a: pág. 131).
Es por ello que a partir de ahora utilizaremos el término activación para designar todas aquellas políticas que tienen como objetivo favorecer la inserción laboral de las personas que se encuentran al margen del mercado. Teniendo encuenta que bajo esta denominación pueden incluirse tanto políticas de índolemacroeconómico como son la creación de empleo, hasta programas orientadosa mejorar las capacidades de los individuos. El término activación abarca programas destinados a perceptores de prestaciones asistenciales, a desempleadosen general e incluso, en algunos países, han sido orientadas también al conjunto de la población activa. Por último, activación hace referencia al ámbito laboralaunque en algunos países existen formas de activación que incluyen otros elementos de participación social a través de las relaciones sociales, la educación,el desarrollo personal o la vivienda.
El término activación permite designar fenómenos tan dispares como elworkfare americano, la inserción francesa o las políticas activas de mercado laboral propuestas por la OCDE. Además este término también nos permite referirnos también al concepto original sueco políticas activas de mercado laboral.Esta concepción únicamente ha persistido, en cierta medida, en las políticas deactivación desarrolladas por los países socialdernócratas". Sin embargo, nos parece importante no perder de vista este concepto originario que hacía referenciaa políticas de carácter macroeconómico y alcance universal impulsadas desde elsector público.
47 Cercana a la significación del término Activering, en Dinamarca.
1221
9.
En la concepción original sueca de la activación no se contemplaba la participación de aquellos colectivos más alejados del mercado laboral. Por el contrario, estaban pensadas para conseguir que aquellos que ya estaban en mercado, o se encontraban temporalmente en desempleo, pudieran adaptarse deforma ágil a las nuevas necesidades de las transformaciones del mercado.
Posteriormente, la extensión de las políticas de activación en Europa enlos ochenta vino de la mano de su orientación a colectivos que habían sido especialmente afectados por la crisis de empleo. En el caso de los desempleadosde larga duración, se valoró que la activación era la mejor fórmula de acortar ladistancia existente entre su nivel de cualificación y los requerimientos del mercado laboral. En el caso de los jóvenes desempleados se detectó la idoneidad dela activación como estrategia preventiva para evitar que estos fueran sujetos, tantempranamente de la protección por desempleo.
Sin embargo, en el desarrollo reciente de la activación, observamos unacreciente vinculación de estas políticas con las prestaciones asistenciales destinadas a pobres capaces en situación de pobreza con el objetivo de favorecer suinserción laboral.
Lredemel y Trickey (2000), a partir de la comparación de programas del nivel asistencial en siete países (Francia, Holanda, Noruega, Reino Unido, Dinamarca, Alemania y Estados Unidos), concluyen que se está produciendo en todos ellos un cambio consistente en la introducción de condicionamientoslaborales al cobro de las prestaciones asistenciales:
El requerimiento de que aquellos que son considerados como capaces para trabajar deban buscar y aceptar un trabajo en el mercado laboral normalizado es una parte inherente del nuevo contrato de los programas de asistencia social (l.eedernel y Trickey, 2000: pág. 1).
Si bien estamos de acuerdo con estos autores en el diagnóstico de las recientes transformaciones en los sistemas de asistencia, pensamos que estos
123
Begoña PérezEransus
cambios, lejos de constituir un «nuevo contrato», representan una manifestación más de la relación histórica entre asistencia y trabajo. De hecho, como yaadelantábamos ésta manifestación se reproduce en su doble vertiente, la de lapiedad y la de la horca (Geremek, 1986). Es decir la que incorpora la activacióncon el fin de mejorar la asistencia a los pobres y la que lo hace bajo una finalidaddisuasoria.
En los países socialdemócratas ha dado lugar a una estrategia de adaptación de la activación a los colectivos asistidos, con el fin de mejorar su empleabilidad y favorecer su inserción en el mercado laboral. En este caso el trabajo en la activación se concibe en su vertiente rehabilitadora (a partir de ahoradenominaremos esta estrategia como activación-welfare). Sin embargo, la activación en Estados Unidos surge directamente vinculada a los colectivos en laasistencia con el fin de acabar con su dependencia de las prestaciones. En este caso el trabajo también se utiliza con fines disuasorios (a partir de ahora denominaremos esta estrategia como activación-workfare).
El resto de países europeos ocupa posiciones intermedias en el continuoexistente entre ambos modelos opuestos de los que toman diversos rasgos. Trataremos de acercarnos a este continuo a través del establecimiento de tipologíasde las estrategias de activación destinadas a pobres cepeces", en función de trescriterios clave que las diferencian: motivaciones políticas que llevan a impulsarlas,el alcance de la estrategias activadora en general y forma que adoptan.
9.1. TIPOS DE ESTRATEGIAS EN FUNCIÓN DE LASMOTIVACIONES POLÍTICAS
¿Cuáles son los motivos que han llevado a los distintos Estados a introducir mecanismos de activación en el nivel asistencial? La respuesta más lógicasería pensar que, al igual que la activación fue contemplada como una respuesta eficaz frente al desempleo en general, también puede serlo para favorecer lainserción laboral de los colectivos más excluidos. Por este motivo, ante las transformaciones acaecidas en el contexto postindustrial y la extensión del riesgo deexclusión social, la mayoría de los países recurrirían a la puesta en marcha de políticas de activación destinadas a las personas capaces que se encuentran en laasistencia. Sin embargo, en la práctica, este objetivo de combatir la pobreza y laexclusión social tiene distintas manifestaciones altamente influenciadas por loscuatro factores que hemos analizado: contexto económico y social, concepciónde la pobreza, características del mercado de trabajo y régimen de bienestar enel que se ubican.
Las políticas destinadas a favorecer la vuelta al mercado laboral de las personas en la asistencia están siendo defendidas, tal y como hemos analizado,
48 Seguimos utilizando esta expresión en referencia a la población en edad activa en situación de po-breza porque las regulaciones actuales así lo consideran aunque el entrecomillado denote una valoraciónde la inadecuación del término por entender que muchas de estas situaciones no podrían ser calificadas enla práctica como «capaces para trabajar».
1241
Estrategias de activación destinadas al colectivo depobres capaces en la asistencia
desde un rango de ideologías muy amplio, debido a su congruencia con muchosobjetivos derivados del nuevo contexto postindustrial. Por ello, son planteadasincluso simultáneamente con fines tan distintos como combatir la exclusión social o reducir el gasto en protección social. No obstante, aunque en general todos los países persiguen una reducción del gasto social, mientras que en EEUUeste es un objetivo prioritario a conseguir de forma inmediata, en Europa se entiende que éste será un resultado a conseguir a largo plazo. De hecho en la práctica se asume que la introducción de estrategias de activación destinadas a losmás desfavorecidos suponen un aumento del gasto social. En relación con ello,Torfing (1999) diferencia dos tipos de estrategias de activación:
a) defensiva: aquella que recorta la intervención estatal en materia de pobreza reduciéndola a la protección de los colectivos más necesitados nocapaces de trabajar. En estos países el objetivo de la activación es conseguir la vuelta al mercado laboral de todas aquellas personas capacesque se encuentran en la asistencia y de esta forma reducir el gasto social. Con esta finalidad, acabar con la dependencia de las prestaciones yluchar contra el fraude (distinguiendo a los capaces que se encuentra enla asistencia) se constituyen en cuestiones prioritarias para la activación.Esta estrategia se ajustaría al modelo activación-workfare.
b) ofensiva: aquella que trata de combatir la exclusión y el desempleo através de un aumento del gasto social destinado a la mejora de la situación de las personas en la asistencia y favorecer así su inserción laboral. En estos casos la estrategia de la activación ha supuesto una importante inversión pública en el diseño de oportunidades de empleo yprogramas destinados a la mejora de la empleabilidad, sin que estosuponga menoscabo del gasto destinado a la protección económica delas personas que se encuentran en la asistencia. Esta finalidad caracteriza la estrategia desarrollada por los países de tradición socialdemócrata denominada como modelo activación-welfare en los que, como hemos visto, el Estado juega un rol decisivo en la estrategiaactivadora como agente generador de empleo.
A pesar de compartir una visión estructuralista que asume la responsabilidad pública del tratamiento de la pobreza, también dentro de los países europeos existen ciertas diferencias en cuanto a los objetivos planteados para la activación. l.eedemel y Trickey han establecido la siguiente clasificación en funciónde las motivaciones políticas:
Integraciónsocial de lapoblaciónexcluida Francia Dinamarca Holanda
ReinoUnido
Alemania Noruega
Disuadir la• dependencia
EEUU
Elaborado a partir de (l.eedemel y Trickey, 2000).
125
Begoña PérezEransus
En el caso de Noruega la importancia del debate sobre la dependencia delas prestaciones ha llevado al desarrollo de estrategias de activación cercanas,en su motivación al modelo workfare. En posiciones intermedias entre ambosobjetivos se encuentran Alemania, Reino Unido y Holanda. Y en el extremoopuesto, Francia y Dinamarca que representan las concepciones políticas másfuertemente orientadas a favorecer la integración de la población excluida. Sinembargo, en el caso francés este grado de motivación política no ha sido suficiente para garantizar un desarrollo de las estrategias de activación destinadas apoblación excluida tan extensivo como en Dinamarca. El motivo de esta diferencia lo encontramos en la tradición universalista de la protección social danesa y una mayor apuesta por las políticas de activación destinadas al conjunto depoblación activa.
9.2. TIPOS DE ESTRATEGIAS EN FUNCIÓN DE SU ALCANCE
Un factor clave que incide en la relación asistencia-activación es el nivelde desarrollo de la estrategia de activación general. A mayor desarrollo de la estrategia activadora, mayores son los recursos, la calidad y la legitimidad social delos programas destinados a población en la asistencia. Recordemos que la inversión en políticas activas estaba estrechamente relacionada con el régimen deprotección de desempleo establecido en cada escenario de bienestar. En estesentido, los países con regímenes de protección por desempleo universalistas,en términos de Gallie y Paugam (2000), tales como Dinamarca y Suecia, quecuentan con un alto nivel de cobertura y retribución de las prestaciones por desempleo, son también aquellos que han favorecido una estrategia de activaciónmás universalista. Estos países, en un principio, orientaban la activación a la población activa en general (empleados y desempleados) pero a partir de los añosochenta centraron su esfuerzo en amplios colectivos de desempleados: jóvenes,desempleados de larga duración y desempleados mayores de cincuenta años.En la actualidad estos países son los que más porcentaje de su Producto Interior Bruto destinan a políticas activas (según datos de la OCDE, en 1998 Suecia1,840/0, Holanda, 1,800/0, Dinamarca 1,770/0). En ellos no existe un límite diferenciado entre los programas destintados al conjunto de la población y los destinados únicamente a la población en la asistencia. De hecho, aunque existenprogramas específicamente diseñados para población en la asistencia, es frecuente que estos colectivos participen también de forma normalizada en los programas generales de activación (Rosdhal y Weise, 2000). Entendemos que estoimprime un carácter normalizador e integrador claramente positivo para la población en la asistencia.
Entre los países en los que se ha producido una inversión intermedia en políticas activas (entre el1 % y el1 ,50/0 del PIB) se encuentran Bélgica, Franciay Alemania, países en los que la protección por desempleo, aunque amplia, se encuentra orientada al nivel contributivo (regímenes de protección por desempleocentrados en el empleo en términos de Gallie y Paugam). En ellos se observa una
1261
Estrategias de activación destinadas al colectivo de pobrescapaces en la asistencia
delimitación mayor entre los programas dirigidos a población desempleada yaquellos destinados a población pobre en programas de ingresos mínimos. EnFrancia, por ejemplo, las políticas de inserción destinadas a la población en la asistencia social constituyen uno de los principales bloques de la activación, claramente diferenciado del otro gran bloque constituido por las políticas de activaciónorientadas a los jóvenes. No obstante, existen mecanismos establecidos que permiten a los colectivos en la asistencia participar en el resto de programas en fases superiores de su proceso de inserción.
En los países del sur de Europa la escasa cobertura de la protección pordesempleo (regímenes sub-protectores de empleo, según Gallie y Paugam)coincide con un escaso desarrollo de las políticas de activación (el porcentaje delPIS destinado a políticas activas se limita a un 0,81 % en España, 0,80 en Portugal y 1,1% en Italia). En estos países existe un profundo distanciamiento entrelos programas de activación destinados a desempleados en general y aquellosvinculados a programas de ingresos mínimos. Y además parece detectarse unaimportante dificultad de los perceptores del nivel asistencial para acceder a losprogramas de activación destinados a desempleados en general (Navarra,1999b), (Darmon, 2002).
Por último, es en los países anqlosaiones" donde se ha producido un menor desarrollo de las políticas de activación (el porcentaje del PIS destinado a políticas activas en el Reino Unido sólo alcanza un 0,370/0 del PIS yen Estados Unidos es inferior a O, 17% del PIS). En estos países la activación surge únicamenteorientada a población en la asistencia social. Sin embargo, mientras que en elReino Unido el nivel asistencial abarca a grupos de población amplios tales como jóvenes, desempleados de larga duración y madres solteras, en EEUU la población en la asistencia se reduce a un colectivo reducido constituido en su mayoría por madres solas con hijos dependientes pertenecientes a la minoríaafro-americana.
Sin duda, el mayor desarrollo de las políticas de activación va acompañado de un mayor apoyo social por parte de la población en general que legitima lainversión económica en políticas que mejoran las posibilidades de empleabilidadde las personas en desempleo, o de los jóvenes sin trabajo. «Los programas para débiles, acaban siendo débiles» (Korpi y Palme, 1998).
9.3. TIPOS DE ESTRATEGIAS EN FUNCIÓN DE LA FORMAQUE ADOPTA LA ACTIVACIÓN
La forma que adopta la estrategia de activación orientada a los pobres capaces es quizás una fiel manifestación de las motivaciones explícitas e implícitas que llevan a poner en marcha dichas políticas. De hecho, la configuración que
49 Irlanda se aleja del patrón del resto de países anglosajones al presentar un elevado gasto en polí-ticas activas. Este hecho es el resultado, como mencionábamos anteriormente por el impacto de los fondos estructurales que ha destinado la Unión Europea a los países europeos menos desarrollados y que enel caso Irlandés han sido invertidos en este tipo de políticas.
127
Begoña PérezEransus
adoptan los diversos mecanismos orientados al empleo está estrechamente ligada a la concepción de la pobreza, al régimen de protección por desempleo y ala calidad del empleo de baja cualificación existente en cada contexto.
Aunque en principio cualquier estrategia de activación" este destinada afavorecer la integración laboral de aquellas personas que se encuentran al margen del mercado, en algunos sitios se ha priorizado la inserción inmediata encualquier puesto de trabajo. Esta estrategia es denominada por Leedernel y Triekey (2000) con la expresión «el acceso al trabajo es lo primero» (work iirst).Mientras que en otros lugares se han adoptado estrategias de integración a largo plazo que tienen como fin una mejora de las posibilidades de empleabilidadde la fuerza laboral a través de mecanismos de formación y orientación para elempleo. Esta estrategia es denominada por l.eedemel y Trickey como «orientada a la mejora de los recursos humanos».
El modelo worktare está orientado a acabar con la dependencia y para ellodebe garantizar que el empleo normalizado reemplace cuanto antes a la asistencia. Este modelo aparece influenciado por una visión individualista de la pobreza que asume que la responsabilidad para incorporarse al empleo es fruto deuna decisión individual racional basada en el cálculo económico; aunque tambiénse contempla que pueda ser precisa cierta presión para asegurar la opción por eltrabajo. Además, ésta concepción lleva implícita la idea de que todas las personas capaces, son empleables. Estos tres factores han propiciado la utilización dediversos mecanismos ya tradicionales en la relación asistencia-trabajo:
- Mecanismos destinados a disuadir la entrada en la asistencia mediantela oferta de trabajo en el momento de la solicitud (work-test, workhouse test). Para ello se utilizan dispositivos de orientación para el empleoo agencias de colocación que hacen de intermediarias con empleadoresprivados poniéndoles a su disposición a las personas en el momento enque éstas solicitan la prestación asistencial o en las primeras fases depercepción de la misma.
- Mecanismos destinados a hacer la estancia en la asistencia menos deseable que el empleo normalizado. Son sistemas de premio-castigo relacionados con el acceso al empleo normalizado. En ellos el premio seconsigue mediante fórmulas estímulos económicos mediante los cualesse complementan los ingresos por trabajo hasta llegar a un mínimo establecido (Mercader, 2003). De tal forma que el empleo se convierta enuna opción económicamente más deseable que la asistencia. El castigose materializa en determinadas fórmulas de contraprestación; en la reducción de las cuantías de las prestaciones asistenciales; la limitaciónde la estancia en la asistencia; el aumento de la presión para la búsqueda de empleo y la salida de la asistencia.
- Mecanismos destinados a diferenciar los pobres capaces de los no capaces. Mediante entrevistas periódicas y dispositivos de investigacióndel fraude.
50 Puede verse una descripción en detalle de diversos mecanismos de activación en el Anexo 1.
128 ¡I
9 Estrategias de activación destinadas al colectivo depobres capaces en la asistencia
Estos mecanismos responden en mayor medida a la realidad de la estrategia de buena parte (no todos) de los Estados de EEUU. En Noruega tambiénhan sido implantados sistemas de premio-castigo y mecanismos de investigación del fraude (l.esdernel y Trickey, 2000). Sin embargo, algunos de los dispositivos de este modelo, tales como los estímulos al empleo, también han sidoadoptados en otros países europeos, incluso en Dinamarca. En Francia, porejemplo, en los últimos años se han puesto en marcha incentivos fiscales destinados a trabajadores de bajos ingresos, mecanismos sancionadores a los perceptores de prestaciones y condicionamientos al cobro de las prestaciones mínimas (Barbier, 2001 a).
Por otro lado, el modelo de activación-we/fare está orientado a favorecerla mejora de la situación de empleabilidad de las personas que se encuentranen la asistencia. Una concepción más estructuralista de la pobreza ha dado lugar a políticas orientadas a largo plazo y adaptadas a las posibilidades del mercado de trabajo y el grado de empleabilidad del individuo. Durante los períodosde activación, que se caracterizan por su larga duración, el Estado garantizaprestaciones de sustitución, que recordemos, permiten llevar un nivel de vida«muy digno» al margen del mercado laboral (Behrendt, 2000). En este modelo,la calidad del empleo asegura su mayor atractivo respecto a la opción de la asistencia, por ello no se dedica gran esfuerzo a la finalidad disuasoria ni a la detección del fraude.
Los recursos desarrollados en los países que responden al modelo activación-we/fare incluyen la creación de oportunidades de empleo en el ámbito público, el diseño de recursos formativos y dispositivos de orientación laboral personalizados y determinados programas de contenido social para los colectivosen situaciones más graves de exclusión.
A este modelo corresponde más fielmente la realidad danesa. Aunque encontramos también estrategias que responden a este modelo en Holanda y enmenor medida en Alemania o Francia (l.secemel y Trickey, 2000).
9.4. Dos MODELOS DE ACTIVACIÓN CONTRAPUESTOS,ACTIVACIÓN- 'NORKFAREVS. ACTIVACIÓN-'NELFARE
Estos tres criterios nos permiten clasificar las estrategias de activación enfunción de los dos modelos opuestos. El workfare de EEUU representa uno delos polos, caracterizado por una motivación «defensiva» que busca la reducciónde la protección asistencial; por ello son estrategias «únicamente orientadas apoblación asistida» que se articulan a través de mecanismos que buscan «la inserción laboral inmediata». De la misma forma, existe consenso en situar a Dinamarca como exponente del modelo opuesto, cuya finalidad es dar una respuesta «ofensiva» a la pobreza mediante la ampliación del Estado de bienestarinvirtiendo en estrategias orientadas a favorecer la inserción laboral de la «población activa en general» mediante dispositivos que «buscan la mejora de losrecursos humanos».
129
Begoña Pérez Eransus
TABLA 12. Clasificación delas estrategias de activación destinadas aperceptores de programas de ingresos mínimos
Este modelo planteado en torno a los dos polos opuestos, si bien resulta de utilidad a la hora de mostrar cuales son las tendencias que pueden definir las políticas de activación, es cierto que pierde fuerza a la hora de explicarposiciones intermedias. Por ejemplo, en relación con el caso británico, Barbier(2001 b) considera que existen diversos rasgos que lo acercan al modelo workfare en cuanto a las motivaciones políticas y alcance de la activación, únicamente dirigida a la población asistida. No obstante, Lredemel y Trickey (2000)valoran que el tipo de recursos desarrollados responden a una estrategia orientada a la mejora de los recursos humanos y que, a pesar de reducirse al nivelasistencial, éste abarca a un amplio sector de población y por ello lo sitúa máscercano al modelo activación-welfare. También el caso francés es contemplado como un híbrido en el que la motivación política de lucha contra la pobrezaes alta; sin embargo, el escaso desarrollo de las políticas activas de mercadolaboral y los escasos recursos del nivel asistencial han evitado un desarrollomás cercano a la activación-welfare (Barbier, 2001 b).
Por ello si bien el modelo basado en los dos polos opuestos nos ha resultado útil para construir un marco de referencia para el análisis de las políticas deactivación, insistimos, a pesar de todo, en que resulta insuficiente para entenderla complejidad y evolución actual del fenómeno en las distintas realidades nacionales y, sobre todo, para valorar su eficacia.
En última instancia lo que verdaderamente nos permitirá evaluar las diferencias entre las políticas emprendidas en cada país es su eficacia en relacióncon la inserción laboral de los pobres capaces y, en definitiva, en la lucha contrala pobreza y la exclusión social.
130 I
Estrategias de activación destinadas al colectivo depobres capaces en la asistencia
La verdadera cuestión es dilucidar si el paso de políticas pasivas a políticas activas constituye realmente una mejora en el tratamiento de los pobres capaces (opción piadosa) o si de lo que hablamos es de la sustitución de mecanismos de protección social por programas de activación con fines disuasorios(opción disuasoria o de castigo). Es decir la activación en la asistencia ¿mejora lasituación de los pobres capaces al proporcionarles oportunidades de acceso alempleo? o, por el contrario ¿son medidas que sustituyen dispositivos de bienestar pre-existentes, deteriorando la protección de los colectivos más vulnerables y recortando sus derechos sociales?
Podemos aventurar que la respuesta a estos cuestionamientos no va aser generalizada sino que aparecerá vinculada a las distintas configuraciones delas estrategias de activación en torno a los dos modelos planteados, estrategiaactivación-workfare versus estrategia activación-we/fare.
Con este objetivo consideramos preciso descender, por lo menos, al ámbito nacional para valorar las distintas configuraciones de la estrategia de activación relacionadas con el nivel de asistencia a pobres capaces, tomando como referencia cuatro países que consideramos clave en nuestro análisis. Por un ladolos dos que hasta ahora se nos muestran como representantes de los modeloscontrapuestos en la activación: EEUU y Dinamarca; y, por otro, Reino Unido yFrancia, porque han desarrollado estrategias de activación que se sitúan en puntos intermedios de ambos modelos y porque sin duda, son países que han ejercido una importante influencia en la configuración de los programas de ingresosmínimos destinados a pobres capaces en nuestro país.
131
10. LAAÍ
UNI
VLA.I: :IÓN N CUATROTACOS UNI , REINO
INA CA Y RANCIA
10.1. ESTADOS UNIDOS: FROM WELFARE roWORKFARE
En el análisis del workfare americano es preciso partir del hecho de que,en este país, no se ha configurado un Estado de bienestar tal y como es concebido en Europa. Prueba de ello es la inexistencia de un sistema de protecciónsocial público frente a la enfermedad, la jubilación o el desempleo. En el ámbito público únicamente se ha desarrollado una red asistencial destinada a los colectivos más desfavorecidos que no pueden garantizarse sus propios mediosde subsistencia. Esta red asistencial se compone de un abanico de prestaciones económicas de baja cuantía basadas en la comprobación de medios y destinadas a categorías específicas de población. Estas quedan definidas en función de sus circunstancias familiares, su edad o su situación de discapacidad(Gough, Bradshaw et al., 1997). En este sistema encontramos las siguientesprestaciones:
- Supplementary Security lncome" destinado a personas mayores, discapacitados o invidentes en situación de pobreza.
- Aids for Families with Oependent Ctúidrerv" destinadas a familias en situación de pobreza con hijos menores de edad. En 1996 son sustituidaspor la Temporary Aid for Needy Femñies" que introducen una clara limitación temporal.
- Mediceid" y Foodsternps" destinados a las familias perceptoras de lasayudas para familias con hijos menores de edad.
51 Ingreso Suplementario de Seguridad.52 Ayudas para familias pobres con hijos dependientes.53 Ayuda temporal para familias necesitadas.54 Ayuda médica para familias de bajos.55 Bonos de comida gratuita.
133
Begoña PérezEransus
- A partir de la reforma de 1996 también encontramos una fórmula de impuesto negativo que complementa los ingresos de los trabajadores de bajos ingresos con hijos dependientes, el The Earned Income Tax Ctedit".
Como puede observarse no existe en el ámbito nacional una prestaciónasistencial de carácter general destinada a personas en situación de pobreza únicamente en algunos Estados se ha desarrollado una prestación económica, denominada General Assistence" y destinada a aquellas personas necesitadas queno acceden ninguna de las prestaciones antes descritas.
En este país la ausencia de un Estado benefactor convive con una percepción social individualista de la pobreza entendida como problemática del ámbito privado que debe ser superada mediante la responsabilidad y el esfuerzo personal.Es desde esta perspectiva, desde donde debemos abordar el fenómeno del workfare americano ya que las escasas ayudas asistenciales puestas en marcha han sido siempre objeto de fuertes críticas desde las fuerzas políticas conservadoras yamplios sectores de la población norteamericana.
Workfare como herramienta frente al problema de la dependencia
La derecha conservadora americana fue forjando, a lo largo de los setenta, un fuerte discurso crítico en contra de las prestaciones asistenciales por suineficacia y por desincentivar el acceso al empleo de sus perceptores. Comomencionábamos anteriormente, Charles Murray fue uno de los principales exponentes del conservadurismo americano que estableció una correlación directa entre en el desarrollo de las "ayudas a familias pobres con hijos dependientes" y el crecimiento de la tasa de pobreza en Estados Unidos (Murray, 1980).Por ello el eje de su propuesta se basa en la eliminación de estas ayudas y susustitución por fórmulas de estímulos al empleo. De esta forma, el workfare eraesgrimido como herramienta capaz de acabar con la dependencia y frenar el crecimiento de la infraclase americana. Los argumentos conservadores, a pesar desu escasa fiabilidad empírica, tuvieron un fuerte eco en la sociedad norteamericana, por lo que el workfare pronto se convirtió en una propuesta práctica sustentada con una amplio apoyo social.
Fue precisamente en este contexto, cuando surgieron los primeros programas experimentales de empleo comunitario". Orientados a los perceptoresdel programa de ayudas a familias con hijos dependientes, estas iniciativas fueron muy bien acogidas por la opinión pública. Con el fin de potenciar este tipo deexperiencias, en 1981, el Congreso aprobó una Ley59 que autorizaba a los Estadosa introducir condicionamientos laborales a la percepción de las ayudas a familiaspobres. Poco después, en 1988, bajo mandato de Reagan, se aprobó una nueva
56 Impuesto sobre los ingresos por trabajo57 Asistencia General.58 Empleo comunitario (community job), hace referencia a puestos de empleo público orientado a ta-
reas de finalidad social (mantenimiento de espacios públicos, acción social, cuidado del medioambiente).También aparece denominado como Public Service Employment.
59 Omnibus Budget Reconciliation Act.
1341
La activación en cuatro países: Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarcay Francia
ley60 que potenciaba la vinculación de la asistencia social con el empleo a travésde la puesta en marcha de un programa de promoción de oportunidades laborales y formativas. Mediante este programa se aumentaba la capacidad de los Estados de imponer acciones laborales a la población asistida y se establecía la necesidad de que, desde cada Estado, se firmaran acuerdos de empleabilidad conlos perceptores, en los que se establecieran las obligaciones laborales de los mismos, así como los recursos que desde las agencias se iban a destinar para la ejecución de dichos acuerdos.
A pesar del surgimiento de este nuevo marco legal favorable, la ausenciade financiación complementaria hizo que estas iniciativas únicamente fueran llevadas a cabo por algunos Estados capaces de costear una organización de recursos más compleja que la establecida hasta entonces para la distribución de laasistencia económica.
Aunque sólo se trataba de programas a pequeña escala, las evaluacionesaltamente positivas de las primeras experiencias de workfare ayudaron a aumentar su popularidad. También estas evaluaciones marcaron el peculiar desarrollo del workfare en EEUU al valorar de forma más positiva la eficacia de las estrategias orientadas a la incorporación inmediata en el mercado laboral (workñrst; frente a las experiencias formativas orientadas a mejorar la empleabilidadde los usuarios. Existía una percepción, ampliamente compartida, de que la inactividad tenía efectos negativos en los hábitos y en la disposición personal para eltrabajo y de ello se derivaba la preferencia por los recursos que favorecían el acceso inmediato al empleo: orientación al empleo, empleo subvencionado, empleo comunitarios o estímulos al empleo (Wiseman, 2000).
La reforma de 1996, from welfare to workfare
Como respuesta a la fuerte demanda social y política precedente, Clintondecidió emprender una drástica reforma del sistema asistencial americano quecristalizó en la aprobación de Personal Responsability and Work Opportunity Reconcilation Act61 en 1996. El objetivo principal de la reforma fue favorecer la salida de las familias más pobres de la asistencia al empleo; para lo cual la ley establecía dos líneas de acción prioritarias a) la introducción de condicionamientoslaborales y límites temporales al cobro de prestaciones asistenciales mediantela transformación de las tan criticadas Ayudas estatales para familias con hijosdependientes en Asistencia temporal para familias necesitadas b) puesta enmarcha de un sistema de incentivos al empleo basado en fórmulas de desgravación fiscal. De entre ellos, la opción más desarrollada ha sido una desgravación fiscal orientada a los trabajadores con ingresos más bajos" que actúa comoun impuesto negativo al permitir al trabajador reembolsarse una cantidad mayorde lo que le correspondería pagar a hacienda, hasta alcanzar un sueldo mínimodeterminado. Además de ésta, se ponen en marcha otras desgravaciones fisca-
60 Fammily Support Act.61 Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidades laborales.62 Earned Income Tax.
135
Begoña PérezEransus
les específicas orientadas a situaciones diversas como son: hogares monoparentales con problemas de acceso a una vivienda, o los hogares monoparentales con dificultades para el cuidado de los niños.
Precisamente el objetivo principal de esta ley fue favorecer la progresivasustitución de la asistencia para pobres por esta nueva vía de incentivos fiscalesa trabajadores de bajos ingresos que, en poco tiempo, ha acabado convirtiéndose en el principal mecanismo de lucha contra la pobreza en EEUU.
Forma que adopta la estrategia Activación en EEUU
La nueva fórmula, Temporary Aid For Needy Families, permite el cobro deuna prestación económica de baja cuantía durante un período máximo de dosaños", siempre y cuando se cumpla la obligación de realizar una actividad decontenido laboral propuesta desde la administración.
Esta nueva ley ha extendido el uso de la estrategia del test de empleo(workhouse-test), es decir la utilización una oferta laboral en la fase de solicitudpara disuadir el acceso al mismo de los pobres capaces.
El diseño y la aplicación de las sanciones dentro del programa se ha dejado en manos de los Estados que establecen los motivos objeto de penalización.De forma general se establece que las sanciones sean destinadas a penalizar aaquellas personas que no sigan los condicionamientos de carácter laboral establecidos por los servicios de la administración. Lo que cada Estado entiende como «sancionable» puede significar la no aceptación de una oferta de trabajo, lano asistencia a entrevistas de orientación para el empleo y otro tipo de conductas o comportamientos no tan relacionados con la inserción laboral.
La ley demanda elevar las responsabilidades de los clientes y dispensarmultas severas a los que no cumplen su compromiso. Los Estados puedendenegar pagos a madres solas adolescentes si no van a la escuela o si noviven con un adulto; pueden obligar a los cabezas de familia a asegurarseun trabajo en dos años o perder la prestación y pueden denegar las prestaciones a las personas acusadas por tenencia de drogas. (Park y Van Voorhhis, 2001: pág. 191).
El control de las obligaciones de los perceptores está gestionado a partir deun sistema de sanciones diseñado a nivel estatal pero que en la práctica está conllevando medidas que van desde la reducción económica de la prestación, la retirada total de la misma o incluso la imposición de multas económicas.
A ello es preciso añadir que la salida del programa incluye también el cese del disfrute de las otras prestaciones vinculadas a ella como son la atenciónmédica gratuita y los bonos de comida (Wiseman, 2000).
El nuevo programa también descentraliza a los Estados la gestión de laoferta de actividades destinadas a la inserción laboral de los perceptores, bajo laúnica exigencia de que los Estados cumplan anualmente unas determinadas co-
63 No obstante se contempla la posibilidad de que cada estado establezca excepciones a este límitetemporal de hasta 5 años a un 200/0 de los usuarios.
10 La activación en cuatro países: Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarcay Francia
tas de eficacia en la activación. Estas cotas hacen referencia al porcentaje de población que anualmente debe participar en actividades destinadas a favorecer suinserción laboral. Por ejemplo, en 1997, se estableció que al menos un 700/0 delos perceptores de estas ayudas debían realizar actividades vinculadas al empleodurante 35 horas a la semana". Este porcentaje ha ascendido al 900/0 en el 2002(Wiseman, 2000).
Quizás uno de los factores clave que nos permite valorar esta estrategiaes que a diferencia de la situación anterior, la nueva ley deja en manos de los Estados la gestión de los presupuestos del programa, los cuales se han visto fuertemente reducidos respecto a la financiación establecida para el programa deayudas preexistente (Park y Van Voorhhis, 2001).
Bajo el objetivo de mejorar la eficacia del programa y reducir el gasto social, se ha promovido la privatización de la gestión de las ayudas priorizando aaquellas empresas que ofrezcan sistemas más eficaces de provisión de las prestaciones en relación con el sistema de incentivos y sanciones. En la misma línea,la ley contempla la posibilidad de que el importe de la ayuda asistencial vaya aparar a las empresas que contraten perceptores. De esta forma muchas agencias llegan a acuerdos con empresas y ofrecen directamente puestos de trabajo en el momento de la demanda de asistencia por parte de las familias pobres.Para estas empresas que contratan «pobres asistidos» también se ha creado unsistema de incentivos fiscales.
Veamos lo que ha supuesto esta transformación a partir del ejemplo detres Estados emblemáticos: Nueva York, Wisconsin y California gracias al estudio de Wiseman (2000).
Nueva York ha optado por realizar una implantación paulatina de la reforma por lo que únicamente una parte de los perceptores que se encontraban enla asistencia en el momento de la aprobación de la nueva ley participa actualmente en programas de activación. Este Estado relanzó (a raíz de la reforma) unprograma de empleo ya existente WEP (Work Experience Program) vinculado alprograma asistencial Home Reliet, orientado a personas sin hogar. Mediante laparticipación en este programa los perceptores adquieren una experiencia laboral durante unos meses a través de la realización de trabajos públicos (limpiezade edificios públicos, atención domiciliaria de personas mayores, etc.)." A partirde la nueva ley, este programa se convierte en la experiencia de empleo de mayor dimensión del conjunto de la nación. Según la nueva ley, deberían acceder aél todos los solicitantes de ayudas, al cabo de treinta días de haber solicitado laprestación. Sin embargo, ni la disponibilidad de plazas ni la capacidad de los perceptores existentes lo está permitiendo. De las 278.000 personas que se encontraban en la asistencia en 1999, en torno a 75.000 eran considerados no capaces para trabajar por razones de salud o por cuestiones de disponibilidad
64 Este porcentaje disminuye para algunos colectivos específicos como las madres solas con hijospequeños y otros.
65 El programa ha recibido fuertes críticas desde algunos sectores por contratar personal a bajo pre-cio para llevar a cabo tareas publicas que podían ser realizadas por trabajadores normalmente retribuidos.
137
Begoña PérezEransus
familiar o similares". Del resto, la mitad no se encontraba todavía en activo,(50.000 por encontrarse en proceso de orientación para el empleo o en esperadel mismo y otros 50.000 se encontraban bajo procesos sancionadores). De esta forma, la cifra referente a aquellos que se encontraban en activo eran unos95.000, de los cuales, únicamente pudieron participar en el programa de empleo33.000 personas, debido a la disponibilidad de plazas. El resto trabajaba en puestos del mercado normalizado (30.000) o se encontraba en acciones formativas(20.000) o en programas de rehabilitación de toxicomanías o alcohol (5.000).
A partir de estos datos concluimos que en el Estado con el mayor programa de empleo, únicamente participan en él el 100/0 del total de perceptores dela prestación asistencial. El segundo dato que llama la atención es que el número de perceptores que se encuentra sancionado es mayor que el doble de losque participan en programas de empleo, yeso que Wiseman señala que la deNueva York, «es una proporción sancionadora de carácter moderado respecto aotros Estados» (Wiseman, 2000: Pág. 235).
A diferencia de Nueva York, en el Estado de Wisconsin la reforma ha sidoaplicada drásticamente, clausurando el programa previo y condicionando el acceso a las nuevas prestaciones temporales a la realización de acciones orientadas ala inserción laboral. En este caso el programa tiene una oferta jerarquizada de recursos de activación, en cuya parte superior se encuentra la inserción laboral enel mercado normalizado; en niveles intermedios se encuentran los empleos subvencionados en empresas, entidades públicas u organizaciones voluntarias y trabajos de carácter comunitario; por último, existe un nivel más bajo de insercióndenominado «de transición», para aquellos que son considerados no aptos parael trabajo (aunque en cualquiera de los casos el límite de estancia en la asistencia se establece en cinco años). El sistema está estructurado de tal manera quelos ingresos son mayores cuanto más alto es el nivel de inserción laboral. En elcaso del empleo comunitario y la fase transitoria se percibe una ayuda económica mientras que los empleos subvencionados son retribuidos mediante salarioslaborales normalizados. A pesar de todo la fórmula más desarrollada es la del trabajo de servicio comunitario ya que hay muy poca disponibilidad de las empresaso entidades públicas a contratar este tipo de perceptores. En 1999, la proporciónpersonas sancionadas en este Estado alcanzaba un 34%. Además es preciso señalar que las sanciones, en este Estado se caracterizan por su dureza.
Por último, el Estado de California es el que posee el mayor volumen depoblación en la asistencia social. En este Estado la reforma se ha orientado apriorizar la inserción en el mercado laboral normalizado frente al resto de fórmulas de empleo subvencionado o comunitario. Se ha impulsado una fórmula mediante la cual los perceptores que acceden al empleo pueden seguir percibiendo la prestación económica con el fin de que el trabajo, incluso para los queestán peor retribuidos, sea más rentable que la asistencia", Esta fórmula ha per-
66 Este colectivo es denominado como non-engageable (que podríamos traducir como no compro-misible o no activable).
67 En el ámbito anglosajón se ha utilizado la expresión «make work pev» para definirlo.
1381
La activación en cuatro países: Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca y Francia
mitido la inserción laboral normalizada a una proporción de casos elevada, encomparación con otros Estados. Por ejemplo en 1998 el 34% de los casos teníaingresos derivados del trabajo, además de la prestación asistencia. En este Estado los mecanismos sancionadores son más moderados que en el resto y llegan a un volumen menor de población.
La experiencia de estos tres Estados pone en evidencia, en primer lugar,la profunda desigualdad existente en la provisión de la asistencia en EEUU, situación que se ha visto agravada a partir de la aprobación de la nueva ley. EnNueva York y California la implantación está siendo progresiva y los antiguos perceptores pueden permanecer en la asistencia a pesar de que han visto aumentar sus obligaciones y la presión por salir del programa. California quizás representa la opción más flexible en relación con los mecanismos sancionadores ymás generosa en relación con la cobertura económica. En Wisconsin, que representa la postura más dura del worktare, la nueva ley ha supuesto el final dela protección para muchos hogares.
Quizás la conclusión más relevante para nuestro objeto de estudio es ellimitado desarrollo de programas realmente vinculados con el empleo, y el escaso porcentaje de perceptores que participan en ellos (respecto al total). De ellose deduce que el mayor volumen de usuarios se encuentra en procesos intermedios de orientación para la búsqueda de empleo normalizado y, en una proporción importante, en procesos sancionadores.
Limitado desarrollo de la activación en EEUU
Es preciso partir del hecho de que la activación únicamente se ha desarrollado vinculada al programa de asistencia temporal para familias necesitadas,lo que apenas alcanza un 2,30/0 de la población norteamericana. Por tanto la activación se destina a un colectivo de población muy pequeño y muy específico:familias pobres, en su mayoría madres solteras con hijos menores de origenafro-americano. Esta realidad dista mucho de los programas de activación decualquiera de las estrategias europeas.
Por ello la conclusión más importante que se deriva de la experiencia norteamericana es que, a pesar de la importancia ideológica que han tenido las estrategias de activación, éstas apenas han sido desarrolladas en la práctica y portanto juegan un rol muy marginal en el sistema de protección americano: « thereis no much work in American vvorkterew" (Wiseman, 2000: pág. 42).
De hecho, dentro del volumen de población pobre en la asistencia, el porcentaje que participa en programas de inserción laboral propiamente dicha esmuy reducido. En 1997 el total de casos que participaron en acciones de worktare constituía únicamente un 350/0 del total de familias perceptoras del programa. De los cuales un 27% realizaron acciones relacionadas con un puesto de trabajo; de ellos en un 230/0 se trataba de un puesto en el mercado de trabajonormalizado y tan sólo el 40/0 correspondía a puestos de trabajo en proyectos de
68 No hay mucho trabajo en el workfare americano.
139
Begoña Pérez Eransus
empleo (Wiseman, 2000: pág. 43). Como vemos, a pesar de la esperanza que sehabía puesto en los proyectos de empleo comunitario, estas iniciativas han sidoescasamente desarrolladas por los Estados. Tampoco los puestos subvencionados en las empresas privadas han sido tan numerosos como se esperaba. Frente a todas estas opciones la más desarrollada ha sido la orientación para la búsqueda de empleo en el mercado laboral convencional (work first) a través de laintermediación de agencias de finalidad lucrativa.
Por tanto, la transformación más intensa que ha provocado la reforma de laasistencia en EEUU no ha venido de la mano de la implantación de programas deactivación, sino de sustituir los escasos mecanismos de protección asistencialexistentes por sistemas de desgravación fiscal destinados a trabajadores de bajosingresos. De este sistema se benefician en la actualidad un 200/0 de los hogaresnorteamericanos, frente al 2,30/0 de la población que es objeto de programas deactivación (Barbier, 2001 a: pág. 11). Esta nueva estrategia basadaen los incentivosfiscales al empleo si bien puede estar sirviendo para aliviar la economía precaria delos hogares con bajos ingresos, no parece servir como mecanismo de lucha contra la pobreza (Sammartino, 2002).
La activación en EEUU ha generado un aumento de la desprotección de lapoblación pobre en la asistencia y del colectivo de pobres trabajadores
Desde la puesta en marcha de la reforma se ha producido una drásticareducción del número de perceptores de prestaciones asistenciales. Se calcula que desde 1994 hasta 1999, el número de perceptores se ha reducido en un440/0 69 (Park y Van Voorhhis, 2001: pág. 205). A la luz de estos resultados, losdefensores del workfare americano han interpretado que éste ha logrado conéxito sus objetivos: romper con procesos de dependencia de las familias pobres y conseguir su incorporación al mercado laboral (Blank, 2002). Sin embargo, la propia administración americana admite que esta fuerte reducción delvolumen de población en la asistencia no es debida únicamente a la inserciónlaboral de los perceptores. Según una estimación realizada por el consejo deasesores económicos de la Casa Blanca". únicamente un 36,20/0 de la reducción del volumen de perceptores puede ser atribuido al éxito de las accionesde inserción laboral propias de la nueva ley. En relación con el resto, un 7,80/0se debe a la reducción de la tasa de desempleo nacional; un 9,60/0 al aumentodel salario mínimo a nivel nacional yen torno a un 450/0 a «otros factores». Hayque tener en cuenta que la aplicación de la reforma ha tenido lugar en un contexto de expansión económica y alto nivel de creación de empleo de baja cualificación, lo que ha contribuido a incrementar el número de salidas del programa. Precisamente por ello algunos advierten del riesgo de desprotección quepuede conllevar la aplicación de este programa en períodos de menor crecimiento económico (McKnight, 2002). Sin embargo, en la actualidad, el dato
69 Según datos del US Department of Health and Human Services, 1999.70 White House Council of Economic Advisors, véase en (Wiseman, 2000: Pág. 243).
10 La activación en cuatro países: Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca y Francia
más preocupante se refiere a ese 450/0 de reducción en el volumen de población asistida que es atribuida a «otros factores». A pesar de que no se ha profundizado en el análisis de este bloque, se intuye que pueden ser salidas delprograma a consecuencia de los efectos de la introducción de la temporalidaden el cobro de las prestaciones, el impacto de la implantación drástica de la reforma en algunos Estados, y el endurecimiento de los mecanismos sancionadores. Por tanto y a pesar de que no haya datos fiables al respecto, sin lugara dudas, la puesta en marcha de esta reforma en la asistencia ha provocado ladesprotección económica de una proporción muy amplia de hogares. Tratandode aproximarse a este impacto, Loprest realizó un análisis de la situación delos hogares que salen del programa en base a la encuesta nacional de las familias americanas", Del conjunto de los casos que habían salido de la asistencia (entre 1995 y 1997) para incorporarse al mercado laboral, en torno a un200/0 en 1997 no tenía forma de vida conocida (sin ingresos por trabajo, ni actividades regulares, ni ingresos por otras ayudas), y un 300/0 de ellos habíavuelto al sistema asistencial al final de 1997. En relación con aquellos casosque sí se encontraban trabajando en 1997, Loprest analizó las característicasde los puestos laborales a los que habían accedido y concluyó que éstos nopermitían el asentamiento de procesos de inserción estable. Por el contrario,un 500/0 de estos procesos de inserción se caracterizaba por presentar incompatibilidad de horarios laborales con el cuidado de sus hijos; únicamenteun tercio de los perceptores disponía de un contrato con seguro sanitario acargo de la empresa; un 250/0 de los casos había accedido a trabajos con horario nocturno.
A partir de esta evaluación parece confirmarse el hecho de que prácticamente en la mitad de los casos que salieron de la asistencia, la estrategia de activación conllevó el paso a una situación de ausencia de ingresos en la que los hogares se ven abocados a la supervivencia mediante actividades irregulares odelictivas, a la vuelta a la asistencia o a la desprotección. En segundo lugar, aquellos que realmente pasaron de la asistencia al empleo, lo hicieron a puestos caracterizados por la alta precariedad, de tal forma que este cambio no les ha permitido, en la mayoría de los casos, superar la situación de pobreza.
Los programas han ayudado a un número sustancial de individuos a remplazar sus ingresos por asistencia por ingresos de empleo, pero no se puede decir, que tras dos años, hayan conseguido sacar a muchas familias dela pobreza. (Freedman, Friedlander et al., 2000: pág. 21).
De hecho, a raíz de la reforma se ha detectado un progresivo aumentodel colectivo de trabajadores pobres en Estados Unidos que en la actualidadasciende a más de tres millones de familias que viven en la pobreza a pesarde que el cabeza de familia trabaja más de 40 horas a la semana (McKnight,2002).
71 National Survey of Americss Families. 1999 véase en (Parky VanVoorhhis, 2001: Pág.206).
141
Begoña PérezEransus
La activación en EEUU ha conllevado una reducción de los derechos y unaumento de las sanciones vinculadas a la asistencia
Otra de las consecuencias significativas de la introducción del workfare enEEUU respecto a la situación anterior ha sido la pérdida del carácter de derecho.En el programa anterior existía un reconocimiento de derechos vinculado a lapertenencia a una determinada categoría de población que, aunque muy reducida permitía recurrir legalmente ante la administración la denegación de las ayudas. Sin embargo, en el nuevo sistema esta posibilidad desaparece y el derechoa la asistencia es sustituido por la posibilidad de percibir una prestación económica condicionada a la realización de determinadas acciones de finalidad laboral(Wiseman, 2000: pág. 233).
La reducción de derechos, que si bien no es exclusiva del sistema americano, ha venido de la mano de una expansión del uso y endurecimiento de lassanciones que realmente no tiene comparación en Europa. Park y Voorhis (2001)han valorado la introducción de estos sistemas de sanción como una vuelta a ladiferenciación medieval entre los «pobres merecedores» y los «pobres no merecedores» en función de su capacidad para el trabajo. También en función de sucomportamiento con la asistencia, lo que De Swaan (1992) calificaba como «docilidad». En relación con ello, se ha detectado la existencia de ciertos procesosdiscriminatorios en la aplicación de las estrategias de activación que pueden estar empeorando aún más la situación de los más marginados. Los servicios encargados de la gestión de las ayudas, cada vez más frecuentemente asumidospor empresas de finalidad lucrativa, estarían priorizando en el acceso al programaa los usuarios más «dóciles» o más «empleables» con el fin de evitar dificultadesy aumentar los porcentajes de éxito del programa (Handler, 2002). De este modoapenas se dedica esfuerzo a la integración laboral de las personas con menor nivel de empleabilidad.
En la misma línea Wiseman (2000) entiende que el funcionamiento delworkfare se basa en el control social de los usuarios y no tanto en su inserciónlaboral. A su juicio, el objetivo de esta nueva reforma es puramente disuasorio,se trata de convencer de que el empleo, aunque sea preario, es mejor que permanecer en la asistencia ya que, en ella, el control y los requerimientos son tanintensos que únicamente podrían permanecer aquellos que realmente no pueden optar a ningún puesto de trabajo.
Conclusiones en torno al caso de EEUU
Podemos concluir que la reforma de la asistencia en EEUU ha favorecidoun aumento de la desprotección económica de buena parte de la población quese encontraba en la asistencia y que se ha visto abocada a la aceptación de empleos de alta precariedad o a la supervivencia a partir de actividades irregulares.Los efectos más negativos de la reforma de la asistencia en EEUU han sido para aquellos colectivos que no han conseguido acceder al mercado laboral y quetambién están quedando excluidos de las prestaciones asistenciales debido a laintroducción de un workfare agresivo basado en la reducción de derechos, la in-
142 I1
La activación en cuatro países: Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarcay Francia
troducción de límites a la protección, obligaciones laborales y un fuerte mecanismo sancionador. En suma, podemos decir que se ha producido un empeoramiento de las condiciones de vida de la población más desfavorecida.
10.2. R1EINO UNIDO: ENTRE EL VVORKFARELIBERAL y LAAC:TIVACIÓN UNIVERSALISTA
Sin duda la principal diferencia de la reforma de la asistencia británica, enrelación con el modelo americano es la existencia en el Reino Unido de un Estado de bienestar. Este está integrado por un sistema de sanidad universalizado yun sistema unificado a nivel estatal de garantía de ingresos mínimos" basado enla comprobación de medios y el reconocimiento de derechos que llega a una proporción muy alta de población (Gough, Bradshaw et al., 1997). En los últimosaños complementan este sistema una prestación mínima destinada a desempleados en busca de trabajo y diversas prestaciones destinadas a personas con distintos tipos de discapacidad. En su conjunto esta red de seguridad asistencial daba cobertura en el año 2000 a 6.1 millones de individuos, lo que suponía un 150/0de la población en edad de trabajar (activa o inactiva) (Barbier, 2001b: pág. 13).
Las primeras políticas de activación promovidas por el gobierno conservador
El gobierno conservador fue quien puso sobre la mesa las primeras propuestas de implantación de programas de activación con el objetivo de reducirel gasto público y favorecer la integración de los colectivos en la asistencia. Preocupado también por el problema de la dependencia, sobre todo en relación conlos jóvenes, en 1988, este gobierno decidió retirar el derecho a la prestación mínima a los jóvenes de dieciséis y diecisiete anos". sustituyéndolo por la posibilidad de solicitar una prestación económica vinculada a la obligación a realizar acciones de formación o búsqueda de empleo.
En los noventa, este condicionamiento se extendió al resto de perceptores del nivel asistencial. En un principio las obligaciones se referían a la disponibilidad a aceptar cualquier oferta razonable de empleo, sin embargo, más adelante se introdujeron mayores presiones para la búsqueda y aceptación deofertas de empleo, así como la obligatoriedad de realizar entrevistas periódicasde orientación laboral.
A mediados de los noventa en el Reino Unido se asistió a un fuerte incremento del desempleo (alcanzando un 100/0 en 1994). Afectando que afectósobre todo a jóvenes, mujeres y mayores de 50 años. En estos años se produjoun aumento de la población que vivía en condiciones de pobreza relativa (22%en 1997), provocando un preocupante incremento de la pobreza infantil (390/0) yjuvenil (280/0) (Europeo, 2001). Esta tendencia, unida a un incremento de la po-
72 Incorne Support.73 Se mantente para aquellos que formaban parte de grupos especiales como madres solteras, dis-
capacitados, etc.
143
Begoña Pérez Eransus
blación en edad activa afectada por algún tipo de discapacidad o enfermedad generó un crecimiento sustancial del volumen de población dependiente de la asistencia social. Todo ello llevó al gobierno conservador a impulsar la estrategia activadora con el fin de facilitar la inserción laboral del conjunto de la población enla asistencia y de este modo frenar el aumento del gasto social.
De este modo en 1996 se aprobó una prestación asistencial unificada para personas en "búsqueda de empleo"74 cuya percepción surgía condicionada ala realización de acciones de inserción laboral. Los perceptores debían firmar unacuerdo de empleabilidad en el que confirmaban su disponibilidad para cualquieroferta de empleo, así como su disposición a la búsqueda activa de empleo. Desde los servicios de empleo se podía requerir a los perceptores la realización deacciones destinadas a la mejora de la empleabilidad o la visita periódica a los centros de empleo. El incumplimiento de estos requerimientos conllevaba determinadas sanciones de carácter moderado. También en 1996 se pusieron en marcha proyectos de empleo" destinados a desempleados que quisieran participaren ellos de forma voluntaria. En estos proyectos, tras un período de trece semanas de búsqueda intensiva de empleo con seguimiento personalizado, seofrecía a los participantes trece semanas de trabajo en tareas destinadas al beneficio de la comunidad.
El impulso de la estrategia activadora en la reforma del New Deal laborista
La lucha contra el desempleo, fue considerada como uno de los principales retos del gobierno de Blair a partir de 1997. Giddens, el ideólogo del New Oeal laborista, situó las políticas de activación en el núcleo de las estrategia contrael desempleo. El objetivo principal era favorecer la inserción laboral de las personas que se encontraban en la asistencia y en el medio y largo plazo, tambiénconseguir una reducción del gasto social destinado a la asistencia.
Bajo este planteamiento, los laboristas reprodujeron algunas ideas del gobierno conservador claves en la estrategia de activación británica y cercanas a laconcepción neoliberal del workfare. Por un lado, la creencia de que toda persona es empleable (incluso algunos considerados tradicionalmente como incapaces) y cierta concepción implícita de que el empleo es la respuesta a todos losproblemas sociales. En segundo lugar, la preocupación por el gasto social y la dependencia: a diferencia de sus antecesores y de la perspectiva neoliberal, los laboristas consideran que ambos son fruto de problemas estructurales y que porello, es responsabilidad del gobierno facilitar los medios para luchar contra el desempleo, la exclusión y eliminar las barreras que dificultan la integración laboralde algunos colectivos. Con esta finalidad el New Oeal definió tres objetivos prioritarios para la activación:
a) Facilitar la inserción laboral de las personas que están en la asistenciaa través de programas de activación destinados a colectivos específi-
74 Job Seeker Allowance.75 Project Work.
1441
La activación en cuatro países: Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca y Francia
cos (From welfare to wotkiereí". En un primer momento la poblacióndestinataria de las políticas de activación de Blair fueron los jóvenesdesempleados. Más tarde se amplió este objetivo hacia los desempleados de larga duración de edad más avanzada y a las madres solteras. En la actualidad el objetivo es favorecer la inserción de personas con discapacidad física o mental que, en los últimos años,conforman casi la mitad del volumen de población en la asistencia(Judge, 2001).
b) Conseguir que el trabajo merezca la pena frente a la asistencia asegurando que los ingresos por trabajo sean mayores a los de las prestaciones (Make work pay). Para ello, al igual que en EEUU, se ponen enmarcha diversos sistemas de desgravación fiscal" destinados a elevarlos ingresos de los trabajadores de bajos salarios y de este modo incentivar la salida de la asistencia.
e) Favorecer la seguridad económica de aquellos que no puedan trabajara través de la creación de dos nuevas prestaciones de mínimos destinadas a personas discapacitadas o afectadas por enfermedades incapacitantes para el trabajo (Work for those who can work and securityfor those who cannot work).
Se priorizan los recursos de orientación personalizada para la búsqueda deempleo
El diseño de la estrategia activadora destinada a cualquiera de los colectivos prioritarios fue orientado, no tanto a favorecer la inserción laboral inmediata,como ocurre en EEUU, sino a la mejora de los recursos humanos a través del diseño personalizado de itinerarios de inserción laboral (que pueden incluir acciones de formación, educación o empleo). Para ello se han reforzado algunos programas de empleo preexistentes como los proyectos de trabajo y se han puestoen marcha nuevas acciones de formación ocupacional, y algunas experiencias deempleo subvencionado en el ámbito público y privado. Sin duda el mayor esfuerzo presupuestario ha sido orientado a la creación de una importante red decentros destinados a la orientación en la búsqueda de empleo de forma individualizada.
La obligatoriedad y las sanciones de la activación son de carácter moderado yaparecen adaptadas a las características de los perceptores
A diferencia de la estrategia norteamericana, el grado de obligatoriedad ylos sistemas sancionadores tienen en el Reino Unido un carácter moderado:
- El nivel más elevado de obligatoriedad se encuentra en las medidasorientadas a la población menor de 18 años, para quienes la participa-
76 New Oeal for Young People, New Oeal for Oisabled People, New Oeal for Lone Parents.77 Working Families Tax Credit, Earning Inome Tax Credit.
145
Begoña PérezEransus
ción en programas de educación, formación y empleo condiciona el acceso a percibir la prestación.
- También se establecen sanciones, aunque de carácter más moderado,destinadas a jóvenes de 18 a 24 años que cobren la prestación asistencial por desempleo. Para ellos la participación en programas de empleo,educación o formación también es obligatoria.
- Con la población adulta, de 25 a 50 años, se incrementa la presión y elseguimiento para la búsqueda de empleo conforme aumenta el períodode desempleo (a partir de 18 meses en desempleo se ofrece, en función de la disponibilidad de puestos, la posibilidad de participar en proyectos de empleo). No obstante, el grado sancionador ante posibles incumplimientos desciende.
- En el caso de los grupos especiales (madres solteras y personas discapacitadas) la presión para la búsqueda de empleo es muy escasa y únicamente se les asesora en el proceso y se les ofrecen recursos para laintegración laboral a aquellos que quieran hacerlo. Apenas existen sanciones vinculadas a este nivel.
Como hemos visto, los condicionamientos y los mecanismo de sanciónestán diferenciados en función de las características de cada colectivo incrementándose ambos para el colectivo de los más jóvenes. No obstante, en estesistema, y también a diferencia del workfare americano, las personas que no tienen éxito en la estrategia activadora reciben un mayor apoyo en la búsqueda deempleo y en cualquier caso, tienen derecho a volver a percibir la prestación cuando finalice el período de activación. En este sentido, el sistema ha recibido fuertes críticas desde la oposición conservadora que preferiría un sistema más estricto (l.eedernel y Trickey, 2000).
Limitada eficacia de la activación con los colectivos menos empleables
Las evaluaciones del impacto de las primeras medidas de activación orientadas a jóvenes desempleados", arrojan resultados relativamente positivos encuanto a la inserción laboral y la mejora del grado de empleabilidad de sus participantes.
En el caso de los jóvenes, el reto era favorecer su inserción laboral reduciendo la distancia existente entre la demanda del mercado de trabajo y la faltade cualificación del colectivo. Con este fin los jóvenes en desempleo recibíancuatro meses de asesoría individualizada para la búsqueda de empleo y posteriormente, aquellos que no hubieran conseguido acceder al empleo, debían elegir entre cuatro posibilidades: ser contratados seis meses bajo una fórmula deempleo subvencionado; participar en un curso a tiempo completo de educacióno formación profesional; aceptar un empleo comunitario en el sector no lucrativo; o desempeñar un trabajo relacionado con el medio ambiente. Del total de
78 New Deal for YoungPeople: destinado a jóvenes de 18 a 24 años en situación de desempleo y per-ceptores de Job Seeker Allowance por más de seis meses.
1461
La activación en cuatro países: Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarcay Francia
participantes en este programa en 1998 (203.000 jóvenes), al finalizar el año, el190/0 encontró un trabajo normalizado; un 38% se encontraba todavía en el proceso de asesoramiento individualizado y un 230/0 se hallaba participando en unade las cuatro actividades relacionadas con el empleo (la mayoría de ellos eligióformación) (Judge, 2001 : pág. 23).
A pesar de este relativo éxito de la estrategia, se deriva de las evaluaciones que los más beneficiados por el programa fueron aquellos jóvenes que, enel inicio, tenían mejor situación de empleabilidad. Mientras que aquellos con peores niveles de formación y en situación más desfavorecida permanecían en elprograma durante más tiempo (Barbier, 2001 b). Este hecho hace cuestionar laeficacia futura de los programas más tardíamente implantados y destinados a colectivos cuyo nivel de empleabilidad es menor que el de los jóvenes, como es elcaso de los desempleados de larga duración mayores de 50 años, o las personas con discapacidad.
Conclusiones en torno al caso británico
La sustitución de un ingreso mínimo reconocido por derecho por prestaciones condicionadas a la realización de acciones laborales puede estar generando un riesgo de desprotección creciente en el Reino Unido. Este riesgo esmayor para los colectivos más desfavorecidos, sobre todo aquellos que habitanzonas en las que la escasez de empleo es mayor (Judge, 2001). Además, un modelo basado únicamente en el lado de la demanda (estrategias de mejora de losrecursos humanos) y no en la oferta de oportunidades laborales hace que seamenos eficaz en determinados momentos de escasa disponibilidad de empleoo en determinadas zonas especialmente deprimidas. Desde luego puede resultar poco efectiva en este contexto como el británico, en el que, en los últimosaños, se ha producido un importante aumento del número de hogares sin empleo (Trickey y Walker, 2000)79.
A pesar de todo ello, la estrategia activadora en Gran Bretaña, a diferencia de la norteamericana, está destinada a grupos amplios de población y su objetivo no es la inserción laboral inmediata, sino que plantea la mejora de los recursos humanos en el largo plazo. En ella, el nivel de obligatoriedad ysancionamiento es mucho más reducido y se contempla la posibilidad de permanecer en la asistencia en caso de fracaso del proceso «activador».
En este país la puesta en marcha de los programas de activación ha supuesto una considerable inversión económica y por tanto un aumento de los recursos destinados a población asistida frente a la situación anterior (Trickey yWalker, 2000: pág. 192).
Por último, es preciso contextualizar la reforma activadora en Gran Bretaña en un marco de reformas más amplias llevadas a cabo por el gobierno de Blairque, a juicio de algunos autores como Wright, Kopac et al. (Wright, Kopac et al..
79 Una de cada seis familias con un adulto en edad activa en el Reino Unido es un hogar sin empleo(Trickey y Walker, 2000).
147
Begoña PérezEransus
2003) o Leedemel y Trickey (Lredemel y Trickey, 2000), también establecen unadiferencia sustancial con las estrategias neoliberales. En materia de empleo sehan incrementado los derechos laborales de las contrataciones temporales, asícomo de los contratos a tiempo parcial y fue aprobado en 1998 un salario mínimo profesional a nivel nacional. También se ha producido un importante aumento de la financiación orientada a acabar con la pobreza infantil y a la intervenciónintensiva en determinadas zonas deprimidas del país (Europeo, 2001 )80.
10.3. DINAMARCA: E,STRATEGIA UNIVERSALIZADA DEACTIVACiÓN
El surgimiento de la activación en Dinamarca debe ser enmarcado en uncontexto de fuerte consenso político y social en torno a la preservación de sumodelo de bienestar. Esta legitimación del Estado de bienestar, lejos de reducirse en los últimos años, ha ido aumentando debido a la capacidad del Estadode responder a las demandas de la ciudadanía con prestaciones y servicios decarácter universal. Prueba de ello son las respuestas a las necesidades derivadas de la incorporación de la mujer al mercado laboral y precisamente las políticas de activación destinadas a favorecer la inserción laboral de los desempleados. «La estrategia de' activación en Dinamarca restaura el Estado de bienestaruniversalista más que disolverlo» (Torfing, 1999: pág. 19).
Sistema de protección universal
El Estado de bienestar danés favorece la redistribución de la rentas a través de prestaciones y servicios de carácter universal, vinculadas a derechos individuales de la ciudadanía. Este sistema fue complementado con una red últimade asistencia social, que, a pesar de desempeñar un papel residual, cuenta conniveles de cobertura elevados y está vinculada a derechos subjetivos. Este sistema de asistencia es regulado a nivel nacional, aunque el papel desarrollado porlas autoridades locales en la provisión de prestaciones y servicios es decisivo.
Apuesta política y social por la lucha contra la exclusión y el desempleo
Constituye un factor clave en el análisis del caso danés el hecho de que,desde 1993, la coalición socialdemócrata contara con mayoría en el gobierno yque los partidos conservador y liberal apenas tuvieran influencia en la toma dedecisiones a lo largo de los años noventa. En este sentido, las propuestas neoliberales en torno a la necesidad de recortar el gasto social o reducir el papel del
80 Uno de los proyectos recientemente implantados en cuarenta ciudades inglesas ha sido el de los«equipos de acción para el empleo». Estos equipos se constituyen en unidades móviles formadas pororientadores laborales que acuden allí donde se encuentran los colectivos con niveles más bajos de empleabilidad y les ofrecen sus servicios de asesoría personalizada para la búsqueda de empleo (formación, latutoría personalizada, la intermediación con empresas, seguimiento posterior a la inserción, incluso incorporan la posibilidad de gestionar ayudas económicas). Estos equipos tienen un nivel de éxito en la inserción laboral de un 400/0 porcentaje elevado si tenemos en cuenta el perfil de los participantes (Cox, 2001).
1481
10 La activación en cuatro países: Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca y Francia
Estado en la regulación del mercado fueron claramente rechazadas hasta finalesde los noventa (Torfing, 1999).
Frente a la preocupación por el gasto o la dependencia, era el miedo al desempleo estructural el que ocupaba un lugar prioritario en el debate político. Incluso, desde ciertos grupos de profesionales y sociólogos de izquierda se consiguió que el tema de la pobreza y la exclusión social se convirtiera en un puntoprioritario de la agenda política. En Dinamarca el desempleo y la exclusión hansido consideradas como resultado de las transformaciones económicas acaecidas en el nuevo escenario postindustrial y por ello su impacto es asumido de forma compartida. Esta responsabilidad social implica que el Estado deba ser quienfavorezca las oportunidades de integración, pero también implica a las empresas, los agentes sociales y a los propios individuos. De hecho, se considera responsabilidad de estos últimos hacer todo lo posible por integrarse en el mercado laboral, mejorando su cualificación y permaneciendo en actitud activa.Podemos resumir que la concepción que marca la puesta en marcha de las políticas de activación se basa en que si bien todas las personas tienen derecho aparticipar en programas que mejoren su capacidad de inserción laboral, de igualforma las personas que perciben prestaciones públicas están obligadas a hacertodo lo posible por mejorar su capacidad de inserción laboral.
Surgimiento de las políticas activas en los ochenta orientadas a la creación deempleo público
El desarrollo tecnológico y las transformaciones acaecidas en la economíaen los años setenta llevaron a las empresas a demandar una mayor cualificaciónde la fuerza de trabajo para mejorar su competitividad en el nuevo escenario económico. Ello propició que un número creciente de trabajadores no cumpliera conlas necesidades que requerían las empresas. A este proceso se sumó la incorporación de la mujer al mercado laboral retribuido por lo que se produjo un fuerte aumento del desempleo en los años ochenta. Las primeras estrategias estatales de respuesta al desempleo fueron destinadas a garantizar un sistema degarantía de ingresos que diera cobertura a todas aquellas personas que quedaban al margen del empleo y a poner en marcha proyectos de creación de empleo público en el ámbito municipal.
Sin embargo, es a partir de la segunda mitad de los ochenta cuando se comienza a desarrollar un potente sistema de políticas activas de empleo destinadas a favorecer la integración laboral de las personas en desempleo a través delas contrataciones públicas de carácter temporal. Resulta clave el hecho de queeste cambio de sistema no conllevara una reducción de las prestaciones por desempleo, sino únicamente su vinculación con estrategias más agresivas de inserción laboral.
Giro de la estrategia activadora en los noventa orientada al desarrollo de losrecursos humanos y al desarrollo de estrategias individualizadas de activación
En el comienzo de los años noventa, se alcanzó en Dinamarca el puntomás alto en la tasa de desempleo (12,40/0), lo que llevó al gobierno a proponer
149
Begoña PérezEransus
una profunda reforma de las políticas de empleo en 1994. Mediante esta reforma, que fue respaldada por sindicatos y autoridades locales, se produjo un giroen la estrategia de activación hacia una mayor inversión en el desarrollo de losrecursos humanos. De esta manera la educación y la formación profesional pasan a estar en el centro de las políticas de activación frente al peso puesto anteriormente en la creación de programas de empleo público.
La estrategia de activación puesta en marcha en los noventa, consistió enofrecer a todos los perceptores de prestaciones por desempleo o asistenciales laposibilidad de participar en acciones de activación. En los cuatro primeros añosde percepción de la prestación la persona tenía el derecho y la obligación de participar durante doce meses en un programa de activación (a partir de 1995, esteprimer período se reduce de cuatro a dos años). Tras este período pasaba a otrode tres años en el que era obliqedasu participación en acciones de activación durante al menos veinte horas semanales. El período máximo de estancia en laprestación por desempleo era de cinco años, período tras el cual, la persona podía pasar a cobrar la prestación asistencial de forma indefinida. De igual manera,tras la pérdida del derecho a la prestación por desempleo por rechazo de ofertasde empleo, la persona también podía pasar al nivel asistencial (Torfing, 1999).
Desde el ámbito local se facilitó el diseño de planes individualizados de activación (individual handlinsplan) que se iniciaban con un periodo de asesoramiento individual, tras el cual se ofrecían distintas posibilidades entre la que sepermitía elegir:
- Formación laboral. Esta fórmula consiste en una subvención a empleadores del ámbito público o privado que asuman la formación ocupacional, a través de la contratación, durante un período de seis meses, deuna persona en desempleo. (En esta fórmula, la persona participantepercibe un sueldo equivalente a la mitad del salario mínimo).
- Formación laboral individualizada en el puesto de trabajo. Consiste en laparticipación en proyectos de empleo puestos en marcha por empleadores privados, organizaciones no lucrativas y sector público (en la práctica, la mayoría de los casos han sido potenciados por autoridades locales). Están dirigidos a colectivos que acumulan mayores barreras para laincorporación en puestos de trabajo normalizado. El trabajo en estosproyectos no está orientado a la producción mercantil (aunque puedanllegar a venderse los bienes y servicios producidos) ya que el objetivoprioritario es favorecer la adquisición de capacidades laborales en un entorno de trabajo real. La retribución se reduce a la prestación asistencialmás un pequeño suplemento de empleo.
- Educación adaptada a las necesidades de determinados colectivos: adultos que carecen de un nivel de cualificación elemental, jóvenes sin cualificación o inmigrantes sin conocimiento del idioma.
- Trabajo comunitario de carácter voluntario (sin retribuir) en organizaciones no lucrativas cuya finalidad es la formación o adquisición de habilidades sociales. Orientado a los colectivos más excluidos.
La activación en cuatro países: Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarcay Francia
De entre todas ellas, la segunda ha sido la opción más desarrollada sobretodo a través de empleos públicos de carácter temporal, que en la actualidad, adiferencia de las fórmulas desarrolladas en los ochenta, han sido rediseñadoscon un mayor contenido formativo.
La estrategia de activación danesa incluye también otro tipo de medidasdestinadas a facilitar un mercado laboral integrador, entre ellas se encuentra lascláusulas sociales que utilizan las autoridades locales como instrumento parapriorizar en las adjudicaciones públicas a entidades o empresas que contratenpersonas en procesos de activación. Así como el fomento de la llamada «responsabilidad social de las empresas» a través de incentivos económicos y mecanismos de evaluación como son el «índice social» o los «balances socio-éticos» que se constituyen en mecanismos de creciente reconocimiento social eneste país (Europeo, 2001).
El aumento de la responsabilidad individual tras las últimas transformaciones:workfare with welfare
La activación en Dinamarca surge con un componente de voluntariedadque hoy todavía mantiene. No obstante, a partir de las reformas de los noventase ha producido un aumento de la obligatoriedad de las acciones. En Dinamarcapesar de que no llegó a desarrollarse un discurso en torno a la dependencia delas prestaciones, sí que a lo largo de los noventa se había ido forjando cierta opinión social crítica en torno a la inactividad y sus efectos, sobre todo en relacióncon la población más joven. Es precisamente en la atención a este colectivo endónde antes se introdujo la obligación a realizar acciones de activación que conllevaban el riesgo de perder el derecho a percibir la prestación. En los últimosaños, este condicionamiento se ha extendido a todos los perceptores de prestaciones asistenciales que llevan un determinado período en la asistencia" (aunque quedan exentas de esta obligación las personas con discapacidad, mujeresembarazadas, o personas con hijos pequeños a su cargo). No obstante, es preciso aclarar que la obligación no conlleva automáticamente la realización de unaacción de carácter laboral, sino que hace referencia a la aceptación de una oferta de activación «razonable» según las posibilidades de cada caso. El componente sancionador, aunque también existe, es negociado con el cliente en relación con lo establecido en el contrato de inserción y es difícil que conlleve ladesprotección total.
Aunque la introducción de obligaciones vinculadas a las prestaciones asistenciales en los noventa haya podido ser interpretada como un giro hacia una estrategia de workfare al estilo liberal, el balance entre los compromisos individuales y los del Estado en la garantía de ingresos y la oferta de recursos para lainserción marca una diferencia insalvable entre ambos modelos (Rosdhal y Weise, 2000). El fuerte énfasis puesto en la responsabilidad individual en las últimas
81 Los menores de 30 años deben pasar a los esquemas de activación tras 13 semanas en la asis-tencia, los mayores de 30 años deben hacerlo tras un año en la asistencia (Rosdhal y Weise, 2000).
151
Begoña PérezEransus
transformaciones y el mantenimiento de la garantía de protección del Estado hallevado a Torfing (1999) a definir el modelo danés como workfare with we Ifare.
Eficacia de la estrategia activadora en la reducción del desempleo
El fuerte descenso del desempleo en Dinamarca desde el 12% en 1993hasta el 4,20/0 en el 2001 ha sido atribuido en gran parte a la puesta en marchade esta estrategia de activación basada en la mejora de los recursos humanos.La clave del «milagro danés» se encuentra en la oferta universalizada de recursos de activación que permitió una mejora de la cualificación laboral de buenaparte de la población desempleada (Bredgaard, 2001). Desde 1994 hasta 1999se calcula que, de las 350.000 personas vinculadas a prestaciones de bienestar,en torno a 100.000 participaron anualmente en acciones de activación (de loscuales casi 30.000 eran perceptores de asistencia social). A esto hay que sumarie en torno a 70 u 80.000 personas del nivel asistencial que participaron enacciones especiales de rehabilitación social (Barbier, 2001b: pág. 19).
De los datos se deduce que, en torno a un tercio de los desempleados haparticiado en acciones de activación y la mayoría de los perceptores del nivelasistencial participa en algún programa de activación laboral, de carácter general(destinado a la población desempleada en general) o en programas específicosde rehabilitación social.
La estrategia de activación llega también a los colectivos más excluidos
En este país como vemos, los límites entre programas destinados a desempleados y los destinados a perceptores de la asistencia social no están claramente establecidos por lo que estos últimos, acceden a la oferta general deprogramas de formación y empleo. Esta opción resulta claramente integradorapara la población excluida ya que participa en recursos normalizados de mayorreconocimiento social junto con personas no excluidas.
A pesar de que la estrategia más desarrollada (formación laboral en elpuesto de trabajo) es considerada como una de las medidas más efectivas decara a la inserción laboral de los desempleados (Rosdhal y Weise, 2000). Sin embargo, su eficacia es más limitada con los colectivos que tienen otras problemáticas además de la falta de empleo. De las evaluaciones de estos programas sederiva que, debido a la presencia de múltiples problemáticas, la activación de loscolectivos más desaventajados es especialmente compleja (un 200/0 de los participantes en medidas de activación tienen problemas sociales o de salud de larga duración que obstaculizan su inserción laboral según el Plan Nacional de Acción para el Empleo Danés (2003). En torno a un tercio de los perceptores deprestaciones asistenciales no participa en ningún tipo de programa de activacióny es definido como «difícilmente activable» (Rosdhal y Weise, 2000).
Por ello en los últimos años, en Dinamarca, se han comenzado a desarrollar proyectos adaptados a la especificidad de los más excluidos, con más contenidos formativos, laborales y sociales. Es el caso de las «fórmulas de trabajoflexible y fórmulas de trabajo con apoyo» destinadas a la inserción de colectivos
1521
10 La activación en cuatro países: Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarcay Francia
con dificultades especiales, (Government, 2003). Además se contempla que enalgunos casos la participación en programas de activación no es del todo conveniente por lo que se favorece su acceso a proyectos de rehabilitación de carácter social (Government, 2003). De las evaluaciones de estos proyectos se deriva que la participación en ellos tiene efectos claramente positivos en lascondiciones de vida de las personas en situación de exclusión «La activación parece estabilizar la situación social de estas personas y prevenir su deterioro»(Rosdhal y Weise, 2000: pág. 20).
No obstante, si hasta hace unos años la oferta activadora era universal yhomogénea, la persistencia de los colectivos más excluidos dentro de la asistencia está generando cierta diferenciación entre las políticas de activación destinadas a la población en general y las destinadas a población excluida. Es el caso del creciente alejamiento de las condiciones retributivas de los proyectosdestinados a población excluida con las condiciones de las políticas de activacióngenerales. Si en los ochenta la retribución por la participación en estos proyectos era similar a la del mercado laboral (de hecho estaban sujetas a los convenios colectivos), ahora se ha generado un tipo de salario «de proyecto» de cuantía claramente inferior a la del mercado. Además se ha extendido cierta imagennegativa acerca de la falta de utilidad de las tareas que se realizan en los proyectos.
Conclusiones en relación con el caso danés
Podemos concluir que la clave del éxito danés es la doble estrategia, impulsada por el gobierno socialdemócrata, ha contado, desde su inicio con un amplio apoyo de las organizaciones sindicales que se han implicado en su gestión,así como del conjunto de la ciudadanía que mantiene un fuerte consenso en ladefensa y ampliación del Estado de bienestar. La activación, desarrollada en uncontexto de crecimiento económico, ha conseguido reducir a la mitad el desempleo (4,7 en el 2000), alcanzar la tasa de empleo más alta de la Unión Europea (76,30/0) y mantener la tasa de pobreza (relativa) más baja de la Unión Europea (30/0 en 1997 según (Eurostat, 2002)).
El modelo de activación universal basado en la oferta de oportunidadesdesde el sector público consiguió mejorar la empleabilidad de buena parte de lapoblación desempleada sin reducir un generoso sistema de prestaciones públicas por desempleo y asistencia. El carácter universalizado de la oferta de acciones de activación permite también la participación de los colectivos más excluidos en recursos normalizados. Sin embargo, a partir de los años noventa seproduce una transformación del modelo hacia una estrategia más basada en lamejora de los recursos humanos que en la creación de oportunidades laboralesy que enfatiza la responsabilidad individual incorporando sistemas sancionadores. También en los últimos años se realiza un esfuerzo de adaptación de la activación a los colectivos más excluidos, en base a proyectos de mayor contenido formativo y social. No obstante esta adpaptación parece conllevar una pérdidade la calidad integradora y la legitimidad social de los programas. Precisamente
153
Begoña PérezEransus
la activación de estas personas con mayores dificultades, que permanecen en laasistencia, a pesar del descenso del desempleo en los últimos años, se constituye en la actualidad en uno de los retos más difíciles de las políticas de activación danesas.
10.4. FRANCIA: INSERCiÓN SOCIAL, LA ACTIVACiÓNDESTINADA A LA POBLACiÓN PERCEPTORA DE LARENTA MÍNIMA DE INSERCiÓN: 'NORK FOR 'NELFARE
La solidaridad nacional en Francia se canaliza a través de un amplio sistema de seguridad social que incluye, además de las prestaciones de nivel contributivo, un complejo entramado de prestaciones de garantía de ingresos mínimosde carácter asistencial. Estas últimas están destinadas a dar cobertura a determinadas categorías de población que han quedado fuera del sistema contributivo(discapacitados, personas mayores). En referencia a la protección por desempleo,el proceso de desindustrialización en los ochenta llevó al gobierno francés a poner en marcha diversas prestaciones complementarias, sujetas a comprobaciónde medios para aquellos desempleados en edad activa que habían agotado lasprestaciones de carácter contributivo y seguían sin acceder al empleo:
a) Allocation d'insettiori" fue impulsada en 1982 y destinada a todos losdesempleados menores de 50 años en busca de empleo (aunque másadelante fueron excluidos del derecho a percibirla dos grupos mayoritarios: los jóvenes menores de 25 años y las madres solteras). En1995 cobraron esta prestación 17.000 personas)
b) Allocation de solidarité scécitiaué" creada en 1984 para desempleados de larga duración mayores de 50 años (en 1996 la cobraron516.300 personas)
e) Revenu Minimum d'tnsertiorv', puesto en marcha en 1988, es la prestación sujeta a comprobación de medios y destinadas a población enedad activa en situación de pobreza que actualmente tiene mayor cobertura (en 1998, fue percibida por más de un millón de personas).
Inserción social, expresión política de la solidaridad con los más excluidos
El desempleo y la exclusión son contemplados en Francia como problemáticas sociales que afectan al conjunto de la sociedad y a las cuales el Estado,como garante de la solidaridad colectiva, debe hacer frente. La noción de inserción surge como expresión de esta solidaridad con los colectivos más desfavorecidos. La inserción está orientada a favorecer su participación social medianteel acceso al empleo, la creación de nuevas relaciones sociales, y mediante el
82 Prestación de inserción.83 Prestación de solidaridad específica.84 Ingreso Mínimo de Inserción.
1541
La activación en cuatro países: Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarcay Francia
ejercicio de sus derechos de ciudadanía. A pesar de que el empleo es un contenido importante de la inserción, ésta incluye también contenidos educativos,de vivienda, salud, sociales e incluso políticos (reconocimiento de derechos). Porello el acceso al empleo no es considerado como un fin de la inserción, sino másbien como un medio de «rehabilitación» para favorecer la participación social através de los ingresos que genera, el acceso a la protección social, la construcción de relaciones sociales y las posibilidades de formación que proporciona. Encomparación con la lógica americana from welfare to workfare en Francia se defiende una dinámica más cercana al work to welfare (Barbier y Théret, 2001).
El RMI en el origen de las políticas de activación
En 1988 el gobierno francés puso en marcha un Plan Nacional de Luchacontra la Exclusión con el fin de paliar las consecuencias del aumento de personas sin empleo y sin acceso a la protección social. Este plan incluía medidasrelacionadas con la vivienda, la educación y el empleo y la creación de la renta mínima de inserción (Revenu Minimum d'lnsertion) destinada a garantizar lacobertura económica de las personas sin ingresos y establecida como derechoindividual:
Toda persona que en razón de su edad, estado físico o mental, de la situación de la economía y del empleo se encuentre en la incapacidad de trabajar tiene el derecho de obtener de la colectividad medios adecuados deexistencia. La inserción social y profesional de las personas en dificultadconstituye un imperativo nacional. (Titulo 1º Ley Nº. 88-1088 de 1º Diciembre de 1988 relativa al Ingreso Mínimo de Inserción).
Resulta fundamental para entender el caso francés, este reconocimientolegal de la existencia de personas en edad activa, que puedan ser consideradascomo «incapaces» para trabajar, más allá de los colectivos tradicionalmente legitimados como merecedores (menores o discapacitados). En este reconocimiento se incluyen factores de carácter estructural, tales como la situación social y laboral como responsables de la «incapacidad» permanente o temporal paratrabajar de algunos individuos considerados como capaces. Este reconocimientodel derecho a una prestación mínima para todas las personas, (incluso algunasconsideradas como capaces e incluso sin contribución previa) supone un hito importante en la historia de la asistencia en los países de tradición contributiva.
No obstante, esta prestación nació también condicionada a un compromiso de inserción por parte del perceptor. Este hecho fue interpretado por algunoscomo el origen de un modelo cercano al workfare liberal (Enjolras, J.L. et al.,2000). Sin embargo, la naturaleza de este condicionamiento vinculado a la percepción de la prestación dista de las obligaciones incluidas en el modelo workfare: «la persona beneficiaria debe comprometerse a participar en las accionesdefinidas como necesarias para su inserción social »85. De hecho, en la práctica,
85 Ley Nº 88-1088 de 1º Diciembre de 1988 relativa al Ingreso Mínimo de Inserción. Publicada en elJournal Officiel de la République Francaise de 3 de Diciembre de 1988.
155
Begoña Pérez Eransus
el único compromiso que se viene estableciendo es la firma de un acuerdo deinserción entre el preceptor y los servicios sociales, en el que se incluyen las acciones a seguir para favorecer la inserción social del mismo. En este país la inserción es concebida más como un derecho añadido que tienen los perceptoresa recibir los apoyos necesarios para mejorar su participación social, que comouna contrapartida.
Otras políticas de activación destinadas a colectivos desempleados, en mayormedida jóvenes
La inserción es una de las principales manifestaciones de las políticas deactivación destinadas a los más excluidos. Sin embargo, la activación en Franciaes un concepto más amplio que abarca una serie de políticas de empleo, adoptadas a partir de los años ochenta como estrategia nacional de lucha contra eldesempleo y fuertemente vinculadas a la idea republicana de solidaridad colectiva. Estas políticas orientadas a favorecer la vuelta al empleo de los desempleados se convierten en un nuevo sector de la protección social francesa que vincula prestaciones sociales con programas de empleo, en el cual se ha invertidoun presupuesto creciente a partir de los años noventa.
La escasez de empleo en el caso francés ha contribuido a que el objetivoprioritario de las políticas de activación no haya sido tanto el de «presionar» o«incentivar» la vuelta al mercado laboral de los perceptores, sino a impulsar lacreación oportunidades de empleo y la provisión de medios de subsistencia para aquellos que no pueden acceder a él: desempleados de larga duración, jóvenes y perceptores de RMI. Frente a las políticas de creación de empleo público,el gobierno francés ha optado por impulsar, mediante financiación pública la creación de fórmulas de empleo en el sector privado, en el público y en el sectorno lucrativo.
Los primeros destinatarios de los programas de empleo en los añosochenta fueron los jóvenes desempleados. No olvidemos que en Francia un nivel elevado de autonomía familiar vinculado a las transformaciones del mercadode trabajo ha generado altas tasas de pobreza entre la población joven: 300/0 en1997, frente a una media del 230/0 en la Unión Europea (Europeo, 2001).
a) Para ellos se diseñó, en 1984, el programa Travaux d'utilité coliective".destinado a la adquisición de experiencia laboral. En este programa se realizabantareas de interés colectivo dentro del sector público y del sector voluntario. Másadelante, ésta fórmula se extendió al conjunto de desempleados, priorizando elacceso de los mayores de cincuenta años, personas con discapacidad jóvenesen desempleo y perceptores de RMI. En este momento, el programa pasó a denominarse Contrat Emploi Solidarité87 .Seguían siendo experiencias de contratación laboral pública de carácter temporal (de tres meses a dos años) mediantelas cuales se realizaban tareas como atención a domicilio o mantenimiento de
86 Trabajos de utilidad colectiva.87 Contratos de empleo-solidaridad.
1561
o La activación en cuatro países: Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca y Francia
espacios comunitarios. Además, se establecía una fórmula de continuidad de loscontratos" hasta cinco años, para aquellos que no podían encontrar empleo al finalizar el período. Es preciso señalar que la eficacia de este programa en el acceso al mercado normalizado fue limitada. En 1997, de las 425.000 personas queparticiparon en este programa, el 54% se mantenía desempleado tras 18 mesesy un 400/0 estaba trabajando (aunque un tercio de ellos lo hacían en fórmulas similares de empleo subvencionado) (Enjolras, J.L. et al., 2000: pág. 60).
b) Contrat Initiative Etnploi", Modalidad de contratación subvencionada enel sector privado de dos años de duración. Ésta fórmula proporcionó un éxito enla inserción laboral normalizada mucho más elevado. En 1996, se beneficiaronde esta contratación 427.000 personas, de ellos 300.000 continuaron con contratos indefinidos en los mismos puestos en los que se habían formado. Resulta necesario matizar que los participantes en el programa resultaron ser aquelloscon mayor nivel de cualificación. Al parecer se produjeron procesos de «selectividad» a la hora de favorecer el acceso a este programa de aquellos con másprobabilidades para el trabajo (Barbier y Théret, 2001: pág. 167-173).
e) Emptois-ieunes": En 1996 se puso en marcha una iniciativa de creaciónde empleo para jóvenes de 18 a 26 años. Este programa proporcionaba subvenciones del 800/0 del salario mínimo y la exención del pago de la seguridad sociala aquellos empresarios que contrataran jóvenes en desempleo. Los contratantes podían pertenecer al sector público, privado o voluntario; lo único que se establecía es que fueran puestos de trabajo en sectores de utilidad social (servicioscomunitarios, deportes, cultura, educación o medioambiente). De 1996 a 1998se crearon 350.000 empleos bajo esta fórmula. (Enjolras, J.L. et al., 2000: pág.62). En la evaluación de este programa se comprobó nuevamente que quedabanfuera de él los jóvenes en situaciones más desfavorecidas. Para remediarlo sepuso en marcha una iniciativa complementaria, Trajet 'accés ¿ l'emptoi", destinada a diseñar itinerarios de inserción laboral adaptados a los jóvenes más desfavorecidos coordinando, de forma individualizada, la aplicación de diversos recursos existentes.
El gobierno de Jospin también potenció el apoyo a iniciativas de empleosurgidas en el seno de la iniciativa social. Desde este sector se produjo un importante desarrollo de proyectos destinados a ofrecer oportunidades laborales aaquellos desempleados que tenían más dificultades de acceder al empleo bajodiferentes formulas:
a) Asociaciones Intermediarias. Reguladas a partir de 1987, eran empresas de finalidad social que prestaban servicios comunitarios (domésticos y de atención domiciliaria principalmente) mediante la contrataciónde personas en situación de exclusión. Esta figura sirvió para haceremerger actividades que ya se venían realizando en el ámbito de la
88 Contrats d'Emploi Consolidé.89 Contratos de iniciativa de empleo.90 Empleos Jóvenes.91 Trayectos de acceso al empleo.
157
Begoña PérezEransus
economía sumergida, dándoles el respaldo de una estructura de contratación legal y estable.
b) Empresas de inserción. En Francia esta denominación hace referenciaa entidades que ponen en marcha una actividad económica con el objetivo de generar oportunidades de inserción laboral de carácter transitorio", Estas fórmulas favorecen la contratación de personas en situación de exclusión durante un máximo de dos años en los que seadquiere la experiencia precisa para dar el salto al mercado normalizado. Se han desarrollado mayoritariamente en los ámbitos de la construcción, los servicios medioambientales y los servicios industriales.
e) Empresas de Trabajo Temporal de Inserción. Son entidades que ponena disposición temporal de otras empresas del mercado normalizado atrabajadores con dificultades de empleabilidad garantizando su seguimiento social en el puesto.
Este mapa de iniciativas de inserción creado desde el sector no lucrativo,fue aumentando su cobertura y en el 2001 permitió la contratación de 231.000personas en una red de más de 2.100 entidades de inserción laboral registradas.
TABLA 13. Número deentidades destinadas a favorecer la inserción laboral decolectivos ensituación deexclusión en Francia y volumen departicipantes (2001).
Elaboración propia a partir de (Céalis, 2003).
Como puede apreciarse en la anterior tabla, de entre los tres tipos, la figura más desarrollada fue la de las asociaciones intermediarias que han sufridoun importante desarrollo, empleando sobre todo a mujeres sin cualificación niexperiencia laboral.
En cuanto a su eficacia en la inserción laboral, se ha estimado que casi lamitad de los trabajadores que salen cada año de estas empresas lo hacen parainsertarse en el mercado laboral normalizado. Un 150/0 se encuentra en situaciónde desempleo (percibiendo prestaciones correspondientes) y el resto vuelve alos circuitos de inserción social (Céalis. 2003). Estos resultados indicarían unaeficacia ligeramente mayor que las fórmulas de contratación temporal gestionadas desde el sector público (empleo-solidaridad). Sin embargo, a partir de la evidencia disponible no podemos dilucidar en qué medida estos resultados se de-
92 Es frecuente que la denominación empresa de inserción en España, donde no existe una regula-ción a nivel estatal, se utilice de forma genérica haciendo referencia al conjunto de iniciativas de inserciónpor lo económico y haciéndolo equivaler en ocasiones al de empresa social.
1581
La activación en cuatro países: Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarcay Francia
ben a las características de los recursos que en las entidades se encontraríanmejor diseñados para favorecer el acceso a puestos normalizados (mayor contenido formativo y seguimiento social). O si también incide cierta diferenciacióndel perfil de usuarios que participa en las entidades sociales y en los recursospúblicos. En relación con este aspecto, se intuye que las personas con menorgrado de empleabilidad pueden ser derivadas a las oportunidades públicas porconstituir ésta una fórmula de empleo más flexible. Mientras que las que tienenun mayor grado de empleabilidad son dirigidas a las empresas que llevan a caboacciones en el mercado (Céalis, 2003).
Es preciso destacar que además de estos programas de activación, el gobierno de Jospin también puso en marcha diversas acciones destinadas a combatir la falta de empleo tales como la estrategia de reparto de trabajo que cristalizó en 1998 con la Ley de las 35 horas (aunque dicha ley posteriormente fuederogada por el gobierno conservador). Así como otras medidas destinadas a favorecer la jubilación anticipada o a potenciar la estancia de los jóvenes en los procesos de formación.
Eficacia de /a inserción
La puesta en marcha de la RMI es considerada en Francia como un importante avance en la protección social ya que supuso la creación de una red última de protección garantizada al margen del sistema contributivo. El alcance deesta última red ha ido incrementándose y en 1998 fue percibida por más de unmillón de personas y contó con un presupuesto de 24 billones de francos (el presupuesto del programa RMI en 1989 era de seis billones en francos) (Enjolras,J.L. et al., 2000: pág. 50).
Este programa permitió el reconocimiento oficial del doble derecho de losciudadanos a percibir una prestación económica y a recibir los recursos necesarios para su inserción social. Sin embargo, es la respuesta pública a este derecho a la inserción la que ha sido menos desarrollada precisamente. La principalcrítica realizada a la renta mínima francesa es que el sistema adolece de una falta de recursos que permitan ofrecer itinerarios de inserción adecuados al conjunto de perceptores del programa (Barbier y Théret, 2001), (Aliena, 1991bl.
En cualquier caso es fundamental destacar que, a pesar del escaso desarrollo de la oferta de inserción del RMI, este no condiciona el derecho a la garantía de ingresos mínima. La estancia en el programa no tiene una limitacióntemporal establecida y a pesar de que el incumplimiento del contrato de inserción por parte del perceptor se contempla como motivo de sanción, la aplicaciónde sanciones es mínima (se estima que cada año únicamente un 0,030/0 de losperceptores están sancionados) (Enjolras, J.L. et al.. 2000: pág. 53).
El hecho de que no exista límite temporal a la percepción de la prestaciónno parece haber tenido efectos en la creación de un grupo social dependientedel programa ya que la mayoría de los que acceden al programa salen de él después de periodos relativamente cortos. Según Belorgey (2000) un tercio de losusuarios de RMI, sale en seis meses, la mitad ha salido ya en un año y medio,
159
Begoña PérezEransus
y sólo un tercio se mantiene después de cuatro años. Al parecer lo más frecuente son los usos intermitentes del programa en combinación con el accesoa empleos de escasa cualificación y retribución. Estos empleos si bien permitenla salida temporal del programa no favorecen la superación de las situaciones depobreza.
Eficacia de las políticas de activación
Las políticas de activación en Francia trascienden el ámbito de la asistencia social y generan cada año un importante volumen de oportunidades laborales tanto en el sector público como en el ámbito no lucrativo. Su desarrollo hapermitido la participación en experiencias laborales a un número importante dedesempleados, sobre todo jóvenes (se estima que en torno a dos millones depersonas en edad activa habrían participado en esquemas de empleo cada añoa lo largo de la última década (Barbier y Théret, 2001)). Sin embargo, existe unaclara separación entre los programas de activación destinados a desempleadosen general y los programas de inserción destinados a la población asistida (sobre todo los desarrollados desde la iniciativa social). De hecho, el acceso de lapoblación pobre en la asistencia a los programas de activación general ha sidomuy limitado. En 1998, únicamente un 150/0 de los perceptores de RMI participaron en los programas de activación laboral de carácter general (contratos deempleo solidaridad, contratos de iniciativa de empleo o contratos en entidadessociales). Ante este hecho se pueden apuntar varios factores explicativos: a) Elperfil de perceptores de RMI hace difícil su acceso al tipo de oportunidades quese generan en la activación. En el programa RMI, se distinguen actualmente dosgrandes tipos de usuarios diferenciados, por un lado aquellos que presentan unnivel de empleabilidad tan bajo que hace difícil su participación en el tipo de estrategias de activación desarrolladas y por otro, aquellos que están trabajandopero sus ingresos no les permite salir de la exclusión (economía irregular, trabajos precarios). En este último grupo se aprecia una presencia creciente de perceptores menores de 35 años (Barbier, 2001a). Si lo relacionamos con los datosde Belorgey (2000) acerca de los usos del programa el primer grupo con un perfil de menor empleabilidad constituirían el 250/0 de los usuarios que realizan estancias prolongadas en el programa (más de cuatro años). Y el resto los que acceden a empleos de baja retribución y los jóvenes constituirían las dos terceraspartes de estancias cortas e intermitentes en el programa. b) En segundo lugar,la oferta generada por las políticas de activación puede no ser adecuada a los colectivos más excluidos. Esta oferta se ha centrado en la creación de programasque favorecen la inserción laboral inmediata (workfirst) en empleos subvencionados en el ámbito público o en el no lucrativo. Sin embargo, apenas se han desarrollado líneas de mejora de la cualificación o programas específicamente diseñados para los colectivos más excluidos como ha ocurrido en Dinamarca. e)Por último se ha señalado la posibilidad de que desde estos dispositivos de empleo (programas públicos y del sector no lucrativo) se reproduzcan los mismosesquemas de discriminación del mercado laboral normalizado, priorizando la par-
160 I
La activación en cuatro países: Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarcay Francia
ticipación de aquellos que tienen mejor nivel cualificación y mayores posibilidades de inserción (Enjolras, J.L. et al.. 2000).
Incluso a pesar de la escasa participación de los perceptores del RMI enlos dispositivos de empleo se valora positivamente su efecto preventivo a la hora de frenar procesos de deterioro de personas en situación de precariedad o endesempleo, muy especialmente en el caso de mujeres y jóvenes. De hecho, ante la inexistencia de una red de ingresos mínimos que alcance a todos los colectivos, para algunos casos, como el de los jóvenes, los dispositivos de activación constituyen la única vía de protección (social y económica). También sevalora de forma positiva el hecho de que la existencia de estos programas hayafavorecido un acercamiento de los servicios de empleo a la realidad de los colectivos más excluidos".
Por último, es preciso mencionar que los programas de activación en general, han suscitado importantes debates en Francia en los que se ha cuestionado su utilidad, debido a su escaso impacto en la reducción del desempleo y en lainserción laboral de los más excluidos. En relación con ello se cuestiona estas políticas por la generación del llamado «efecto reemplazo», mediante el cual se estarían utilizando estas fórmulas de empleo de inserción para realizar servicios que,de otra manera, podrían ser ofertados como empleo público normalizado y de mejor calidad (es el caso de servicios de atención a domicilio, cuidado de niños omantenimiento de espacios públicos) (Enjolras, J.L. et al.. 2000: pág. 65-66).
También se ha suscitado en este país un profundo cuestionamiento de laacción tanto del sector público como del no lucrativo por contribuir a la generación de un submercado de empleo subvencionado. Se critica el hecho de quelos empleos creados a partir de las políticas de inserción se caracterizan por suprecariedad y porque en escasas ocasiones permiten dar el salto al mercadonormalizado (Barbier y Théret, 2001).
Conclusiones en relación con el caso francés
En Francia la motivación que ha impulsado la puesta en marcha de las políticas de activación no ha sido la de tratar de reducir el gasto social, ni la de sustituirpolíticas de protección social por políticas de inserción, sino que claramente existe un objetivo político de reducir el desempleo estructural y combatir laexclusión.
Podemos concluir, por tanto, que el modelo de activación francesa se encontraría, en su concepción y diseño más cercana al modelo activación-welfaredanés. Sin embargo, a pesar de que la oferta de inserción es un derecho paralos colectivos asistidos, éste no ha sido respaldado por una oferta de recursosamplia y adaptada a las características de los perceptores. Por el contrario existe una oferta fragmentada de iniciativas orientadas a la inserción laboral de losparticipantes en puestos subvencionados que parecen resultar insuficientes enla lucha contra la exclusión.
93 Según una reciente evaluación tres cuartas partes de los perceptores de RMI tienen contacto re-gular con los servicios de empleo (Rioux, 2000).
161
11.
Uno de los desafíos existentes es cómo solucionar el problema de la eficacia de las políticas de activación cuando sólo queda el núcleo más duro.
(Gilbert y Van Voorhis, 2001: pág. 295)
Si existe una tendencia común a los cuatro países ésta es su escasa eficacia con los colectivos más excluidos que se encuentran en la asistencia. Enlos cuatro países hay evidencias empíricas de que los programas de activaciónfavorecen la vuelta al empleo de las personas con mayores niveles de cualificación y menor nivel de exclusión. Las evaluaciones muestran que los menores efectos de la estrategia activadora tiene que ver con el acceso al empleo deaquellos que llevan percibiendo asistencia social durante períodos más largos(Torfing, 1999).
En Dinamarca, casi un tercio de los perceptores de programas de ingresos mínimos eran calificados como «difícilmente activables» y no participabanen ningún tipo de programa. En Francia, el 250/0 de los perceptores de RMI secaracterizaba por su dificultad para salir del programa y por tanto por estanciasde larga duración en él. En las evaluaciones de los programas orientados a la inserción laboral de los jóvenes en Reino Unido, también se constataba que losmás excluidos eran los que no accedían al mercado laboral y permanecían dentro de la asistencia. Por último, en EEUU, en el programa de ayudas asistenciales de Nueva York se identifica a un 20% de los participantes como «no activables».
Estos colectivos permanecen vinculados a la asistencia y a sus mecanismos de activación durante largos períodos de tiempo o bien, en función de sugrado de incumplimiento de lo establecido y del sistema en que se ubiquen seven obligados a abandonarla.
A partir de las evaluaciones nacionales intuimos que las causas de este«fracaso» de la activación con los más excluidos dentro de la asistencia puedenser atribuidas a tres tipos de factores:
163
Begoña PérezEransus
a) En primer lugar es preciso analizar las características de estas personasque conforman el colectivo menos «activable». En los cuatro países analizadosdiversas evaluaciones aluden a las rasgos de su perfil: «presencia de enfermedades o escasa disponibilidad debido a la presencia de cargas familiares» (Nueva York); «problemas sociales y de salud de larga duración» (Dinamarca); «personas que viven en zonas deprimidas y tienen menor nivel de cualificación(Reino Unido); «por un lado están los colectivos con menor grado de empleabilidad debido a su situación de exclusión y por otro aquellos que desempeñan actividades laborales precarias o irregulares que no les permiten superar la situación de pobreza ni les dejan disponibilidad para participar en acciones deactivación» (Francia).
Esta claro que la presencia de otros problemas, de índole social, familiar,físico o psicológico, mantienen a estos individuos en una situación de «incapacidad» para el empleo, de manera temporal o permanente de personas que sonconsideradas como «capaces».
b) El segundo factor explicativo puede residir en la falta de adecuación delos programas de activación a la realidad de los más excluidos. La complejidadde estas manifestaciones multidimensionales de la exclusión convierten en insuficientes e ineficaces las medidas de activación únicamente relacionadas conel acceso empleo. La inserción laboral de estos colectivos pasaría por la superación del resto de problemáticas que actúan como barreras lo que hace conveniente una intervención también de carácter multidimensional. Con esta finalidad, en Dinamarca se ha optado por aumentar los contenidos de carácter socialde algunos programas transformando el objetivo de inserción laboral en objetivos de mejora de las condiciones de vida, adquisición de habilidades sociales,desarrollo personal y similares. En Francia, el RMI, ya contemplaba desde su origen la posibilidad de que algunas personas «capaces» fueran incapaces de acceder al empleo, por ello, los contratos de inserción establecidos han incluido acciones en diferentes ámbitos: salud, acceso a la vivienda, desarrollo personal yrelaciones sociales. Sin embargo, en EEUU y Reino Unido, a pesar de que existen algunas iniciativas en el ámbito local orientadas a favorecer procesos de integración social más amplios, su desarrollo ha sido mucho más limitado. Por ello,para la mayoría de los programas el objetivo principal sigue siendo favorecer elacceso al mercado laboral normalizado. El énfasis puesto, en ambos países, a losprogramas de incentivos y sanciones basados en la inserción laboral les ha llevado a un mayor nivel de fracaso con los más excluidos. En este sentido se hanencontrado muestras de que los colectivos más «débiles» o alejados del mercado laboral no responden a los incentivos y sanciones vinculados a las medidasde activación (Rosdhal y Weise, 2000).
c) Un tercer bloque de factores que explican el fracaso de la activación delos más excluidos lo constituye la disponibilidad de empleo y la calidad del empleo disponible. Sin duda el potencial de la activación decrece cuando no haypuestos de trabajo disponibles. En Francia y Reino Unido donde la escasez deempleo hace que aquellos individuos con menor grado de cualificación y problemáticas añadidas queden fuera del mercado, frente a otros colectivos de de-
1641
La activación y los colectivos que llevan más tiempo en la asistencia
sempleados de mayor cualificación e integración social. En este sentido es preciso añadir la importancia de las prácticas discriminatorias del mercado laboralque en cualquiera de sus dimensiones (género, pertenencia a minorías étnicas,presencia de problemas de salud, y otros) afectan especialmente a los perceptores de prestaciones asistenciales. En relación con la calidad de empleo, el caso de EEUU nos muestra cómo la salida de la asistencia hacia puestos de empleo precario favorece procesos de inserción inestables que conllevan la nosuperación del umbral de pobreza y en muchos casos la vuelta a la asistencia osimplemente la desprotección económica de los individuos.
d) Es preciso mencionar un cuarto tipo de factores que se vislumbran apartir del análisis de casos. Éste tiene que ver con la existencia de mecanismosdiscriminatorios en el acceso a los programas de activación que dejan fuera a loscolectivos más excluidos. A pesar de que no ha podido constatarse la dimensiónde este fenómeno sí que se ha detectado la existencia de procesos selectivosen el acceso a programas de activación en los cuatro países. Este alto grado dediscrecionalidad también parece dar cabida a la existencia de prácticas profesionales de discriminación positiva. Mediante estas prácticas (constatadas al menos en Francia y Dinamarca) algunos profesionales tienden a favorecer el acceso a determinados programas de activación de los perceptores másdesfavorecidos de la asistencia con el fin de favorecer una mayor proteccióneconómica a través del empleo así como su enlace a otros sistemas de protección social (pensiones, prestaciones por desempleo) (Barbier y Théret, 2001).
Conclusiones en torno a la nueva configuración de la asistencia en los cuatropaíses
El hecho de que la activación no sea eficaz con los colectivos más excluidos podría estar teniendo consecuencias de especial gravedad en la protecciónsocial de estos. Podemos llegar a la conclusión de que si la activación no consigue favorecer el acceso al empleo de los más excluidos y la protección económica asistencial cada vez está más condicionada, las reformas acaecidas en laasistencia en los últimos años, estarían perjudicando especialmente a los sectores más débiles de la sociedad. Esta rotunda afirmación puede ser matizada enfunción de los distintos escenarios ya que indudablemente las consecuencias dela activación en la población excluida están estrechamente relacionadas tal y como venimos defendiendo, con el sistema de protección existente para los individuos capaces (protección por desempleo y programas de ingresos mínimos) ylas características del mercado de trabajo (en relación con la calidad del empleo).
De entre los cuatro países, sin duda el modelo danés, que combina protección económica con una amplia oferta de oportunidades de inserción, es elque ofrece mejores respuestas ante la pobreza y la exclusión. En este país antesde la reforma existía un sistema de asistencia generoso con prestaciones relativamente altas que no han sido reducidas. Con las reformas, a pesar de que sehan introducido condicionamientos al derecho a la asistencia, éstas han venidoacompañadas de una fuerte inversión en programas de activación universalizados
165
Begoña PérezEransus
destinados a la mejora de la empleabilidad. Ciertamente, también este modeloestá teniendo dificultades con los colectivos más excluidos, por ello se ha comenzado a diseñar algunos proyectos especialmente adaptados a las características de este perfil de usuarios, con fines distintos a la inserción laboral, tales como la mejora de las condiciones de vida o el fomento de la participación social.
Respecto al modelo francés, en este país no existía previamente una última red de garantía de ingresos por lo que la puesta en marcha del RMI, aunquecondicionado a la realización de acciones de inserción, supuso un avance paralos más excluidos respecto a la situación anterior. En la actualidad este colectivo tiene derecho a una prestación de mínimos acompañada de una supervisiónprofesional e incluso una parte de ellos, puede optar a un empleo de inserción.El propio concepto de inserción indica una concepción estructural de la exclusiónque contempla la posibilidad de que algunas personas, consideradas como capaces, en la práctica devengan incapaces por su problemática social o por la falta de oportunidades. De ahí que el trabajo de inserción en Francia incluya acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de esta población más allá delámbito laboral (vivienda, salud, educación, participación social). Existe ademásuna amplia trayectoria de trabajo de inserción por lo económico desarrollado desde el sector no lucrativo que favorece la creación de oportunidades de empleoprotegido para estos colectivos.
La presencia de estos colectivos más apartados del empleo supone unamayor dificultad para los modelos de activación anglosajones, basados en la ideade que todo el mundo es recuperable para el empleo. En Reino Unido, el pasode un sistema de asistencia a un sistema de prestaciones asistenciales vinculadas a la inserción laboral, ha supuesto sin duda un aumento de los riesgos dedesprotección. El hecho de que se haya producido una fuerte inversión en recursos de orientación laboral y que el sistema sancionador sea de carácter moderado puede haber mejorado las posibilidades de inserción de algunos perceptores, no obstante, no parece conseguirlo con los colectivos más excluidos.
Estados Unidos es el país, en donde las consecuencias de la introduccióndel workfare están siendo más perjudiciales para las personas más excluidas.Las últimas reformas han supuesto una reducción del limitado sistema de asistencia social pre-existente. Se han introducido condicionamientos y limites temporales al cobro de las prestaciones destinadas a los más excluidos. Además seha reducido claramente la financiación pública destinada a la asistencia de las familias más pobres. Fruto de la reforma se ha favorecido una amplia salida de loscolectivos desfavorecidos de la asistencia, sin embargo, esta salida no ha supuesto un éxito en la inserción laboral, por el contrario, muchos de ellos se hanvisto abocados a la precariedad laboral, a los trabajos irregulares, al delito o a ladesprotección.
Podemos concluir que si el argumento legitimador de la puesta en marcha de programas de activación vinculados a la asistencia ha sido el de combatir pobreza y la exclusión en el nuevo escenario postindustrial, desde luego elmodelo de activación-welfare danés resulta claramente más efectivo. Este modelo demuestra una mayor eficacia en la inserción laboral ya que la definición
1661
La activación y loscolectivos que llevan más tiempo en la asistencia
de programas basados en la mejora de la empleabilidad a través de procesoslargos e intensos que asegure la protección económica parece, sin duda, másadecuada a la situación de escasa empleabilidad que caracteriza a buena partede los perceptores de prestaciones del nivel asistencial. A pesar de todo, hayalgunos rasgos de la realidad danesa actual que la alejan en cierto modo del modelo teórico de activación-welfare. Las últimas reformas están aumentando elgrado de responsabilidad del individuo en el proceso de activación y ello se manifiesta en el incremento del nivel sancionador. Por otro lado, frente a los programas de creación de empleo de carácter universalista, que caracterizaron elmodelo en los ochenta, se produce un giro hacia el diseño de programas específicos para población desfavorecida en detrimento de la calidad y la legitimación de los mismos.
En cualquier caso, la presencia de los colectivos «no activables» en laasistencia constituye un reto de creciente complejidad para todos los países, incluso para el modelo danés, más aún en los últimos años, en los que la coyuntura económica es favorable.
No obstante, a pesar de los riesgos, en todos los países europeos, a diferencia del caso norteamericano, la vinculación de la activación a la asistencia hasupuesto un aumento de la financiación y los recursos destinados a la poblaciónmás excluida. Estos programas, si bien no resultan eficaces en la inserción laboral de los participantes más desfavorecidos se constituyen, en muchas ocasiones, nuevas formas de participación social y por ello mejoran, en cierta medida las condiciones de vida de las personas excluidas.
Para cerrar este capítulo de resumen del estudio de casos adjuntamos lasiguiente tabla en donde se resumen las características de los cuatro modelosque hemos comparado hasta el momento.
167
Begoña Pérez Eransus
TABLA 14. Resumen de las características dela relación asistencia-activaciónen los cuatro países
168
12.
«En ciertos servicios sociales vemos desarrollarse una verdadera efervescencia ocupacional. Estos esfuerzos de ningún modo deben subestimarse. Es el honor (pero quizás también el remordimiento) de una democracia no resignarse al abandono completo de un número creciente de susmiembros cuyo único crimen es ser «inempleables». Pero estas tentativas tienen algo de patéticas. Recuerdan el trabajo de Sísifo empujando suroca, que siempre vuelve a caer por la pendiente en el momento de alcanzar la cima, pues es imposible alcanzarla en un lugar estable. (Castel,1997: pág. 436).
El hecho de que todas las transformaciones que se están produciendo enlos sistemas de protección social de diferentes países apunten siempre hacia laintroducción de mecanismos de activación destinados a favorecer la inserción laboral de los perceptores ha llevado a pensar que éstas constituyen una respuesta inevitable a los nuevos retos planteados en el escenario postindustrial.Utilizando la terminología de Jessop podría concluirse que si el Estado de bienestar keynesiano estaba orientado a la demanda del mercado, el Estado de bienestar Schumpteriano está orientado hacia la oferta del mercado (Jessop, 1994).Es decir, si el reto del Estado de bienestar había consistido en asegurar la protección social y el bienestar de los trabajadores en una sociedad caracterizadapor el pleno empleo, en la actualidad, el principal reto de los gobiernos ha pasado a ser la integración de la población que ha quedado al margen del mercadode trabajo.
Ante esta inevitabilidad, y a pesar de la inexistencia de una evaluación real de sus consecuencias, la puesta en marcha de estas políticas ha suscitado numerosos cuestionamientos que ponen en entredicho su propia naturaleza comoherramientas de lucha contra el desempleo, la pobreza y la exclusión. Abordemos algunos de estos cuestionamientos.
169
Begoña PérezEransus
12.1. POLÍTICAS DE INSERCIÓN VERSUS POLÍTICAS DEINTEGRACIÓN
Las prestaciones asistenciales que surgieron como respuesta a la crisis delos setenta en los países europeos de regímenes contributivos constituyeronuna importante ruptura con la tradición de reconocimiento de derechos vinculada a la protección social. Por ello Castel (1997) considera que los sistemas deasistencia social responden a un abandono de los ideales de igualdad y justiciasocial que caracterizaron al siglo xx. Las políticas de integración que conformaron los Estados de bienestar estaban orientadas al conjunto de la población, especialmente a amplios sectores de clase obrera, con el fin de reconocer el derecho a la protección social de todos los ciudadanos frente a determinadosriesgos sociales como la pobreza, la enfermedad, la muerte o el desempleo. Esta protección era definida a nivel estatal y estaba basaba en los valores de solidaridad e igualdad que la colectividad respaldaba a través de sus impuestos ocontribuciones laborales. Por otro lado, la acción del Estado en la reducción delas desigualdades llegó a abarcar otros ámbitos además de la redistribución delas rentas y la protección del empleo tales como la sanidad, la educación y losservicios sociales.
Por el contrario, las prestaciones asistenciales actuales tienen escaso alcance ya que están destinadas a categorías reducidas de población; se caracterizan por ser complementarias a los sistemas de seguridad social preexistentesy no una parte de ellos; existen importantes diferencias en cuanto a la calidad(económica y temporal) respecto a las prestaciones del nivel contributivo; estánsujetas a demostración de necesidad lo que introduce gran complejidad en sutramitación, cierto grado de discrecionalidad y les imprime un carácter estigmatizante; por último es preciso añadir que son subsidios diferenciales, es decir dependen del nivel de ingresos del hogar, al cual complementan hasta un mínimoestablecido (Aguilar, Carera et aL, 1989).
Los gobiernos siguen enfrentándose a los debates permanentementevinculados con el tratamiento de los pobres. De hecho, en todos los países seha establecido una fuerte diferenciación entre prestaciones asistenciales destinadas a pobres capaces y las destinadas a colectivos legitimados como incapaces. Sin duda el gasto social destinado a población mayor sigue contando con unamplio apoyo popular y sin embargo, aumenta la controversia en torno a las prestaciones asistenciales por desempleo y las destinadas a familias bajo el umbralde pobreza. En todos los países el tratamiento de los pobres capaces sigue suscitando controversia entre los gobernantes que introducen condicionamientos alcobro de la prestación con el fin de evitar efectos disuasorios. De esta forma lasprestaciones asistenciales llevan implícito el riesgo de desprotección ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas. Es preciso reconocer que en lapráctica este hecho está teniendo consecuencias muy distintas y que, inclusonormativas legales estrictas están siendo aplicadas por los profesionales de manera mucho más flexible. A pesar de ello, la consecuencia directa de la introducción de condicionamientos al cobro de las prestaciones es que los colectivos
Debates suscitados en torno a la activación en la asistencia como estrategia de lucha contra la pobreza
más desfavorecidos han visto aumentar el riesgo de desprotección y sobre todo, que dejan de ser considerados ciudadanos sujetos de derecho.
Desde una perspectiva histórica Aliena (1991a) considera que la puesta enmarcha de las prestaciones asistenciales condicionadas al desarrollo de accionesde inserción, a finales de los ochenta, supone un retroceso en el tratamiento dela pobreza respecto al logro constituido por los sistemas de protección social enel siglo XX. Es por ello que esta nueva etapa se asemejaría, en su orientación, ala del siglo XIX, en la que los dispositivos de obligación al trabajo de los pobres(workhouses) habían sustituido de manera extensiva a las formas de asistenciaprecedente en base a subsidios económicos.
Por último, algunos han destacado el hecho de que este nivel de protección asistencial no cuente con la legitimación y el apoyo de las clases mediasque caracterizan a las prestaciones universales y contributivas (Rodríguez Cabrero, 1997). Por el contrario, existen fuertes enfrentamientos ideológicos en relación con las características que debe tener este nivel de protección asistencialy la responsabilidad que deben asumir el Estado y los individuos. Desde corrientes de nueva izquierda se interpreta la finalidad de estas intervenciones asistenciales, como una nueva forma de acallar la amenaza que suponen los colectivos desfavorecidos al orden económico establecido (Offe, 1990). Otros autoreshan visto en el carácter de estas prestaciones asistenciales el reflejo de la voluntad constante en la historia de la asistencia de que ésta no constituya unaamenaza a la motivación al trabajo contribuyendo así al funcionamiento del mercado y al mantenimiento del orden establecido. A este fin respondería, segúnBarbier la extensión de mecanismos que fuerzan la inserción laboral en puestosde trabajo precarios (Barbier, 2001 bl. También desde el neoliberalismo se deslegitima la existencia de este nivel asistencial por el gasto que conlleva, por susposibles efectos disuasorios frente a la opción del empleo y por su ineficacia enla inserción laboral de los asistidos.
Por todo ello, consideran que las políticas de activación son menos adecuadas en la lucha contra la pobreza que las políticas de integración que caracterizaron el surgimiento de los sistemas de protección social. A ello se unela demostrada falta de eficacia de las políticas de activación con los colectivosmás excluidos. Es por este motivo que la mayoría de las evaluaciones de políticas de activación revisadas concluyen que éstas no tendrán impacto en el desempleo y la exclusión si no van acompañadas de políticas de integración relacionadas con el empleo, la vivienda y la garantía de ingresos (Cantillon, Marxet al., 2002), (De Graaf, Frericks et al., 2003), (Castel, 1997), (t.eedernel y Triekey, 2000).
La misma Comisión de las Comunidades Europeas, en la evaluación delos Planes Nacionales de Empleo también recoge la necesidad de que las estrategias de activación sean acompañadas de «acciones comprehensivas que favorezcan un mercado de trabajo inclusivo», ello incluye «acciones de lucha contra la discriminación laboral, la precariedad y el trabajo sumergido» y «un mayorequilibrio entre flexibilidad y seguridad»; así como «un vínculo más estrecho conpolíticas más amplias de inclusión social» (Europeo, 2001 : pág. 12-14).
171
Begoña PérezEransus
12.2. RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL VERSUSRESPONSABILIDAD COLECTIVA
Frente a la lógica de responsabilidad colectiva que caracteriza a los sistemas de seguridad social, la activación se basa cada vez más en una concepciónindividualista del ser humano. Si bien en su origen era concebida como una respuesta estructural al desempleo, en la actualidad, la mayoría de los programasapelan a la responsabilidad del individuo en su propia inserción laboral.
La influencia de la ideología neoliberal y su defendida «inevitabilidad de losrecortes sociales» en el escenario postindustrial ha contribuido a reforzar la ideade que es preciso redirigir la acción del Estado a los más necesitados (targeting)y aumentar la responsabilidad individual en la salida de las situaciones de desempleo y pobreza. Todo ello en detrimento de la responsabilidad colectiva quehabía caracterizado el surgimiento de los sistemas de protección social en Europa (Rodríguez Cabrero, 1998). A pesar de que ningún gobierno europeo ha logrado retroceder en los logros de bienestar alcanzados a lo largo del siglo XX(Giddens, 2002), sí es cierto que las nuevas prestaciones surgidas a partir de losochenta aparecen influenciadas por esta concepción que responsabiliza al individuo de la superación de su propia situación de dificultad.
De esta forma, parece reproducirse la distinción originada en el medievoentre sujetos merecedores y no merecedores de la asistencia social. Con los sistemas de seguridad social, implantados en Europa en el Siglo XX se había conseguido superar esta clasificación y ampliar el grupo de merecedores también aaquellos capaces en desempleo que hubieran trabajado y contribuido al sistema,e incluso en algunos sistemas de bienestar, a toda la ciudadanía.
En el nuevo escenario forjado en los ochenta los individuos tienen que demostrar su grado de necesidad para acceder a la asistencia y garantizar su disponibilidad para la inserción así como un comportamiento adaptado a los requerimientos impuestos. De esta forma se considera merecedores de la ayuda, atodos aquellos que muestran su esfuerzo personal por integrarse de nuevo en elmercado laboral. La categoría de pobres merecedores resurge ahora como «pobres exitosos», aquellos que son capaces de seguir un itinerario de inserción, realizar un curso o participar en un programa (De Graaf, Frericks et aL, 2003); «pobres dóciles», aquellos que muestran un comportamiento adecuado (Lredemel yTrickey, 2000); o «pobres cumplidores» aquellos que siguen las indicaciones delos servicios y sobre todo, «acuden a sus citas» (Rosdhal y Weise, 2000).
La creciente introducción de condicionamientos en la asistencia de los pobres capaces está basada en la idea de que cada individuo debe hacer lo posiblepor integrarse si quiere ser merecedor de la ayuda. Es cierto que en muchos países se han establecido niveles de exigencia diferenciados, en función de la situación de los perceptores, pero incluso en los más flexibles, las personas queacumulan mayores problemáticas se ven obligadas a comprometerse a realizaralguna acción para poder permanecer en la asistencia: un itinerario de inserción,acudir a entrevistas periódicas o cualquier otra acción que sea establecida en losservicios. El hecho de que las personas con mayor nivel de deterioro personal y
1721
Debatessuscitados en torno a la activación en la asistencia comoestrategia de lucha contrala pobreza
social no puedan cumplir con lo establecido implica un riesgo creciente a la desprotección social de los sujetos más débiles.
Se obliga a los individuos más desestabilizados a que se conduzcan comosujetos autónomos: montar un proyecto profesional, construir un itinerariode vida. No es tan sencillo cuando se está desempleado o se corre el riesgo de ser desalojado de la casa en que se vive. Se trata incluso de una exigencia que les costaría satisfacer a muchos sujetos integrados. (Castel,1997: pág. 474).
Vinculado a ello se detecta una falta de reconocimiento «oficial» de los distintos perfiles que componen este colectivo de pobres considerados como capaces pero que reiteradamente presentan dificultades para salir de la asistencia. Sinembargo, como hemos podido comprobar, existe constancia en el ámbito de aplicación de los programas de cuáles son las características que componen su perfil:problemáticas sociales, falta de disponibilidad por cargas familiares y enfermedades físicas y mentales. Este perfil, que en ningún caso les permite el reconocimiento oficial de pobres «incapaces», en la práctica puede estar obstaculizándolesno sólo en el acceso al empleo, sino también el cumplimiento de las obligacionesestablecidas por los procesos de activación y por tanto exponiéndoles al riesgo dela desprotección económica (recorte o extinción de las prestaciones).
Ante el peligro que puede suponer la desprotección de estos colectivos,el Consejo de la Unión Europea recomienda a los Estados que las políticas de activación que favorecen el acceso al empleo «no supongan nunca un menoscabodel derecho a un ingreso mínimo o a la participación plena en la familia, la comunidad la vida social o el derecho a tener una buena salud» (Europeo, 2001:pág. 33). Posteriormente también en los Planes Nacionales de Empleo se advierte de las consecuencias que puede acarrear la introducción de mecanismosde activación destinados a los más desfavorecidos: «la introducción de más restricciones y condicionamientos a las prestaciones conllevaría el riesgo de tenerefectos sociales adversos en la pobreza y el trabajo sumergido» (Europeo, 2001 :pág. 11). Sin embargo, será preciso esperar a futuras evaluaciones de las últimastransformaciones producidas en el nivel asistencial para poder conocer realmente sus consecuencias y el respeto que los diferentes gobiernos mantienena estas recomendaciones europeas.
12.3. UN NUEVO STATUS SOCIAL
La activación que fue diseñada como un mecanismo transitorio para facilitar la vuelta al empleo se ha convertido, para algunos, en una situación permanente. Recientemente De Graaf, Frericks y Maier (2003) han definido estefenómeno como el surgimiento de una nueva categoría de «trabajadores subvencionados»'" que se encuentran permanentemente realizando acciones de
94 Subsidised worker.
173
Begoña Pérez Eransus
formación y cualificación para el trabajo pero que nunca consiguen dar el saltoa los empleos no subvencionados. Según estos autores, esta nueva categoríade trabajadores se encontraría atrapada en la «trampa de la formación ocupacional». Otros autores se han referido a esta misma situación como efecto carrusel mediante el cual las personas en procesos de inserción/activación daríanvueltas y más vueltas, pasando de un recurso a otro, sin llegar a salir nunca delnivel asistencial.
En Francia, las escasas posibilidades que presentaban los trabajadores para salir de los empleos de inserción han suscitado una fuerte controversia en laque se vislumbra el surgimiento de un nuevo status de trabajador. Castel lo define como status de inserción. «Es la instalación en lo provisional como régimende existencia»; «una condena a la inserción perpetua» (Castel, 1997: pág. 426).Barbier (2001b) se refiere a esta situación como «status despectivo>" haciendoalusión a un estado permanente de transitoriedad en un submundo institucionalde servicios sociales, asociaciones no lucrativas y proyectos.
Resulta obvio que todas estas referencias a una nueva condición socialconllevan connotaciones negativas. En primer lugar porque se trata de situaciones que reflejan un fracaso en la consecución de un objetivo: la inserción laboral normalizada. En tanto en cuanto los individuos se encuentran en un estadioconcebido como transitorio hacia otro mejor, su condición es de no-integracióno fracaso. En segundo lugar, todos los apelativos hacen referencia a la dificultada salir de esta situación, bien por las características de estas personas, bien porla falta de oportunidades de empleo que faciliten su salida. En cualquier caso este carácter de cierta irreversibilidad de la situación ha llevado a asignar a este status los calificativos negativos de «trampa» o «condena».
A todo ello contribuye que las condiciones vinculadas a este status de inserción seran claramente inferiores a las de cualquier otros status (trabajador,pensionista). De esta forma muchos han interpretado esta ausencia de reconocimiento de derechos y acceso a cualquier forma de protección social como uncuestionamiento a la noción de ciudadanía (Enjolras, J.L. et al.. 2000). Las condiciones de los puestos de inserción destinados a los más excluidos en cuantoa salarios, contratos y tareas se encuentran tan distanciadas de las del mercadonormalizado" que han llevado a algunos a considerarlas parte de «subrnercados», «mercado protegidos», «mercados secundarios» o «reservas terapéuticas» (Abrahamson, 1996). Sin duda, estas condiciones muestran de nuevo, laobsesión de los gobernantes de que la asistencia no altere las reglas del mercado de trabajo. Es decir, que en ningún caso estas iniciativas de empleo constituyan una competencia a las actividades mercantiles y que las condiciones detrabajo en las asistencia nunca constituyan una opción más deseable que el trabajo en el mercado.
95 Oerogatory status.96 Incluso en Dinamarca se ha observado un creciente distanciamiento entre las condiciones de los
proyectos destinados únicamente a población excluida y el resto de programas de activación (Rosdhal yWeise,2000).
174 I!
Debates suscitados en tornoa la activación en la asistencia como estrategia de lucha contra la pobreza
Por último, la falta de eficacia en la inserción laboral y las constantes críticas vinculadas a estos programas también han colaborado en la impresión de este carácter estigmatizante tanto de los proyectos como de sus participantes.
En aquellos países en los que las salidas más probables de la asistencia alempleo se llevan a cabo a través de trabajos precarios que no favorecen procesos de inserción estables, es frecuente la alternancia entre períodos de empleoexterno y períodos internos en dispositivos de inserción. Por ello algunos de losindividuos «más capaces» se ven inmersos en una doble trampa: la trampa de/a precariedad y la trampa de /a inserción (esta trampa describe el fenómeno deaquellos que salen de la asistencia y se incorporan al mercado laboral pero permanecen en situación de pobreza y exclusión). Incluso en determinadas ocasiones, la opción del empleo lejos de resultar atractiva puede ser incluso económicamente menos deseable".
El surgimiento del empleo de inserción unido a la extensión del empleoprecario de carácter mercantil ha contribuido a agravar la pérdida del potencial integrador del empleo. Este hecho suscita una nueva controversia en el seno delos servicios sociales y las entidades de iniciativa social que tienen como finalidad favorecer la inserción laboral de colectivos asistidos. ¿Cualquier forma deempleo mercantil o de inserción es mejor que la asistencia? ¿cuáles son losefectos negativos que la precariedad en el empleo puede ejercer en las personas que viven en situaciones de pobreza? ¿hasta que punto se contribuye a laextensión de la precariedad o del status de inserción favoreciendo la aceptaciónde estos empleos?
12.4. LA CUESTIÓN DE LOS POBRES CAPACES INCAPACESDE TRABAJAR
Hemos comprobado que en la sociedad postindustrial el tratamiento delcolectivo de pobres capaces sigue suponiendo una cuestión polémica, al igualque lo son las nuevas fórmulas que relacionan empleo y asistencia.
La sospecha de que parte de los participantes de los programas de activación no sean capaces de acceder al empleo debido a diferentes problemáticasy por ello puedan estar siendo afectados por el riesgo que conllevan las nuevastransformaciones suscita desasosiego entre las posiciones más «piadosas» dela sociedad (utilizando la terminología de Gerernek). Esta postura reconoce la ineficacia de la activación con los colectivos más excluidos y defiende la necesariaadaptación de los proyectos al perfil de los participantes así como el mantenimiento de una última red de protección económica,
Sin embargo, la controversia se ve agravada por la dificultad de discernir,dentro del colectivo de «capaces», a aquellos que devienen incapaces, debido a
97 Un estudio realizado mediante entrevistas a perceptores del ingreso mínimo francés en relacióncon sus dificultades para encontrar empleo revelaba que algunos entrevistados optaban por seguir cobrando la prestación y rechazar ciertos empleos inestables y mal remunerados con la esperanza de poder encontrar en el futuro puestos mejores (Benarrosh, 2000).
175
Begoña PérezEransus
la intensidad de los procesos de exclusión en los que se ven inmersos, así como por el desconocimiento social de estas «discapacidades sociales» que obstaculizan su legitimación.
Nuestro planteamiento es que, por el momento, una forma de avanzar enel tratamiento y reconocimiento social del colectivo de capaces incapaces esabordar, a partir del nivel micro-social o local, el análisis de los diferentes perfiles de individuos que permanecen por más tiempo en la asistencia y profundizaren la naturaleza de sus procesos de exclusión identificando sus limitaciones para la inserción laboral y la integración social. Es por ello que planteamos el estudio de un caso específico de programa de renta mínima y empleo.
1761
13. INT1ROIDUC:CION
En los últimos años noventa, cuando la situación económica ha facilitadoel descenso del desempleo en Europa, la presencia continuada de los colectivosde menor empleabilidad en la asistencia ha contribuido a suscitar el profundo debate en torno a la activación que acabamos de plantear: ¿cuál es su eficacia enla integración de los colectivos más excluidos? ¿cuál es el perfil de las personasque permanecen en la asistencia en el medio y largo plazo? y ¿cuáles son las dificultades que obstaculizan su inserción?
Además de constatarse una escasez en la literatura internacional de evaluaciones de programas de activación (Martín. 2000), la mayor parte de las existentes destacan, precisamente, la ausencia de investigaciones que permitanconocer las consecuencias directas de las estrategias de activación en la población más excluida (l.eedernel y Trickey, 2000), (Gilbert y Van Voorhis, 2001),(Barbier, 2001 b).
Por ello, hasta el momento se ha recurrido a evaluaciones de programasde activación de carácter general para conocer su impacto en la población masdesfavorecida; sin embargo, la metodología utilizada en estas evaluaciones presenta importantes limitaciones. Es por este motivo que planteamos una revisión de los actuales métodos de evaluación de políticas de activación así comode sus dificultades para valorar la eficacia de la activación con los colectivosmás excluidos. A partir de ello proponemos una metodología de evaluación dela eficacia de programas de activación destinados a población perceptora derentas mínimas.
13.1. REVISIÓN DE MÉTODOS ACTUALES DE EVALUACIÓNDE LAS POLÍTICAS DE ACTIVACIÓN
La mayoría de los métodos de evaluación de los programas de activacióncontemplan como principal indicador de eficacia el acceso al empleo de los par-
179
Begoña PérezEransus
ticipantes al finalizar el periodo de activación. Partiendo de este aspecto comúnBarbier (2001 b) ha diferenciado tres métodos de evaluación frecuentes:
a) Métodos de análisis de corte transversal: miden la situación de los participantes una vez finalizado el dispositivo. Tanto si la persona trabaja como si está en desempleo ambas situaciones son atribuidas a la acción del dispositivo, enforma de éxito o fracaso. Dentro de este tipo se distinguen dos enfoques (Alonso-Borrego, Arellano Espinar et al., 2004):
- Enfoque experimental. En él, se compara la situación de dos grupos deindividuos (un grupo de tratamiento formado por participantes en el programa y uno de control formado por no participantes) en relación con suinserción laboral. Ambos grupos son seleccionados aleatoriamente (aunque suele intentarse que los individuos tengan características similarespara evitar la influencia de factores como la edad, el sexo o la formación).
- Enfoque quasi-experimental. Consiste en analizar la información disponible sobre evaluación de programas a través de encuestas realizadas alos participantes. Este método es menos costoso que el anterior ya queutiliza encuestas preexistentes y se adapta mejor a los ritmos de rápidaimplantación de los programas que habitualmente imperan en la gestiónpolítica de estos programas. Sin embargo, su principal limitación es queno puede controlar el sesgo introducido por la selección de participantes ya que ésta no es aleatoria.
En ambos tipos de enfoque es frecuente la utilización de herramientaseconométricas debido a que éstas permiten «aislar» los efectos del programa enel acceso al empleo, de otros efectos ajenos (siempre y cuando exista información disponible sobre ellos, edad, sexo, nivel de estudios) y comparar las diferencias entre indicadores del grupo de control y del grupo de tratamiento.
b) Métodos de análisis longitudinal: siguen a la persona durante un período de tiempo determinado intuyendo que los efectos de los dispositivos puedenactuar en el largo plazo. Este tipo de análisis introduce una importante mejoríarespecto a los anteriores y por ello varios países europeos se han propuesto como objetivo prioritario su utilización:
Para contribuir a mejorar la capacidad de los sistemas de protección social,para promover una evolución ascendente y una reintegración duradera, varios Estados miembros (Dinamarca, Países Bajos y Suecia), están desarrollando indicadores que permitan seguir la evolución de las personas mientrasse beneficien de esos sistemas, así como durante un período determinadodespués de que los hayan abandonado. (Europeo, 2001: pág. 36).
A pesar de que introduce una importante mejoría respecto al resto de métodos, este tipo de análisis también considera que la situación de la persona enel periodo contemplado (trabajando/en desempleo) es fruto de los efectos delprograma.
c} Existe un tercer tipo de análisis bajo la denominación de método comprehensivo. Este método tiende a profundizar en el entramado de factores que
180 I
Introducción metodológica al estudio de casos
pueden influir en la inserción profesional de una persona. Entre estos factoresse encuentran, de manera frecuente, la situación del mercado en el contexto territorial, la calidad de los recursos de activación existentes y las estrategias deuso personal de los dispositivos de activación.
Incluso aunque el método comprehensivo introduce ciertas mejorías respecto a los otros dos, todos los métodos mencionados presentan limitaciones alser aplicados a nuestro objeto de estudio: conocer la eficacia de la activación conlos colectivos más excluidos. En relación con este objetivo es preciso tener encuanta algunas consideraciones específicas:
En primer lugar la mayoría de los análisis (excepto el comprehensivo) notiene en cuenta los efectos de la coyuntura económica del momento, ni las características del mercado de trabajo tales como la disponibilidad de puestos detrabajo de escasa cualificación. En el análisis específico de la activación en Reino Unido y EEUU, veíamos cómo una mejora de la situación económica, a finales de los noventa, favorecía la creación de puestos de trabajo de baja cualificación y ello contribuía a absorber buena parte de la población que salía de laasistencia. Se trataría de valorar qué parte del éxito es atribuible al programa yqué parte a la coyuntura económica. De esta forma se podrían intuir las posibilidades de éxito del programa en escenarios económicos adversos. De la mismaforma, teniendo en cuenta las características del mercado, podríamos abordar deforma distinta el análisis de la activación en países como Dinamarca, donde lamenor disponibilidad de empleos de baja cualificación en el mercado, ha favorecido que la gente permanezca más tiempo en la asistencia, o en procesos de activación hasta acceder a empleos de más calidad, ¿puede considerarse esto unfracaso atribuible a las modalidades de activación de estos países? Esta claroque no, sino todo lo contrario.
En segundo lugar, y estrechamente vinculado a lo anterior, es preciso tener en cuenta las posibilidades que tienen los perceptores de permanecer en laasistencia. En otras palabras, conocer cuál es el grado de presión que tienen para abandonar la asistencia. O mejor dicho ¿cuál es el alcance de la protección garantizada a las personas capaces que se encuentran al margen del mercado? Latemporalidad de las prestaciones, la presencia de sistemas sancionadores o unaexcesiva presión y sobre los participantes puede obligarles a una inserción laboral «forzosa» en puestos de escasa calidad. En sentido contrario, la existencia deuna prestación garantizada y una escasa presión por salir lleva a los perceptoresa poder acceder a puestos de mayor calidad mientras mejoran su nivel de cualificación en la «espera».
También en relación con los dos aspectos anteriores se plantea otracuestión: ¿el acceso al empleo debe ser considerado siempre como un factorpositivo atribuible al recurso? o ¿es preciso analizar el tipo de inserción laboralconseguida? De la experiencia norteamericana se deriva que el acceso a unpuesto de trabajo no significa la superación de la situación de pobreza, ni la quela inserción laboral tenga un carácter estable. Por ello sería preciso introducircomo indicador de eficacia del programa de activación, no sólo si el individuoaccede al empleo o no, sino también la calidad de la inserción laboral en el ca-
181
BegoñaPérez Eransus
so que ésta se produzca. Es decir, tener en cuenta el tipo de puesto al que seaccede: modalidad de contratación, condiciones, duración, retribución y similares. Y, en última instancia, si la salida de la asistencia es definitiva o si el individuo vuelve a recurrir a ella.
De vital importancia es incorporar al análisis un estudio sobre el perfil delos participantes en el recurso. Como hemos visto está comprobado que la eficacia de los recursos orientados a la inserción laboral de los participantes es mayor con aquellos que presentan un mayor nivel de cualificación. En el caso de población en situación más desfavorecida, conocer el nivel de empleabilidad de losparticipantes y la adecuación de los contenidos del recurso a dicho perfil nos permitirán entender el grado de eficacia del recurso.
Por último, aunque no por ello menos importante, la gran mayoría de lasevaluaciones de los programas de activación únicamente tienen en cuenta la inserción laboral, como indicador de eficacia de la activación. Sin embargo, el análisis de esta dimensión resulta claramente insuficiente en la evaluación de losefectos en la población más excluida. Teniendo en cuenta únicamente este aspecto, los programas de activación desarrollados en Dinamarca, Reino Unido eincluso EEUU, pueden resultar más eficaces, por ejemplo que los desarrolladosen Francia.
Las únicas formas de evaluación existentes hasta el momento han ejercido una fuerte influencia en buena parte de los responsables políticos y de la opinión pública que considera, el número de contratos laborales, el mejor indicadorde eficacia de un recurso de activación. De hecho, incluso en Francia, donde latradición de trabajo social es importante las evaluaciones oficiales de los programas de activación e inserción arrojan resultados negativos a la luz pública debido a los bajos niveles de inserción laboral conseguidos. Sin embargo, si se tienen en cuenta factores relacionados con la eficacia social del programa, losresultados pueden ser notablemente diferentes. Entendiendo por eficacia socialque el recurso permite adquisición de experiencia laboral; formación ocupacional, participación en la comunidad a través de la realización de actividades de utilidad social, y la mejora de las condiciones de vida (mejora de la situación económica, aumento de la estabilidad personal, incremento de las relacionessociales, desarrollo de habilidades sociales, mejora de la autoestima, y otros: acceso a la vivienda, mejora de la salud).
A este respecto, del análisis de la activación en los cuatro países se derivaba que los programas destinados a los colectivos más excluidos en Franciay Dinamarca, aunque tenían un bajo nivel de éxito en la inserción laboral de estos colectivos, podían resultar eficaces en relación con la mejora de las condiciones de vida de la población excluida. Era el caso de los contratos de empleosolidaridad franceses los cuales, aunque únicamente conseguían un 270/0 deéxito en la inserción laboral, fueron muy bien valorados por los avances alcanzados en la integración social de los colectivos con menor nivel de cualificación.Debido a que, además del acceso a un contrato y a unos ingresos económicos,permitían establecer un vínculo con los sistemas de protección social, favorecían el desarrollo de relaciones sociales, y en definitiva mejoraban las condicio-
182
Introducción metodológica al estudio de casos
nes de vida de la población excluida (Barbier y Théret, 2001). También algunasexperiencias en el desarrollo reciente de la activación en Dinamarca demostraban su eficacia en la mejora de las condiciones de vida de los más desfavorecidos y en la prevención de procesos de exclusión más intensos. «La activaciónde perceptores de prestaciones asistenciales cuyos problemas van más allá dela falta de empleo, parece estabilizar la situación social y prevenir su deterioro»(Torfing, 1999: pág. 20).
En cualquier caso, nos parece fundamental, en el caso de los programasen los que participe la población más excluida, adaptar los métodos de evaluación de eficacia a la consecución de otros objetivos de carácter social más alláde la inserción laboral. Es preciso evaluar la eficacia en la inserción social (utilizando la terminología francesa) o activación social (haciendo uso del términopropuesto por Rosdhal y Weise (2000) y de creciente utilización en Dinamarca)en la que el objetivo es mejorar la calidad de vida y no la inserción en el mercado laboral.
No obstante, es preciso ser conscientes de la enorme dificultad que supone una evaluación de este tipo, más compleja en sus objetivos y de la que carecemos de experiencia previa.
13.2. UNA PROPUESTA METODOLÓGICA DE EVALUACIÓN DELA EFICACIA UN PROGRAMA DETERMINADO DEACTIVACIÓN DESTINADO A PERCEPTORES DE RENTAMíNIMA
Con el ánimo de sintetizar algunas de las cuestiones clave mencionadasen la revisión de los distintos métodos de evaluación, planteamos una propuesta de metodología que nos permita valorar la eficacia de programas de activación destinados a los colectivos de pobres capaces que se encuentran en laasistencia.
A través de la combinación de los métodos de evaluación comprehensivo,transversal y longitudinal se pretende analizar los siguientes factores en relacióncon un programa de activación determinado:
1.- Contexto en el que se desarrolla la estrategia de activación. a) Contexto económico reflejado en los niveles de desempleo y pobreza existentes en elmomento en que se propone la introducción de estas estrategias de activación.b) Características del mercado laboral materializadas en la protección de las relaciones laborales y disponibilidad y características de los puestos de empleo debaja cualificación. e) Alcance de la protección destinada a pobres capaces (alcance y cobertura de las prestaciones por desempleo y de los programas de ingresos mínimos en el nivel asistencial).
2.- Análisis de la estrategia de activación general. a) Volumen de inversiónque supone el desarrollo programas de activación en relación con el PIB nacional. b) Eficacia de la estrategia activadora en general. Principales colectivos-diana. c) ¿Participan los colectivos más excluidos?
183
BegoñaPérez Eransus
3.- Motivaciones políticas que dan lugar al origen del programa. a) Antecedentes históricos más cercanos a la realidad del programa. b) Motivacionespolíticas que han dado lugar a la introducción del programa. c) Objetivos que sepretenden alcanzar a través del programa. d) Concepción de la pobreza inherente a su diseño. e) Nivel de consenso social en torno a la puesta en marcha yobjetivos del programa (implicación de los diferentes agentes sociales en la puesta en marcha del programa).
4.- Vinculación del programa de activación con la prestación económica. a)Transformaciones que se producen en el sistema asistencial a partir de la introducción de la estrategia de activación. b) Relación que se establece entre empleo y prestación económica: ¿surge como condicionamiento a las prestacioneseconómicas? ¿las sustituye? ¿surge como un doble derecho? ¿en qué momento se participa en el empleo: en la entrada a la asistencia o tras un período detiempo? c) Alcance y características de los mecanismos sancionadores si los hubiera.
5.- Alcance y cobertura del programa. a) Volumen de población que participa en el programa. La participación en el programa ¿es una opción disponiblepara todos los perceptores de la prestación o sólo para un porcentaje de ellos?b) Valoración del impacto del programa en el volumen de población en situaciónde pobreza. Impacto en el desempleo. c) Recursos económicos destinados alprograma ¿han supuesto un incremento respecto a la financiación anterior?
6.- Eficacia respecto a la inserción laboral. a) Volumen de personas que salen del programa y se incorporan al empleo. b) Características de la inserción laboral.
7.- Perfil de los participantes que no consiguen salir del programa. a) características e identificación de los posibles obstáculos que impiden su salida delprograma.
8.- Eficacia respecto a la inserción social. a) Respecto a la situación económica de los participantes. b) Respecto a su nivel de empleabilidad. e) Respecto a sus condiciones de vida.
13.3. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA DEEVALUACIÓN DE LA EFICACIA AL ESTUDIO DE CASOS:EL PROGRAMA DE RENTA BÁSICA EN NAVARRA
El programa de Renta Básica es un programa de renta mínima de carácterasistencial cuyo fin es dar sustento económico a las familias más pobres de laComunidad Foral Navarra. Asentado como programa en 1990 a la par que el resto de programas de renta mínimas del Estado español, la Renta Básica de Navarra, nació con una fuerte vinculación con el empleo, fruto de la fuerte oposición conservadora a la puesta en marcha del mismo. El programa establecía laobligación de los perceptores a realizar una contraprestación laboral a cambio delcobro de la ayuda económica. Con este fin fueron diseñadas dos modalidadesde contraprestación laboral: Empleo Social Protegido e inserción laboral en em-
1841
Introducción metodológica al estudio de casos
presas. Este programa con su vertiente laboral se constituye en una experiencia,pionera en el Estado, y por ello en un ejemplo valioso que nos permitirá profundizar en la relación que se establece entre asistencia social y empleo. A lo largode una década (1990-2000) más de 7.000 hogares han accedido al programa, deellos un 430/0 ha participado en la modalidad de Empleo Social Protegido. El análisis de la trayectoria de estos hogares nos permitirá profundizar en la eficacia delempleo como mecanismo de lucha contra la pobreza.
El objetivo es aplicar la propuesta metodológica arriba planteada con el finde conocer la eficacia de esta formulación de empleo y asistencia con las familias más pobres de Navarra. (En el Anexo II de este trabajo se incluye el desarrollo específico de la metodología aplicada al estudio de casos en Navarra).
185
14.
14.1. SITUACIÓN DEL DESEMPLEO Y LA POBREZA ENESPAÑA y EN NAVARRA EN LA DÉCADA DE ESTUDIO1990-2000
Repasemos algunos de los factores que han ido surgiendo hasta el momento sobre la realidad española. Este país contaba con la tasa de desempleomás alta de la Unión Europea: 10,60/0 en 2002, frente a 7,4% de media del conjunto de países europeos (Eurostat, 2004)98 y con una de las tasas de pobrezamás elevadas: 190/0 de población por debajo del nivel de pobreza relativa en1998 (Eurostat, 2002). La realidad de estos niveles elevados de pobreza y desempleo se explica por la confluencia de varios factores que caracterizan a estepaís como son su tardío desarrollo económico, los profundos efectos de la reconversión industrial y la crisis de empleo de los años setenta, así como por lalimitación de su sistema de protección social público. Tal y como comprobaronpara el conjunto de Europa Cantillon, Marx y Van den Bosch (2002), el bajo nivelde gasto social se convierte en factor decisivo en la explicación del elevado nivel de pobreza y España cuenta con el nivel de gasto social siete puntos por debajo de la media de la Unión Europea.
Sin embargo, la existencia de ciertos factores compensatorios comunes alos países del Sur ha hecho que el impacto del desempleo en la generación desituaciones de pobreza en España haya sido menor que en otros países con niveles de desempleo inferior. Ya que los niveles de pobreza en España se encuentran por debajo de Reino Unido, Italia, Portugal y Grecia. Recordemos cuales son los principales factores que amortiguan el efecto del desempleo: laprotección familiar frente a la falta de ingresos (Carabaña y Salido, 2001), el reparto de trabajo intergeneracional (Garrido y Requena, 1996) y la responsabilidad
98 La medición del desempleo en España presenta importantes diferencias en función del instru-mento utilizado, este mismo año, 1998 la EPA arrojaba una tasa de desempleo del 250/0.
187
Begoña PérezEransus
que asumen las mujeres en el cuidado de menores y mayores en el seno de loshogares ante la inhibición del Estado en estas funciones (Carbonero, 1997).
Recordemos igualmente los efectos negativos generados por este modelo de dependencia familiar extendida (Gallie, Duncan y Paugam, Serge, 2000): labaja tasa de participación femenina en el mercado laboral; el fuerte desempleoque afecta a mujeres y a jóvenes; el retraso de la edad de emancipación; un preocupante descenso de la natalidad y la fuerte dependencia de los ingresos delos miembros de la familia con trabajo estable. De este modo, en los últimosaños, debido a las transformaciones demográficas (reducción del tamaño de loshogares, envejecimiento de la población y transformaciones de la familia) se hagenerado un mayor riesgo de pobreza para algunos tipos de hogares determinados como los monoparentales, las personas mayores solas o los hogares encabezados por personas jóvenes.
No obstante, a pesar de la importancia de estos factores sociodemográficos en la explicación de la persistencia de la pobreza en España tiene un efectomás decisivo la clase social y el status laboral. En este país, al igual que sucedeen el resto de países del Sur, la asociación entre ocupaciones manuales y riesgode pobreza es de las más altas de Europa (Whelan, Layte et aL, 2003).
Layte y Whelan (2002) comprobaron que la persistencia de las situacionesde pobreza, en el caso español tenía que ver, no tanto con la eficacia de sus prestaciones sociales, que es limitada, sino con el acceso o la pérdida del empleo,por parte de algún miembro de la familia. Estos autores constataron que, a pesar de que en este país, la pobreza es un riesgo que afecta a una proporción elevada de hogares (considerando un periodo de cinco años, la proporción de personas que en algún momento han tenido unos ingresos por debajo de la línea depobreza se sitúa en torno al 300/0 de los españoles (Whelan y Layte, 2002)), lasposibilidades de superarla son también elevadas y se encuentran estrechamente vinculadas con el acceso al mercado de trabajo.
Por ello Sebastia Sarasa (2004) afirma que «con independencia de que ennuestros días el riesgo de pobreza temporal se haya 'democratizado' en algunamedida, la persistencia en una situación de bajos ingresos continua estando asociada a la posición de clase y a las pautas de estratificación social» (Sarasa, Esping-Andersen et aL, 2004: pág. 3-4).
Desde mediados de los noventa, la coyuntura económica del país ha mejorado, produciéndose un incremento de las tasas de ocupación y un importante descenso de las tasas de desempleo (ésta ha pasado de 32 % en 1994 a10,90/0, en el 2004 según datos de la EPA). Ello ha generado un descenso paralelo del número de hogares sin empleo (cuya tasa desciende más de 4 puntosentre 1996 y 2001, según datos de la OCDE (2002). Sin embargo, este descenso del desempleo no se ha traducido en un descenso similar de las tasas de pobreza relativa. De 1995 a 1998 un 80/0 de los hogares en situación de pobreza semantuvieron en esta situación de manera persistente (Eurostat, 2002).
El análisis de la situación del desempleo y pobreza en Navarra nos permite evidenciar la fuerte diferenciación autonómica que caracteriza la realidad española (Gallego, Gomá et al.. 2003). Navarra, que se encuentra entre las Comu-
1881
Descripción del contexto en el que se desarrolla el programa de Renta Básica
nidades Autónomas más ricas, cuenta con tasas de desempleo que se corresponden normalmente a la mitad de la tasa de desempleo estatal (tal y como serefleja en el siguiente gráfico):
Evolución dela tasa de desempleo en España y en Navarra(1993-2002)
35
30
25
20
15
10
5
o1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
FUENTE: EPA(INE).
De esta forma el descenso del desempleo acaecido a partir de 1994 hallevado a esta comunidad a tener, a finales de esa década y principios de la siguiente, tasas de desempleo cercanas al 50/0, (4,70/0 en el 2004 según la EPA 2ºtrimestre del 2004) lo que es considerado por algunos como situación de plenoempleo.
La situación de esta Comunidad se caracteriza además por bajos nivelesde pobreza y desigualdad de renta (Laparra, 2000). A ello se suma un especialdesarrollo de los mecanismos compensatorios de las situaciones de pobreza:«En Navarra, algunos de los factores exclusógenos son claramente menoresque la media del Estado, mientras que muchos de los factores compensatoriostienen igualo mayor eficacia que en otras comunidades» (Navarra, 1999b). Enesta comunidad existe un elevado nivel de solidaridad familiar y quizás estrategias más desarrolladas de reparto intergeneracional del empleo. Así como unsistema de servicios sociales más extensivo que llega también a los colectivosdesfavorecidos (Pérez Eransus y Carera, 1998).
En esta comunidad la exclusión social es un fenómeno abarcable: en 1998se estimaba que 6.000 familias (3,50/0 de los hogares navarros) se encontrabanen situación de exclusión" (Gobierno de Navarra, 1999). A pesar de lo limitado
99 Entendida como la acumulación de barreras en más de un ámbito como la falta de ingresos, em-pleo, salud, vivienda o conductas anómicas.
189
Begoña Pérez Eransus
del fenómeno, el análisis de las condiciones de vida de estas familias permitióvislumbrar la gravedad de los procesos exclusógenos. Miguel Laparra (2000)concluyó que estos hogares lejos de constituir una amenaza por su posible potencial conflictivo, presentaban tendencias autodestructivas relacionadas conla sobre-representación de enfermedades físicas y mentales así como de dependencias al alcoholo las drogas. A raíz de este estudio el autor valoró queno existían evidencias empíricas de que estas personas no compartieran losmismos valores y comportamientos respecto a la sociedad mayoritaria. Además, la combinación del acceso a prestaciones con el desempeño de actividades laborales de carácter temporal niegan el carácter pasivo o dependiente deeste grupo social.
14.2. MERCADO LABORAL, PROTECCIÓN DEL TRABAJO EINCIDENCIA DE LA PRECARIEDAD EN ESPAÑA yNAVARRA
Desde mediados de los ochenta se ha producido en España un fuerte aumento de la flexibilización laboral materializada en la extensión de las formas decontratación temporal. Esta estrategia ha traído consigo un aumento de la precariedad laboral que afecta, en la actualidad a más de un tercio de la fuerza laboral en este país. Sin embargo, en los últimos años noventa, el crecimientoeconómico y la aparición de nuevas formas de contratación estable más flexiblesha contribuido a que este tipo de empleo aumente prácticamente en igual proporción (e incluso ligeramente por encima) que el empleo temporal. Analicemosen detalle las características de este peculiar modelo.
La estrategia de flexibilización en España, dos etapas diferenciadas
La utilización de contratos temporales /se convierte en España en unapráctica habitual desde mediados de los ochenta promovida por la fuerte desregulación laboral. Esta desregulación ha tenido como fin favorecer la flexibilidadnecesaria para el desarrollo económico preciso para ajustarse a los requerimientos de la Unión Europea.
En 1984 el Estatuto de los trabajadores introdujo hasta catorce nuevas formas de contratación temporal con el fin de que las empresas pudieran contrataren función de las necesidades de la producción. Esta estrategia fue en parte frenada por la huelga general de 1988 y la fuerte oposición de los sindicatos a la extensión de los llamados contratos «basura» para los jóvenes. Sin embargo, denuevo entre 1992 y 1994 la estrategia de flexibilización fue relanzada por el gobierno mediante la aprobación de nuevas formas de contratación temporal y laregulación de las empresas de trabajo temporal.
De esta forma, la flexibilidad laboral que permitían las nuevas formas decontratación temporal frente a los constreñimientos de las contrataciones estables anteriores (en términos de dificultades para el despido y otros costes laborales) llevó a los empresarios a optar de manera generalizada por estas fór-
190 I
Descripción del contexto en el que sedesarrolla elprograma de Renta Básica
mulas de empleo temporal para mantener su competitividad en el mercado internaciona l.
Paralelamente a este proceso se asistió a lo largo de los noventa a unacreciente disminución del rol del Estado en las negociaciones laborales que fueron circunscribiéndose cada vez más al ámbito de la empresa. Igualmente seprodujo una pérdida progresiva de la capacidad negociadora de los sindicatos debido a la sectorización y descentralización de su estructura.
De hecho, este proceso de desregulación laboral llevado a cabo por el gobierno socialista ha sido interpretado por Javier Polavieja (2001) como una de lascausas de la derrota electoral del PSOE en 1996. A juicio de este autor, el amplio electorado afectado por la temporalidad «castigó» al gobierno cambiando suorientación de voto hacia Izquierda Unida o hacia el Partido Popular.
A partir de 1997 se inició una segunda etapa en la gestión de la flexibilidad a partir de la cual ésta será acompañada por una clara apuesta por el aumento de la estabilidad en el empleo. En 1997 se firma el Acuerdo interconfederal por la estabilidad del empleo que promovía la aparición de un nuevo tipode contrato, estable, pero con menores costes de despido que el contrato indefinido tradicional. Bajo este acuerdo también se introdujeron limitaciones a la utilización de las contrataciones temporales así como el aumento del control sobreel funcionamiento de las empresas de trabajo temporal. Regulaciones posteriores fueron también orientadas a incrementar la extensión de los contratos estables mediante fórmulas de subvención o de incentivos fiscales y a reducir algunos de los beneficios de los contratos temporales.
Como consecuencia de este último proceso regulador así como de unacoyuntura económica favorable, se observa a finales de los noventa un notablecrecimiento del empleo estable.
Por ello, a lo largo de la década de los noventa, asistimos a un progresivoaumento de la temporalidad, pero también a un incremento igualmente importante de los empleos estables. De esta forma, en el 2002 un tercio de los asalariados trabaja con un contrato temporal o de duración indefinida (Ruesga, Martín Navarro et al., 2003).
Características de la precariedad en España
Un reciente estudio comparativo sobre la precariedad'" en cinco paíseseuropeos nos permite definir algunos rasgos que definen este fenórneno"' enEspaña (l.aparra. 2004).
100 Precarious Employment in Europe: A comparative Study of Labour Market related Risks in FlexibleEconomies. ESOPE Project. Financed by the European Comission, DG Research, V Framework Programme, Key Action: Improving the Socio-economic Knowledge Base (Laparra, 2004).
101 Este estudio definía la precariedad a partir de diversas dimensiones: temporalidad (escasa duraciónde los contratos); baja o muy baja retribución económica; especial dureza en las condiciones de trabajo (excesivas jornadas de trabajo, horarios nocturnos, fines de semana, cambios repentinos de horarios, disponibilidad total para el empleo); limitado acceso a la protección social (por desempleo y jubilación) y escasao nula representación sindical.
191
Begoña PérezEransus
- En este estudio se estima que un 380/0 de la fuerza laboral en Españatrabaja en empleos precarios de los cuales, un 300/0 es definido por losautores como empleos muy precarios (en términos de retribución, intensidad laboral y condiciones de trabajo).
- Según este estudio, la tendencia en los últimos años no parece apuntarhacia un progresivo aumento de la precariedad en el futuro. Sin embargo, sí que ésta parece haberse consolidado como una situación continuada para un tercio de la fuerza laboral. En este sentido, otras aportaciones corroboran las conclusiones del citado estudio sobre laprecariedad en España al apuntar que la evidencia indica que el trabajoprecario tiende a convertirse más en una trampa que en un puente hacia el empleo estable (Amuedo-Dorantes, 2000).
- Contrariamente a lo que sucede en otros países europeos, el empleoprecario no es un «periodo de transición» (queuing modeñ hacia el acceso a un trabajo estable o de calidad, sino que constituye una posiciónpermanente para la mayoría de las personas que los ocupan (800/0). EnEspaña la precariedad afecta principalmente a mujeres, jóvenes e inmigrantes. Aunque sin duda los dos factores clave son la edad y el sectorlaboral: en el 2002 el 800/0 de los menores de 20 años trabajaban en empleos precarios. En relación con el sector, en construcción y agriculturala temporalidad alcanzaba tasas del 500/0 y en la hostelería y el sectordoméstico del 400/0, mientras que en la industria y los servicios a empresas afectaba a un 20%
•
Como causas de la extensión de este tipo de empleo, en el estudio dirigido por Laparra (2004) se apuntaban las siguientes:
a) La estrategia de flexibilización y segmentación del mercado laboralpropiciada por las políticas de empleo gubernamentales orientadas amejorar la competitividad de las empresas españolas en el ámbito internacional.
b) La fuerte presencia de la temporalidad en todos los sectores productivos ha llevado a reforzar hipótesis que defienden la utilización de latemporalidad, en el caso español, como una estrategia empresarialorientada al aumento de beneficio.
c) A ello ha contribuido el hecho de que buena parte de la estructura productiva española esté basada en sectores de baja cualificación (hostelería, construcción, industria agroalimentaria) lo que sin duda favorecela sustitución de los trabajadores cuando finaliza la temporalidad delcontrato.
d) La pérdida de la capacidad de negociación colectiva de los sindicatosdebido a la segmentación y descentralización de su estructura.
Ruesga et al. (2003) atribuyen la causalidad de la extensión de la precariedad en España a una «cultura empresarial cortoplacista» y a la existencia de
Descripción del contexto en el que se desarrolla el programa de Renta Básica
altos costes de despido de los empleos estables tradicionales. También Polavieja (2003) atribuye buena parte de la responsabilidad del fenómeno a la fuerte diferenciación existente entre la protección de los trabajadores representados por los sindicatos mayoritarios, insiders y los que quedan fuera de ella,outsiders. Esta diferenciación se convierte en un círculo vicioso en el que losinsiders refuerzan su protección en un contexto de inestabilidad externa, lo queinevitablemente hace aumentar la flexibilidad que soportan los outsiders (Polavieja, 2001).
En España no se ha producido el nivel de concertación entre sindicatos,fuerzas políticas y fuerzas empresariales que ha permitido en los países socialdemócratas implantar el grado de flexibilidad laboral necesario para la competitividad de las empresas sin perjudicar la seguridad y la protección del empleo.A juicio de Navarro, Schmitt y Astudillo (2002a) en España, las fuerzas empresariales han introducido la flexibilidad sin garantizar la seguridad del empleo loque ha favorecido la aparición de una de las tasas de precariedad más altas deEuropa.
A pesar de las altas tasas de precariedad en España se produce lo que Laparra, Aguilar y Gaviria (1996) han venido a denominar un modelo de precariedadintegrada. Ya que, al igual que sucedió con el aumento del desempleo en losprimeros ochenta, las consecuencias de la precariedad de momento están siendo amortiguadas por el colchón familiar que contribuye a que no se traduzca automáticamente en pobreza o exclusión. En España, el desempleo y la precariedad en la actualidad se distribuyen principalmente entre esposas, hijos e hijasque dependen de los ingresos estables del cabeza de familia con el que conviven (Carabaña y Salido, 2001).
Incluso a pesar de este colchón, se ha producido en los últimos años unaumento del número de trabajadores que a pesar de tener un salario se encuentran bajo la línea de pobreza relativa: en 1998 un 70/0 de los asalariados seencontraban en situación de pobreza (ingresos inferiores al 600/0 de la renta mediana equivalente). Ello significa que en España un 120/0 de las personas pobresson empleados por cuenta ajena.
La precariedad sin duda se encuentra ligada a las posiciones más bajas dela escala social ya que se ha evidenciado una estrecha relación entre la estructura de clases y el trabajo temporal. Aunque este tipo de contratos ha aumentado en todos los sectores, sin duda se encuentran más representados en las cIases trabajadoras y en menor medida a las clases profesionales del sectorservicios.
Atendiendo a la realidad del mercado laboral en Navarra, es preciso teneren cuenta que las regulaciones laborales son competencia estatal por lo que laevolución sufrida en la introducción de la flexibilidad en esta comunidad ha sidosimilar a la del conjunto del Estado.
Quizás una de las diferencias más significativas es una mayor presenciadel sector industrial respecto a la media del Estado, tal y como se observa en elsiguiente gráfico:
193
Begoña Pérez Eransus
GRÁFICO 5. Ocupación por sectores deproducción en Navarra y España en el 2001
España
Navarra
o 20 40 60 80 100 120
FUENTE: Instituto Estadístico de Navarra, 2001.
Como mencionábamos anteriormente, este sector se caracteriza por unaproporción de temporalidad menor a la del resto de sectores productivos (200/0)y por un elevado nivel de protección del empleo y representación sindical. Elloha contribuido a que en Navarra se haya mantenido un grado más elevado deestabilidad en el empleo: según datos del Instituto Navarro de Estadística, en el2001 un 73,50/0 de los asalariados presentaban una antigüedad superior a dosaños. En Navarra la temporalidad también afecta en mayor medida a los jóvenes y a las mujeres. Respecto a estas últimas, del total de mujeres ocupadasen Navarra, el 200/0 lo hacía con contrato temporal e incluso una proporción entorno al 50/0 trabajaba sin contrato, mientas que la temporalidad afectaba a tansólo un 130/0 de los hombres y el porcentaje de hombres sin contrato apenassuperaba el 1% 102.
14.3. SISTEMA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO YPROGRAMAS DE RENTAS MÍNIMAS EN ESPAÑA
El régimen de bienestar en España no responde a una lógica homogénea,«el universalismo en los servicios sanitarios y educativos conviven con el principio contributivo obligatorio en las transferencias (pensiones y desempleo), conuna cierta residualidad pública en la asistencia social y con sucesivas desregulaciones laborales» (Gallego, Gomá et al., 2003: pág. 70).
102 Según los datos de la Encuesta de condiciones de vida de la población Navarra en el 2001. Instituto Navarro de Estadística. Pamplona, 2001.
194
Descripción del contexto en el que sedesarrolla elprograma de Renta Básica
Caracterizan al sistema de bienestar español, al igual que al resto de países del Sur, el rol subsidiario del Estado respecto a la provisión de servicios sociales (Ferrera, 1996). De este modo son las familias las que ostentan la responsabilidad del cuidado de sus miembros mientras que la intervención estatalse reduce a la provisión de servicios en casos de ausencia de redes sociales naturales (Sarasa y Moreno, 1995).
En relación con el ámbito de la protección del colectivo que nos ocupa, pobres capaces, recordemos que en España existe un sistema de protección dedesempleo que Gallie y Paugam definían como sub-protector (2000) y la presencia de un sistema fragmentado y heterogéneo de rentas mínimas descentralizadas al nivel autonómico. Analicemos en detalle algunos de los rasgos delsistema de bienestar en España.
Reducido nivel de gasto social
El gasto social de España en el 2001 supuso un 200/0 del Producto InteriorBruto, proporción que se encuentra muy por debajo de la media europea de esemismo año que se encontraba en un 27,1 %. Si atendemos al indicador del gasto social per cápita, la diferencia se incrementa ya que en el 2001 el gasto socialper capita en España fue de 3.244 Euros mientras que la media europea fue de5.206 Euros (OECD, 2002).
Las causas de esta distancia con respecto a Europa es preciso buscarlasen el desarrollo tardío del sistema de bienestar pero también en su evoluciónmás reciente, ya que la proporción de gasto social del PIB español se ha vistoreducida de manera importante en los últimos años noventa (tal y como se aprecia en la siguiente tabla).
Gasto enprotección social como porcentaje del PIB
FUENTE: Fuente: MTAS, 2001
La causa de este descenso del porcentaje destinado al gasto social seatribuye al fuerte incremento del PIB español en los últimos años que no ha sido acompañado de una mayor dedicación al gasto social. Por el contrario, los recortes en la protección de desempleo iniciados en 1994 han hecho disminuir laproporción del gasto social.
Si analizamos la evolución de estos tres indicadores, observamos que respecto a 1995, el Producto Interior Bruto ha sufrido un crecimiento constante, elgasto en protección social ha sufrido un crecimiento muy limitado y sin embargo la protección por desempleo ha sufrido una importante reducción.
195
Begoña PérezEransus
GRÁFICO 6. Tasa decrecimiento del gasto en protección social, desempleo ydel PIB (1995=100) en moneda constante de1995
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
751995 1996 1997 1998 1999 2000
FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2001)
Esta reducción es el resultado del descenso de la tasa desempleo perotambién del creciente protagonismo de las prestaciones asistenciales frente alnivel contributivo, tal y como veremos a continuación.
Escasa capacidad de desmercantilización del sistema de protección pordesempleo
En 1964 con la aprobación de la Ley de Bases de la Seguridad Social seasistió en España al surgimiento del sistema de seguridad social contributiva.Aunque fue en 1980 cuando la Ley Básica del Empleo'?' (Arango, 2000) estableció las características del sistema de protección del desempleo actual. Al igualque había sucedido en el diseño de otros seguros de desempleo en Europa, elmiedo a que éste desincentivara el acceso al empleo hizo condicionar la percepción de las prestaciones a la contribución previa del trabajador. De esta forma, tanto la duración como la cuantía de la prestación era establecida en funcióndel tiempo trabajado y del salario previo del trabajador. Además se introducía lareducción progresiva de las cuantías a lo largo del período de percepción.
Estas limitaciones que recortaban la protección del seguro por desempleoque existía previamente tuvieron lugar en un período de reestructuración económica y fuerte crisis del empleo industrial. Por ello las nuevas restricciones tuvieron consecuencias negativas en la desprotección de algunos hogares.
En 1984104 y debido a la presión sindical se introdujo la primera reforma delsistema que favoreció la extensión de la protección social. Esta extensión vinode la mano de la creación de prestaciones no contributivas que permitían darcontinuidad en la protección a aquellas personas que no hubieran cotizado sufi-
103 Ley Básica de Empleo 51/1980.104 Ley 31/1984 de Protección de Desempleo posteriormente fue transformada por los Decretos
1043/1985, 1044/1985,2363/1985, Real Decreto 33/1987 y Ley 8/1988.
196
Descripción del contexto en el que se desarrolla el programa de Renta Básica
cientemente O hubieran agotado las prestaciones del nivel contributivo. Se establecieron prestaciones no contributivas para personas mayores, discapacitadas y desempleadas. Aunque en este último caso, quedaba reservado a aquellos desempleados que habían agotado las prestaciones contributivas opertenecían a grupos especiales de población (inmigrantes retornados, personasrecién liberadas de prisión, o ser reconocido como válido tras una revisión de invalidez total) (Arango, 2000).
A pesar de todo, el aumento de las tasas de desempleo que se produjodesde mediados de los ochenta generó un movimiento social de protesta queculminó en la huelga general de 1988 y la firma de un acuerdo entre Gobierno ysindicatos. Este acuerdo entre otras cosas contempló la extensión de la cobertura y la calidad de las prestaciones por desempleo:". Fue también en este contexto cuando se planteó el debate en torno a la posibilidad de poner en marchauna renta mínima de carácter estatal que nunca llegó a crearse y que más adelante abordaremos de manera especifica.
A raíz de la reforma de 1989 el gasto en protección social había aumentado considerablemente debido a que se mantenían los altos niveles de desempleo. Ello llevó al gobierno socialista a impulsar ciertos recortes con el finde reducir el déficit fiscal. Por ello, en 1992 el gobierno introdujo nuevas limitaciones a la protección por desempleo mediante lo que vino a llamarse el decre tazo 1
06. Los recortes se materializaron en la introducción de medidas de activación de los desempleados a la par que recortes en la cobertura y calidad delas prestaciones por desernpleo'". En 1993 una nueva normativa':" reforzó laobligación a aceptar ofertas de trabajo y formación y restringió el acceso a lossubsidios de carácter asistencial (al reducirse el concepto de responsabilidadesfamiliares).
La única medida destinada a mejorar la protección de los desempleadosen los últimos años ha sido la puesta en marcha en el año 2000 de la renta activa de inserción 109. Esta prestación de carácter asistencial (sujeta a comprobaciónde ingresos) está destinada a desempleados de larga duración de más de 45años que se encuentren en una situación de dificultad económica. Esta prestación surgió condicionada a que los perceptores firmen un acuerdo de integración
105 Real decreto legislativo que regula las medidas adicionales de finalidad social, 1989: se reduce a52 la edad necesaria para solicitar una extensión de la protección por desempleo hasta la jubilación; puesta en marcha de una prestación especial de 6 meses para desempleados de más de 45 años sin cargas familiares; extensión a seis meses más el tiempo de percepción máximo de los desempleado de larga duración de más de 45 años con cargas familiares; extensión a seis meses más el tiempo de duración máximode las prestaciones de los desempleados de larga duración que llevan más de 2 años en desempleo (Arango,2000) ..
106 Real Decreto 1/92 Medidas urgentes para la activación y protección por desempleo.107 Se produce un aumento considerable del período de cotización necesario para percibir la presta
ción así como un incremento del umbral de protección que deja fuera de cobertura los períodos de cotización de menos de seis meses, a lo que se añade un descenso en las cuantías. Además se incorpora la extinción del derecho a la prestación en caso de rechazo de una oferta de empleo o formación.
108 Ley 22/1993 de medidas fiscales, reforma de la función pública y del regimen de protección pordesempleo.
109 Real Decreto-Ley 5/2002.
197
Begoña PérezEransus
que incluye acciones de formación obligatoria. El miedo del gobierno a que hubiera una fuerte demanda ha contribuido a la falta de difusión de la existencia deesta prestación entre los posibles demandantes, por lo que actualmente llegaúnicamente a un 30/0 de la población desempleada.
La última reforma de la protección por desernpleo'" es sin duda la que introduce una vocación más claramente reduccionista y por tanto cercana a unmodelo de activación más conservador. En el 2002 el gobierno conservador planteó importantes recortes a la protección por desempleo que incluían la incorporación de condicionamientos laborales al cobro de los subsidios por desempleo.Esta nueva ley obligaba a los perceptores de prestaciones por desempleo a suscribir y cumplir un «compromiso de actividad». Dicho compromiso es determinado por los servicios públicos de empleo y puede incluir acciones como la aceptación de una colocación adecuada, la búsqueda activa de empleo o laparticipación en acciones específicas de motivación, información, orientación,formación, reconversión o inserción profesional.
Si bien es cierto que en las anteriores regulaciones de la protección pordesempleo ya existía la obligatoriedad de aceptar una oferta de empleo esta leyintroduce ciertos matices que han sido interpretados como restrictivos en materia de derechos de los desempleados. Si anteriormente las personas en desempleo debían aceptar ofertas de empleo adecuadas, esta ley introduce criterios que dan un sentido muy amplio al carácter de «adecuación» 111 y que obligaa aceptar trabajos, distintos a los de la propia profesión; que impliquen desplazamientos; o que tengan bajos salarios. La ley establece que la no aceptación delas ofertas significa la puesta en marcha de mecanismos sancionadores que implican una pérdida total o parcial del derecho a la protección por desempleo. Noobstante la aprobación de esta ley fue parcialmente abortada y su dureza fueconsiderablemente rebajada, debido a una fuerte contestación social por partede los sindicatos.
A modo de conclusión podemos mencionar tres aspectos que resumen laevolución reciente de la protección por desempleo en España, una creciente limitación de la protección contributiva, la progresiva asistencialización de lasprestaciones y por último un aumento de los condicionamientos laborales y formativos vinculados a la percepción.
110 Ley 45/2002 de Medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad.
111 Las ofertas relacionadas con la profesión que demande el trabajador o de cualquier otra que seajuste a sus aptitudes físicas y formativas. En todo caso, se entenderá por colocación adecuada la coincidente con la última actividad laboral desempeñada siempre que su duración hubiese sido igualo superiora tres meses. Transcurrido un año de percepción ininterrumpida de las prestaciones, además de las profesiones anteriores, también podrán ser consideradas adecuadas otras colocaciones que a juicio del ServicioPúblico de Empleo puedan ser ejercidas por el trabajador. Además esta nueva ley puede obligar a aceptarcualquier trabajo sea cual se tu profesión; Obliga a aceptar trabajos en otros municipios. La colocación seentenderá adecuada cuando se ofrezca en la localidad de residencia habitual del trabajador o en otra localidad situada en un radio inferior a 30 kilómetros desde la localidad de la residencia habitual; Obliga a aceptar trabajos de salarios bajos. Implica la aceptación de empleos con un salario equivalente al aplicable alpuesto de trabajo que se ofrezca, con independencia de la cuantía de la prestación a que tenga derecho eltrabajador, aunque se trate de trabajos de colaboración social (Ley 45/2002).
198
Descripción del contexto en el que sedesarrolla elprograma de Renta Básica
En el siguiente gráfico se refleja el progresivo descenso de la proteccióncontributiva por desempleo y por tanto el aumento de la proporción de prestaciones asistenciales.
Evolución de la protección por desempleo contributiva, asistencial,Plan de Empleo Rural VRenta Activa de Inserción (en miles depersonas/mes: media anual)
2500
2000
1500
1000
500
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
FUENTE: MTAS (2001).
En el 2001 las prestaciones del nivel contributivo únicamente alcanzarona un 260/0 de los desempleados mientras que un 32 % percibieron prestacionesno contributivas por desempleo. De esta forma puede concluirse que, en la actualidad el sistema español de protección por desempleo únicamente da cobertura a un 580/0 de los desempleados y de entre ellos más de la mitad recibe unaprestación asistencia con una cuantía muy limitada, equivalente al 280/0 del salario medio (MTAS, 2001).
El nivel asistencial en España
Si analizamos la protección del sistema de seguridad social en España observamos que éste presenta una clara diferenciación en relación con la capacidad/incapacidad para el trabajo.
Las personas mayores y las discapacitadas cuentan con un nivel de protección contributivo destinado a aquellas que han trabajado y contribuido previamente y un nivel no contributivo, de inferior retribución para los que no lo hanhecho. Sin embargo, en el caso de los capaces, únicamente se reconoce a nivelestatal el derecho a la protección en el caso de que se haya trabajado y contribuido previamente.
De esta forma queda una zona gris en la que se encuentran aquellos desempleados en edad activa que no presentan ninguna minusvalía reconocida yque no pueden acceden a otros sistemas de protección por no haber contribuido lo suficiente; por haber agotado las prestaciones a las que tenía derecho(prestación contributiva de desempleo y subsidios); o por no pertenecer a colectivos específicos (inmigrantes retornados, liberados de prisión, mayores de45 años en situación de necesidad económica). Dentro de este colectivo de «no
199
Begoña Pérez Eransus
TABLA 16. Criterios deelegibilidad para el acceso al sistemas deprotecciónsocial enEspaña
No han trabajado vIo nohan contribuido
merecedores» de protección confluyen múltiples situaciones como las de losdesempleados de larga duración; autónomos desempleados que no han cotizado; personas discapacitadas con menos del 650/0 de reconocimiento oficial deminusvalía y personas excluidas del mercado laboral debido a la acumulación demúltiples problemáticas sociales (fuerte deterioro personal, enfermedades mentales, malos tratos, cargas no compartidas; etc.).
Esta zona gris en España ha sido ocupada de forma descentralizada y desigual por los programas de Renta Mínima impulsados por las Comunidades Autónomas. Sin embargo, el esfuerzo presupuestario destinado a las rentas mínimas es muy bajo respecto al total del conjunto de prestaciones del nivelasistencial, tal y como se describe en el siguiente gráfico:
RÁFI 8. Distribución delgasto del nivel asistencial en España
FUENTE: Elaboración propia. Fuente: MTAS (2002) y Rentas Mínimas: Arriba y Moreno (2002).
Fragmentación y heterogeneidad de los programas de rentas mínimasautonómicos
En España únicamente algunos de los programas autonómicos, País Vasco, Navarra, Madrid, pueden ser considerados como rentas mínimas tal y como
200
Descripción del contexto en el que sedesarrolla elprogramade Renta Básica
éstas son entendidas en Europa (reconocidas como derecho). En el resto del país (el 800/0 del territorio) estos programas son ayudas asistenciales, de caráctergraciable y sujetas a disponibilidad presupuestaria.
El origen de esta fragmentación se encuentra en la negativa del gobiernosocialista en 1988 a implantar una renta mínima de carácter estatal que permitiera completar el sistema de prestaciones de la seguridad social existente. Enaquel año se había publicado el estudio sobre la pobreza en de Cáritas que arrojó la alarmante cifra de 8 millones de pobres en España. Este estudio alertó a laopinión pública y a los sindicatos y suscitó un profundo debate social en torno ala pobreza. El gobierno vasco respondió a ello poniendo en marcha un plan integral de lucha contra la pobreza y solicitando al gobierno central la aprobación deuna renta mínima de carácter estatal.
A raíz de ello hubo una dura polémica en la que se reprodujeron todos losdebates implícitos en la cuestión del tratamiento de los capaces: el posible efecto disuasorio de la asistencia, la generación de dependencia y la alarma ante elgasto social que este programa podía generar.
En este debate la noción de inserción, que había sido importada de la experiencia francesa del RMI era esgrimida como argumento en ambos sentidos;por un lado los defensores del salario social consideraban la inserción la mejorfórmula para evitar el asistencialismo y la dependencia atribuida a las rentas mínimas. Por otro lado desde el gobierno se criticaba la puesta en marcha de unarenta mínima precisamente por considerarla asistencialista y se proponía en sulugar medidas activas de empleo e inserción como la única estrategia válida delucha contra el desempleo y la exclusión. Esta postura fue la adoptada por la ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, partidaria de dar la caña y enseñar a pescar (a través de programas de empleo y formativos) antes que dar directamente el pez (renta mínima).
Aguilar, Gaviria y Laparra (1995) apuntaron algunas de las causas que llevaron al Gobierno a rechazar el proyecto de renta mínima estatal: por un lado lacapacidad preventiva del sistema de protección informal basado en la familia yla economía sumergida. En segundo lugar la obsesiva preocupación por la contención del gasto social. En tercer lugar la escasa capacidad de presión de loscolectivos afectados por los «agujeros» del sistema contributivo. Finalmente losautores aluden a la importancia de la peculiar concepción social de la pobrezaexistente en este país:
La visión maltusiana de la pobreza está fuertemente arraigada en España.La desconfianza hacia los pobres como probables tramposos que quierenvivir sin trabajar está muy extendida y presentada de una forma más elaborada y menos grosera fue una de las líneas argumentales del gobiernoespañol contra las rentas mínimas regionales en un primer momento (Aguilar, Gaviria et al., 1995).
A pesar de la negativa gubernamental a nivel central, el País Vasco ya había optado por la aprobación de su programa de renta mínima autonómico en1989. Gracias a una estrategia sindical (Propuesta Sindical Prioritaria) la implan-
201
Begoña PérezEransus
tación de las rentas mínimas pasó a ser negociada en el marco de las distintasautonomías. Por ello, a la iniciativa vasca le siguieron los programas de Navarra(1990) y Madrid (1991) y progresivamente el resto de las Comunidades Autónomas. (Aguilar, Gaviria et aL, 1995).
No obstante, el profundo debate que acompañó a este proceso determinó su diseño en el ámbito regional de tal manera que la mayoría de los programas surgieron con fuertes constreñimientos presupuestarios y condicionamientos de carácter laboral o social vinculados a la percepción de la prestación.Únicamente el programa del País Vasco, surgió como una renta mínima en elsentido pleno y por tanto reconocida como derecho. Madrid y Cataluña, pusieron en marcha programas de rentas mínima de inserción, en los que la prestación económica estaba condicionada al compromiso de los perceptores a realizar acciones de inserción. En Navarra, Asturias, Castilla y Andalucía losprogramas surgieron bajo la fórmula de empleo protegido ya que planteaban laposibilidad de ofrecer un trabajo a todos los solicitantes de asistencia. El restode programas nacieron como programas de ayudas asistenciales con fuertes limitaciones en su cobertura y sujetas a constreñimientos presupuestarios (Aguilar, Gaviria et aL, 1995).
Recientemente Navarra (1999) y Madrid (2001) se han acercado al modelo del País Vasco al regular el derecho subjetivo de sus prestaciones de renta mínima. En ambos casos esta transformación ha sido llevada a cabo como parte deplanes integrales de lucha contra la exclusión social en el ámbito regional. Noobstante en ambos casos, la inercia administrativa está limitando el desarrollodel carácter de derecho de las prestación.
En cuanto al resto de programas siguen manteniendo como rasgos principales, el carácter familiarista de las prestaciones'". un alto grado de arbitrariedad en la gestión y adjudicación de las ayudas y el condicionamiento a la realización de acciones de inserción y sobre todo su subordinación a la disponibilidadpresupuestaria. Todo ello contribuye a que en la mayor parte del Estado, los programas de renta mínima sigan teniendo una cobertura muy limitada.
En los primeros años el número de perceptores de estos programas creció rápidamente y ya en 1993 había 57.960 familias perceptoras en todo el Estado (Aguilar, Laparra et al., 1996). Sin embargo, posteriormente el crecimientoha sido mucho más limitado y en el año 2000 encontramos que el número de
I hogares perceptores es de 78.445 (Arriba y lbañez, 2002).Esta cobertura se sitúa muy por debajo del nivel de programas similares
en el resto de Europa. El RMI francés y en 1995, daba cobertura a 1.835.275 perceptores (Ayala, 2000).
En cuanto al nivel retributivo, en la siguiente tabla aparecen reflejadas lasdiferencias existentes en estas prestaciones respeto al umbral de pobreza.
En relación con ello se observa que tanto el programa francés como el español no permiten elevar la situación económica de los hogares perceptores porencima del umbral de pobreza relativa (Ayala, 2000). Sin embargo se observa co-
112 Este rasgo también sigue caracterizando a las Rentas Mínimas de Navarra, País Vasco y Madrid.
Descripción del contexto en el que sedesarrolla elprograma de Renta Básica
Nivel retributivo de los programas derenta mínima en Reino Unido,Francia, Dinamarca VEspaña
Nivel retributivo (% de Renta Mínimarespecto al umbral de pobreza parauna persona sola) (1998)
FUENTE: Ayala (2000).
101,4 58,2 141,2 64,3
mo el nivel asistencial británico se encuentra cercano al umbral de pobreza y eldanés permite superar en un 400/0 dicha situación.
Ante estos datos podemos concluir que en el caso español, aunque sigueestando caracterizado por la fuerte heterogeneidad regional, ninguna de las prestaciones autonómicas permite superar el nivel de pobreza relativa (Ayala, 2000).
Únicamente rápida visión de esta diversidad autonómica recurrimos auna tabla elaborada por Arriba e Ibáñez con algunos indicadores clave en relación con la cobertura, intensidad y esfuerzo presupuestario de los programasautonómicos.
L Esfuerzo presupuestario, cobertura e intensidad protectora de losprogramas derenta mínima por comunidad autónoma (2000)
País Vasco 2,64 61,6 1,03
Cantabria 1,43 50,3 0,39
Navarra 1,4 64,3 0,19
Canarias 1,12 48,2 0,21
Murcia 1,02 48,5 0,06
Andalucía 0,74 53,1 0,17
Galicia 0,51 48,8 0,2
Madrid 0,49 50,2 0,38
Cata/uña 0,47 57,6 0,28
Asturias 0,44 57 0,86
Extremadura 0,4 64,3 0,18
Aragón 0,36 51,4 0,12
Castilla y L.eón 0,34 52,5 0,2
La Rioja 0,22 58,3 0,08
Baleares 0,21 56,9 0,12
Comunidad Valenciana 0,2 60,1 0,14
Castilla-L.a Mancha 0,15 60 0,07
FUENTE: Arriba y Ibañez, 2002)
203
Begoña PérezEransus
En ella observamos la clara diferenciación de la cobertura garantizada porel programa vasco, respecto al resto y el fuerte abismo existente entre la cobertura garantizada por esta comunidad, Cantabria o Navarra respecto a las prestaciones de Castilla La Mancha, Valencia, Baleares o la Rioja. Precisamente sonlas comunidades con menores niveles de pobreza las que cuentan con programas de mayor cobertura: País Vasco y Navarra. Mientras que aquellas en las quela pobreza alcanza tasas muy superiores a la media, Extremadura, Andalucía,Castilla La Mancha o Castilla León los programas tienen más limitaciones en términos de cobertura y esfuerzo presupuestario.
204 ¡~
15.
15.1. LA INVERSiÓN EN PROGRAMAS DE ACTIVACiÓN ENESPAÑA EN RELACIÓN CON EL PIS
En España las altas tasas de desempleo existentes a lo largo de los ochenta llevaron al gobierno a optar por dos tipos de respuesta:
a) la protección del desempleo pasiva a través de transferencias económicasb) las estrategias de flexibilización laboral que han favorecido la salida del
mercado laboral de las personas más mayores mediante pre-jubilaciones, así como la entrada parcial de jóvenes y mujeres al mercado detrabajo a través de las nuevas formas de contratación temporal.
De este modo las políticas activas en España siempre han tenido un carácterdébil y residual. En el siguiente gráfico se observa la escasa proporción del gasto dedicado a políticas activas frente al total destinado a la protección por desempleo.
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
Evolución delgasto enmedidas activas Vdel gasto total en laprotección por desempleo (miles de euros constantes del95)
1_ GASTO MEDIDAS ACTIVACiÓN
1995
FUENTE: MTAS, 2001 .
1996 1997 1998 1999 2000 2001
205
Begoña PérezEransus
Tomando como indicador el número de trabajadores que ha participado enprogramas de activación observamos que, en 1997 participaron en estas acciones un 240/0 de los desempleados daneses, un 100/0 del total de desempleadosde la Unión Europea y únicamente un 4,40/0 de los desempleados españoles(Martin, 2000).
En general el gasto en políticas de empleo en España ya es algo inferior aldel resto de países europeos: en 2002 este gasto en España suponía el 2,060/0del PIB, 0,440/0 menos que la media de la Unión Europea que fue de 2,50/0. Peroen relación con el gasto en políticas activas el gasto destinado por España es claramente inferior a lo destinado por Dinamarca o Francia y solamente por encimade la proporción destinada en Reino Unido:
TABLA 19.. Gasto Público (en % del PIB) dedicado a los programas relacionadoscon el mercado de trabajo en Dinamarca, Francia, Reino Unido VEspaña
FUENTE: OCDE, Perspectivas del empleo, junio 2002. (Alonso-Borrego, ArellanoEspinar et al., 2004: Pág. 16).
Como puede observarse la mayor parte del gasto en políticas activas enEspaña va destinado a las empresas mediante subvenciones a la contratación yprogramas de formación. A diferencia de Dinamarca en dónde la principal partida está destinada a la formación profesional, o Francia que destina mayor esfuerzo a los programas específicamente destinados a los jóvenes. También en elcaso británico se emplea buena parte del esfuerzo presupuestario a políticasdestinadas a los jóvenes que, como veíamos en el análisis específico de casos,en ambos países ha sido un objetivo prioritario.
En España, fue a finales, de los noventa, al reducirse de manera sustancial el desempleo, cuando comienza a potenciarse lentamente la estrategia deactivación. Previamente, desde el Instituto Nacional de Empleo se habían puesto en marcha políticas de fomento de la formación ocupacional a través de la creación del FORCEM y la puesta en marcha de los primeros planes de empleo. Apartir de 1994 las Comunidades Autónomas comenzaron a asumir funciones deintermediación en materia de información, orientación y colocación laboral a través de la creación de centros regionales colaboradores del INEM.
En 1996 se establecieron los primeros pactos territoriales para fomentarla estabilidad del empleo que supusieron la descentralización de las políticas activas de empleo. Ha sido en este nivel descentralizado en el que se ha produci-
206 I1
Análisisde la estrategia de activación general en España
do el desarrollo actual de las políticas de activación, principalmente a través deacciones de orientación al empleo, subvenciones a la contratación y accionesformativas. Estas últimas, que han tenido un menor desarrollo en nuestro paísrespecto al conjunto de la Unión Europea, han sido concertadas por las autonomías con diversos agentes como entidades locales, organizaciones de iniciativasocial, empresas y sindicatos.
Algunos autores han visto en esta política de concertación con el sectorprivado un factor negativo que ha limitado la eficacia de las acciones formativas.
Ciertamente apenas se han propiciado otras fórmulas de activación desarrolladas en otros países tales como programas de empleo público, trabajo comunitario, servicios públicos de orientación empleo o programas exclusivamente diseñados para jóvenes, discapacitados u otros colectivos en dificultad. Enesta línea únicamente se han llevado a cabo algunas iniciativas de tipo experimental en el ámbito local orientadas a dar empleo a desempleados de larga duración en situación de exclusión mediante la organización de actividades laborales de finalidad social o comunitaria. Estas experiencias, como el programa deEmpleo Social Protegido en Navarra, aparecen vinculadas a programas .de rentasmínimas y han tenido escasa influencia en el mercado laboral y en las cifras dedesempleo. Únicamente los Planes de Empleo Rural han tenido impacto en lasaltas cifras de desempleo de los ámbitos rurales de Andalucía y Extremadura.
15.2. EFICACIA DE LA ESTRATEGIA ACTIVADORA GENERALy PRINCIPALES COLECTIVOS-DIANA
Las políticas de activación en España, al igual que el sistema de protección por desempleo, han dado prioridad al cabeza de familia generalmente varón.
Los escasos estudios de evaluación de los programas de activación realizados en el nivel local y regional coinciden al afirmar que las acciones de formación a gran escala no consiguen aumentos significativos en la probabilidad de encontrar empleo por parte de los beneficiarios. Por el contrario, los resultadospositivos más significativos se producen en programas a pequeña escala, es decir, centrados en grupos específicos con necesidades claramente identificadas(Alba, 1999; Arellano, 2003; Dolado y Felgeroso, 1997; Kugler et al., 2003 y Mato, 1999, citados en (Alonso-Borrego, Arellano Espinar et al., 2004)).
Alonso-Borrego, Arellano, Dolado y Jimeno (2004) han llevado a cabo unaevaluación de las acciones de formación destinadas a desempleados desarrolladas por el INEMl13 en España. A partir de este estudio se ha comprobado que lasacciones de formación más especializadas!" y estrechamente vinculadas a ocu-
113 Análisis realizado en el primer trimestre de 2000 utilizando un grupo de tratamiento, compuestopor 6.190 participantes en acciones de activación y un grupo de control de 12.427 no participantes.
114 Dentro de formación específica se incluyen los cursos de formación ocupacional destinados a trabajadores sin cualificación; los cursos de formación especializada destinados a trabajadores cualificadosque cambian de empleo y los cursos de formación destinados al reciclaje o adaptación destinados a trabajadores que quieren promocionar.
207
BegoñaPérez Eransus
paciones determinadas son más eficaces al mejorar las probabilidades de acceso al empleo en un 400/0 de los casos. Mientras que las acciones de formacióngeneral destinadas a adquirir conocimientos y habilidades que faciliten la inserción en el mercado de trabajo sin hacer referencia a una ocupación especifica tienen un efecto «nulo» en sus participantes (Alonso-Borrego, Arellano Espinar etal., 2004).
Este mismo estudio arroja algunas conclusiones interesantes en relacióncon el perfil de los participantes con quiénes las acciones de activación son menos eficaces y que por tanto presentan más dificultades de acceso al empleo.Algunos de estos colectivos son:
a) Las mujeres casadas tienen más dificultades para acceder al empleoque las no casadas. Los autores explican este hecho por tres posiblescausas: la posible preferencia de los empleadores a la hora de seleccionar mujeres que no tengan cargas familiares; la mayor exigencia deuna mujer casada en la búsqueda de empleo o el hecho de que las mujeres casadas tengan menos experiencia laboral que las no casadas.Sin embargo, a nuestro juicio, existe otro factor clave a la hora de obstaculizar el acceso de estas mujeres al empleo que son las limitaciones de horarios y movilidad debido a la presencia de cargas familiares(cuidado de menores, mayores y tareas domésticas) y debido al escaso desarrollo de servicios públicos de cuidado de mayores o niños asícomo su escaso desarrollo y elevado precio en el mercado.
b) Los desempleados que perciben prestaciones presentan más dificultades a la hora de encontrar trabajo frente a aquellos que no percibenpor no tener derecho o haberlas agotado. A partir de este dato los autores derivan una «confirmación de que las prestaciones tienen unefecto desincentivador en la búsqueda de empleo» (Alonso-Borrego,Arellano Espinar et al., 2004: pág. 23). Sin embargo, a nuestro entender se puede realizar otra lectura muy distinta de este hecho relacionada con la obligación de las personas que no tienen acceso a prestaciones a aceptar cualquier tipo empleo, por muy malas que sean suscondiciones para garantizar su subsistencia. De esta forma la presencia de prestaciones por desempleo no desincentivaría el acceso al empleo sino que permitiría una formación a medio o largo plazo que mejoraría las posibilidades de acceso a empleo de mayor calidad y portanto favorecería procesos de inserción laboral más eficaces. Estasson precisamente las estrategias de activación de los países socialdemócratas que, como veíamos en el caso danés están basadas en procesos de mejora de la cualificación en el largo plazo, al ser acompañados por prestaciones de desempleo que garantizan un nivel de vidaelevado durante este período (Behrendt, 2000).
e) Las personas que llevan más tiempo en desempleo tienen más dificultades de acceder al empleo. La explicación de los autores se basaen que puede estar produciéndose un efecto de estigmatización de los
208
1
Análisis de la estrategia de activación general en España
desempleados que dificulte su acceso al empleo y admiten la posibilidad de que haya otras circunstancias no observables que incidan enello. Estamos de acuerdo en esta afirmación ya que precisamente laclave explicativa en nuestra opinión se encuentra en las característicasde aquellos que llevan más tiempo en desempleo. Nuestra hipótesis,forjada a partir del estudio de la activación en diferentes países, es queen estas situaciones de desempleo de más larga duración confluyenproblemáticas sociales de diversa índole que obstaculizan el acceso alempleo y por tanto están relacionadas con lo más profundo de los procesos de exclusión social.
A modo de conclusión podemos establecer que la realidad de las accionesde activación en España es muy limitada por su esfuerzo presupuestario y porque su oferta queda circunscrita al ámbito de las subvenciones a la contrataciónpara las empresas y a la formación. Por otro lado, la descentralización y multiplicidad de agentes privados en la gestión de la formación ha llevado a desconfiarde la existencia de una estrategia pública eficaz y coordinada de formación destinada a los desempleados.
Del caso español se deriva, al igual que lo hacíamos de la experiencia delresto de países europeos que las acciones de carácter generalista destinadas ala población desempleada en general tienen nulos efectos en las posibilidadesde inserción, frente a las acciones especializadas, vinculadas a salidas laboralesdeterminadas y diseñadas para grupos de población con necesidades concretas.Igualmente se comprueba que las escasas acciones de activación presentanmás limitaciones con determinados colectivos con problemáticas sociales másallá de la falta de empleo y formación. Las cargas familiares y la presencia de problemáticas sociales dificultan la inserción laboral de los participantes en accionesde formación. Es por este motivo que las acciones formativas, en España no resultan eficaces con aquellos colectivos que tienen problemáticas más allá de lafalta de formación relacionados con la convivencia familiar, la salud u otras problemáticas familiares y sociales. Por último, destacar que en un contexto de disponibilidad de empleo precario, como el español, únicamente aquellos que perciben prestaciones pueden permitirse no aceptar trabajos de carácter precario yretrasar su incorporación al trabajo hasta encontrar un puesto más adecuado oen cualquier caso, hasta agotar sus prestaciones.
15.3. ¿PARTICIPAN EN LA ESTRATEGIA DE ACTIVACIÓN LOSCOLECTIVOS MÁS EXCLUIDOS?
A partir de estudios específicos sobre población excluida realizados en elámbito autonómico (Plan contra la exclusión social en la Comunidad de Madrid2002-2006, 2002), (Plan de lucha contra la exclusión social en Navarra 19982005, 1999) se ha detectado una clara ausencia de acciones de formación yempleo específicamente diseñadas para personas en situación de exclusión desdelos servicios de empleo.
209
Begoña PérezEransus
En ambas comunidades se observó que de la amplia financiación, en granparte europea, destinada a la formación, únicamente una parte muy reducida estaba destinada a colectivos en dificultad. Estas además aparecían orientadas aclasificaciones muy limitadas de población en dificultad que incluían únicamentepoblación exreclusa o toxicómana sin contemplar la existencia de otros gruposexcluidos potencialmente «activables».
Por otro lado, tanto en Madrid como en Navarra se observó una escasaparticipación de la población excluida en los programas de formación orientadosa la población en general. Los motivos no parecen residir tanto en la existenciade procesos discriminatorios sino en la falta de adaptación de estas acciones alas necesidades y características específicas de la población en dificultad. De esta forma se observó la imposibilidad de las personas con problemáticas socialesa participar en acciones destinadas al conjunto de la población por motivos como falta de disponibilidad, dificultades para seguir el ritmo o el nivel de los cursos, o falta de hábitos y habilidades sociales.
Ante la limitación de las acciones públicas de activación de carácter general para dar cabida a los colectivos más excluidos han sido las entidades de iniciativa social quiénes han desarrollado una red informal de programas de formación y empleo de inserción destinada a colectivos específicos: minoría étnicagitana, jóvenes en dificultad social, inmigrantes, mujeres con cargas no compartidas y otros.
A pesar del importante esfuerzo de estas entidades y a pesar de la amplitud de la red de proyectos existente tanto en Navarra'" como en Madrid'", suacción se desarrolla sin reconocimiento oficial, con los constreñimientos de unafinanciación inestable y escasa y sin el establecimiento de mecanismos de articulación con los recursos de carácter público. Por el contrario, existe un profundo distanciamiento entre los programas de activación destinados a desempleados en general y aquellos destinados a población excluida (Pérez Eransus, 2003).
Recientemente, las políticas activas de empleo destinadas a colectivosexcluidos han cobrado especial protagonismo en el Plan de Inclusión del Reinode España, aprobado con el fin de cumplir con los compromisos establecidos porlos Estados miembros de la Unión Europea en Niza en el 2000. Sin embargo, este plan, que recoge los planes de inclusión ya aprobados por algunas Comunidades Autónomas no aparece respaldado con políticas de acción ni financiaciónespecífica garantizada desde el nivel estatal.
Es por ello que, por el momento las acciones de activación de responsabilidad pública, especialmente diseñadas para colectivos en exclusión se redu-
115 En Navarra en el año 2001, 20 entidades sociales (pertenecientes a la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza) atendieron a 2.000 personas de manera intensa ya más de 15.000 a través de acciones deorientación, formación y sensibilización (Pérez Eransus, 2003).
116 En la Comunidad de Madrid en el año 2000 se contabilizaron 70 proyectos de empleo e insercióndestinados a perceptores del Ingreso Madrileño de Integración en los que participaron un total e 3533 personas lo que supone el 44% de los perceptores. Esta red está compuesta por empresas de inserción, acciones formativas (laborales y pre-Iaborales), mecanismos de orientación laboral y dispositivos de acompañamiento social (Plan contra la exclusión social en· la Comunidad de Madrid 2002-2006, 2002).
210 I
Análisis de la estrategia de activación generalen España
cen a algunas iniciativas de empleo público local orientadas a perceptores de losprogramas de renta mínima. En la actualidad únicamente en Navarra, Asturias,Comunidad Autónoma Vasca y Castilla La Mancha existe esta opción de contratación pública destinada a los perceptores de renta mínima.
En Navarra, en la actualidad en torno a un tercio de las familias (500 familias) que acceden al programa de Renta Básica son contratadas por alguna de lasdos modalidades de empleo: Empleo Social Protegido e inserción laboral en empresas. En Asturias se mantiene una triple oferta en el Ingreso Mínimo de Integración consistente en el IMI laboral que contempla la contratación por Ayuntamientos y otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro de la granmayoría de los perceptores; IMI formativo-ocupacional configurado por la realización de actividades de formación o de capacitación profesional y el IMI social,destinado a personas que, por sus peculiares características, no pueden efectuaractividades laborales y por tanto se vincula su percepción a la realización de actividades de inserción o reinserción social. La Comunidad Autónoma Vasca pusoen marcha en el 2002 el programa Auzo/an destinado a la contratación laboral porparte de entidades locales y entidades de iniciativa social de perceptores de renta mínima.
El resto de comunidades que pusieron en marcha programas de renta mínima con carácter de salario social, Extremadura, Andalucía y Castilla la Manchahan abandonado la opción de la contratación pública, reconduciéndola hacia laderivación a proyectos de inserción de la iniciativa social, asemejándose así a larealidad en el origen de los programas de Cataluña, Madrid.
Destacábamos anteriormente cómo el debate suscitado en el momentode puesta en marcha de los programas de renta mínima hizo que todos ellosconllevaran condicionamientos de tipo laboral o social al cobro de la prestación(Aguilar, Gaviria et al., 1995). De esta forma la noción de inserción en España,conllevaba un carácter de obligatoriedad que condicionaba fuertemente el derecho y generaba desprotección. Sin embargo, a lo largo de la década esta nociónha sido sustituida por una concepción que contempla la inserción más como derecho que como contrapartida. Esta sustitución se ha producido en el plano teórico sólo en algunas Comunidades Autónomas y en el resto lo ha hecho frecuentemente por la vía de la práctica.
La aprobación de los planes de lucha contra la exclusión regionales y elPlan de Inclusión del Reino en el ámbito estatal, han supuesto un reconocimiento oficial de la importancia de la inserción en sí misma y no como contrapartida ala prestación económica. En esta nueva concepción, más cercana a la realidadfrancesa, la inserción implica acciones más allá del ámbito laboral e incluye intervenciones en materia de formación, vivienda, salud, reconociendo además la importancia del acompañamiento social en la lucha contra la exclusión.
En algunas comunidades ya empiezan a vislumbrarse los efectos de laaprobación de estos planes. Es el caso de Asturias y País Vasco donde la adopción de esta concepción de inserción ha supuesto recientemente la ampliacióndel volumen de profesionales de atención primaria (País Vasco) o la creación denuevos equipos especializados en la inserción de colectivos excluidos (Asturias).
211
Begoña PérezEransus
Sin embargo, en otras Comunidades Autónomas como Navarra o Madrid la ejecución de los contenidos de los Planes está siendo más lenta. Será preciso esperar a la aplicación real de estos planes en el resto del país para valorar el alcance de estas transformaciones.
15.4. CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON EL CASOESPAÑOL
En el caso español la fuerte dependencia familiar que favorece la redistribución tanto de ingresos como de la provisión de funciones de cuidado ha amortiguado la generación de situaciones de pobreza y exclusión. Sin embargo, las limitaciones del sistema de protección por desempleo y la ausencia de una últimared de garantía de ingresos asistencial contribuyen al mantenimiento de un volumen de población en situación de pobreza de forma persistente, incluso en períodos de crecimiento económico como el de los últimos años.
Por otro lado, durante largo tiempo la introducción de estrategias de flexibilización en España no ha sido acompañada por políticas destinadas a garantizarla calidad del empleo y la protección del trabajador. Por este motivo se ha producido una fuerte extensión del trabajo precario que, si bien en los últimos añosha ido paralela al aumento del trabajo estable, se ha convertido en una situaciónestructural para un tercio de la fuerza de trabajo en España.
La progresiva asistencialización y reducción de la protección por desempleo en los últimos años y la limitación de los programas de rentas mínimas autonómicos así como el escaso desarrollo y eficacia de las políticas deactivación son factores clave que permiten entender la disponibilidad de laspersonas en España a aceptar trabajos precarios y por tanto a la extensión deeste tipo de empleo.
Coincidiendo con un amplio desarrollo económico y con esta alta disponibilidad de trabajos de escasa cualificación, se ha suscitado cierta controversia entorno a la dependencia de los subsidios por desempleo que ha llevado a las fuerzas políticas conservadoras a introducir ciertos recortes y condicionamientos laborales a su percepción.
De esta forma, la desregulación del mercado de trabajo, el aumento de laprecariedad, el recorte en al protección por desempleo y la creciente introducción de condicionamientos laborales al cobro de las prestaciones acerca el casoespañol, en el nivel estatal, al modelo de activación-workfare liberal.
Sin embargo, la concepción estructural de la exclusión derivada del compromiso europeo en materia de lucha contra la exclusión así como las últimastransformaciones relativas al reconocimiento del derecho al cobro de la renta mínima o la puesta en marcha de planes integrales de exclusión de algunas de lascomunidades más desarrolladas en materia de lucha contra la pobreza, tenderían a acercar esta situación al modelo de activación-welfare.
212 I1
16.
16.1. ANTECEDENTES A LA RENTA BÁSICA
16.1.1. Surgimiento de las Ayudas a las Familias Navarras en situaciónde necesidad en 1982
El surgimiento de las primeras formas de asistencia económica y empleoregularizadas en Navarra no son fruto de una especial sensibilidad política al problema de la pobreza. Como veremos a continuación tanto las primeras iniciativasde asistencia social como los programas de empleo son fruto de la perseverancia de los profesionales de los recién estrenados servicios sociales de base detratando de convencer a sus autoridades municipales de la conveniencia de darrespuesta a las situaciones más acuciantes de pobreza. El importante papel quehabían jugado estos profesionales sociales en la reivindicación y puesta en marcha de la red de servicios sociales se vio de nuevo manifestado en su incidenciaen el diseño y regulación de los recursos y programas asistenciales.
El precedente más directo del programa de Renta Básica en Navarra seremonta a 1982, momento en el que surgen las Ayudas a familias Navarras ensituación de necesidad. Esta prestación económica de carácter no periódico yescasa cuantía, se otorgaba a las familias Navarras que demostraban su necesidad económica. Ya en su primer año llegaron a recibirla mil hogares, lo que supuso una inversión de cuatrocientos treinta y seis millones de pesetas; cifra quepodemos considerar elevada si tenemos en cuenta la inexistencia previa de este tipo de ayudas en el ámbito regional. Ni siquiera en 'los años inmediatamenteposteriores se consiguió igualar esta fuerte inversión inicial del programa, ya queel presupuesto se redujo a más de la mitad y no volvió a alcanzar la cuantía inicial hasta 1988.
El origen de estas ayudas se encuentra en la iniciativa de profesionales delámbito social que desde los escasos servicios municipales de la época demandaban ayudas económicas para situaciones de necesidad que acudían a las enti-
213
Begoña Pérez Eransus
dades locales en busca de ayuda. Estas primeras prestaciones eran tramitadasde forma excepcional, sin embargo, una toma de conciencia política sobre el desempleo y la pobreza y la proximidad de las elecciones generales y autonómicasconllevaron su regulación en 1982.
Tras un primer año de funcionamiento, el Servicio Regional de BienestarSocial realizó una evaluación en la que se llegó a una conclusión de gran trascendencia para la configuración futura del programa. En ella se consideraba necesario introducir una contraprestación laboral a cambio de la percepción de laayuda económica. Los argumentos que sustentaban esta propuesta respondena las dos posturas opuestas que a lo largo de la historia han justificado, tambiénde forma simultánea la vinculación empleo y asistencia. La concepción más piadosa entendida que el desempleo era la principal causa de la pobreza de esas familias y el empleo frente a la asistencia era una opción más dignificadora. 11 Paramuchas personas recibir ayudas económicas es humillante cuando lo que pidenno es dinero sino trabajo" (SRBS, 1983). Por otro lado, la concepción disuasoriadefendía la introducción de contraprestaciones laborales con el fin de evitar quelas ayudas económicas generaran una actitud dependiente en las familias quelas percibían: «Estas ayudas pueden favorecer la picaresca, generar expectativasfalsas de cara al futuro o cierta pasividad» (SRBS, 1983: pág. 28). Esta doble argumentación, aparentemente contrapuesta, sobre el empleo entendido comomecanismo de inserción o como contrapartida, no sólo marcará la configuracióndel programa en su origen sino que lo definirá en toda su trayectoria.
Esta propuesta se llevó a cabo ya en el año siguiente, 1983, en el que asistimos al surgimiento de las contrapartidas al cobro de las Ayudas Familiares. Eneste primer momento se abrían dos posibilidades.
- En primer lugar una alternativa de empleo que fue denominada Proyectos de trabajo. Bajo esta fórmula, el Gobierno de Navarra, financiaba tresmeses de empleo a las familias, perceptoras de ayudas familiares, quese encontraban en extrema necesidad. Ya en esta primera experienciaobservamos una característica clave para entender la eficacia del programa a lo largo de estos diez años. En el acceso a esta modalidad sediscriminaba positivamente a las familias con mayores dificultades, yaque la retribución de los proyectos era superior a la de las ayudas. Losproyectos de trabajo consistían en una ayuda de ciento cuarenta pesetas al día por cada miembro de la familia si las familias realizaban un trabajo en beneficio propio: autoempleo, reparación o construcción de la vivienda propia, o doscientas diez pesetas, si era en beneficio ajeno.Resulta interesante observar esta posibilidad de trabajar en beneficiopropio a cambio de la ayuda ya que esta opción permitía a las familiasexcluidas rehabilitar su vivienda o cuidar a familiares dependientes acambio del salario.
- La segunda alternativa era la denominada animación comunitaria, consistente en la participación de uno de los miembros del hogar, en talleres de contenido socio-educativo con la misma duración y cuantía queen los proyectos de trabajo. Esta modalidad fue más utilizada en Pam-
2141
Motivaciones políticasque dieron lugaral programa de Renta Básica en Navarra
piona dónde el tejido social, en plena ebullición en aquellos años, permitía un mayor abanico de posibilidades de formación y participaciónsocial.
Ninguna de estas dos opciones, a pesar de haber sido muy bien valoradaspor su potencial integrador, fueron ofertadas en sucesivas regulaciones en lasque el programa se ha volcado exclusivamente en las contraprestaciones laborales por cuenta ajena.
16.1.2. Campaña de montes «social» y Campos de trabajo en 1985-86
De nuevo fue el empuje y la reivindicación de los profesionales socialesdel ámbito municipal el que favorecerá el desarrollo, a finales de los ochenta, deun amplio abanico de recursos destinados a la inserción laboral de familias pobres cuya diversidad y potencial integrado no ha vuelto a reproducirse en añosmás recientes.
El régimen Franquista había puesto en marcha acciones de empleo comunitario dirigidas a la contratación de desempleados mediante las cuales el Estado subvencionaba a los Ayuntamientos o a las Cámaras Agrarias contrataciones de vecinos desempleados en determinadas campañas agrícolas. En Navarraestas acciones fueron denominadas Campañas de Montes y tuvieron continuidad hasta finales de los ochenta, aunque sin duda la herencia más importante deaquellas iniciativas han sido los Planes de Empleo Rural (PER) desarrollados enAndalucía y Extremadura y hoy todavía vigentes.
En los años ochenta, el Ministerio de Trabajo permitían dar continuidad aaquellas experiencias a través de dos fórmulas de financiación: los Convenioscon Entidades Públicas para contratación eventual de desetnpleedos'" que facilitaban contrataciones por seis meses para realizar trabajos agroforestales organizados por entidades locales bajo financiación estatal y los Trabajos Temporalesde colaboración societ'", que suponían la puesta a disposición de trabajadoresperceptores de prestaciones por desempleo a obras de utilidad social realizadaspor las administraciones regionales. Ambas iniciativas eran gestionadas por elInstituto Nacional de Empleo y estaban dirigidas a la población desempleada engeneral.
Los profesionales de ámbito de los servicios sociales habían detectado laincapacidad de los sectores más excluidos para acceder a este tipo de contrataciones. Gracias a una demanda formulada por los técnicos de servicios sociales,
117 Surgen bajo Resolución ministerial de 19-08-82 (BOE 12-10-82) pero aparecen reguladas finalmente bajo Orden ministerial 21 de Febrero de 1985 (BOE 26-2-85y 27-2-85). Modalidad también vigenteen la actualidad que permite la contratación de 400 desempleados anualmente en Navarra. Los contratosrealizados bajo esta financiación deben realizarse ahora bajo la modalidad de Contrato de Inserción (el motivo por el cual ha descendido el número de contratos es la escasa retribución que permite esta modalidadde contrato).
118 Real Decreto 1445/82 de 25 de Junio y Real Decreto 1809/86 de 28 de Junio. Hoy día esta prestación continua en vigencia aunque su incidencia es casi nula. Debido a la escasa cobertura económica delas prestaciones por desempleo, prácticamente ninguna entidad local se acoge a esta modalidad . En losúltimos años el número de participantes no supera la decena.
215
Begoña PérezEransus
en 1985 se produjo un acuerdo entre el Departamento de Agricultura del Gobierno de Navarra y el Servicio Regional de Bienestar Social mediante el cual, serían los trabajadores sociales los encargados de realizar la selección de los participantes de la Campaña de Montes realizada por el Departamento deAgricultura. Es a partir de este momento cuando en la selección de participantes de estas fórmulas de contratación se impuso la valoración de los profesionales de los servicios sociales quienes priorizaron aquellas situaciones de mayorgravedad. Esta fórmula de colaboración entre el departamento de Agricultura yel ámbito de los Servicios Sociales resultó altamente positiva para estos últimos.El acuerdo les permitía el acceso a un recurso de gran valor ya que se trataba deun contrato laboral normalizado, de duración media y con una cuantía económica superior a la de las ayudas familiares. Un recurso, sin precedentes, a disposición de ros'profesionales de lo social acostumbrados a la escasez de recursos ya la impotencia respecto a la generación de oportunidades de empleo. Este recurso no tenía precedentes pero tampoco tendrá continuidad en ninguna experiencia posterior.
En 1986 los profesionales de lo social continuaban preocupados por elnúmero de desempleados que acudían a pedir ayuda a los Ayuntamientos. Seconsideraba que había un colectivo de personas que ni siquiera accedía a lascontrataciones disponibles debido a su situación extrema. Sin embargo, se pensó que en estos casos si podría resultar positiva la realización de trabajos en unentorno laboral más flexible. Surgió así la idea de trasladar también la fórmula delos Trabajos Temporales de Colaboración Social del ámbito regional al local y priorizar también en ellos a personas en situación de pobreza o exclusión en la contratación de empleados para realizar trabajos de interés social en los municipios.De esta forma nacieron los Campos de Trabajo, precedente más directo del programa de Empleo Social Protegido actual.
Los campos de trabajo proporcionaban una contratación laboral, por periodos de tres meses, a perceptores de ayudas económicas «capaces de trabajar» pero en situaciones de extrema necesidad con el fin de realizar trabajos deutilidad social para el municipio. Estos trabajos consistían en la realización de tareas de limpieza y acondicionamiento de los espacios públicos (calles, parques,montes) y eran organizados por los Ayuntamientos que pagaban un salario equivalente al salario mínimo interprofesional que era financiado en su totalidad porel Gobierno de Navarra. Los profesionales sociales habían logrado convencer abuena parte de los responsables municipales de la utilidad del programa, partiendo de esta doble rentabilidad social y económica para el municipio.
A diferencia del resto de fórmulas, el tiempo destinado al trabajo era únicamente de dos a tres horas al día y el tiempo restante se destinaba a la realización de actividades de formación o desarrollo personal, ya que éste se constituía en uno de los objetivos prioritarios del programa: «Promover el desarrollopersonal familiar y social de los participantes» (SRBS, 1986: pág. 34). Para ellocada campo contaba con el apoyo del trabajador social del servicio municipal,responsable del seguimiento de los participantes y de un capataz encargado dela supervisión del trabajo.
2161
Motivaciones políticas que dieron lugaral programa de Renta Básica en Navarra
Las primeras evaluaciones de este programa arrojaron valoraciones muypositivas. Los campos de trabajo se constituían en una oportunidad laboral cualificante que favorecía la autonomía personal y la adquisición de conocimientosy experiencias laborales. Desde el punto de vista de la protección económica, laparticipación en el campo favorecía la obtención de unos ingresos a partir delpropio trabajo y además la relación contractual permitía un posterior acceso a laseguridad social y a las prestaciones sociales. La cuantía percibida por la participación, en cualquiera de los programas, era muy superior a la percibida por laayuda económica por lo que esta opción resultaba claramente motivadora frente a la asistencia:".
Al margen de esta valoración global positiva del recurso, quizás la conclusión más importante que se derivó de la experiencia, fue el alto grado de marginación de los participantes. Lo cual no hacía sino corroborar la propia naturalezadel programa como ámbito de inserción flexible y única opción de contrataciónlaboral para estas personas.
Sin embargo, este reconocimiento del bajo perfil de los participantes ponía de manifiesto algunas limitaciones del programa en cuanto a su duración, nivel retributivo y la necesidad de reforzar el apoyo social en los campos y el seguimiento posterior de los participantes para favorecer su inserción laboral.Gracias a estas apreciaciones se produjeron ciertas transformaciones del programa en sus primeros años, tales como el alargamiento de la duración de loscontratos, de tres a seis meses y el refuerzo del apoyo social a través de la incorporación de la figura del educador social. Estas transformaciones se ven reflejadas en la primera regulación del programa que se produjo en 1989 12°. En1989 la experiencia de los campos de trabajo se vio impulsada gracias a la financiación del 11 Programa Europeo de Lucha contra la Pobreza. Este Programasurgía con el objetivo de financiar experiencias innovadoras en el ámbito de lucha contra la exclusión. En Navarra, la financiación europea sirvió para poner enmarcha el proyecto Búscate la vida dirigido por Mario Gaviria, Miguel Laparra,Concepción Corera y Manuel Aguilar, profesores de la Escuela de Trabajo Socialde Navarra. El proyecto pretendía, a partir de los campos de trabajo existentes,aplicar metodologías innovadoras que permitieran mejorar la eficacia de los mismos de cara a la inserción social y laboral de sus participantes (Aguilar, Corera etal., 1989). El fin último era conseguir que las iniciativas laborales, iniciadas en loscampos, continuaran de forma autónoma a través de fórmulas de autoempleo,cooperativas o empresas. Con esta idea se pusieron en marcha siete camposexperimentales orientados a salidas laborales innovadoras en ámbitos como cuidado de ancianos y niños, reciclaje, pintura, cantería y sector conservero. Si elfin último de los campos era la inserción laboral, el «medio» elegido debía ser el
119 En aquellos momentos la duración del contrato ascendía a las cuarenta horas semanales duranteseis meses y la remuneración alcanza las sesenta y cinco mil pesetas al mes.
120 Pamplona contó desde el principio con su propio convenio de financiación lo que le ha permitidouna mayor autonomía para el diseño de los campos. De hecho este Ayuntamiento puso mayor énfasis enel contenido laboral sobre las tareas formativas o sociales y siempre ha garantizado una remuneración deltrabajo más alta que el resto de los campos.
217
Begoña Pérez Eransus
de combinar metodologías de trabajo social (acompañamiento social personalizado y trabajo social de grupo) con la realización de la actividad laboral desempeñada en los campos. De hecho, el entorno del trabajo se consideraba valiosocomo un espacio en el que desarrollar procesos de inserción global que abarcaran, no sólo el ámbito económico o laboral, sino también el ámbito personaly familiar.
Una de las primeras conclusiones del proyecto fue incidir en el diagnóstico que los profesionales de base ya habían intuido: la situación de muchos delos participantes iba más allá del desempleo y la falta de recursos económicosy alcanzaba aspectos como la falta de cualificación, problemáticas personales yfamiliares, dificultades en el ámbito de la salud, la vivienda o la imposibilidad deacceder a los sistemas de protección social. Por ello el proyecto contemplabala actividad laboral, no como contraprestación de la ayuda económica, sino como una forma de combinar protección económica, oportunidad laborat y trabajo social para conseguir la superación de aquellas problemáticas. Desde el punto de vista metodológico se extrajeron otras aportaciones valiosas de estaexperiencia'" :
a) En relación con el diseño de los campos. En contraposición con lasactividades rutinarias y poco cualificantes que se venían desarrollando en los campos de trabajo convencionales, se observó que la elección de actividades laborales de carácter innovador, con cierta proyección en el mercado laboral mejoraban la implicación de losparticipantes y la eficacia del campo. También resultó positivo el haber prestado especial atención a la composición interna de los campos, ya que se había observado que un alto grado de heterogeneidaddel grupo resultaba perjudicial para el mismo; mientras que si se mantenía cierta igualdad en la condición de los participantes (en cuanto agénero, edad) aumentaba la cohesión del grupo. De la experienciatambién se derivaron algunas cuestiones negativas como la escasaduración de las contrataciones (que no permitían el desarrollo adecuado de los itinerarios de inserción) y el hecho de que las condiciones laborales de los participantes fueran inferiores a las del mercadolaboral.
b) La importancia del contexto. El proyecto permitió conocer la importancia del desarrollo de un entorno de relaciones institucionales y comunitarias favorable al funcionamiento de los grupos. Este entorno,que fue mimado en la experiencia europea, contrastaba con la realidadhabitual de los campos caracterizada por la falta de apoyo y la desconfianza de las entidades locales. En este sentido se había detectadouna tendencia de las autoridades locales al ocultamiento de la existencia de estos programas debido a la sospecha de que no sería legi-
121 El conjunto de las aportaciones de esta experiencia fueron recogidas en (Aguilar, Carera et al.,1989).
218 1
1
Motivaciones políticasque dieron lugaral programa de Renta Básica en Navarra
timado por la población en general por su supuesta «ineficacia». También se habían detectado situaciones de «utilización» del programa,por parte de algunas entidades locales, que lo consideraban una financiación extra para costear determinadas acciones municipales.
e) Acompañamiento social. Sin duda los resultados más valiosos queaportó esta experiencia fueron aquellos relacionados con la intervención social en el ámbito personal y familiar dentro y fuera del proyecto. El seguimiento personalizado de los participantes tuvo efectos muypositivos en la mejora de su situación ya que se llevaron a cabo acciones de acceso a la vivienda, apoyo escolar, intervención familiar, orientación laboral y otras. De la misma forma, las actividades de grupo: formativas, laborales y de ocio fueron muy bien valoradas tanto por losparticipantes como por los profesionales.
d) Rentabilidad Social para Navarra. Desde la evaluación se pretendió reforzar el argumento legitimador de estos proyectos por su «utilidad social». Con este fin se llevó cabo una estimación del coste que suponíala inversión realizada en los campos de trabajo y lo que estos devolvían, no sólo en productividad a partir de las actividades laborales realizadas, sino a través de los ingresos percibidos posteriormente por losparticipantes correspondientes a las prestaciones por desempleo queprovenían del ámbito estatal. Según el cálculo:" la inversión realizadaen los campos de trabajo resultaba muy rentable al Gobierno de Navarra, ya que con un gasto de seis meses de contratación se obteníaprotección económica para esas familias en situación de desventaja dediecinueve meses'>.
En definitiva la evaluación llegó a la conclusión de que los campos de trabajo constituían un recurso muy valioso en sí mismo tal y como se habían desarrollado hasta el momento. Pero que podían mejorar en gran medida su efectividad como mecanismos de inserción si se tenían en cuenta algunoscondicionamientos necesarios en su diseño: la combinación del trabajo social individual y de grupo en torno a la actividad laboral y la vinculación y el seguimientode los participantes hacia salidas laborales del mercado.
Por todo ello el proyecto europeo permitió la consagración de los camposde trabajo como recurso de alto valor de cara a la inserción de los colectivos desfavorecidos descubriendo algunas claves para la mejora de su eficacia. Únicamente algunas de ellas fueron tenidas en cuenta en el diseño posterior del recurso, pero como analizaremos más adelante muchas de ellas puedenconsiderarse, después de una década como asignaturas pendientes.
A partir del repaso de este período podemos concluir que a finales de losochenta en Navarra, se habían producido importantes avances en materia de inserción. Con la puesta en marcha de los campos de trabajo se había conseguido
122 Los autores estimaron que con un gasto de medio millón de pesetas por perceptor, éste podía obtener más de un millón pesetas agotando todas las prestaciones.
123 Según la Ley de Protección de Desempleo de 1984.
219
Begoña PérezEransus
diversificar una oferta de recursos destinados a pobres capaces en la asistencia,hasta entonces inexistente. El Gobierno de Navarra destinaba un presupuestode quinientos millones de pesetas a los hogares más pobres de Navarra, llegando a dar cobertura a un millar de hogares, de los cuales, a un 600/0 les ofrecíauna contratación laboral y al resto se les daba una ayuda económica.
TABLA 20.. Evolución del número departicipantes y el presupuesto destinado alasdistintas modalidades deayuda
FUENTE: Fuente: Memorias INBS y Aguilar et al., 1989.
Esta amplia oferta daba respuesta a los distintos niveles de necesidad oempleabilidad de las familias que solicitaban ayuda: a) Hogares en situación dedificultad pero relativamente normalizados, cuyo principal problema era la faltade empleo, fueron derivados (hasta 1987) a la campaña de montes y los proyectos de trabajo. b) Las personas u hogares que tenían problemáticas añadidas a la falta de empleo participan en los campos de trabajo. e) Aquellas personas para las cuales no era adecuado el empleo recibían únicamente la ayudaeconómica.
Esta triple alternativa a partir de 1987 y tras la desaparición de la campaña de montes, se vio reducida a las dos últimas opciones, eliminando probablemente la más normalizadora. Debido a que las posibilidades integradoras que esta contratación pública tenía para los participantes no han podido ser igualadaspor los programas posteriores. Por otro lado, el coste de las contrataciones, queera elevado desde el punto de vista del siempre limitado sector de servicios sociales, era fácilmente soportado por una entidad estatal de peso como el INEM.Esta corresponsabilidad asumida por el ámbito económico y el de servicios sociales que dio a luz esta experiencia a mediados de los ochenta, no ha vuelto arepetirse'>.
124 En 1999 se regula la subvención a los Centros de Inserción Sociolaboral que, de nuevo supone unavance importante en la implicación del Departamento de Trabajo del Gobierno de Navarra que financia lamayor parte de la subvención a los centros impulsados desde la Iniciativa Social.
220 !
I
Motivaciones políticas que dieron lugaral programa de Renta Básica en Navarra
16.2. EL ORIGEN DEL PROGRAMA DE RENTA BÁSICA EN1990
El fracaso de la renta mínima nacional y los debates políticos previos alsurgimiento de la Renta Básica.
El paso de un sistema de ayudas económicas a la puesta en marcha deun programa de renta mínima se produce gracias a la presión sindical y al apoyode algunos partidos políticos y pese a la fuerte oposición de las dos fuerzas políticas mayoritarias.
Cuando a finales de los años ochenta se produjo a nivel estatal el debatede las rentas mínimas, en Navarra ya existía una trayectoria de casi ocho añosde funcionamiento del programa de ayudas económicas y campos de trabajo.Sin embargo, como consecuencia del fuerte debate estatal en torno a la rentamínima, también aquí se reprodujo la controversia. Las fuerzas sindicales regionales reivindicaban la aprobación de un sistema de rentas mínimas que garantizara una red de protección económica para familias sin ingresos. Esta propuesta trascendía en concepto y regulación, al programa de ayudas económicas decarácter asistencial y más o menos discrecional que venía funcionando en Navarra desde 1982. Lo que hasta entonces había sido una cuestión de responsabilidad técnica y escasa relevancia pública, en 1990 pasó a ser también en Navarra, una cuestión de orden político.
El 3 de Abril de 1989 el Grupo Mixto del Parlamento de Navarra (formadopor Euskadiko Ezkerra, Centro Democrático y Social y Eusko Alkartasua) presentóuna proposición legal para la constitución de una Renta Social Mínima. El objetivoera aprobar en la Comunidad Foral, una Ley que regulara una ayuda económica mínima periódica para las familias sin ingresos económicos. Es importante destacarque en esta primera propuesta no se contemplaba ningún tipo condicionamientolaboral al cobro de la ayuda, aunque el proyecto sí incluía la posibilidad de realizaracciones formativas de carácter «complementario» a la ayuda económica.
En determinadas circunstancias y con el fin de paliar procesos evidentes dedesintegración social, los poderes públicos puedan establecer acciones decontraprestación por parte del titular u otros miembros del hogar», sin embargo, «estas medidas se definirán preferiblemente en el campo de la formación ocupacional y quedan excluidas acciones que comporten prestaciones de carácter laboral. Propuesta de Ayuda Económica Periódica destinadaa familias pobres en Navarra. Ramón Arozarena Sanzberro. ParlamentarioForal del Grupo Mixto. Diario de sesiones del Parlamento de Navarra nº. 498de 5 de Abril de 1989.
El Partido Socialista de Navarra, en aquel entonces en la presidencia delGobierno Foral, mostraba la misma postura de rechazo a la implantación de unaRenta Mínima que su directiva en el ámbito nacional y esta negativa dio lugar afuertes debates parlamentarios.
Es preciso contextualizar estos debates en un ambiente social especialmente sensible a los problemas del desempleo y la pobreza. Precisamente en
221
Begoña Pérez Eransus
esos mismos días (once doce y trece de Abril de 1989) tenía lugar en la Escuela Universitaria de Trabajo Social, en Pamplona, un congreso organizado por Traperos de Emaús sobre la figura de la Empresa Social Marginal. Esta figura seplanteaba como respuesta a las dificultades de acceso al mercado normalizadoque tenían las personas excluidas. Este congreso, al que asistieron numerososprofesionales de los servicios sociales públicos y de la iniciativa social a nivel estatal, es considerado todavía, un referente importante en la evolución del estudio de métodos de intervención social frente a la exclusión. A su vez, en esemismo año acababa de salir a la luz la publicación El salario social sudado con lasconclusiones del proyecto Búscate la vida que como acabamos de ver reforzaban la necesidad de disponer de mecanismos laborales adaptados a la poblaciónexcluida. Este sector profesional reivindicaba la necesidad de respuestas públicas frente a la pobreza y el desempleo y sus aportaciones tuvieron un impacto«cualificado» en el debate político.
Sin embargo, a pesar de este clima social relativamente propicio, el Parlamento no aprobó el proyecto de ley debido a la negativa de los partidos mayoritarios, PSOE (en aquel momento en el gobierno foral) y Unión del Pueblo Navarro. Ambas fuerzas políticas reprodujeron las mismas argumentaciones que yase habían esgrimido en el debate nacional. Y que sin duda reproducen la histórica controversia suscitada por el tratamiento de los pobres capaces. A modo deilustración de lo que fue la oposición a la renta mínima en Navarra, reproducimosalgunas de las intervenciones del Consejero de Trabajo y Bienestar Social:
¿Se ha percatado el proponente del impacto social en el mundo del trabajo que originaría esta situación? Generalizar una renta mínima provocaríadependencia, desmotivaría de forma total la búsqueda de trabajo ya quepodrían percibirse cantidades superiores a los salarios medios del mercadode trabajo. Dejarían de trabajar todas las personas que actualmente cobranel salario mínimo interprofesional para instalarse en una situación muchomás cómoda y además hacerlo compatible con cualquier trabajo secundario; ¿quién aceptaría un trabajo parcial teniendo garantizadas estas cantidades? Sr. Esteban Bueno Consejero de Trabajo y Bienestar Social del Gobierno de Navarra. Diario de sesiones del Parlamento de Navarra nº. 498 de5 de Abril de 1989.
Podemos comprobar cómo estas argumentaciones esgrimidas por elConsejero y relacionadas con la creación de dependencia y la amenaza al mercado laboral no distan tanto de las manifestadas por los sectores conservadores en otros momentos históricos y espacios geográficos. No debemos olvidarque éste era el momento en que comienza la expansión de las diversas modalidades de empleo temporal, a partir de la reforma laboral llevada a cabo porel PSOE en 1984. Bajo este punto de vista, la Renta Básica podía constituirseuna limitación a los efectos perseguidos por la estrategia de flexibilización delmercado.
En cuanto a la argumentación planteada por los defensores de la ley, ésta no sólo justificaba la necesidad de una renta mínima sino que el discurso ibamás allá en la denuncia de las desigualdades sociales y el reclamo de derechos
222
Motivaciones políticasque dieron lugaral programa de Renta Básica en Navarra
ciudadanos. Esta postura podría resumirse en una de las manifestaciones de unmiembro del Grupo Mixto en el Parlamento:
Si la sociedad no es capaz de ofrecer un trabajo digno al trabajador, tendríaal menos la obligación de subvencionar las necesidades mínimas de esasfamilias. Sería una venturosa idea poder abrir una nueva vía en la eventualreforma de la Constitución Española en este sentido del derecho a la prestación económica aunque no se disfrute del derecho al trabajo. Sr. Martínez-Peñuela, Parlamentario de Euskadiko Ezkerra. Diario de sesiones delParlamento de Navarra nº. 498 de 5 de Abril de 1989.
Debido a esta primera negativa, el Grupo Mixto volvió a plantear el veintinueve de Septiembre un proyecto al Parlamento de Navarra pero esta vez conmodificaciones trascendentales que tenían como fin acallar las críticas conservadoras. El objetivo se había reducido a la puesta en marcha de forma experimental de un programa de Renta Social Mínima durante un año, en el que además, se introducía la obligatoriedad de los perceptores de la ayuda a realizar unacontraprestación laboral. De la misma forma se produce en este segundo proyecto una reorientación de los objetivos del programa desde una concepción dela garantía de ingresos hacia un mayor énfasis en la inserción laboral:
Que la ayuda se conceda debiendo ser compensada en la medida de lo posible mediante contraprestación de un trabajo efectivo por quién esté encondiciones de prestarlo, única vía que existe para el logro de los objetivosdel programa, que no es otro que la incorporación de los afectados al mundo del trabajo. Propuesta de Ley de Renta Mínima Social del Grupo Mixto.Diario de sesiones del Parlamento de Navarra Septiembre, 1989.
Incluso con estas modificaciones, el proyecto fue nuevamente rechazadopor el Parlamento (con catorce votos en contra, diez y ocho abstenciones y nueve votos a favor). Las argumentaciones en contra de la Renta Mínima seguíanbasándose en el posible efecto disuasorio, traducido en miedo a la dependencia,la ociosidad y el fraude.
Una Administración moderna debe integrar a los marginados y no establecer una generalizada beneficencia que desincentive la actividad y desvíe cantidad de recursos para financiar la apatía o institucionalizar el ocioretribuido ... En la construcción hay falta de peones de especialistas y sinembargo hay gente que está en esas bolsas de pobreza; en otros paíseshay profesionales de la pobreza y lo que tratamos de evitar aquí es queesos profesionales de la pobreza puedan acceder a esas ayudas. Parlamentario de UPN. Diario de sesiones del Parlamento de Navarra 8 de Noviembre de 1989.
A pesar de la influencia que estas argumentaciones ejercían, no sólo en elParlamento, sino en la opinión pública en general, en Diciembre del mismo año1989, gracias a un proceso de concertación con los agentes sociales se aprobófinalmente, el Programa de Renta Básica en Navarra.
Las reivindicaciones de las fuerzas sindicales en el marco estatal habíantenido firme reflejo en la huelga del 14 de diciembre de 1988 y su plasmación
223
Begoña PérezEransus
en la Propuesta Sindical Prioritaria, suscrita a nivel nacional por ceoO y UGT. Este documento solicitaba al Gobierno una transformación de las políticas socialesy económicas en aras de frenar el desempleo y la desigualdad social. La propuesta tuvo su aplicación práctica a través de acuerdos suscritos en el ámbitoregional. En Navarra, Administración, sindicatos y empresarios, negociaron unacuerdo que incluía un amplio abanico de propuestas de transformación en materia de empleo, formación, servicios sociales y protección social. Algunas de lasmedidas aprobadas de mayor significación fueron la integración laboral de losdesempleados a través de los convenios colectivos, el fomento de la contratación estable, el impulso de la formación profesional, el aumento de la financiación de los servicios sociales municipales, el control de las privatizaciones, y como medida más urgente: la implantación de una renta social mínima querompiera con la filosofía graciable de las ayudas sociales existentes.
El preacuerdo alcanzado por los agentes sociales hablaba de una prestación con rango de derecho y no incluía ninguna obligatoriedad a realizar contraprestaciones de tipo laboral sino una oferta de actividades de inserción complementarias y consensuadas con el titular. Sin embargo, nuevamente el procesode negociación conllevó importantes concesiones en este aspecto. El acuerdofinal al que llegó la Mesa de Asuntos Sociales, establecía la creación de un Programa de Garantía de Renta Básica de Inserción Social'" que conllevaba la obligatoriedad para todos los perceptores de la ayuda económica, de realizaruna contraprestación laboral propuesta por los servicios sociales. Ademásel programa de ayudas económicas era finalmente regulado mediante decretoforal y no tendría rango de Ley como se pretendía en un primer momento, asíque bastaba que fuera aprobado por el Gobierno y no por el Parlamento Foral.Este nacimiento conflictivo del programa, sin el beneplácito del Gobierno de Navarra, sin duda tuvo consecuencias negativas en el posterior desarrollo del programa.
A pesar de todo la aprobación del decreto supuso un paso importante encuanto al reconocimiento social de la existencia de la pobreza y en relación conimplicación de los organismos públicos en su erradicación. Esta responsabilidad,articulada en un programa unificado, instauraba en Navarra una amplia vía de recursos destinados a la inserción mantenida desde entonces.
125 Acuerdo sobre rentas básica de inserción social para familias Navarras. Firmado por el Consejerode Trabajo y Bienestar Social, representación empresarial, CCOO y UGT.
224
17. ~I.:.::J""""'G AMADE
17.1. LA PRIMERA ETAPA, EL EMPLEO COMO
CONTRAPARTIDA DE LA RENTA BÁSICA
La Renta Básica surge, por tanto en 1990126 como prestación familiar periódica de rnínirnos'" destinada a familias Navarra con escasos ingresos y vinculada a una contraprestación laboral. Esta contraprestación cristalizó en la aprobación de un decreto que establecía la obligación de todos los hogaresperceptores de la ayuda a realizar una contrapartida de carácter laboral":
Los perceptores de Renta Básica vendrán obligados salvo casos excepcio
nales a realizar como contraprestación una actividad de carácter sociolaboral
acorde con sus condiciones y aptitudes personales. (Decreto Foral 168/1990
de 28 de Junio).
Este fuerte condicionamiento del cobro de la prestación a la realización deuna actividad no se había producido, ni se produjo posteriormente en ningunaotra regulación de los programas de renta mínima autonómicos:
El programa navarro es probablemente, al menos en la concepción que
aparece en los decretos, el workfare más duro instalado en toda Euro
pa; ... llega incluso al borde de la ilegalidad. El decreto establece la obliga
toriedad de una contraprestación laboral a cambio de la Renta Básica, lo
que dicho así resulta absolutamente contrario a la legislación laboral. (Agui
lar, Gaviria et.al., 1995, pág. 583).
126 En realidad, las ayudas económicas periódicas ya existían por lo que la nueva situación tan sólo regulaba y centralizaba las ayudas anteriores en un único programa.
127 La cuantía establecida era de 33.000 Ptas. por la primera persona y 5.000 por cada miembro másdel hogar.
128 También reflejado en otros dos requisitos obligatorios para los perceptores: estar inscrito comodemandante de empleo en el INEM Y haber solicitado tierra comunal.
225
Begoña PérezEransus
De hecho la negativa a realizar la contraprestación llevaba consigo la denegación (en caso de que ésta se produjera en el momento de la solicitud), oposterior revocación, de la prestación. Incluso en el caso de que la persona fuera despedida de cualquiera de las dos modalidades de empleo contempladas,esta situación se asimilaría a una negativa a realizar la contraprestación y por tanto también se denegaría su acceso a la Renta Básica.
Esta «dureza» manifestada en el decreto no se ha visto reflejada en el funcionamiento práctico del programa que se ha caracterizado precisamente por suflexibilidad y protección hacia los casos más desfavorecidos. Precisamente eldistanciamiento entre una regulación excesivamente rígida y una aplicación flexible del mismo ha provocado un alto grado de discrecionalidad que ha caracterizado al programa hasta la actualidad.
Para cumplir con el condicionamiento laboral el decreto establecía variascontrapartidas posibles que serían elegidas y propuestas a los hogares desde elServicio Regional de Bienestar: aceptar un contrato en una empresa; ser contratado en el Empleo Social Protegido; realizar actividades formativas; realizar actividades orientadas a la búsqueda de empleo; realizar actividades orientadas a laconsecución de la autonomía personal.
Sin embargo, en la práctica tan sólo se regularon las dos relacionadas conel desempeño directo de una actividad laboral y por tanto estas fueron las dosúnicas llevadas a cabo en la práctica. Tanto la inserción laboral en empresas como el Empleo Social Protegido, fueron reguladas por decretos prácticamente ala vez que la prestación económica y se constituyeron así en las dos únicas modalidades de contrapartida de la Renta Básica. Respecto al resto de contraprestaciones relacionadas con la formación, orientación para el empleo o la inserciónsocial nunca fueron reguladas, ni se han establecido los mecanismos de financiación para llevarlas a cabo. Como consecuencia de ello ha sido la red de servicios del ámbito municipal la que, en función de su sensibilidad y sus medios económicos y profesionales, ha asumido el desarrollo de estos otros ámbitos deinserción.
Sin duda la verdadera innovación del nuevo programa era la contraprestación denominada inserción laboral en ernpresas'". Bajo esta fórmula, el Gobierno de Navarra subvencionaría a aquellas empresas que contrataran a los perceptores de Renta Básica. El Servicio Regional de Bienestar Social elaboraría unlistado mensual con los nombres de los perceptores de la Renta Básica poniéndolo a disposición de los empresarios (la fórmula también quedaba abierta a entidades locales y a entidades de iniciativa social). Las empresas podrían seleccionarlos para su contratación acogiéndose a la ayuda establecida y en esemomento los hogares dejarían de percibir la prestación económica. La subvención consistía en una cuantía igual al Salario Mínimo Interprofesional y asumíatambién los costes de la Seguridad Social de la empresa. Las contrataciones debían ser a tiempo completo y la subvención podría renovarse hasta tres años.
129 Decreto Foral 169/90 por el que se regula la inserción laboral en empresas como contraprestaciónde la Renta Básica.
2261
Vinculación delprograma de empleo con la ayuda económica
Si bien la puesta a disposición de los pobres a los empleadores era unafórmula tradicional en la asistencia en esa época resultaba innovadora por su vinculación al programa de rentas mínimas. El objetivo perseguido era involucrar alsector empresarial en la erradicación de la pobreza y la marginación y respondíaa un convencimiento «idílico» de los responsables políticos de que mediante esta fórmula se podía ofrecer un empleo normalizado a todas las familias pobresde Navarra.
En relación con el Empleo Social Protegido esta fórmula recogía el testigode los campos de trabajo de tal manera que ahora quedan definidos como contraprestación reservada únicamente a los perceptores de la Renta Básica:". Ellogro más destacable del nuevo decreto de Empleo Social'" fue que a raíz de suregulación como contrapartida de la Renta Básica se obtuvo un reconocimientolegal de lo que hasta entonces eran programas de tipo experimental. «La regulación del Empleo Social Protegido supuso una toma de conciencia y responsabilidad de los Ayuntamientos y sus ciudadanos sobre la pobreza y la exclusión»(Técnico de Instituto Navarro de Bienestar Social, Septiembre, 2002).
Paralelamente la nueva regulación imprimía cierta estabilidad en la financiación lo que favoreció su progresivo asentamiento en todas las zonas de Navarra. Además cierta mejora en la financiación a las entidades locales:". promotoras del programa favoreció un aumento de los salarios percibidos por losparticipantes así como la contratación de responsables dedicados específicamente a la gestión de estos programas en algunos ayuntamientos.
Una vez aprobado ell decreto de Renta Básica, la responsabilidad de la aplicación del programa quedó en manos del Servicio Navarro de Bienestar Social.Podemos decir que el funcionamiento inercial que ha caracterizado a esta institución, unido a una situación de recursos humanos y técnicos prácticamente iguala la anterior a la aprobación del decreto, hizo que se siguiera haciendo prácticamente lo que se había hecho hasta entonces. Es decir, gestionar un programa deayudas económicas a familias sin recursos y tramitar la financiación de aquellasentidades locales que organizaran proyectos de Empleo Social Protegido.
La modalidad de inserción laboral en empresas no tuvo ningún éxito en lapráctica. Las razones que explican el fracaso de esta fórmula pueden atribuirseal total desinterés mostrado por el sector empresarial y los sindicatos (ambospresentes en la Comisión de seguimiento del Programa Renta Básica creada en1990), que nunca llegaron a implicarse en el desarrollo del programa.
Quizás también tuviera que ver el hecho de que su puesta en marcha,suponía un reto demasiado complejo para el sistema de gestión existente.
130 No obstante, en 1991, el decreto fue modificado para permitir la participación en el Empleo socialprotegido de aquellas personas cuya situación fuera susceptible de seguir un proceso de inserción social:personas con problemas de salud mental, drogas o problemas con la justicia aunque no cumplieran los requisitos de acceso a la Renta Básica. Denominada vía de inserción del Empleo social protegido.
131 Decreto Foral 170/90 de 28 de Junio que regula el Empleo social protegido como contraprestaciónde la Renta Básica.
132 Desde ese momento recibirán una subvención del 1650/0 del Salario Mínimo Interprofesional porcada puesto de trabajo creado y una cuantía no superior al 25% del coste de las contrataciones para financiar actividades de promoción social y personal de apoyo.
227
Begoña PérezEransus
Hubiera sido preciso diseñar un órgano de gestión propio para este programapreocupado por dar a conocer la existencia de estas ayudas entre el sector empresarial y promocionar su desarrollo a través de un servicio técnico que gestionara las contrataciones. Por el contrario, las ayudas no se dieron a conocermás allá del ámbito de los Servicios Sociales. De esta forma se dejó en manosde las empresas no sólo la iniciativa de solicitar trabajadores al Servicio Navarro de Bienestar Social, sino también la realización de las tramitaciones de laayuda.
Existían y existen todavía, diversos obstáculos burocráticos que lejos deanimar a las empresas a utilizar esta subvención parecen desincentivarlas. Lasempresas tienen que arriesgarse a contratar antes de conocer la resolución dela concesión de la ayuda. En cualquier caso, el pago de la subvención siemprese realiza a posteriori, por lo que la empresa debe adelantar la totalidad de la financiación del contrato. De esta forma, al desconocimiento generalizado de laayuda se suma la dificultad de encontrar empresarios que tengan la iniciativa deacudir a la administración, tramitar la ayuda y correr con ciertos riesgos (Aguilar,Gaviria et al.. 1995).
Ello explica que en los primeros años, la mayoría de las contratacioneseran realizadas por ayuntamientos y mancomunidades «sensibilizados» por suspropias trabajadoras sociales, que no sólo conocían la ayuda, sino que asumíansu tramitación. (Es preciso reconocer que algunas empresas previamente sensibilizadas con el ámbito social también se sumaron a estas contrataciones). En elprimer año de funcionamiento tan sólo se realizaron una veintena de contrataciones y en años posteriores se incrementó hasta llegar a ciento trece contrataciones realizadas en 1995. De cualquier modo lo que se esperaba que fuera unafórmula de contratación para la mayoría de los hogares perceptores, apenas alcanzaba a un 100/0 de los hogares.
Probablemente sea injusto calificar de «fracaso» el desarrollo de la modalidad de inserción laboral en empresas que, a pesar de su escaso alcance, ha supuesto una vía de integración muy valiosa para casi quinientas personas que hanlogrado acceder a empleos estables gracias a ella (entre 1990 y 2000). De hecho, los/las profesionales sociales la valoran como un recurso idóneo para garantizar la continuidad de itinerarios de inserción como fase posterior a otros dispositivos.
Por ello, el Empleo Social Protegido se constituyó en la única contraprestación generalizada al cobro de la Renta Básica. De hecho, ya en los primerosaños, el Empleo Social Protegido se asentó en la práctica totalidad de las zonasy permitió la contratación laboral de buena parte de los perceptores de Renta Básica que estaban en disposición de trabajar.
El incremento de hogares que se incorporaron al programa tras los primeros años de funcionamiento fue uno de los principales causantes del progresivo abandono de la idea de contraprestación laboral obligatoria. El aumentode los hogares solicitantes no fue paralelo a un aumento paralelo de las plazasdel empleo social. Por el contrario se produjo a partir de los primeros años noventa un estancamiento en el número de plazas de empleo disponibles. Las en-
228
1
Vinculación delprograma de empleo con la ayuda económica
tidades locales juzgaban insuficiente la financiación recibida por el Gobierno deNavarra para su organización. Ello hacía que los/as profesionales de los servicios sociales de base encargadas de su organización, encontraran cada año másdifícil convencer a los responsables políticos de la conveniencia de financiar unprograma del que no nunca acababan de ver clara su utilidad y que además tampoco era bien visto por la población en general. Esto no ocurrió en Tudela oPamplona, Ayuntamientos grandes en los que se había asentado una línea deincorporación sociolaboral que, además del Empleo Social Protegido, incluíaotras actividades de tipo formativo o laboral. En cualquier caso la negativa delgobierno regional a aumentar la financiación del programa y las dificultades enla relación con las entidades locales llevaron a los gestores del programa a optar por aumentar el número de ayudas económicas como única vía de crecimiento del programa. A partir de 1993 133 el número de hogares que cobran únicamente la prestación comienza a ser notablemente superior al de participantesen el empleo social.
Esta opción por la protección económica renunciando a la contraprestación laboral nunca fue reconocida a nivel oficial sino que acabó siendo adoptadapor la vía de los hechos. Esta decisión permitió aumentar la cobertura del programa sin apenas incrementar su presupuesto.
De esta forma, el empleo pasó de ser una contrapartida obligada de laRenta Básica para convertirse en una alternativa a la ayuda económica para unnúmero de hogares cada vez menor. De hecho, a partir de ese momento la opción del empleo se convirtió en recurso escaso, lo que ha obligado a los profesionales a establecer distintos mecanismos de priorización en el acceso al empleo que trataremos de conocer a partir del estudio de la base de hogaresperceptores ya que consideramos tienen notable influencia en la eficacia mismadel programa.
17.2. LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EN 1997: LOSLÍMITES DE LA INSERCIÓN
Tras más de seis años de funcionamiento del programa, entre 1996 y1998, se llevó a cabo un proceso de evaluación intenso que combinó el análisisde información administrativa con la valoración de los profesionales implicadosen su gestión y la valoración de los propios perceptores'". El proceso evaluativo resultó muy positivo y sus conclusiones dieron lugar a un proceso de reformas del programa que derivaron en la aprobación del Decreto de Renta Básicaen 1999 135
.
133 Además en este año se produce un incremento de la prestación de 33.000 pasa a 37.000 por elprimer miembro y 5.000 por el resto.
134 «Encuesta a hogares perceptores de prestaciones asistenciales en Navarra 1996» cuyos resultados aparecen en Evaluación de la Renta Básica (Aguilar, Laparra et al., 1997) Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra (1999b).
135 Decreto Foral 130/1999 de 26 de Abril.
229
Begoña Pérez Eransus
Del conjunto de la evaluación del programa nos detendremos en aquellasconclusiones más relevantes para nuestro objeto de estudic'":
Limitada incidencia del efecto-dependencia
El temido efecto de dependencia o cronificación en el cobro de la prestación no se había llegado a producir. Por el contrario, de cada seis hogares incorporados al programa la mitad salía en menos de tres años, dos personas realizaban un uso intermitente (entrando y saliendo del programa por períodos) y tansólo una persona se mantenía un período largo dentro del programa. El efectodisuasorio de la prestación era superado por una realidad de hogares que echaban mano del programa cuando las circunstancias lo requerían pero que salíande él en cuanto éstas mejoraban.
Inexistencia de una estrategia de inserción global
En materia de inserción social se llegaba a una conclusión rotunda y bastante negativa:«no existe en la mayoría de los casos un diseño global coherentede cuáles son las actividades de inserción que puedan contribuir más al procesode incorporación social de los perceptores de Renta Básica» (Aguilar, Laparra etaL, 1997). El programa había limitado su oferta de inserción a la participación, dealgunos hogares en el Empleo Social Protegido y en mucha menor medida en lainserción laboral en empresas. Sin embargo, no se habían desarrollado dispositivos de formación, ni de acompañamiento social que favorecieran un procesode inserción de carácter global, complementario a la participación en el EmpleoSocial Protegido o al margen del mismo. A pesar de los esfuerzos realizados porlos profesionales de los servicios sociales de base en prestar apoyo a los usuarios del Empleo Social Protegido, su capacidad de intervención se veía muy mermada por la saturación de acciones relacionadas con el resto de programas, losprocesos de tramitación y renovación de solicitudes y el escaso personal destinado a las funciones de inserción social.
En cuanto a la participación en el Empleo Social Protegido, además de llegar cada vez a un menor número de hogares, no parecía tener ningún efecto enlas posibilidades de inserción laboral de los participantes. Si bien es cierto queexisten grandes diferencias en cuanto al desarrollo del programa en las distintaszonas, se observaba que la mayoría arrastraba limitaciones importantes en su diseño. La mayor parte de los programas de Empleo Social Protegido tenían contenidos rutinarios y poco cualificantes que no estaban vinculados a salidas laborales en el mercado normalizado. Apenas se llevaban a cabo acciones formativasque complementaran la experiencia laboral con la mejora de las capacidades laborales. También se encuentra escasamente desarrollada la función de acompañamiento individualizado e intervención familiar. Por último, el período de seismeses de contrato se considera demasiado corto para adquirir una cualificación
136 Los resultados de esta evaluación 'así como las propuestas a las que dieron lugar aparecen en Plande Lucha contra la Exclusión Social. Gobierno de Navarra, 1999.
230 I
Vinculación del programa de empleo con la ayuda económica
laboral y favorecer un itinerario de inserción. Resulta sorprendente comprobarque tras más de ocho años de funcionamiento del programa, en la evaluación de1997, volvieran a surgir los mismos déficit que ya fueron detectados en la evaluación de los campos de trabajo en 1989.
Se estaba produciendo un grado elevado de discrecionalidad en la aplicaciónde la prestación y de los mecanismos de inserción
La limitación cada vez mayor del número de plazas de empleo social había situado a las profesionales en una posición de responsabilidad en la decisiónacerca de qué hogares accedían al empleo.
En esta evaluación se intuía que los criterios utilizados por los profesionales eran muy diversos y se articulaban en función de las orientaciones o preferencias de los servicios municipales. Dichos criterios, además de no respondera una estrategia común de inserción, en algunos casos incluso se alejaban de lospropios objetivos del mismo.
Los condicionamientos que han acompañado el nacimiento de las rentasmínimas en nuestro país han propiciado un modelo de asignación de las ac
tividades de inserción que, sin una concepción estratégica de conjunto, conun mínimo de coherencia (cada entidad implicada hará lo que le parezcamás correcto al respecto), orienta este tipo de intervenciones no con unalógica de la eficacia dirigida a la inserción, sino más bien persiguiendo otrosfines: la legitimación del status de asistido, a través de la actividad, el control de los abusos y de las estrategias cronificantes, la compensación de si
tuaciones de marginación más extrema, la asistencia y ocupación de losmás excluidos, etc. (Laparra, Aguilar et al., 2002: pág. 361).
A pesar de que las manifestaciones de los profesionales demostraban laexistencia de diversas estrategias pero su grado de utilización no pudo ser contrastado a partir de los datos de la evaluación.
Sí fue más fácil contrastar el volumen de discrecionalidad aplicado en elacceso al programa en términos generales ya que se demostró que un 950/0 delos hogares perceptores de Renta Básica no cumplían todos los requisitos deldecreto. El 95 % no cumplía el requisito de solicitud de tierra comunal, un 200/0no estaba inscrito en el INEM y en torno a un 350/0 no cumplía los requisitos decarácter económico.
A partir de una encuesta realizada a una muestra representativa de los hogares perceptores pudo demostrarse que la vía de la excepcionalidad era utilizada por los profesionales, en términos generales con el fin de facilitar el accesoal programa de aquellos hogares que, a pesar de no cumplir todos los requisitosprecisaban incorporarse al programa debido a la «gravedad» de su situación(contrastada a partir de la encuesta).
De esta forma, se confirma de nuevo que la práctica profesional intentaacercarse a la realidad de la gravedad de la exclusión y para ello debe alejarse dela normativa legal que regulaba en aquel momento la asistencia.
231
BegoñaPérezEransus
El programa ayuda a paliar las situaciones de pobreza pero no permitesuperarlas
Finalmente, de la evaluación se derivaba que la Renta Básica era un programa asentado institucional y socialmente que además, había conseguido aumentar ligeramente su cobertura hasta llegar a más de 2.000 hogares cadaaño. Esto suponía una cobertura superior al 1% de los hogares navarros. Noobstante, el presupuesto destinado al programa apenas aumentaba, por lo quela prestación no daba el salto hacia una mejora sustancial de su cobertura, apesar de que las solicitudes del programa sí habían ido en aumento. A travésde un análisis de las características de los hogares que quedaban fuera del programa, en relación con su situación de pobreza la evaluación concluía que éstas no diferían de las de los hogares perceptores por lo que, al parecer, las limitaciones presupuestarias estaban dejando fuera a hogares que eransusceptibles de cobrarla. En cuanto a los efectos económicos del programaen los hogares perceptores se llegó a la conclusión de que el acceso al programa solamente permitía reducir la intensidad de las situaciones de pobrezaen un 300/0 137
•
17.3. LAs TRANSFORMACIONES DEL PROGRAMA EN 1999:DE LA CONTRAPARTIDA AL DOBLE DERECHO
El proceso de evaluación dio lugar a una serie de propuestas que fueronrecogidas en el Plan de Lucha contra la Exclusión Social y aprobadas en el Parlamento en 1999. Las primeras medidas de dicho Plan que fueron puestas enmarcha fueron, precisamente, la aprobación del nuevo decreto regulador de laRenta Básica'" y la regulación de las Ayudas económicas para el desarrollo delos programas de incorporación socio-laboral destinados a personas en situaciónde exclusión sociel> entre las cuales se encontraban el Empleo Social Protegido y la Inserción Laboral en Empresas.
17.3.1. El reconocimiento de la Renta Básica como derecho subjetivo
Gracias a esta nueva regulación, por primera vez, la prestación económica no está legalmente condicionada a la realización de ningún tipo de contraprestación laboral ya que el cobro de la ayuda económica de mínimos se convierte en un derecho, reconocido por Ley, a toda la ciudadanía de la comunidadforal. Este derecho fue recogido en la Ley Foral 9/1999, de 6 de abril, para unaCarta de Derechos Sociales aprobada por el Parlamento en respuesta a una iniciativa legal propuesta por una plataforma civil que venía forjando esta reivindi-
137 Nivel de pobreza extrema medido como el 250/0 de la Renta Familia Neta Disponible.138 Decreto Foral 120/1999 de 19 de Abril que regula la Renta Básica.139 Decreto Foral 130/1999 de 26 de abril, por el que se regulan las ayudas económicas para el desa
rrollo de los programas de incorporación sociolaboral destinados a personas en situación de exclusión social.
232
1
Vinculación delprograma de empleo con la ayuda económica
cación desde hacía un tiempo imitando el proceso seguido en el País Vasco ante riormente140 •
A partir de este momento el derecho a la percepción de la ayuda económica aparece sujeto únicamente a la demostración de necesidad a la firma de unacuerdo de incorporación sociolaboral: «este recogerá los apoyos que la Administración facilitará, así como los compromisos de las personas beneficiarias ensu itinerario de inserción» (Decreto Foral 120/1999 de 19 de Abril).
El cambio con la legislación anterior es sustancial, en primer lugar, la inserción deja de ser una obligación que condiciona el cobro de la prestación económica y pasa a ser un derecho en sí misma. De esta forma se produce finalmente unasuperación de la concepción del empleo como mecanismo disuasorio de la dependencia o como contrapartida a la colectividad. Ahora cabe la posibilidad legal dereconocer situaciones de personas que únicamente tienen dificultades económicas y no precisen de otros apoyos más allá de la suficiencia de ingresos.
En segundo lugar, se consigue trascender el reduccionismo anterior quecircunscribía la inserción a la realización de acciones laborales. Los acuerdospueden incluir otras acciones distintas que las laborales, formativas, educacionales, de desarrollo personal, vivienda u otros'". Además, la nueva normativa supera la concepción individualista de la inserción entendida como una responsabilidad únicamente de los participantes. Al incluir la noción de acuerdo deinserción se pone de manifiesto la responsabilidad conjunta del individuo y de laAdministración en los procesos de inserción social.
En definitiva en esta nueva ley se ve reflejada una nueva concepción de laexclusión social como fenómeno que abarca una heterogeneidad de situacionesque precisan itinerarios de inserción diversos y adaptados a cada individuo:". Entendiendo que estas situaciones van más allá de la falta de ingresos y el desempleo y que incluyen las limitaciones en el ámbito educativo, los problemas de salud o la problemática en el ámbito familiar, entre otros. (Navarra, 1999b).
140 Paralelamente al reconocimiento de la prestación como derecho se produce un incremento de lacuantía que por primera vez será vinculada al SMI y por tanto revisada cada año. De esta forma la cuantíaestablecida es el 75% del SMI para la primera persona; el 150/0 del SMI para la segunda; el 100/0 del SMIpara el resto de miembros.
141 Acciones encaminadas al desarrollo de los elementos necesarios para promover la estabilidad personal, el equilibrio en la convivencia, la inserción y participación social en especial en su entorno de vida cotidiana; Acciones encaminadas a garantizar la escolarización de menores en edad obligatoria pertenecientes a la Unidad Familiar; Acciones que permitan el desarrollo de habilidades y hábitos previos para laadquisición de nuevos conocimientos educativos y formativos: Actividades específicas de formación quepermitan adecuar el nivel formativo o las competencias profesionales a las exigencias del mercado laboral;Acciones que posibiliten el acceso a un puesto de trabajo, bien por cuenta ajena o mediante un proyectode autoempleo; Acciones que faciliten el acceso al sistema general de salud, en especial casos en que serequiera un tratamiento médico especializado o se requieran acciones específicas de desintoxicación y deshabituación; Acciones destinadas a facilitar el proceso de desinstitucionalización e integración social de menores acogidos en centros de protección; Otras acciones que faciliten la incorporación social y laboral (Decreto Foral 130/99 de 26 de Abril).
142 Esta forma de entender la inserción social si bien es innovadora por su reconocimiento legal, en lapráctica profesional ya se venía realizando en servicios de base. Sin embargo, era llevada a cabo en un contexto de escasez de medios y sin ningún compromiso por parte de la administración, tan sólo con la implicación individual de los profesionales.
233
Begoña PérezEransus
El impacto positivo de la aplicación de la nueva ley no se dejó esperar:
Se ha producido una mejora en la cobertura del programa, se ha dado unpaso importante en el reconocimiento de los derechos sociales, se haavanzado en la legitimación del programa en su dimensión de garantía deingresos, han mejorado algunos indicadores de calidad y efectividad y seha podido responder a las nuevas situaciones planteadas como la inmigración. (l.aparra, Corera et al., 2003: pág. 105).
La mejora más sustancial del programa ha venido de la mano de elevar laprestación a rango de derecho, lo que ha permitido una mejora de la coberturallegando a un 13,50/0 más de los hogares. No obstante, este aumento quedabalejos de protagonizar el efecto de desbordamiento de la demanda que los responsables del programa temían ante el reconocimiento de derecho. Sin embargo, el efecto más importante del reconocimiento de derecho ha sido la drásticareducción de la vía discrecional de entrada, que recordemos afectaba a cuatro decada cinco hogares. En la actualidad esta vía discrecional se convierte en opciónminoritaria reservada a ciertas situaciones específicas. Las profesionales de losServicios Sociales de Base valoran positivamente este cambio ya que la nuevasituación les ha liberado de responsabilidad, ha proporcionado objetividad en elacceso a la prestación y mejorado las relaciones con los usuarios. Además el reconocimiento legal del derecho de la garantía de mínimos conlleva a su juicio unreconocimiento social y político que en cierta manera legitima también su trabajo profesional (Laparra, Corera et al., 2003).
En esta ocasión la evaluación del programa también se centró en la dimensión de garantía de ingresos, sin entrar a valorar la eficacia de la inserción.La dificultad que entraña el análisis de la eficacia en la inserción y el escaso período transcurrido desde entonces, no permitía conocer los efectos de la nuevanoción de inserción, como derecho. Por otro lado, todavía no se había producidoel refuerzo de la red de atención primaria, propuesta por el Plan de Exclusión queincluía la puesta en marcha de los Equipos de Incorporación Sociolaboral que serían los encargados de ejecutar los acuerdos de incorporación sociolaboral contemplados en la nueva Ley de Renta Básica'". En este sentido la lenta aplicacióndel Plan en lo referente a la reforma de la propia red de servicios sociales no
143 Los equipos de Incorporación Sociolaboral fueron diseñados con el fin de desarrollar un trabajo especializado de inserción en el nivel de la atención primaria municipal. Estos estarían integrados por los profesionales de servicios sociales y por un núcleo multiprofesional formado por la figura del trabajador socialencargado de la gestión de casos, educador social, psicólogo y un técnico de empleo. Este núcleo se encontraría en el nivel de área y se encargaría de centralizar la responsabilidad de la intervención con los casos más complejos derivados desde el servicio social de base. El objetivo es que estos equipos articulensu acción en torno al acompañamiento social asumido por un gestor o referente, con dedicación plena yflexibilidad para la intervención con un número reducido de casos. La implantación de toda la red de equipos debería conllevar sin duda la contratación de nuevos profesionales sin embargo, la administración autonómica y las entidades locales, muestran su negativa a aumentar la plantilla pública de servicios socialesy por tanto en la actualidad se ven sumidas en un proceso de diseño y debate en torno de opciones de privatización hacia la gestión asumida por entidades sociales o por la iniciativa privada en general. Este proceso está dificultando la puesta en marcha de unos equipos que se constituyen en la pieza clave sobre laque se articulan la firma de los acuerdos de incorporación. Sin ellos, la situación de sobrecarga de la red primaria impide que ésta asuma el reto que de desarrollar los de planes de inserción individualizados.
Vinculación delprograma de empleo con la ayuda económica
permite conocer la eficacia de las medidas de inserción propuestas, sobre lasque había grandes expectativas.
Por ello, a finales del 2002, la oferta pública de recursos específicamenteorientados a la inserción de los hogares en situación de exclusión sigue reduciéndose, a los programas de Empleo Social Protegido e inserción laboral en empresas.
17.3.2. El Empleo Social Protegido a partir de 1999
El Plan de Lucha contra la Exclusión Social recogía una serie de propuestas orientadas a la mejora del Empleo Social Protegido que han sido incorporadas en su nueva requlación'" y cuya aplicación práctica, aunque muy lentamente, está suponiendo una mejora sustancial del mismo (INBS, 2001).
En primer lugar, la nueva regulación del programa abre la posibilidad de acceso al empleo a personas que no fueran perceptoras de la prestación económica. (Esta nueva posibilidad ha sido aprovechada por los profesionales sociales confinalidades preventivas en un 340/0 de los casos en los últimos dos años. Se trata de personas cuya situación de pobreza y exclusión no era todavía tan intensaspero también presentaban grandes dificultades de acceso al mercado laboral).
Se ha incrementado el tiempo de duración de los programas (en la actualidad la media de participación en el programa ha pasado de ser de seis mesesa nueve meses, sin llegar todavía, excepto en Pamplona, a alcanzar la duraciónrecomendada por el Plan de un año de contratación). También se ha logrado flexibilizar la participación en el programa de forma más acorde con las necesidades del itinerario de incorporación y no tanto en función de los plazos organizativos del programa. De esta forma en la actualidad los participantes puedenincorporarse al programa en el momento en el que ellos y los profesionales lovaloren oportuno.
Dentro del programa han cobrado un mayor peso las acciones formativas,tanto de carácter profesional, como de carácter social (habilidades sociales, búsqueda de empleo, organización del hogar, desarrollo personal y otras) ocupandoun porcentaje importante del tiempo del programa. Aunque todavía no se haconseguido que estas acciones sean subvencionadas desde el Servicio Navarrode Empleo y siguen siendo soportadas únicamente desde Servicios Sociales yEntidades Locales.
Además se ha corregido la escasa participación femenina que venía dándose en el Empleo Social Protegido. El programa diseñado en su origen para dar respuesta al desempleo masculino estaba basado en la realización de tareas tradicionalmente desempeñadas por hombres en el mercado laboral, lo que convertíaeste recurso en poco adecuado para las mujeres. Sin embargo, en estos dos últimos años se ha fomentado la creación de campos de trabajo orientados a salidaslaborales que favorecen también la inserción de las mujeres, en sectores como la
144 Decreto Foral 130/1999 por el que se regulan las ayudas económicas para el desarrollo de los programas de incorporación sociolaboral destinados a personas en situación de exclusión (BON 07-06-1999, nº 71).
235
Begoña PérezEransus
atención a domicilio, el textil o el cuidado medioambiental. Además de ello se haconseguido flexibilizar las características de los proyectos en materia de horarios ydesplazamientos, con el fin de hacer compatible la contratación laboral con las responsabilidades familiares de las mujeres participantes. En algunas ocasiones, como es el caso del Ayuntamiento de Pamplona se ha llegado a aplicar políticas dediscriminación positiva de las mujeres en el acceso al programa.
De la misma manera es preciso destacar una tendencia, todavía minoritaria, a mejorar los contenidos laborales del programa hacia una mayor vinculaciónde los mismos con las posibilidades del mercado laboral. Al menos uno de cadatres proyectos de Empleo Social Protegido organizados en el entre el 2000 y el2001 fueron diseñados a partir de un estudio de yacimientos de empleo de la zona en la que se ubicaban.
Por último, el nuevo decreto favorece explícitamente la participación delas entidades de iniciativa social en la gestión y organización de proyectos deempleo social. A pesar de que desde la aprobación del decreto tan sólo tres entidades se han incorporado al programa las diferencias que se establecen en estos proyectos hace que se constituyan en opciones de gran calidad.
Estas transformaciones que ha sufrido el Empleo Social Protegido, lejosde conformar una tendencia homogénea, han incidido de forma desigual en lasdistintas zonas por lo que en la actualidad el programa se compone de múltiplesrealidades que obedecen a las distintas sensibilidades de las autoridades localesde las que dependen.
Por otro lado y a pesar de las mejoras citadas, sigue siendo una asignatura pendiente del programa el refuerzo de la función de apoyo social y seguimiento de cara a favorecer la inserción laboral posterior de los participantes. Ambas funciones podrían ser asumidas por los equipos de incorporación, sinembargo, hasta que estos no sean implantados, el programa sigue arrastrandoesta importante limitación destacada en las evaluaciones de 1989 y 1996 Y queincide de manera decisiva en su eficacia.
La segunda limitación que sigue sin ser abordada es la baja retribución salarial de sus participantes. A pesar de que este hecho ha sido valorado negativamente en las sucesivas evaluaciones. Sin embargo, estamos ante la condiciónque ha caracterizado a lo largo de la historia a cualquier forma de empleo en laasistencia: éste nunca debe ser más deseable que la opción del empleo en elmercado normanizado para no constituir una competencia desleal al sector mercantil. Por tanto la trascendencia del debate ha contribuido a que nadie, ni desde la esfera técnica, ni desde la política se atreva a plantearlo. Incluso a pesar deque se ha destacado repetidamente que las bajas condiciones laborales limitanconsiderablemente el potencial integrador del recurso.
17.3.3. El abandono definitivo de la opción de la inserción laboral enempresas a partir de 1999
La nueva regulación de la modalidad de inserción laboral en empresas representa el abandono institucional definitivo del apoyo a esta fórmula. Dentro de
236 !¡
Vinculación delprograma de empleo con la ayuda económica
una tendencia de mejora que ha impregnado todo el proceso de cambio comenzado en 1997, éste es el único programa que ha empeorado su situación.La subvención que se concedía a las empresas desde 1990 desciende a partirde la nueva ley desde el1 000/0 del Salario Mínimo Interprofesional hasta el 400/0,y se reduce la posibilidad de prórroga de los contratos hasta dos años. Las argumentaciones que respaldan esta reducción tienen que ver con el alto costedel recurso y su escasa utilización por parte del sector empresarial. Por otro lado, se tiene la confianza de que aquellas entidades que vienen contratando bajoesa opción lo seguirán haciendo a pesar de la reducción de la cuantía movidospor una finalidad social y no económica. Sin embargo, la realidad claramente contradice esta confianza al verse fuertemente reducido el número de contratos realizados bajo esta modalidad a partir del recorte de la ayuda.
A pesar de las repetidas valoraciones positivas de este recurso desde elpunto de vista de la inserción, el nivel de implicación de los agentes sociales querequería su correcto desarrollo ha llevado a la Administración a una postura demantenimiento del recurso en un nivel mínimo en un principio, y a su marginación definitiva a partir del último decreto.
En este sentido, tiene especial interés destacar el rol de aquellas empresas y entidades locales que, a pesar del escaso apoyo público, han favorecido lacreación de puestos de trabajo para personas en situación de inserción social. Almargen de la motivación que pueda conllevar la subvención económica, la complejidad de la tramitación de las ayudas, la falta de información y de apoyo técnico en su desarrollo, hace pensar que estas empresas se han impulsado poruna verdadera finalidad social. El potencial social de estas empresas y del restodel sector mercantil de cara a la generación de oportunidades de inserción enNavarra no sólo es por el momento desconocido, sino que parece que seguirásiéndolo por el momento ya que desde los organismos públicos responsables dela inserción no parece que vaya a desarrollarse esta vía.
Paralelamente a esta limitación del sector público en el desarrollo deoportunidades de inserción ha sido el sector no lucrativo quién ha desarrolladoun amplio abanico de iniciativas de inserción que consiguen dar cabida a buenaparte de la población en situación de exclusión de Navarra (Pérez Eransus,2003). Estas entidades ofrecen recursos de formación, empleo y seguimientosocial de manera especializada (a determinados colectivos como minorías étnicas, inmigración, personas sin hogar) o de forma general a personas situaciónde exclusión.
La mayoría de ellas vienen desarrollando sus servicios desde antes incluso de la implantación de la red de servicios sociales pública en 1983, sin embargo, no fue hasta 1999 cuando finalmente se produjo un reconocimiento legalde su acción en materia de inserción gracias a la regulación de los Centros de Inserción Sociolaboral y los Centros Ocupacionales'".
145 La regulación de los Centros de Inserción Sociolaboral y los Centros Ocupacionales de Empleo aparece en el Decreto Foral 130/1999 de 26 de Abril que regula las Ayudas económicas para el desarrollo delos programas de incorporación socio-laboral destinados a personas en situación de exclusión social.
237
Begoña PérezEransus
17.4. CONCLUSIONES EN RELACIÓN A LA EVOLUCIÓN DELPROGRAMA
A modo de conclusión a este repaso histórico por las distintas motivaciones políticas que dieron lugar al origen y posterior desarrollo del programa deRenta Básica, es preciso reconocer que, en esta década se han producido importantes transformaciones. Desde la fuerte oposición conservadora a su puesta en marcha en 1990, se ha recorrido un largo camino hasta el asentamiento deun esquema de rentas mínimas reconocidas como derecho. De la misma formala relación establecida entre empleo y asistencia ha avanzado desde un férreocondicionamiento de la ayuda a la contraprestación laboral, hasta el reconocimiento de la inserción (entendida más allá del ámbito laboral) como un derechoal margen de la prestación.
Esta evolución nos muestra un cambio en la concepción de pobreza, desde una visión individualista en la que el peso de la inserción recaía en las dificultades del individuo de volver al empleo, hasta una concepción de carácter estructural en la que el sector público asume la responsabilidad de proporcionar losmedios para la subsistencia al margen del mercado así como recursos para la integración de los individuos más desfavorecidos.
Sin embargo, a pesar de este importante progreso en el reconocimientode derechos, la situación de los recursos destinados a la inserción existentes antes de 1990 y la que existe hoy en día apenas ha cambiado. Podemos decir quea lo largo de esta década no se ha hecho sino mantener el importante avancedesarrollado por las profesionales de los servicios a finales de los ochenta, sinque apenas se hayan introducido nuevos esfuerzos.
Podemos concluir que el Programa de Renta Básica en Navarra ha logrado mejorar su cobertura a lo largo de estos diez años gracias a una apuesta porla modalidad de ayudas económicas en detrimento del protagonismo inicial delas opciones de ernpleo'", Diversas son las razones que han podido llevar alabandono del objetivo inicial de facilitar oportunidades laborales a todas las familias pobres de Navarra.
La opción de la ayuda económica resulta menos costosa económicamente y menos compleja en la gestión. Pero podríamos ir más allá en nuestra argumentación tratando de retomar algunas de las hipótesis planteadas en el ámbito teórico. Ya que a partir de los trabajos de De Swaan (1992) y Piven y Cloward(1971) se puede interpretar el surgimiento de las modalidades de contrataciónpública en el origen del programa como una respuesta frente al volumen deamenaza que suponían las altas tasas de desempleo a finales de los ochenta. Sinembargo, una vez que esta amenaza remitió, produciéndose un fuerte descenso de los niveles de desempleo, se habría optado por favorecer la opción de laprotección económica asistencial para aquellos verdaderamente necesitados favoreciendo la vuelta al mercado de trabajo al resto. Si tenemos en cuenta, tal y
146 Los principales datos relativos de la evolución del programa en relación a su cobertura y financiación aparecen detallados en el Anexo 111.
238 1
!
Vinculación delprograma de empleo con la ayuda económica
como proponen Euzeby (1991) o Barbier (2003), las características del mercadoen Navarra, la alta disponibilidad de empleo de carácter precario a partir de mitades de los noventa podría haber influido también en la opción del desarrollo delas ayudas económicas y el abandono de los programas de empleo.
Por último, un tercer argumento esgrimible que pudiera explicar el abandono institucional de la opción del empleo es el cuestionamiento de la eficaciade las modalidades de empleo como mecanismos eficaces de inserción laboral.Si este cuestionamiento existiera, hasta ahora no se ha hecho manifiesto, ni hasido argumentado a través de indicadores. Por el contrario, se detecta, en la evolución del programa, la ausencia de interés en la evaluación de los mecanismosde empleo y sus potencialidades. De hecho, desde antes de la puesta en marcha del programa, no se ha realizado una evaluación en profundidad'? de las modalidades de empleo, como mecanismo de inserción y de los efectos que estostienen en sus participantes.
A continuación se pretende evaluar a partir del estudio de los hogares incorporados al programa de Renta Básica valorar la eficacia de la opción del empleo como mecanismo de inserción laboral y social.
147 A nivel regional ya que en el nivel local ha podido profundizase en el análisis de estos programas.
239
EFIC CIA DELOC MO
SERCIÓNEI
18.
18.1. LA UTILIZACiÓN DE LA ESTANCIA EN EL PROGRAMACOMO INDICADOR DE EFICACIA EN LA INSERCiÓN
Los hogares acceden al programa de Renta Básica demostrando su situación de necesidad y únicamente salen de él cuando se produce una mejoríaen la situación de ingresos por la cual supera el baremo establecido:". (Recordemos que los profesionales venían desarrollando una aplicación flexible de losrequisitos con el fin de dar cabida a los hogares más desfavorecidos y que nose contempla la expulsión del programa como sanción). De esta forma, la salida de un hogar del programa nos indicaría que ha adquirido cierto nivel de autonomía en el ámbito de la subsistencia, a través del empleo, del acceso a unapensión o similares. Resulta arriesgado asociar directamente la salida del programa con una mejora sustancial de las condiciones de vida, ya que, a menudola superación del baremo se produce a través del acceso a un empleo precarioo mediante situaciones de acogimiento familiar. Algo que, en ninguno de los casos puede ser considerado como una superación de la situación de pobreza oexclusión.
Por este motivo es preciso tomar cierta precaución tratando de diferenciaraquellas salidas que se producen de forma definitiva de aquellas situacionesque, en el corto o medio plazo, vuelven a precisar el apoyo del programa. De esta manera, resulta menos arriesgado asociar las salidas definitivas con la adquisición de cierto nivel de autonomía de los hogares y por tanto con cierto avanceen su proceso de inserción.
La lectura opuesta es que la vuelta de los hogares al programa o la permanencia continuada en él nos indican un mantenimiento de la situación de pobreza y/o exclusión.
148 Es necesario demostrar la situación de necesidad periódicamente (cada seis meses).
241
BegoñaPérezEransus
18.2. LIMITADO EFECTO DE LA DEPENDENCIA EN ELPROGRAMA PERO ALTA PRESENCIA DE USOSINTERMITENTES
Valiéndonos de la información longitudinal de la base de datos podemosestablecer un seguimiento de la relación de los hogares que han participado encada una de las modalidades del programa y observar el tipo de relación que cada uno de ellos establece con el programa. Con este fin vamos a diferenciar trestipos de utilización del programa:
a) Uso puntual del programa, referido a hogares que acceden a él porqueatraviesan una situación de necesidad económica coyuntural y salenpronto de él (hogares que en un período de cuatro años únicamente acceden en una ocasión al programa) (denominaremos salida definitiva).
b) Uso continuado, referido a hogares cuyas problemática les impide salir del programa, por lo que permanecen en él durante períodos largosde tiernpo'" (hogares que permanecen en el programa por lo menoscuatro años consecutivos) (denominaremos larga estancia).
e) Uso intermitente del programa, llevado a cabo por hogares que entran ysalen de él en función de su acceso al mercado laboral por lo que devienen independientes del programa durante ciertos períodos, aunque lainestabilidad de sus ingresos y/o la precariedad laboral les hace volver aél (hogares que acceden al programa y que después vuelven a él en alguna otra ocasión a lo largo de los tres años siguientes, pero no permanecen en él de forma continuada) (denominaremos intermitente).
A la hora de contrastar la existencia de estas tres formas de utilización delprograma, hemos considerado dos períodos temporales diferenciados: el primero contempla la evolución de los hogares que entraron entre 1990 y 1993 a lolargo de los tres años siguientes a su entrada (hasta 1993 para los hogares queentraron en 1990 y hasta 1996 para aquellos hogares que entraron en 1993). Elsegundo período contempla la evolución de los hogares que se incorporaron alprograma entre 1995 y 1998 (hasta 1998 para los que entraron en 1995 y hasta2001 para los que entraron en 1998).
Aplicando la clasificación al conjunto de hogares que componen la base,observamos que los resultados confirman la escasa incidencia de la cronicidad en el programa (algo ya avanzado en la evaluación de 1996), debido a quemenos de un 200/0 de los hogares permanecen de forma continuada dentro delprograma; en torno a un 250/0 de los hogares que se incorporan a él lo utilizande forma puntual y no vuelven a solicitarlo en los años siguientes; mientras queel uso más extendido, es el uso intermitente del programa, que caracteriza a
149 Cuando hablamos de relación con el programa hacemos referencia a cualquiera de las tres modalidades, ya que un hogar pude acabar su participación en el empleo social y seguir al año siguiente vinculada al mismo a través de la Renta Básica o viceversa. De hecho, una de las formas de garantizar la continuidad de los hogares por parte de los servicios sociales es precisamente la combinación de los recursos.
242
Valoración de la eficacia delprograma de empleo como mecanismo de inserción laboral
más del 550/0 de los hogares analizados que entran y salen del programa en función de las oportunidades de inserción y de la superación de sus propias problemáticas.
Esta extensión del uso intermitente nos indica dos cuestiones fundamentales. Por un lado que contrariamente a lo que se piensa acerca de las prestaciones asistenciales, existe una disposición de los hogares más pobres a no depender del programa y salir de él siempre que las oportunidades laborales y susituación personal lo permitan. Por otro lado, el hecho de que vuelvan a él, nosindica la escasa estabilidad de los procesos de inserción que se establecen, debido al carácter precario de los empleos a los que acceden o a la no superaciónde la situación de dificultad.
En cualquier caso ambas cuestiones ponen en entredicho la capacidad delprograma para favorecer procesos de inserción más eficaces y duraderos.
Comparando los dos períodos temporales de referencia, observamos como, en el la última etapa, 1995-2001 se produce cierto grado de polarización delos hogares (tal y como se aprecia en la siguiente tabla):
Formas deutilización delprograma en función dela duración desuestancia endos periodos diferenciados: Hogares que acceden entre1990-1993 y Hogares que accede entre 1995-1998
FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001.
Por un lado, ha aumentado el número de hogares que utilizan el programade forma puntual, lo que podría explicarse como un indicador de mejora de la eficacia del programa, aunque más parece estar relacionado con el aumento de lasposibilidades de inserción laboral ante el fuerte descenso del desempleo a partir de mitades de los noventa. En el otro extremo, también se ha visto incrementada la proporción de hogares que permanecen de forma continuada en él,lo que podría indicar dos cosas. Por un lado que los nuevos hogares incorporados en esta etapa presentan niveles más elevados de exclusión y por otro quelos hogares que utilizaban de forma permanente en el primer período permanecen en el programa y se suman a los «nuevos» permanentes.
En referencia al tipo de modalidad del programa, observamos que, paradójicamente, los hogares que hacen un uso más puntual del programa son aquellos que perciben únicamente la prestación económica, mientras que los queparticipan en el empleo social o inserción laboral en empresas realizan usos detipo intermitente o prolongado.
243
Begoña PérezEransus
GRÁFICO 10. Tipos de utilización del programa en función de la modalidad deInserción Laboral, Empleo social oSólo Renta Básica.Distribución porcentual para ambos periodos
FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001.
Tal y como puede observarse en el anterior gráfico en el segundo períodoanalizado, incluso ha llegado a acentuarse la tendencia de los participantes deempleo al uso prolongado. Sorprende observar cómo la opción de la inserción laboral en empresas, que habíamos considerado como un recurso de calidad, tiene una mayor proporción de usos prolongados. Sin embargo, este dato puedetener una lectura más positiva que negativa. Debido a que el hecho de que estamodalidad de empleo pueda prorrogarse hasta tres años explicaría que los hogares que participan en ella permanezcan en él durante este tiempo. Mientrasque en el caso del empleo social, que únicamente contrata a lo largo de seis meses, la permanencia continuada en el programa, indica que los hogares que participante en él, cuando finalizan, han seguido en el programa pero a través de laprestación económica. Este hecho pone de relieve las limitaciones del empleosocial para garantizar procesos de inserción más estables. Por otro lado, el hecho de que se haya producido, en el segundo período un aumento de la cronicidad parece corroborar el empeoramiento del nivel de empleabilidad de los hogares que participan en el empleo.
Puede resultar ilustrativo analizar separadamente la evolución del grupode hogares que se incorporó al empleo social en sus primeros años y así comprobar el grado de permanencia tras más de diez años de trayectoria. En los cuatro primeros años tan sólo un 220/0 de los participantes utilizaron el programa deforma puntual, menos de un 100/0 hicieron un uso prolongado y el resto tuvo unapresencia intermitente en el programa. Observando la situación de estos mismos hogares entre 1995 y 1998, vemos como ya la mayoría de los usos intermitentes del período anterior acabaron saliendo del programa. Por ello las salidas definitivas ya constituyen un 66% de los hogares. No obstante, el resto, un330/0, después de diez años de trayectoria, permanece vinculado al programa: el13,50/0 de ellos lo hace de forma continuada y un 21% de forma intermitente.De hecho existen casos que eran usos intermitentes en el programa y acabanhaciendo un uso prologando.
2441
Valoración de la eficacia delprograma de empleo como mecanismo de inserción laboral
Evolución de los participantes enel Programa Empleo SocialProtegido entre 1990-1993
FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001.
Como conclusión al seguimiento de este grupo específico de hogares, losincorporados entre 1990 y 1993, comprobamos que, en el corto plazo, tan sóloun tercio de los que participan en el empleo salen definitivamente del programay la mayoría de ellos aunque sale, vuelve a incorporarse de forma intermitente.Es a partir de un período más largo, de ocho años, en que la mayoría de ellos haconseguido salir del programa de forma definitiva porque accede, bien al mercado laboral, bien a otros sistemas de garantía de ingresos. Esto nos lleva a plantear una hipótesis de partida: da la impresión de que la participación en los mecanismos de empleo, tal y como están planteados, no favorecen procesos deinserción duraderos, ya que una vez finalizado los períodos de contratación loshogares acaban volviendo al programa. (Intuimos que tras estos períodos tan largos, de ocho años, la salida definitiva viene de la mano del acceso a otros sistemas de protección social y en menor medida del acceso a empleos estables aunque esto tendremos oportunidad de comprobarlo más adelante).
Con el fin de contrastar esta hipótesis tratemos de conocer cuál es la influencia que ejerce la participación en el empleo en las posibilidades de salir antes del programa. Y paralelamente conocer qué otros factores inherentes a la situación social de los hogares inciden en sus posibilidades de superación de laexclusión y salida del programa.
18.3. LA EFICACIA DEL EMPLEO Y SU INFLUENCIA EN LASALIDA DEL PROGRAMA
Hemos utilizado un modelo de regresión logística con el fin de conocer elpeso que tienen las distintas variables en el hecho de realizar un uso puntual delprograma y salir definitivamente. Se ha elaborado un modelo logit en el que lavariable dependiente es salida definitiva del programa, (aquellos de entre elconjunto de los hogares que acceden entre 1995-1998 en cualquiera de sus modalidades y realizan un uso puntual del programa, es decir acceden a él y salen
245
Begoña Pérez Eransus
definitivamente). En la siguiente tabla podemos observar los odds ratio del modelo (realizado en cuatro etapas en función de la incorporación de distintos tiposde variables explicativas, aunque el peso de las variables introducidas, apenas havariando a lo largo de los cuatro pasos:
TABLA 22. Odd Ratio y nivelde significación del modelo LOGIT realizado encuatropasos a partir de la variable dependiente ccsalirdefinitivamente del programa =1»150
* P<O,05; ** P<O,01; *** P<O,001; ns no tiene significación. FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001.
Primera fase: el peso de la participación en el empleo y las variables relativas ala naturaleza del hogar
En un primer momento calculamos el peso que ejerce la variable referidaa la participación en el empleo en la probabilidad de salir definitivamente del programa. Además controlamos en el modelo la posible influencia de variables como el sexo de la persona principal, el tipo de hogar, la presencia de menores (de17 años) en el hogar y la posible pertenencia a una minoría (etnia gitana o co-
150 Indicadores de bondad del modelo
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4
2461
Nº de observaciones2Log LikelihoodCox&Snell R SquareNagelkerke R Square
3.2573340,7
0,310,87
3.2573310,10,1400,199
3.25732960,1430,204
3.25732810,1480,210
Váloración de la eficacia delprograma de empleo como mecanismo de inserción laboral
lectivo inmigrante). Los datos de nuevo confirman la paradoja que adelantábamos anteriormente: el hecho de participar en las modalidades de empleo tieneuna influencia negativa en la probabilidad de salir definitivamente del programa.De hecho es la variable que ejerce un mayor peso negativo en el hecho de salirdefinitivamente del programa. Ante esta evidencia y desechando la posibilidadde que el empleo ejerza cualquier efecto negativo en los participantes, debemosbuscar otros factores explicativos a este resultado.
Rodríguez Cabrero, Malo y García Serrano (1995) realizaron un análisiseconométrico con el fin de conocer cuales eran los factores que más incidían enla salida con éxito del Ingreso Madrileño de Integración. Este estudio demostraba que el paso por los proyectos de empleo aumentaba las probabilidades de losparticipantes de salir del programa con éxito. Comparando ambos análisis hayvarias razones que pueden explicar esta divergencia en los resultados. En primerlugar no se puede establecer un paralelismo entre el programa de Empleo SocialProtegido y los proyectos vinculados al Ingreso Madrileño de Integración. Estosúltimos son iniciativas gestionadas por entidades sociales especializadas en la inserción de distintos colectivos a través de acciones formativas, de orientaciónen la búsqueda de empleo y empresas sociales o similares. Su diseño individualizado y más vinculado a salidas laborales concretas puede convertirlos en recursos más eficaces desde el punto de vista de la inserción. En segundo lugar,el propio autor del estudio intuía que el perfil de las personas que eran derivadaspor las/los profesionales a los proyectos estaba influyendo en el resultado, yaque en Madrid se seleccionaba a aquellas personas con más probabilidades deaprovechar el recurso; es decir aquellas que presentaban un grado de empleabilidad más alto. Es preciso mencionar que en Madrid las actividades de inserciónen los proyectos se realizan a cambio de la percepción dellMI y no conllevan unaretribución mayor (excepto en el caso de las empresas de inserción). Por último,el programa madrileño puso un fuerte énfasis, en la noción de inserción del programa frente a la de garantía de mínimos (no reconocida como derecho hasta2001), por lo que la permanencia en el programa aparecía en la práctica muy condicionada a la realización de actividades de inserción (favorecida por una ampliared de recursos de la iniciativa social). De hecho, allí uno de los motivos de salida del programa contemplado de manera oficial era el de «cumplimiento de objetivos», opción que podía hacer referencia únicamente a la participación del perceptor en un proyecto formativo o de orientación para el empleo si estos eranlos objetivos establecidos por el servicio. Es decir que a nuestro modo de ver,en el caso madrileño, resulta difícil discernir dentro del porcentaje de salidas cuáles realmente suponían una mejora del usuarios o cuales únicamente indicabanla finalización de una acción de inserción.
Por el contrario en Navarra, el empleo social es un programa de diseñoúnico para todos sus participantes y no está vinculado a salidas laborales concretas, por lo que quizás tenga una menor eficacia que los proyectos de integración madrileños en relación con la inserción laboral. Pero además es precisotener en cuenta que es un programa público que proporciona una contrataciónlaboral durante un período de tiempo determinado, superior a la percepción de
247
Begoña PérezEransus
la ayuda económica por lo que muchos profesionales lo valoran como recursoadecuado para proteger más a aquellos hogares más desfavorecidos y por tanto no aquellos que más posibilidades tienen de acceder al mercado laboral (como sucedía en Madrid). Hay que tener en cuenta que el empleo social es un recurso flexible que no está sujeto a los ritmos del mercado y por ello puedealbergar a personas de distintos grados de empleabilidad. En este caso el elevado nivel de discrecionalidad de los profesionales pude estar siendo aplicado enel sentido contrario. Por último, la opción de salida por «cumplimiento de objetivos» no es utilizada en Navarra, por lo que los hogares permanecen dentro delprograma (a través de la ayuda económica) aunque hayan finalizado el programade empleo, siempre que se mantenga su situación de necesidad económica.
Así tanto las características del programa como la discrecionalidad de lautilización del recurso por parte de los profesionales nos permitirían explicar ladiferencia de ambos resultados.
Siguiendo con el análisis de las variables del modelo LOGIT, veamos ahora la influencia de otras variables sociodemográficas en las posibilidades de salirdefinitivamente del programa:
Observamos cómo la condición masculina del cabeza de familia ejerceuna clara influencia positiva en las probabilidades de salir definitivamente delprograma. De hecho es la variable que mayor peso ejerce en el hecho de salirdefinitivamente del programa. Intuimos a partir del análisis específico de la exclusión en Navarra (Carera y Pérez Eransus, 1998) que este resultado no tieneque ver tanto con una mayor capacidad de estos hogares para superar la situación de dificultad sino, con una mayor intensidad de las situaciones de exclusióny la presencia de cargas familiares no compartidas que caracterizan a los hogares encabezados por mujer y que dificultan su inserción laboral o el acceso aotros sistemas de protección.
Siguiendo con el análisis las familias tienen mas posibilidades de salidadefinitiva que las personas solas. En este sentido pudiera parecer que una persona sola tiene una mayor disponibilidad para acceder al empleo y salir del programa mientras que, en las familias, el mantenimiento del resto de los miembros por parte de la persona que trabaja pudiera hacer más difícil su autonomía.Sin embargo, hay que tener en cuenta que este programa fue diseñado únicamente para atender a familias (hasta 1999) y el acceso de las persona solas seha producido por la vía de la excepcionalidad, por lo que las personas solas quehan accedido lo han hecho debido a la elevada intensidad de su situación de dificultad.
La presencia de menores de edad en el hogar hace disminuir la probabilidad de tener un uso puntual del programa debido a que la atención a los menores puede dificultar el acceso al mercado laboral. Además la protección económica de un hogar con menores a cargo hace que sean necesarios unos ingresosmayores a los que se obtienen a través del acceso a empleos de carácter irregular y de baja retribución.
Pertenecer a la etnia gitana influye negativamente en la probabilidad desalir definitivamente del programa. Este hecho, aunque predecible, es complejo
2481
Valoración de la eficacia delprograma de empleo como mecanismo de inserción laboral
en su explicación ya que no podemos, a partir de nuestros datos, discernir enqué medida puede incidir una situación de partida de mayor exclusión (falta deeducación, cualificación o experiencia laboral), o los procesos discriminatoriosexistentes en el mercado laboral. Lo que sí hemos podido evidenciar es una evolución positiva de esta situación en el tiempo (en el mismo análisis LOGIT realizado para el período 1990-1993 la influencia negativa de la pertenencia a minoría étnica era prácticamente el doble).
Por último, la pertenencia al colectivo inmigrante no muestra ninguna influencia significativa en la probabilidad de salir definitivamente del programa, debido, intuimos, a la heterogeneidad del colectivo y a su similitud con el comportamiento de los hogares no inmigrantes.
Segunda fase: variables relativas a la problemática del hogar
En esta fase, hemos introducido en el modelo variables que tienen quever con problemáticas que afectan a los hogares, lo que nos permite comprobar que la presencia de estas problemáticas influye de forma negativa en las posibilidades de salida del programa. Estamos haciendo referencia a la presenciade problemas de salud mental, salud física, dependencias, problemas de vivienda (deudas, inhabitabilidad, desahucio), problemas de justicia (miembro dela familia encarcelado, causas pendientes) y marginación social (sinhogarismo,prostitución) .
Únicamente la presencia de conflictos familiares parece tener una ligerainfluencia positiva en la posibilidad de salida definitiva del programa. Lo que podría explicarse debido a que esta problemática, a pesar de su gravedad, se diferencia del resto por un mayor carácter coyuntural. Además, en estos casos, caracterizados por su urgencia o gravedad, se produce una respuesta rápida desdelos servicios sociales que tienden a concentrar todos los esfuerzos profesionales y materiales existentes para solucionar lo antes posible el conflicto. Por tanto una vez superada la situación (mediante separación, cambio de domicilio, intervención social, etc.) son hogares o personas que en el medio plazo consiguensalir adelante de forma autónoma. Además cabría una tercera explicación válidapara abordar la salida del programa de algunos hogares monoparentales. En ellosla vuelta de la mujer y los hijos al domicilio conyugal constituye la presencia enel hogar de otros ingresos y por tanto conlleva la salida del programa. En estecaso si la vuelta a una situación de riesgo y dependencia del cónyuge se produce por la inviabilidad de salir adelante con escasos recursos debe ser considerada claramente como un fracaso del sistema por no garantizar los medios necesarios para su autonomía.
Tercera fase: variables relativas al nivel de empleabilidad de la persona principaldel hogar
En este tercer momento, introducimos en el modelo las variables que tienen que ver con las características de la persona principal del hogar y en este caso los resultados no son nada sorprendentes:
249
Begoña PérezEransus
La circunstancia que más peso tiene en la probabilidad de salida del programa es la existencia de cualificación y experiencia profesional de la personaprincipal del hogar. El hecho de que estas personas salgan antes del programano significa sólo que lo hagan a través de su vuelta al mercado laboral, sino también que las personas que tienen una experiencia laboral, poseen una historia decotización que les permite optar antes a pensiones o prestaciones por desempleo y por ello también salir antes del programa.
En cuanto a la edad de la persona principal, lógicamente los que tienenmás de 45 años tienen menos probabilidades de salir definitivamente del programa que los menores de esa edad.
La realización de trabajos temporales o estacionales, en los períodos alternos al cobro de la prestación no parece tener una influencia significativa en lasalida del programa. Creemos que debido a la escasa cualificación de los trabajos que habitualmente se desempeñan es comprensible que su realización no incida en una mayor probabilidad de acceder a empleos estables de estos hogares respecto a los que se mantienen en desempleo de forma continuada.
Cuarta fase: variables relativas al entorno geográfico
Por último, añadimos al modelo la variable que determina el área de servicios sociales en la que se ubican los hogares perceptores, con el objetivo deconocer si las condiciones del mercado de trabajo en cada zona, o la intervención de los servicios sociales en ese entorno pudieran ejercer algún tipo de influencia en las probabilidades de salida definitiva del programa. En este caso tansólo hemos obtenido resultados significativos para las dos áreas de mayor tamaño: Pamplona y Tudela. Llama la atención comprobar que vivir en el área deTudela tiene una clara incidencia positiva en las probabilidades de salir definitivamente del programa frente al resto de las zonas y claramente mayor a vivir enPamplona. En el área de Tudela confluyen un notable desarrollo industrial, conuna importante persistencia de la actividad agraria. Por ello podemos aventurarque las posibilidades de inserción laboral que favorece este mercado mixto inciden directamente en las probabilidades de salida del programa incluso para laspersonas de escasa cualificación. A ello también podría influir que, en este árease ha desarrollado una red de servicios sociales muy potente con un peso importante del programa de inserción laboral. Sin embargo, para corroborar ambascosas, sería preciso realizar un estudio que analizara minuciosamente la trayectoria de los hogares que salen del programa y su inserción en el mercado laboral de la zona.
Resumiendo, podemos establecer que el perfil-tipo de hogares con másprobabilidades de salir definitivamente del programa, es el de las familias encabezadas por hombres, con cierta cualificación profesional, sin hijos menores deedad en el hogar, pertenecientes a la etnia mayoritaria, sin problemas de dependencia (drogas y alcohol). Y con mayor probabilidad aún si pertenecen a la zona de Tudela. Del mismo análisis se deriva que la participación en programas deempleo no parece influir en la probabilidad de salida del programa, ya que ésta
250 I
Valoración de la eficacia delprograma de empleo como mecanismo de inserción laboral
queda definida por la persistencia de problemáticas en el hogar, el grado de empleabilidad de la persona principal y las oportunidades de inserción del entorno.
Estas conclusiones quedan reforzadas al realizar el ejercicio opuesto: analizar la incidencia que tienen los distintos factores en la probabilidad de tener unaestancia prolongada en el programa (uso intermitente y larga estancia). Desdeesta perspectiva, el modelo resulta aún más significativo ya que la mayoría delas variables analizadas explican mejor la situación de los hogares que permanecen. Lo cual parece lógico ya que los factores de salida pueden ser más diversos: en función de las oportunidades del mercado laboral, de la capacidad delpropio hogar o de los apoyos que reciben en su proceso de inserción. Sin embargo, lo que hace permanecer en el programa es la persistencia de las problemáticas sociales que precisamente les han llevado a solicitarlo: la falta de ingresos, la escasa empleabilidad y problemáticas sociales y personales añadidas.
Odd Ratio y nivel designificación del modelo LOGIT realizado encuatro etapas a partir de la variable dependiente «ha tenido un usointermitente o prolongado del programa =1 ))151
5,3520,5921,5391,6632,1151 101
1,2641,2171
0,9060,7131
1,2763
* P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001; ns no tiene significación.FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001.
***
***
***
***
ns
ns*
**
ns***
**
*
En este análisis se refuerza la estrecha relación que existe entre participaren las modalidades de empleo y tener una presencia continuada en el programa,de hecho es la variable que ejerce una influencia mayor en la situación de permanencia continuada.
151 Indicadores de bondad del modelo:Nº de observaciones 3.1282Log Likelihood 3290,156Cox&Snell R Square 0,145Nagelkerke R Square 0,204
251
Begoña PérezEransus
De esta forma el perfil de hogares con más probabilidades de permanecerde forma continuada en el programa son aquellos que participan en el empleo,los hogares encabezados por mujer, y sobre todo aquellos con presencia de menores; o las personas solas mayores de 45 años. Hogares en los que además esprobable que existan problemas de salud, dependencia y marginación. Tambiénejerce una mayor influencia en la probabilidad de permanecer en el programa lapertenencia a la etnia gitana; así como vivir en Pamplona.
Por tanto, a la luz de los datos podemos concluir el peso fundamental deltipo de hogar y sobre todo de la variable de género de la persona principal delhogar en las probabilidades de salir del programa. De la misma forma se observa la importancia de la presencia de problemáticas en el hogar y el contexto socioeconómico de la zona.
En cuanto al empleo si nos ciñéramos al objetivo formal con el que surgióel programa «favorecer la inserción laboral de los participantes» podríamos concluir que las modalidades de empleo tal y como funcionan actualmente, resultanabsolutamente ineficaces. Hemos comprobado que la participación en el empleono sólo no aumenta las posibilidades de salida del programa, sino que parece aumentar la probabilidad de quedarse en él. La única explicación plausible que nospermite entender este fenómeno tan paradójico, es precisamente la constatación empírica de que los/as profesionales de la red pública en Navarra han priorizado en el acceso a este recurso a aquellos hogares que, por su situación deexclusión, precisamente tienen menos probabilidades de salir del programa.
252
1
19. LOS I=-A:RTI
Es preciso, por tanto, partir de la existencia de estas estrategias utilizadas por los/las profesionales a la hora de seleccionar a los participantes de losprogramas de empleo (debido a la escasez de plazas). En las regulaciones legales del programa no existen criterios establecidos de selección, únicamentese establece que sean personas en situación de exclusión social, perceptoresde Renta Básica y a partir de 1999, suscriptores de acuerdos de incorporaciónsocio-laboral.
Si el objetivo inicial del programa era «mejorar las probabilidades de inserción laboral de sus participantes» 152 o más lógico es pensar que, en la selección se hubieran adoptado estrategias que favorecieran el acceso al empleo aaquellos hogares que precisaran mejorar su empleabilidad para acceder al mercado laboral. Y con este objetivo establecer criterios comunes de priorización enrelación con la edad, cualificación, disposición para trabajar, cargas familiares,etc. Sin embargo, ante la inexistencia de una estrategia común, han sido los servicios sociales municipales los que han establecido sus propias estrategias deselección. A nivel general se desconoce cuáles son estas estrategias y hastaqué punto pueden ser generalizadas. Recordemos que en la evaluación de 1996,se establecían algunas posibilidades: a) Legitimación social del status de asistido a través de la actividad (lógica de la contrapartida a la colectividad). b) Compensación de situaciones de exclusión más extrema. e) Asistencia y ocupaciónde los más marginados (empleo como rehabilitador de problemáticas como alcohol, dependencias o problemas de salud mentall':". d) Estrategias de controldel fraude iwork-tesñ.
152 Decreto Foral 168/90 de 28 de Junio que regula la Renta Básica.153 Recordemos que existe una vía de entrada reservada a las personas con problemas de salud men
tal, toxicomanías o cárcel, denominada de «reinserción» según la cual, no es preciso cumplir los requisitosde acceso al programa para participar en el empleo. De los 3.000 hogares que han realizado actividades deempleo en torno a 624 han entrado por la vía de la inserción social. No obstante este criterio de entrada noresulta discriminatorio respecto al resto de hogares, ya que la mayoría de ellos también, ha entrado en otros
253
Begoña PérezEransus
Hemos completado el listado a partir de entrevistas con profesionales dela red primaria aunque algunas de ellas puedan ser combinables entre sí: e) Completar cotizaciones a desempleados mayores de cincuenta años hasta que puedan tener derecho una pensión. f) Prevenir situaciones de exclusión en casos depersonas en desempleo de larga duración.
Como vemos existen diversidad de criterios, lo que de nuevo nos muestra el alto grado de discrecionalidad con el que se aplica el recurso. Los trabajadores sociales tienen muy limitada su capacidad de decisión sobre el acceso alos recursos y por ello la capacidad de incidir en la selección de los hogares queparticipan en el empleo ha sido uno de los pocos recursos que han podido utilizar de forma flexible. Intuimos que el carácter flexible del recurso, su mayor retribución económica y el acceso a la protección social que permite así comootros potenciales ha podido llevar a los/as profesionales a utilizarlo con finalidades de carácter social.
Intentaremos conocer cuáles han sido realmente estos fines a partir delestudio del perfil de los participantes de empleo.
19.1. PERFILES DE PARTICIPANTES EN EL EMPLEO
En la realidad de los hogares que han pasado por el programa, confluyenmúltiples circunstancias que configuran su situación de desventaja social. Precisamente es la confluencia de múltiples problemáticas en un mismo hogar la quedefine los procesos exclusógenos. Por tanto es preciso discernir cuáles han sido los factores que caracterizan a los hogares que han podido tener más pesoen su selección como participantes de empleo. En esta ocasión debemos recurrirde nuevo a la utilización de un modelo de regresión logística binaria para conocer el peso específico de las distintas variables relativas al hogar que han tenidomás influencia en el hecho de participar en cualquiera de las dos modalidades deempleo (variable dependiente). Nuevamente hemos agrupado las variables explicativas en cinco bloques correspondientes a la propia naturaleza del hogar, lapresencia de determinadas problemáticas, el grado de empleabilidad de la persona principal y por último el área de servicios sociales en la que se ubica el hogar. El modelo inicial de regresión se ha configurando con las variables referidasal hogar y se ha ido modificando introduciendo el resto de variables por bloques(hemos podido comprobar que la correlación entre las variables en este modelotampoco se ha visto alterada con la introducción de los sucesivos bloques de variables, por lo que esta vez únicamente reproducimos el modelo final con el conjunto de variables y los Odd Ratio):
momentos por la vía ordinaria del programa y viceversa: muchos de los que entran por la vía ordinaria presentan las mismas características que los usuarios de reinserción (problemas de salud mental, drogas o cárcel), En el fondo esta vía de entrada se ha establecido como margen de maniobra de las profesionales para dar entrada a hogares que, a pesar de no cumplir los requisitos de Renta Básica, consideran preciso queparticipen en el empleo.
2541
Perfilde los participantes en el empleo
LA Odd Ratio y nivel designificación delmodelo LOGIT realizado encuatro etapas a partir de la variable dependiente «ha participado enempleo: sí =1)).154
1,4120,4831,0330,8620,2671
1,4810,7551,506
50,6691,356
1,6560,5080,4851,3331,215
* P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001; ns no tiene significación.FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001.
***
ns*
******
************
********
*********
***
***
Observando los resultados podemos esbozar algunos de los criterios deselección utilizados:
Los hogares encabezados por hombres han sido más beneficiados en elacceso a las modalidades de empleo que los encabezados por mujer. Ello se explica en parte porque la trayectoria de estos programas se ha caracterizado porla organización de tajos laborales orientados al sexo masculino y únicamente enlos últimos años se comienzan a abordar nuevas posibilidades de empleo en lasque puedan también participar las mujeres. Por otro lado puede ser que en loshogares encabezados por mujer la participación en el empleo se haya considerado adecuada debido a la presencia en el hogar de menores que dificultan la disponibilidad para trabajar:". (No obstante, comprobaremos más adelante que aun-
154 Indicadores de bondad del modelo:Nº de observaciones 59902Log Likelihood 7334,6Cox&Snell R Square 0,107Nagelkerke R Square 0,145
155 En Pamplona en los últimos años se han llevado a cabo experiencias innovadoras en este sentidoque permiten la participación de las mujeres en el empleo a través de recursos de apoyo en el cuidado demenores o mayores, la posibilidad de tener horarios flexibles y el diseño de proyectos de contenido laboral adaptados a salidas laborales de mujeres.
255
Begoña Pérez Eransus
que exista una mayor probabilidad para los hombres en términos generales, algunos hogares, como los monoparentales con presencia de menores de 17 añosestán sobre-representados en el programa).
También, las familias tienen prioridad en el empleo sobre las personas solas. Da la impresión de que se ha favorecido el acceso al empleo a cabezas defamilia masculinos ya que de esta forma, a través de la contratación de la persona principal se puede extender la protección del programa a toda la familia.
Ser inmigrante incide negativamente en la probabilidad de participar en elempleo. La explicación la encontramos en las propias características de la población inmigrante que accede al programa, ya que hasta el 2001, eran en su mayoría personas solas con dificultades económicas de carácter coyuntural debidoa su situación de irregularidad o desempleo pero sin otros problemas que agravaran la situación de pobreza. Por ello, los profesionales optaban por favorecersu acceso únicamente a la prestación económica confiando en una rápida inserción en el mercado laboral normalizado. No obstante, la situación a partir del año2000 puede haber variado debido a la dificultad de acceder a los procesos de regularización y por tanto de inserción laboral estable. Anteriormente el desempleo(no estacional) de la población inmigrante era prácticamente inexistente ya quea través de precontratos laborales, en Navarra se accedía pronto a la situaciónregular (Laparra, 2003). Incluso en los últimos años noventa, se ha llegado a utilizar la participación de personas inmigrantes en el Empleo Social Protegido como fórmula de pre-contratación que permitía obtener el permiso de residencia.Sin embargo, en los últimos años, el bloqueo de los procesos de regulación hagenerado un aumento del desempleo de larga duración entre la población inmigrante. Probablemente esto se traduzca en el futuro, en una mayor presencia delcolectivo en el programa y quizás en un cambio en su perfil. De hecho, en los últimos años se ha pasado de una mayoría de personas solas a un porcentaje creciente de familias con menores, lo que posiblemente haga aumentar sus probabilidades de participación en el programa de empleo social.
Pertenecer a la minoría étnica gitana parece haber incidido de forma positiva en la probabilidad de participar en el empleo. Ello se debe a que este recurso ha sido especialmente bien valorado para con este colectivo, por su flexibilidad a la hora de favorecer la adquisición de hábitos laborales. Por otro lado, lagravedad de la situación de exclusión en la que se encuentran algunos hogaresgitanos y la presencia en ellos de menores, son criterios que les caracterizan ypor tanto han llevado a las profesionales, a priorizarles en el acceso al empleocon el fin de garantizar unos ingresos más elevados.
Cuando contemplamos la influencia de algunas problemáticas en la probabilidad de acceder al empleo detectamos un peso importante de los problemas de salud mental y las dependencias al alcoholo las drogas. En este sentido el programa parece haber desarrollado una función terapéutica enprocesos de superación de las dependencias o mejora de la estabilidad o autoestima personal.
Por el contrario no se ha considerado tan adecuado en el caso de personas afectadas por problemas de salud física o las que viven en la marginali-
2561
Perfil de los participantes en el empleo
dad (personas sin hogar), debido a su incapacidad a realizar cualquier tipo detrabajo.
Las variables relativas al nivel de empleabilidad de la persona principal,en esta ocasión, cobran especial relevancia. Ser mayor de 45 años y carecerde cualificación laboral influye positivamente en la participación en el empleo.En este caso el programa parece que ha tratado de contratar a aquellas personas con menos posibilidades de acceder a un empleo en el mercado convencional.
La realización por parte del hogar de actividades marginales (actividadesirregulares, venta ambulante, chatarra, etc.) disminuye la probabilidad de realizaractividades de empleo. El hecho de que la persona principal ya tenga una actividad laboral, lleva a los profesionales a complementar estos ingresos mediante laRenta Básica y no a favorecer su acceso a los dispositivos de empleo:".
Por último, debemos destacar el peso que, de nuevo, ejerce la pertenencia a distintas áreas de Servicios Sociales. En el área Noroeste, Tudela y Tafallalas posibilidades de participar en el empleo son más altas ya que la demanda general del programa es limitada y por ello los que acceden tienen más posibilidades de participar en el empleo. No obstante, en Pamplona, a pesar de que laoferta de plazas del empleo social es amplia, ésta sigue siendo insuficiente debido a la importante concentración de hogares en situación de exclusión en elnúcleo urbano.
A modo de resumen podemos esbozar que el perfil más probable para acceder al empleo es el de hombres mayores de 45 años, cabezas de familia dehogares gitanos o payos, que tienen escasas posibilidades de encontrar empleoen el mercado laboral normalizado debido a que, además desu edad, carecen decualificación laboral y pueden padecer problemas con el alcoholo algún tipo deenfermedad mental. Además de las características del hogar, lo que acaba influyendo en el hecho de participar en el empleo es la disponibilidad de plazas en elárea en la que se ubica el hogar.
Este perfil puede ser matizado si tenemos en cuenta la forma de utilización del empleo ya que observamos algunas variaciones, si el hogar únicamente ha accedido al empleo, o si ha accedido también a la ayuda económica. En este último caso, en el que se han combinado en la trayectoria de una hogar ambosrecursos, las variables que más incidencia tienen (ver tabla siguiente) son la presencia de menores en el hogar, la pertenencia a minorías étnicas y el hecho deque el cabeza de familia tenga más de 45 años, sea hombre o mujer. Sin embargo, en la probabilidad de acceder únicamente al empleo influye más claramente la condición masculina del cabeza de familia, y la presencia de problemasde salud mental o dependencias en el hogar.
156 La inestabilidad inherente a este tipo de actividades irregulares y su escasa capacidad para permitir superar situaciones de pobreza ha llevado, a plantear propuestas que plantean la adaptación del empleosocial a la finalidad de hacer emerger a través de la formación y la adquisición de experiencia. Algunas deestas iniciativas llevadas a la práctica han resultado exitosas. Más adelante se describen las experienciasde empleo protegido adaptado al colectivo gitano llevadas a cabo bajo la financiación Europea: ProyectoCIRCLE 11.
257
BegoñaPérez Eransus
TABLA 25. Odd Ratio y nivel designificacióndel modelo LOGIT a partir de lavariable dependiente «ha participado enempleo: sí =1)) enfuncióndel tipo deutilizacióndel programa. ' 57
* P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001; ns no tiene significación.
FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001.
A la luz de los resultados arrojados por los modelos de regresión podemosconfirmar una utilización del programa que parece priorizar criterios de eficacia enla inserción social sobre los criterios de eficacia en la inserción laboral. Es decirpodemos concluir que se ha priorizado el acceso al programa a aquellos hogaresmás frágiles y no tanto a aquellos que podían aprovechar mejor el recurso.
A continuación tratemos de describir cuales han sido los objetivos de priorizar a este tipo de hogares en el programa de empleo.
19.2. ESTRATEGIAS DE UTILIZACIÓN DE LOS MECANISMOSDE EMPLEO
Una vez comprobado el peso de ciertos criterios que inciden en la priorización de los hogares participantes en el empleo tratemos de definir categorías
157 Indicadores de bondad del modelo:
combinado empleo rb
2581
Nº de observaciones2Log LikelihoodCox&Snell R SquareNagelkerke R Square
59906789,86
0,0770,11
59803218.2
0,870,187
599073500,1230,166
Perfilde los participantes en el empleo
de participantes en el empleo en función de los criterios que estos aglutinan. Elcomplejo entramado de situaciones sociales que componen el perfil de los hogares que acceden al empleo hace difícil su clasificación en base a categorías estancas ya que muchos de los hogares podrían haber sido priorizados por más deun criterio y por tanto formar parte de más de una de nuestras categorías. Poreste motivo hemos construido categorías de usuarios excluyentes priorizando lapertenencia al grupo que consideramos de mayor riesgo social, intuyendo queéste ha sido el criterio seguido por las profesionales que favorecen la entrada alproqrarna'".
19.2.1. El empleo protegido como forma de garantizar una protecciónmayor y más continua a los hogares excluidos con menores
Se ha priorizado la participación en el programa de empleo a personasprincipales de hogares con presencia de menores que viven situación de exclusión de especial gravedad. En estos casos, la participación en el empleo permite una retribución más alta que la ayuda económica y además favorece el acceso a prestaciones por desempleo que permiten prolongar la protección por mástiempo del conjunto de la familia. Con el acceso al empleo protegido, los profesionales han tratado de aumentar la protección a estos hogares al utilizar conellos el mayor número de recursos posibles (hemos visto que tenían más probabilidad de haber accedido a los dos tipos de recurso). Así como favorecer sucontinuidad en el programa a través de la alternancia de prestaciones económicas y de empleo.
Los hogares con menores constituyen el 400/0 del conjunto de hogaresque accede al programa de Renta Básica. El 520/0 de este tipo de hogares queaccede al programa en cualquiera de sus modalidades lo constituyen hogaresmonoparentales encabezados por mujeres.
Este se constituye en un grupo prioritario de acceso al empleo no sólo porsu volumen sino también por la presencia de menores. Por ello, cuatro de cadadiez hogares con menores han accedido a las modalidades de empleo.
Distribución delnúmero dehogares con menores dentro delprograma
FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001.
158 De esta forma, por ejemplo si en un hogar excluido cuenta con la presencia de menores de edady el cabeza de familia es mayor de 55 años, hemos incluido este hogar, en la categoría de hogares excluidos con menores en riesgo.
259
Begoña PérezEransus
Las profesionales han priorizado al empleo a aquellos hogares con menores en los que la situación de exclusión era más intensa y más prolongada. Siatendemos a las características del grupo que accede al empleo observamos enellos, además de la situación de pobreza extrema y el desempleo de la personaprincipal, existe al menos otra problemática social: en un 220/0 de estos hogareshay problemas de conflictividad familiar grave (malos tratos, problemas en laeducación de los menores, etc.): un 160/0 habita en una vivienda inadecuada; enmás del 240/0 se da la presencia de problemas de salud física; en un 160/0 problemas de salud mental y en un 100/0 se detecta la existencia en el hogar de problemas de dependencia a drogas o alcohol.
Con el objetivo de comprender mejor los criterios que han llevado a lasprofesionales a priorizar este tipo de hogares adjuntamos aquí el resumen deuno de los casos que se ajusta a este perfil'".
159 Resumen del caso nº 1 del Anexo IV.
260 1
I
Perfil de los participantes en el empleo
19.2.2. El empleo protegido como dispositivo de acceso a otrosmecanismos de garantía de ingresos
La segunda estrategia más utilizada ha sido la de priorizar el acceso al empleo a personas que, por su edad (mayores de 55 años) no tenían posibilidadesde acceder al mercado laboral y su historia laboral no les permitía el acceso a unapensión. También se incluyen en este grupo personas afectadas por problemáticas de salud física o mental (que viven solas) y que no han accedido al nivel dereconocimiento de minusvalía. En estos casos el acceso al programa de empleopermite completar períodos de cotización y garantizar unos ingresos en esperade acceder a una pensión de carácter no contributivo. Además el empleo ha servido de dispositivo ocupacional que ha permitido «activar» (en el sentido de movilizar y evitar la pasividad) a personas que llevan mucho tiempo en desempleo.
A esta estrategia de utilización del empleo responden un total de 458 hogares que se encuentran en espera de acceder a una pensión por jubilación odiscapacidad, lo que supone un 370/0 del conjunto de hogares de este perfil queha accedido al programa de Renta Básica.
Grado deutilización delempleo para favorecer el acceso a otrasprestaciones
familias cuya persona principal tienen más de 55 añospersonas solas (menores de 55) conenfermedades físicas o mentales
Total acceso a otras prestaciones
FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001.
598
1244
279
179
458
43
30
37
Dentro de los hogares encabezados por personas mayores de 55 años. Lagran mayoría tiene algún tipo de experiencia laboral (750/0), de ahí que el programa se esfuerce por complementar sus cotizaciones para favorecer el acceso apensiones contributivas. En el conjunto del programa estos hogares presentanigual proporción de hombres y de mujeres como persona principal, sin embargo,
261
Begoña PérezEransus
en aquellos que acceden al empleo hay una mayoría de hombres. Los motivospueden ser varios; por un lado las mujeres encabezan hogares constituidos poruna sola persona (viudas, solteras) y los hombres encabezan hogares en los quehayal menos dos miembros, de ahí que se priorice el acceso al empleo de aquellos cuya protección va a favorecer a una familia entera frente a personas solas;por otro lado puede influir el hecho de que la inactividad de los hombres que hantrabajado anteriormente genere, en la práctica, efectos más negativos en loshombres en cuanto a problemas de autoestima, dependencia del alcohol, depresiones, etc. que en las mujeres. Y en tercer lugar, la oferta de contenidos delos proyectos ha sido hasta hace bien poco de orientación masculina.
En cuanto al colectivo de personas que viven solas y padecen enfermedades físicas o mentales, el acceso al empleo parece ser utilizado en aquelloscasos en los que la persona tiene capacidad para ello. La edad media de estaspersonas es de 45 años y la proporción de hombres y mujeres es similar. Un600/0 presenta problemas de salud física y un 600/0 de salud mental y hay un centenar de hogares que sufren ambas problemáticas.
Este colectivo es el que presenta estancias más largas dentro del programa, debido a la «irreversibilidad» de su situación. En el caso de las personas principales mayores de 55, su salida del programa depende del acceso al sistema depensiones y para ello, la cotización que les proporciona el empleo social, pareceser efectiva ya que los que participan en él permanecen menos tiempo en el programa que los que no lo hacen.
Sin embargo, en el caso de las personas solas, afectadas por enfermedades, aquellas que participan en el empleo son las que más tiempo permanecenen el programa. En este caso el acceso al sistema de pensiones es más lento ycomplejo, por lo que las que participan en el empleo social son las personas quemenos probabilidades tienen de ser autónomas.
160 Caso nº 4 del Anexo IV.
Perfil de los participantes en el empleo
19.2.3. El empleo protegido como estrategia de protección de familiasen situación de exclusión (sin menores)
Hay un tercer tipo de familias que no tienen menores ni están encabezados por mayores de 55 años, pero que también viven en situación de exclusión.En estos casos, el objetivo del empleo es facilitar una mayor protección a travésde los ingresos y la contratación laboral en espera de que se superen las problemáticas que afectan al hogar y se produzca la inserción laboral de algúnmiembro del hogar.
Han accedido al empleo en torno a 450 familias que responden a este perfil. Ello supone que una de cada dos familias de estas características que acceden al programa son derivadas a participar en el programa.
LA Volumen defamilias «sin menores en situación deexclusión» queparticipan enempleo
FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001.
Se trata de hogares formados por parejas solas o con hijos mayores de edad,en un 700/0 encabezadas por hombres, desempleados y sin cualificación profesional. La incidencia de otras problemáticas es similar a la de las familias excluidas con
263
Begoña PérezEransus
menores; un tercio presentan conflictividad familiar grave; otro tercio problemas desalud mental; en torno a un 150/0 problemas de dependencias; un 200/0 problemasrelacionados con la vivienda y un 100/0 problemas relacionados con la justicia.
161 Caso nº 5 del Anexo IV.
264
Perfil de los participantes en el empleo
19.2.4. El empleo protegido como mecanismo de prevención orientado adesempleados
El empleo también se ha con hogares y personas solas en desempleo enlas que aparenternente'", no existían otras problemáticas además de la falta deingresos y el desempleo con el fin de prevenir un deterioro mayor de su situación. El objetivo ha sido que su paso por el empleo permitiera la vuelta de estaspersonas al mercado laboral o el acceso a prestaciones por desempleo de la Seguridad Social. En realidad ésta sería la estrategia de utilización del empleo quemás se ha acercado al objetivo inicial del programa, pero que en la práctica ha sido prácticamente la menos utilizada.
Este colectivo lo constituyen únicamente 440 hogares que han participado en el empleo. Si diferenciamos en función de la edad de la persona principalen desempleo los mayores de 45 años los que han participado en mayor medida en el empleo protegido.
TABLA 29. Volumen depersonas bajo la estrategia de prevención frente aldesempleo que participan en el empleo ysi son mayores o menoresde45 años
FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001.
162 Al menos a partir de la información administrativa disponible.163 Caso nº 6 del Anexo IV.
265
Begoña PérezEransus
19.2.5. El empleo protegido como dispositivo de inserción de personascon fuerte deterioro personal
Se incluyen en esta categoría personas solas, menores de 55 años quepresentan escasas o nulas posibilidades de acceder al mercado laboral debido asu alto grado de deterioro personal. Se trata de personas sin hogar, con fuertesdependencias al alcohol o las drogas, que viven en albergues, pensiones o encentros de atención especializada. En estos casos, la participación en el empleose ha utilizado como herramienta terapéutica de carácter ocupacional.
Este grupo lo constituyen un total de 450 personas, en su mayoría hombres, de los cuales un 300/0 han participado en el empleo. (No obstante, de entre ellos, hemos separado «artificialmente» a aquellos que tienen enfermedadesfísicas o mentales ya que han sido incluidos en el grupo anterior por considerarque su discapacidad primaría sobre su marginación en su condición de sujetosde protección).
TABLA 30. Distribución delaspersonas con fuerte deterioro personal en funcióndesu problemática
FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001.
Lo que ha incidido en la selección de algunos de estos hogares ha sido sucapacidad para trabajar (entre los gue no participan en el empleo se detecta una
Perfil de los participantes en el empleo
mayor presencia de personas alcohólicas y toxicómanas e institucionalizadas).Llama la atención la presencia de una proporción alta de personas inmigrantesen situación irregular, que forman parte de este colectivo de personas en situación de sinhogarismo.
164 Caso nº 7 del Anexo IV.
267
Begoña PérezEransus
19.2.6. El empleo protegido utilizado en la inserción de la minoría étnicagitana
Las familias gitanas en situación de pobreza se incorporaron al programa,ya en los primeros años noventa, gracias al esfuerzo conjunto de la red de atención primaria y de la propia comunidad gitana. Por ello desde el inicio han constituido en torno a un 200/0 de los hogares dentro del programa (250/0 de los hogares en el 2001). No obstante, su acceso a los dispositivos de empleo fue mástardío debido a la existencia de actividades económicas de carácter irregular queellos desempeñaban y que dificultaba su participación en el·programa (así comopor la falta de proyectos adaptados a sus características). A pesar de ello, con eltiempo se ha conseguido favorecer un acceso progresivo también al empleo y alo largo de la década más del 540/0 de las familias gitanas que han accedido alprograma han participado en el empleo en alguna ocasión.
Sin embargo, en su clasificación hemos preferido no priorizar su pertenencia a la minoría sobre otros factores de exclusión por lo cual los hogares gitanos que han realizado actividades de empleo en estos años, aparecen clasificados en todas las categorías anteriormente descritas en función de suscaracterísticas:
TABLA 31. Distribución delos hogares gitanos según el tipo dehogar al quepertenecen
FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001.
Como vemos en la anterior tabla la mayor parte de los hogares gitanosincorporados al programa pueden clasificarse en la categoría de familia con
2681
Perfilde los participantes en el empleo
menores en situación de exclusión, el resto se distribuye entre las demás categorías.
A partir de este repaso de los distintos perfiles en el empleo, podemosconcluir que sin duda la estrategia de utilización más frecuente (45,80/0), ha sidola de favorecer una protección económica mayor a los hogares en situación deexclusión en los que había menores (a partir de ahora denominada mayor pro-
165 Caso nº 8 del Anexo IV.
269
Begoña PérezEransus
tecciorñ. Seguidamente encontramos tres tipos de utilización de alcance similar:la utilización del empleo como vía para asegurar el acceso a pensiones de jubilación o incapacidad de mayores de 55 años o personas solas con discapacidades y al mismo tiempo como mecanismo de activación (en el sentido de «dar actividad») a aquellas personas que difícilmente van a encontrar empleo por sucuenta y su autoestima o estabilidad personal pueden verse deterioradas(16,9%) (estrategia a partir de ahora denominada acceso a otros sistemas); utilización del empleo como mecanismo de compensación de familias excluidas sinmenores, en estos casos el empleo del cabeza de familia, ha servido para mejorar la situación económica del hogar y favorecer el proceso de inserción delconjunto de la familia (16,20/0) (a partir de ahora denominada exclusión); la utilización del empleo para prevenir procesos de exclusión de personas en desempleo (16,20/0) (estrategia a partir de ahora denominada desempleo). Por último laestrategia de menor alcance (4,80/0) ha sido la que ha utilizado el empleo con finalidades terapéuticas u ocupacionales con personas en situación de marginalidad y fuerte deterioro personal (a partir de ahora denominada inserción).
En la siguiente tabla se sintetizan las diferentes tipologías de hogares asícomo los objetivos perseguidos con el empleo para cada una de ellas:
TABLA 32. Tipologías y estrategias deutilización del empleo
19.3. EVOLUCIÓN DEL PERFIL DE LOS PARTICIPANTES ENEL PROGRAMA
Se observa como la utilización de estas cinco estrategias ha variado en determinados contextos históricos. Las transformaciones más importantes que seproducen en el perfil de los participantes a lo largo de la década consisten en elaumento progresivo de la presencia de hogares en situación de exclusióncon menores y un descenso progresivo de los hogares con persona principal mayor o discapacitada (estrategia acceso a otras prestaciones). Ambastransformaciones no son exclusivas de la modalidad de empleo sino que responden a la evolución del perfil del conjunto de hogares en situación de pobreza que se incorporan al programa Renta Básica.
Esta evolución se observa más claramente si observamos la tasa decrecimiento de cada uno de los colectivos que accede al programa de RentaBásica respecto a su situación en 1990. Tal y como se refleja en el siguientegráfico:
270 I
Perfil de los participantes en el empleo
1 Crecimiento porcentual de la presencia decada perfil enelprograma deRenta Básica 1990=100%
115
110
105
100
95
90
85
80
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001.
Recordemos que el programa surgía en 1990 en un contexto de elevadodesempleo heredado desde mediados de los ochenta. En los primeros noventa,Navarra tenía una tasa de desempleo del 14%, en este contexto el perfil de loshogares que solicitaban su acceso a la Renta Básica en los primeros noventa correspondía sobre todo a familias encabezadas por hombres «expulsados» delmercado laboral por su edad o baja cualificación que no habían tenido anteriormente contacto con los Servicios Sociales. Sin embargo, a partir de 1994 el desempleo sufre un descenso progresivo.
Por otro lado en estos años en España se produce una progresiva mejorade la garantía de ingresos destinada a personas mayores (pensiones no contributivas, prestaciones por desempleo para mayores de 55 años).
En esta situación los colectivos más integrados (estrategia de acceso aotros recursos y estrategia de desempleo) disminuyen su presencia en el programa. y paralelamente va aumentando la presencia de situaciones de personassolas afectadas por enfermedades o dependencias, familias con y sin menoresen situaciones graves de exclusión y personas solas afectadas por procesos demarginación.
En el gráfico anterior también puede observarse la relación inversa que seestablece entre la utilización de la estrategia de prevención con personas desempleadas y la de protección de hogares excluidos (sin menores). Cuando hahabido un incremento en la demanda de hogares «normalizados» en situaciónde pobreza y desempleo (esto ocurre en 1994, 1998 Y 2001) se ha optado porpermitir su acceso al programa, en detrimento de la participación de los colectivos más excluidos (en los que no hubiera menores ya que los hogares con menores siempre han sido priorizados respecto al resto.
271
Begoña PérezEransus
A modo de conclusión, destacar la importante transformación que se pro-duce en la utilización del programa de empleo. En los primeros años accedían alprograma dos tipos de hogares. Por un lado los encabezados por personas quehabían sido expulsadas del mercado de trabajo pero habían tenido un empleo decarácter estable (industria, servicios) y una situación normalizada. Y por otro lado, familias que habían vivido en situación de pobreza a través de generaciones,como es el caso de las familias gitanas y otras familias pobres, sobre todo delámbito rural. En aquel contexto, el programa en general y en concreto la modalidad de empleo permitía, bien mejorar la empleabilidad de los participantes para su vuelta al mercado laboral, bien garantizarles el acceso a una pensión' o aprestaciones por desempleo mediante un período de cotización.
Sin embargo, la realidad del programa a partir de la segunda mitad de losnoventa, la conforman, como hemos visto situaciones de exclusión de hogaresque no han accedido nunca a un empleo estable, ni tampoco a los sistemas deprotección social. Estos hogares, la mayoría con presencia de menores, se venafectados además de la falta de ingresos y el desempleo, por problemas relacionados con la vivienda, conflictos familiares, problemas de salud mental, dependencias y otros. En un contexto social caracterizado por tasas de desempleomás bajas y por la multiplicación de empleos de baja cualificación, están accediendo al mercado incluso colectivos que tradicionalmente tenían más dificultades, como son los gitanos, o mujeres sin experiencia laboral. Por eso, en la actualidad aquellos colectivos que permanecen bajo la protección del programason los que tienen escasas o nulas posibilidades de acceder si quiera al empleoprecario. O que si lo hacen, este tipo de empleo no les permite superar su si-.tuación de dificultad y deben recurrir al programa de manera intermitente.
La situación de partida de fuerte desventaja de la mayoría de los participantes y la presencia de menores de edad en el hogar, nos permiten entenderpor qué las modalidades de empleo del programa no son eficaces en el objetivode favorecer su salida del programa. De esta forma hemos comprobado que losque participan en las modalidades de empleo son los que tienen menor disponibilidad y menos probabilidades de acceder al mercado laboral normalizado. Únicamente una pequeña proporción del programa (160/0) ha sido utilizada para la finalidad originaria (oficial), es decir para la contratación de desempleados con elobjetivo de ofrecerles formación y experiencia laboral necesarias para volver almercado normalizado. Sin embargo, la evidencia nos muestra que el empleo haservido a otras finalidades de carácter social. Como son mejorar la proteccióneconómica de los hogares en situación más grave, favorecer el acceso a otros sistemas de protección social, constituirse en herramienta terapéutica en procesosde superación de enfermedades o dependencias o el mantenimiento de la calidad de vida a través de la ocupación. Llegado este punto resulta igualmente preciso conocer la eficacia del programa en estas funciones de carácter social.
20. ~ .."........ PRO~iR)~MJA C MOINTEGRACI
20.1. LA PROTECCiÓN ECONÓMICA A TRAVÉS DEL EMPLEO
Hemos comprobado que la estrategia más utilizada por los profesionalesha consistido en favorecer el acceso de los hogares más desfavorecidos a lasmodalidades de empleo con el fin de garantizarles una retribución económicamás elevada que la de las prestaciones económicas. A partir de la comparaciónde la cuantía media ingresada por cada hogar en el proqrarna'". en cualquiera delos períodos comprobamos que la participación en el empleo social ciertamentepermite a sus participantes unos ingresos superiores a los que se obtienen mediante la Renta Básica aunque sin lugar a dudas la protección económica más alta la favorece la modalidad de inserción laboral en empresas (recordemos queesta opción ha sido escasamente utilizada).
Cuantía media mensual recibida por cada una de lasmodalidadespara cada una delasdistintas etapas (Ptas. corrientes)
FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001.
Sin embargo, quizás lo que más llama la atención de la anterior tabla es elescaso crecimiento sufrido por la cobertura de las tres modalidades a lo largo detodo el período.
166 Resulta de calcular los ingresos totales de un hogar por cada prestación a lo largo de todo el períodoque ha estado incorporado al programa entre el número de meses en los que ha percibido esa prestación.
273
Begoña PérezEransus
En relación con la cobertura temporal, si calculamos el tiempo rnedic'" deprotección facilitada por cada modalidad a los hogares, observamos que éste esclaramente superior para la prestación económica, que ha sido percibida por loshogares (una media de entre 25 y 29 meses). Algo inferior es la cobertura temporal facilitada por la Inserción Laboral (entre 17 y 20 meses de media), y considerablemente más baja la del Empleo Social Protegido (que tiene un promediode 11 meses de cobertura). Al comparar los distintos períodos, observamos como ha evolucionado negativamente la cobertura temporal de la prestación económica.
TABLA 34. Tiempo medio deestancia en el programa según modalidades(en meses)
FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001.
A pesar de que la Renta Básica ha sido percibida, en términos generales,durante más meses, si realizamos el cómputo total de lo que ha ingresado cadahogar por cada una de las modalidades en todo el período que ha permanecidoen el programa, se observa, que la relación entre la cobertura económica y cobertura temporal resulta mucho más favorable en las modalidades de empleo.
TABLA 35. Promedio delascantidades totales ingresadas por el conjunto dehogares queha accedido a cada una delasmodalidades (cuantíaen pesetas)
FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001.
Sin duda el resultado global más positivo es para aquellos hogares quehan participado en inserción laboral en empresas ya que han percibido cuantíasmás altas durante más tiempo. Esta modalidad favorece contrataciones de 1 a 3
167 Este tiempo es la suma total de meses de percepción de cada hogar para cada una de las modalidades a lo largo de su estancia en el programa. No olvidemos que buena parte de los hogares hacen unuso intermitente y combinado, por tanto esta percepción no sería continua, sino la suma de distintos periodos de percepción. De la misma forma hay que tener en cuenta que hay hogares que han combinadomás de una modalidad.
2741
Eficacia delprograma como mecanismo de integración social
años de duración que deben ajustarse a las condiciones establecidas por los convenios colectivos de cada sector (hostelería, servicios, etc.). Sin embargo, no olvidemos que tan sólo han accedido a ella 400 de los 3.000 hogares que han participan en el empleo.
Si analizamos la protección de las dos opciones mayoritarias, ayuda económica y Empleo Social Protegido, observamos que las diferencia establecidasen la protección económica han variado a lo largo del tiempo, no tanto por el empleo social, que apenas ha tenido cambios, sino por las transformaciones de cobertura de la prestación económica. En el primer período aquellos que participaban en el empleo percibían cuantías muy superiores a las de la ayuda económicaya que las prestaciones económicas eran muy bajas. Por tanto, en este períodofavorecer el acceso de una hogar al empleo sí resultaba eficaz como mecanismopara garantizar una mayor protección.
Cuantía media acumulada percibida según cada una delasmodalidades para dos períodos diferenciados (cuantía en pesetas)
FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001.
En el segundo período a pesar de una ligera reducción de los tiempos depercepción de la ayuda, ésta alcanzó un mayor nivel retributivo y por tanto la diferencia con la protección económica del empleo es mínima. Y es que el nivelretributivo del empleo permanece estancado en el nivel de partida por lo que haperdido buena parte de su eficacia como mecanismos protector. Menos aún para hogares con más miembros, en los que la diferencia entre la cobertura delempleo y la de la ayuda se reduce. En estos casos la contratación laboral por unsalario ligeramente superior a lo que percibirían directamente con la ayuda no resulta una opción muy deseable.
En este sentido, la participación en el empleo puede resultar más atractiva para las personas solas ya que para ellas la diferencia con la cuantía de la ayuda es mayor. Esta diferencia se intensifica en las zonas con salarios de empleosocial más bajos.
En este punto es preciso destacar que existen grandes diferencias salariales entre los programas de empleo social de las distintas áreas de Navarra. De hecho, utilizar, como venimos haciendo la retribución media del programa conlleva un riesgo elevado, ya que el nivel de dispersión de los salarioses muy elevado, tal y como puede apreciarse en la siguiente distribución defrecuencias:
275
BegoñaPérez Eransus
GRÁFICO 13. Nivel de dispersión de los salarios de los participantes en EmpleoSocial Protegido en el año 2000 (salario en pesetas)
300
(/)W1-Z 200ctu¡::::a:ctwooa:w~ 100:::JZ
o42.857,1 84.285,7 125.714,3 167.142,9
SALARIO MENSUAL
FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001.
Los salarios percibidos aparecen polarizados en dos grupos igualmentenumerosos; por un lado, aquellos participantes que perciben en torno a las84.000 Ptas. y por otro los que cobran alrededor de 125.000 Ptas. mensualmente. El grupo de lo salarios más elevados está integrado en su mayoría porlos participantes en el programa de Pamplona y en el otro extremo los del restode municipios de Navarra.
TABLA 37. Salario Medio Mensual del Empleo Social Protegido de Pamplona ydel Resto de Navarra (años 2000)
FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001.
Si tomamos como referencia el año 2000 hay zonas en las que la cuantíapercibida por el empleo era inferior a la cuantía percibida por la ayuda económica"de hogares con cinco miembros. Incluso en algunos casos de participantesde Empleo Social Protegido, a los que, por derecho les correspondía una Renta
2761
Eficacia delprograma como mecanismo de integración social
Básica más elevada, se les ha complementado el salario del Empleo Social Protegido con una ayuda económica hasta alcanzar la cuantía que les correspondía.Son situaciones paradójicas en las que prácticamente desaparecería la capacidadprotectora del programa así como el posible atractivo económico del empleo para los individuos.
Esta situación viene provocada por el estancamiento de los salarios delempleo. Estos salarios se vienen estableciendo, desde 1990, en función de la financiación que perciben las entidades locales para el programa, que supone un1400/0 del Salario Mínimo Interprofesional por cada puesto de trabajo creado.
LA Evolución delsalario medio mensual del Empleo Social Protegido (enPtas. Corrientes)
74.44272.90683.29378.46578.65381.07881.52889.07996.60996.131102.006
FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001.
A partir de la tabla anterior de evolución de los salarios vemos cómo, a lolargo de la década el crecimiento es muy limitado, más aún si tenemos en cuenta las variaciones del IPe. En el siguiente gráfico aparece la cuantía media percibida cada año en moneda constante del 2000, lo que nos permite observar cómo el poder adquisitivo del salario del empleo social, lejos de incrementarse, hadisminuido sin llegar, en ningún momento a alcanzar los niveles de proteccióneconómica con los que partió a principios de los noventa.
En el gráfico también puede verse cómo el salario medio nunca se alejade la cuantía que permite la subvención del Gobierno de Navarra, correspondiente al 140% del SMI y a mediados de los noventa se mantiene muy por debajo de ella. A excepción del programa de Pamplona, que como sabemos tieneun convenio más generoso y además una mayor capacidad financiera propia para complementarlo, el resto de entidades locales no ha complementado la financiación del programa, por lo que éste mantiene, niveles retributivos muy bajos. De esta forma las propias entidades locales generan contratacionespúblicas a tiempo completo con salarios muy bajos similares o incluso inferiores a los que los que puedan detectarse en los trabajos más precarios del mercado laboral.
277
Begoña PérezEransus
GRÁFICO 14. Evolución del salario medio mensual (Ptas. constantes del 2000)tomando como referencia la evolución del SMI
120.000
110,000
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001 y INE 2000.
A la incapacidad de las entidades locales para aumentar la financiación hayque unir cierto desinterés por mejorar la calidad del programa, compartido por elgobierno regional. Este programa surgió con la clara intención de que el salariodel empleo social nunca fuera más atractivo que cualquier puesto de trabajo delmercado normalizado. La cuestión salarial no ha sido revisada desde la administración en ninguna de las regulaciones posteriores, por lo que sigue manteniéndose su bajo nivel retributivo'".
Como conclusión a la capacidad de protección económica de las modalidades de empleo podemos establecer algunas afirmaciones:
a) En primer lugar, la participación en el empleo social, ha dejado de sereficaz como mecanismo para mejorar la protección económica de loshogares más vulnerables ya que la diferencia de cuantía respecto a laRenta Básica no es tan pronunciada como lo era antes. Por otro ladoesto hace que la participación en el empleo no resulte motivadora frente a la ayuda económica ya que a muchos hogares les puede compensar más percibir la ayuda económica que trabajar por un salario tanúnicamente algo superior.
168 Tampoco en las propuestas realizadas en torno a la aprobación del nuevo decreto en 1999, se haplanteado ninguna reforma en relación con su cobertura económica. Únicamente en el Plan de Exclusiónse establece la recomendación de que la duración del programa sea superior a seis meses en el resto deNavarra. Si esta recomendación se aplicara al menos se conseguiría mejorar la cobertura económica totaldel recurso.
2781
Eficacia delprograma como mecanismo de integración social
b) En segundo lugar, el hecho de que el salario del empleo social sea tanbajo está contribuyendo a que la participación en el Empleo Social Protegido pierda parte de su valor como recurso de integración social. Elhecho de que las personas contratadas bajo este programa por las entidades locales realicen trabajos públicos y perciban salarios tan bajosimprime un carácter estigmatizante al recurso en detrimento de su anterior potencial integrador.
20.2. LA PARTICIPACiÓN EN EL EMPLEO COMO MECANISMODE ACCESO A OTROS SISTEMAS DE GARANTÍA DEINGRESOS
La segunda de las estrategias de utilización del programa empleo consistía en favorecer el acceso a otros sistemas de garantía de ingresos mínimos como las prestaciones por desempleo o las pensiones gracias a la cotización de 6meses a 1 año que facilita el contrato laboral. Precisamente la exclusión socialincluye entre otras dimensiones, la de no poder acceder al resto de sistemas deprotección, por no haber tenido nunca trabajo, o no haber accedido a un trabajoestable que permitiera la contribución.
En este sentido si bien hemos mencionado que el acceso de los colectivos de más edad en el programa a prestaciones de garantía de ingresos (pensiones no contributivas, prestaciones para desempleados de más de 55) ha mejorado a lo largo de la década. Por el contrario, la función del programa de facilitarel acceso a prestaciones por desempleo a las personas de menor edad ha empeorado considerablemente.
En los campos de trabajo, anteriores a 1990, seis meses de contrataciónlaboral favorecían el acceso, a diecinueve meses de protección por desempleo(uniendo la prestación contributiva con los subsidios por desempleo). Sin embargo, éste fue el momento de mayor cobertura de las prestaciones por desempleo, ya que a raíz de las sucesivas reformas de ámbito estatal acaecidas enlos noventa, fue reduciéndose considerablemente la calidad de las prestaciones.En la reforma de 1989, se produjo un recorte de la duración de la cobertura, apartir del cual, seis meses de contrato únicamente garantizaban nueve mesesde protección. Sin embargo, la reducción más drástica en la calidad de las prestaciones se produjo con la reforma de 1992, por la que el período de cotizaciónmínimo necesario para poder percibir prestaciones contributivas pasó de seismeses a un año y se introdujeron fuertes limitaciones al cobro de los subsidios(en función de la presencia de cargas familiares). En la regulación de 1993 los criterios se hicieron más restrictivos (el referido a la presencia de cargas familiares,reservándolo a hogares en los que hubiera hijos a cargo, menores de 26 años, omayores de 26 con discapacidad'"). Por último, el reciente decreto del 2002
169 Considerando que existen cargas familiares cuando la renta familiar neta dividida entre el númerode miembros no sea superior al 750/0 del SMI.
279
Begoña PérezEransus
también recortó el alcance de los subsidios, estableciendo la duración de lasprestaciones en base a categorías determinadas de perceptores establecidas enfunción de la edad y la presencia de cargas familiares.
En la siguiente tabla aparecen resumidas las consecutivas reformas y lasconsecuencias que tienen para las prestaciones que pueden ser percibidas trasun período de contratación de seis meses como el establecido en la mayor parte de los programas de empleo social.
TABLA 39. Tabla-resumen de la evolución de la protección por desempleo a laque puede accederse se accede tras seis meses de participación enel Empleo Social Protegido
280 I
Eficacia delprograma como mecanismo de integración social
Tabla-resumen dela evolución dela protección por desempleo a laque puede accederse seaccede tras seis meses departicipación enel Empleo Social Protegido (Continuación)
algunas categorías:res~)onsabtlldadles familiares (18 meses)
Más de 45 sin responsabilidades (18 meses)Emigrantes retornados (6 meses)
Liberados deprisión (21 meses)
Subsidio especial para trabajadores mayores de45años que hayan agotado prestación pordesempleo de 24 meses (6)
Subsidio por desempleo para trabajadoresmayores de 52 años (hasta la jubilación)
Yotras.de 45 años (sujeta a
corrmroIDaClon medios y condicionada alade actividades formativas
Únicamente puedenpercibirse por tiempovariable sipertenece
aalgunos de loscolectivos
establecidos
Elaboración propia a partir de Jesús Arango Fernández (Arango, 2000)y Guía Laboral del MTAS (2003).
Como puede apreciarse en la última columna de la tabla, la protección ala que da derecho la contratación en el empleo social se ha visto progresivamente reducida. En la actualidad, la participación en aquellos programas de Empleo Social Protegido que favorecen contrataciones inferiores a un año, los participantes únicamente tienen derecho a percibir subsidios por desempleo sipertenecen ciertos colectivos determinados (mayores de 52 años, responsabilidades familiares y otros). Por ello cada vez son más las situaciones que despuésde haber tenido una contratación en el programa no tienen derecho a ningunaprotección. La función de enlace del programa con otros sistemas sigue manteniendo su eficacia para hogares encabezados por personas de más de 45 años,o 55 años. Sin embargo, los hogares más perjudicados son los formados por personas jóvenes en situación de exclusión, precisamente aquellos que han incrementado su presencia en el programa en los últimos años.
Aquellos programas que establecen un año de duración permiten el acceso a cuatro meses de prestación contributiva y en el caso de algunos colectivosdeterminados (cargas familiares, mayores de 45, mayores de 52 años) una cobertura asistencial que puede ir de seis a veintiún meses. En este sentido las
281
Begoña PérezEransus
contrataciones a través de la modalidad de inserción laboral en empresas quepueden llegar a tres años resultan de nuevo las más eficaces.
Debemos destacar, por tanto, también una pérdida progresiva de la eficacia del empleo social en su función de enlace con la protección social de otrossistemas. Este, que había sido uno de los potenciales del programa desde su origen, ha ido perdiendo intensidad a medida que hemos asistido a un profundo deterioro de la calidad de las prestaciones por desempleo.
20.3. LA PARTICIPACIÓN EN EL EMPLEO COMO MECANISMODE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD
La tercera estrategia tenía que ver con dotar de experiencia laborala sus participantes para facilitar su pronta vuelta al mercado y de este modo prevenir procesos de exclusión. Recordemos que este era el objetivo originario del programa.
Si hacemos referencia en primer lugar al Empleo Social Protegido, el decreto regulador de 1990 establecía que este programa «debía mejorar las posibilidades de incorporación laboral de sus participantes mediante una experiencialaboral temporal cuyos contenidos tuvieran mayor interés respecto a las posibilidades de aprendizaje de sus participantes». Sin embargo, el propio decreto establecía ya una importante contradicción debido a que bajo la lógica de la contrapartida establecía que las actividades desempeñadas en sus proyectos fuerande interés colectivo y finalidad no lucrativa.
El resultado del cumplimiento de este segundo requisito ha sido que lamayoría de las experiencias laborales realizadas por los participantes no se hancaracterizado por su potencial formativo o cualificante, sino todo lo contrario. Dehecho, el contenido principal de los programas de empleo social a lo largo de toda la década ha consistido en realizar tareas de interés para las entidades locales tales como, limpieza de calles, caminos y montes; poda de árboles y cuidado de parques; pintura y reparación de mobiliario y locales urbanos; atención deconserjerías municipales y apoyo en fiestas patronales.
Esta selección de tareas no ha respondido a una estrategia orientada amejorar las posibilidades de empleabilidad que tuviera en cuenta el perfil de losparticipantes en cada momento o el estudio de las necesidades del mercado laboral. Por el contrario, ha respondido a criterios de funcionalidad relacionadoscon las necesidades de las entidades contratantes y en cierto modo a los constreñimientos de la normativa reguladora y de la financiación.
Si recordamos, la financiación del II Programa Europeo de Lucha contra laPobreza permitió, en 1989, explorar la realización de nuevos contenidos laborales dentro del programa Búscate la vida que puso en marcha nuevos campos detrabajo en actividades como el cuidado de niños y ancianos, reciclaje, pintura,cantería y envasado de conservas. Este carácter cualificante hacía referencia aque los contenidos de los proyectos llevaran implícito el aprendizaje de ciertastécnicas y que estuvieran vinculadas a salidas laborales existentes en el mercado laboral. Con el cumplimiento de ambos requisitos se había comprobado, nosólo que aumentaba la motivación, autoestima e implicación de los participantes,
2821
Eficacia delprograma como mecanismo de integración social
sino que se favorecía su inserción laboral posterior en los ámbitos relacionadoscon el trabajo desempeñado.
Al finalizar esta experiencia no han vuelto a darse las condiciones de financiación ni apoyo institucional que la acompañaron, por lo que, los contenidos laborales del programa siguieron siendo los que habían sido hasta entonces: «limpieza y adecentamiento del espacio público». Estos contenidos secaracterizan porque su desempeño no requiere ningún tipo de cualificación, noestán vinculadas a salidas laborales demandadas en el mercado normalizado. Eincluso en algunos lugares su desempeño ha sido considerado estigmatizantepor los propios participantes, debido a que las tareas no son socialmente valoradas como «útiles» por la población del municipio y por su visibilidad. Por otrolado el hecho de que muchas de éstas fueran tareas tradicionalmente desempeñadas por hombres (poda, pintura, recogida de leña, bandos municipales,etc.) ha provocado que el programa fuera más utilizado, desde su inicio para lacontratación masculina.
A finales de los años noventa se introdujeron, de nuevo de la mano dela financiación europea y de la colaboración con entidades de iniciativa social,algunas experiencias que lograron romper con esta inercia institucional. En1997 17°, el proyecto CREINET financiado por el Fondo Social Europeo potenciaba la creación de fórmulas de partenariado de entidades públicas y de iniciativa social en materia de nuevos yacimientos de empleo y lucha contra laexclusión. Gracias a este proyecto se pusieron en marcha dos proyectos deempleo social en Pamplona y Tudela adaptados a las posibilidades de inserciónlaboral de sus participantes.
En Pamplona, las participantes del proyecto eran mujeres en situación deexclusión, sin experiencia laboral, sin cualificación y en su mayoría, con cargasfamiliares. El Ayuntamiento y una entidad social especializada en inserción laboral, Gaztelan, pusieron en marcha un programa de Empleo Social Protegido basado en la atención a domicilio de personas mayores. El proyecto tenía un altocontenido formativo y práctico y estaba orientado a la creación de una empresade atención a domicilio que hoy en día gestiona, bajo contrato con el Ayuntamiento de Pamplona, más de la mitad del total de horas del servicio de atencióna domicilio municipal.
En Tudela, los participantes eran jóvenes gitanos, en situación de riesgo,sin formación básica y sin cualificación profesional. El contenido del programafue diseñado con el fin de adaptarse a sus características y de favorecer su inserción posterior en el mercado laboral. Para ello se pusieron en marcha un taller de rehabilitación de muebles antiguos, una Tasca Gitana con tablao flamenco y un servicio de paseos turísticos en barca por el río Ebro.
El valor añadido de ambas iniciativas, fue precisamente el diseño de losprogramas de empleo social adaptándolos a las características de los participan-
170 Previamente en 1996, el Ayuntamiento de Tudela organiza en colaboración con una asociación gitana un proyecto de empleo social que se acerca a la realidad laboral de las familias gitanas incorporadas ala Renta Básica poniendo en marcha un criadero de caracoles.
283
Begoña PérezEransus
tes y la clara vocación de vincularlos con posibilidades reales de inserción en elmercado laboral.
A partir de esta experiencia, el Ayuntamiento de Pamplona realizó un esfuerzo notable de renovación de su programa de Empleo Social Protegido diversificando la oferta de tajos y orientándola a salidas laborales concretas. De estamanera, a partir de 1999, Pamplona contaba nuevos tajos diferenciados que sealejan de los tradicionales contenidos del programa:
En el año 2000, a esta oferta municipal se sumaron dos iniciativas innovadoras promovidas por entidades sociales que por primera vez se acogen a lasubvención del programa. Emaús Pamplona puso en marcha un programa deempleo social basado en la recogida y reciclaje de voluminosos, e ISLAN creó unproyecto de distribución de piezas a talleres mecánicos.
TABLA 40. Tajos del programa deEmpleo Social Protegido en 1999 delAyuntamiento dePamplona
FUENTE: Memoria de Servicios Sociales Ayuntamiento de Pamplona (1999).
En el resto de Navarra, únicamente Tudela tiene un programa basado enel aprendizaje de albañilería y Cascante en atención a domicilio. El resto de municipios seguía realizando las mismas tareas de limpieza y acondicionamiento deespacios públicos. De los treinta y tres proyectos de Empleo Social Protegidoaprobados en Navarra para el año 2000, únicamente en cinco, se desarrollarontareas que podemos definir como más «eficaces» desde el punto de vista de lamejora de la empleabilidad laboral de los desempleados.
Sería erróneo concluir que el resto de programas de contenido «tradicional» son totalmente ineficaces en este sentido. La contratación laboral por parte del ayuntamiento para el desempeño de actividades de limpieza y mantenimiento del entorno han podido ser y son de gran utilidad para algunassituaciones de menor empleabilidad. Quizás sean contenidos más adecuadospara las estrategias que tienen como fin facilitar el acceso a pensiones a los mayores de 50 años; o la ocupación de las personas más alejadas del mercado laboral por tener enfermedades de salud mental o dependencias. En estos casoslas tareas de escasa cualificación pueden permitir una experiencia ocupacionalbásica en condiciones flexibles. Sin embargo, en aquellos casos, en los que sevalora la posibilidad de que la persona vuelva al mercado laboral normalizado en
284 1
!¡
Eficacia delprograma como mecanismo de integración social
el corto o medio plazo: mujeres, jóvenes, desempleados de corta duración y similares, los contenidos «tradicionales» no favorecen la adquisición de una experiencia laboral que mejore su situación de empleabilidad.
El nuevo decreto que regula el programa a partir de 1999 parece reorientarlo en este sentido, priorizando en la subvención a aquellos proyectos que desarrollen tareas cualificantes:
Proyectos de interés colectivo y no lucrativo promovidos por entidades locales y entidades de iniciativa social que impliquen la contratación laboral temporal de personas en situación de exclusión que tengan como objeto facilitara estas personas la adquisición de hábitos y habilidades que mejoren sus posibilidades de incorporación laboral... Así como a aquellos proyectos que vinculen sus contenidos a las posibilidades de empleo de la zona. Decreto Foral 130/1999 de 26 de Abril que regula las Acciones de Inserción Sociolaboral.
Nuevamente será preciso esperar a la progresiva implantación de estas reformas del programa de Empleo Social Protegido para valorar su alcance y eficacia.
En referencia a la eficacia de la modalidad de inserción laboral en empresas, la propia naturaleza del recurso nos hace intuir una eficacia mayor en términos de cualificación. Debido a que este recurso permite la posibilidad de tener una experiencia laboral, durante un período relativamente largo, en unentorno laboral normalizado; favorece la creación de relaciones sociales fuera delentorno asistencial, y el trabajo se desarrolla en unas condiciones laborales normalizadas. Además el recurso tiene un importante potencial para favorecer procesos de inserción laboral exitosos, ya que no sólo sirve para dar continuidad arecursos previos, sino que en muchas ocasiones da lugar a una contratación estable posterior en el mismo puesto de trabajo.
No obstante, resulta imprescindible tener en cuenta el tipo de puesto alque se accede. Únicamente el 450/0 de las contrataciones han tenido lugar en elsector mercantil, sobre todo en el sector servicios; un 420/0 desde las entidadeslocales y el 130/0 de las contrataciones se han dado en el seno de entidades sociales. Dentro del sector mercantil, las contrataciones se han dado sobre todo enel comercio, la hostelería y en el sector de limpieza:
1I!'"""IIJ,fII....IIIIII........JIr""II. 41 Tipo depuestos creados bajo la modalidad de Inserción laboral enempresas. % respecto del total depuestos
I::S~)eCllall~;tas / oficiales
FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001.
285
Begoña PérezEransus
Por parte de las entidades locales esta fórmula ha servido como mecanismo para dar continuidad a algunos participantes del Empleo Social Protegidoque eran contratados posteriormente como peones. En el caso de las entidadessociales, estas han utilizado la subvención para efectuar contratos con el fin dellevar a cabo acciones empresariales (trabajadores de empresas de inserciónetc.) o para desarrollar tareas propias de la acción de la entidad (educadores ymediadores interculturales).
20.4. EFICACIA DEL EMPLEO COMO MECANISMOFORMATIVO
El programa de Empleo Social Protegido fue concebido, como una experiencia laboral en un entorno protegido que permitiera, entre otras cosas dotarlo de un fuerte contenido formativo. Con esta finalidad, en el decreto de1990 se establecían tres líneas formativas que debían desarrollar los proyectos: a) Adquisición de conocimientos y habilidades para el desarrollo de la actividad objeto de la contratación. b) Adecuación del nivel formativo o las competencias profesionales de los participantes a las exigencias del mercadolaboral. c) Desarrollo personal y habilidades sociales que favorezcan la autonomía personal.
A pesar del fuerte peso que adquiere el aspecto formativo en la normativa del programa, la subvención destinada a este fin únicamente supone el 250/0del total, lo que no permite un desarrollo coherente de los objetivos planteados.No obstante, gracias al esfuerzo realizado por los servicios sociales municipalesse ha conseguido asegurar en la mayoría de los programas ciertos contenidosformativos mínimos que complementan el desarrollo de las tareas laborales.
En 1997 se produjo la primera recogida de información sistemática sobrelos contenidos de las acciones torrnativas'". desde el Instituto Navarro de Bienestar Social, y en este año, 28 de los 35 servicios llevaron a cabo algún tipode actividad formativa. De entre ellas, las más frecuentes fueron la formaciónpara la búsqueda de empleo y la formación para la adquisición de habilidadessociales.
A pesar de que estaba establecido que uno de los pilares prioritarios de laformación, fuera la adquisición de algún tipo de cualificación profesional, en este año, únicamente en cinco servicios se impartieron cursos relacionados conactividades profesionales (dos de ellos correspondientes al proyecto europeodescrito anteriormente). Por un lado los contenidos laborales de los tajos no precisaban formación más allá de la propia supervisión de un capataz y por otro lado, organizar actividades de formación ocupacional para grupos tan heterogéneos constituye un reto demasiado complicado y costoso y por tanto únicamente
171 Aunque no existe información sistematizada acerca de las actividades formativas de los programasde empleo social, antes de 1997, sí que hay constancia de que se organizaban cursos de alfabetización,formación básica o formación para la búsqueda de empleo en buena parte de ellos.
286 ¡¡
Eficacia delprograma como mecanismo de integración social
afrontado por las grandes entidades locales y por los proyectos con financiacióneuropea.
En los años sucesivos a 1997 se vio incrementado el número de programas que llevaban a cabo acciones formativas de cualificación profesional, aunque éste sigue siendo muy limitado. El peso formativo principal siguieron teniéndolo las acciones destinadas a la orientación genérica para la búsqueda deempleo y las habilidades sociales.
Evolución del número deprogramas de Empleo Social y tipo deformación
FUENTE: Base de datos INBS 1990-2000.
En los nueve servicios que llevaron a cabo acciones de formación ocupacional en el 2001 se impartieron los siguientes cursos:
Tipo decontenido de lasacciones deformación ocupacionalimpartidas en el 2001
CocinaHostelería
FUENTE: Evaluación del Programa Empleo Social Protegido 2000-2001Sección Incorporación Sociolaboral (INBS).
Como vemos la oferta formativa de Pamplona es amplia y adaptada a loscontenidos laborales de los programas y permite, a los participantes, cierta selección en función de sus posibilidades y preferencias. Algo que hasta ahora nose había producido en ninguno de los programas en los que los usuarios no podían elegir ya que existía una oferta única. A partir de la anterior tabla observa-
287
Begoña PérezEransus
mos que en el resto de Navarra comienza a ser más frecuente la organizaciónde actividades formativas de contenido profesional'",
El desarrollo de los contenidos formativos del programa se encuentra estrechamente vinculado a la puesta en marcha de nuevos contenidos laborales,ya que han sido los mismos servicios, liderados por Pamplona, los que han avanzado en ambas líneas a la vez. Nuevamente encontramos una fuerte polarizaciónentre una minoría de programas que permiten realizar experiencias laboralescualificantes y además son acompañadas de una oferta amplia de formación(que va desde el desarrollo personal, hasta la formación ocupacional relacionadacon el puesto) que permite mejorar su empleabilidad. Mientras, en el otro extremo, encontramos un número mayor de proyectos que siguen realizando lasmismas tareas de limpieza y adecentamiento del entorno y además son acompañados de acciones formativas que se limitan a la orientación genérica la búsqueda de empleo y las habilidades sociales.
20.5. EFICACIA DEL EMPLEO COMO MECANISMO DEREHABILITACiÓN PERSONAL E INTEGRACiÓN SOCIAL
En una comunidad en la que el trabajo es altamente valorado como dignificador de la persona, los perceptores de Renta Básica manifiestan una clara preferencia por las modalidades de empleo frente a las ayudas económicas. Precisamente por ello, los/as profesionales sociales han utilizado los mecanismos deempleo con la finalidad de mejorar la autoestima, la estabilidad, las relaciones sociales e incluso la imagen social de los participantes.
20.5.1. El empleo como recurso dignificador frente a la ayuda económica
Contrariamente a la concepción que se haya podido construir socialmente en relación con las personas asistidas, al menos en Navarra, se constata unaclara preferencia de los solicitantes de Renta Básica por el trabajo frente a laasistencia económica.
En una encuesta realizada a los hogares perceptores de Renta Básica en1996 se detectó que la mayoría de ellos se había mostrado reticente a solicitary recibir la ayuda de los Servicios Sociales. Además se constató que muchosde los perceptores realizaban un ocultamiento social de su condición de asistidos y presentaban una voluntad manifiesta a dejar de serlo lo más rápidamente posible. En esta encuesta el 880/0 de los usuarios del programa de Renta Básica declaraba su preferencia a percibir una oferta laboral en vez de unaprestación económica (esta opción era preferida únicamente por un 60/0, mientras que el 100/0 restante hubiera preferido participar en acciones de formación)(Navarra, 1999b).
172 Además de las citadas, tres servicios realizaron cursos destinados a la obtención del carné de conducir, considerado de vital importancia para la inserción laboral de algunos colectivos, como es el caso dealgunas mujeres.
288 ¡¡
Eficacia delprograma como mecanismo de integración social
Esta clara inclinación por el trabajo frente a la ayuda económica se ve corroborada en el análisis de los discursos de los participantes del Empleo SocialProtegido.
Nosotros nunca le hemos pedido a nadie nada, nos gusta trabajar y no vivirde los demás. A las asistentas sociales fui para que me buscaran un trabajo,cuando ella me dijo ¿no te sirve entonces que te pase tres meses de arriendo? si que si, pero yo lo que quiero es un trabajo. Que te parece que uno venga a este país y que uno sea una carga más para el Gobierno de este país?
Participante Empleo Social Protegido de Pamplona (1995),Inmigrante, 53 años (Caso 3 Anexo IV).
El trabajador social sabía que me jodía cobrar la Renta Básica por no hacernada, entonces me dijo de hacer el trabajo social (se refiere al empleo social), yo prefería trabajar; es un trabajo que te dan, pero tu cumples y trabajas. Y yo se que cuando te dan la Renta Básica en realidad es una especie de limosna.
Participante Empleo Social Protegido de Pamplona (1992), Personacon problemas de salud mental, 56 años (Caso 4 Anexo IV).
El hecho de que los ingresos económicos de una persona se deriven desu propio trabajo y no de una ayuda asistencial está teniendo efectos positivosen la mejora de la autoestima de muchos participantes. De esta forma, el acceso a un empleo puede constituirse en un mecanismo preventivo en la generación de una autopercepción del status asistido.
20.5.2. La participación en el empleo mejora la autoestima y favorece lacreación de relaciones sociales
Por otro lado el desempeño de una actividad laboral puede tener en determinadas situaciones, tales como enfermedades mentales o dependencias, unimportante efecto terapéutico propiciado por un sentimiento de utilidad, o por laruptura de dinámicas relacionales negativas. De la misma forma la participaciónen proyectos de trabajo también facilita la superación de situaciones de aislamiento mediante la construcción de nuevos lazos sociales.
Este efecto, es mayor cuanto mayor es la utilidad social del trabajo realizado y/o el potencial cualificante de sus contenidos.
En la encuesta realizada con motivo de la evaluación del programa en1996 se preguntaba a los participantes en empleo social por la utilidad del programa. El 600/0 declaraba que les había servido para mejorar sus ingresos; el560/0 reconocía que su paso por el programa les había servido para mejorar suautoestima y únicamente un 200/0 declaraba que había servido para mejorar susprobabilidades de encontrar trabajo.
De nuevo las declaraciones de los usuarios aportadas en los ocho casosque hemos analizado en este trabajo nos permiten comprobar este efecto positivo del programa en la autoestima de algunos participantes:
289
Begoña Pérez Eransus
yo estaba muy mal llevaba muchos años mal, cuando iba al empleo teníaun motivo para levantarme, arreglarme y salir, entonces tenía algo que hacer en mi vida».
Participante Empleo Social Protegido de Pamplona (1988) Mujer,58 años (Caso 6 Anexo IV).
llega el viernes y luego tienes dos días de fiesta, llega el domingo y dices;eh! que mañana tengo que madrugar. No sabe el que trabaja y esta de continuo no sabe la suerte que tiene ...
Participante Empleo Social Protegido de Pamplona (1995),Inmigrante, 53 años (Cas03 Anexo IV).
el trabajo social (empleo social) me ha servido para comer, pero no solo para eso me ha servido para salir a la calle con otra cara, eh ... estuve trabajando en colegios, donde hacía de portero, hacía fotocopias a los chavales,subía a dar recados a los profesores, limpiar y barrer el patio en horas queestaba libre, abrir y cerrar las puertas..., en fin eso. Estuve en varios colegios y estaba muy bien y muy bien considerado, tan bien considerado quehubo una baja en el colegio y me mandaron por lo bien considerado que estaba, en vez de mandar a uno de plantilla. Participante Empleo Social Protegido de Pamplona, (1992).
Persona con problemas de salud mental, 56 años (Caso 4 Anexo IV).
Los/as profesionales sociales de los servicios destacan igualmente el valor rehabilitador de este recurso especialmente adecuado en aquellos itinerariosde vida caracterizados por el fracaso: «el trabajo da cierto poder, cierto status,encargarse de algo, servir para algo como limpiar las piscinas del pueblo, atender la centralita, colaborar con la policía municipal. Realizar estas tareas les hacesentirse importantes» (Entrevista 2 Técnico de Instituto Navarro de BienestarSocial).
Del mismo modo destacan su potencial de cara a mejorar la capacidad para establecer nuevas relaciones sociales: «Tener compañeros de trabajo alguiencon quién hablar todos los días hacer cosas en equipo, un jefe, alguien que te dapautas, que se preocupa por ti. La gente del entorno les ve trabajar y les habla».(Entrevista 2. Técnico de Instituto Navarro de Bienestar Social).
Este potencial parece ser extensible incluso a aquellos programas que incluyen tareas de menor contenido cualificante:«Algunos participantes se esfuerzan en limpiar el pueblo, lo dejan como el oro por demostrarles que valen»(Entrevista 1. Técnico de Instituto Navarro de Bienestar Social).
Los/as profesionales valoran que es un recurso claramente integrador enrelación con la ayuda económica: «Participar en el empleo social integra, al fin yal cabo son empleados del ayuntamiento como nosotras fichan en el mismo sitio que la trabajadora social o los administrativos y a la misma hora; en Navidadreciben la misma cesta». (Entrevista 1. Técnico de Instituto Navarro de Bienestar Social).
290
Eficacia delprograma como mecanismo de integración social
20.5.3. Los ingresos derivados del empleo favorecen la estabilidadpersonal
El hecho de que el empleo social permita obtener unos ingresos superiores a los de la Renta Básica tiene un importante efecto integrador en sí mismo.La estabilidad económica que favorece la entrada de dichos ingresos ha permitido, por un lado, frenar procesos de exclusión previos (deudas acumuladas, desahucios, acogimientos familiares forzosos). En ocasiones, estos ingresos seconstituyen en un punto de partida de procesos de inserción exitosos (alquilerde una vivienda, acceso a un empleo). En última instancia la seguridad económica que favorece la contratación propicia una situación de respiro adecuada para trabajar otros aspectos de la persona o la familia, tales como la conflictividadfamiliar, el tratamiento de dependencias, o problemas de salud mental.
Un participante en el Empleo Social Protegido, toxicómano, realiza unadescripción del recurso muy ilustrativa de este aspecto, ya que sin tener grandes expectativas sobre su participación en el empleo, ésta le permite un paréntesis de estabilidad en su situación:
cuando estás que no sabes si tirar para un lado o tirar para otro, esto te permite estar tranquilo, para mí es un mientras tanto. (Participante en el ESPPamplona (1997). Varón, 36 años. Caso 5. Anexo 11).
20.5.4. Los proyectos de empleo constituyen un ámbito especialmenteadecuado para la intervención social
La propia regulación del programa ha contemplado, desde el inicio, la necesidad de garantizar un seguimiento social de los participantes. Sin embargo,debido a la escasa financiación del programa, el desarrollo de esta función siempre ha sido deficitario, incluso a pesar del importante esfuerzo realizado por losprofesionales de los servicios sociales municipales.
Si recordamos, gracias al proyecto Búscate /a vida, en 1989 se pudo demostrar que un mayor desarrollo de esta función permitía obtener resultados claramente más positivos en los procesos de integración de los participantes. Y esque se ha comprobado que la flexibilidad de la actividad laboral en estos proyectos (no sujeta a los ritmos del mercado), favorece un entorno social especialmente adecuado para llevar a cabo procesos de intervención social (Aguilar,Carera et al., 1989).
De esta forma, en el «entorno proyecto» (Gaviria, Laparra et al.. 1991) sepueden trabajar aspectos tales como la puntualidad, el respeto por las normas,la gestión de conflictos, comunicación personal y otras habilidades sociales. Larelación de cercanía que se establece entre profesionales sociales y participantes permite la exteriorización de sentimientos y problemáticas de manera espontánea. Por ello, la confianza establecida con el profesional de referencia (enaquellos casos en los que la disponibilidad de los profesionales lo ha permitido)ha favorecido el desarrollo de itinerarios de inserción que conllevan ámbitos másallá del laboral, tales como la vivienda, situación familiar, tratamiento de la saludy el seguimiento posterior de los participantes. Esta forma de intervención pre-
291
Begoña Pérez Eransus
senta claras ventajas respecto a los modelos de intervención en función a la demanda del usuario planteada en el «entorno despacho» que caracteriza la intervención llevada a cabo en los servicios sociales.
No obstante, muchos profesionales coinciden al afirmar que el desarrollodel seguimiento de los participantes, en el programa ha sido muy limitado y sobre todo se echa en falta poder favorecer un seguimiento posterior que permitadar continuidad a los procesos de inserción iniciados.
20.5.5. La participación en el programa de empleo protegido puederesultar estigmatizante
Inevitablemente es preciso destacar un aspecto negativo que surge reiteradamente en las valoraciones subjetivas, tanto de profesionales como de participantes en el programa de empleo social. Ambos colectivos reconocen que laparticipación en el programa puede resultar estigmatizante debido a una imagensocial negativa que se ha forjado sobre él.
El hecho de que sea un programa exclusivamente orientado a personasen la asistencia social, unido a que, tal y como hemos comprobado, se haya priorizado a aquellos con situaciones más intensas de exclusión, ha generado una alta concentración de problemáticas diversas en él. De ello se deriva una imagensocial del programa que asocia a sus participantes con todas o algunas de estasproblemáticas tales como toxicomanías, alcohol, cárcel. Esta imagen social estigmatizante sin duda influye en los participantes y en 'Su motivación:
En los colegios, había la idea de que los que entraban del trabajo social oéramos homosexuales, o éramos drogadictos o éramos un poco mangantes, que nos estábamos regenerando, y en cuestión de las mujeres o eranprostitutas, o eran talo eran cual ...y la gente se pensaba eso, yeso si queme dolía. No se paran a pensar que puede haber gente de esto, lo otro y lootro, pero que también puede haber gente normal que no ha hecho ni esto, ni lo otro, ni lo otro, sino que está necesitada. Y tampoco es cuestiónde ir explicando a cada uno que es lo que te pasa.
Participante en Empleo Social Protegido, Pamplona (1992). Varón,56 años, problemas de salud mental Caso 4, Anexo IV.
A mí sólo me ha sido útil por lo económico, porque la gente que trabajabaconmigo era un poco rara, chicos que habían estado en la cárcel y cosasasí... y a mí conocer gente de este tipo no me interesa mucho.
Participante en Empleo Social Protegido, Pamplona (1997. Varón,35 años, persona sin hogar Caso 7, Anexo IV.
Fruto de esta imagen estigmatizante creada a lo largo del tiempo, ha habido profesionales sociales que han adoptado una estrategia de no utilización deeste recurso con aquellas personas que consideran «tienen más posibilidadesde integración, para que no se metan en este círculo crónico de lo social». Incluso se vislumbra en esta concepción cierta adjudicación al programa de un
292
1
Eficacia delprogramacomo mecanismo de integración social
efecto negativo sobre sus participantes, según la cual habría que evitar que algunos hogares entraran a él. (Ésta, parece ser una práctica utilizada con la población inmigrante a la que se considera lo suficientemente «empleables» comopara no participar en el programa).
De esta forma muchos profesionales reservan el empleo social a aquellaspersonas que consideran que se encuentran, en situación de cierta irreversibilidad (personas de más edad o con problemáticas que se ajustan a la imagen social del programa, salud mental, toxicomanías, etc.l. Por ello nos encontramosquizás con una «profecía que se auto cumple», ya que los participantes del programa acaban respondiendo, en gran medida a la imagen social creada. Este proceso puede contribuir a reforzar la desconfianza social que tradicionalmente hantenido los sectores más conservadores de la sociedad sobre la eficacia de estosprogramas.
No obstante, es preciso destacar que esta valoración negativa también debe ser relacionada con el contenido laboral de los programas y con la distanciade estos de las condiciones del mercado laboral normalizado. No es casualidadque esta percepción negativa se produzca en mayor medida en los proyectosdestinados a la limpieza de espacios públicos y menos en los que son desarrollados en ámbitos de trabajo especializado (soldadura, encuadernación, viveros,etc.). Por ello, los proyectos orientados a actividades más cualificantes, que aseguran una retribución económica a sus participantes similar a los niveles retributivos del mercado laboral se alejan en gran medida de esta imagen.
293
Las conclusiones de este trabajo pueden ser articuladas en torno a tresejes de contenido diferenciados:
a) Análisis de los cuatro factores que influyen en la relación establecidaentre trabajo y asistencia en las sociedades postindustriales: contextoeconómico, la concepción social existente sobre la pobreza, las características del mercado de trabajo y el alcance de la protección del régimen de bienestar. Estimación del peso de cada uno de ellos a partirde su incidencia en el caso de Navarra.
b) Valoración de las políticas de activación como manifestación de la nueva relación entre asistencia y trabajo y evaluación de su eficacia vinculada a los programas de rentas mínimas. Análisis de esta relación apartir del caso de Navarra y ubicación de este programa respecto a losdos modelos teóricos diferenciados: activación-worfare y activaciónwelfare.
e) Conclusiones en torno a la eficacia de la activación orientada a los perceptores de renta mínima y aportaciones al debate sobre la activación.
a) Análisis de los cuatro factores que influyen en la relación establecidaentre activación y rentas mínimas a partir de su incidencia en el casode Navarra
La influencia del contexto económico es decisiva en la puesta en marcha demecanismos que vinculan asistencia y trabajo, aunque ha variado la direcciónde su influencia
La amenaza al orden que constituía la población en situación de miseria enel origen de las ciudades impulsó el surgimiento de las primeras formas de asistencia moderna. Posteriormente y a lo largo de la historia, las clases dominantesse han inclinado hacia la opción asistencial (piadosa) en aquellos momentos en
297
Begoña Pérez Eransus
los que el volumen de población en situación de pobreza y desempleo ha supuesto una amenaza al orden establecido. Sin embargo, cuando esta amenazaremitía los gobiernos recurrían a distintas fórmulas disuasorias. La mayor partede ellas vinculadas a la utilización del trabajo orientado a garantizar que la asistencia no se convirtiera en una forma de vida alternativa al mercado laboral paralos pobres capaces de trabajar.
Únicamente la amenaza que supuso el movimiento obrero al orden capitalista, a lo largo del siglo XIX, permitió la superación del dilema suscitadopor los pobres capaces. En respuesta a las reivindicaciones obreras, los seguros sociales favorecieron el acceso a la protección económica también a lospobres capaces que se encontraban en situación de desempleo si habían contribuido previamente. A su vez, la sociedad de consumo de masas, instauradapor el modelo de producción fordista aseguraba una nueva forma de motivación para el trabajo, distinta de las formas coercitivas de épocas anteriores. Deesta forma, en el siglo XX el consumo de bienes de equipamiento o el accesoa la vivienda sustituyeron a las anteriores estrategias coercitivas de motivaciónal trabajo asalariado.
Sin embargo, a pesar del importante proceso de integración de clase obrera producido a lo largo del siglo XX, han persistido determinadas situaciones dedesigualdad social estrechamente vinculadas a la relación con el mercado laboral.Los sistemas de seguridad social de muy distinto alcance, dejaron fuera de la protección a determinados colectivos de pobres capaces en función de su relacióncon el mercado de trabajo. Estas categorías conforman la pobreza del siglo XX.Unido a ello, las recientes transformaciones sociales y económicas han favorecido la extensión del riesgo de desempleo y pobreza a nuevos colectivos, entre loscuales se encuentran algunos especialmente vulnerables a los cambios comoson los jóvenes, los hogares monoparentales o las mujeres mayores solas.
En este nuevo contexto socioeconómico, la pobreza y el desempleo, si bienno han llegado a constituir una amenaza al orden establecido (la evidencia empírica no avala la existencia de un proceso de polarización social), sí han propiciado diversas reacciones entre los gobiernos. En las sociedades de bienestar, al contrariode lo que sucedía en el modelo decimonónico, pobreza y desempleo no constituyen una amenaza al orden, pero sí un problema de legitimación política y por tanto un cuestionamiento para gobiernos e instituciones. Por ello, las principales reformas que han dado lugar al origen de las políticas de activación en los cincopaíses que hemos analizado (Reino Unido, Francia, Dinamarca, Estados Unidos yEspaña) se producen como reacción a los dos momentos de fuerte incremento deldesempleo, a mediados de los ochenta y mediados de los noventa.
Únicamente en los países de regímenes liberales, que combinan una limitada acción del Estado con un fuerte nivel de autonomía individual, ha aumentado el riesgo de pobreza y exclusión. En el Reino Unido, el incremento delvolumen de población en situación de pobreza se constituyó en el principal detonante de la puesta en marcha de políticas de activación destinadas a favorecerla vuelta al empleo del amplio volumen de población en vinculada a la asistencia.Sin embargo, el volumen de pobreza no ha sido el factor decisivo en el surgi-
298
Conclusiones
miento del workfare en EEUU, sino las críticas conservadoras a la asistencia ysu influencia en el gobierno.
En España, a pesar del carácter sub-protector de su régimen de desempleo, la protección familiar ha logrado frenar considerablemente la extensión desituaciones de pobreza y exclusión provocadas por las elevadas tasas de desempleo derivadas de la crisis de la reestructuración económica en los añosochenta. Precisamente, fue en la salida de dicha crisis y en un contexto de euforia económica, cuando la persistencia de parte del desempleo y de algunas situaciones de pobreza suponían un problema de legitimación política para los sindicatos y para el partido socialista en el gobierno. En un contexto de mejora dela situación general del país, la mera existencia de personas en situación de pobreza constituía un obstáculo a la voluntad redistributiva. Esto propició un fuertedebate social, propiciado por los sindicatos, que dio origen a la puesta en marcha de los programas de renta mínima autonómicos, así como a otros dispositivos de contratación pública gestionados por las entidades locales. El abandonodel proyecto de renta mínima estatal dio lugar a un modelo de programas de renta mínima fragmentado y heterogéneo.
En Navarra la propuesta de creación del programa de Renta Básica responde también al cuestionamiento social que suscitan las familias en situaciónde desempleo y pobreza a los agentes sociales en un contexto de relanzamiento de la economía. Resolver la situación que vivían algunas familias en situaciónde pobreza se constituyó en una preocupación para los sindicatos y un reto para los profesionales de los recién creados servicios sociales municipales. Ambosfueron agentes cruciales en el surgimiento del programa de Renta Básica en Navarra al igual que sucedió en otras Comunidades Autónomas.
En cualquier caso, la pobreza, en sus formas más extremas, en Navarrasigue constituyendo un fenómeno reducido (afecta únicamente a un 2,90/0), aligual que el desempleo que se mantiene en tasas cercanas al 50/0, consideradaspor algunos como pleno empleo. Por ello, las graves situaciones de exclusión vividas por los hogares que se incorporan al programa (cuyo perfil de exclusión seha intensificado en los últimos años) en ningún caso constituyen un cuestionamiento al orden establecido. Este hecho ha contribuido al estancamiento de la limitada cobertura del programa, que ni siquiera se ha visto afectada por el reconocimiento legal de la renta mínima como derecho en 1999.
De esta forma, los avances acaecidos en la respuesta política a las situaciones de pobreza y exclusión a partir de 1999 (Plan de Exclusión) responden mása un cambio de concepción de la pobreza fruto de la influencia europea y a unaespecial voluntad política resultado de un contexto económico muy favorable.
A partir de la experiencia de Navarra concluimos que, en la sociedad postindustrial, el contexto económico y social sigue ejerciendo una importante influencia pero en un sentido contrario a las sociedades industriales. En las sociedades industriales las medidas asistenciales eran impulsadas con el fin de acallarla amenaza al orden de la pobreza en períodos de crisis y los mecanismos deempleo eran utilizados como mecanismos disuasorios cuando estas crisis remitían. Sin embargo, en la actualidad, la pobreza no constituye una amenaza al or-
299
Begoña PérezEransus
den sino a la legitimidad de los Estados de bienestar. Por ello, las políticas de activación y las prestaciones asistenciales surgen en los países europeos comorespuesta al incremento del desempleo de la crisis de los setenta con el fin defacilitar el acceso al mercado de los desempleados y la garantía de subsistenciade los hogares más pobres.
La concepción social de la pobreza incide en el objetivo de la relación entreactivación y rentas mínimas
Desde el origen de la asistencia la ideología liberal ha manifestado su oposición a ella por alterar el funcionamiento del mercado y por ello siempre ha defendido la introducción de mecanismos disuasorios destinados a garantizar lamotivación de los pobres capaces al trabajo. En la actualidad el neoliberalismodeslegitima las prestaciones asistenciales por contribuir a la generación de unainfraclase dependiente y por ello proponen su sustitución por mecanismos talescomo los incentivos al empleo, límites de estancia en la asistencia o las contrapartidas laborales a la percepción de las ayudas. Este planteamiento conservador actual sigue siendo fruto de una concepción individualista de la pobreza queentiende que la superación de la misma responde a una decisión del individuosin contemplar la incidencia de otros factores estructurales. Esta concepción hainspirado el modelo de activación-workfare implantado en buena parte de los Estados Unidos. En este país la reforma de la asistencia, a partir de 1996 guiadapor el principio from welfare to workfare ha supuesto una reducción de los recursos y las oportunidades destinadas a la población excluida en la asistencia.De hecho, en las primeras evaluaciones de esta reforma empiezan a constatarse las graves consecuencias de esta reducción de la asistencia en la desprotección económica de los hogares más excluidos.
Sin embargo, en Europa, en los últimos tiempos la progresiva utilizacióndel término exclusión denota una concepción de la desigualdad que la entiendecomo consecuencia de las transformaciones económicas y sociales. Desde esta perspectiva, se defiende la responsabilidad colectiva en el establecimiento delos medios destinados a facilitar la superación de las situaciones de exclusión.La influencia de esta concepción en el diseño de la acción pública se traduce enque las políticas de activación vinculadas a las rentas mínimas han supuesto, entodos los países europeos analizados, un aumento de los recursos destinados apoblación en situación de dificultad. Es cierto que en algunos países en los queexiste un elevado nivel de autonomía personal se ha puesto un mayor peso enla responsabilidad del individuo en su propio proceso de activación, es el caso deReino Unido y también en los últimos años en Dinamarca. Sin embargo, en ninguno de los dos países este hecho ha conllevado una retirada o reducción de laresponsabilidad pública. No obstante en Dinamarca esta responsabilidad se traduce en políticas de carácter universal, mientras que en el Reino Unido la aplicación práctica de esta responsabilidad es mucho más limitada.
En los países del Sur se comparte con el resto de Europa la visión estructural de la desigualdad pero la responsabilidad estatal en la superación de es-
300¡¡
Conclusiones
tas situaciones se manifiesta de forma subsidiaria a la responsabilidad familiar.Incluso a pesar de esta limitación es preciso reconocer que todas las accionesemprendidas a partir de los ochenta en España en materia de rentas mínimas ylucha contra la pobreza han supuesto un aumento de oportunidades de inserciónpara los colectivos desfavorecidos respecto a la situación anterior.
Por ello, la puesta en marcha del programa de Renta Básica en Navarra, a pesar de tener una vocación workfarista en su origen, también supusouna mejora de las oportunidades para las familias más pobres de Navarra ante una situación previa de práctica inexistencia de recursos públicos frente ala pobreza.
En Navarra, la fuerte oposición de los dos partidos mayoritarios hizo queel programa fuera concebido bajo una perspectiva individualista que consideraba a todas las personas «recuperables para el empleo» responsabilizándoles desu vuelta al mercado de trabajo. A ella se unía una especial concepción del trabajo como dignificador de la concepción humana frente a la vida ociosa, fuertemente arraigada entre profesionales y participantes en la sociedad Navarra. Fruto de ambas concepciones la prestación económica en Navarra, a diferencia deotras comunidades, surgió vinculada a la realización de una contraprestación laboral. En este caso, el trabajo en la asistencia servía al triple objetivo de disuadir de la opción de la vida dependiente, devolver a la sociedad su inversión enforma de contrapartida laboral y dignificar la estancia de las familias pobres enla asistencia.
Sin embargo, la realidad de los hogares que fueron incorporándose al programa a lo largo de la década hizo asumir «de tacto» por los profesionales unaconcepción más estructural de la exclusión. De esta forma la práctica profesional acabó reconociendo la existencia de personas con fuertes obstáculos paraacceder al mercado laboral y por tanto flexibilizó, por la vía de la discrecionalidad,el acceso y la estancia en el programa de los hogares más excluidos.
Del análisis de las características de los hogares en el programa de empleo en Navarra se desprende que la salida de un programa de rentas mínimasno depende únicamente de una decisión racional del individuo. Sino que, porel contrario, entran en juego diversos factores que favorecen u obstaculizan dicha salida.
Se concluye que la falta de disponibilidad para el trabajo debido a la presencia de cargas familiares no compartidas, la presencia de problemáticas relacionadas con la salud no reconocidas como incapacitantes, la discriminación laboral de los mayores de 45 años o la ausencia de oportunidades de trabajo seconstituyen en obstáculos a la inserción laboral ajenos a la toma de decisionesindividual.
La presencia de estos obstáculos en aquellos hogares que más tiempopermanecen en la asistencia nos permite avalar las tesis que defienden que laexclusión social es consecuencia de la acumulación de problemáticas socialesque dificultan la participación social. Y por ello nos permite afirmar que no todoslos pobres considerados capaces se encuentran en disponibilidad de garantizarsu subsistencia de manera autónoma.
301
Begoña Pérez Eransus
Esta concepción multidimensional y estructural de la exclusión, que yahabía sido adoptada por las profesionales en la práctica, fue reconocida oficialmente en 1998 con la aprobación del Plan de Lucha contra la Exclusión. En lamisma línea, el reconocimiento en 1999 del derecho a la Renta Básica permitióun gran avance en la superación del dilema suscitado por la asistencia a los capaces ya que se reconoció finalmente, el derecho a una garantía de ingresos sinque la persona debiera realizar una contrapartida de carácter laboral a cambio.Ambas cuestiones suponen, sin duda, un importante progreso social que acercael programa de Renta Básica navarro a los modelos de renta mínima europeos,al menos en su concepción de la exclusión y en el reconocimiento de la prestación como derecho. Sin embargo, su limitada cobertura y su bajo nivel retributivo lo siguen manteniendo vinculado al modelo de protección que caracteriza alos países del sur de Europa.
En este apartado podemos concluir que la concepción social existente sobre la exclusión resulta fundamental a la hora de definir los objetivos políticosque llevan al diseño de las políticas de activación vinculada a la asistencia. En este sentido la diferente concepción de la pobreza existente entre Estados Unidosy Europa es la que realmente ha definido el profundo abismo existente entre losdos modelos de activación workfare o welfare. A pesar de las marcadas diferencias existentes en los países europeos, en función de la capacidad protectora de sus regímenes de protección y de la inversión realizada en las políticas deactivación, todos ellos tienen en común el objetivo de aumentar las oportunidades destinadas a superar las situaciones de exclusión social.
La fuerte vinculación existente entre el alcance de la protección social y lascaracterísticas del mercado laboral inciden en la relación activación-rentasmínimas
La principal crítica vertida desde el marxismo a la asistencia residía precisamente en su subordinación a los objetivos del mercado. En la actualidad lanueva izquierda reproduce esa misma crítica atendiendo a la vinculación existente entre las características del mercado laboral y el alcance de la protecciónsocial.
En esta línea hemos demostrado que en aquellos países en los que la protección social es limitada se ha producido una progresiva extensión de la precariedad laboral. En los países socialdemócratas la posibilidad de mantener un nivel de vida digno al margen del mercado durante un período de tiempo largopermite a los individuos, en los países socialdemócratas, seleccionar un trabajoadecuado o participar en acciones orientadas a adquirir la cualificación necesariapara hacerlo. Esta situación se hace extensible al modelo de los países corporatistas aunque en ellos únicamente gozan de esta posibilidad aquellos individuosque se encuentran vinculados al nivel contributivo. En ellos, son aquellas personas que no han accedido al nivel contributivo (mujeres, jóvenes) los que debenaceptar trabajos precarios. En ambos tipos de países (socialdemócrata y corporatista) no se ha contemplado la necesidad de introducir mecanismos disuaso-
302 1
!!í
Conclusiones
rios a la estancia en la asistencia ya que la elevada calidad del empleo y de la protección a la que da acceso sigue haciéndolo más deseable a la opción de la estancia en la asistencia. Se ha optado por estrategias de activación que mejoranlas posibilidades de empleabilidad en el largo plazo y cuya eficacia de cara a lainserción laboral es mayor. No obstante incluso en los países socialdemócratasel descenso del desempleo a lo largo de los noventa también ha originado uncambio en la estrategia activadora. De hecho, en los últimos años se han dejado de lado las formas de contratación pública y se ha apostado por los procesosde formación y orientación personalizada en el largo plazo.
En EEUU el carácter residual de la protección pública para los desempleados conlleva que los individuos que salen del mercado se vean abocados a aceptar trabajos de carácter precario. Precisamente debido a la alta disponibilidad depuestos de escasa cualificación en este país se ha optado por potenciar fórmulas de activación que favorezcan la inserción laboral inmediata. Como consecuencia del escaso nivel retributivo de este tipo de empleo disponible, tambiénha sido necesaria la introducción de mecanismos que incentiven el acceso alempleo y hagan la estancia en la asistencia menos deseable. De hecho, las últimas reformas del nivel asistencial han sido orientadas a impulsar fórmulas dedesgravación fiscal que incentiven el acceso al empleo de bajos ingresos. Igualmente se han introducido otros mecanismos destinados al favorecer la vuelta almercado, tales como los test-de empleo, limitaciones a la estancia en la asistencia y fórmulas de contrapartida laboral. De esta forma vemos que la disponibilidad de empleo, independientemente de su calidad, incide en las formas quehan adoptado las estrategias de activación en EEUU.
En el caso español se ha producido una fuerte extensión del trabajo precario debido a la introducción de estrategias de flexibilización que no ha sido respaldada por medidas que garantizaran la seguridad y la calidad del empleo. Deesta forma, la precariedad se ha convertido en una situación estructural para untercio de la fuerza de trabajo en España. En este país existe en la actualidad unafuerte diferenciación entre insiders y outsiders. La fuerte protección de la calidad del empleo ha hecho que los insiders sean un colectivo menos vulnerable alas transformaciones. Sin embargo, la extensión de la precariedad, la crecienteasistencialización de la protección por desempleo y la introducción de condicionamientos a su percepción en los últimos años ha propiciado una situación decreciente riesgo para los outsiders. Este colectivo está formado en buena partepor mujeres y jóvenes que deben depender de la capacidad redistribuidora delos hogares. No obstante, cada vez es mayor, entre los outsiders, la presenciade otros tipos de hoqares. (inmigrantes, monoparentales, parejas jóvenes), cuyapersona principal ostenta un trabajo precario de forma continuada.
Es preciso añadir que en este país al elevado nivel de precariedad se unea la alta disponibilidad de empleos de baja cualificación requerida por el perfil denuestros sistemas productivos. De esta forma, los empleos disponibles en hostelería, agricultura, servicio doméstico y construcción hacen especialmente fácilla inserción laboral de los colectivos sin cualificación que se encuentran en laasistencia.
303
Begoña PérezEransus
Este modelo tiene dos consecuencias importantes para nuestro análisis.Por un lado, nos permite explicar los bajos niveles de dependencia de las prestaciones: en el caso de Navarra, menos de un 200/0 de los usuarios permanecende forma continuada en la Renta Básica. Sin embargo, al igual que ocurre en elcaso americano, la baja calidad de los puestos de trabajo no permite a los hogares superar la situación de pobreza y genera procesos de inserción altamenteinestables. Por ello, en este contexto si bien es fácil salir de la asistencia también es habitual volver a ella: en Navarra más del 550/0 de los usuarios realiza unuso intermitente del programa.
La alta disponibilidad de empleo, en Navarra conlleva que se haya apostado por la potenciación de otras fórmulas distintas a las de la contratación pública, tales como las ayudas económicas de carácter temporal y la derivación de losparticipantes a mecanismos que favorecen la incorporación laboral de los colectivos en la asistencia (agencias de colocación, orientación para la búsqueda deempleo y similares).
Las reducidas tasas de desempleo, en Navarra, explicarían el hecho deque los niveles retributivos del programa de Empleo Social Protegido se hayanmantenido siempre tan bajos. Debido a que si fueran superiores a los salariosexistentes en el mercado supondrían una opción claramente más deseable queel trabajo en el mercado normalizado. Bajo este mismo planteamiento se explica el escaso desarrollo de la fórmula de Inserción Laboral en Empresas a pesarde su alto potencial como mecanismo de integración.
A partir del estudio de este caso podemos corroborar la estrecha interrelación entre las características del mercado de trabajo y la relación entre programas de empleo y asistencia. Esta interrelación es decisiva en los países del surde Europa y en los países liberales. En ellos, tanto el perfil de sus sistemas productivos (con amplios sectores de baja cualificación), como la limitación de sussistemas de protección social han favorecido la extensión de la precariedad. Porello, la disponibilidad de puestos de trabajo de baja cualificación ha llevado a losgobiernos a subordinar el diseño de las formas de asistencia al objetivo de queésta no suponga una opción más deseable que los empleos de más baja retribución.
En relación a ello es preciso advertir que en los últimos años, se observanen Europa algunas evidencias que pueden llegar a transformar el modelo de activación del resto de países. El descenso generalizado del desempleo en Europaunido a una extensión de la precariedad (que alcanza ya a un 250/0 del empleo)podría explicar la progresiva incorporación de fórmulas destinadas a favorecer laorientación hacia el empleo normalizado; así como la creciente utilización de algunos dispositivos de activación más cercanas al workfare americano (sanciones, presión para aceptar empleos y similares).
Será preciso esperar a valorar los efectos de la implantación de estas iniciativas en la situación de los hogares bajo el umbral de pobreza así como a conocer las respuestas de los distintos gobiernos europeos al fenómeno de la precariedad para poder analizar en profundidad las consecuencias de estastransformaciones.
Conclusiones
La importancia del régimen de bienestar en la relación entre activación y rentasmínimas
Hemos comprobado la estrecha relación existente entre la amplitud de laprotección social del Estado y el desarrollo de las políticas de activación. A suvez la evidencia muestra una estrecha influencia de ambos factores en la eficacia de la prevención de las situaciones de pobreza y exclusión. De esta formason los países con niveles más altos de gasto social los que han conseguido minimizar el riesgo de pobreza y exclusión. No obstante, la amplitud del gasto noes suficiente para asegurar la eficacia de las políticas frente a la pobreza, sinoque es la distribución del mismo lo que verdaderamente establece las diferencias entre los países europeos con niveles de gasto social igualmente elevados.
En este sentido, a partir del análisis comparativo se ha demostrado queexisten tres factores especialmente eficaces en la lucha contra la pobreza y laexclusión:
a) La amplitud de los sistemas de protección por desempleo.b) La existencia de programas de ingresos mínimos que permitan un ni
vel de subsistencia digno a aquellos que quedan fuera de la proteccióngeneral.
e) El desarrollo de políticas de activación extensivas que favorezcan lavuelta al empleo de las personas que se encuentran al margen.
En el siguiente cuadro se resume la incidencia de estos tres factores y elefecto de su acción en el nivel de pobreza y precariedad en cada país.
La evidencia muestra que son los países socialdemócratas con los niveles más elevados de gasto social los que han conseguido mantener las tasas depobreza más bajas de Europa y evitar en gran medida la generación de precariedad laboral. Frente al aumento del desempleo en los ochenta en estos países seestableció un pacto social entre gobiernos y fuerzas sindicales que favoreció unaumento de la flexibilidad para los empresarios sin una disminución de la calidaddel empleo ni de la protección de los trabajadores. Ello ha permitido la conciliación de una fuerte competitividad económica con el mantenimiento de la protección social.
El amplio apoyo social al Estado de bienestar sostenido en la alianza entreclases medias y clase trabajadora ha permitido un gasto social elevado que garantiza la protección al margen del mercado de forma eficaz. El carácter claramente redistributivo del gasto social ha propiciado una mejoría de la situación delas familias con rentas más bajas.
Los gobiernos socialdemócratas reaccionaron a la crisis de empleo creando empleo público de calidad mayoritariamente en el sector de servicios sociales. Este hecho ha favorecido altas tasas de participación femenina en el mercado y a su vez la provisión universalizada de servicios de atención a mayores yniños. Todo ello permite la conciliación de vida familiar y laboral y por tanto, unalto grado de autonomía personal de todas las personas independientemente desu edad o sexo.
Por último y a diferencia del resto de países, los países socialdemócratashan realizado una importante inversión en el desarrollo de un fuerte sector de po-
305
Begoña PérezEransus
TABLA 44. Resumen comparativo de la situación de pobreza y los dispositivosde desempleo, ingresos mínimos y activación en los cuatro paísesanalizados
ReinoUnido
Elaboración propia. Protección del desempleo a partir de Gallie y Paugam (2000). Eficacia de losprogramas de ingresos mínimos a partir de Beherendt (2000).
306
Conclusiones
líticas activas de empleo que favorecen la creación de oportunidades de empleoy formación para aquellas personas que quedan al margen aumentado sus posibilidades de inserción laboral. Sin que ello haya supuesto un menoscabo del sistema de protección de desempleo universalista.
En los países corporatistas como Francia, Alemania o Bélgica los altos niveles de gasto social han conseguido amortiguar los efectos de las últimas transformaciones aunque con menor eficacia en la reducción de la pobreza. A diferencia de los países socialdemócratas, en estos países no se ha favorecido unaredistribución del gasto que favoreciera la igualdad social. Por contra, en ellosbuena parte del gasto social ha ido a parar a las familias de rentas más elevadasen forma de políticas de pensiones, educativas y otros. Por el contrario, la protección de aquellos que quedan al margen del empleo y fuera del sistema contributivo es claramente limitada. En estos países la inversión en políticas de activación ha sido más limitada y la creación de empleo desde el sector públicoprácticamente inexistente. En ellos se ha optado por otras estrategias destinadas a prolongar el período educativo de los jóvenes o a favorecer la jubilación anticipada de los mayores.
En Francia, la protección de los desempleados es elevada pero está establecida en función de la contribución de los trabajadores lo que genera fuertesdesigualdades para aquellos que quedan fuera del nivel contributivo. Existe eneste país un esquema de ingresos mínimos de cobertura media, de nivel retributivo elevado y vinculado a acciones de inserción especialmente adaptadas a larealidad de estos colectivos. De esta forma, el esfuerzo en medidas de activación en este país, aunque es limitado, ha sido específicamente orientado yadaptado a la realidad de grupos específicos como jóvenes y colectivos en exclusión.
Los países liberales respondieron a la crisis de desempleo potenciandola creación de empleo en el sector privado. Frente a la opción de la asistencia ola protección social, la ideología liberal siempre ha propuesto el desarrollo económico y la creación de empleo como respuestas más eficaces frente al desempleo y la pobreza. Sin embargo, tal y como demuestra el caso de EEUU lamera disponibilidad de empleo no conlleva necesariamente la superación de lassituaciones de pobreza debido a que en este país reducidos niveles de desempleo conviven con tasas de pobreza elevadas.
En EEUU el carácter residual del sistema de protección y la inexistenciade un esquema de ingresos mínimos ha contribuido a crear una situación de mayor riesgo de desprotección para las personas que quedan al margen del mercado. Paralelamente, el modelo de activación-workfare no responde a una estrategia de inversión para la creación de oportunidades de empleo, sino más bienal objetivo de reducción del gasto en asistencia social.
El caso del Reino Unido se acerca más a la realidad europea por su nivelde gasto social aunque éste no tenga una gran vocación redistributiva. En estepaís se ha optado por un sistema de protección por desempleo público muy limitado que ubica la mayor parte de la responsabilidad protectora en el nivel asistencial. Este nivel da cobertura a un volumen muy amplio de población sin embargo, su escasa cuantía no favorece la superación de las situaciones de pobreza
307
Begoña PérezEransus
(relativa sí de pobreza extrema). De este modo, en este país las tasas de pobreza tanto entre desempleados como entre empleados son bastante elevadas.Precisamente la preocupación por este fenómeno ha llevado al gobierno británico a destinar un importante esfuerzo en el desarrollo de políticas de activaciónorientadas a las personas en la asistencia. Este esfuerzo, aunque se encuentrapor debajo de la media de la inversión Europea y únicamente está limitado a laspersonas en el nivel asistencial, ha supuesto un aumento de recursos considerable respecto a la situación anterior.
En los países del sur de Europa a pesar de tener los niveles de gasto social más bajos, la protección familiar ha logrado frenar la extensión de las situaciones de exclusión social y mantener tasas de pobreza, aunque elevadas, similares a otros países con nivel de gasto social superior. En España, un sistemasub-protector de desempleo que llega únicamente a una parte de los desempleados, así como la limitación de los programas de rentas mínimas heterogéneos y fragmentados, no hubieran podido amortiguar las consecuencias de lasaltas tasas de desempleo vividas en los años ochenta. Éstas fueron compensadas por estrategias intergeneracionales de reparto de empleo y mecanismos redistributivos de las rentas en el seno de las familias. Como consecuencia de ellose mantiene un modelo social basado en la fuerte dependencia de los miembrosdel hogar que hace que el desempleo y la precariedad sean soportados, en granmedida, por mujeres y jóvenes que devienen dependientes del empleo establedel cabeza de familia todavía fuertemente protegido.
Sin embargo, este modelo basado en la capacidad de la protección familiar comienza a presentar importantes limitaciones que pueden agravarse en unfuturo próximo. Por un lado, las escasas tasas de fecundidad reducirán la capacidad protectora de la familia. Por otro, algunos tipos de hogares devienen especialmente vulnerables a las últimas transformaciones sociales y familiares: jóvenes, hogares monoparentales, mujeres mayores solas).
En este sentido, el caso de Navarra es representativo del modelo de lospaíses del sur de Europa. A pesar de que el programa de renta mínima presenta uno de los niveles de cobertura más altos del Estado, ésta se encuentra muypor debajo de los niveles de cobertura de los programas de rentas mínimas delresto de países europeos (este programa únicamente da cobertura a un 1,640/0de los hogares navarros).
En este contexto, el Empleo Social Protegido navarro, supone una experiencia de activación innovadora en el nivel de los programas de renta mínima,aunque puramente anecdótica si tenemos en cuenta su relación con el desempleo (únicamente emplea a 500 personas anualmente, lo que supone menos del0,40/0 de la población Navarra; un 20/0 de la población desempleada).
En Navarra, al igual que sucede en el conjunto del Estado, pobreza y exclusión social se encuentran lejos de constituir una cuestión social de primer orden lo que claramente contribuye al mantenimiento de las fuertes limitacionesque caracterizan a los regímenes de bienestar de los países mediterráneos. Porel contrario el desinterés mostrado por la clase política y los agentes sociales enel desarrollo de este programa es ilustrativo del profundo abismo existente en-
3081
Conclusiones
tre los países del Sur y la concertación social que ha facilitado el desarrollo delas políticas de activación en los países socialdemócratas.
b) Activación welfare versus activación workfare. El programa deNavarra ante ambos modelos
La activación surgió como respuesta al fuerte incremento del desempleoen los años ochenta y estaba diseñanda para mejorar la cualificación de aquellostrabajadores que quedaban temporalmente al margen del empleo y que en momentos de coyuntura económica más favorable accederían de nuevo al mercado laboral.
Aunque en un principio no se contemplaba la participación en estas estrategias de los colectivos más alejados del empleo (personas que nunca habíantrabajado, trabajadores sin cualificación o colectivos marginales), en los años noventa, cuando el desempleo desciende, las estrategias de activación comienzana ser orientadas a los hogares perceptores de rentas mínimas.
Para valorar el impacto de la aplicación de la activación en el nivel asistencial planteábamos la necesidad de conocer si su puesta en marcha suponía unamejora de las oportunidades y recursos para los colectivos más excluidos o si porel contrario constituía una reducción de la protección. A la luz de la evidencia podemos concluir que la introducción de estrategias de activación en EEUU, ha supuesto una clara reducción de la protección social existente, no sólo en términoseconómicos sino también en relación con los derechos de los perceptores. En este país la implantación del workfare apenas ha creado nuevas oportunidades departicipación en el empleo ya que el esfuerzo ha sido orientado a favorecer la inserción inmediata en el mercado normalizado a través de mecanismos de estímulos y sanciones. Hemos comprobado que las consecuencias de este modeloson una alta inestabilidad de los procesos de inserción ya que buena parte de laspersonas que salen de la asistencia ocupan trabajos que no les permiten superarel nivel de pobreza o se encuentran en situación de desprotección o relacionadoscon actividades irregulares o acaban volviendo a la asistencia.
Por el contrario, en los países europeos la activación ha supuesto, en mayor o menor medida, un aumento de la financiación y por tanto de las oportunidades de inserción para los colectivos en la asistencia. La estrategia activadoraaunque ha podido suponer un aumento de la responsabilidad individual y la introducción de cierto riesgo de desprotección económica, ha sido adaptada a lascaracterísticas de los colectivos en función de su empleabilidad.
En el caso danés, representativo del modelo welfare, la estrategia de activación surgió con el objetivo de mejorar la empleabilidad de la población activaen general y ha supuesto un considerable aumento de la oferta de oportunidades de empleo público y de formación laboral, de la que se han beneficiado también los colectivos excluidos. Aunque en los últimos años se ha aumentado elénfasis en las obligaciones de los beneficiarios de prestaciones, ésta apareceacompañada de una amplia oferta de recursos que se adaptan de manera flexible a las características de la población y a la garantía de protección económica.
309
Begoña Pérez Eransus
En el Reino Unido la estrategia de activación, motivada por el aumento dela pobreza ha supuesto una considerable mejoría de la financiación destinada alos colectivos más desfavorecidos. Este modelo se encuentra orientado a favorecer la inserción laboral de las personas en la asistencia, que en este país, constituyen un volumen importante de población.
En Francia la vinculación de estrategias de activación destinadas a los másexcluidos, a pesar de tener un alcance limitado, constituyen una mejora considerable de las oportunidades para superar las situaciones de exclusión respectoa la situación previa. En este país la concepción estructural de la pobreza y la exclusión ha propiciado una aplicación flexible de los requerimientos de insercióndestinados a los colectivos más desfavorecidos con los que se ha favorecido unautilización garantista del programa. Por otro lado, en este país la estrategia de activación también integra una amplia vía de políticas destinadas a jóvenes en desempleo que incluyen además de programas de formación ocupacional la disponibilidad de puestos de trabajo para favorecer experiencias laboralescualificantes.
Sin embargo, en España la escasa financiación destinada a políticas de activación ha sido orientada, casi por completo, a las fórmulas de subvención a lacreación de empleo y al desarrollo de acciones de orientación para el empleo oformación ambas destinadas a grandes colectivos de desempleados. El hechode que buena parte de estas acciones hayan sido de carácter generalista ha contribuido a su escasa eficacia en la inserción laboral de los desempleados en general. Pero sobre todo determinan la escasa capacidad de estas acciones paraadaptarse a las necesidades de los colectivos en situación de exclusión. En este contexto, los programas de empleo público, como el de Navarra, son iniciativas puntuales de muy escaso alcance.
El Empleo Social Protegido, en Navarra, nació con vocación workfaristadebido a la fuerte oposición conservadora a la puesta en marcha del programade renta mínima. De esta forma la prestación económica era condicionada a larealización de una contraprestación laboral lo que significaba que la negativa altrabajo suponía la expulsión del programa. Sin embargo, ha habido dos motivosfundamentales que han transformado la vocación del programa de empleo haciael modelo welfarista. En primer lugar, el descenso de la amenaza del desempleollevó una considerable reducción del apoyo a la opción de la contratación pública y por el contrario a la potenciación de la opción de las ayudas económicas(más baratas y más fáciles de gestionar). En segundo lugar, la presencia en elprograma de hogares con importantes dificultades para acceder al mercado normalizado ha llevado a las profesionales a utilizar el recurso del empleo con finesdistintos a los la inserción laboral. De esta forma, el empleo se ha utilizado conel fin de mejorar la cobertura económica de los hogares excluidos con menores,para facilitar el acceso a otros sistemas de a aquellas personas con escasas posibilidades de empleabilidad por motivos de edad o salud, o con finalidades rehabilitadoras en el caso de personas en situación de marginación social.
Todo ello hace del caso de Navarra más cercano al modelo francés. Por unlado el hecho de que el origen del programa de empleo esté vinculado al surgi-
310 ¡¡
Conclusiones
miento de la renta mínima ha supuesto una notable mejoría de las oportunidades para los colectivos excluidos. Por otro lado, la finalidad del empleo en la asistencia más que constituir una estrategia de we/fare to work (garantizar la salidaal mercado normalizado para reducir la protección asistencial) ha acabado siendo una estrategia de work for we/fare (utilización del empleo con finalidad protectora y rehabilitadora).
En los últimos años, la aprobación de la Renta Básica como derecho, haconsolidado este modelo en su vocación we/farista sin embargo, al igual que sucede con el caso francés, la escasa cobertura de la prestación y las limitacionesde las acciones de activación les alejan claramente de este modelo.
A partir de las diversas realidades de la activación en los distintos paísespodemos afirmar que la principal diferencia que existe entre ambos modelos esque, en los países que se acercan al modelo we/fare los colectivos excluidos hanvisto aumentar las oportunidades de mejorar su inserción laboral y social a raízde las reformas. Además, al menos en el ámbito teórico, el modelo welfare tiene como objetivo favorecer la movilidad de las personas que se encuentran enlas posiciones más bajas de la escala social y por tanto vocación transformadora. No obstante, en la práctica, el escaso desarrollo de la estrategia de activacióny las diversas limitaciones de los sistemas de protección bloquean claramenteesta capacidad de transformación social.
En cuanto al modelo workfare, su aplicación en la reforma implantada enEstados Unidos lo corrobora como ejemplo de una estrategia destinada a reducir el gasto social, disuadir a los pobres capaces de la vida en la asistencia y favorecer su acceso al mercado mediante la aceptación de trabajos precarios. Portanto este modelo contribuye en la teoría y en la práctica a mantener la estructura de clases establecida.
c) ¿Es eficaz la activación en la lucha contra la pobreza?
A partir de los años noventa cuando las tasas de desempleo han descendido en la mayoría de los países el principal desafío para las políticas de activación lo constituyen aquellos colectivos considerados como capaces que permanecen en la asistencia de manera continuada, incluso en contextosdisponibilidad de puestos de trabajo. De hecho, en todos los países (así como enel caso de Navarra) se está detectando una proporción importante de hogarescalificados como no activables.
Existen tres tipos de causas que son apuntadas como explicaciones deesta falta de eficacia de la activación con los más excluidos. En primer lugar, seapunta a las propias características de los participantes que permanecen mástiempo en la asistencia. De esta forma la presencia de otros problemas de índole social, familiar, físico o psicológico estaría dificultando el acceso al trabajo dedeterminados individuos al mercado laboral'".
173 Diversos estudios, como el dirigido por Esping-Andersen en Changing C/asses (J993) han tratadode validar la teoría del surgimiento de un nuevo proletariado permanentemente alejado del empleo en la sociedad post-industrial.
311
Begoña PérezEransus
El segundo tipo de explicaciones de las limitaciones de la activación conlos más excluidos apunta a la naturaleza de estas estrategias que no fueron diseñadas pensando en los colectivos más alejados del empleo. En este sentido,en algunos países europeos han surgido diversas iniciativas destinadas adaptarla estrategia de activación a este sector de población aunque no estas de momento son de alcance limitado. La tradición francesa de inserción ha favorecidola creación de una red de recursos de activación laboral, al margen del mercado,exclusivamente adaptada a la realidad de la exclusión. También en Dinamarcahan surgido en los últimos años proyectos de activación y participación comunitaria destinados a dar cabida a los colectivos más alejados del empleo. En ambos casos el desarrollo de esta vía específica de activación ha puesto en evidencia la existencia de ciertos riesgos que han llegado a cuestionar la propiaconveniencia de utilizar la activación con los sectores más excluidos. Entre estos riesgos se encuentran el carácter estigmatizante de las condiciones que caracterizan la participación en estos proyectos, su contribución a la creación de unstatus de asistido y en última instancia la existencia de cierto riesgo a la desprotección en casos de falta de «docilidad» en la inserción de los colectivos enprocesos más intensos de exclusión.
En tercer lugar, otro factor que se apunta como responsable de la falta deeficacia de la activación con este sector de población es la existencia de procesos discriminatorios en la selección de los participantes en los programas de activación, tanto positivos como negativos. De esta forma las estrategias de discriminación positiva estarían priorizando la participación en la activación de loscolectivos con menores niveles de empleabilidad con el fin de hacerles beneficiarios de los efectos positivos de estas acciones en la mejora de sus condiciones de vida (mayor protección económica, acceso a otros sistemas de protección social, mejora de la situación personal y otros). En sentido contrario lasestrategias de discriminación negativa estarían favoreciendo el acceso a los recursos de activación a aquellos colectivos que presentan mayores niveles deempleabilidad con el fin de garantizar un mayor éxito en la eficacia de los programas. Cualquiera de las dos estrategias estaría dificultando la verdadera valoración de la eficacia de la activación como herramienta de lucha contra la exclusión social.
La falta de información comparativa disponible en relación con estas trescuestiones dificulta la posibilidad de profundizar en la valoración de la estrategiaactivadora y su eficacia con los colectivos más excluidos. De hecho, la mayoríade las evaluaciones existentes sobre los programas de activación no incluyen unanálisis de las posibilidades de partida de sus participantes. Tampoco recogen información que permita contrastar la existencia de estas estrategias de discriminación positiva o negativa de los participantes más excluidos. Ni incluyen indicadores que permitan valorar la eficacia social de los programas de activación enlas condiciones de vida de los colectivos más excluidos. Por el contrario, la mayor parte de las evaluaciones únicamente se basan en la medición de la inserción laboral, entendida como el acceso a cualquier empleo normalizado al finalizar el período activador. Este hecho ha contribuido a generalizar una imagen de
3121
Conclusíones
ineficacia de los programas de activación destinados a colectivos con menoresniveles de empleabilidad así como al ocultamiento de la importancia de la eficacia social de algunos programas de activación.
De esta forma hemos propuesto una metodología de evaluación que permita valorar la eficacia laboral y social del programa que contempla la complementariedad de fuentes e indicadores relativos al contexto socio-económico, alas características del mercado laboral y especialmente al perfil de los participantes.
La aplicación de esta metodología al caso de Navarra nos ha permitidoconstatar precisamente la presencia de barreras que obstaculizan la inserción laboral de los participantes. De igual modo hemos comprobado la existencia deestrategias de discriminación positiva desarrolladas por las profesionales quehan priorizado la participación en el empleo de los hogares con menos posibilidades de acceder al mercado laboral.
Ambos factores, el perfil de los participantes y las estrategias de discriminación positiva permiten explicar la escasa eficacia laboral del programa. Ésteha sido utilizado con los hogares que tenían menos probabilidades de salir delprograma y acceder a un puesto de trabajo normalizado. De esta forma, casi desde sus comienzos, se subordinó la eficacia laboral del programa a la consecuciónde otras finalidades de carácter social como son, la mayor protección económica del contrato frente a la prestación, las posibilidades de alternancia entre lasdos modalidades del programa y por tanto la continuidad de la protección, los derechos de acceso a la protección que facilita la contratación laboral y el potencialrehabilitador del empleo en relación a situaciones de salud mental, baja autoestima y otras.
Profundizando en algunos de estos potenciales hemos visto como la mayor protección económica del empleo tiene una elevada eficacia a la hora de frenar situaciones de deterioro personal y familiar y facilitar la puesta en marcha deprocesos de inserción (deshabituación de sustancias, acceso a una vivienda, procesos de separación, etc.).
Respecto al acceso a la protección de otros sistemas, la posibilidad garantizada por el programa de empleo de disfrutar de una contratación por un período de tiempo determinado cobra especial valor en un sistema contributivo como el nuestro, en el que el empleo se constituye en la principal vía de acceso ala protección social.
Además el programa de empleo de la Renta Básica ha sido especialmente valorado por profesionales y participantes gracias a su función rehabilitadora,más aún en un contexto social, como el Navarro, en el que existe una concepción compartida del trabajo como dignificador del ser humano. Se ha evidenciado que la práctica totalidad de los hogares que acceden a la Renta Básica manifiestan su preferencia por recibir una oferta de empleo público antes que percibirla prestación económica. En este sentido, a partir de los relatos de vida hemospodido profundizar en este fuerte arraigo de los sentimientos de deber y rechazo de la ociosidad en la población más excluida, algo que ya había sido contrastado anteriormente por autores como Aliena (1999) o Laparra (2000).
313
Begoña Pérez Eransus
Desde el punto de vista profesional también se valora muy positivamentela capacidad del empleo como recurso de desarrollo personal (especialmenteadecuado en algunos casos en los que existe un fuerte deterioro de la autoestima o en casos de aislamiento social extremo). Igualmente, las profesionales reivindican el potencial «activador» del programa, entendiendo activación en el sentido contrario al concepto de la pasividad. Situación esta última que caracteriza aalgunas personas que llevan tiempo alejadas del empleo y presentan muy pocasposibilidades de volver a él.
Sin embargo, también hemos constatado que, a lo largo de los años, elprograma ha perdido parte de esta eficacia social, debido a que la proteccióneconómica que facilita el empleo, a pesar de que sigue siendo superior a la dela ayuda económica, se ha mantenido estancada en los niveles retributivos iniciales. Mientras tanto la protección facilitada por la ayuda económica ha mejorado su cobertura, por lo que para algunos hogares puede resultar más atractiva,desde el punto de vista económico, la opción de la ayuda frente al empleo.
De la misma forma, un progresivo descenso en la calidad de los subsidiospor desempleo ha generado que la función de acceso a prestaciones que desempeñaba este programa haya perdido también parte de su eficacia protectora, sobre todo en el caso de los participantes más jóvenes.
En cuanto al carácter cualificante de las tareas, desde el origen del programa y hasta ahora, la mayoría los programas todavía siguen desarrollando tareas ocupacionales de escaso potencial integrador. En los últimos años, aparecen nuevas iniciativas destinadas a mejorar el nivel de cualificación facilitadopor el programa y a vincularlo a salidas laborales específicas del mercado de trabajo. No obstante estas iniciativas todavía representan una parte limitada delprograma.
Por último, mencionar que el programa de empleo también presenta unimportante déficit en el desarrollo de las funciones de apoyo social individualizado de los participantes y de seguimiento posterior de cara a la continuidad de losprocesos de inserción. Esto sin duda disminuye la eficacia social del programa,debido a que, ha quedado demostrado en sucesivas experiencias prácticas, queel refuerzo del apoyo social aumenta el potencial integrador del programa.
Esta limitaciones del programa contribuyen a que se confirmen en estaexperiencia buena parte de los riesgos detectados en la aplicación de la activación a colectivos excluidos. Existen diversos factores que han contribuido a generar un sentimiento de estigmatización en los participantes. Entre ellos se encuentran las precarias condiciones de contratación de los proyectos, el carácterpoco cualificante de las tareas, la concentración de diversos tipos de problemáticas en un único programa, o la escasa legitimación social del programa.
Además el uso intermitente del programa, confirma la existencia en Navarra de la doble trampa de la inserción y la precariedad laboral en la que se encuentran de manera continuada buena parte de los usuarios del programa. Portodo ello en el caso de Navarra sí podríamos hablar de la existencia de este nuevo status de trabajadores que combinan puestos precarios en el mercado normalizado con empleos, también precarios, en el entorno protegido de los recur-
314
Conclusiones
sos de inserción y que además muestran grandes dificultades para salir de estasituación.
Ante el perfil de discapacidad real para el trabajo de buena parte de losperceptores, la ineficacia del programa en la inserción laboral, los déficit en la inserción social y sus posibles consecuencias negativas como la generación de unstatus de trabajador de inserción, tiene sentido plantearse ¿merece la pena utilizar programas de activación dirigidas a los colectivos excluidos? Únicamente podemos responder a esta pregunta a partir de la experiencia de Navarray tendríamos que hacerlo de forma positiva aunque matizada.
Debido a la trayectoria del programa se ha comprobado que la combinación de empleo y asistencia ha servido para mejorar la protección económica delos hogares más excluidos, facilitarles el acceso a otros sistemas, favorecer elinicio de procesos de inserción, mejorar la autoestima de los participantes y sobre todo frenar procesos de exclusión mejorando las condiciones de vida de loshogares excluidos. Por estos motivos queda demostrado un gran potencial de laactivación en la asistencia como mecanismo de lucha contra la exclusión.
Sin embargo, dada la configuración del programa en la actualidad y dadaslas características del mercado laboral en España este dispositivo de empleo enla asistencia resulta mucho menos eficaz de lo que podría serlo en la superacióndefinitiva de las situaciones de pobreza. La alta disponibilidad de puestos de trabajo de escasa cualificación que caracterizan al caso español, hacen especialmente fácil la salida del programa de aquellos hogares que realmente puedentrabajar. Esto tiene dos consecuencias importantes: por un lado, corrobora el hecho de que aquellas personas que no salen del programa no lo hacen debido aque su disponibilidad familiar o su situación de exclusión les impide hacerlo. Para ellos la opción del empleo no se presenta más adecuada que otras igualo máseficaces desde el punto de vista de la eficacia social como son:
- Mecanismos destinados a facilitar la continuidad en la garantía de ingresos.
- Dispositivos destinados a mejorar la disponibilidad para el trabajo de hogares con cargas familiares no compartidas (recursos de cuidado de menores y mayores).
- Mecanismos de intervención social de carácter integral que permitan lasuperación de situaciones de exclusión mediante la coordinación de acciones en distintos ámbitos como el de salud, vivienda o acompañamiento social.
- Dispositivos de empleo de carácter ocupacional que permitan la utilización del empleo con el fin de «activar» procesos personales de aquellaspersonas con problemas de salud mental, problemas físicos o avanzadaedad.
Por otro lado, las características del programa actualmente lo asemejan alos puestos disponibles en el mercado, (en términos de bajos salarios y escasacapacidad cualificante). Este hecho hace de él un recurso especialmente ineficazen el contexto español, debido a que no aporta ningún valor añadido respecto a
315
Begoña PérezEransus
la precariedad laboral disponible (salvo la flexibilidad de ritmos y contenidos laborales y una gestión comprensiva de las relaciones laborales y humanas). Poreste motivo el recurso, de mayor coste y especialmente valioso para la inserción, en cuanto supone una contratación laboral desde el sector público, podríaser revalorizado si fuera orientado únicamente a las personas con posibilidadesde volver al empleo y les permitiera una mejora del nivel de empleabilidad. Deesta forma, el carácter cualificante del recurso permitiría el acceso a otro tipo deempleos y la verdadera superación de la trampa de la precariedad y la inserción.
De este trabajo se derivan dos conclusiones importantes, en primer lugar,que la exclusión social en sus múltiples caras puede llegar a incapacitar temporalo permanentemente a las personas para el trabajo en el mercado laboral. Esta situación, por sí misma, no es reconocida ni incluida como contingencia en los sistemas de garantía de ingresos a la manera de otros acontecimientos vitales talescomo la vejez o determinadas discapacidades físicas o psíquicas'". En este sentido, consideramos que las soluciones, planteadas desde la izquierda, en referenciaa la necesidad de contemplar nuevas formas de participación social al margen delempleo (atención a mayores, trabajo doméstico, acciones de voluntariado o participación social) (Przeworski, 1988), (Chapan y Euzéby, 2003), o a la implantaciónde una "renta básica" de carácter universal basada únicamente en el reconocimiento de ciudadanía: (Van Parijs y Van der Veen, 1988),(Sanzo, 2001) resolveríanla cuestión planteada por estas personas en situación de pobreza contempladascomo capaces pero realmente incapaces de acceder al empleo. Desde una perspectiva más posibilista consideramos más adecuados en la lucha contra la pobreza aquellos programas de garantía de ingresos, similares al modelo danés que facilitan la superación del umbral de pobreza y permiten una permanencia en laasistencia durante más tiempo en combinación con una mayor oferta de posibilidades de mejora de la empleabilidad. A pesar de ello entendemos que tampocoeste modelo consigue dar respuesta a la situación de los más excluidos.
En segundo lugar, consideramos que la activación puede tener una elevada eficacia social y laboral si se utiliza con aquellos colectivos que se encuentranen disponibilidad de acceder al mercado laboral si se cuida su diseño para querealmente suponga un recurso cualificante. En este sentido defendemos la necesidad de crear estrategias que faciliten el acceso de los colectivos excluidos arecursos de activación de vocación universalista que favorezcan un nivel elevado de cualificación para el trabajo. Estas estrategias deberían combinar formación y garantía de ingresos en períodos de larga duración. De este modo, no sólo constituirían un mecanismo más efectivo para favorecer la autonomía de laspersonas que se encuentran en la asistencia, sino que conformarían una estrategia eficaz también contra la precariedad laboral. La posibilidad de estancia enla asistencia y la participación en recursos de mejora de la empleabilidad en ellargo plazo permitiría a los participantes no aceptar cualquier tipo de trabajo y optar a puestos de mayor cualificación y por tanto mayor calidad.
174 Dentro del espacio social de la exclusión también incluimos las dificultades de integración social vividas por personas mayores o discapacitadas aunque tengan acceso a mecanismos de garantía de ingresos.
Conclusiones
Por último, es preciso reconocer que ni políticas de garantía de ingresos,ni estrategias de activación, aunque necesarias, son suficientes para combatir lapobreza, la exclusión y la precariedad social. Se hace por tanto indispensable unasinergia de intervenciones que implique diversos ámbitos de actuación más alládel ámbito de los servicios sociales y que tienen que ver con la protección delmercado laboral, políticas de vivienda, sanidad y educación. Frente a las limitaciones de los programas de rentas mínimas y las políticas de activación, la exclusión social requiere políticas de integración del mismo rango que aquellas quecaracterizaron el importante avance social protagonizado por el surgimiento delos Estados de bienestar en Europa a lo largo del siglo XX.
317
ABRAHAMSON, PETER (1996). «Social exclusion in Europa». en IV Seminario Internacional de Política Social Gumersindo de Azcárate, Madrid.
ADELANTADO, JOSÉ y GOMA, RICARD (2000), «El contexto: La reestructuración delos regímenes de bienestar europeos» en Cambios en el Estado de Bienestar. Adelantado, José (Coord.l. Barcelona, Icaria Antrazyt.
AGUILAR, MANUEL, CaRERA, CONCEPCiÓN, GAVIRIA, MARIO y LAPARRA, MIGUEL (1989),El salario social sudado. Pamplona, Editorial Popular, S.A.
AGUILAR, MANUEL, GAVIRIA, MARIO y LAPARRA, MIGUEL (1995), La caña y el pez. Estudio sobre los salarios sociales en las Comunidades Autónomas. Madrid,Fundación Foessa.
AGUILAR, MANUEL, LAPARRA, MIGUEL y GAVIRIA, MARIO (1996), «Programas de Renta Mínima de Inserción» en Pobreza, necesidad y discriminación. VVAA.Madrid, Fundación Argentaria.
AGUILAR, MANUEL, LAPARRA, MIGUEL y GAVIRIA, MARIO (1997), Evaluación de la Renta Básica. Pamplona, Departamento de Bienestar Social. Gobierno de Navarra.
ALIENA, RAFAEL (1991a), «A la sombra de Speenhamland: Una perspectiva histórica para el ingreso mínimo de inserción» en Documentación Social 78:71-91.
ALIENA, RAFAEL (1991 b). Rentas Mínimas de Inserción Social. Valencia, Conselleria de Treball i Afers Socials.
ALIENA, RAFAEL (1999), Adelaida Martínez y el honor de la pobreza. Barcelona,Fundación lila Caixa".
ALONSO-BoRREGO, C., ARELLANO ESPINAR, ALFONSO, DOLADO LOBREGAD, JUAN, J. y
JIMENO SERRANO, JUAN, F. (2004), «Eficacia del gasto en algunas políticasactivas en el mercado laboral español» en Laboratorio de Alternativas 53.
ALVAREZ-URíA, FERNANDO L (1986), «Comisión de Reformas Sociales: intentos yrealizaciones» en Cuatro siglos de acción social: de la beneficencia al bienestar social. (coord), Carmen López Alonso. Madrid, Consejo General de
321
Begoña Pérez Eransus
colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales.Siglo XXI de España Ediciones.
AMUEDO-DoRANTES, C. (2000), «Vvork Transitions Into and Out of Temporary Employment in a Segmented Market: Evidence from Spain» en Industrial andLabour Relations Review 53(2): 309-25.
ARANGO, JESÚS (2000), Evolución en el marco regulatorio de la protección por desempleo en España, Consejo Económico y Social.
ARRIBA, ANA y IBAÑEZ, ZYAB (2002), Minimum Income guarantee and social assistance: benefits for low income people and increasing low wages. Madrid,Unidad de Políticas Comparadas. Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas.
ARRIBA, ANA y MORENO, LUIS (2002), Poverty, social exclusion and "safety nets ".Madrid, Unidad de Políticas Comparadas. Centro Superior de Investigaciones Científicas.
ATKINSON, A. B. (1991), The Social Safety Net. Programe-166, Welfare State. London, London School of Economics. Suntory Toyota Internal Centre for Economics and Related Disciplines.
ATKINSON, A. B. (1998), Poverty in Europe. Oxford, Blackwell.AYALA, L. (2000), Las Rentas Mínimas en la reestructuración de los Estados de
Bienestar. Consejo Económico y Social. Madrid.AYALA, L. y PÉREZ, C. (2003), «Macroeconornic conditions, institutional factors and
demographic structure: what causes welfare caseloads?» en Instituto deEstudios Fiscales 3(2).
AYALA, LUIs (2001), La descentralización territorial de las prestaciones asistenciales: efectos sobre la igualdad, Instituto de Estudios Fiscales: 47.
BARBIER, J.C. (2003), Normative and regulatory frameworks influencing the f1exibility, security, quality and precariousness of jobs in France, Germany,Italy, Spain and the United Kingdom, ESOPE Project Precarious Employment in Europe: A comparative Study of Labour Related Risks in FlexibleEconomies. Financed by European Comissión D. G. Research, FrameworkV: 108.
BARBIER, JEAN-CLAUDE (2001 a), Des modeles d'insertion en Europe? travail", Cotloque de l'Assodiation d'Economie Politique. "Les défis de I'integrationsur le marché duo Montréal.
BARBIER, JEAN-CLAUDE (2001 bl. Welfare to work policies in Europe: The currentchallenges of activation policies. Paris, Centre d'études de I'emploi: 24.
BARBIER, JEAN-CLAUDE y THÉRET, BRUNO (2001), «Welfare to Work or Work to Welfare?» en Activating the Unemployed. Gilbert, Neil yVan Voorhis, RebeccaA. United States of America, International Social Security Association.
BARBIER, JEAN-CLAUDE, BRYGOO, ANGELlNA y VIGUIER, FREDERIC (2002), Defining andassesing precarious employment in Europe: A review of main studies andsurveys. A tentative approach to precarious employment in France. NoisyleGrand, Centre d'etudes de I'emploi: 118.
BECK, ULRICH (1998), La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Barcelona, Paidós.
3221
Bibliografla
BEHRENDT, CHRISTINA (2000), «Holes in the safety net? social security and the alleviation of poverty in a comparative perspective» en Luxembourg Incomestudy Working Paper nº 259.
BELORGEY, B. M. (2000), Minima sociaux, revenus d'activité, précarité. Rapport dugroupe dy Commissariat Général du Plan. Paris, La documentation francaise.
BENARROSH, Y. (2000), «Des adultes ch6meurs et allocataires du RMI face au travail précaire» en Les trappes á inactivié á I'épreuve des faits. Y., Benarroshyal., et, Centre d'etudes de l'Emploi: 103-144.
BENJUMEA, PEDRO (1986), «Desempleo: del socorro a la prestación» en De la beneficencia al bienestar social. (Coord), Carmen López Alonso. Madrid,Consejo General de colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social yAsistentes Sociales. Siglo XXI de España Ediciones.
BEVERIDGE, WILLlAM (1989a), Pleno empleo en una sociedad libre. Informe deLord Beveridge 11. Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
BEVERIDGE, WILLlAM (1989b), Seguro Social y Servicios afines. Informe de LordBeveridge l. Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
BLANK, R.M. (2002), «U.S. welfare reform: what's relevant for Europe?» en CESifo working paper(753).
BOURDIEU, PIERRE (1998), Contrefeux. Paris, Liber Raisons d'agir.BREDGAARD, T. (2001), «A Danish jobtraining miracle. Working Papen> en CARMA,
Aalborg.BRODSKY, MELvlN M. (2000), «Public-service employmeny programas in selected
OECD» en Monthly Labourreview 123(10): 31-41.CANTILLON, B., MARx, IVE y VAN DEN BOSCH, K. (2002), The Puzzle of Egalitarianism:
About th Relationship Between Employment, Wage Inequality, Social Expenditures and Poverty. Maxwell School of Citizenship and Public AffairsWorking Paper nº 337. Nueva York, Syracuse University.
CANTILLON, B. y VAN DEN BOSCH, K. (2000). «Back to basics: safeguarding an adequate minimum income in the active welfare state». en Social Security,Helsinki.
CARABAÑA, JULIO y SALIDO, OLGA (2001), «Fuentes de renta, desigualdad y pobreza» en Pobreza y Exclusión: La "malla de seguridad" en España. Moreno,Luíi. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
CARBONERO, MªANTONIA (1997), Estrategias laborales de las familias en España.Madrid, Consejo Económico y Social.
CASADO, DEMETRIO y GUILLÉN, ENCARNA (2001), Manual de Servicios Sociales. Madrid, Editorial CCS.
CASTEL, ROBERT (1997), La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. Buenos Aires, Paidós.
CASTELLS, M. y IMANEN, P. (2002), El Estado de Bienestar y la sociedad de la información. El modelo finlandés. Madrid, Alianza Editorial.
CASTELLS, MANUEL (1997), La sociedad red. Madrid, Alianza.CÉALlS, R. (2003), «L'insertion par I'activité économique dans le secteur mar
chand en 2001» en Problemes Economiques(2795): 17-21.
323
Begoña PérezEransus
CHAPON, S. y EUZÉBY, CH. (2003), «Vers une convergence des modeles sociauxeuropéens» en Problemes économiques(2.801-2.802): 70-80.
CORERA, CONCEPCIÓN y PÉREZ ERANSUS, BEGOÑA (1998), Mujer y Exclusión Social.Monografía (Trabajos Preparatorios para la Elaboración del Plan de Luchacontra la Exclusión Social en Navarra). Pamplona, Dirección General deBienestar Social. Gobierno de Navarra.
Cox, K. (2001), Evaluation of Action Teams for Jobs. London, Employment Service.
CREW, R.E. y EYERMAN, J. (2001), «Findinq employment and staying employed after leaving welfare» en Journal of Poverty 5(4).
DARMON, ISABELLE (2002), «La caja negra de las políticas activas de empleo» enPolíticas Sociales en Europa(11): 94-112.
DE GRAAF, WILLlBRORD, FRERICKS, PATRICIA y MAIER, ROBERT (2003). «Subsidised labour as a labour market strategy in European countries», en ESPAnet Conferencie "Changing European Societies-The Role for Social Policy, Copenhagen 13-15 Nov.
DE LA RED, NATIVIDAD (1993), Aproximaciones al Trabajo Social. Madrid, Siglo XXI.DÜLL, K. y DÜLL, NlcoLA (2002), Country Report, Germany (ESOPE Projectt. Mü
nich, Economix.DÜLL, NlcoLA (2002), Precarious Employment in five European countries- a Lite
rature Review (ESOPE Ptoiect). Münich, Economix: 120.ENGELS, F. (1979), La situación de la clase obrera en Inglaterra. Barcelona, Jucar.ENJOLRAS, B., J.L., LAVILLE y L., FRAISSE (2000), «Between subsidiarity and social
assistance-the French republican route to activation» en 'An offer youcen't refuse' : workfare in international perspective. Lredemel, Ivor yTrickey, Heather. Bristol, The Policy Press.
ESPING-ANDERSEN, G. ED. (1993), Changing classes: stratification and mobility inpost-industrial societies. London.
ESPING-ANDERSEN, G0STA (1990), The three worlds of welfare capitalism. Cambridge, Polity Press-Basil Blackwell.
ESPING-ANDERSEN, G0STA (2000), Fundamentos sociales de las economías postindustriales. Barcelona, Ariel.
ESPING-ANDERSEN, G0STA y SARASA, SEBASTÁ (2002), «The generational conflict reconsidered» en Journal of European Social Policy 12(1): 1-21.
EUROBAROMETER (1996), Flash 96 Survey.EUROPEO, CONSEJO (2001), Informe conjunto sobre la integración social. Bruselas,
Consejo de la Unión Europea.EUROSTAT (2002), La situación social en la Unión Europea (resumen). Luxemburgo,
Oficina de Publicaciones Oficiales de la Comisión Europea. Eurostat: 35.EUROSTAT (2004), «lndicators for monitoring the employment quidelines» en La
bour Force Survey OLFO.EUZEBY, CHANTAL (1991), Le revenu minimum garantí. Paris, La decouverte.FERRERA, MAURIZIO (1996), «The "Southern Model" of Welfare in Social Europa»
en Journal of European Social Policy 6(17-37).
3241
Bibliografta
FRADE, CARLOS, DARMON, ISABELLE, LAPARRA, MIGUEL, PÉREZ, BEGOÑA, ALVAREZ, ISABELy GONZALEZ, RAQUEL (2002), Literature review of precarious employment inSpain. ESOPE Project. Spain, ICAS Institute/Universidad Pública de Navarra.
FREEDMAN, S. , FRIEDLANDER, D. , HAMILTON, G. , J., ROCK, M., MITCHELL, NUDELMANJ, A., SCHWEDER y L., STORTO (2000), National Evaluation of Welfare toWork Strategies: Evaluation Alternative welfare to Work Approaches, USDHHS, Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation.
GALLEGO, RAQUEL, GOMÁ, RICARDO y SUBIRATS, JOAN, EDS. (2003). Estado de Bienestar y Comunidades Autónomas. La descentralización de las políticassociales en España. Barcelona, Tecnos-UPF.
GALLlE, D. y PAUGAM, S. (2000), Welfare regimes and the experience of Unemployment in Europe. UK, Oxford University Press.
GALLlE, DUNCAN y PAUGAM, SERGE (2000). «Unemployment, Welfare Regimes andSocial Exclusión. Presentation of Results of the TSER Project 11 Precarity,Emploment and Social Exclusion (EPUSE)"», en Worshop on Unemployment, Work and WeIfare, Brussels.
GALTIER, B. y GAUTIÉ, J. (2000), «Employment Protection and Labour Market Policies: Trade-offs or Complementarities, the case of France, report for theILO, mirneo.» en.
GARcíA PADILLA, M. (1990), «Historia de la acción social: seguridad social y asistencia (1939-1975)>> en Historia de la acción social pública en España. Beneficencia y Previsión. Social, Centro de Publicaciones Ministerio de Trabajo y Seguridad. Madrid.
GARCíA SERRANO, CARLOS, MALO, MIGUEL ANGEL y RODRíGUEZ CABRERO, GREGORIO(2001), Un intento de medición de la vulnerabilidad ante la exclusión social. Madrid, Unidad de Políticas Comparadas (CSIC): 17.
GARRIDO, LUIS y REQUENA, MIGUEL (1996), La emancipación de los jóvenes en España. Madrid, Instituto de la juventud.
GAVIRIA, MARIO, LAPARRA, MIGUEL y AGUILAR, MANUEL (1991), La integración. Madrid, Consejería de Integración Social.
GENOVESE, E. (1995), «Living with inequality» en The bell curve debate: History,documents, options. Jacoby, R. yGlauberman, N. New York, Time Books.
GEREMEK, BRONISLAW (1986), La piedad y la horca. Historia de la miseria y de lacaridad en Europa. Madrid, Alianza.
GIDDENS, ANTHONY (2002), Sociología. Madrid, Alianza.GILBERT, NEIL y VAN VOORHIS, REBECCA A. (2001), Activating the unemployed. New
York, International Social Security Asociation.GORZ, ANDRÉ (1986), Los caminos del paraíso. Barcelona, Laia.GOUGH, l., BRADSHAW, J., DITCH, J., EARDLEY, T. y WHITEFORD, P. (1997), «Social Assis
tance in OECD countries» en Journal of European Social Policy 7(1): 17-43.GOVERNMENT, DANISH (2003), Oenmark's: National Action Plan in Social Inclusion
2003: 60.GREGG, P. y WADSWORTH, J. (1996), «More Work in Fewer Households?» en New
Inequalities: The Changing Oistribution of Income and Wealth in the UK.Hills, J., Le grand, J., Piachaud, D. Cambridge, Cambridge Univertity Press.
325
Begoña PérezEransus
GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, M. (1990), «Crisis social y asistencia pública en el últimocuarto de siglo» en Historia de la acción social pública en España. Beneficencia y Previsión. Social, Centro de Publicaciones Ministerio de Trabajo ySeguridad. Madrid.
HANDLER, J.F. (2002). «Social Citizenship and Workfare in the United States andWestern Europe: from status to contract». en IX Congreso de la Red Europea de Renta Básica.
INBS (2001), Memoria evaluativa del empleo social protegido 2000/2001. Pamplona, Sección de Incorporación Sociolaboral. Instituto Navarro de Bienestar Social. Gobierno de Navarra.
JENKS, CHIRSTOPHER (1989), «Vvhat is the underclass -and is it qrowinq?» en Focus 12 (nº1): 14.
JESSOP, BOB (1994), «The transition to post-Fordism and Schumpeterian workfare state» en Towards a post-fordist welfare state? Burrows, Roger yLoader, Brian. London, Routledge.
JUDGE, KEN (2001), «Evaluatinq Welfare to Work in the United Kingdom» en Activating the unemployed. Gilbert, Neil yVoorhis, Rebecca A. Van. USA, International Social Security Asociation.
KORPI, W. y PALME, J. (1998), The strategy of equality and the paradox of redistribution. Stocklom, Swedish Institute for Social research. Stocklom University. Sweden.
KRAUSE, M. (1990), «La legislación sobre Beneficencia y su práctica en el cambiode siglo» en Historia de la acción social pública en España. Beneficencia yPrevisión. Social, Centro de Publicaciones Ministerio de Trabajo y Seguridad. Madrid.
L..LEDEMEL, lvos y TRICKEY, HEATHER (2000), IAn offer you cen't refuse l
: workfare ininternational perspective. Bristol, The Policy Press.
LAPARRA, M, AGUILAR, M., LIBERAL, B., CaRERA, C. y PÉREZ, B. (2002), «El impactode las Rentas Mínimas en el espacio social de la exclusión social a partirdel caso de Navarra» en Pobreza y Exclusión: La última red de protecciónsocial. (cornpl. Luis Moreno. Madrid, Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas. Politeya.
LAPARRA, M, CaRERA, C., GARCíA, C., MAcíAS, ALMUDENA, ORTE, PALOMA y GARCíASERRANO, CARLOS (2003), Estudio Evaluativo de la Renta Básica. Pamplona,Gobierno de Navarra.
LAPARRA, MIGUEL (2000), El espacio social de la exclusión. El caso de Navarra enel contexto español de precariedad integrada. 00-05, Unidad de PolíticasComparadas (CSIC) Documento de trabajo. Madrid.
LAPARRA, MIGUEL (2003), Extranjeros en el purgatorio. Integración social de los inmigrantes en el espacio local. Barcelona, Ediciones Bellaterra.
LAPARRA, MIGUEL, AGUILAR, MANUEL y GAVIRIA, MARIO (1996), «Peculiaridades de laexclusión en España: propuesta metodológica y principales hipótesis apartir del caso de Aragón» en Pobreze, necesidad y discriminación. 11 Simposio sobre Igualdad de la renta y la riqueza. WAA. Madrid, Fundación Argentaria-VISOR.
3261
Bibliografia
LAPARRA, MIGUEL ET AL. (coord.) (2004), Managing labour market related risks inEurope: Policy Implications. ESOPE Project. Precarious Employment inEurope: A comparative Study of Labour Market related Risks in FlexibleEconomies, Financed by the European Comission, DG Research, V Framework Programme, Key Action: Improving the Socio economic Knowledge Base.: 122.
LEISERING, LUTZ y LEIBFRIED, STEPHAN (1999), Time and Poverty in Western Welfare States: United Germany in Perspective. Cambridge, Cambridge University Press.
LEWIS, OSCAR (1961), Antropología de la pobreza: cinco familias. Mexico, Fondode Cultura Económica.
LIS, CATAHARINA y SOLY, HUGO (1985), Pobreza y capitalismo en la Europa preindustrial (1350-1850). Madrid, Akal.
LISTER, RUTH (1996), «In search of the underclass» en Charles Murray and the Underclass. Unit, lEA Health and Welfare. London.
LÓPEZ ALONSO, CARMEN (1986), La pobreza en la España medieval. Madrid, Centro de Publicaciones, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
LOPREST, P. (1999), How Families that Left Welfare are doing: A National Picture.Washington, D.C., The Urban Institute.
MALTHus, THOMAS R. (1996), Primer ensayo sobre el principio de la población. Madrid, Alianza.
MANN, K. (1992), The making of an english underc/ass? Portsmouth, Biddles Limited.
MARTIN, J.P. (2000), What works among labour market policies: evidence fromOECO countries' experiences. Paris, OECD, Economic Studies: 79-113.
MARTíNEZ QUINTEIRO, ESTHER (1990), «El nacimiento de los seguros sociales 19001918» en Historia de la acción social pública en España. Beneficencia yPrevisión. Social, Centro de Publicaciones Ministerio de Trabajo y Seguridad. Madrid.
MARX, KARL (1946), El capital. Crítica de la Economía Política. México, Fondo deCultura Económica.
MAZA ZORRILLA, E. (1987), Pobreza y Asistencia Social en España, Siglos XVI alXX. Aproximación histórica. Valladolid, Universidad de Valladolid.
MAZA ZORRILLA, E. (1999), Pobreza y beneficencia en la España contemporánea(1808-1936). Valencia, Ariel.
McKNIGHT, A. (2002), «Lovv-paid work: drip-feeding the poor» en Understandingsocial exclusion. Hills, J., Le grand, J. yPiachaud, D. Oxford, Oxford University Press.
MERCADER, MAGDA (2003), Políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social en España: una valoración con EspaSim. Barcelona, Fundación Alternativas: 44.
MORENO, L. (Cornp.) (1995), El Estado de Bienestar en la Europa del Sur. Madrid,Consejo Superior de Investigacionies Científicas.
MORENO, L., MATSAGANIS, M., FERRERA, M. y CAPUCHA, L. (2003), «¿Existe unalimalla de seguridad" en la Europa del Sur» en Unidad de Políticas Comparadas (eSIC) Documento de trabajo 03-17.
327
Begoña PérezEransus
MORENO, LUIS (2000), Ciudadanos precarios. La última red de protección social.Barcelona, Ariel.
MTAS (2003), Guía laboral y de asuntos sociales. Madrid, Ministerio de Trabajoy Asuntos Sociales.
MURRAY, CHARLES (1980), Losing Ground. New York, Basic Books.MURRAY, CHARLES (1990), The emerging british underclass. London, lEA Health
and Welfare Unit.NAVARRA, GOBIERNO DE (1999a), Documento base para un plan de atención comu
nitaria de servicios sociales. Pamplona, Gobierno de Navarra.NAVARRA, GOBIERNO DE (1999b), Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Na
varra 1998-2005. Una respuesta a las situaciones de pobreza y marginación social. Pamplona, Gobierno de Navarra.
NAVARRO, V., SCHMITI, J. y ASTUDILLO, J. (2002a), Bienestar Insuficiente, democracia incompleta. Barcelona, Anagrama.
NAVARRO, V., SCHMITI, J. y ASTUDILLO, J. (2002b), «La importancia de la política enla supuesta globalización económica» en Sistema(171): 3-44.
NICOLETII, G., SCARPETIA, S. y BOYLAUD, O. (2000), Summary indicators of productmarket regulation with an extension to employment protection legislation.Economics Department Working papero Paris, OECD.
üECD (1988), The Future of Social Protection: "The General Debate", en TheFuture of Social Protection. Paris, OECD.
OECD (2000), Employment outlook. Statistical Annex. Paris, OECD.OECD (2002), Society at a glance. Paris, OECD.OFFE, CLAUS (1990), Contradicciones en el Estado de Bienestar. Madrid, Alianza.OFFE, CLAUS (1992), La sociedad del trabajo: problemas estructurales y perspec-
tivas de futuro. Madrid, Alianza universidad.PAMPLONA, AYUNTAMIENTO DE (1999), Memoria de Servicios Sociales. Pamplona.PARK, NEUNG-Hoo YVAN VOORHHIS, REBECCA A. (2001), «Movinq People from Welfa
re to Work in the United States» en Activating the unemployed. Gilbert, NeilyVan Voorhis, Rebecca A. USA, International Social Security Asociation.
PAUGAM, SERGE (1996), L'exclusion, l'etet des savoirs. Paris, La Découverte.PAUGAM, SERGE (2000), Le salarié de la précarité. Paris, Presses Universitaires de
France.PÉREZ ERANSUS, BEGOÑA (2003), «Las entidades sociales en la lucha contra la ex
clusión» en Las entidades voluntarias de acción social en España. Rodríguez Cabrero, Gregorio. Madrid, Fundación FOESSA.
PÉREZ ERANSUS, BEGOÑA Y CORERA, CONCEPCiÓN (1998), Los Servicios Sociales deBase como puerta de acceso a otros sistemas. (Documento de Trabajo,Proceso de Reordenación de la Atención Primaria). Pamplona, InstitutoNavarro de Bienestar Social.
PÉREZ YRUELA, MANUEL, RODRIGUEZ CABRERO, GREGORIO Y TRUJILLO CARMONA, MANUEL (2004), Pobreza y Exclusión Social en el Principado de Asturias. Córdoba, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
PÉREZ YRUELA, MANUEL, SAEZ MÉNDEZ, HILARlO y TRUJILLO CARMONA, MANUEL (2002),Pobreza y Exclusión Social en Andalucía. Córdoba, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
328 !1
Bibliografta
PIVEN, FRANCES F. y CLOWARD, RICHARD A. (1971), Regulating the poor. The functions of Public Welfare. New York, Vintage Books.
POLANYI, KARL (1989), La gran transformación. Crítica del liberalismo económico.Madrid, Las ediciones de la piqueta.
POLAVIEJA, JAVIER (2001), Insiders and outsiders: structure and consciousness effects of labour market deregulation in Spain (1984-1997). Madrid, Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones.
POLAVIEJA, JAVIER (2003), Estables y precarios. Desregulación laboral yestratificación social en España. Madrid, CIS.
PRZEWORSKI, ADAM (1988), «La viabilidad de los subsidios universales en el capitalismo democrático» en Zona Abierta Enero-Junio 88.
RIFKIN, JEREMY (1996), El fin del trabajo. Barcelona, Paidós.Hioux. L. (2000), «Les allocataires du RMI: une recherche d'emploi active mais
qui débouche souvent sur un emploi aidé» en Insee Premiéte juin(720).RODRíGUEZ CABRERO, GREGaRIO (1997), «Servicios sociales V exclusión social» en
Documentación Social.RODRíGUEZ CABRERO, GREGaRIO (1998), «Exclusión social Vpolíticas de integración
en Europa» en La exclusión social. Hernández, Jesús vOlza, Miguel. Pamplona, Eunate.
RODRíGUEZ CABRERO, GREGaRIO, GARcíA SERRANO, C. y MALO OCAÑA, M.A. (1995),Los proyectos de integración: una perspectiva económica, Universidad deAlcalá de Henares.
ROSDHAL, A. y WEISE, H. (2000), «Vvhen all must be active-workfare in Denrnark»en An offer you cen't refuse. Laedemel, l. vfrickev, H. Bristol, Policv Press.
Hose. HILARY (1983). «La nueva división internacional V de género del empleo Vel bienestar», en Can there be a New Welfare State: Social Policy Optionstowards Shaping an Uncertain Future, Baden.
RUESGA, SANTOS M., MARTíN NAVARRO, J.L. y RESA, C. (2003), «Informe trimestralsobre el mercado de trabajo en España VAndalucía (cauaro trimestre)» enTemas Laborales 2003(69): 121-157.
SAINSBURY, D y MORISSENS, A. (2002), «Povertv in Europe in the mid-1990s: theefectiveness of means-tested benefits.» en Journal of European SocialPolicy 4(12).
SAMMARTINO, F (2002), Providing federal assistance for low-income families through the tax system: a primer. USA, The Urban-Brookings Tax Policv Center: 73.
SANZO, GONZÁLEZ, L. (2001), «Van Parijs, Renta Básica V Carta Social. Líneas deactuación para el impulso de la política de garantía de ingresos en Euskadi» en Inguruak(29).
SARASA, S., ESPING-ANDERSEN, G. y BRODMAN, S. (2004), «La pobreza infantil en España» en Journal of European Social Policy (pendiente de publicación).
SARASA, SEBASTIÁ (2001), «Los hogares sin empleo. Una perspectiva comparada»en Revista Internacional de Sociología(29).
SARASA, SEBASTIÁ y MORENO, LUIS (1995), El Estado de bienestar en la Europa delSur. Madrid, Centro Superior de Investigaciones Científicas/lESA.
329
Begoña PérezEransus
SEEBOHM (1968), Report of the Committee on Local Authority and Allied Personal Social Services (Seebohm Reoort). Londres, HMSO.
SMITH, ADAM (1987), La riqueza de las naciones. Investigaciones sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. (1776). Mexico, Fondo de Cultura Económica.
SRBS (1983), Memoria. Pamplona, Unidad de Familia y Comunidad. Servicio Regional de Bienestar Social. Departamento de Sanidad y Bienestar Socialdel Gobierno de Navarra.
SRBS (1986), Informe sobre campos de trabajo. Pamplona, Unidad de Familia yComunidad,. Servicio Regional de Bienestar Social. Departamento de Salud y Bienesar Social del Gobierno de Navarra.
SWAAN, ABRAM DE (1992), A cargo del Estado. Barcelona, Pomares-Corredor.TITMUSS, RICHARD M. (1981), Política Social. Barcelona, Arie!.TORFING, J. (1999), «Vvorkíare with welfare: recent reforms of the Danish welfa
re state» en Journal of European Social Policy 9(1).TRICKEY, H. y WALKER, R. (2000), «Steps to compulsion within British labour mar
ket policies» en An offer you cen't refuse. Laedemel, 1. yTrickey, H. 8ristol, Policy Press.
TRINIDAD FERNÁNDEZ, PEDRO (1990), «Trabajo y pobreza en la primera industrialización» en Historia de la acción social pública en España. Beneficencia yPrevisión. Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
TROTIER, J. (1993), «Blacks in the urban North: The "underclass question" in historical perspectiva» en The "underclass debate ". Katz, Michael B. Princeton, Princeton University Press.
VAN PARIJS, PHILLlPE y VAN DER VEEN, ROGER (1988), «Una vía capitalista al comunismo» en Zona Abierta 46-47(Enero-Junio):19-46.
VIVES, JUAN LUIS (1992), Del socorro de los pobres. De subventione pauperum.Madrid, Hacer.
WEBER, MAX (1979), Economía y sociedad. Mexico, Fondo de cultura económica.WHELAN, C.T. y LAYTE, R. (2002), «Movinq in and out Poverty: the Impact of Wel
fare Regimes on Poverty Dynamics in the EU» en European Panel Analysis Working Papers(30).
WHELAN, C.T., LAYTE, R. y MATTRE, B. (2003), «Persistent Income Poverty and Deprivation in the European Union: An Analysis of the First Three Waves ofthe European Community Household Panel» en Journal of Social Policy32(1): 1-18.
WILSON, WILLlAM JULlUS (1993). «Ths new urban poverty and the problem of Race», en The Tanner Lectures on Human Values, University of Michigan.
Wiseman, Michael (2000), «Makinq work for welfare in the United States» en"An Offer You Can't Refuse ": workfare in international perspective. Leedemel, Ivor yTrickey, Heather. Bristol, The Policy Press.
WRIGHT, SHARON , KOPAC, ANJA y SLATER, GARY (2003). «Continuities within Paradigmatic Change: Activation, social policies and citizenship in the contextof welfare reform in Slovenia and the UK», en ESPAnet conference:"Changing European Societies-The Role for Social Policy", Copenhagen13-15 Nov.
Anexo l.
AC:TI"AC:ION y 'JrALORACIDE: SIJE:FIC:A¡CI R NT~ Al, 1
A partir de algunas evaluaciones comparativas (Martin, 2000), (Brodsky,2000), (Europeo, 2001) hemos extraído algunas conclusiones significativas en relación con las distintas fórmulas actuales que relacionan asistencia y empleo. Este análisis permite dilucidar cuáles son aquellas que están siendo más eficaces,independientemente de su grado de implantación, en la mejora de la situaciónde las personas más alejadas del empleo.
1.1. TRABAJO COMO CONTRAPRESTACIÓN'75
En la actualidad se reproduce ésta formula, ya tradicional en la asistencia,mediante la cual se legitima la asistencia de los pobres capaces a partir de unacontrapartida laboral que ellos realizan para la comunidad. Los perceptores deben realizar acciones que redunden en beneficio de la comunidad pero que seencuentren al margen de la actividad ordinaria del mercado laboral. Es decir, noexiste ni finalidad productiva de las actividades, ni relación laboral con los perceptores. Esta fórmula fue la base de la concepción del workfare anglosajón: trabajo a cambio de la asistencia social. De este modo ha sido más desarrollada enel Reino Unido y en EEUU dónde ha estado vinculada a una concepción moralizadora del trabajo como mecanismo que evita los efectos nocivos de la dependencia. Este tipo de programas ha tenido frecuentemente una valoración negativa por sus limitaciones en la superación de la exclusión debido a la falta decontenidos formativos, la escasa utilidad de las tareas y el alto grado de visibilidad, falta de popularidad e incluso estigmatización que a menudo tiene estosproyectos de empleo en la comunidad.
Recientemente en Dinamarca y Holanda se han desarrollado nuevas aplicaciones de esta misma fórmula orientadas a favorecer la participación social de
175 La expresión utilizada en la literatura internacional es Work for benefit.
333
Begoña Pérez Eransus
las personas más alejadas del mercado laboral. En este diseño el fin de la contrapartida queda subordinado a la consecución de objetivos de desarrollo personal y social de los participantes a través de su integración en asociaciones e iniciativas comunitarias. Esta nueva concepción del recurso ha sido bien valoradapara casos en los que la inserción laboral de los perceptores no se considera viable, por diversos motivos, pero la realización de acciones en la comunidad puede ser conveniente para favorecer la integración social de estas personas.
También en EEUU la fórmula tradicional de contraprestación, calificada como workfare old style está tendiendo a desaparecer y a ser sustituida por otrosrecursos orientados a favorecer la inserción laboral en el mercado normalizado oa la adquisición de experiencia y formación laboral (workfare new style).
1.2. EMPLEO SUBVENCIONADO EN EL SECTOR PRIVADO'76
Los puestos de trabajo subvencionados en el sector privado constituyenun recurso altamente valorado por su potencial en la inserción de colectivos excluidos debido a que permiten la adquisición de una experiencia laboral en puestos de trabajo normalizado. Estos mecanismos de formación en el puesto de trabajo a menudo desembocan en contrataciones normalizadas posteriores en elmismo puesto. También desde el punto de vista social, ésta fórmula es altamente valorada ya que en ella la persona disfruta de condiciones laborales normalizadas y participa en un entorno social en el que se establecen relaciones sociales con personas no pertenecientes al mundo de la asistencia social. Graciasa una encuesta llevada a cabo en diez países miembros de la Unión Europea sabemos que eran los participantes de estos programas los que mostraban los niveles más elevados de satisfacción respecto a otro tipo de mecanismos de activación (Eurobarometer, 1996).
A pesar de su eficacia ésta fórmula apenas ha sido desarrollada y en menor medida lo ha sido con los colectivos más excluidos. Los motivos de este escaso desarrollo pueden ser atribuidos a la falta de disponibilidad de los empleadores a contratar bajo esta fórmula o quizás a la falta de atractivo de lassubvenciones para las empresas. En ocasiones también se ha argumentado quela inserción en un entorno normalizado exige cierto nivel de empleabilidad que,a menudo, las personas que se encuentran en la asistencia no alcanzan.
El empleo subvencionado en el sector privado comienza a ser algo másfrecuente en los países nórdicos, en los que se ha extendido la concepción de«responsabilidad social» de las empresas y es acompañada por fórmulas de subvención más generosas. Esta fórmula ha sido más desarrollada en Dinamarca,dónde se ha destacado por su eficacia en la inserción laboral (los participantespermanecen dos meses menos de media en desempleo que los no participan-
176 El término utilizado en la literatura internacional es Temporary Subsidised Employment. Hace referencia al empleo subvencionado temporal puede ser en el sector público, privado o voluntario. En este caso, nos limitamos a los empleos subvencionados fuera del sector público: lucrativo y no lucrativo.
3341
1
Breve descripción de diversas fórmulas de activación y valoración de su eficacia frente a lapobreza
tes) (Europeo, 2001: pág. 27). También ha tenido cierto desarrollo en Holanda yReino Unido. En EEUU, a pesar de que la reforma de 1996 apostaba por fomentar esta línea de recursos al fomentar (sobre el papel) fórmulas de desgravación fiscal y ayudas a las empresas, finalmente ésta modalidad ha tenido unescaso desarrollo en la práctica. En Francia es una fórmula que goza de buen valoración también debido a su eficacia en la inserción laboral de sus participantes(el 600/0 de los jóvenes que completaron un contrato de cualificación en el sector privado estaban empleados dos años después) (Europeo, 2001: pág. 27). Eneste país además ésta fórmula ha sido objeto de críticas, por ser utilizada con elfin de abaratar los costes laborales de las empresas financiando puestos de trabajo pre-existentes (lo que ha sido denominado como efecto peso muerto:").
A pesar de todo, en estos los países las empresas del sector mercantil sehan mantenido al margen de las políticas de activación y cuando se han implicado en alguna estrategia, ésta no siempre ha supuesto la creación de nuevospuestos de empleo.
1.3. Er·APLEO PÚBLICO TEMPORAL ' 7 8
Sin duda ésta ha sido la fórmula más desarrollada en el tratamiento del desempleo de larga duración y la exclusión social. En este caso el Estado se convierte en empleador temporal de las personas en desempleo ante la ausencia deposibilidades laborales en el mercado normalizado. Las primeras iniciativas (como puede verse en la siguiente tabla) surgieron en los países nórdicos como solución a la escasez de empleo, generando oportunidades laborales de caráctertemporal para los desempleados de larga duración. Con el tiempo esta fórmulase ha convertido en la única posibilidad de contratación para los colectivos conmenores posibilidades de optar al mercado normalizado, incluso en contextos dedisponibilidad de puestos de trabajo en el mercado normalizado.
A lo largo de los noventa estas iniciativas fueron extendiéndose al restode países europeos aunque, en general, han tenido un papel limitado en el conjunto de las políticas activas. Actualmente, el gasto medio de los países de laOCDE en programas de empleo temporal público no supone más del 15,70/0 deltotal invertido en medidas activas del mercado laboral. Este porcentaje asciendeen países como Irlanda, Bélgica, Holanda o Alemania, en los que la inversión essuperior a un 250/0. Entre los países de la OCDE que se sitúan por debajo de lamedia, se encuentran los países del sur de Europa en dónde esta fórmula apenas alcanza un 100/0 del gasto en medidas activas (en España el porcentaje esdel 11 %) (Brodsky, 2000). Los países que menos han apostado por esta moda-
177 En inglés deadloss effect.178 Es preciso señalar que bajo esta misma denominación «empleo temporal público» incluimos pro
gramas muy diversos en cuanto a las tareas que realizan; en cuanto las características del programa (contratos tiempo parcial/completo) y en relación con el perfil de los participantes (desempleados de larga duración /exclusión). Esta denominación equivale al término Public Service Employment utilizada por la OCDE.Bajo esta definición también se incluye proyectos de empleo de financiación pública gestionadas por el sector no lucrativo.
335
Begoña Pérez Eransus
TABLA 45. Primera iniciativas deempleo público temporal
Elaboración propia apartir de (Brodsky, 2000).
lidad son los países anglosajones. En el Reino Unido, a pesar de que en losochenta habían surgido algunas fórmulas de empleo comunitario, éstas fuerondesechadas por el gobierno conservador y más tarde también por el laborista. EnEstados Unidos, a pesar de la gran popularidad que adquirieron las fórmulas decontrapartida y los proyectos de empleo público en los ochenta, su desarrolloposterior ha sido mínimo (en la actualidad llegan a menos del 40/0 de perceptores de ayudas asistenciales la mayoría de ellos participantes en programas deempleo de los Estados de Wisconsin y Nueva York) (l.eecemel y Trickey, 2000).
A nuestro parecer la explicación del desarrollo de este recurso reside precisamente en la fuerte controversia que suscita en los poderes públicos la contratación directa de los pobres capaces como parte del debate que siempre hasuscitado su tratamiento. Observemos algunas de las críticas vertidas sobre losprogramas de empleo subvencionado desde el sector público:
a) La OCDE ha criticado su escaso éxito en la inserción laboral de sus participantes y su supuesto efecto «desincentivador» en la búsqueda de empleo desus participantes. Martín (2000) valora negativamente este recurso por el hechode que sea utilizado, por algunos profesionales para usos distintos a la inserciónlaboral, tales como favorecer un período de contribución laboral que permite elacceso a otras prestaciones de la seguridad social. Sin embargo este mismo hecho ha sido destacado desde otras perspectivas como un valor añadido del recurso. En el Informe conjunto sobre Exclusión Social de los países miembros dela Unión Europea se destaca esta práctica por su potencial integrador con los colectivos en situaciones más severas de exclusión que no pueden acceder a empleos de carácter normalizado; aunque para el resto de colectivos se considerenmás efectivas las fórmulas de empleo subvencionado en el sector privado o lasayudas al autoempleo (Europeo, 2001: pág. 29).
3361
I Breve descripción de diversas fórmulas de activación y valoración de su eficacia frente a lapobreza
b) Se ha valorado que la utilización de empleo subvencionado en el sectorpúblico conlleva algunos efectos no-deseados como son el mencionado efectopeso muerto por el cual se subvencionan puestos que iban a ser creados deigual modo; efecto sustitución por el cual algunos desempleados consiguenpuestos gracias a la acción del programa que podían haber sido conseguidos porotros desempleados; efecto desplazamiento mediante el cual los puestos creados bajo estos programas desplazan a otros que iban a ser creados por empresas normalizadas (Alonso-Borrego, Arellano Espinar et al., 2004: pág. 10).
c) En Francia, el empleo subvencionado desarrollado tanto en el sector público como en las entidades de iniciativa social también ha generado fuertes debates, no tanto relacionados con sus efectos en el mercado laboral, sino con sucapacidad integradora para la población excluida. Para muchos este tipo de contratos está generando un submercado laboral de condiciones inferiores a las normalizadas, del que es difícil salir, y del que además, la administración se aprovecha para realizar funciones públicas con costes más bajos.
Sin embargo, es sorprendente apreciar como en los países en los quemás se ha desarrollado ésta modalidad, Bélgica Dinamarca u Holanda'". apenasse ha suscitado este tipo de controversias. En estos países estas iniciativas sehan integrado en estrategias más amplias de creación de empleo público estable en el sector de servicios sociales, (en Dinamarca), o han ido acompañadaspor el fomento de determinado tipo de contrataciones como las de tiempo parcial (en Holanda). En cualquiera de los casos han estado orientadas a colectivosde desempleados más amplios que trascienden el ámbito reducido de la exclusión (Brodsky, 2000).
Precisamente de la experiencia danesa se derivan ciertas buenas prácticas que mejoran sustancialmente el recurso como son: la mayor duración de losproyectos (de uno a tres años), un fuerte contenido formativo, la selección decontenidos laborales cualificantes y de utilidad, su vinculación con salidas laborales específicas, su diseño en el ámbito local adaptándolo a las necesidades delmercado y el mantenimiento de condiciones laborales similares a las del mercado normalizado (Torfing, 1999).
1.4. FÓRMULAS DE ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTOPERSONALIZADO DE LA INSERCIÓN LABORAL180
En los últimos años noventa y ante la creciente diversificación de la población que se encuentra al margen del empleo, han sido valoradas de formamuy positiva las respuestas de orientación personalizada de los participantes enel proceso de inserción laboral. Precisamente el cuestionamiento de la eficaciade otras fórmulas más utilizadas como la formación ocupacional ha llevado a op-
179 En Bélgica y Holanda se ha producido un importante desarrollo de estos proyectos con financiación estatal pero gestionados desde el sector no lucrativo a través de fórmulas de empresas sociales, talleres de empleo para los más excluidos, equipos de seguimiento, etc. (Brodsky, 2000).
180 Denominado en la literatura internacional como taylor-made services.
337
Begoña Pérez Eransus
tar por este tipo de formulaciones a medida diseñadas en función de la situaciónde empleabilidad de cada persona, de la situación del mercado, así como de ladisponibilidad de recursos de activación. Las reformas de las políticas de activaciónen Dinamarca y Reino Unido, a partir de 1996, estaban precisamente orientadasa articular los recursos de activación en torno a ejes de orientación personalizada. En ambos países se produjo una fuerte inversión en recursos profesionalescapaces de respaldar esta estratega de activación «a medida». En los países enlos que existe una preocupación creciente por la población más excluida, comoes el caso de Dinamarca, se está produciendo una mayor coordinación en el nivel local, entre los servicios sociales y los de empleo con el objetivo de diseñary aplicar estos planes de forma más efectiva.
Esta formulación ha sido defendida por su eficacia desde posturas más individualistas de la pobreza. Martín (2000) la señala como la fórmula más eficazsi es diseñada de forma personalizada a pequeña escala y va acompañada de incentivos económicos. También es defendida desde de percepciones estructuralistas que justifican la necesidad de prestar apoyo social personalizado en los itinerarios de inserción social. De hecho, ésta es la concepción que refleja lafilosofía de inserción del RMI francés desde su origen.
Sin embargo, a partir de la encuesta a los participantes (Eurobarometer,1996) sabemos que ésta era la fórmula peor valorada por los usuarios frente aotros recursos de carácter formativo y sobre todo de carácter laboral.
Es sabido que este recurso potencia su eficacia en la medida que es diseñado como un eje sobre el que articular otros recursos de inserción tales como procesos formativos o subvenciones a la contratación.
1.5. ACCIONES FORMATIVAS
La formación destinada a mejorar el grado de empleabilidad del colectivode desempleados en general ha sido, sin lugar a' dudas, una de las estrategiasde activación más desarrollada hasta el momento. A pesar de ello, en los últimosaños, se ha comenzado a poner en duda su eficacia como herramienta de luchacontra el desempleo y más aún contra la pobreza (Alonso-Borrego, Arellano Espinar et al., 2004).
A pesar ser cuestionada su capacidad como recurso, utilizado de formaaislada, se ha valorado muy positivamente su eficacia cuando aparece diseñadoespecíficamente para las necesidades específicas de algunos grupos; o aparececombinado con otros recursos: vinculado a programas de empleo subvencionado, o incluido en un itinerario de inserción laboral personalizada. En este sentido, los países de la Unión Europea han destacado positivamente, por su eficacia, las fórmulas de formación diseñadas para algunos colectivos específicos:como inmigrantes, mujeres que vuelven al mercado de trabajo, madres solteraso jóvenes en situación de dificultad (Europeo, 2001: pág. 10). También se valoran muy positivamente los efectos conseguidos por algunas fórmulas destinadas a la población más joven en Dinamarca, donde la formación está vinculada a
338 1
I
Breve descripción de diversas fórmulas de activación y valoración de su eficacia frentea lapobreza
la percepción de prestaciones; o en Francia donde la formación se vincula a unpuesto de trabajo determinado. En el ámbito de los colectivos más alejados delmercado laboral se ha valorado la eficacia de la formación en la adquisición dehabilidades laborales y sociales y en la mejora de la motivación para el empleo oel desarrollo de la autoestima.
La mayoría de los participantes en acciones formativas las valoraron positivamente, siendo los jóvenes los más satisfechos con la formación (Eurobarometer, 1996).
1.6. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ORIENTADOS AFACILITAR LA INSERCIÓN LABORAL
Además de las barreras estructurales e individuales que dificultan el acceso al emple existen ciertas circunstancias coyunturales en la vida de las personas, como pueden ser la presencia de cargas familiares o las dificultades detransporte que también inciden en la capacidad de inserción laboral. En aquellospaíses en los que no existe una provisión universal de servicios de atención depersonas mayores y niños, estas circunstancias pueden constituir verdaderosobstáculos para el acceso al empleo de los más desfavorecidos. Por ello, en algunos de estos países (EEUU, Reino Unido) han surgido iniciativas destinadas acomplementar los programas de activación vinculados a la asistencia con servicios de atención a mayores y niños y con ayudas para el trasporte. También existen fórmulas que contemplan la provisión de ayudas económicas destinadas acostear posibles gastos generados por el acceso al mercado laboral, por cuentaajena o por cuenta propia. Se trata, por el momento, de iniciativas innovadorasde alcance local o regional y por tanto, de escaso impacto en el conjunto de población pobre en la asistencia (Crew y Eyerman, 2001).
339
Anexo 11.
A continuación se presenta una adaptación específica de la propuesta metodológica a este programa en la que se detalla la metodología a utilizar en cadacaso.
1.- Contexto en el que surge la Renta Básica
a) Situación del desempleo y pobreza en España y en Navarra en ladécada de estudio 1990-2000. b) Situación del mercado laboral, principalestransformaciones en la protección laboral e incidencia de la precariedad enEspaña. e) Sistema de protección por desempleo existente. Programas deRenta Mínima del nivel autonómico.
Metodología: Método comprehensivo; revisión de fuentes bibliográficas;análisis de literatura científica; análisis de regulaciones en materia de protecciónpor desempleo y consulta de fuentes estadísticas en relación con la situación dela pobreza y exclusión.
2.- Análisis de la estrategia de activación general
a) Volumen de inversión que supone el desarrollo programas de activaciónen relación con el PIB nacional. b) Eficacia la estrategias activadora en general.Principales colectivos diana. e) ¿Participan los colectivos más excluidos?
Metodología: Método comprehensivo; revisión bibliográfica; análisis de literatura científica y consulta de fuentes estadísticas en relación con la implantación de estrategias de activación en España.
3.- Motivaciones políticas que dan lugar al origen del programa
Metodología: Análisis histórico-comprehensivo. En primer lugar trataremos de describir, a partir de fuentes bibliográficas, algunas experiencias de empleo público destinadas a población excluida presentes en Navarra a comienzos
341
Begoña PérezEransus
del siglo XX que se constituyen en los precedentes inmediatos de las modalidades de empleo del programa de Renta Básica. El análisis de estas experienciaspone de manifiesto la similitud con características de los programas de empleoque hoy en día permanecen presentes en su funcionamiento.
4.- Vinculación del programa de activación con la prestación económica
Metodología: Se aborda el origen y evolución posterior del programa deRenta Básica desde los debates políticos que tuvieron lugar en su origen, hastasu configuración actual ya que el programa ha sufrido algunas transformacionesrelevantes que vamos a contemplar. Este análisis se realiza a partir de fuentesdocumentales y administrativas (memorias del programa, propuestas y actasparlamentarias). También se ha considerado necesaria la realización de entrevistas en profundidad a agentes de opinión implicados en el proceso de configuración del programa de Renta Básica y su posterior evaluación (dos técnicos delInstituto Navarro de Bienestar social y dos expertos encargados de la evaluacióndel programa de Renta Básica en 1997).
5.- Alcance y cobertura del programa
Metodología: A partir del análisis descriptivo de los datos obtenidos de lasmemorias de gestión del programa se describe una evolución en cifras de la cobertura y financiación de la Renta Básica en general y de las modalidades de empleo en particular, desde su origen en 1990 hasta el 2001 .
6.- Eficacia respecto a la inserción laboral y social
Partiendo de la complejidad que supone abordar la capacidad de inserciónlaboral de un programa de estas características somos conscientes de que la inserción laboral no puede canalizarse únicamente en términos de individualidadpor estar influenciada por la existencia de oportunidades laborales y la existencia procesos de discriminación presentes en el mercado laboral. Sin embargo, laincorporación al análisis de estos factores trasciende las posibilidades de estetrabajo.
Por ello nos acercamos a la eficacia del programa en la inserción de susparticipantes a partir del indicador de salida del programa asistencial. Los hogares acceden al programa de Renta Básica demostrando su situación de necesidad y teóricamente únicamente salen de él cuando se produce una mejoría enla situación de ingresos por la cual superan el baremo establecido. Por tanto lasalida de los participantes indica la adquisición de cierta autonomía económica através de medios propios. Es preciso señalar que no existe limitación temporala la estancia en el programa y que la expulsión del programa como sanción o respuesta al incumplimiento de los condicionamientos, aunque contemplada, no esutilizada en la práctica. Por ello en la mayoría de los casos la salida realmente seproduce mediante su acceso al empleo, aunque también hay personas queabandonan el programa porque han accedido a otros sistemas de protección
342
Metodología utilizada en el análisis del caso de Navarra
(pensiones) o adquieren la autonomía gracias a un acogimiento familiar. En cualquiera de estos casos también entenderíamos que supone cierto «éxito» en lainserción. La ausencia de mecanismos de seguimiento de los usuarios que salen del programa nos impide conocer los verdaderos motivos de la salida así como el tipo de empleo a los que acceden, por ello el indicador de salida del programa es el único accesible, que nos permite acercarnos al fenómeno de lainserción de los participantes en el programa.
El fenómeno de la precariedad en el empleo puede hacer que muchas delas salidas del programa, interpretadas como éxitos, lo sean de manera temporal ya que el empleo no garantiza procesos de inserción estables. Por ello nosparece preciso considerar como indicador de eficacia o éxito aquellas salidas definitivas de la asistencia. Aquellas situaciones en las que después de un tiempoen el empleo se vuelve a la asistencia o se alterna de manera intermitente empleo y asistencia no las consideraremos como exitosas.
Metodología: Con este objetivo resulta imprescindible recurrir a la metodología de análisis longitudinal para poder establecer un seguimiento de los hogares que acceden al programa temporal suficientemente prolongado.
Para ello hemos tenido acceso a la base de datos de gestión del programa de Renta Básica'". Esta base fue creada en 1996 con motivo de la evaluación del programa ya que, hasta ese momento, no existía un instrumento informático que permitiera analizar la información de las familias incorporadas alprograma. Con motivo de la evaluación se procedió al volcado de los expedientes en papel del conjunto de hogares solicitantes de prestaciones asistencialesdel Instituto Navarro de Bienestar Social, desde 1990 hasta 1996. A partir de1997 la base de datos ha servido como soporte informático para la gestión delprograma así como para la obtención de resultados estadísticos internos. Porello la base cuenta con datos referentes a todos los hogares que han participado en el programa de Renta Básica desde su puesta en marcha en 1990 hastala actualidad.
La base está diseñada para que el hogar sea el eje sobre el que se articula la información relativa a las personas que lo componen y las prestaciones percibidas. Dicha base, diseñada con la aplicación Fi/eMaker Pro 3.0 consiste en untotal de cuatro ficheros relacionados: a) fichero de Personas: recoge las características personales y de identificación de los miembros de la familia. b) Ficherode Hogares: recoge datos sobre la composición y domicilio del hogar y problemáticas relativas a la situación social de mismo. c) Fichero de Prestaciones: recoge los datos relativos a las prestaciones solicitadas: tipo, propuesta de resolución, importe percibido y duración de la misma. d) El cuarto fichero es el quepermite la visualización conjunta de la información de los otros tres ficheros relacionados en función del número de expediente del hogar.
181 Gracias a una autorización para uso confidencial emitida por el Instituto Navarro de Bienestar Social La utilización de la base se ha llevado a cabo con fines exclusivamente académicos y para ello, una vezdiseñada la base que relaciona individuos, hogares y prestaciones a través del DNI eliminando aquellas columnas de identificación del hogar para la utilización de los datos.
343
Begoña Pérez Eransus
El análisis se ha realizado a partir de una exportación de los datos relacionados teniendo en cuenta el que han sido analizados con la aplicaciónSPSS.10. Se ha tomado el hogar como unidad de análisis, debido a que el programa de Renta Básica surge como prestación destinada a familias en situaciónde pobreza y por ello tanto los aspectos económicos como la problemática social está considerada en relación con el hogar. No obstante, la participación enlos programas de empleo, obviamente es de carácter individual y la informaciónrelativa a los participantes también aparece en la base y ha sido incluida en elanálisis.
La base con la que hemos trabajado la componen 7.000 hoqares'" que enalgún momento desde 1990 hasta 2001 han estado incorporados al programa deRenta Básica en cualquiera de sus modalidades: ayuda económica o empleo:Empleo Social Protegido o inserción laboral en empresas.
TABLA 46. Distribución delos hogares según su participación en el programa deRenta Básica
FUENTE: Elaboración propia a partir de (Céalis, 2003).
Dentro de los cerca de 3.000 hogares que han accedido a los dispositivosde empleo es preciso tener en cuenta que algunos también han sido perceptores de ayuda económica en otros momentos de relación con el programa. Portanto en el análisis debemos diferenciar tres formas de utilización del programa:a) hogares que únicamente han percibido la ayuda económica. b) Hogares queúnicamente han accedido a las modalidades de empleo. e) Hogares que hancombinado períodos de empleo y de ayuda económica.
La disponibilidad de la información relativa al programa para cada uno delos años, desde 1990183
, permite realizar la reconstrucción de los itinerarios deutilización del programa para cada uno de los hogares, es decir, sus entradas ysalidas, los períodos de permanencia y la combinación de recursos a lo largo deltiempo.
La información relativa a los hogares que únicamente han accedido a laayuda económica nos facilita un grupo de control sobre el que compararlosefectos del programa en los participantes en la modalidad de empleo (grupo detratamiento) en relación con el la promoción de la autonomía de los hogares y
182 Esta base es ya una versión depurada de la original, tras eliminar solicitudes denegadas, de tal manera que la componen únicamente hogares perceptores.
183 Es preciso señalar como limitación de la base de datos la posibilidad de que en algunos casos, lainformación relativa a las características del hogar ha podido no ser actualizada manteniéndose los datosrelativos a la primera solicitud, o por el contrario también pueden existir casos en los que la actualizaciónha podido sustituir la información de expedientes anteriores.
3441
I1 Metodología utilizadaen el análisis del caso de Navarra
por tanto en relación con su salida de la asistencia (metodología transversal-experimental).
7.- Perfil de los participantes que no consiguen salir del programa
La disponibilidad de variables referidas a la estructura del hogar y presencia de determinadas problemáticas de carácter personal, familiar y social en labase de datos del programa nos permitirá diseñar el perfilo perfiles de aquellosparticipantes que llevan más tiempo en el programa e intentar discernir la naturaleza de los factores que obstaculizan su salida de la asistencia.
Metodología: mediante un análisis de regresión logística binaria'" se analiza cuáles son los factores que inciden en mayor medida en la posibilidad desalir definitivamente del programa (tipo de hogar, género, edad, participación enel empleo). Y realizando el mismo análisis en sentido contrario cuáles son aquellos factores que ejercen mayor influencia en la permanencia continuada en elprograma.
El análisis estadístico permite esbozar y cuantificar las estrategias de utilización del programa y de este modo definir algunas tipologías de usuarios delmismo. Sin embargo, a partir de recientes estudios sobre pobreza y exclusión social en España (Aliena, 1999), (Pérez Yruela, Saez Méndez et al., 2002) y (PérezYruela, Rodriguez Cabrero et al., 2004) hemos podido comprobar que la metodología cualitativa, y concretamente los relatos de vida, se constituyen en una herramienta valiosa que permite profundizar en el conocimiento de las distintas manifestaciones de la exclusión social. Es por ello que, de una forma menosambiciosa que en los mencionados estudios hemos recurrido a la elaboración yanálisis de ocho relatos de vida. En la construcción de los relatos nos hemos ceñido exclusivamente a las características de los casos y su relación con el programa de empleo. Estos ocho casos han sido seleccionados en base a la clasificación de las distintas estrategias de utilización del programa. Su análisis, aunqueaparecerá citado a lo largo del texto, se recoge íntegramente en el Anexo IV.
8.- Eficacia respecto a la inserción social
Con el objetivo de analizar la eficacia social del programa se plantea unanálisis de diversos factores que podrían incidir en la mejora de las condiciones
184 Los modelos de regresión tienen como objetivo representar la realidad de forma simplificada mediante el establecimiento de la relación (a través de una función) que existe entre distintas variables. Enconcreto el modelo de regresión logística binaria nos permite clasificar una determinada población en función de su comportamiento ante una variable binaria (en nuestro caso será: salida o permanencia en el programa) y a partir de dicha clasificación, estudiar la influencia de otras variables sobre ella.Este modelo estima la probabilidad de que un individuo se clasifique en una de las dos opciones de la variable dependiente (Y=1,Y=0) calculando la proporción de aciertos de nuestro modelo en relación con lamuestra poblacional. Cuanto mayor sea el porcentaje de aciertos, mejor explicará el modelo la realidad; portanto una vez verificada la validez explicativa del modelo se calculan los coeficientes asociados (b) que permiten describir la relación entre variables en una función lineal, denominada LOGIT. El indicador que permite interpretar el modelo son los ODDS RATIO (eb
) o coeficientes que representan la probabilidad de queel valor de la variable dependiente de la muestra sea «1» frente a la probabilidad de que el valor sea «O»,para cada una de las variables explicativas.
345
Begoña PérezEransus
de vida de los participantes: mejora de su situación económica, mejora de su nivel de empleabilidad, adquisición de derechos de acceso a otros mecanismos degarantía de ingresos, desarrollo personal y mejora de las relaciones sociales.
Metodología: Para el análisis de la retribución económica, el acceso aotras prestaciones y la cuestión formativa recurriremos al análisis documental dememorias de funcionamiento del programa y a algunos datos de la base de hogares perceptores. Con el fin de profundizar en la eficacia del programa en el ámbito personal ha sido precisa la realización de entrevistas a profesionales de lossocial (trabajadores/as sociales) vinculados a la gestión del programa. Así comorecurrir a la propia valoración los participantes a partir del análisis de los relatosde vida.
3461
Anexo 111.
111.1. COBERTURA DEL PROGRAMA
La puesta en marcha del programa, en 1990, más que un avance, supusouna etapa perjudicial para las familias que ya venían cobrando las ayudas asistenciales previas, ya que los cambios introducidos en la normativa redujeronconsiderablemente la cobertura del programa (el primer año tan sólo se pudo llegar a 385 tarnilias'"). Sin embargo, esta situación fue corregida a partir del primer año gracias a la aplicación flexible de la normativa que permitió alcanzar unacobertura de casi un millar de familias. A partir de este momento (el crecimiento del programa ha sido constante aunque muy limitado llegando a dar cobertura en el 2001 a 2582 familias lo que supone un 1,40/0 de los hogares navarros.Ciertamente esta cobertura se encuentra por encima de la media estatal (0,71)Y únicamente igualada por Cantabria y superada por País Vasco (2,64) (Arriba eIbáñez, 2002).
Llama la atención el hecho de que la evolución del grado de cobertura delprograma se muestre imperturbable ante las transformaciones del contexto socioeconómico. Si bien el programa surgió como respuesta al elevado nivel de desempleo, en los primeros años noventa, posteriormente su cobertura no ha sido sensible a la evolución de la tasa de desempleo, tal y como puede apreciarseen el siguiente gráfico.
La explicación de este hecho es extensible al conjunto de programas de renta mínima del Estado, ya que tal y como demuestran Ayala y Pérez (2003). contrariamente a lo que pudiera pensarse, los programas de rentas mínimas apenas se
185 En el año del debate, 1990, no hubo ayudas ni campos de trabajo y en los años siguientes 1991 y1992 decreció el número de perceptores drásticamente. La introducción de los nuevos requisitos y condicionantes provocó que algunas de las familias que ya eran perceptoras del programa tuvieran que dejar deserlo, y algunas de las que participaban en los campos de trabajo también dejaron de hacerlo ya que el decreto establecía el cobro de la Renta Básica como única vía de entrada a los dispositivos de empleo.
347
Begoña PérezEransus
GRÁFICO 15. Evolución del número dehogares en el programa y evolución delnúmero dedesempleados
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
o1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
FUENTE: Eurostat (2001), Panel de hogares de la UE, BDU, versión de diciembre de 2001. Datos de Luxemburgo: 1996; Finlandia 1997.
ven influenciados por los grandes indicadores macroeconómicos como las tasasde desempleo y pobreza y sí lo hacen por los cambios de carácter institucional. Loscambios de regulación y los recortes presupuestarios son en definitiva los únicosfactores que marcan el nivel de cobertura de este tipo de programas.
Verdaderamente en Navarra el factor que explica el único incremento producido en el alcance del programa, es la decisión institucional, en 1993, de priorizar las ayudas económicas frente a las opciones de empleo. Esto permitió unaumento significativo del número de hogares en el programa. A partir de estemomento éste no volverá a sufrir transformaciones ya que ni siquiera, la aprobación del nuevo decreto en 1999, que contempla la ayuda como derecho, supuso un incremento de la cobertura, ya que los límites establecidos han impedido un incremento de la demanda. De la misma forma, tampoco la rápida llegadade la población inmigrante, especialmente vulnerable en su proceso de asentamiento, ha influido en el funcionamiento del programa.
Estamos por tanto, ante un programa que una vez asentado institucionalmente ha mantenido una cobertura constante caracterizada por un ligero incremento interanual, aunque totalmente ajena a los cambios estructurales ocurridos en la sociedad Navarra.
111.2. EVOLUCiÓN DE LAS MODALIDADES DE EMPLEO
Si hay algo que ha caracterizado al Programa de Renta Básica en Navarra,frente al resto de las Comunidades Autónomas ha sido el fuerte peso de las ac-
3481
Cobertura y financiación delprograma de Renta Bdsica
ciones de inserción materializado en la oferta de sus dos contraprestaciones laborales. Del conjunto de hogares que a lo largo de la década ha pasado por elproqrarna'", más del 430/0 ha disfrutado de una contratación laboral. (Esto significa que del total de 7.000 hogares que han estado en algún momento incorporados al Programa de Renta Básica, algo más de 3.000 han participado en las dosmodalidades de contraprestación contempladas por el programa: 2.743 han sidocontratadas por el Empleo Social Protegido y 414 a través de la modalidad de inserción laboral en empresas).
En los primeros años, el reducido número de hogares en el programa permitió que prácticamente a todos los perceptores con capacidad para trabajar seles ofreciera una contratación laboral. Sin embargo, a partir de 1993, se produceuna apuesta por la ampliación del programa a través de la extensión de las ayudas económicas y en detrimento del desarrollo de las opciones de empleo. Enel siguiente gráfico de superficies observamos el aumento paulatino de la pro-
1 Evolución dela proporción dehogares incorporados al programaque participan enprogramas deempleo desde 1990
3000
2500
2000
1500
1000
500
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001.
186 Debido a la desigual configuración socioeconómica de las zonas de Navarra así como al distinto nivel de implicación de las entidades locales, el desarrollo de las modalidades de empleo ha sido también desigual en cada una de ellas. En Pamplona, dónde la tasa de hogares que se incorporan cada año al Programa de Renta Básica es más alta, las posibilidades de tener un contrato se reducen a un 370/0 de loshogares. Sin embargo, en zonas como el Noroeste, Tafalla o Tudela confluyen una menor proporción de hogares que demandan el programa, con un desarrollo de oportunidades de empleo igual al resto. Hasta ahora los criterios establecidos por la dinámica del Plan Concertado eran los de asegurar una red de atenciónhomogénea que llegara a todos los hogares de un territorio. Sin embargo, a partir de la creación de esa redbásica de atención es preciso definir más claramente los criterios de aplicación de los recursos. El nuevodecreto de Empleo social protegido de 1999 parece intentar corregir esta desigual oferta de recursos deempleo a través de la utilización de dos criterios: por un lado priorizar los proyectos que «afecten a núcleos con mayor índice de necesidades sociales» y por otro a aquellos «que se desarrollan en municipios queestén ubicados en zonas con menos posibilidades de trabajos temporales». Ambos criterios pueden resultar contradictorios en la práctica. Pamplona y su Comarca sin duda aglutinan la mayor tasa de situacionesde necesidad y sin embargo, también constituyen el principal núcleo de actividad económica temporal. Elprograma se enfrenta a la necesidad de definir una estrategia más concreta de aplicación.
349
Begoña PérezEransus
porción de hogares que únicamente perciben ayudas económicas frente al estancamiento de la proporción de hogares que participan en el empleo.
Este desarrollo tan diferenciado se aprecia mejor si ponemos en relaciónlas cifras de cobertura de ambas modalidades con dos indicadores de referenciarespectivos. Utilizaremos, en el caso de la Renta Básica, el porcentaje de hogares sin ingresos en Navarra (indicador elaborado a partir de la EPA) y en el casode la contraprestaciones laborales el número de hogares cuya persona principalse encuentra en desempleo (también elaborado a partir de la EPA). En ambos casos estos indicadores podrían ser considerados una posible cifra indicativa de lademanda potencial del programa, lo que nos permitiría analizar el grado de cobertura del mismo en los últimos años.
GRÁFICO 17. Evolución dela cobertura dela prestación económica y lasmodalidades deempleo
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
3,5
2,5
1,5
0,5
1996 1997 1998 1999 2000 2001 1996 1997 1998 1999 2000 2001
FUENTE: EPA (2001) y Base de datos INBS 1990-2001.
A pesar de la artificiosidad del eiercicio'". el resultado es aclaratorio. Laprestación económica mejora sustancialmente su cobertura, llegando incluso ala mayoría de los hogares sin ingresos, en el año 2000, coincidiendo con unaépoca de notable mejoría en la coyuntura económica. Sin embargo, la coberturade las modalidades de empleo se mantiene muy baja, incluso decreciente en losúltimos años, sin llegar a alcanzar siquiera a una tercera parte de los hogares, cuya persona principal se encuentra en desempleo.
En ambos casos de nuevo se evidencia el comportamiento independiente de la cobertura del programa respecto a la coyuntura económica.
187 En realidad el ejercicio, cuya finalidad es ilustrativa, debiera haberse realizado en referencia a unmismo indicador ya que ambas modalidades, económica y de empleo comparten en la práctica la mismademanda potencial y ni siquiera ésta se correspondería con el indicador de hogares sin ingresos ya que éste indica la proporción de familias que no tienen empleo o prestaciones, durante la semana anterior a la encuesta, por lo tanto, no se puede equiparar este indicador como demanda de Renta Básica, ya que se hanpodido dar otras situaciones a lo largo del año, en relación con los ingresos, dentro del contexto familiar.(LaRenta Básica se encuentra basada en la declaración de la renta del año anterior).
350
Cobertura y financiación delprograma de Renta Básica
111.2.1. Evolución de la cobertura de la modalidad de Empleo SocialProtegido
En los primeros años noventa se logró la extensión de este programa a todas las zonas de Navarra poniendo en marcha un total de veinte proyectos deempleo con una media de quince participantes en cada uno de ellos. Esta red deproyectos viene favoreciendo un número de contrataciones anuales que oscilaentre las cuatrocientas y las seiscientas plazas y que se ha mantenido constante a lo largo de diez años (en el 2001, 583 personas fueron contratadas por este proqrarnal'".
El escaso interés mostrado en el desarrollo del programa una vez implantado en todas las zonas se releja en la evolución de su financiación'". Esta no sólo no aumenta en todos estos años, sino que en algunos de ellos llega incluso adisminuir generando gran inestabilidad en los proyectos y en el personal encargado de su gestión. En ocasiones esta situación ha obligado a las entidades locales a complementar la financiación y aquellas más débiles económicamentese han visto obligadas a disminuir los salarios de los participantes o incluso asuspender el programa. Las consecuencias de esta escasa financiación se reflejan son sólo en su escasa cobertura y su inestabilidad, sino también en el limitado desarrollo de las funciones de apoyo social y torrnación'".
111.2.2. Evolución de la modalidad de Inserción Laboral en Empresas
Mencionábamos anteriormente como el eco de estas ayudas en el sector empresarial fue prácticamente nulo en los primeros años. Sin embargo, apartir de 1995, y a pesar de que no hubo ningún esfuerzo especial por desarrollarla, se produjo un progresivo aumento de los contratos realizados, no sólo porlas entidades locales, sino también, y sobre todo, por empresas norrnalizadas'".Del número de contrataciones realizadas en el conjunto del periodo el 450/0 delos empleos financiados se realizaron en empresas y comercios normalizados,el 42 % en entidades locales y un 14% hace referencia a contratos de trabajoen organizaciones no lucrativas. Como se puede ver en el siguiente gráfico, losmomentos de mayor aumento de las contrataciones realizadas por las entidades locales tienen que ver con años de fuerte incremento del desempleo, 1994,1998 Y 2000.
Existen dos posibles explicaciones a este hecho. Por un lado, en momentos de fuerte desempleo acuden a los servicios sociales personas «expulsadas»del mercado laboral cuya situación social es de relativa integración y su grado deempleabilidad es más elevado que el de los usuarios «habituales» de los servi-
188 Evolución completa, ver Anexo l.189 Evolución completa, ver Anexo l.190 Únicamente en el año 2000 y gracias a la puesta en marcha de las medidas del Plan de Exclusión,
se incrementa en un millón de Euros el presupuesto destinado al Empleo Social lo que está permitiendouna mejora en el diseño de acciones y funcionamiento de los campos.
191 En 1996 los contratos realizados por empresarios, comerciantes y hosteleros, llegaron a ser superiores en número, a los realizados por las entidades locales.
351
Begoña Pérez Eransus
GRÁFICO 18. Evolución de los participantes en la modalidad de inserciónlaboral en empresas 1990-1999
• Empresa • Entidades Locales • Entidades No Lucrativas
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
O
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001.
cios. Por ello es posible que los profesionales de los servicios piensen que la inserción laboral es la fórmula más adecuada para este perfil de participantes. Ensegundo lugar también puede ser que en momentos de alto desempleo, las entidades locales sientan una mayor obligación a materializar su solidaridad con lasfamilias más afectadas a través de la contratación de desempleados por el propio Ayuntamiento.
En cualquier caso los niveles de cobertura de esta modalidad nunca hanpermitido la contratación de más de 185 personas. El descenso en picado de lascontrataciones en el 2001 está relacionado originado, sin duda por el recorte dela subvención que se establece en la nueva regulación y que empieza a aplicarse en ese año. Entre el año 2000 y el 2001 la financiación del programa se reduce en casi cuatrocientos mil euros y como consecuencia de ello el número departicipantes desciende de 185 a 80192
•
111.3. EVOLUCiÓN DE LA FINANCIACiÓN DEL PROGRAMA
La limitada cobertura del programa en cualquiera de sus modalidades seexplica por los constreñimientos de una financiación escasamente incrementa-
192 Datos para 2000 y 2001 obtenidos a partir de las memorias del Instituto Navarro de Bienestar Social.
3521
III Cobertura y financiación delprograma de Renta Básica
da a lo largo del tiempo. Tal y como se aprecia en el siguiente gráfico el crecimiento interanual del programa ha ido en notable descenso desde el origen dela década.
GRÁFICO 19. Evolución del presupuesto del Programa y Crecimiento Interanual
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
o
~ Miles de Euros de 2001 (escala izquierda)
- Crecimiento interanual (%) (escala derecha)
50
40
30
20
10
o
-10
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001.
Si ponemos en relación la financiación con el número de hogares que acceden al programa observamos que mientras que el número de hogares se haquintuplicado, la financiación que dedica el Gobierno de Navarra al conjunto delPrograma de Renta Básica tan sólo se ha multiplicado por cuatro. Este crecimiento desigual de la financiación ha incidido de forma negativa en el limitadodesarrollo de los programas de empleo pero también en la calidad de las prestaciones económicas que han visto disminuida su cuantía.
El escaso crecimiento de la financiación de las modalidades de empleo hasido fruto de una decisión institucional, nunca reconocida ni argumentada de forma pública. Sin embargo, el coste elevado de las modalidades de empleo ha podido ser uno de los argumentos en este proceso.
La opción del empleo resulta lógicamente más cara que la prestacióneconómica ya que estamos hablando de un programa de inserción basado en lacontratación laboral normalizada de sus participantes y en la necesidad de financiar profesionales encargados de su gestión y de las funciones de formación yapoyo social.
Por tanto el coste es notablemente superior al de las ayudas económicascuya cuantía siempre debe ser inferior al salario mínimo interprofesional y cuyatramitación y gestión corre a cargo de un número reducido de profesionales financiados por otras partidas presupuestarias distintas a las del programa.
353
Begoña Pérez Eransus
Si comparamos el coste de ambas modalidades para un año concreto, el2000, observamos que el coste de una plaza en el programa de Empleo SocialProtegido es superior al de la prestación económica y también a la subvencióncorrespondiente a la inserción laboral en empresas.
TABLA 47. Valoración económica del coste de las distintas modalidades delPrograma Renta Básica. Año 2000
FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001. Memorias INBS.
Yeso que en la tabla tan sólo se detalla el coste financiado por el Gobierno de Navarra, que en el caso del Empleo Social Protegido incluye el coste delcontrato y la cotización a la Seguridad Social de la empresa así como costes depersonal. Pero hay que tener en cuenta que las Entidades Locales deben aportar financiación complementaria destinada a las acciones formativas y de apoyosocial, gastos de inversión, materiales y en algunos casos complementos paraelevar los salarios que algunas valoran como considerados demasiado bajos.
Si además ponemos en relación el coste por plaza de cada una de las modalidades con el número total de plazas financiadas en un mismo año, puedeapreciarse, como vemos en el siguiente gráfico, que el coste del Empleo SocialProtegido es cuatro veces mayor que el de la ayuda económica y llega a un número de hogares tres veces menor.
GRÁFICO 20. Número de hogares beneficiarios y coste por beneficiario paracada una de las modalidades
1S00
1600
1400
1200
1000
SOO
600
400
200
oRB
FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001.
3541
ESP
1.400.000
1.200.000
1.000.000
SOO.OOO
600.000
400.000
200.000
oILE
II1 Cobertura y financiación delprograma de Renta Básica
De esta forma, el criterio de «eficacia económica» (flegar a más hogarescon menos dinero) ha podido imponerse al de «eficacia social» en un escenariode recursos escasos como es el de servicios sociales en España.
111.4. TABLAS DE EVOLUCiÓN DEL PROGRAMA DE RENTABÁSICA
TABLA 48. Evolución del número dehogares participantes en lasmodalidadesdel Programa deRenta Básica
1990 91 1 385 0,21991 433 491 2 926 0,61992 557 399 25 981 0,61993 819 455 46 1320 0,81994 1120 478 73 1671 1,01995 12 520 113 1931 1,21996 1436 561 127 2124 1,31997 1574 512 154 2240 1,41998 1626 529 168 2323 1,51999 1739 505 131 2375 1,42000193 1770 573 185 2528 1,42001 1920 582 80 2582 1,4
FUENTE: Fuente Base de Datos INBS 1990-2001 y Memorias INBS.
TABLA 49. Porcentaje dehogares que han participado en actividades deempleopor área deServicios Sociales en el periodo 1990-2001
Nome~e 58Tafalla 57TudeJa 53Coma~a 45Noreste 38Pamplona 37Estella 34Media de Navarra 43
FUENTE: Fuente Base de Datos INBS 1990-2001.
193 Los datos referidos al período 1990-1999 se obtienen de la explotación de la base de datos de gestión del programa de Renta Básica, mientras que los referidos a 2000 y 2001 provienen de las memoriasde gestión del Instituto Navarro de Bienestar Social por lo que podían producirse ligeras diferencias entreambas fuentes.
355
Begoña PérezEransus
TABLA 50. Evolución del número deproyectos, participantes y financiación de lamodalidad de Empleo SocialProtegido
FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001 y memorias INBS.
TABLA 51. Evolución del número departicipantes y financiación dela modalidaddeinserción laboral enempresas. O/o Respecto al totaldehogares enRB
FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001.
TABLA 52. Distribución del número decontratos bajo la modalidad de inserciónlaboralenempresas enfunción de la entidad contratante. Período1990-2001
FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001.
194 El número de contratos es superior al de participantes ya que una misma persona ha tenido másde una contratación a lo largo del tiempo.
3561
Cobertura y financiación delprograma de Renta Básica
Distribución de cada una de lasestrategias deutilización del empleoen función delasdiferentes áreas de Servicios Sociales
Noroeste 40,3 15,9 19 16,2 5,9Noreste 41,3 24,8 20 10,1 1,3Estella 44,4 18,5 16,4 11,6 5,3TafaJla 45,8 17,7 16,7 13,6 4,2Tudela 66,9 16 14,9 13,6 2,1Pamplona 35,4 15,7 13,9 16,4 4,5Comarca 50,3 11,9 13,3 14,3 5,6
FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001.
Evolución del porcentaje dehogares afectados por diversasproblemáticas dentro del programa
conflictos familiares graves 15,8 15,3 16,2 19,8 19,9 19,8deterioro personal (sinhogarismo, prostitución) 11,5 12,5 11,5 13,4 15,8 20,1vivienda inadecuada, embargos, 8,5 11,1 11,2 14,7 13,3 13,8problemas de salud mental 21 19,7 16 14 12,5 11,2problemas de salud física 32,9 30,1 25,7 22,4 22,2 21,6dependencias (drogas/alcohol) 14,7 13,9 14 13,1 12,2 11,4vive en pensión o institución 5 3,5 3,4 2,6 2 2problemas con la justicia 4,4 4,5 3,8 4,0 3,8 3,8
FUENTE: Base de datos INBS 1990-2001.
357
D
GIDO
rn oNT S
OCHO CASODE F)EFlSC)N)~SPA TICIP
EL PFlOC3R,AM DESO~CIALP OT
Anexo IV.
«Ensayemos estudios sobre la pobreza que tengan otra pasta intelectualy espiritual. Que en nuestros estudios haya además, vida, emociones e
imágenes».(Aliena, 1999: pág. 225).
A continuación se presenta un resumen del análisis de ocho casos-tipoque representan a las seis estrategias de utilización del programa de Renta Básica y de los cuales se ha utilizado información en el texto. La información deestos ocho casos ha sido seleccionada de entre más de sesenta historias de vida que fueron efectuadas en 1998 a usuarios de los Servicios Sociales de Base de Atención Primaria como parte de las investigaciones conducentes a la reordenación de la Atención Primaria en Navarra (1999a). Esta información ha sidoanalizada específicamente para este trabajo. En la siguiente tabla aparece reflejado cada tipo de hogar y la estrategia de utilización del empleo a la que corresponde.
Casol Hogar
Caso 2 Pareja con.hijos menores
Caso 3 Familia inmigrante
Caso 4 Persona sola,enfermedad salud
mental, 56 años
Caso 5 Persona sola, varón 38 años
Caso 6 Pareja con hijornavor de edad
Caso 7 Persona sola, varón 35años
Caso 8 Familia gitana con menores
359
Begoña PérezEransus
IV.a) EL EMPLEO PROTEGIDO COMO MECANISMO QUEPERMITE UNA MAYOR PROTECCiÓN DE HOGARES ENSITUACiÓN DE EXCLUSiÓN CON MENORES
Caso 1: Hogar monoparental con menores
Carmen es una mujer separada con tres hijos de 16, 15 Y9 años cada uno,que vive en una localidad del cinturón urbano de Pamplona. Su trayectoria vitalestá marcada por la presencia del maltrato, la prostitución, el consumo de drogas y los problemas con la justicia. La relación con los servicios sociales comenzó cuando, en un centro escolar navarro, los educadores llamaron la atención sobre la situación de negligencia existente en el cuidado de los tres niños.Esta se materializaba en falta de asistencia al colegio y rendimiento escolar, poca higiene y conductas conflictivas de los menores. En aquel momento, Carmen,se encontraba conviviendo con una pareja, también toxicómana y la vivienda queocupaban no reunía las condiciones mínimas de habitabilidad precisas. Desde elservicio social comenzó a realizarse un proceso de intervención familiar que ensus primeros pasos se vio truncado por el ingreso de Carmen en prisión por undelito de hurto cometido anteriormente.
No obstante, desde los servicios se siguió interviniendo con los menoresque fueron acogidos por la abuela. Se decidió que la hija mayor participara en elEmpleo Social Protegido, a condición de que ésta acudiera a los cursos de educación para adultos. Ella había abandonado los estudios a falta de tres meses para finalizar el curso y había estado realizando trabajos esporádicos de limpieza ycuidado de niños, sin embargo, en aquel momento se encontraba en desempleo. A través de su participación en el empleo se pretendía facilitar la entradade ingresos en el hogar (de la abuela) pero además que la hija adquieriera ciertas habilidades de trabajo y pudiera obtener el graduado escolar.
La hija participó en el programa de Empleo Social Protegido en 1993 percibiendo una cuantía de 65.000 Ptas. al mes y realizando labores de adecentamiento del entorno municipal.
La valoración que hace la hija de las tareas realizadas en el empleo no espositiva, «iYo lo pasé fatal! iel frío que hacía! y allí que nos tenían en el campoquitando hierbas ieh!. Ya podía estar lloviendo que nevando, que allí estábamosheladas de frío».
Su paso por el empleo tampoco sirvió para obtener el graduado escolar. Almenos la contratación le permitió percibir prestaciones por desempleo duranteprácticamente un año, tras el cual, ante la persistencia de su situación de desempleo y dificultad, desde el servicio se valoró que volviera a acceder al empleo. En esta ocasión la cuantía ascendía a 70.665 Ptas. al mes. Inmediatamente después de esta segunda contratación la hija fue contratada en un bar delpueblo, empleo que actualmente conserva. Tanto ella como su otra hermana hansalido del hogar de su abuela para irse a vivir con sus respectivas parejas. En lavivienda familiar ahora viven la madre, que ya salió de la cárcel y el hijo menor.Este último tras el abandono de los estudios fue acogido por una entidad que tra-
360 I
Relato de ocho casos-tipo de personas participantes en elprograma de Empleo Social Protegido
baja con jóvenes sin formación. En la actualidad Carmen es atendida desde elcentro de salud mental y el servicio social de base.
A pesar de que con la participación en el empleo de la hija mayor se perseguían varios objetivos, únicamente se consiguió eficacia como estrategia deprotección económica y facilitando el acceso a prestaciones por desempleo. Elpaso por el empleo social no supuso para la hija una experiencia cualificante a nivel laboral ni formativo. En este caso la participación en el empleo de la hija sólo supuso un recurso más entre todos los esfuerzos que se habían aplicado coneste caso de alta gravedad social: ayudas económicas, solicitud de vivienda enalquiler social, la intervención de un educador social en el domicilio, derivación alcentro de salud mental y otros.
A pesar de todo estos esfuerzos no han sido suficientes para transformar la situación de exclusión en la que se veía inmersa el hogar desde hacíaaños y que tuvo graves efectos en los itinerarios formativos y laborales de lostres hijos.
Caso 2: Familia en situación de exclusión con menores
Familia compuesta por un matrimonio, ambos procedentes del ámbito rural y siete hijos que viven actualmente en una localidad de la Ribera Navarra. Esta familia desde su formación, siempre presentó dificultades económicas causadas por la situación de inestabilidad y precariedad laboral del cabeza de familiaque siempre había trabajado en el sector agrícola de forma eventual. Dichas dificultades fueron agravadas conforme fue aumentando el tamaño de la familia.
El comienzo de su relación con los servicios sociales se remontaba a 1984cuando por primera vez se solicitó una ayuda económica para completar los ingresos de la familia a lo largo del invierno, cuando Miguel, el marido no trabajaba. A partir de este momento la subsistencia del hogar se garantizó a través dela combinación de empleo municipal con ayudas económicas. Entre 1982 y 1984Miguel fue contratado a través de la campaña de montes y entre 1985 y 1986fue objeto de contrataciones desde el ayuntamiento bajo la fórmula de «contrato de colaboración social». Desde 1986 el hogar percibía la ayuda para familiasen situación de pobreza y a partir de 1990 se incorporaron al programa de Renta Básica de forma ininterrumpida, alternando ayuda económica y empleo social.
Rosario, la esposa declara que era ella la que acudía al servicio social a tramitar las distintas ayudas ya que su marido sentía vergüenza de pedir «porqueél no es de ir por las puertas, yo era la que tenía que ir con la verdad por delante. Yo iba diciendo que él estaba en paro o con las complementarias que ganaba tanto y que no podía ser, pero no era porque no le gustase trabajar, es que aél le gustaba el carnpo.»
Ella declara que su marido estaba muy satisfecho con las contratacionesdel Empleo Social Protegido ya que las tareas que desempeñaba eran afines alas que Miguel siempre había realizado «Hacía lo que tocaba, lo que le mandaban. A mi marido lo que más le solían mandar, como ha sido de campo, ha sidoregar campos y jardines del ayuntamiento».
361
Begoña Pérez Eransus
Además de las contrataciones o las ayudas económicas, desde los servicios se llevaron a cabo sucesivas intervenciones para favorecer la subsistenciadel hogar: becas de comedor y de libros para los hijos, prestaciones familiarespor hijo a cargo de la Seguridad Social o el pago de cuotas de las piscinas municipales para los niños en los veranos. Ante el abandono del colegio de uno delos hijos se tramitó el acceso a una escuela taller con el fin de que adquiriera algún tipo de cualificación laboral.
En torno a 1995 la situación familiar había alcanzado cierta mejoría ya queen este año, Miguel fue contratado por un agricultor lo que les favoreció ciertaestabilidad en los ingresos y mantener su cotización. Además, tanto su esposacomo dos de los hijos mayores comenzaron a trabajar aliviando en gran medidala situación de ingresos del hogar. Sin embargo, en Mayo del 1997 surgió unproblema de salud que incapacitó al esposo para el empleo de forma temporalpasando éste a percibir una prestación de Incapacidad Laboral Transitoria deunas 54.000 pesetas. Esto mermó considerablemente la situación económicadel hogar. Además la situación se vio agravada ya que en Julio de 1997 la casaen la que vivían alquilados se derrumbó a consecuencia de unas lluvias y la familia se encontraba sin un lugar donde alojarse. Por mediación de los serviciosde familia se instaló en una vivienda municipal de forma eventual pero tras unperíodo de tiempo no consiguieron acceder a una vivienda normalizada en alquiler por ello tuvieron que permanecer bajo acogimiento municipal.
En la actualidad la familia se mantiene en situación de vulnerabilidad económica a la espera de que se solucione el problema de salud del padre y puedareincorporase al mundo laboral o por el contrarío, se le conceda una incapacidaddefinitiva. Rosario tan sólo trabaja como empleada de hogar dos horas diarias enuna casa ya que ha debido abandonar otras tareas de limpieza que realizaba porque el médico le había recomendado que bajara el ritmo de trabajo entrando enun proceso de «estrés ore-depresivo».
El itinerario de esta familia se ha caracterizado por la situación de pobrezay exclusión constante así como por una fuerte dependencia de la protección social. Aunque si bien la participación en los programas de empleo y las ayudaseconómicas han permitido la subsistencia de la familia en ningún momento hanfavorecido una superación de su situación de dificultad que además se ha vistoagravada por diversas circunstancias negativas; enfermedad, derrumbe de su vivienda y otras.
Caso 3: Familia inmigrante con menores
La familia Rodrígues, de origen colombiano, está compuesta por el matrimonio cuatro hijos, entre ellos una menor de edad y el marido de una de las hijas. La primera en llegar a España fue la esposa que vino en busca de un empleocon el que apoyar la economía familiar pero pronto fueron seguidos por el hijomayor. En principio la idea era que el matrimonio volviera después de un período de trabajo en Pamplona, sin embargo, a raíz de un incidente sucedido en Colombia el resto de la familia acabó trasladándose a Pamplona (el hijo pequeño
IV Relato deocho casos-tipo de personas participantes en elprograma de Empleo Social Protegido
presenció en Colombia el asesinato de un primo suyo a manos de una pandillacallejera y a partir de que él denuncia este incidente a la policía toda la familia esamenazada por lo que deciden abandonar el país).
En Colombia tuvieron que vender todas sus pertenencias para costear elviaje y además cuando llegaron a España tuvieron que solicitar un préstamo albanco para pagar el viaje de algunos miembros de la familia y el pago al abogado que les tramitó los permisos de trabajo y residencia. Tanto la madre como unahija encontraron empleo en el sector doméstico y de atención a ancianos. Otrode los hijos y el yerno alternaron trabajos eventuales en la construcción y la hostelería. Sin embargo, el marido al llegar a Pamplona permaneció largo tiempo sinacceder al empleo.
La esposa acudió por primera vez a los servicios sociales en demanda deempleo para su marido en diciembre de 1995, pero en un principio, desde el servicio tan sólo se les ofreció ayudas extraordinarias y Rentas Básicas con el fin deque al menos pudieran cubrirse las necesidades de alimento y vivienda de la familia, pensando que era una situación de carácter coyuntural.
El cabeza de familia de 53 años, no valoraba positivamente estas ayudas,por el contrario el hubiera preferido que le facilitaran el acceso al trabajo: «nosotros nunca le hemos pedido a nadie nada, nos gusta trabajar y no vivir de los demás. A las asistentas sociales fui para que me buscaran un trabajo, cuando ellame dijo ¿no te sirve entonces que te pase tres meses de arriendo? si que si, pero yo lo que quiero es un trabajo. Que te parece que uno venga a este país y queuno sea una carga más para el Gobierno de este país?».
Finalmente, viendo las dificultades de acceso al empleo del padre, el servicio, en 1995, le ofreció la posibilidad de participar en el programa de EmpleoSocial Protegido durante un año para trabajar como peón para el ayuntamiento,concretamente en la concejalía de cultura. El padre se encontraba muy satisfecho con la realización de este trabajo: «es trabajo sí, es preparar salas, poner sillas, arreglar escenarios, trasladar plantas, cuando va ha haber conciertos prepararlo..., todo eso nos toca, todo ha marchado a las mil maravillas. A mi me dicenve a tal sitio y haz esto y lo hago, y inclusive hay veces que me decía el jefe, tutranquilo, tranquilo no te mates tanto».
Su paso por el empleo social le favoreció el acceso a unos ingresos estables con los que ha costeado los estudios de la hija pequeña y el acceso de lafamilia a una vivienda en alquiler más adecuada al tamaño de su familia. La contratación laboral también le permitió la renovación de su permiso de residenciapor dos años más.
A la finalización de su participación en el programa, tanto él como uno desus hijos fueron contratados en una explotación agrícola que se encuentra a 45kilómetros de Pamplona.
La situación actual de esta familia se caracteriza por la relativa estabilidaden cuanto a su situación de ingresos, regulación y vivienda aunque la fuerte precariedad laboral que caracteriza a los empleos de todos los miembros de la familia hace que su situación de inserción sea altamente inestable. A pesar de todo, ninguno de los hijos piensa volver a Colombia.
363
Begoña Pérez Eransus
IV.b) EL EMPLEO PROTEGIDO COMO DISPOSITIVO DEACCESO A OTROS SISTEMAS Y COMO GARANTíA DEINGRESOS MíNIMOS PARA PERSONAS QUE NO PUEDENACCEDER AL TRABAJO
Caso 4: Persona sola mayor de 56 años con problemas de salud mental
Jesús tiene 56 años, vive en Pamplona, es separado y apenas tiene relación con su exmujer y su hijo. Un problema de ludopatía, provocó su ruptura matrimonial y el fracaso de un negocio que regentaba como autónomo. A raíz de suseparación, se fue a vivir a la bajera de su taller de trabajo, la cual no reunía lascondiciones mínimas de habitabilidad. Su situación se agravó cuando definitivamente su negocio fracasó y se encontró con problemas económicos y gastos alos que hacer frente. Su escasa cotización en su trayectoria de autónomo no ledaba derecho al cobro de prestaciones por desempleo ni pensiones y se encontró en una situación de pobreza extrema que no le permitía siquiera costear gastos de alimento o vestido. La situación de Jesús se agravó al ser echado de labajera en la que habitaba por el dueño tras sucesivos impagos de alquiler.
Jesús entró en contacto con los servicios sociales de base de Pamplonaen noviembre de 1992 y desde este momento los contactos con el servicio fueron continuos. La primera intervención estuvo orientada a favorecer el pago deuna pensión y alimento mediante ayudas extraordinarias y Renta Básica. Además Jesús fue derivado a un Centro de Salud Mental desde donde empezó a intervenirse su problema de ludopatía.
Paralelamente se le ofreció un contrato en el Empleo Social Protegido elcual aceptó gustosamente porque él no se encontraba satisfecho con las ayudaseconómicas que percibía: «el trabajador social sabía que me jodía cobrar la Renta Básica por no hacer nada, entonces me dijo de hacer el trabajo social (se refiere al empleo social). yo prefería trabajar; a parte de que era más dinero, eransesenta y pico mil pesetas por ahí, y con eso tenia para comer y para comprarme cosas, porque llevaba mucho tiempo sin comprarme ni ropa interior, un pantalón, zapatos... y cosas asl.»
La participación en el programa no sólo favoreció una mejora en su situación económica sino que también mejoró su situación mental y la autoestimapersonal: «estuve trabajando en colegios, donde hacía de portero, hacía fotocopias a los chavales, subir a dar recados a los profesores, limpiar y barrer el patioen horas que estaba libre, abrir y cerrar las puertas ..., en fin eso. Estuve en varios colegios y estaba muy bien y muy bien considerado, tan bien consideradoque hubo una baja en el colegio y me mandaron a por lo bien considerado queestaba, en vez de mandar a uno de plantilla.»
Al acabar la contratación le hubieran correspondido cuatro meses de prestaciones por desempleo que finalmente no pudo disfrutar debido a que mientrasestuvo en el programa no llegó a darse de baja en la Seguridad Social como autónomo. A partir de este momento transcurrió un período de dos años en los queno logró encontrar ningún empleo ya que desde las empresas de trabajo tem-
3641
IV Relato de ocho casos-tipo depersonas participantes en elprograma de Empleo SocialProtegido
poral nunca le llamaban. No quiso volver a acudir a los servicios sociales ni pedirayuda a ningún familiar por lo que subsistió mediante la realización de «chapuzas» esporádicas. Para Jesús era muy importante no tener que pedir ayuda aotros: «no he querido pedir dinero porque bastante he pedido cuando mi aspecto de jugador y la verdad es que pase mucho.... Ahora no tengo más deuda queconmigo, con los demás ya no. Y lo pase muy mal, hacía algún trabajo y comoya tenia para pagar la bajera pues mira ..., oye si un día comía bien, si no, no».
Tras estos dos años, Jesús fue priorizado de nuevo para participar en elEmpleo Social Protegido y fue contratado esta vez en la Concejalía de Cultura para la cual realizó funciones de peón en la preparación de colegios electorales,preparación de actos culturales y cuidado del belén municipal en Navidad. Denuevo esta contratación tuvo un efecto muy positivo en la situación económicay personal de Jesús. Su valoración personal del programa tras esta segunda contratación siguió siendo positiva en comparación con el cobro de la prestación: «eltrabajo social (empleo social) me ha servido para comer, pero no solo para esome ha servido para salir a la calle con otra cara, eh, te quiero decir que es un trabajo que te dan, pero tu cumples y trabajas. Y yo se que cuando te dan la Renta Básica en realidad es una especie de limosna».
En su situación, el trabajo no sólo le permitió percibir unos ingresos sinoque además le permite activar su vida, superar su enfermedad y el aislamientosocial en el que se encontraba: «llega el viernes y luego tienes dos días de fiesta, llega el domingo y dices; eh! que mañana tengo que madrugar. No sabe elque trabaja y esta de continuo no sabe la suerte que tiene ... ».
A pesar de todo, sí muestra una valoración más negativa por el carácterestigmatizante que acompaña a este programa y que a él le ha afectado especialmente: «En los colegios, había la idea de que los que entraban del trabajo social o éramos homosexuales, o éramos drogadictos o éramos un poco mangantes, que nos estábamos regenerando, y en cuestión de las mujeres o eranprostitutas, o eran talo eran cual ...Y la gente se pensaba eso, yeso si que medolía. No se paran a pensar que puede haber gente de esto, lo otro y lo otro, pero que también puede haber gente normal que no ha hecho ni esto, ni lo otro, nilo otro, sino que está necesitada. Y tampoco es cuestión de ir explicando a cada uno que es lo que te pasa.»
En la actualidad el trabajador social encargado de la situación de Jesúsconfiesa que su situación una vez finalizado su segundo contrato no se presenta muy halagadora. A pesar de su enfermedad mental no ha podido obtener unreconocimiento de minusvalía. Su única posibilidad es subsistir mediante unaAyuda Integración Social Familiar (destinada a personas con enfermedades mentales) y en todo caso esperar a los 65 años en los que pueda tener acceso a unapensión de jubilación no contributiva.
Su paso por el programa de empleo ha sido positivo ya que le ha permitido evitar un deterioro mayor de su situación personal tanto de subsistencia como en relación con su dependencia. Sin embargo, la falta de continuidad de losingresos hace que de nuevo Jesús se encuentre en un situación de alta vulnerabilidad.
365
Begoña PérezEransus
IV.e) EL EMPLEO PROTEGIDO COMO MECANISMOPREVENTIVO PARA UNA PERSONA DESEMPLEADA
Caso 5: Persona sola en desempleo
Pedro tiene 35 años, es soltero y vive solo en un piso de su propiedad enuna localidad cercana a Pamplona. Comenzó a trabajar con 17 años para ayudara su madre y su hermana tras la muerte de su padre. Al cumplir los 23 años decidió independizarse y pidió un préstamo para la compra de una vivienda. Trasocho años trabajando en la empresa en la que había trabajado su padre, abandonó su trabajo debido a los efectos nocivos que el desempeño de su puestohabía tenido en su salud. La respiración de gases tóxicos había afectado a suspulmones y las quemaduras de ácido que había sufrido en un ojo le llevaron finalmente a tomar esa decisión. Compró una camioneta para ponerse de autónomo pero las cosas no salieron como él quería y al final tuvo que ponerse a trabajar como repartidor para una empresa donde permaneció tres años. Al cierrede la empresa, su situación de desempleo se prolongó por lo que comenzó a tener dificultades para hacer frente a su préstamo y al resto de gastos derivadosde la vivienda. Ante la imposibilidad de su familia para prestarle ayuda, Pedro finalmente acudió a Cáritas y posteriormente a los Servicios Sociales de Base.
En 1995 le fue concedida la Renta Básica pero debido a su perfil se pensó que el recurso más adecuado era la participación en el Empleo Social Protegido. La primera vez que fue contratado para trabajar en el programa desempeñó tareas de cuidado de las piscinas municipales pero pronto abandonó elprograma porque encontró un trabajo de mensajero. Este trabajo no duró másde unos meses y al tiempo fue propuesto para participar de nuevo en el empleosocial, esta vez como peón de limpieza en un colegió municipal. Al finalizar elprograma desde el propio colegio se le contrató para cubrir una baja y despuésde nuevo fue al paro.
Tras finalizar el período de protección social por desempleo tuvo algunostrabajos esporádicos en empresas temporales y como repartidor de alfombras.Sin embargo, su situación de pobreza y desempleo llevaron a los técnicos delservicio a proponerle para el programa de empleo, en 1997, por tercera vez. Esta vez trabajó en la limpieza de calles durante seis meses tras los cuales se encontró de nuevo en situación de desempleo.
Su valoración del recurso de empleo no es ni positiva ni negativa, ya queconsidera que el trabajo no le aportó nada nuevo aunque también valora que laimagen del programa es negativa en el exterior: «lo único era que no estabamuy bien considerado socialmente, no es un trabajo difícil, es un trabajo de esfuerzo físico».
No obstante, el paso por el programa le vino muy bien económicamenteen y le permitió mejorar su situación de aislamiento social: «para mí lo más positivo fueron las compañeras que tuve en los distintos puestos de limpieza».
En este caso, la utilización del empleo protegido ha servido para favorecerla subsistencia de Pedro en los momentos de desempleo y evitar una situación
Relato de ocho casos-tipo de personasparticipantes en elprograma de Empleo Social Protegido
de deterioro mayor. La primera vez que acudió al Servicio Social de Base, las profesionales valoraron que, el de Pedro, era un caso de desempleo coyuntural queno presentaba problemáticas añadidas. Pedro siempre ha sido una persona activa en la búsqueda de empleo, que cuando ha tenido un trabajo externo ha dejado la protección social. Sin embargo, después de varios años, no ha conseguidollevar una vida autónoma sin la protección del programa. Las profesionales aluden a su «mala suerte» con los trabajos pero también parecen mencionar ciertaresponsabilidad en su actitud personal ya que «parece estar buscando un trabajo de repartidor ideal y mientras no lo encuentra no dura en ningún otro trabajo».Al margen de estas valoraciones lo cierto es que la inestabilidad de los empleosa los que accede y su situación de extrema pobreza siguen llevando a Pedro solicitar la Renta Básica. Lo que pone de nuevo en entredicho la capacidad del programa para generar procesos de inserción estables.
IV.d) EL EMPLEO PROTEGIDO COMO ESTRATEGIA DECOMPENSACiÓN DE UNA FAMILIA EN SITUACiÓN DEEXCLUSiÓN
Caso 6: Matrimonio y dos hijos en situación de exclusión social
Familia compuesta por un matrimonio y dos hijos mayores de edad cuyasituación de exclusión se deriva de la falta de ingresos económicos y de la presencia de problemas de dependencias y conflictividad familiar.
José el marido trabajaba de pintor como autónomo y tras una enfermedadque afectó a su movilidad permaneció más de siete años en paro, en los cualesse le realizaron numerosas operaciones, sin embargo, su nivel de minusvalía nole permitió el derecho a una pensión. La familia subsistía con los escasos ahorros disponibles, a través de trabajos de limpieza de Águeda la esposa y mediante apoyos puntuales de la parroquia. En 1986 José acudió al Servicio Socialde Base solicitando empleo y se favoreció su participación en los campos de trabajo del Ayuntamiento no obstante, no permaneció en ellos más de tres mesesya que su situación física le impedía realizar el trabajo.
En 1987 fue Águeda la que accedió por primera vez al servicio social debase para solicitar apoyo económico: « la primera vez que acudí a la asistenta nosé, sería en el ochentaitantos éramos tres en casa, mi marido, el hijo pequeño yyo. Pedía ayuda económica porque el marido trabajaba poco; porque en aquelentonces el marido no tenía nada, él iba a pedir al campo del Osasuna y a la Plaza de Toros y allí le daban para sus gastos, me parece que 1.000 Pts., pero a mínunca me las daba, eso se lo quedaba él».
El servicio favoreció que fuera Águeda la que participara en el Empleo Social Protegido, trabajó en el programa en mantenimiento y limpieza de localespúblicos y su valoración del programa es positiva «fui a trabajar al Ayuntamiento6 meses, trabajaba 7 horas diarias a la tarde, estaba muy contenta, ójala hubiera seguido, me gustaba, además entraba dinero en casa»; «yo estaba muy mal
367
Begoña Pérez Eransus
llevaba muchos años sin levantar cabeza, entonces tenía un motivo para arreglarme y salir, tenía algo que hacer en mi vida».
Tras su participación en el empleo cobró la prestación por desempleo durante seis meses, pero en este período la situación familiar empeoró, ya queexistía una fuerte conflictividad entre la pareja y también del padre hacia los hijos. Desde el Servicio Social de Base se valoró que el conflicto era provocada porla grave situación del hogar (deudas, de luz, agua y de alimentos) y por la situación personal de José: «debido a su nerviosismo y al sentimiento de culpabilidad; sentimiento que es fomentado por Águeda.» Además en aquella época sehabía incrementado su ingesta de alcohol lo que agravó considerablemente la situación del hogar.
Desde el servicio se les concedió una ayuda económica temporal y segestionó el reconocimiento de una minusvalía a José de un 680/0 lo que finalmente les permitió el acceso a una pensión asistencial por enfermedad (a partirde 1992 se reconvirtió en una pensión no contributiva).
En 1989, Águeda acudió de nuevo al servicio para solicitar ayuda para suhijo ya que el padre lo había expulsado de casa por su relación con las drogas. Elhijo vivió durante un tiempo en casas de amigos y en la calle y recibía alimentospor parte de su madre. Ingresó en diversas ocasiones en comunidades terapéuticas pero sin conseguir abandonar el consumo de drogas en ninguna de ellas.Este hijo se encuentra en prisión en la actualidad.
En 1992 Águeda inició un proceso de separación de su marido, porque laconvivencia era insostenible existiendo incluso diversas agresiones físicas. Además debido a la presencia de la pensión de su marido enel hogar, de la que ellano participaba no podía acceder a otras prestaciones. La separación no prosperó debido a que la falta de medios de ambos cónyuges llevaron al juez a determinar que no podían llevar una vida independiente aunque al menos sí se puedo establecer una separación de hecho sin relaciones de colaboración. Estasituación al menos permitió el acceso de Águeda a la Renta Básica que comenzó a percibir a partir de 1993.
En 1996 falleció José pero Águeda no tuvo derecho a una pensión de viudedad ya que las pensiones no contributivas por invalidez no generaban este derecho. Por ello, Águeda siguió percibiendo Renta Básica hasta 1998, año en elque cumplió 65 años y accedió finalmente a una pensión no contributiva por jubilación.
La situación de exclusión tan intensa que ha vivido este hogar a lo largode más de una década únicamente ha podido ser paliada con ciertos dispositivos de garantía de ingresos para la subsistencia. En este caso el acceso a losprogramas de empleo no ha tenido ningún efecto más allá de permitir la continuidad de la protección económica de un hogar en el que la imposibilidad de acceder a la protección contributiva, los problemas de salud, la fuerte conflictividady las dependencias han marcado de forma irreversible las vivencias de susmiembros.
IV Relato de ocho casos-tipo de personas participantes en elprograma de Empleo SocialProtegido
IV.e) EL EMPLEO PROTEGIDO COMO DISPOSITIVO DEINSERCIÓN DE UNA PERSONA CON PROBLEMAS DEMARGINACIÓN
Caso 7: Persona sin hogar
Alberto tiene 38 años y se encuentra en situación de marginación socialdesde hace mucho tiempo. Los orígenes de su problemática se remontan a suinfancia que transcurrió en el seno una familia numerosa de origen humilde enla que, debido a una enfermedad de su madre algunos de los siete hijos pasarona la tutela del servicio de Protección de Menores y derivados a distintos centrosde acogimiento.
Alberto fue acogido en una residencia de ancianos que pertenecía a unaorden de religiosas de la que se marchó a los 16 años para hacer la mili. El había abandonado los estudios en sexto curso de educación básica para ayudar asus padres y después no pudo continuarlos. Tampoco adquirió ningún tipo deformación laboral por lo que tuvo grandes dificultades para encontrar empleo ycomenzó un itinerario laboral caracterizado por la inestabilidad, la precariedad yla movilidad geográfica en busca de empleo en las campañas de recolecciónagrícola.
En 1996, el desempleo y la imposibilidad de pagar su alojamiento le llevaron a recurrir a la vida en albergues: «me fui a Barcelona para buscar trabajo, ibade un albergue a otro, en los que estaba dos días, he estado en Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Vitoria Logroño, Zaragoza, Tudela y Pamplona. Estuve cambiando de ciudad porque no tenía trabajo, ni medios económicos, no podía instalarme en ningún sitio».
A principios de 1997 se instaló definitivamente en Pamplona, en un principio en la residencia para transeúntes de Cáritas y más adelante en una pensión, gracias a la ayuda de esta institución. Precisamente fue desde Cáritas desde donde se le puso en contacto con los Servicios Sociales. Desde allí se tratóde garantizar su subsistencia mediante la percepción de rentas básicas y se intentó recuperar la relación con su familia de origen. Sus padres se habían separado, la madre vivía en La Rioja y no mostraba disponibilidad para el contacto ycon el padre, a pesar de que también vivía en Pamplona no quería tener ninguna relación. Únicamente mantuvo algunos contactos con una hermana casadacon la que a veces iba a comer.
Finalmente se favoreció su acceso al empleo social ya que se pensó quepodía serie útil para adquirir cierta cualificación laboral y para garantizarle unos ingresos que permitieran su paso de la pensión a una vivienda en alquiler.
Además la trabajadora social consideró que a través del programa podríafavorecer algún tipo de relación social ya que su situación era de aislamiento.
Alberto estuvo contratado en el programa un año, realizando tareas de limpieza de edificios y también tiene recuerdos contrapuestos acerca de su pasopor el programa: «yo lo veía como un trabajo legal, con contrato ...así da gusto.El sueldo no estaba mal, cobrábamos ochentaitantas mil pesetas y trabajábamos
369
Begoña PérezEransus
8 horas diarias aunque no teníamos horas de formación, pero sí teníamos un Jefe de Grupo que nos supervisaba individualmente por zonas». « A mí sólo me hasido útil por lo económico, porque la gente que trabajaba conmigo era un pocorara, chicos que habían estado en la cárcel y cosas así... y a mí conocer gente deeste tipo no me interesa mucho».
Los ingresos obtenidos a partir del programa permitieron que abandonarala pensión por un piso en alquiler. La trabajadora social valora que su paso por elprograma le permitió la adquisición de ciertos hábitos relacionales y laboralesque había perdido en su trayectoria de aislamiento social y desempleo. Sin embargo, el programa no pareció mejorar en absoluto su grado de empleabilidad yaque sus dificultades en la búsqueda de empleo siguieron siendo las mismas.
Su disposición para el trabajo era positiva y ponía todos sus esfuerzos enla búsqueda de empleo, pero su falta de cualificación no le permitía optar a ningún trabajo estable. Únicamente trabajó en empleos esporádicos como ayudante de cocina, portero de discoteca, montador de muebles y en verano siguióacudiendo a la recolección. No obstante, su contrato laboral más largo fue de 31días en la construcción en 1997.
A pesar de que los efectos del programa en la situación de Alberto en elcorto plazo fueron positivos, la falta de continuidad de este proceso y su ineficacia como recurso cualificante ha dificultado la consecución de un proceso deinserción a medio o largo plazo.
IV.f) EL EMPLEO PROTEGIDO COMO MECANISMO DEINSERCiÓN ORIENTADO A LA MINORÍA ÉTNICA GITANA
Caso 8: Familia excluida de etnia gitana con menores
Familia de etnia gitana compuesta por un matrimonio joven (30 años) concuatro hijos menores que viven en un barrio de Pamplona. La única fuente de ingresos del hogar era la realización por parte del marido de trabajos de caráctermarginal tales como la recogida de cartón o chatarra.
En el momento en que se pusieron en contacto con el servicio, la familiase encontraba acogida en casa de los padres de ella, en cuya vivienda convivíancatorce personas en situación de hacinamiento y pobreza. Las primeras intervenciones que se realizaron desde el Servicio Social de Base tuvieron que vercon el acceso a la Renta Básica para complementar los ingresos del marido y garantizar la subsistencia del hogar. Sin embargo, la situación económica del hogarempeoró debido a la dificultad creciente del marido para obtener ingresos de larecogida de chatarra por un problema físico que le impedía coger pesos: «los recursos económicos los aporta mi marido que trabaja en el cartón, pero comoahora está enfermo, no puede coger pesos. Viene sacando entre 10.000-15.000Ptas. al mes, porque ahora también para el cartón hay mucha qente.»
En Agosto de 1994, Teresa, la esposa, fue propuesta para Empleo SocialProtegido con el fin de que, a través de su trabajo pudiera mejorar la situacióneconómica de su familia por un tiempo e incluso se planteaba la posibilidad de
370 I
Relato deocho casos-tipo depersonas participantes en elprograma de Empleo SocialProtegido
que estos ingresos les permitieran acceder a una vivienda en alquiler y así favorecer la autonomía del hogar.
La valoración de Teresa de su paso por el empleo es muy positiva: «Prefiero el trabajo que la ayuda económica. Estuve en la limpieza de ríos durante unaño. Recuerdo que era un trabajo en el que estaba muy a gusto. Trabajaba durante 5 horas al día y también teníamos horas de formación, nos decían comopodar y cortar los árboles. Estar en empleo social me ha servido para mucho, especialmente porque la situación en casa mejoró algo».
La valoración de la trabajadora social encargada del seguimiento del casotambién es muy positiva «Teresa en este tiempo pudo experimentar qué es tener un trabajo normalizado, trabajar con personas de otros ámbitos, relacionarsemejor con personas que no son de su etnia y ver que era capaz de desarrollar untrabajo y de hacerlo bien».
Además, la estabilidad de ingresos conseguida a través del empleo y laprotección por desempleo posterior, permitieron, gracias a la intermediación deCáritas, que el hogar accediese a una vivienda en alquiler.
No obstante, tras la finalización del contrato y a pesar de su alta disponibilidad para el empleo, ella no encontró trabajo y tras unos meses cobrando laprotección por desempleo, la familia se vio obligada de nuevo a solicitar la Renta Básica. Las dificultades de acceso al empleo son interpretadas por la trabajadora social por la falta de cualificación que tienen ambos cónyuges. Aunque Teresa declara también la existencia de procesos discriminatorios que funcionanincluso en los trabajos que requieren baja cualificación: «siendo gitano o gitanaes muy difícil encontrar trabajo, muchas veces me he sentido discriminadacuando buscaba trabajo, por ser gitana. Tampoco nos cogen en el servicio doméstico, si te ven gitana ..fuera.»
En este caso, la fórmula del Empleo Social Protegido parece haber tenidoeficacia, desde el punto de vista de la inserción pero muy limitada. Dicha eficacia se hubiera visto reforzada si los contenidos del programa hubieran estadovinculados a demandas específicas de empleo femenino del mercado laboral; osi la participación en el programa hubiera sido complementada con una contratación normalizada a través de inserción laboral en empresas. Ambas opcioneshubieran permitido potenciar los efectos del programa hacia la consecución deuna situación de inserción estable.
371
ÍNDICE
Índice
Págs.
Tabla 1 Tasa de pobreza relativa (500/0 de la renta mediana equivalen-te, a mediados de los ochenta y los noventa y crecimiento........... 60
Tabla 2 Tasa de persistencia de la pobreza relativa durante 3 años con-secutivos 1997, 1996 Y 1995....................................................... 62
Tabla 3 Tasa de hogares sin empleo entre los hogares en edad activa enpaíses de la OCDE en 1996 y 2001 Y diferencia entre ambos.... 63
Tabla 4 Tasa de pobreza relativa (600/0 del ingreso medio equiparado)por grupo actividad....................................................................... 65
Tabla 5 Tasa de desempleo femenino e índice de fecundidad (nº. mediode hijos por mujer) en los regímenes de bienestar..................... 98
Tabla 6 Nivel de cobertura de las prestaciones por desempleo y gastoen prestaciones por desempleo...................................... 101
Tabla 7 Regímenes de protección por desempleo en Europa según Galliey Paugam (2000) 102
Tabla 8 Tasa de pobreza relativa (entendida como el 600/0 del ingresomedio equivalente) entre los desempleados (% respecto al totalde desempleados) en 1997 103
Tabla 9 Tasa de pobreza relativa (600/0 ingreso medio equivalente) entrelos empleados (% respecto al total de empleados) en 1997 ...... 105
Tabla 10 Eficacia en la reducción de la pobreza. % diferencia una tasa depobreza anterior y posterior a la acción de las prestaciones su-jetas a comprobación de medios................................................. 106
Tabla 11 Incidencia de los cuatro factores explicativos de la configuraciónde la asistencia en Europa y EEUU.............................................. 114
Tabla 12 Clasificación de las estrategias de activación destinadas a perceptores de programas de ingresos mínimos............................. 130
Tabla 13 Número de entidades destinadas a favorecer la inserción laboralde colectivos en situación de exclusión en Francia y volumen departicipantes (2001) 158
Tabla 14 Resumen de las características de la relación asistencia-activa-ción en los cuatro países............................................................. 168
Tabla 15 Gasto en protección social como porcentaje del PIS 195Tabla 16 Criterios de elegibilidad para el acceso al sistemas de protección
social en España 200
373
Begoña PérezEransus
Tabla 17 Nivel retributivo de los programas de renta mínima en ReinoUnido, Francia, Dinamarca y España............................................ 203
Tabla 18 Esfuerzo presupuestario, cobertura e intensidad protectora delos programas de renta mínima por comunidad autónoma (2000) 203
Tabla 19 Gasto Público (en % del PIB) dedicado a los programas relacionados con el mercado de trabajo en Dinamarca, Francia, ReinoUnido y España. 206
Tabla 20 Evolución del número de participantes y el presupuesto desti-nado a las distintas modalidades de ayuda.................................. 220
Tabla 21 Formas de utilización del programa en función de la duración desu estancia en dos periodos diferenciados: Hogares que acce-den entre 1990-1993 y Hogares que accede entre 1995-1998... 243
Tabla 22 Odd Ratio y nivel de significación del modelo LOGIT realizado encuatro pasos a partir de la variable dependiente «salir definitiva-mente del programa =1 » 246
Tabla 23 Odd Ratio y nivel de significación del modelo LOGIT realizado encuatro etapas a partir de la variable dependiente «ha tenido unuso intermitente o prolongado del programa =1 » 251
Tabla 24 Odd Ratio y nivel de significación del modelo LOGIT realizado encuatro etapas a partir de la variable dependiente «ha participadoen empleo: sí =1 » 255
Tabla 25 Odd Ratio y nivel de significación del modelo LOGIT a partir dela variable dependiente «ha participado en empleo: sí =1» enfunción del tipo de utilización del programa................................ 258
Tabla 26 Distribución del número de hogares con menores dentro delprograma...................................................................................... 259
Tabla 27 Grado de utilización del empleo para favorecer el acceso a otrasprestaciones. 261
Tabla 28 Volumen de familias «sin menores en situación de exclusión»que participan en empleo............................................................. 263
Tabla 29 Volumen de personas bajo la estrategia de prevención frente aldesempleo que participan en el empleo y si son mayores o me-nores de 45 años......................................................................... 265
Tabla 30 Distribución de las personas con fuerte deterioro personal enfunción de su problemática.......................................................... 266
Tabla 31 Distribución de los hogares gitanos según el tipo de hogar al quepertenecen................................................................................... 268
Tabla 32 Tipologías y estrategias de utilización del empleo 270Tabla 33 Cuantía media mensual recibida por cada una de las modalida-
des para cada una de las distintas etapas (Ptas. corrientes).......... 273Tabla 34 Tiempo medio de estancia en el programa según modalidades
(en meses) 274Tabla 35 Promedio de las cantidades totales ingresadas por el conjunto
de hogares que ha accedido a cada una de las modalidades(cuantía en pesetas) 274
3741
Tabla 36 Cuantía media acumulada percibida según cada una de las modalidades para dos períodos diferenciados (cuantía en pesetas). 275
Tabla 37 Salario Medio Mensual del Empleo Social Protegido de Pamplo-na y del Resto de Navarra (años 2000) 276
Tabla 38 Evolución del salario medio mensual del Empleo Social Protegi-do (en Ptas. Corrientes) 277
Tabla 39 Tabla-resumen de la evolución de la protección por desempleo
a la que puede accederse se accede tras seis meses de participación en el Empleo Social Protegido.......................................... 281
Tabla 40 Tajos del programa de Empleo Social Protegido en 1999 delAyuntamiento de Pamplona......................................................... 284
Tabla 41 Tipo de puestos creados bajo la modalidad de Inserción laboralen empresas. % respecto del total de puestos........................... 285
Tabla 42 Evolución del número de programas de Empleo Social y tipo deformación..................................................................................... 287
Tabla 43 Tipo de contenido de las acciones de formación ocupacional impartidas en el 2001....................................................................... 287
Tabla 44 Resumen comparativo de la situación de pobreza y los disposi-
tivos de desempleo, ingresos mínimos y activación en los cua-tro países analizados................ 306
Tabla 45 Primera iniciativas de empleo público temporal.......................... 336Tabla 46 Distribución de los hogares según su participación en el progra-
ma de Renta Básica..................................................................... 344Tabla 47 Valoración económica del coste de las distintas modalidades del
Programa Renta Básica. Año 2000 354Tabla 48 Evolución del número de hogares participantes en las modalida-
des del Programa de Renta Básica.............................................. 355Tabla 49 Porcentaje de hogares que han participado en actividades de
empleo por área de Servicios Sociales en el periodo 1990-2001 .. 355Tabla 50 Evolución del número de proyectos, participantes y financiación
de la modalidad de Empleo Social Protegido............................... 356Tabla 51 Evolución del número de participantes y financiación de la mo
dalidad de inserción laboral en empresas. % Respecto al totalde hogares en RB 356
Tabla 52 Distribución del número de contratos bajo la modalidad de inserción laboral en empresas en función de la entidad contratan-te. Período 1990-2001 356
Tabla 53 Distribución de cada una de las estrategias de utilización del em-pleo en función de las diferentes áreas de Servicios Sociales.... 357
Tabla 54 Evolución del porcentaje de hogares afectados por diversas problemáticas dentro del programa.................................................. 357
375
Índice
ÍNDI
Págs.
Índice
Gráfico 1
Gráfico 2
Gráfico 3
Gráfico 4
Gráfico 5
Gráfico 6
Gráfico 7
Gráfico 8Gráfico 9
Gráfico 10
Gráfico 11
Gráfico 12
Gráfico 13
Gráfico 14
Gráfico 15
Tasa de pobreza relativa 1998 (Porcentaje de la población pordebajo del umbral de pobreza (600/0 de la mediana nacional)después de las prestaciones sociales .Relación entre tasas de pobreza y tasas de desempleo enEuropa en 1998 .Relación entre Gasto Social en 1999 (% PIB) Y tasa de pobre-za relativa (1998) en Europa .Evolución de la tasa de desempleo en España y en Navarra(1993-2002) .Ocupación por sectores de producción en Navarra y Españaen el 2001 .Tasa de crecimiento del gasto en protección social, desempleo y del PIB (1995=100) en moneda constante de 1995......Evolución de la protección por desempleo contributiva, asistencial, Plan de Empleo Rural y Renta Activa de Inserción (enmiles de personas/mes: media anual) ..Distribución del gasto del nivel asistencial en España .Evolución del gasto en medidas activas y del gasto total en laprotección por desempleo (miles de euros constantes del 95) ...Tipos de utilización del programa en función de la modalidadde Inserción Laboral, Empleo social o Sólo Renta Básica. Dis-tribución porcentual para ambos periodos .Evolución de los participantes en el Programa Empleo SocialProtegido entre 1990-1993 .Crecimiento porcentual de la presencia de cada perfil en elprograma de Renta Básica 1990=1000/0 .Nivel de dispersión de los salarios de los participantes en Em-pleo Social Protegido en el año 2000 (salario en pesetas) .Evolución del salario medio mensual (Ptas. constantes del 2000)tomando como referencia la evolución del SMI .Evolución del número de hogares en el programa y evolucióndel número de desempleados .
61
93
99
189
194
196
199200
205
244
245
271
276
278
348
377
Begoña PérezEransus
Gráfico 16 Evolución de la proporción de hogares incorporados al pro-grama que participan en programas de empleo desde 1990 349
Gráfico 17 Evolución de la cobertura de la prestación económica y lasmodalidades de empleo........................................................... 350
Gráfico 18 Evolución de los participantes en la modalidad de inserciónlaboral en empresas 1990-1999............................................... 352
Gráfico 19 Evolución del presupuesto del Programa y Crecimiento lnte-ranual........................................................................................ 353
Gráfico 20 Número de hogares beneficiarios y coste por beneficiario paracada una de las modalidades................................................... 354
3781