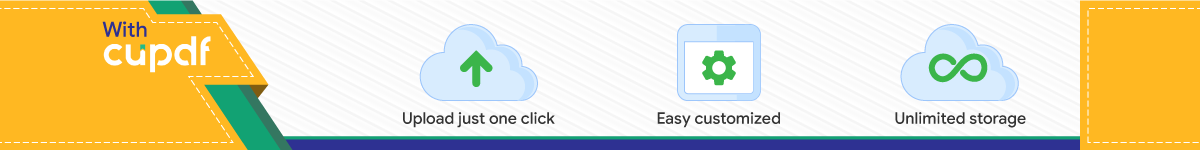

Este documento está disponible para su consulta y descarga en Memoria Académica, el repositorio institucional de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, que procura la reunión, el registro, la difusión y la preservación de la producción científico-académica édita e inédita de los miembros de su comunidad académica. Para más información, visite el sitio www.memoria.fahce.unlp.edu.ar
Esta iniciativa está a cargo de BIBHUMA, la Biblioteca de la Facultad, que lleva adelante las tareas de gestión y coordinación para la concre-ción de los objetivos planteados. Para más información, visite el sitiowww.bibhuma.fahce.unlp.edu.ar
LicenciamientoEsta obra está bajo una licencia Atribución-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 Argentina de Creative Commons.
Para ver una copia breve de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/.
Para ver la licencia completa en código legal, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/legalcode.
O envíe una carta a Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.
Director: Garguin, Enrique
Santi, María Victoria
Tesis presentada para la obtención del grado de Licenciada en Sociología
Cita sugerida Santi, M. V. (2004) La mirada de los jóvenes : Una aproximación al impacto de los cambios socioeconómicos recientes en la subjetividad de los jóvenes de clase media [en línea]. Trabajo final de grado. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.517/te.517.pdf
La mirada de los jóvenes : Una aproximación al impacto de los cambios socioeconómicos recientes en la subjetividad de los jóvenes de clase media

Universidad Nacional de La PlataFacultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Departamento de Sociología
Trabajo Final de la Licenciatura en Sociología
Tema:
La mirada de los jóvenesUna aproximación al impacto de los cambios socioeconómicos
recientes en la subjetividad de los jóvenes de clase media
Tutor: Garguin, EnriqueAlumna: Santi, María Victoria
Legajo: 62.383/5Fecha: Septiembre de 2004

Índice
Introducción ............................................................................................. 3
1. Acerca de la noción de clase social y clase media ................................. 6
1.1 La clase media .................................................................................... 10
1.2 Conformación de la clase media argentina ........................................ 11
1.3 Transformaciones en la estructura social y distributiva desde 1976, y su impacto sobre la clase media .................................. 15
2. La juventud como construcción sociocultural ...................................... 22
2.1 Las juventudes y las diferencias de clase ........................................... 23
2.2 La cultura juvenil ............................................................................... 24
2.3 Algunos datos sobre la juventud argentina ........................................ 26
2.4 Los jóvenes argentinos de clase media .............................................. 28
3. El impacto de la crisis en la subjetividad de los jóvenes de clase media .......................................................................................... 30
3.1 Metodología ....................................................................................... 30
3.2 Las vivencias y consecuencias de la crisis ........................................ 32
3.3 Del boom consumista al consumo racional ....................................... 34
3.4 La educación: un valor que persiste .................................................. 38
3.5 El trabajo: entre las expectativas y la realidad .................................. 40
3.6 El país hoy, según los jóvenes .......................................................... 43
3.7 Las expectativas de ascenso social ................................................... 44
3.8 El futuro, entre la esperanza individual y el pesimismo colectivo .... 46
4. Reflexiones finales .................................................................................. 49
Bibliografía .............................................................................................. 51
2

La mirada de los jóvenesUna aproximación al impacto de los cambios socioeconómicos
recientes en la subjetividad de los jóvenes de clase media
Introducción
Las clases medias en Argentina se han caracterizado, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, por ser un sector social dinámico, por su optimismo en cuanto al progreso y por las amplias posibilidades de ascenso social que les brindaba la situación económica del país, posibilidades que el peronismo extendió a las clases trabajadoras. La industrialización sustitutiva, el comercio y el empleo público permitieron a grandes sectores sociales acceder a mejores condiciones de vida, y la extensión de la educación superior permitió el ascenso social intergeneracional. Pero desde mediados de los setenta comienza a transformarse la estructura social y distributiva de nuestro país a causa de las políticas económicas implementadas por el gobierno militar, y se inicia el proceso de movilidad social descendente de vastos sectores sociales, que luego adquirirá mayor profundidad y gravedad. En los años ochenta, las medidas de ajuste estructural tuvieron un impacto negativo en las condiciones de vida de gran parte de la población y comienza poco a poco a revertirse la imagen de una sociedad integrada que había sido característica de nuestro país. Durante los primeros años de la década del noventa, el país logró estabilizarse económicamente dejando atrás el fantasma hiperinflacionario, permitiendo un notable, si bien breve, crecimiento económico. Con el modelo económico de la convertibilidad se accede a nuevos patrones de consumo provocando una mutación en los estilos de vida, sobre todo de los sectores medios, pero no se logra, sin embargo, disminuir el empobrecimiento y la desigualdad generados durante los ochenta. A esa incapacidad de revertir la situación heredada se le agrega el carácter efímero, que comienza poco a poco a hacerse visible, de este estilo de vida propio del Primer Mundo, del cual no formábamos parte, y se advierten los costos del modelo neoliberal (desempleo, pobreza, marginalidad, etc.). Los más afectados fueron los sectores de menores ingresos, pero en gran medida también aquellos ubicados en los sectores medio-bajo de la estructura social, que en su mayoría pasaron a conformar una nueva categoría social: los nuevos pobres. Se produce una fragmentación y heterogeneización al interior de la clase media: una gran parte desciende, otros pocos logran ascender, y el resto de la clase media se mantiene pero con ajustes y limitaciones. El gobierno de De La Rúa no consigue detener el incremento de los índices de pobreza y desocupación, ni revertir el estancamiento económico que recibe de la anterior administración. Las protestas sociales fueron en aumento y llegaron a su clímax en diciembre de 2001, que pasó a ser una fecha clave en la historia argentina, pues a la grave situación económica se le sumó la crisis social y política: las protestas sociales (el famoso “que se vayan todos”), los piquetes y cacerolazos, etc. En 2002 se dio paso a la
3

devaluación de la moneda, luego de más de diez años de vigencia de la convertibilidad; el consumo se contrajo bruscamente, sobre todo el de productos importados a los que era posible acceder durante los noventa pero que con la devaluación se vuelven prohibitivos. Las transformaciones socioeconómicas que ha sufrido el país en las últimas tres décadas han sido tan profundas que impactaron en el imaginario e identidad social de los sectores medios, ya que se desmoronan sus creencias y prácticas tradicionales: el ideal del ascenso social, el estilo de vida, el consumo como símbolo de identidad, el optimismo en cuanto al futuro, etc., mientras que la educación parece ser uno de los pocos valores que se niegan a relegar. El objetivo de este trabajo es analizar las transformaciones en las condiciones de vida y en las representaciones de las clases medias, pero partiendo de la mirada de los jóvenes de clase media que sufrieron estos procesos de cambio. Al ser los jóvenes quienes reciben el legado de las generaciones anteriores, con sus aciertos y errores, son los que sufren las consecuencias del accionar de sus mayores, y los que, en un futuro próximo, tomarán en sus manos el devenir del país. Las experiencias vividas durante esta etapa de la vida dejarán sus marcas en ellos e influirán en sus acciones y tomas de posición futuras. Este estudio se centrará en un grupo de jóvenes que sufrieron los cambios económicos y sociales pero lograron mantener su posición social, es decir, en su mayoría no llegaron a caer en el universo de la pobreza o de los nuevos pobres, pero por la reducción de los ingresos familiares debieron adaptarse a la nueva situación económica. Se intentará conocer el impacto que la crisis económica tuvo en la subjetividad de estos jóvenes, en sus perspectivas de futuro, en su visión acerca del país, etc., para intentar una primera aproximación empírica sobre los cambios en las prácticas, creencias y valores tradicionales de la clase media luego de la crisis de 2001. Mediante un estudio sociológico cualitativo se indagará en la subjetividad de estos actores en estudio, en sus percepciones y los significados que le dan a sus experiencias personales acerca de la crisis y los cambios. Para ello se utilizarán como herramienta de trabajo las entrevistas semiestructuradas, ya que mediante el análisis de los discursos y testimonios se podrá realizar una reflexión teórica válida. En este trabajo se intentará responder a una serie de interrogantes: ¿Qué consecuencias provocó la crisis económica de 2001 en la subjetividad de los jóvenes de clase media? ¿Cómo vivieron la crisis? ¿Qué cambios produjo en sus costumbres y estilos de vida, en sus valores y creencias, y cómo procesaron esos cambios? ¿Qué representaciones tienen acerca del mercado de trabajo y del sistema educativo? ¿Cómo perciben los jóvenes su presente y su futuro? ¿En qué medida se modifican el imaginario y las expectativas de las clases medias? Para contestar estas problemáticas se comenzará analizando el concepto de clase social en Marx, Weber y Bourdieu, para avanzar luego hacia el tema de las clases medias, las problemáticas de su definición y sus rasgos principales según las ciencias sociales. En segundo lugar se realizará una breve reseña acerca de la conformación de la clase media argentina a principios de siglo, y luego se presentarán los cambios ocurridos en la estructura social y distributiva del país desde los setenta -la polarización y fragmentación social, el aumento de la regresividad en la distribución del ingreso-, y las consecuencias de la crisis a nivel socioeconómico, analizando en particular el impacto sobre las clases medias. En un tercer momento se realizará una reflexión teórica en torno al concepto juventud y a los diferentes enfoques que se han desarrollado para estudiarla, así como también las características que adquiere la cultura juvenil desde sus orígenes, a mediados de los sesenta, y la relación que se establece entre el mercado y las identidades juveniles en la
4

actualidad. Se incluirán datos estadísticos actuales acerca de la juventud en Argentina para conocer la situación de este grupo social, y algunas referencias sobre los jóvenes de clase media. Por último se analizará la información obtenida en las entrevistas semiestructuradas sobre las consecuencias de la crisis en la subjetividad de los jóvenes de clase media, y en relación con la información teórica se plantearán algunas hipótesis a modo de conclusión.
5

1. Acerca de la noción de clase social y clase media
Los estudios e investigaciones sobre las clases sociales –en cuanto a su definición como categoría social, sus delimitaciones, etc.- han tomado diferentes dimensiones para caracterizarlas: la dimensión económica (la relación con los medios de producción, el ingreso, o la categoría ocupacional), la dimensión sociocultural (los estilos de vida, el nivel educativo, status), y la dimensión política (posición con respecto a las relaciones de poder y a la toma de decisiones). Algunas teorías toman sólo una de éstas dimensiones, mientras que otras tienen en cuenta todos los aspectos mencionados como indicadores para definir su concepto de clase. Es conveniente analizar las diferentes definiciones que han elaborado los científicos sociales acerca de la noción de clase social a fin de conocer sus ventajas y limitaciones para abordar el estudio de las clases medias. Según la teoría marxista, las clases sociales son conjuntos de individuos definidos por su relación con la propiedad de los medios de producción. Partiendo de esta concepción, Marx descubre en la sociedad capitalista dos clases sociales fundamentales: la burguesía y el proletariado; los primeros son los que poseen los medios de producción, y los segundos, al no poseerlos, deben vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Ambos, opresores y oprimidos, son los protagonistas de la lucha de clases en el capitalismo. Al ser la burguesía la clase dominante en el capitalismo, y al ser el proletariado el actor que con su lucha logrará conformar la futura sociedad sin clases, esta teoría se centra en el estudio de estas dos clases y deja de lado a los sectores sociales que se encuentran ubicados en el medio de la estructura social, a los que Marx llama “pequeña burguesía” (conformada por los profesionales, pequeños propietarios y pequeños comerciantes) y le otorga, al igual que al proletariado, un rol social subordinado. La dominación económica, según el modelo de Marx, está unida a la dominación política, pues el control de los medios de producción proporciona el control político. Así, la división dicotómica de las clases es una división tanto de la propiedad como del poder: “trazar las líneas de la explotación económica en una sociedad es descubrir la clave para la comprensión de las relaciones de dominación y subordinación que existen en esa sociedad”1. Este modelo dicotómico de las clases, basado en las relaciones de propiedad, y que supone que en cada tipo de sociedad existen sólo dos clases fundamentales, tiene sus limitaciones a la hora de estudiar a las clases medias, pues éstas son consideradas o bien como clases de transición (residuos del anterior sistema de producción), o bien como segmentos de la clase principal, que es el caso de la pequeña burguesía en el capitalismo, “pero el avance del capitalismo conduce también a la eliminación de la <<subclase>>, de la pequeña burguesía, que se <<hunde en el proletariado>>” 2. Por eso se deberá tomar otra teoría cuya noción de clase sea más amplia y permita estudiar a la clase media. Max Weber reformula la teoría de Marx acerca de las clases y da cuenta de la existencia de tres órdenes interdependientes en la sociedad: el orden económico (la manera de distribuir y utilizar bienes y servicios económicos); el orden social (la forma de distribución del honor social en el interior de una comunidad), y el orden político (el ámbito del “poder” social)3. Desde esta perspectiva se distinguen tres dimensiones: la clase como dimensión económica, la posición o status (estamento) como dimensión social, y el poder como dimensión política. Afirma que la sociedad comprende
11. Giddens, A. La estructura de clases en las sociedades avanzadas. Alianza. 1973. p. 30.22. Giddens, A. Op. Cit. p. 38.33. Archenti, N. y Aznar, L. Actualidad del pensamiento sociopolítico clásico. Eudeba. 1987. p. 101. 6

tres sistemas de estratificación claramente distintos, que corresponden a cada una de estas dimensiones4. El concepto de clase en la teoría weberiana es económico, y lo considera como todo grupo humano que se encuentra en una igual situación de clase, la cual deriva de la magnitud y naturaleza del poder de disposición (o la carencia de él) sobre bienes y servicios; los individuos que se encuentran en la misma clase tienen intereses iguales o semejantes y se encuentran en la misma situación de mercado. Distingue entre:
- clase propietaria: los rentistas y acreedores, por un lado, los siervos, deudores y pobres por otro, y, entre ambos, las “clases medias” con propiedades o con cualidades de educación;
- clase lucrativa: empresarios (comerciantes, industriales, profesionales), trabajadores con sus diferentes calificaciones, y en medio también, como “clases medias”, los campesinos y artesanos independientes, los funcionarios, y los trabajadores con cualificaciones excepcionales;
- clase social: el proletariado en su conjunto; la pequeña burguesía; los técnicos, profesionales y empleados; las clases de los propietarios y de los privilegiados por educación5.
Sobre la base de estas tres categorías de clase pueden surgir asociaciones de clase, pero esto no es necesario que ocurra. Weber completa la noción de clase con la idea de estamento, fundamentada en el orden social, y afirma que a diferencia de la situación de clase, la “situación estamental” está condicionada por una estimación social específica, positiva o negativa, basada en el honor social. Si el principio organizador de las clases se encuentra en las relaciones de producción y de adquisición de bienes, el de los estamentos se basa en el modo de vida, la educación y el prestigio hereditario o profesional. Se conforman así grupos de status donde conviven distintas clases (son policlasistas) porque tienen que ver más con compartir formas de vida y de consumo y, a diferencia de las clases, los grupos de status tienen unidad y se reconocen en el espacio de la vida social. El poder político es otro de los aspectos de la estratificación social: los partidos se encaminan al logro del poder social, para lograr influir en la toma de decisiones, y su acción va siempre dirigida a un fin objetivo o personal. Según Weber, las clases, los estamentos y los partidos son fenómenos de la distribución del poder dentro de una comunidad; el poder es la visión fundante, no deriva de la economía ni del honor sino que es el sustento de ellos. Esta es una de las grandes diferencias entre la teoría de Marx y la de Weber, pues el modelo abstracto del desarrollo capitalista de Marx va de lo <<económico>> a lo <<político>>, mientras que el modelo de Weber se deduce de un razonamiento opuesto, que emplea lo <<político>> para entender lo <<económico>>6. Weber también difiere de Marx en que no cree que el desarrollo del capitalismo lleve a una pauperización del trabajador, ni a una mayor polarización social, sino que, por el contrario, considera que se tiende a una diversificación de las relaciones de clase. El desarrollo de la burocracia lleva al crecimiento del número de los trabajadores no manuales, que poseen diferentes grados de cualificación, creándose un amplio sector de
4 4. Stavenhagen, R. “Clases sociales y estratificación”, en Birnbaum y otros. Las clases sociales en las sociedades avanzadas. Península. 1971. p. 174.
55. Weber, M. Economía y Sociedad. Fondo de Cultura Económica. 1969. p. 242-244.66. Giddens, A. Op. Cit. p. 51. 7

“cuello blanco”; la “clase media” no propietaria es la categoría que tiende a expandirse más con el avance del capitalismo. Aunque la teoría weberiana ofrezca un estudio explícito del concepto de clase que falta en Marx, también tiene sus limitaciones, porque considera “clase” a cualquier agregado de individuos que comparten una situación común de mercado, según sus bienes o capacidades, y éstos son extremadamente variables, llevando a un número indefinidamente extenso de “clases”7. Consideramos que para abordar el estudio de las clases medias es útil la teoría de Pierre Bourdieu, quien intenta reelaborar la tradición sociológica clásica complementando y actualizando el pensamiento de los sociólogos clásicos, pero construyendo una visión propia. Bourdieu toma de Marx la idea de que en la sociedad los actores están en lucha permanente, y recupera su noción de clase pero en un sentido diferente, rompiendo con el economicismo de la teoría marxista para construir su teoría del espacio social. El economicismo, dice el autor, reduce el campo social, que es pluridimensional, al campo económico, y limita las coordenadas que determinan la posición social a las relaciones de producción. De Weber reelabora su idea referida a la estructuración de la sociedad en esferas de acción, con autonomía relativa y lógicas propias, y toma también su noción de legitimidad, que tiene que ver con que las luchas sociales no se dan sólo en el terreno económico. Lo que hace Bourdieu es vincular el paradigma de la diferenciación funcional (la sociedad estructurada sobre la base de esferas de acción) con el de la estratificación (la visión de la sociedad como un ordenamiento jerárquico de capas sociales, ya sea clases o estratos). El concepto de campo es el que relaciona ambas tradiciones, y sirve para pensar la estructuración de las sociedades modernas. Para Bourdieu, el mundo social es un espacio construido sobre la base de principios de diferenciación, y cada agente ocupa una posición en el espacio social. Lo que define la posición son los diferentes tipos de capital que una persona posee. Existen cuatro tipos de capital: económico, cultural, social y simbólico. El capital económico (acervo de bienes materiales) y el cultural (acervo de conocimientos) son los principales, pues son los que estructuran las posiciones en el espacio social, tienen la misma importancia estratégica para definir la posición social de un agente. Los otros dos tipos de capital dependen de terceros, porque el capital social son las redes sociales, es decir, los contactos de cada persona, y el capital simbólico es el reconocimiento, la legitimidad que otorgan los demás. Los elementos que definen la posición de un agente en un campo son tres: el volumen del capital, su composición, y la trayectoria. A partir del espacio de posiciones se pueden recortar clases, definidas como “conjuntos de agentes que ocupan posiciones semejantes y que, situados en condiciones semejantes y sometidos a condicionamientos semejantes, tienen todas las probabilidades de tener disposiciones e intereses semejantes y de producir, por lo tanto, prácticas y tomas de posición semejantes”8. Lo que Bourdieu quiere dejar en claro es que éstas son clases “en el papel”, son una construcción teórica, y que las clases no existen como grupos reales, aunque la cercanía en el espacio otorgue mayores probabilidades de movilización colectiva; las clases existen en estado virtual, como algo que se trata de construir, lo que sí existen en la realidad son las diferencias sociales. La posición ocupada en el espacio define un punto de vista, una perspectiva acerca de él, y lo que media entre la posición objetiva que un agente ocupa en el espacio social y la
77. Giddens, A. Op. Cit.88. Bourdieu, P. Sociología y Cultura. Grijalbo. 1990. p. 284. 8

toma de posición (las prácticas, creencias y valores subjetivos del actor) es el habitus. Este es definido como un sistema de disposiciones adquiridas por la experiencia, implícita o explícita, que estructuran las percepciones y las acciones de los agentes; otorgan categorías de clasificación, apreciación y principios organizadores de la acción, o sea, generan maneras de ver las cosas y de actuar ante las cosas. Es un conocimiento que no es ni totalmente consciente (en el sentido de una racionalidad con arreglo a fines), ni se trata de la simple repetición de una regla o modelo. En la práctica, los actores actúan siguiendo su intuición porque poseen un sentido práctico, un conocimiento de la situación por haber estado expuestos a ella a lo largo del tiempo. A cada posición le corresponde una clase de habitus, éstos se diferencian y a la vez son diferenciantes, generan prácticas distintas y distintivas (comidas, deportes, opiniones políticas, etc.), así como también principios de visión y división diferentes. Es él quien da cuenta de la unidad de estilo en las prácticas y bienes de los diferentes grupos sociales, es un principio diferenciador y unificador a la vez, y es producto de la posición. Para Bourdieu, las diferencias en cuanto al consumo son decisivas para la constitución de las clases y la organización de sus diferencias, es decir, qué consumen y cómo consumen las diferentes clases sociales. Le da gran importancia a lo cultural y lo simbólico, a las prácticas culturales como principios de diferenciación social. Denomina “gustos” a las diferencias culturales, son las maneras de elegir que no son elegidas, y distingue entre el “gusto legítimo” (o burgués), el “gusto medio” y el “gusto popular”, que corresponde a cada clase social (burguesía, clases medias, y clases populares respectivamente). Las diferencias no están dadas por los bienes materiales -porque de hecho frecuentemente las distintas clases consumen los mismos bienes- sino por el modo desigual en que los usan. El autor realiza un estudio empírico sobre la sociedad francesa en los años setenta, observando las prácticas y estilos de vida de los diferentes grupos sociales. A pesar de que sus conclusiones deben circunscribirse a dicha época y lugar, pueden servir como punto de referencia para observar y analizar los comportamientos de las clases sociales de otras sociedades, incluso la nuestra. Acerca del gusto burgués francés, Bourdieu afirma que una de sus características más importantes es su rechazo a lo “común”, a lo pasado de moda y devaluado, así como también a aquello que, al ser multiplicado y divulgado, pasa a ser accesible a los grupos de rango inferior. La distinción burguesa rechaza la ostentación y prefiere la discreción y la sobriedad, a diferencia de la estética pequeño burguesa, y se inclina siempre a lo nuevo. La burguesía coloca el resorte de la diferenciación social en lo simbólico y no en lo económico, en el consumo y no en la producción, creando la ilusión de que las desigualdades no se deben a lo que se tiene sino a lo que se es. El gusto popular, en cambio, tiene como preferencia en sus elecciones de consumo a lo práctico, funcional y simple; el consumo popular, reducido a los bienes de primera necesidad, se opone al burgués por su incapacidad de separar lo estético de lo práctico y no deja de estar subordinado a él, aunque en ciertos casos las culturas populares tienen manifestaciones simbólicas y estéticas propias que no están regidas por la lógica burguesa dominante. El gusto medio está más liberado de la urgencia que el gusto popular pero tiene en común con él la referencia al gusto burgués, por eso Bourdieu lo considera dependiente y heterónomo. Lo que el autor remarca sobre las clases medias es su obsesión por el parecer, por las apariencias que muestran al otro, y por el juicio que el otro tiene sobre su apariencia:
9

El pequeño-burgués es aquel que (...) dejando ver su incertidumbre y su preocupación por encontrarse preocupado como está al tener que demostrar o dar la impresión, está destinado a ser percibido, tanto por las clases populares, que no tienen esa preocupación de su ser-para-otro, como por los miembros de las clases privilegiadas que, seguros de su ser, pueden desinteresarse del parecer, como el hombre de la apariencia, obsesionado por la mirada de los otros, y ocupado en “hacerse valer” a los ojos de los demás9.
La clase social, en definitiva, depende de la posición objetiva ocupada en el espacio social (de acuerdo al volumen y composición de los diferentes tipos de capital, junto con la trayectoria del actor), a la cual corresponde un tipo habitus, generador de prácticas, puntos de vista y gustos típicos de clase, que permite diferenciar a unos de otros, y a la vez unificar y crear un nosotros.
1.2 Las clases medias
En los análisis de las ciencias sociales, las clases medias son y han sido las más difíciles de definir y delimitar. Se las denomina como clases, sectores o capas medias, y son las diferencias que existen en el interior de este grupo social lo que lleva a denominarlas en plural. Generalmente se las divide en varios subgrupos de acuerdo al ingreso: clase media baja, clase media-media, y clase media alta, sin que tampoco exista un criterio general para clasificar ni una definición precisa de cada una de ellas. Las dificultades en cuanto a la definición de los sectores medios llevó a que desde la sociología se destaquen más sus actitudes y comportamientos culturales que las características de su inserción estructural. Se trata de un sector social extremadamente heterogéneo, con contornos poco precisos y muy diversificado en cuanto a estilos de vida, ingresos, ocupación, prácticas culturales y valores, lo cual vuelve dificultosa su visibilidad social y su análisis. Maristella Svampa resume en cinco los rasgos generales que caracterizan a las clases medias, según cómo han sido estudiadas por las ciencias sociales. El primero de los rasgos que destaca tiene que ver con su lugar social y su delimitación, pues se trata de una categoría cuya debilidad radica en su posición estructural: en medio de la burguesía y de las clases trabajadoras, carente de una conciencia de clase autónoma, y guiada culturalmente por las costumbres de las clases altas, a quienes toma como grupo de referencia. El segundo rasgo característico de las clases medias es su heterogeneidad social y ocupacional, pues gran parte de quienes conforman dicha clase son trabajadores de “cuello blanco”, para los cuales no hay un criterio claro de diferenciación. En tercer lugar, una característica propia de su identidad como clase es la movilidad social ascendente, que al estar relacionada con el acceso a educación hace que ésta adquiera también un papel central para las clases medias; su optimismo ante el progreso esta en íntima relación con la posibilidad de ascenso social. Un cuarto rasgo es su capacidad de consumo, y la aspiración a un estilo de vida ideal caracterizado por la posesión de ciertos bienes, como la casa propia, el auto y los electrodomésticos. El quinto y último rasgo es la extensión que ha tenido a lo largo del siglo xx, y su mayor gravitación social y política, lo cual le permitió construir una posición más autónoma con respecto a las clases dirigentes (esto se opone de alguna manera a la falta de conciencia de clase, que era una cualidad de su primer rasgo). A modo de síntesis, Svampa reúne todos los rasgos en el siguiente párrafo:
9 9. Bourdieu, P. La Distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Taurus, 1988. Tomado de Croci, P. y Vitale, A. (comps.). Los cuerpos dóciles. Hacia un tratado sobre la moda. La Marca. 2000. p. 59. 10

En suma, la heterogeneidad social y ocupacional contribuye a explicar la dificultad de unificar sus intereses de clase; al mismo tiempo subraya la consolidación de rasgos típicamente individualistas, orientados a la maximización de los intereses particulares y, como tales, a la búsqueda de un ascenso en la estructura social. Además, la definición a través del consumo y de los estilos de vida desembocaría en la formación de grupos de status10.
1.3 Conformación de la clase media argentina
A fines del siglo XIX, la Argentina se incorpora al mercado capitalista mundial como exportadora de productos primarios (con la lana primero y luego los cereales y carnes congeladas), siguiendo los requerimientos de los países industrializados. Hasta 1930 se expanden las exportaciones y se produce un rápido crecimiento económico, favoreciendo el surgimiento de actividades económicas ligadas a la producción, comercio y transporte de los productos exportables. La inmigración europea fue un factor fundamental, como afirma Germani:
Entre 1860-1870 y 1910-1920 la Argentina experimentó un crecimiento extraordinario de su población, una expansión sin precedentes de su economía y un cambio drástico en el sistema de estratificación. El crecimiento de la población ocurrió en virtud del aporte inmigratorio por medio del cual se pobló el país, y que hizo de la Argentina no ya una nación con una minoría inmigrante, sino un país con mayoría de extranjeros11.
En este período se produce, junto con el crecimiento vertiginoso de las ciudades, una transformación en la organización tradicional de la sociedad conformándose nuevos grupos sociales: los sectores medios urbanos y los trabajadores urbanos. Los sectores o clases medias urbanas eran los pequeños comerciantes, artesanos, profesionales, maestros y empleados públicos, mientras que los trabajadores urbanos eran empleados del transporte y de las agroindustrias y comercios. Afirma José Luis Romero que en las ciudades, entre 1914 y 1930, “las perspectivas económicas y las posibilidades de educación de los hijos facilitó a muchos descendientes de inmigrantes un rápido ascenso que los introdujo en una clase media muy móvil, muy diferenciada económicamente, pero con tendencia a uniformar la condición social de sus miembros con prescindencia de su origen”12. Surge entonces un amplio sector medio -cuyos miembros provenían en su mayoría de los estratos populares urbanos y rurales- gracias a la expansión de las oportunidades, lo que permitió la movilidad social intergeneracional e intrageneracional. Esta nueva clase es la que comienzan a demandar a los gobiernos oligárquicos una mayor participación en la política y en los beneficios económicos derivados de la expansión de las exportaciones. El radicalismo fue la expresión política de las clases medias en ascenso, que estaban deseosas de ingresar a los círculos de poder. Con la crisis del ´30 se derrumban los precios y el volumen de los productos exportados por nuestro país. La necesidad de reducir el déficit de la balanza comercial llevó al desarrollo de la industria productora de bienes de consumo masivo, que hasta entonces se importaban, para satisfacer el mercado interno. Comienza la etapa de sustitución de 1010. Svampa, M. Los que ganaron. La vida en los countries y barrios privados. Biblos. 2001. p. 22. 11 11. Germani, G. “Movilidad social en la Argentina”. En Lipset, S. y Bendix, R. Movilidad social en la
sociedad industrial. Eudeba. 1963. p. 319. 1212. Romero, J. L. Breve historia de la Argentina. Brami Huemul. 1994 (1º Ed. 1965). p. 110. 11

importaciones, y las nuevas actividades económicas y la intervención del Estado en la economía sentaron las bases de un nuevo modelo de crecimiento. Sin embargo el sector fundamental continuó siendo el de la producción de bienes primarios para la exportación, con los cuales se pagaban las importaciones de bienes de capital que requería la naciente industria. A lo largo de la década del treinta comienzan a desarrollarse las actividades industriales, cuyo monto empezó a crecer en proporción mayor que el de las actividades agropecuarias. Esta expansión originó el crecimiento numérico de los sectores medios, pero sobre todo de los trabajadores asalariados, quienes constituyen un nuevo sector social con características muy definidas, congregados alrededor de las grandes ciudades y en particular de Buenos Aires. Provenientes en su mayoría de las regiones del interior del país, migran a las ciudades en busca de trabajo, y se insertan como mano de obra industrial. Según Gino Germani, la movilidad peculiar de las sociedades industriales se debe a la expansión de los estratos medios, que se produce a partir de dos procesos: la diversificación, tecnificación y especialización de los roles ocupacionales por un lado, y la creciente participación de todos los estratos a todos los aspectos de la cultura moderna (consumo de masa, formas educacionales, actividad política), por otro. La expansión de la burocracia pública y privada (el empleo de cuello blanco) es también uno de los aspectos que señala Germani en el crecimiento de los estratos medios urbanos, y por lo tanto de la movilidad vertical en América Latina13. En Argentina, la proporción de los estratos ocupacionales medios (donde incluye también a los altos) se triplicó en los 80 años entre 1870 y 1950, pasando de un 11% en 1870 a un 36% en 1950 (en 1885 constituían el 26% y en 1920 el 32%). En 1947, el 31% de la población activa estaba conformada por los estratos medios en actividades secundarias y terciarias, y sólo el 9,2% de este estrato se ocupaba en actividades primarias. La estrategia del primer gobierno de Perón fue impulsar la industrialización sustitutiva a partir del incremento de la demanda de bienes de consumo masivo en el mercado interno, generada a través del aumento del salario real. Durante el peronismo se nacionalizan los sectores de la economía que estaban controlados por capitales extranjeros (ferrocarriles, gas, teléfonos), y a través del IAPI el Estado fijó los precios de las exportaciones y protegió la producción industrial. Según Susana Torrado14 -quien analiza la evolución de la estructura social argentina continuando la línea de investigación iniciada por Germani- entre 1947 y 1960 la industria cumplió un rol fundamental en la creación de empleo, seguida por la construcción y los servicios en menores proporciones. Crece la clase media autónoma (22,9% de la PEA) y la asalariada (26%) en mayor medida que la clase obrera, asalariada (18,2%) y autónoma (17,4%)15. La expansión de la clase media asalariada se debe en primer lugar a la industria (36% del empleo), y también a dos ramas de alto componente público: la administración (21%) y los servicios sociales (18%), mientras que el crecimiento del sector autónomo de la clase media se debe al incremento relativo de los pequeños y medianos empresarios del comercio (45%) y de la industria (25%). Durante esta etapa, el 72,8% del empleo creado es asalariado, y casi el 50% corresponde al sector industrial.
13 13. Germani, G. “Estrategia para estimular la movilidad social”. En Aspectos sociales del desarrollo económico en América Latina I. Unesco. 1962.
14 14. Torrado, S. Estructura social de la Argentina 1945-1983. Ediciones de la Flor. 1983.15 15. Conforme a Torrado, la clase media autónoma estaría conformada por pequeños empresarios y
productores por cuenta propia; la clase media asalariada por profesionales, técnicos, empleados administrativos y vendedores del comercio, en relación de dependencia. 12

Entre 1958 y 1972, durante la estrategia “desarrollista”, la industria es el objetivo central del modelo, pero orientada hacia los bienes intermedios y de consumo durable. En esta etapa la industria es la que lidera el crecimiento económico pero con una débil capacidad de creación de empleo. Son el sector terciario y el de la construcción los que crean la mayor cantidad de puestos de trabajo, revirtiéndose la tendencia de la etapa anterior. Crece la clase media, pero dentro de ella el estrato asalariado se expande a un ritmo 20 veces superior al del estrato autónomo. Dentro de la clase obrera, es el estrato autónomo el que más crece, mientras que cae el número de obreros asalariados en la industria y el transporte y crece en la construcción y el comercio. En esta etapa el 73,5% del empleo creado es asalariado. Disminuye a la mitad el número de los pequeños empresarios industriales de la clase media autónoma y crecen los comerciantes. El período 1976-1983, con la implementación del modelo “aperturista”, la industria pierde el liderazgo que tenía anteriormente en la economía del país. Continúa disminuyendo la mano de obra ocupada en la industria y aumenta en la construcción y el sector terciario. Crecen en número los obreros autónomos (sobre todo los cuentapropistas) en detrimento de los asalariados, cuyo crecimiento es casi nulo, pero el incremento del empleo favorece más la expansión de la clase media (62,1%) que de la clase obrera (37,9%). Dentro de la clase media, aunque sigue prevaleciendo el estrato asalariado, es el sector autónomo el que más crece durante este período (principalmente el comercio). En suma, los tres períodos se asemejan en el hecho de experimentar un aumento del volumen relativo de la clase media en detrimento de la clase obrera, pero difieren notablemente respecto de los cambios en la composición interna de cada uno de estos agregados: durante 1947-1960, dichos cambios son imperceptibles; durante 1960-1970, se opera una fuerte asalarización de la clase media y una fuerte desasalarización de la clase obrera; durante 1970-1980, se mantiene la composición de la clase media y se profundiza la desasalarización de la clase obrera16. Teniendo en cuenta la división dentro de clase media, se observa que la clase media autónoma está compuesta, sobre todo desde 1960, por comerciantes cuentapropistas (representaban el 16% en 1947, y el 47% en 1970-1980), y disminuye el número de empresarios industriales. En el caso de la clase media asalariada, entre 1947 y 1960 aumenta el número de empleados administrativos y vendedores, mientras que desde 1970 aumenta el personal técnico-profesional. Como afirma Torrado: “en el 47 había, a grandes rasgos, un 40 por ciento de clase media y un 60 por ciento de clase obrera. En todos los censos posteriores el porcentaje de la clase media aumenta. En el 60 ya alcanzaba el 43 por ciento, en el 70 el 45 por ciento y en el 80 llegó al 48 por ciento. Correlativamente, hay una tendencia ininterrumpida a la disminución de la clase obrera”17. Se afirmó más arriba que la clase media en nuestro país se desarrolló gracias a las oportunidades que brindaban la industrialización sustitutiva, los servicios, el empleo público y el acceso a la educación, entre otros factores. El segmento de las capas medias, fundamentalmente urbanas, fue el que le dio a nuestro país su fisonomía diferencial en comparación con otros países de la región. María del Carmen Feijoó, analizando las clases medias sostiene que “su existencia real y el imaginario sobre la misma definían los contenidos del sueño argentino, de una sociedad abierta, fluida, de movilidad social ascendente en la que el progreso personal coronaba el esfuerzo. En tanto dicho sueño argentino era viable y observable
16 16. Torrado, S. Op. Cit. p. 189-190.17 17. Torrado, S. “Lo inédito: el país de la movilidad hacia abajo”. En Muchnik, D. (Comp.). Economía y
vida cotidiana en la Argentina. Ed. Legasa. 1991. p. 40. 13

empíricamente y su continuidad relativamente poco problemática, no se constituyó en un objeto relevante de investigación en la sociología científica argentina”18. La escasez de estudios sobre el tema corrobora la afirmación de la autora, pues salvo algunos estudios clásicos, como los de Germani y Jauretche, no existen estudios exhaustivos sobre las clases medias argentinas. Recientemente con la crisis económica adquiere mayor notoriedad el tema, en relación con la nueva pobreza y los cambios en las estrategias de consumo. Uno de los autores que analizó las características de la clase media de nuestro país, en particular sus aspectos socioculturales, fue Arturo Jauretche en El medio pelo en la sociedad argentina, de 1966. El autor afirma que la expresión “clase media” es sumamente ambigua y se define mejor negativa que afirmativamente, por eso muchos sociólogos prefieren un término más genérico: clases intermedias. Conforman un grupo definido más cultural que económicamente, y cuyo status no tiene que ver tanto con lo material sino que se encuentra más vinculado con pautas y prácticas sociales. Según el autor, la crisis del ´30 habría golpeado fuertemente a la clase media de nuestro país, empobreciéndola, pero la industrialización sustitutiva le permitió salir a flote dedicándose a actividades industriales y comerciales, gracias a la continua expansión del mercado interno y a la estabilidad del mercado de trabajo. La sociedad ofrecía también posibilidades de ascenso social a los obreros más calificados, que llegaban a Buenos Aires provenientes de las provincias, durante el peronismo. Los sectores medios han sido los precursores de los movimientos políticos-sociales más ligados a la industrialización y al nacionalismo: el radicalismo, Forja, los sectores de izquierda, etc.; la clase media conformó sus cuadros y la clase obrera naciente fue la base. Sobre el medio pelo afirma: “decir que un individuo o grupo es de medio pelo implica señalar una posición equívoca en la sociedad; la situación forzada de quien trata de aparentar un status superior al que en realidad posee... el equívoco se produce a un nivel intermedio entre la clase media y la clase alta”19. Se trataría de un sector de la clase media que intenta copiar un nivel de vida superior al suyo para poder ser considerado miembro de una posición más alta en la escala social, y al querer imitar el estilo de vida de una posición social superior a la suya se volvió incapaz de elaborar su propio ideario en correspondencia con las transformaciones que iban ocurriendo en el país; la clase trabajadora tenía más conciencia que ella. Son, en su mayoría, descendientes de inmigrantes o hijos de obreros que lograron ir a la universidad y viven en los grandes centros urbanos, en especial Buenos Aires. Jauretche critica a los sectores que conforman el medio pelo por su estilo de vida ostentoso (el automóvil como un fin en sí mismo, las vacaciones, y sus pautas de consumo en general), por su preocupación por mantener las apariencias y el status, y su temor a bajar en su nivel social. A mediados de los setenta comienza a revertirse la expansión de las clases medias, se hace más notoria al avanzar los ochenta y se profundiza en los noventa. Amplios sectores de la clase media, en particular la clase media baja, cae en el universo de la pobreza, mientras que el resto experimenta una caída en los niveles de ingreso. Los cambios económicos y sociales de las tres últimas décadas del siglo pasado fueron muy profundos, y su impacto sobre la clase media fue devastador –al punto de transformar completamente la estructura social que había caracterizado al país hasta entonces- y deberán ser analizados con más detenimiento. 18 18. Feijoó, M. “Los gasoleros. Estrategias de consumo de los NUPO”. En Minujin y otros, Cuesta abajo.
Los nuevos pobres: efectos de la crisis en la sociedad argentina. Unicef / Losada. 1997 (1º Ed. 1992). p. 231.
19 19. Jauretche, A. El medio pelo en la sociedad argentina. Peña Lillo. 1966. p. 18-19. 14

1.4 Transformaciones en la estructura social y distributiva desde 1976, y su impacto sobre las clases medias
Durante las décadas del cincuenta y sesenta, y hasta mediados de los setenta, las clases medias argentinas gozaron de una relativa estabilidad económica, lo que les permitió el ascenso social intergeneracional (de padres a hijos) y hasta intrageneracional (durante el curso de la vida de una persona), gracias al acceso a la educación superior, y a las protecciones del Estado (en el caso de los empleados públicos y los industriales). Hasta entonces, la estructura socioeconómica mostraba una distribución del ingreso moderadamente equitativa como reflejo de la existencia de una amplia clase media20. Pero a partir de la última dictadura militar, cambian las condiciones económicas que hacían posible dicha situación debido al nuevo patrón de acumulación que se pone en práctica en 1976. Las medidas económicas aplicadas por el gobierno revirtieron el proceso de industrialización vigente desde mediados de los cuarenta y desarticularon a las clases y a las fuerzas sociales que lo sustentaban21; los efectos fueron una mayor regresión en la distribución del ingreso -en desmedro de los sectores asalariados y en beneficio de los sectores más concentrados del capital local e internacional- y el abandono de la industria como motor de la economía del país. Los resultados de las fórmulas implementadas fueron devastadores y provocaron un aumento de la deuda externa (pasó de 10.000 millones en 1977 a 36.000 millones de dólares en 1983), déficit de balanza de pagos, inflación, caída del PBI industrial y del salario real, pérdida de puestos de trabajo en el sector industrial y deterioro de las condiciones laborales, cierre de un gran número de Pymes, y regresividad en la distribución del ingreso. En definitiva, tuvo impactos negativos en las clases populares y medias, y benefició al gran capital nacional e internacional. Se inaugura una etapa caracterizada por crisis recurrentes y una progresiva regresividad en la distribución del ingreso, provocando una mayor desigualdad social, y el deterioro de los niveles de vida, sobre todo de los sectores de clase media. En 1983 retornó la democracia, y el objetivo del plan económico de Alfonsín era aumentar el salario real y la actividad económica, pero la presión del capital concentrado y de los acreedores externos lo frustraron. El gobierno mantuvo una ambigua posición ante el nuevo bloque de poder, y las presiones por parte de éste eran cada vez mayores, provocando una grave crisis económica: moratoria en los pagos externos, caída de la actividad económica, inflación irrefrenable, recesión, caída de los salarios, empeoramiento de los niveles de vida de la población, brusco salto en los índices de pobreza y aumento de la desigualdad social. Es en esta década cuando, por primera vez, el Estado argentino debe instrumentar programas nacionales de ayuda alimentaria para un sector creciente de la población cuyos ingresos son insuficientes22.
20 20. Beccaria, L. “Cambios en la estructura distributiva 1975-1990”. En Minujin y otros. Op. Cit. p. 94.21 21. Azpiazu, D. y Nochteff, H. “La democracia condicionada. Quince años de economía”. En Lejtman,
R. (Ed.). Quince años de democracia. Norma. 1998. 22 22. Golbert, L. y Tenti Fanfani, E. “Nuevas y viejas formas de pobreza en la Argentina: la experiencia de
los ´80”. Revista Sociedad Nº 4. Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 1994. 15

Cuando Carlos Menem asume el poder recibe un “cheque en blanco” por parte de la mayoría de los ciudadanos, quienes le otorgan todo su apoyo para que lleve a cabo las reformas necesarias para lograr la estabilidad económica y detener la inflación. La aplicación de las recetas económicas neoliberales permitió la estabilización económica y una relativa mejora de la situación social en el corto plazo, pero estos signos de prosperidad circunstancial provocaron en el largo plazo efectos negativos sobre vastos sectores de la sociedad, iniciando un ciclo de marcado deterioro en la situación de grupos sociales que habían tenido cierta capacidad de resistencia frente a las crisis acaecidas en nuestro país a lo largo de la historia. Hubo una creciente pauperización de amplios sectores de la clase media, caída del salario real, intensificación de la pobreza, niveles inéditos de desocupación, recesión económica, vulnerabilidad externa y fiscal, etc. Durante la vigencia de Plan de Convertibilidad, la brutal apertura externa permitió el acceso de bienes y servicios de todo tipo a precios accesibles para quienes contaran con un ingreso medio, ya que la paridad permitía igualar el valor del dólar con nuestra moneda. Las líneas de crédito hicieron que el consumo crezca aún más, incluso los viajes al exterior pasaron de ser un lujo a convertirse en algo cotidiano entre los sectores más acomodados de las clases medias. Sobre la distribución del ingreso durante la década del noventa se puede afirmar que crece la inequidad hasta niveles inéditos para el país. Se amplía la brecha que separa a ricos y pobres, aumentando la polarización social y la exclusión social de amplios sectores de la población del país, y disminuye el porcentaje de población de clase media. La distribución de los ingresos por deciles muestra esta creciente polarización social. Los tres deciles de menores ingresos perciben en 1974 el 11,4% del ingreso total, y luego caen al 8,2% en 1997 (9,4% en 1980 y 8,6% en 1990). Los deciles 4, 5 y 6 pasan del 22,9% en 1974 al 19% en 1997, mientras que los deciles 7, 8 y 9 no presentan grandes variaciones, y rondan el 38,9% en ambos períodos. En cambio, el decil que percibe la mayor parte del ingreso aumenta su participación en la distribución, pues pasa de percibir el 26,9% del ingreso en 1974 a poseer el 30,6% en 1980, y continúa ascendiendo: en 1991 recibe el 32,6%, y en 1997 el 33,9% (Altimir y Beccaria, 1999). Es decir, todos los deciles pierden posiciones en favor de los deciles de mayores ingresos. Las causas de la mayor desigualdad en la distribución del ingreso hay que buscarlas, en mayor medida, en el comportamiento del mercado de trabajo y el nivel de los salarios. El aumento veloz del desempleo, del subempleo y la creciente precarización son los rasgos principales del mercado laboral, rasgos que se consolidan en los noventa, y que, junto con la caída del salario real, son los que explican gran parte del aumento en los niveles de desigualdad social y de la pobreza. La privatización de empresas estatales y la caída de la actividad industrial por la competencia externa provocaron la destrucción de miles de puestos de trabajo durante la década, y junto con las leyes de reforma laboral implementadas (profundizada por la ley de flexibilización laboral) incrementaron la precarización del empleo, la inestabilidad laboral y la informalidad. El desempleo pasa de un 6-8% hasta fines de los ´80 a un 18,4% en 1995, un valor inédito para nuestro país, afectando a todos los sectores de la población, y provocando graves consecuencias sociales y psicológicas. Luego éste índice desciende, hasta llegar en 1999 al 14,5%, pero se redujo la capacidad de la economía de generar empleo estable, por lo que la inestabilidad laboral pasa a ser uno de los rasgos sobresalientes del mercado de trabajo argentino durante este período. En cuanto a la precarización laboral, en 1990 el 21% de los trabajadores tenía una inserción precaria en el mercado de trabajo (subocupados y/o desprotegidos o desocupados), mientras que diez años más tarde, en el
16

año 2000, casi la mitad (48,2%) de los trabajadores asalariados y por cuentapropia se encontraban en esta situación23. En cuanto a las transformaciones ocurridas en la estructura social por el proceso de concentración de los ingresos, Alfredo Pucciarelli las califica como una mutación social y observa cuatro rasgos que desde los noventa caracterizan a la sociedad: la polarización, segmentación, fragmentación y exclusión social. La polarización hace referencia al aumento de la distancia social entre la cúspide y la base de la estructura social, y puede ser resumida en la siguiente frase: “los ricos son igualmente numerosos pero mucho más ricos, los pobres son más pobres y mucho más numerosos y los sectores medios son más pobres y mucho menos numerosos”24. La segmentación social tiene que ver con el descenso social y la eliminación de los canales tradicionales de ascenso social, que provocan la ampliación de las fronteras entre las clases. La fragmentación social es producto del aumento del cuentapropismo, a causa de la caída del empleo industrial y asalariado, y provoca una mayor heterogeneidad e individualismo entre los trabajadores, quebrando las antiguas identidades colectivas ligadas al trabajo y restringiendo la capacidad de lucha de éstos sectores sociales. Exclusión social se refiere a la marginación definitiva que sufren aquellos que se encuentran en situación de desocupación prolongada y de pobreza profunda y que no tienen posibilidad de obtener empleo remunerado en algún sector de la economía, por lo tanto, sus posibilidades de volver a integrarse al sistema son casi nulas. La vulnerabilidad también se extiende en los diferentes sectores sociales, y hace referencia a quienes se encuentran en una situación permanente de riesgo e inseguridad, tanto económica (caer en el desempleo o en la pobreza) como social (debilitamiento de los mecanismos de integración social y el acceso a los servicios públicos). La vulnerabilidad sería una situación intermedia entre extremos de integración y de exclusión social. Bayón y Saraví25 analizan el incremento de la vulnerabilidad durante los noventa considerando tres indicadores: la vulnerabilidad a la pobreza, la vulnerabilidad al desempleo, y la vulnerabilidad a la desprotección social (en términos de seguridad social). Sobre la vulnerabilidad a la pobreza observan un proceso de polarización entre los sectores más bajos y más altos de la estructura social y educativa, ya que los primeros son más vulnerables a la pobreza mientras que este riesgo se reduce entre los segundos; los sectores de clase media mantienen niveles altos de vulnerabilidad a causa del empobrecimiento de años anteriores. La vulnerabilidad al desempleo, por el contrario, aumentó en todos los sectores sociales, al igual que la vulnerabilidad a la desprotección social, aunque hay que aclarar que los hogares de clase media cuentan con más recursos para compensar la vulnerabilidad de sus miembros en el mercado de trabajo o la desprotección (pero que no son duraderos en el largo plazo), mientras que las clases más bajas no cuentan con la misma capacidad para evitar el riesgo de la pobreza. Refiriéndonos en particular a la clase media, ya se advirtió que pierde posiciones en la distribución del ingreso, al igual que los grupos más bajos, en beneficio de los sectores más concentrados. Pero este proceso no afectó a toda la clase por igual, al contrario, es la
23 23. Bayón, C. y Saraví, G. “Vulnerabilidad social en la Argentina de los años noventa: impactos de la crisis en el Gran Buenos Aires”. En Kaztman, R. y Wormald, G. (coord.). Trabajo y Ciudadanía. Los cambiantes rostros de la integración y exclusión social en cuatro áreas metropolitanas de América Latina. 2002. p. 40.
24 24. Pucciarelli, A. “¿Crisis o decadencia? Hipótesis sobre el significado de algunas transformaciones recientes de la sociedad argentina”. Revista Sociedad 12/13.
2525. Bayón, C. y Saraví, G. Op. Cit. 17

diversidad de situaciones, de descensos, ascensos y vulnerabilidad, lo que caracteriza a la clase media durante esta época. El concepto de “nuevos pobres” hace referencia a aquellos sectores que no pertenecían al universo de la pobreza (o que habían logrado salir de ella) pero han visto reducirse sus ingresos y no pueden acceder a una canasta básica de bienes y servicios. Se diferencian de los pobres estructurales por tener las necesidades básicas satisfechas, pero están por debajo de la línea de pobreza, ya sea por la pérdida de un trabajo o la disminución salarial. Conservan cierto capital cultural y social propio de clase media, lo cual lleva a que se nieguen a relegar ciertos consumos o sigan priorizando la educación de sus hijos, pero por sus ingresos son considerados pobres. Por otro lado, este capital social acumulado, al igual que el económico, no es seguro que dure eternamente, ya que las redes sociales son un recurso útil para obtener bienes y servicios que eran habituales en el estilo de vida del pasado en condiciones ventajosas, pero son “favores” que permiten cubrir sólo una parte de las carencias y siempre de forma temporaria26. Todos los autores que tratan el tema de la nueva pobreza coinciden en que el rasgo central es la heterogeneidad, en cuanto a las causas de la caída, el momento y la intensidad de la misma, las estrategias para superar la situación, etc. Como afirma Minujin:
En esta Argentina empobrecida algunos pocos “cayeron para arriba” mientras que la gran mayoría de la población va cuesta abajo en la rodada, tratando de frenar y reubicarse con mayor o menor éxito, y con mayor o menor conciencia de lo que ha pasado y les ha pasado... Si bien todos los sectores experimentan una caída del ingreso y un consecuente deterioro del nivel de vida, éste no es un descenso compacto u ordenado27.
La movilidad social ascendente, que había sido uno de los rasgos característicos de la sociedad argentina, y que la diferenciaban del resto de los países del Tercer Mundo, se revierte de manera drástica desde mediados de los setenta pero sobre todo durante los noventa, y comienza un proceso de movilidad descendente de grandes contingentes de las clases medias y bajas. La idea de la movilidad ascendente a partir del propio esfuerzo y a través de la educación como canal principal era uno de los valores más extendidos entre la clase media y formaba parte de su identidad, pero es puesto en cuestión por el empobrecimiento y la fragmentación que ha sufrido. Si bien vastos sectores de las clases medias han pasado a formar parte de esta nueva categoría social, un número no menor ha podido mantenerse en su posición social, a pesar de la pérdida en su nivel adquisitivo. Estos sectores siguen siendo de clase media aunque sufrieron el impacto de la crisis económica y debieron reducir o eliminar el consumo de ciertos bienes y servicios, o adquirir nuevos hábitos para ajustarse a la nueva situación del país. Son pocos los que han sido ajenos a los procesos de cambio, y la gran mayoría sufrió, directa o indirectamente, los embates de la crisis. Un sector menor de la clase media se vio beneficiado con los cambios económicos y pueden ser considerados los “ganadores” del nuevo modelo económico. Son quienes en su mayoría habitan los countries y barrios privados que se multiplican durante los noventa –acrecentando el fenómeno de la segregación espacial- y han sido estudiados en profundidad por Maristella Svampa. Conforman un grupo heterogéneo en término de sectores sociales –que incluyen a las clases altas y medias-altas consolidadas y fracciones
26 26. Kessler, G. “Lazo social, don y principio de justicia: sobre el uso del capital social en sectores medios empobrecidos”. En De Ipola, E. (comp.). La crisis del lazo social. Durkheim, cien años después. Eudeba. 1998.
27 27. Minujin, A. “En la rodada”. En Minujin y otros. Op. Cit. p. 15. 18

exitosas de las clases medias urbanas- pero tienen en común un alto nivel educativo; en gran parte pertenecen a las denominadas “clases de servicios” y el grupo mayoritario lo constituyen los profesionales, seguidos por los cuadros administrativos no profesionales, y un grupo menor de comerciantes exitosos. En el estilo de vida de los countries se prioriza la vida al aire libre y la seguridad que brindan estos nuevos espacios de socialización, así como también la homogeneidad socioeconómica que garantizan. Además de las distancias sociales que se acrecientan durante los noventa a causa de la mayor polarización social y la fragmentación de la clase media, las distancias en el espacio se vuelven cada vez más grandes entre los ganadores y los perdedores, debilitándose los lazos culturales y sociales en el interior de la clase media28. A pesar de los profundos cambios que se producen durante los noventa en términos de niveles de desocupación, pobreza, regresión en la distribución del ingreso y estancamiento económico, fue a fines del año 2001 el momento en que el país “toca fondo” con el estallido social y la posterior devaluación de la moneda. La crisis de 2001-2002 fue a la vez política, social y económica, y dejó marcas profundas en la sociedad y en la economía del país, por su intensidad y las graves consecuencias a largo plazo. La crisis social y política se manifiesta primero en el descontento de la población hacia los políticos, pidiendo “que se vayan todos” y realizando asambleas populares en los barrios. Luego se expanden los piquetes realizados por pobres y desocupados, y los cacerolazos de la clase media reclamando los dólares que el “corralito” les incautó. Algunos autores afirman que la crisis del 2001 destruyó las referencias políticas tradicionales de la clase media, quedándose sin opciones que pudieran representarla y dejando un vacío político29. La devaluación constituye el fin del “uno a uno”, luego de una década de vigencia del Plan de Convertibilidad, poniendo de manifiesto que la anterior paridad entre el peso y el dólar era forzada e ilusoria, y que nuestra dependencia de los productos importados (tanto para el consumo como para la producción) no era beneficiosa para el país. En poco tiempo se derrumban los salarios reales a causa del veloz aumento de los precios, en particular de los bienes básicos, aumentando el número de personas por debajo de la línea de pobreza, que llegan al 54,3% en octubre de 2002 para el Gran Buenos Aires, y al 64,4% en los partidos del Conurbano; el empobrecimiento se generaliza entre todos los sectores sociales, y aumenta la intensidad de la pobreza, llegando al 25% de indigencia. Más de 18 millones de personas se encontraban en situación de pobreza en 2002, y de ellas más de 8 millones eran indigentes, es decir, no pueden procurarse la alimentación necesaria. El valor de una canasta básica de bienes y servicios que define la línea de pobreza ronda los $700, mientras que la canasta básica alimentaria (que define la indigencia), es de $300. En el cuadro se observa el salto entre el año 2001 y el 2002 en cuanto a la intensidad de la pobreza.
Porcentaje de Hogares y personas por debajo de la línea de pobreza
Aglomerado Partidos del Fecha Gran Buenos Aires Conurbano
Hogares Personas Hogares PersonasOct-01 25,5 35,4 33,3 43,2
28 28. Svampa, M. (2001). Op. Cit. 2929. Abal Medina, J. En Minujin, A. y Anguita, E. La clase media: seducida y abandonada. Edhasa. 2004.19

May-02 37,7 49,7 48,1 59,2Oct-02 42,3 54,3 53,5 64,4May-03 39,4 51,7 50,5 61,3
Fuente: EPH (INDEC)
La crisis arroja a más de la mitad de la población en la pobreza, generando un panorama impensado y desolador en la historia argentina. La indigencia, el hambre y la desnutrición crecen junto con la inflación y la desocupación. La crisis de 2001 dejó al descubierto que había en el país más población pobre que de clase media, aunque el proceso de empobrecimiento ya llevaba varios años. La tasa de desocupación trepa al 21,5% en mayo de 2002, y la de subocupación al 18,6% en el mismo período, afectando a todos los sectores sociales.
Evolución de las tasas de desocupación y subocupación (Total país)
Años Desocupación Subocupación Mayo 2001 16,4 14,9Octubre 2001 18,3 16,3Mayo 2002 21,5 18,6
Octubre 2002 17,8 19,9 Fuente: EPH (INDEC)
La distribución del ingreso se vuelve aún más regresiva, pues se incrementa la concentración del ingreso en la cúspide y el 20% más rico se lleva casi la mitad (48,3%) del ingreso total, mientras que el 20% más pobre se lleva sólo el 5,1%, ensanchándose las distancias sociales. Según la última medición del INDEC, de fines de 2003, sólo el 10% más rico se queda con el 38,6% de los ingresos del país, y la diferencia de ingresos entre el 10% más rico y el más pobre es de 31,7 veces, mientras que en 1995 era de 19,3 veces30. El consumo se contrae a causa del aumento de los precios, que en algunos productos, como alimentos y bebidas, indumentaria y equipamiento del hogar, supera el 50% con respecto al año 2001, obligando a la población a adoptar nuevos hábitos de consumo (como comprar segundas marcas o fraccionado al peso, asistir a los Clubes del trueque, etc.) o relegar otros. Refiriéndonos en particular a la clase media se puede afirmar que ésta sufrió un severo golpe con la crisis económica, ya que debió modificar en parte su estilo de vida, muy ligado al consumo sobre todo durante los noventa, por otro más austero, buscando diferentes estrategias para adaptarse a la nueva realidad. El consumo es un factor que asegura la inclusión a un determinado status social, otorga distinción en el sentido de Bourdieu, es decir, diferencia a los grupos unos de otros, es por eso que cabe preguntarse si, en épocas de crisis, la pérdida de capacidad adquisitiva es también una pérdida de identidad social, y si la clase media intenta aparentar que todo sigue igual para mantener su status. Ana Wortman estudia los cambios en los consumos culturales de la clase media a partir de la crisis, utilizando un concepto amplio de consumo entendido como producción de sentido, y analiza la redefinición del vínculo entre los sectores medios y la cultura. Sostiene que durante los primeros años el menemismo, con la Convertibilidad, gran parte de la sociedad pudo acceder a un nuevo modo de consumo, y con la crisis que sufrió el
30 30. Fuente: Diario Clarín 4/07/04. 20

país en el año 2001 esa sociedad de consumo ha declinado. Las clases medias que han atravesado la crisis intentan seguir siéndolo, en especial a través del consumo, por eso, a pesar de la crisis que han sufrido, no abandonan el vínculo con la cultura sino que se construyen diversas estrategias para sostener los consumos de los años anteriores a la crisis. Los ajustes en la economía familiar hicieron que sea a través de los consumos culturales donde se marquen las diferencias sociales:
Lo cultural aparece como un símbolo de identidad a la vez que como una estrategia de diferencia. De esta manera se descalifica la posesión de objetos como atributo de identidad. Ser de clase media estaría dado por la existencia de un capital simbólico (...) Se trata de exhibir esta condición frente a la pérdida de objetos y de capacidad adquisitiva31.
Luego de exponer los rasgos generales de los cambios económicos y sociales ocurridos en el país durante las últimas décadas, y en particular su impacto sobre las clases medias, es necesario indagar acerca de la transformación que ha sufrido la identidad de esta clase. Algunos autores (como Bourdieu y Schutz), sostienen que el cambio en la posición social objetiva repercute negativamente en la vida cotidiana y produce un desajuste en relación con los marcos de referencia que orientaban las conductas hasta entonces32, y eso es lo que sucede al atravesar una situación de crisis económica como la nuestra. Se puede afirmar que la identidad social de la clase media también está en crisis, sobre todo por haberse modificado las creencias en las que se asentaba, y es preciso analizar cómo se va reconfigurando y redefiniendo esta clase luego de años de profundas transformaciones. Cabe preguntarse entonces en qué medida se mantienen, luego de los cambios, los “mitos” acerca de la sociedad y del país y las creencias que formaban parte del imaginario de las clases medias en los jóvenes que siguen perteneciendo a este sector social: si perdura en ellos el optimismo con respecto al futuro o se transforma en incertidumbre y desesperanza, si continúan considerando viable la posibilidad de ascender socialmente a partir del trabajo, el esfuerzo y la educación, y cuál es el valor que se le da a ella, ya sea como canal de ascenso o como capital cultural, etc. A estas preguntas intentará dar respuestas este trabajo. Pero antes del análisis es conveniente profundizar en el concepto de juventud, en sus problemáticas y en algunas características de la juventud argentina.
2. La juventud como construcción sociocultural
En toda sociedad existen divisiones entre las edades que marcan las diferentes etapas de la vida (niñez, juventud, vejez, etc.) y producen un orden en donde cada quien ocupa un lugar determinado. Pero esta clasificación por edad es siempre arbitraria y es objeto de lucha entre las generaciones, una lucha por el poder: “la juventud y la vejez no están
31 31. Wortman, A. (Coord.). Pensar las clases medias. Consumos culturales y estilos de vida urbanos en la Argentina de los noventa. La Crujía. 2003. p. 39.
32 32. Svampa, M. (Ed.). Desde abajo. La transformación de las identidades sociales. Ed. Biblos. 2003 (1º Ed. 2000). p. 14. 21

dadas, sino que se construyen socialmente en la lucha entre jóvenes y viejos (...) la edad es un dato biológico socialmente manipulado y manipulable”33. Al analizar la juventud como categoría o concepto no se puede dejar de resaltar su polisemia y la diversidad de enfoques existentes que pretenden definirla. La visión tradicional es aquella que considera a la juventud como una etapa de tránsito en la vida de una persona, preparatoria para ingresar en el mundo adulto, en la que ocurren cambios psicológicos y biológicos. Si bien es la perspectiva más extendida, tiene sus debilidades porque al resaltar la idea de transitoriedad de la etapa juvenil deja de lado lo que ésta tiene de específico, así como también sus problemáticas y necesidades, porque es valorada por lo que será y dejará de ser, y a la vez refuerza la idea de pensar lo social desde los parámetros del mundo adulto, tomándolos como punto de referencia para observar lo juvenil. Una segunda postura percibe a la juventud como una mera categoría estadística, que surge de dividir a la población en rangos de edad conformando grupos desde el punto de vista demográfico. La limitación que tiene este enfoque para estudiar la juventud es que tiende a homogeneizar a toda la población que tenga en común una determinada edad, sin considerar la diversidad de situaciones existentes al interior de un grupo dado. Otro enfoque se basa en las representaciones sociales sobre la juventud, que la relacionan con atributos o actitudes ante la vida, ya sean positivos (como la vitalidad, el optimismo, los ideales) o negativos (como la rebeldía, el descontrol y la irresponsabilidad). Estas miradas reducen el heterogéneo y complejo mundo juvenil a unas pocas cualidades, apoyándose en generalizaciones y prejuicios que no siempre se corresponden con la realidad. Existe finalmente una visión más integral que intenta dar cuenta de la diversidad y complejidad del mundo juvenil, para superar las visiones parciales que sostienen la existencia de una sola juventud. Señala la necesidad de distinguir la pluralidad de situaciones dentro del grupo social “juventud” que surgen a partir de las diferencias sociales y culturales, de género, de estilos de vida, de los subgrupos etáreos, etc. La juventud para este enfoque sería, en tanto concepto y manifestación empírica, producto de una construcción histórica, social y cultural, como un conjunto de formas de vida y valores cambiantes en el tiempo y en el espacio; no como una cualidad o condición que se encuentre en los jóvenes en cuanto tales sino que se trata de una categoría que surge de la vida social y de la organización social. Los jóvenes son actores sociales con una historia, cultura e identidad, no necesariamente relacionada con una edad determinada. A pesar de que hay diferentes maneras de ser joven según el contexto histórico y social, existe una característica que comparten todos los jóvenes y que los identifica como tales (desde que se acepta socialmente la existencia de la juventud), lo que Margulis denomina moratoria vital: la energía y el crédito o excedente temporal del que gozan y que depende de la edad. En definitiva, la juventud sería:
(...) una condición que se articula social y culturalmente en función de la edad –como crédito energético y moratoria vital, o como distancia frente a la muerte- con la generación a la que se pertenece –en tanto memoria social incorporada, experiencia de vida diferencial-, con la clase social de origen –como moratoria social y período de retardo-, con el género –según las urgencias temporales que pesan sobre el varón o la mujer-, y con la ubicación de la familia –que es el marco institucional en el que todas las otras variables se articulan34.
33 33. Bourdieu, P. “La “juventud” no es más que una palabra”. En Bourdieu (1990). Op. Cit.34 34. Margulis, M. (Ed.). La juventud es más que una palabra. Ed. Biblos. 2000 (1° Ed. 1996). p. 29. 22

2.1 La cultura juvenil y la identidad juvenil Según Eric Hobsbawm, en la segunda mitad del siglo XX comienza lo que él denomina una “revolución cultural”, caracterizada por un cambio en las estructuras familiares, en los valores y costumbres, en las relaciones entre ambos sexos y entre las distintas generaciones. En la mayoría de las sociedades, estas estructuras habían sido resistentes a los cambios bruscos pero comienzan a darse, primeramente en los países desarrollados, una serie de transformaciones -el aumento de las tasas de divorcios, del número de personas que viven solas y de madres solteras, etc.- que se vincula con la liberalización de la mujer, pero sobre todo con la relajación de las normas y valores hasta entonces vigentes que comienzan a perder su poder de persuasión, y nuevas formas de vida comienzan a estar permitidas por la ley y la religión, pero sobre todo por la moral y las convenciones. Uno de las novedades de la revolución cultural fue el surgimiento de una cultura juvenil a escala global: “y es que si el divorcio, los hijos ilegítimos y el auge de las familias monoparentales indicaban la crisis de la relación entre los sexos, el auge de una cultura específicamente juvenil muy potente indicaba un profundo cambio en la relación existente entre las distintas generaciones”35. Los jóvenes se convierten en un grupo social independiente y con conciencia propia, cuyas principales señas de identidad se las daba el consumo (de ropa y música fundamentalmente), sin embargo, afirma Hobsbawm, lo que definió los contornos de esa identidad fue el enorme abismo histórico que separaba a las generaciones, un abismo mucho mayor que el que hasta entonces existía entre padres e hijos, sobre todo en cuanto a las condiciones de vida, las experiencias y las expectativas. Algunos de los factores que permitieron el surgimiento de esta cultura juvenil global fueron la extensión del período educativo formal y un mayor poder adquisitivo gracias al pleno empleo y la mayor prosperidad de sus padres, que ya no necesitaban tanto las aportaciones de sus hijos al presupuesto familiar. Este grupo de edad tenía una mayor capacidad de consumo que sus pares de años anteriores, y esto fue rápidamente aprovechado por la industria de la moda, que comenzó a orientarse al mercado juvenil. Beatriz Sarlo es otra autora que analiza el tema de la juventud, en relación con el mercado, la moda y el consumo. Muestra las diferencias de la condición juvenil a lo largo del tiempo:
En 1900, esa mujer inmigrante que ya tenía dos hijos no se pensaba muy joven a los diecisiete años. (...) Antes, los pobres sólo excepcionalmente eran jóvenes y en su mundo se pasaba sin transición de la infancia al mundo del trabajo. (...) Sin embargo, en 1918, los estudiantes de Córdoba iniciaron el movimiento de la Reforma universitaria reclamándose jóvenes. También se reconocían jóvenes los dirigentes de la Revolución Cubana y los que marcharon por París en Mayo de 196836.
Considera que a partir de los años cincuenta comienza a desarrollarse el “estilo joven”, y que con el jean y la minifalda surge una moda joven. La cultura juvenil como cultura universal se construye en el marco de una institución tradicionalmente consagrada a los jóvenes, la escuela, que está en crisis y cuyo prestigio se ha debilitado. El mercado es el
35 35. Hobsbawm, E. “La Revolución cultural”. En Historia del Siglo XX. Crítica. 1995. pp. 325-326.36 36. Sarlo, B. Escenas de la vida posmoderna. Intelectuales, arte y videocultura en la Argentina. Ariel.
1994. pp. 38-39. 23

que toma el relevo y corteja a los jóvenes, como consumidores efectivos o consumidores imaginarios (los que no pueden acceder a él). Cada generación es resultante de la época en que se ha socializado, y es portadora de una sensibilidad distinta, otros recuerdos y otros códigos, y una diferente experiencia histórica en relación con las anteriores; los habitus son también generacionales, y producen maneras diferentes de percibir, apreciar y actuar en la realidad. Existe una cierta conceptualización de la juventud en diferentes momentos históricos: en los mitológicos ´60 eran considerados jóvenes los universitarios urbanos de clase media, idealistas, optimistas y rebeldes, pero a partir de los ´80, y sobre todo en los ´90, esta imagen fue dejando paso a otra que les asignan un lugar central en el mercado como consumidores. La identidad es una construcción, es la representación que tiene un sujeto sobre sí mismo y sobre su lugar social. Lo que se es y lo que se posee están mezclados, porque es el mercado el que actualmente construye las identidades sociales, y el que a través de la propaganda impone los sueños y deseos. Los objetos son hoy los íconos que otorgan sentidos y significados, y reemplazan a aquellos que tradicionalmente otorgaban significaciones: la religión, la política, la ideología. Pero los nuevos íconos son transitorios, cambian constantemente, y no dan un piso firme sobre el cual construir la identidad. Sarlo considera paradójico este hecho de que los objetos, a la vez que proporcionan un sostén identitario, sean tan cambiantes, porque si el deseo de lo nuevo es el motor que hace funcionar al mercado es también lo que torna volátiles a los objetos. Los que no pueden acceder al mercado quedan excluidos, pero como el mercado necesita ser universal enuncia su discurso como si todos en él fueran iguales, pasando por alto las desigualdades reales.
2.2 Las juventudes y las diferencias de clase
Como se dijo más arriba, no se puede hablar de la juventud como si se tratara de un grupo constituido y homogéneo, sino que se deben observar las diferentes condiciones en que se encuentran las personas de un mismo grupo etario pero de distinto sector social. Por lo general en los sectores populares se acorta el período juvenil, sin embargo, a pesar de las diferencias, el reconocimiento de la juventud esta generalizado en todos los sectores sociales, sólo que varía en cuanto a la duración de esta etapa y las maneras de ser joven: el trabajo, el dinero, la educación, el tiempo libre, el estilo de vida, etc., son factores diferenciantes. La experiencia que cada persona tiene de lo social contribuye indudablemente a determinar cuáles son sus actitudes, valores y creencias en relación con su entorno. Y esas experiencias se producen, principalmente, en esferas de sociabilidad diferentes según el tipo de actividad laboral que cada uno desempeña y al tipo de consumo al que cada quién puede acceder37. Bourdieu señala los dos extremos del espacio de posibilidades que se presentan a los jóvenes: por un lado los jóvenes que ya trabajan y por otro los que tienen la misma edad biológica que son estudiantes y disponen de tiempo libre. Los jóvenes de los sectores populares generalmente prefieren o deben dejar la escuela y empezar a trabajar desde edades tempranas por el deseo de alcanzar cuanto antes el estatus de adulto y las posibilidades económicas que entraña; mientras que los estudiantes se encuentran en un universo de adolescencia, de irresponsabilidad provisional, que les permite desligarse de 37 37. Saltalamacchia, H. “La juventud hoy: un análisis conceptual”. En Revista de Ciencias Sociales.
Universidad de Puerto Rico. Instituto de Investigaciones sociales. Puerto Rico. 24

las presiones del mundo del trabajo y contar con una mayor libertad de horarios y tareas, por eso pretenden prolongar el mayor tiempo posible este estado. Las dos juventudes (jóvenes obreros – estudiantes burgueses) tienen diferentes condiciones de vida y de tiempo libre, pero entre ambos hay varias situaciones intermedias38. Bourdieu señala también otra situación, la de los jóvenes pertenecientes a la clase dominante, quienes tienen más atributos propios del adulto o del noble que de “jóvenes” cuanto más cerca se encuentran del polo de poder. La diferencia marcada entre aquellas clases que podían aspirar a la educación y las que no fue cambiando con el tiempo, por el mayor acceso a la enseñanza secundaria y universitaria de sectores sociales que antes estaban excluidos y que les permitió a los jóvenes de dichos sectores retrasar su ingreso en el mundo laboral y prolongar su etapa juvenil. Pero, como afirma Bourdieu, hay una disparidad entre las aspiraciones y las posibilidades reales que brinda el sistema escolar, porque el hecho de que las clases populares accedan al sistema educativo provoca la devaluación de las credenciales ya que cambia la “calidad social” de los que los poseen, y a la vez, al volverse más frecuentes, los títulos se devalúan. Las nuevas generaciones están mejor preparadas para el mismo empleo que las anteriores pero obtendrán menos por sus títulos, lo cual genera frustración y una desilusión con respecto a la educación formal. Actualmente la educación superior no es un trampolín al éxito económico ni al ascenso social, pero sigue siendo un factor de diferenciación social y de reproducción de privilegios entre quienes pueden o no acceder a ella. Tradicionalmente, la integración social de los jóvenes a la vida adulta se canalizó a través de las instituciones educativas y de las ligadas al mundo productivo, es decir, era un pasaje entre la educación y el trabajo, o entre el mundo familiar y el trabajo (según el sector social de origen), pero por los cambios ocurridos en las últimas décadas, éste pasaje se vuelve menos lineal y más complejo. En Argentina esto se evidencia en las dificultades que tiene la economía para generar empleos formales, en el aumento de la inestabilidad laboral y del desempleo, que afectan a todos, pero en mayor medida a los jóvenes de sectores populares, quienes no consiguen empleo ni estudian. Mientras que en el sistema educativo se han generado circuitos de calidad diferenciada junto con la devaluación de las credenciales, lo cual ha obligado a acceder a más años de escolaridad y a mayores certificaciones para incorporarse a puestos de trabajo que anteriormente demandaban menores niveles de estudio. Estos procesos afectan tanto a los jóvenes de los sectores populares como a los que acceden al sistema educativo, pues ambos tienen mayores dificultades para independizarse de la familia, formar su propio hogar, etc. retrasando su transición hacia formas de vida más relacionadas con el mundo adulto.
2.3 Algunos datos sobre la juventud argentina
38 38. Hasta mediados del siglo xx existía, en la mayoría de las sociedades, una marcada diferencia entre las tareas para las que debían ser preparados los jóvenes de las diferentes clases sociales: los jóvenes burgueses debían prepararse para la independencia y la capacidad de decisión; los jóvenes de la clase obrera debían desarrollar capacidades relacionadas con el trabajo manual y con la adaptación a la organización del trabajo en las fábricas. Esto fue cambiando a lo largo del siglo por las transformaciones económicas y sociales. 25

La mayoría de los estudios sobre la juventud de nuestro país concluyen en que es el grupo social más afectado por el deterioro del mercado de trabajo y por la crisis de las instituciones que tradicionalmente mediatizaban los mecanismos de integración social39. Los datos existentes sobre la población joven del país permiten evidenciar la crítica condición en que se encuentran en cuanto a empleo, nivel de educación, salud, pobreza, etc. Si bien este trabajo se centra en los jóvenes de clase media, es útil conocer la situación general de los jóvenes en nuestro país. Estadísticamente se considera “joven” a la población que tiene entre 15 y 29 años de edad, y se la divide en tres subgrupos: los adolescentes (15 a 19 años), los jóvenes plenos (de 20 a 24) y los jóvenes adultos (de 25 a 29 años). Según el último Censo, realizado en el año 2001, existen en nuestro país alrededor de nueve millones de jóvenes, que representan el 25% de la población total. De acuerdo con la Dirección Nacional de Juventud, más de un millón de jóvenes argentinos de entre 15 y 29 años son jefes de hogar, es decir, aportan el principal ingreso de la economía familiar, lo cual en proporción significa que de los nueve millones de hogares argentinos, uno de cada nueve está bajo la responsabilidad de un joven. Como contracara, según el INDEC, existen 1.400.000 jóvenes de esa misma franja de edad que no estudian ni trabajan, ni buscan empleo; están prácticamente fuera del sistema. En lo peor de la crisis, muchos jóvenes prefirieron emigrar en busca de empleo y de mejores condiciones de vida. Según la Dirección Nacional de Migraciones, durante el año 2002 hubo 33.226 jóvenes de entre 16 y 30 años que dejaron el país. Los jóvenes son el sector social más perjudicado por la falta de empleo, duplicando la tasa general de país (26% frente al 14,5% del total de la PEA). Los que consiguen empleo también sufren por la subocupación o la sobreocupación por bajos salarios. La pobreza afecta al 59% de los jóvenes entre 14 y 19 años, y, además, cinco millones de jóvenes no tienen cobertura de obra social o medicina prepaga. Con respecto a la educación media, del total de jóvenes que en el año 2001 tenían entre 20 y 24 años, la mitad de ellos no había completado el secundario (sumando a los que no terminaron la primaria, a los que sólo finalizaron ésta, y a los que tenían secundario incompleto). Se considera que más del 50% de los adolescentes de entre 13 y 17 años no egresará de la escuela, o sea, en el futuro va a haber una masa de 2 o 3 millones de jóvenes que no terminarán el secundario, vislumbrándose un futuro sin opciones y posibles frustraciones40. En cuanto a la educación superior (universitaria y no universitaria), se observa que en 2001 hubo más de un millón y medio de jóvenes que accedieron a ella, entre estudiantes y egresados, lo cual representa en proporción el 18,6% del total de jóvenes del país, aunque con la crisis del año 2002 puede haber disminuido dicho porcentaje.
-Nivel de Instrucción según tramos de edad: Total país
Sexo y grupo
de edad
Población
Máximo nivel de instrucción alcanzado
Sin Instruc-
ción
Primario Secundario Superior no universitario
Superior universitario
Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Completo
39 39. Salvia, A. y Miranda, A. “Sombras nada más. Transformaciones en las condiciones de vida de los jóvenes en los noventa”. Clacso. 2000.
4040. “Un desafío para los jóvenes: el primer trabajo”. Revista Viva (Clarín) 11/07/04. 26

Fuente: INDEC (Censo 2001)
Los datos del INDEC sobre los jóvenes de la provincia de Buenos Aires también son alarmantes:
-Situación de los jóvenes de la provincia de Buenos Aires:
Tramode edad
Total jóvenes
Porcen-taje de jefes
Tasa de desempleo
No asisten a la escuela
Pobres No estudian ni trabajan
VAR MUJ VAR MUJ VAR MUJ15-19 1.285.624 0,9 51.7 51,8 28,6 28,3 74,0 68,2 16,6
20-24 1.167.641 8,4 31.3 30,2 65,8 64,8 56,9 58,9 19,6
25-29 960.199 26,3 13.5 24,2 85,9 85,5 52,0 50,9 14,9
Fuente: INDEC
Como se observa en el gráfico, el desempleo entre los jóvenes llega a altos porcentajes, aumentando a medida que disminuye la edad: la mitad de los jóvenes de entre 15 y 19 años están desempleados. La pobreza también disminuye con la edad, ya que alrededor del 70% de los jóvenes entre 15 y 19 años son pobres, cifra que tiende a disminuir en edades más avanzadas. Si bien son sólo datos estadísticos, nos permiten tener una idea general de las dificultades reales que atraviesa la población joven de nuestro país.
2.4 Los jóvenes argentinos de clase media
Centrándonos en los jóvenes de clase media, que es el tema de investigación, se debe señalar que éstos han sido socializados41 con los valores e imaginarios propios de su clase:
41 41. La socialización, según Berger y Luckmann, es la inducción amplia y coherente de un individuo en el mundo objetivo de una sociedad o en un sector de él. La socialización primaria es la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez, y por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. La
15-19 3.188.304 32.548 255.944 496.311 2.028.972 310.319 19.288 872 44.050 -20-24 3.199.339 47.173 205.920 685.278 724.037 761.400 184.978 71.126 494.036 25.39125-29 2.695.341 48.293 192.622 623.424 530.595 560.379 123.340 170.822 300.933 144.933
27

la idea de ascenso social como algo permanente y dependiente de la educación y del propio esfuerzo; la educación para el acceso a mejores trabajos y proveedor de prestigio social; el ideal de un trabajo estable en el tiempo; cierto optimismo en cuanto al futuro; un estilo de vida muy ligado al consumo (sobre todo durante los noventa); el acceso a consumos culturales (cine, teatro, lectura, música, etc.) como símbolos de identidad, entre otros. Pero poco a poco las creencias internalizadas por estos jóvenes pierden su sustento a causa de las transformaciones socioeconómicas ocurridas en el país, como afirma Wortman:
Los jóvenes de clases medias de los noventa representan valores opuestos a aquellos que definieron tradicionalmente una identidad de clase media, ya que sus proyectos de vida no se sostienen sobre la base de la relación educación-trabajo para el ascenso social (...) se produce una disociación entre los valores en los que fueron socializados y el mundo que deben afrontar42.
Durante la vigencia del Plan de Convertibilidad crece el consumo de estos jóvenes y se vuelve compulsivo y despreocupado, pero en el año 2001 entra en crisis la sociedad de consumo de los noventa, y el derrumbe de los salarios reales reduce la capacidad de compra de la clase media obligando a los jóvenes a desarrollar distintas estrategias de adaptación. A su vez se transforma el mercado de trabajo dificultando la incorporación de los jóvenes en él, y según Minujin y Anguita, la clase media es la que sufrió un incremento más grande en la cantidad de desocupados, pues el desempleo creció más del doble entre los mejor posicionados y con título universitario43. Pero la educación superior no pierde totalmente su valor, aunque cambia su significado con respecto al pasado, pues varios autores coinciden en que los jóvenes la consideran como una forma de mantenerse en la posición conseguida y tener mejores armas para competir un mercado laboral cada vez más exigente en cuanto a las calificaciones demandadas, y ya no como una vía de la movilidad social. Con respecto a la relación de los jóvenes con la política se puede hacer una comparación entre dos generaciones. Los jóvenes de clase media de los años sesenta y setenta tenían, en su mayoría, una identidad política fuerte y militante, conformando los cuadros de los partidos políticos y defendiendo sus ideales con la convicción de que era posible producir reformas sociales y económicas mediante la acción política. Una escritora peruana sostiene que, durante los años setenta, ser joven significaba ser contestatario, cuestionar la autoridad, tener ideales, contar con figuras a quien admirar y asumir compromisos para con uno mismo y para con los demás44; esta imagen puede aplicarse al contexto latinoamericano de esos años. Mientras que durante los noventa hay un debilitamiento de las identidades políticas partidarias, y se observa entre los jóvenes argentinos una escasa o nula militancia partidaria, combinándose el desinterés con el desencanto y descreimiento hacia la actividad política en general.
socialización secundaria es cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad. En La construcción social de la realidad. Amorrotu. 1986. p. 166.
4242. Wortman, A. Op. Cit.4343. Minujin, A. y Anguita, E. Op. Cit.4444. Delpino, N. “Jóvenes y crisis, ayer y hoy”. Revista Nueva Sociedad N° 117. 28

Aproximarnos a algunas de las transformaciones en los imaginarios de los jóvenes de clase media es el objetivo del siguiente apartado, pretendiendo conocer cuáles son los valores típicos de la clase media que caen con la crisis, cuáles se mantienen, y si surgen otros nuevos. Indagando en la subjetividad de éstos jóvenes (en sus percepciones, opiniones, actitudes, etc.) se podrá responder a una serie de interrogantes, algunos ya planteados a lo largo del trabajo: ¿cuáles fueron sus experiencias de la crisis?, ¿en qué medida cambian sus prácticas y estilos de vida anteriores?, ¿tienen una nueva relación con el consumo?, ¿se construyen nuevos significados sobre la educación y el trabajo?, ¿qué expectativas tienen con respecto al futuro?
3. El impacto de la crisis en la subjetividad de los jóvenes de clase media
3.1 Metodología
La metodología utilizada para llevar a cabo la investigación empírica fue la cualitativa, por ser la más apropiada para explorar la subjetividad de los actores y comprender los significados que los propios sujetos le dan a sus prácticas y experiencias. La técnica para recolectar los datos empíricos fue la entrevista semiestructurada, en donde el investigador 29

prepara de antemano una lista de preguntas, pero sin limitar ni cerrar las respuestas, y por lo tanto es una manera valiosa de acceder a las opiniones, creencias, valores, prácticas, etc. Se realizaron doce (12) entrevistas semiestructuradas a jóvenes, y el criterio utilizado para juzgar el número de personas a entrevistar fue el de la saturación teórica de las categorías, que significa que el investigador no espera hallar ninguna información empírica adicional de continuar recolectando datos45. Las unidades de análisis fueron los/as jóvenes urbanos/as de clase media de La Plata (oriundos o residentes), que tienen entre 20 y 26 años. El rango de edad es arbitrario y se eligió porque éstos/as jóvenes nacieron en su mayoría durante la última dictadura militar, experimentando las transformaciones socioeconómicas ocurridas en el país durante las últimas décadas: vivieron su infancia durante la década del ochenta, su adolescencia en los noventa (la década del “uno a uno”, del boom del consumo, de las privatizaciones y la apertura externa), y luego, cuando muchos de ellos estudiaban en la universidad, sufren la crisis del 2001 (la posterior devaluación y caída de los salarios reales). Se intentarán ver éstos cambios a través de la mirada de ellos, teniendo en cuenta su enfoque subjetivo. La elección de los entrevistados se realizó intentando captar la diversidad de experiencias de vida de acuerdo a la situación familiar (ocupación de los padres: profesionales, empleados públicos, comerciantes, propietarios rurales) y personal (estudiantes, estudian y trabajan, y sólo trabajan) de los jóvenes, con el fin de comparar las vivencias y opiniones. La mayoría de los entrevistados son estudiantes (universitarios o terciarios), pues se parte de la idea de que para la clase media la educación sigue siendo prioritaria. Los entrevistados pertenecen a la denominada clase media-media, que está en medio de la clase media baja y la clase media alta, y que “se viene a menos” durante la crisis, pero no pasan a formar parte de los nuevos pobres sino que experimentan un fuerte deterioro en su situación laboral y en su poder adquisitivo, y el riesgo de caída es una amenaza constante. Los jóvenes interrogados han tenido, a lo largo de su vida, cambios en su situación económica con los vaivenes del país, y no parten todos de la misma posición ni sufren los mismos ritmos de caída o de ascenso: algunos se vieron beneficiados con la convertibilidad o con la devaluación, a otros los afectó la privatización de empresas públicas, etc. Los patrones e indicadores para clasificar a los jóvenes de la clase media fueron los diferentes tipos de capital tomados de Bourdieu. El capital económico hace referencia al conjunto de bienes materiales, pero para nuestro estudio incluimos también la posición en el mercado de trabajo (ocupación) de los padres como indicador de la posición de clase; los puestos de trabajo que definen a la clase media son: pequeños y medianos empresarios y propietarios rurales, productores y comerciantes, profesionales, técnicos, empleados administrativos del sector público y privado, trabajadores en servicios, etc. Los bienes materiales típicos de clase media son la vivienda propia, el automóvil, y las condiciones y equipamiento del hogar (reproductor de video, computadora, etc.); también el acceso a ciertos servicios (como el videocable, acceso a Internet, teléfono, etc.). En cuanto al capital cultural, se tuvo en cuenta el nivel y acceso a la educación y al conocimiento, y ciertos estilos de vida en relación con los hábitos de consumo (también culturales); el capital social (redes sociales y contactos personales) es también un factor importante, porque en épocas en crisis puede ser útil para obtener cierto tipo de “favores”. El lugar geográfico elegido para realizar la investigación fue la ciudad de La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires, sede de una de las universidades más prestigiosas 45 45. Glaser, B. y Strauss, A. The discovery of grounded theory. Strategies for qualitative research. New
York, Aldine Publishing Company. 1967. 30

que atrae a estudiantes de todos los puntos del país. Según la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el 60% de la matrícula corresponde a alumnos que viven en la región, mientras que el restante 40% de los estudiantes proviene del interior, por eso es importante que formen parte de la muestra teórica. Las entrevistas se realizaron durante el año 2004. El objetivo es explorar cómo han impactado en la subjetividad de los/as jóvenes de clase media de La Plata los cambios ocurridos en el país durante la última década, cuáles fueron sus experiencias de vida, cómo perciben el mundo del trabajo, qué lugar le dan a la educación, cuáles son sus expectativas de futuro, etc. con el fin de indagar en las huellas o marcas que dejó la crisis en su subjetividad, y cómo han procesado los cambios ocurridos.
3.2 Las vivencias y consecuencias de la crisis
A fines del año 2001 estalla en el país una grave crisis política y social, caracterizada por movilizaciones sociales masivas (piquetes, cacerolazos, etc.), actitudes de repudio hacia los políticos y la política en general, etc.; durante meses el país estuvo convulsionado y desde todos los sectores sociales se reclamaba un cambio. Algunos jóvenes, al recordar esos sucesos, manifiestan que eran conscientes de las dificultades por las que estaba atravesando el país y vieron a la crisis como algo inminente: “yo la viví como algo que se esperaba, que tarde o temprano iba a pasar, o sea,
31

ya estaba en el aire, se sentía”, dice Fernanda (25 años), aunque en realidad no había indicadores fuertes que hubieran permitido prever los conflictos que luego ocurrieron. Para la mayoría de los entrevistados fue inesperada y la vivieron con gran sorpresa; veían que el país estaba atravesando una difícil situación económica y política, que se multiplicaban las protestas y el desempleo era cada vez mayor, pero como afirma Joaquín (24) “hasta que a uno no le toca, viste, es como que lo ves de afuera, lo comentás <<ay! qué cosa terrible>> pero lo ves muy lejano”. La marcha de los acontecimientos y los cambios posteriores no fueron indiferentes para nadie, y quedan en el recuerdo los sentimientos de angustia y preocupación experimentados durante esos momentos.
Ese día que estalló todo, la sensación era que no sabías qué hacer porque estaba todo el pueblo revolucionado, esa sensación de que no sabés adónde ir. Era la incertidumbre de no saber dónde estás parado ni qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a venir (Romina, 25 años)
Las crisis perturban la vida cotidiana, la normalidad de los días, y por lo tanto generan una sensación constante de inseguridad, temor e incertidumbre con relación a lo que pueda suceder en el futuro próximo, y esto es lo que se advierte en los discursos. Deja como consecuencia a nivel subjetivo una dificultad para proyectar el porvenir, es decir, la falta de certezas es tal y los cambios tan constantes que impiden planificar acciones futuras.
Ahora uno no piensa mucho en un futuro muy lejano, sino en algo cercano (...) no hace grandes proyectos porque no tiene la estabilidad que le puede brindar un sistema económico o un gobierno para decir “pienso a largo plazo”
Y luego agrega:
... como que uno está acostumbrado a vivir el momento y nada más, como que grandes expectativas no tenés de lo que pueda llegar a pasar. Entonces es como que te limitás a vivir el presente (Silvina, 22 años)
Los jóvenes, a raíz de la fluctuación constantes del país, se inclinan por el inmediatismo, optan por vivir el aquí y el ahora, el “día a día”, y sus preocupaciones se anclan en el presente ante la falta de certezas sobre el futuro. Todos los entrevistados coinciden en que la crisis afectó seriamente al país en todos los aspectos (político, social, económico y hasta moral), que la recuperación será lenta y llevará mucho tiempo y esfuerzo. Desde el punto de vista social perciben un mayor individualismo, producto de las dificultades por las que atravesó la sociedad y que provocaron una situación de “sálvese quien pueda”:
La gente se preocupa por lo suyo y no por los demás, pero pienso que es por todo lo que fueron pasando. Creo que cada uno se va para su propia chocita y los de al lado no importan. Si pasa algo el de al lado mira para otro lado y sigue como si nada (María Laura, 26 años)
Aunque otros jóvenes, en cambio, rescatan la solidaridad de la gente durante la crisis, la unión que hubo entre los distintos sectores sociales “remando todos para el mismo lado”, 32

signos de un mayor compromiso social. En este sentido se debe señalar la conformación, y multiplicación durante los meses siguientes a la crisis, de Asambleas Barriales y de Clubes del Trueque (frecuentadas en mayor medida por sectores de clase media) que marcan el desarrollo de nuevas formas de vínculos sociales, como así también los cacerolazos de ahorristas y los piquetes de desocupados como nuevas formas de acción colectiva. Quizás el atomismo reinante durante los noventa mostró sus fallas durante la crisis y surgen anhelos por formas de solidaridad perdidas, pero la unidad entre los sectores sociales fue efímera porque una vez estabilizada la situación económica y política del país la clase media vuelve a aislarse y comienza a cuestionar los piquetes –un actor organizado que permanece. Esto se observa en los jóvenes, pues rescatan como positivas ciertas formas de acción colectiva pero critican otras:
Yo creo que hubo algo positivo en cuanto a la unidad del país; en algunas cosas estoy de acuerdo y en otras no, yo no te digo que hagan piquetes, que salgan a hacer marchas y demás, pero siento que el pueblo se unió al final, como que el país se unió en un fin común (Marianela, 25 años)
Por otro lado, desde su propia experiencia y perspectiva, algunos jóvenes que no sufrieron dificultades económicas sostienen que la crisis “fue más social que económica”, y agregan: “igual se siente... más que nada por estados de ánimo, por lo que pasaba alrededor, o sea, por darte cuenta que había personas muy cercanas tuyas que la estaban pasando mal en serio, entonces es como que no estás ajeno a eso por más que no te afecte la crisis directamente a vos; en cierta forma te termina afectando”. Mirando un poco hacia el pasado, los jóvenes descubren el carácter recurrente de la crisis en nuestro país, donde se suceden períodos de auge y de depresión, y lo relacionan con problemas de fondo que se acarrean y nunca se solucionan:
Lo que pasa es algo muy complejo porque el país viene de crisis en crisis, o sea, no es una crisis sino un hilo, es algo cíclico, vivimos afectados por crisis. Esta crisis, la que estamos viviendo hoy, se empezó con la dictadura militar, lógicamente hubo crisis antes de la dictadura, pero la crisis que vivimos ahora es parte del legado que dejó la dictadura (Martín, 25 años)
Para la mayoría de estos jóvenes, la caída del gobierno de De La Rúa fue la primera crisis política que vivenciaron, porque desde 1983 hasta entonces las instituciones democráticas habían gozado de cierta estabilidad. Todo lo sucedido acrecentó aún más la desconfianza y escepticismo de los jóvenes hacia la política, creen que se terminó el idealismo político partidario, y afirman que “nunca vas a creer en el que esté en el gobierno porque tarde o temprano transan, o ya transaron para poder entrar”. Asocian a la actividad política con la corrupción y el enriquecimiento personal, y perciben una distancia enorme entre los políticos (“ellos, los que nos gobiernan”; “los de arriba”) y la gente. Pero, como afirma Oscar Terán, “así como la crisis desarticula, también puede tornar visibles algunas estructuras que los tiempos normales llegaron a naturalizar”46, y este es su costado positivo, para llamarlo de alguna manera, porque echa por tierra algunos de los mitos anclados en nuestro imaginario colectivo, como la creencia de que la Argentina tiene un destino manifiesto de grandeza. El orgullo de formar parte de una de las sociedades más homogéneas e igualitarias de América y las altas expectativas de ascenso
4646. Terán, O. “La experiencia de la crisis”. Revista Punto de Vista. Junio de 2002. 33

social se destruyen con la crisis, aunque el proceso de fragmentación social llevaba ya varias décadas. Los jóvenes de clase media consideran que era necesario “tocar bien fondo para luego salir a flote” y confirman la idea de que la crisis permitió una toma de conciencia de la gravedad de la situación y de la realidad del país:
Haciendo una comparación con lo que éramos diez años atrás yo lo veo mejor, es como que tomamos conciencia de que no somos lo que creíamos que éramos. Argentina no era el país europeo con plata, somos pobres y hay que asumirlo, y creo que va a cambiar la conciencia, poco a poco, lentamente (Analía, 20 años)
Siempre la Argentina tuvo, más que nada en la época de Menem, esa cuestión de decir “podemos ser del primer mundo” y es como que capaz que ahora estamos entrando en conciencia de que eso del primer mundo está demasiado lejano, y que somos más parecidos a Bolivia o Paraguay que a EE.UU. y a España, entonces es como que estamos siendo más conscientes de que somos un país de Latinoamérica y que no pertenecemos a Europa (Silvina, 22 años)
El hecho que afirmen “no somos Europa” estaría marcando un quiebre importante con el pasado, una mirada del país desde una perspectiva distinta, y, aunque de manera cruda, esa fue una de las enseñanzas que dejó la crisis. La ilusión de que Argentina sería Europa en América, o el sueño de una nación rica, se asentaba sobre la excepcional situación de principios del siglo XX que nos permitió estar entre las diez naciones económicamente más importantes del mundo; este éxito caló hondo en la conciencia de los argentinos durante décadas. Pero las nuevas generaciones tienen quizás una visión más realistas y distinguen entre la realidad del país y los mitos o creencias sobre los que asienta (que la burbuja del consumo de los ´90 tendió a fortalecer).
3.3 Del boom consumista al consumo racional
La implementación del Plan de Convertibilidad permitió mejorar el poder de compra de las remuneraciones, y la estabilidad junto con la difusión del crédito de consumo posibilitaron un significativo crecimiento del gasto de las familias. Esto generó una modificación en los patrones de consumo y el surgimiento de nuevos estilos de vida: autos, electrodomésticos, productos de primeras marcas, equipos e incluso viajes, dejan de ser prohibitivos y pasan a ser accesibles para ciertos sectores de la población. La mayoría de los jóvenes de clase media perciben que hubo una mejora en su situación económica a comienzos de los noventa, “como que subimos de clase social”, “lo veías a tu alrededor, todos progresaban un poquito”, afirman. Analizando a la distancia la época menemista, en su mayoría notan modificaciones en sus pautas de consumo con respecto a años anteriores y afirman que no sufrían limitaciones económicas:
Durante los ´90 vivimos bien, fue una buena época, sí, jamás nos negaron nada, viajes, todo normal digamos. Como si fuera todo estabilidad económica, normal, tampoco enriquecimiento, normal, un buen pasar (Analía, 20 años)
34

Consideran “normal” el estilo de vida y de consumo que llevaban durante esa época, como algo típico de su clase y de su posición social. Este boom del consumo deja una impronta muy fuerte en la subjetividad de los jóvenes en estudio porque se produce durante su adolescencia, momento de conformación y afirmación de su identidad social; lo que consumen les confiere prestigio, distinción, y los ubica en una determinada categoría social. Como afirma Margulis, durante la década del noventa la juventud se inserta en el mercado en el lugar del consumidor por excelencia. Lo distintivo es la modalidad que adquiere en el joven el consumo: impulsivo y hasta compulsivo, despreocupado, orientado en forma evidente a la obtención inmediata de placer47. Obnubilados por su mayor capacidad de compra, las familias de clase media no se detenían a pensar en los efectos de la convertibilidad, como dice Josefina (26): “vos veías que estabas bien y no te preocupabas por ver el trasfondo que traía aparejado que vos estés bien o que esté el uno a uno”, aunque hubo algunas excepciones:
A mí me dio un poco de impotencia porque yo sabía lo que estaba pasando con todo esto de la convertibilidad, del uno a uno, ese engaño; entonces que toda la gente apoyara a Menem en una elección y después de vuelta en una reelección, y después que nadie lo había votado, y que todos le sacaban la banderita al uno a uno y nadie se daba cuenta, o se daban cuenta, de que nos estábamos hundiendo (Martín 25 años)
Pese a este caso aislado, la mayor parte de los entrevistados considera que la clase media en general (e incluso toda la población) se vio beneficiada con la Convertibilidad y que todos pudieron acceder de igual manera al consumo. Pero los cambios de la década no fueron comunes a todos: las privatizaciones y los quiebres de fábricas y empresas provocaron despidos masivos, y muchas familias de clase media vivieron una realidad diferente.
Nosotros veníamos bien hasta los noventa. En los noventa sube Menem y empezó con las privatizaciones, ahí nos afectó, mi papá se quedó sin trabajo... eh, todo al revés, o sea, cuando todos empezaron a comprar equipos nosotros estábamos ahorrando para ver cuándo mi viejo iba a conseguir trabajo (Silvina, 22 años)
Mi papá trabajaba en una fábrica, laburaba bien, estuvo diez años y después lo echaron porque la fábrica cerró a principios de los noventa, así que él se quedó sin trabajo, así que bueno, el sustento fue mi mamá (Marianela, 25 años)
El desempleo no afecta sólo a la economía familiar, sino que genera consecuencias a nivel familiar y personal:
Lo que me golpeó fue le despido de mi viejo. Mi viejo se sintió muy inútil, por decirlo así; como que era joven para estar en casa jubilado y grande para conseguir otro laburo. Además del problema económico era el problema de la autoestima y psicológico, y tener que bancarle esos arranques de locura. Mis viejos no anduvieron bien en esa época. Encima mi vieja trabajaba entonces era “el mantenido”, y mi viejo pasó de laburar todo el día a ser el que lavaba los platos, planchaba y hacía la comida. Para él fue un golpe bajo (Agustina, 24 años)
4747. Margulis, M. Op. Cit. 35

Los jóvenes que deben atravesar el desempleo de sus padres no viven de la misma manera la década del consumo, sino que nos muestran la otra cara, y las consecuencias, de la frágil ilusión “primermundista” que sedujo a gran parte de la clase media. Con la devaluación (2002) se restringe en gran medida el poder adquisitivo de los salarios, y los distintos sectores sociales deben poner en práctica mecanismos para adaptarse a la nueva situación económica, aunque en muchos casos ya antes del fin de la convertibilidad notaban ciertas dificultades económicas. Si, como se afirmó antes, el consumo es un componente importante para la identidad se puede pensar que un cambio en la capacidad de consumo puede ser doloroso y se intentará mantener a toda costa el estilo de vida. Pero los hábitos de consumo se modifican a la par de los vaivenes del dólar, porque muchos bienes se tornan inaccesibles para la mayoría. Las familias de clase media deben ajustarse y adquirir nuevas formas de compra, como buscar precios más económicos, relegar ciertos productos secundarios, etc. Si, según Bourdieu, lo que diferencia al gusto medio del gusto popular es el hecho de estar liberado de la urgencia, esto se modifica luego de la crisis por la caída del salario real, y la clase media adopta hábitos de consumo cercanos al consumo popular: “reducido en muchos casos a los bienes de primera necesidad y guiado por lo práctico y necesario”, aunque en algunos casos se logran mantener ciertas prácticas anteriores que otorgan distinción. Todos los jóvenes notaron que las condiciones de vida habían cambiado con respecto a la década del noventa y se adaptan, con mayor o menor dificultad, a ella. Ya no consumen “impulsivamente” y sin mirar los precios, sino que adoptan un nuevo modo de consumo que podría considerarse más “racional”, y una mayor conciencia en el manejo del dinero:
Con la crisis empecé a cuidarme con todo lo que es la plata, en que ahora ya no es uno a uno sino que es uno a tres y bueno, es distinta la mirada que tenés. Cuido más la plata, la parte económica, el no comprar por comprar sino porque sinceramente lo necesitás... el aprender a ahorrar mejor dicho (María Laura, 26 años)
En la crisis... vos me decías en qué gasté los últimos $10 y yo capaz que me acordaba una semana atrás y sabía en que se había gastado. Nada de andar comprando boludeces... buscar cosas más baratas para comer, andar más en bicicleta o ir menos en colectivo (...) todos los gastos innecesarios o todos los gastos que se podían evitar se evitaban (Alejandro, 26 años)
Hubo un cambio de consumo, de ahorro, de todo; vivías más con lo justo. No podías darte el lujo de seguir pidiendo para tus pilchas y esas cosas, entonces te amoldás un poco (Fernanda, 25 años)
Los problemas económicos afectan también a las relaciones familiares:
En esas épocas (año 2002) me acuerdo, en los almuerzos era siempre algún problema, alguna cuenta, algo había que pagar siempre, y los créditos... era un caos total (Analía, 20 años)
Si bien muchos jóvenes consideran que, por la situación que se estaba viviendo, ajustarse era algo “normal y obvio” y se amoldan sin mayores problemas, otros asumen que les costó cambiar sus hábitos, y muestran cierta resistencia a aceptar la nueva condición, aunque tratan de relativizarla:
36

Sí, es feo irte un año a Europa y tres años o cuatro después no tenés plata para tomarte un colectivo a Río Negro a ver a tu novia pero, digamos, yo también soy consciente de que hay mucha gente que está peor. Entonces es feo por uno pero si vos te ponés a comparar con los otros ¡qué te vas a andar quejando! (Alejandro, 26 años)
En cuanto a las salidas, los consumos culturales y entretenimientos, en todos los casos permanecen, aunque también con cambios o nuevas estrategias, pero nunca son relegados. El grupo (de pertenencia) es el vínculo más frecuente entre los jóvenes, comparten el mismo estilo de vida, pero la crisis los afecta de diferente manera y se adaptan a la situación de los demás. Optan por lugares más accesibles o buscan otras formas de reducir los gastos pero manteniendo los usos anteriores del tiempo libre:
Y con las salidas me acuerdo que tratábamos de conseguir entradas gratis para no pagar ni un peso, ni de taxi, nada, rebuscártelas de alguna manera, porque hacíamos lo mismo. Tampoco es que nos privábamos de nada... no nos faltó nada, pero que hubo cambios, y sí (Analía, 22 años)
La última vez que nos fuimos de vacaciones, con todo el quilombo, fuimos con mis amigas a un lugar obviamente barato, y decidimos ir en carpa porque no nos daba el cuero para pagar un departamento. Nos amoldábamos todas a lo que podía cada una, somos todas de clase media (Fernanda, 25 años)
Los gastos en educación y formación son algunos de los que tratan de mantener a pesar de los apremios económicos. La educación de los hijos no se descuida porque es considerada un esfuerzo o una inversión a largo plazo y tratan, en la medida de lo posible, que puedan continuar los estudios sin que tengan que trabajar.
Me están dando la posibilidad de estudiar y yo trato de hacerlo lo mejor posible (...) mi papá me dijo que para recibirse tuvo que laburar todo el tiempo de la carrera y siempre nos dijo “no trabajen, preocúpense por estudiar y recibirse” (Analía, 22 años)
Los estudiantes del interior sienten una presión mayor porque los padres deben mantener dos casas a la vez y las dificultades aumentan:
Llegás a pensar en algún momento “dejo todo y me vuelvo”, porque están haciendo un sacrificio enorme y un gasto terrible, pero mi mamá nos decía que el esfuerzo iba a ser productivo el día de mañana, decía “les doy la posibilidad de que vayan a estudiar y voy a hacer el esfuerzo posible para que estudien” (Marianela, 25 años)
Los ajustes se hacen en el consumo, cambiando los hábitos anteriores y se controlan más los gastos, pero la educación sigue siendo, como se verá más adelante, una prioridad para los jóvenes y sus familias. Durante los noventa, el consumo de clase media estuvo próximo al derroche, sin pensar en el después y sin prever las dificultades por las que se iba a atravesar en el futuro. Actualmente, luego de la crisis, los jóvenes piensan un poco más en el futuro, tomaron
37

cierta conciencia, y tratan de estar precavidos: “por ahí me genera ahora eso de decir ¡espero que no vuelva a pasar lo mismo! Y tratar de prevenirlo como sea pero para que no pase”. Se buscan alternativas individuales para hacer frente a una posible dificultad económica futura (mediante el ahorro o un buen manejo del dinero), pero no manifiestan la posibilidad de encarar un proyecto colectivo en caso de que vuelva a ocurrir una situación semejante.
3.4 La educación: un valor que persiste
La educación ha sido siempre un valor central indiscutible para la clase media, y cumplió un papel muy importante en Argentina como integrador social, pero actualmente ya no es motivo de orgullo. En general, los jóvenes entrevistados sienten preocupación por las falencias que tiene el sistema educativo, consideran que se encuentra en una muy mala situación y que ha bajado la calidad de la enseñanza y la cantidad de conocimientos que se adquieren, sobre todo en el nivel medio (secundario), en comparación con años anteriores, y que las distancias entre el nivel medio y el universitario son abismales. Atribuyen las dificultades, principalmente, a los bajos presupuestos estatales que se destinan, y, muy ligado a eso, a la falta de capacitación de los docentes. Creen que las reformas realizadas (la Ley Federal de Educación) fueron perjudiciales y que es necesario un cambio urgente en la educación. Sienten orgullo por haber concurrido a colegios estatales, pero dicen que actualmente han bajado mucho el nivel en esos mismos colegios, en relación con diez años atrás. Pese a las fallas que ven en la educación formal continúan confiando en la educación, percibiendo a la adquisición de conocimiento como algo primordial y fundamental y a la ignorancia como uno de los mayores problemas del país. Afirman que el estudio “te abre la cabeza y te hace ser un ser pensante”, y que los cambios se producirán mediante el desarrollo intelectual de la población. La universidad, dicen, podría estar peor, y aún goza de cierto nivel de excelencia, aunque también tiene sus falencias por la falta de presupuesto. Los jóvenes le dan gran importancia al título universitario, y en muchos casos se mantiene la idea de que te permite “ser alguien”, es decir, se lo relaciona con señas de identidad y con un imperativo social. Pero más que el valor instrumental del título, es la adquisición de conocimiento lo que valoran positivamente, confirmando que el capital cultural sigue siendo importante para la clase media y un símbolo de distinción (el anhelo de ser “culto”); cuando la capacidad de consumo se restringe se recurre a pautas culturales para mantener el status, en especial para diferenciarse de las clases más bajas. El título es también visto como una meta elegida, por decisión propia, que se alcanza:
Un título te da cierta seguridad, te dice bueno “alcancé este logro”, te da cierta satisfacción de conseguir un objetivo que un laburo no te lo da (Alejandro, 26 años)
Todos son conscientes de la devaluación de las credenciales, de que la oferta de profesionales es grande al igual que las exigencias del mercado laboral, en donde el título secundario es el escalón mínimo necesario para acceder a cualquier trabajo. Notan las diferencias cuando comparan la situación de los profesionales de años anteriores.
38

Quizás ahora hay muchos abogados, muchos médicos; antes había menos gente que estudiaba, qué sé yo, la mujer se quedaba más en la casa. Antes el título quizás era una llave segura, un trabajo bueno para toda la vida, con plata, y ahora no es así (Analía, 22 años)
Aunque reconocen que la educación no garantiza un buen trabajo (se mantiene en el imaginario la idea del profesional taxista), igualmente siguen apostando a ella para tener una profesión en el futuro. Se crean metáforas para referirse a la utilidad del título, como “te abre puertas” o “es una herramienta para defenderte”:
Yo creo que hoy, como están las cosas, es muy importante el título, siempre que esté amparado por el conocimiento. No te garantiza nada tener el título pero te abre más posibilidades. Yo estoy estudiando lógicamente por el conocimiento, me gustaría llegar al título porque de alguna manera me abre la puerta, pero ya te digo, no estoy asegurado nada (Martín, 24 años)
El título universitario es lo mínimo que tendrás que tener ahora para salir a hacer algo, si no... Te piden título hasta para despachar nafta, así que por lo menos el título te da la posibilidad de empezar a pensar en salir. Aunque acá nunca se sabe, pero bueno, es un reaseguro por lo menos; los conocimientos siempre sirven (Joaquín, 24 años)
Esto se puede ver en relación con la idea de Daniel Filmus de que la educación sigue siendo tan importante como antes, lo que sucede es que antes era percibida como un trampolín y hoy como un paracaídas: cuanta más educación tenés, en el momento que todo baja, tenés un paracaídas más grande y bajás más lentamente, es decir, la educación sigue dando una ventaja comparativa48. Ya no se relaciona la educación con la posibilidad de ascenso social como sucedía tradicionalmente, pero los que estudian sienten que pueden aspirar a un futuro mejor y que tendrán mayores posibilidades de conseguir un mejor empleo, y hay una aceptación más implícita de su centralidad para continuar en la clase media. Los jóvenes que no estudian notan que se encuentran en una situación de desventaja por tener menor capacitación con respecto a los que tienen título. Pero la devaluación de las credenciales en el mercado de trabajo hace del título un requerimiento importante pero no suficiente, y vuelve imprescindible la capacitación permanente, la adquisición de experiencia y la especialización para poder insertarse laboralmente en la profesión elegida.
Yo creo que a esta altura lo mejor es perfeccionarse en algo y sobresalir, y esa va a ser la manera de que algo enganche. Antes era muy general, te recibías de abogado y bueno; ahora necesitás especificarte, en todo tipo de carrera, especializarte. Creo que con el estudio no te podés quedar como en otras épocas, te tenés que superar día a día, porque siempre hay cosas nuevas (Analía, 20 años)
La necesidad de continuar realizando estudios de posgrado o perfeccionarse en alguna especialidad dentro de la carrera elegida se debe también a la devaluación de las credenciales, y los jóvenes son, en su mayoría, conscientes de esto. Afirman que sentirían
4848. En Minujin, A. y Anguita, E. Op. Cit. 39

frustración si, una vez recibidos, no encuentran un trabajo relacionado con su profesión, aunque saben que “la situación está muy complicada”.
Me gustaría sentirme bien haciendo lo que hago, y poder sentir que de algo sirvió todo lo que estudiaste, o que valió la pena el esfuerzo, o el tema de que te bancaron. Sentir que estás en el lugar donde vos elegiste estar y que estás haciendo lo que te gusta (Fernanda, 25 años)
Como la mayoría de los entrevistados son estudiantes (universitarios o terciarios), aún se encuentran, como afirma Bourdieu, en un estado de irresponsabilidad provisional, en una especie de tierra de nadie social y socialmente fuera de juego, pues son grandes para ciertas cosas y no lo son para otras,49. Los estudiantes se pueden desligar por un tiempo de las presiones del mundo adulto y resignan parte de su presente en vistas a un mejor porvenir, por eso perciben su situación actual como suspendida en el tiempo; afirman: “por ahora estoy estudiando, después cuando me reciba veo que hago”.
3.5 El trabajo: entre las expectativas y la realidad
El trabajo es más que una fuente de recursos económicos: constituye el ámbito de socialización por excelencia, el que organiza la cotidianeidad y garantiza un lugar en la sociedad50. Los jóvenes de clase media entrevistados han sido socializados con la cultura del trabajo y han visto en sus padres el esfuerzo de una vida laboral, la posibilidad de progreso mediante el esfuerzo personal:
Cuando nací, mi viejo trabajaba con un tipo que era socio y tenían a medias el camión. Y después mi viejo fue laburando, laburando, el tipo le ofreció que le vendía el camión así que empezó a laburar solo. De vacaciones fuimos una sola vez porque mi viejo siempre estaba viajando y nunca quería parar de trabajar, lo principal para él siempre era el trabajo (Fernanda, 25 años)
Sin embargo son conscientes de que el mundo laboral actual no es igual al de la época de sus padres, cuando consideran que las dificultades eran menores porque existía mayor demanda de trabajo, menores requerimientos de capacitación y mayor estabilidad en el empleo:
Había más posibilidades, había más laburo, estaba todo más estable. Antes era mejor que ahora, trabajabas en algo y capaz que estabas años trabajando en lo mismo y podías progresar (Agustina, 24 años).
4949. Bourdieu, P. (1990). Op. Cit. 5050. Beccaria, L. Empleo e integración social. Fondo de Cultura Económica. 2001. 40

[Antes] capaz que con menos cosas podías conseguir un trabajo con un buen sueldo (...) es como que cambió un montón, antes se pedían menos cosas que las que piden ahora, y se tenía más acceso (Silvina, 22 años).
Tampoco idealizan el pasado, pero reconocen que en años anteriores el desempleo no era un problema, y que se podía progresar económicamente con el esfuerzo personal y con un mínimo de cualificación o de educación. Pero el país hoy es otro, y los cambios están muy ligados a las transformaciones económicas a nivel mundial. El mercado de trabajo argentino ha sufrido grandes transformaciones durante los últimos años, se redujo la capacidad de la economía para crear puestos de trabajo y el desempleo afecta, aunque de un modo desigual, a todos los sectores sociales. Para los jóvenes, el trabajo es una de sus principales preocupaciones y anhelos; tiene que ver con su incorporación a la vida adulta e influye en su identidad y autoestima, por eso tiene un rol central. Ante la brutal falta de trabajo, muchos afirman que su “meta en la vida” o su “gran ilusión” es conseguir trabajo; señalan que el ideal del trabajo “para toda la vida” ya es casi un mito, y saben que tendrán que amoldarse a la inestabilidad e inseguridad laboral, los rasgos del actual mercado de trabajo y de la mayoría de sus actuales o futuros empleos. La inestabilidad genera un temor constante a la pérdida del trabajo e impide realizar planes para el futuro al no otorgar ninguna seguridad en el mediano plazo. En cuanto al mercado de trabajo actual y a sus posibilidades de inserción laboral, en general encuentran de mucha utilidad tener conocidos o “contactos” para obtener trabajo, confirmando que el capital social (las redes o relaciones sociales) es un elemento útil con el que cuenta la clase media en épocas de dificultades.
...buscás, mandás curriculums, hacés cursos de computación, todo y no sirve, no te llaman igual, hay tanta oferta de gente que necesita trabajar y tantos que trabajan por dos mangos... tener recomendaciones y eso, en el ambiente, por ahí te puede llegar a servir para que te sea un poco más fácil entrar a algún lado a trabajar (Josefina, 26 años).
En todos los trabajos creo que es así, lo vivo en todos lados, yo entré al trabajo que estoy ahora por un amigo, mi novia entró por una conocida; todos entran por ser amigos de alguien (Martín, 24 años)
Las redes de conocidos son una estrategia de la que se valen los jóvenes para conseguir trabajo, pues consideran que existe mucha “competencia” por los puestos de trabajo. Observan que cada vez son mayores las calificaciones o requisitos (credenciales, idiomas, computación, etc.) que se piden, aún para los trabajos más simples. Es decir, poseen una representación del mercado laboral como un espacio de lucha de todos contra todos por conseguir un lugar, como una competencia en donde hay que derrotar al rival y mediante la capacitación se puede entrar en ella:
[Un trabajo se consigue] entrando en la competencia que hay laboralmente ahora, de perfeccionarse todos los días, de hacer cursos, de tratar de estar siempre informado en lo último que pasó para estar en la competencia, poder seguir en la competencia y que cada vez te perfecciones más (...) Antes no había tanta competencia en cuestiones laborales, ahora es como que siempre va a haber alguno mejor que vos que va a tener el trabajo que vos estás buscando (Silvina, 22 años).
41

Para los entrevistados, lograr la independencia económica o poder “bancarse solo” es una de los principales motivos de preocupación, también relacionado con su autoestima:
...por ahí tenés edad para estar ya independizado y no podés porque el poco trabajo que podés conseguir no te alcanza para independizarte (Josefina, 26 años).
En mi grupo de amigos se siente esto de que falta trabajo, a medida que vas creciendo ya es como una exigencia. Está bien, estoy estudiando y demás pero el día de mañana si seguís así, tenés que salir a la calle y uno no tener trabajo es medio... que la exigencia es también de la sociedad, y también por una cuestión personal, no? (Marianela, 25 años).
Como afirman Bayón y Saraví, las nuevas condiciones del mercado de trabajo, caracterizadas por la precariedad y la vulnerabilidad al desempleo, impactan en las expectativas y patrones de integración social de las generaciones más jóvenes, bloqueando o postergando la transición a la adultez51. A pesar de que se observa cierta inquietud por su inserción laboral futura, y de que los datos afirmen que el desempleo afecta en mayor medida a los jóvenes, éstos tienen grandes expectativas de conseguir un empleo mediante la búsqueda constante, el esfuerzo personal y el estudio. Lo que priorizan, más allá de una remuneración justa, es que el trabajo les guste, les dé satisfacción, que haya respeto y no se sientan “explotados”; muchos mantienen como ideal lograr un trabajo independiente (“no me gustaría ser empleado de nadie”). Algunos de los entrevistados que trabajan pero continúan sus estudios, ven a su empleo actual como un medio para alcanzar el título y más adelante poder dedicarse a lo que les gusta:
[Al trabajo] lo desdoblo en dos: mi laburo de hoy en el Servicio Penitenciario lo veo como una base o herramienta para poder hacer lo que me gusta y lo que quiero. Lo que busco es lo que elegí para el futuro, la profesión (Agustina, 24 años)
En definitiva, consideran que para lograr un trabajo ideal los requisitos básicos son: las credenciales académicas, la experiencia laboral o el perfeccionamiento, y las redes sociales.
Ahora es complicado, tenés que tener un montón de cosas para conseguir, un montón de cualidades: conocimientos, contactos y experiencia. Necesitás esas tres cosas mínimo para entrar en un laburo, o por lo menos dos. Porque podés tener el contacto pero si no sabés no te van a meter, pasa lo mismo con el conocimiento solamente, y con la experiencia solamente (Alejandro, 26 años)
3.6 Las expectativas de ascenso social
La idea de la movilidad ascendente fue tradicionalmente uno de los valores más extendidos en el imaginario de la clase media y formaba parte de su identidad social. Para
5151. Bayón, C. y Saraví, G. Op. Cit. 42

lograr el ascenso social se requería el esfuerzo de una vida dedicada al trabajo, y la educación como canal principal. La mayoría de los estudios mostraban que, hasta hace unos años atrás, casi tres cuartas partes de la población del país se consideraba de clase media, por su estilo de vida y oportunidades, mientras que los datos actuales reflejan otra realidad: la del descenso social progresivo. Las expectativas de ascenso individual se desvanecen al constatar el cambio en el sentido de la movilidad, y el empobrecimiento y la fragmentación de la clase media durante las últimas tres décadas ponen en cuestión la posibilidad de ascenso ya que ni el trabajo, ni el esfuerzo, ni la educación lo garantizan, como sí podía ocurrir en el pasado. Los jóvenes perciben las diferencias entre sus posibilidades actuales y las de sus padres y abuelos:
Mis abuelos trabajaban y siempre le dieron lo mejor a sus hijos como para que los hijos suban un poquito de escalafón a lo que estaban ellos, y hasta mis padres pudieron subir un poquito, ahora, después nosotros todavía no (Josefina, 26 años)
Antes se aspiraba más a subir, a ascender socialmente; hoy ya ni se aspira a ascender sino a tener un lugar por lo menos, a ubicarse y sobrevivir. Esa es la diferencia que yo veo de los ´90 a veinte o treinta años atrás (Martín, 24 años)
Varios autores sostienen, al evaluar el presente, que la generación actual es la primera que va a estar peor que sus padres o que ya están en peor situación que sus padres52, pero pese a los pronósticos desalentadores, algunos jóvenes tienen expectativas de mejorar económicamente en el futuro, sobre todo a partir del trabajo y la educación superior, aunque no pretenden mejoras a grandes escalas.
Sí puedo mejorar, no voy a pasar a ser una millonaria, o sea, siempre dentro de la misma escala social, o sea, para eso laburo y para eso me esfuerzo hoy, para el día de mañana estar tranquila... eso es lo que quiero (Agustina, 24 años)
La mayoría de los entrevistados, luego de sufrir las dificultades económicas derivadas de la crisis, sólo anhela mantener su posición social actual y no continuar la escala descendente de años anteriores:
Pienso en un futuro cercano y no muy lejano (...) en tratar de mantener la estabilidad económica que tenemos ahora en mi familia y seguir más o menos en la misma clase social y no bajar, o sea, saber que aumentar de clase social hoy es mucho más difícil que antes (Silvina, 22 años)
No sé si podré mejorar económicamente en el futuro, porque depende más de cómo esté el país de acá a quince o a veinte años. Por ahora yo tengo esperanza de que al menos voy a poder independizarme o estar más o menos igual de lo que estoy ahora y no decaer, como era el panorama hace un año atrás (Josefina, 26 años)
5252. En Minujin, A. y Anguita, E. Op. Cit. 43

Muchos jóvenes afirman que se conforman con poder estar “bien” económicamente, no sufrir necesidades en el futuro y poder tener “un buen pasar”; sostienen que pueden mejorar o progresar pero que es muy difícil que puedan ascender de clase social: “nunca voy a ser millonaria o rica”. Mantenerse en la clase media pasó a ser el objetivo para un gran sector de estos jóvenes, lo cual significa para ellos no estar ni muy abajo ni muy arriba de la escala social: “no tuvimos privaciones pero tampoco el derroche mal”, o “sin grandes lujos pero tampoco con lo justo”, afirman cuando se refieren a su situación socioeconómica. En definitiva, los cambios socioeconómicos rompen en gran medida la otrora ilusión de ascenso social de la clase media. Actualmente la educación y el trabajo son considerados como herramientas, más aún, las principales herramientas, que permiten mantenerse dentro de la clase media y hacerle frente al descenso social que la golpeó duramente en las últimas décadas.
3.7 El país hoy, según los jóvenes
El 2002 fue un año crítico, plagado de incertidumbre y dificultades. La nueva relación cambiaria afectó a la gran mayoría de la población, y la desesperanza se extendía al ver cómo empeoraba cada vez más la situación del país. En el recuerdo, ese año quedó marcado a fuego como el año de la crisis, al igual que en 1989 con la hiperinflación. Durante esos momentos, muchos jóvenes optaron por emigrar ante las escasas oportunidades que brindaba el país, haciendo el camino inverso al de sus antepasados. Poco a poco la situación se fue estabilizando, se detuvo la marcha descendente de la economía y se logró la estabilidad política con el nuevo gobierno, permitiendo a muchos recuperar parte de la esperanza perdida. La emigración de jóvenes se detuvo, y en ninguno de las entrevistas se manifiestan deseos de dejar el país. Algunos jóvenes ven que hoy se observa una mayor estabilidad en general, pero aún no sienten que se haya mejorado, mientras que otros afirman que “lo peor ya pasó” al comparar la situación actual en relación con un tiempo atrás:
El país ahora está mejor que hace dos años, más que nada por una cuestión de ganas, como de voluntad, como que hay más optimismo, más esperanza. El estado de ánimo de la sociedad cambió bastante a lo que era hace un par de años, esa apatía de “todo va a salir mal” (Silvina, 22 años)
Yo creo que está como remontando, pasamos un montón de baches y creo que por lo menos este año lo veo más calmo, y como que tiene ganas de salir adelante. Como que nos estamos estabilizando, está bien, nos falta un montón, pero creo que a los caos que hubo hace un tiempo atrás, hoy en día lo siento más estabilizado, vamos mejorando (Marianela, 25 años)
Hoy lo veo bien, y es como todo, un ciclo, la economía de los países así tiene un ciclo, un pico y un receso, para mí ahora vamos a ir a ese pico de estar bien, pero no sé cuánto tiempo va a durar. Pero yo creo que vamos bien, un poco mejor, pero no sé, me cuesta creer (Fernanda, 25 años)
44

Para otros, los cambios fueron demasiado grandes y los problemas de fondo continúan:
El país está mal en todo sentido: económicamente, en educación, corrupción a full, la ignorancia que hay es terrible. Estamos sufriendo las consecuencias de los ´90, cada vez menos credibilidad, cada vez uno mira más su ombligo. Hay muchas cosas que se fueron perdiendo, y que se van a seguir perdiendo con el correr del tiempo (Agustina, 24 años)
Lo veo (al país) con muchos cambios permanentes que no le hacen bien, lo veo como haciendo equilibrio con todo, en todo aspecto (María Laura, 26 años)
En muchos casos, las percepciones dependen de la situación personal que se esté atravesando: “yo creo que hay esperanza pero por ahí porque tengo la suerte de poder estudiar”, o “al país hoy lo veo bien pero por una cuestión de que hace menos de dos meses que conseguí trabajo y ahora estoy más tranquila”. En general hay una sensación de que el país logró estabilizarse, pero muchos no creen que se haya salido de la crisis, y no confían en que las mejorías sean permanentes ya que aún queda mucho por hacer para que le sea posible al país salir adelante de manera definitiva. Subsisten todavía los rastros de inseguridad e incertidumbre con respecto al futuro próximo, y es una marca difícil de borrar:
En lo económico ahora estoy pasando un buen momento porque estoy trabajando, qué sé yo, pero el día de mañana se les ocurre despedirme y me despiden y listo. Vivo una sensación muy de inseguridad en todos los aspectos, inseguridad económica, inseguridad educacional, inseguridad emocional, todo, todo es una sensación de inseguridad la que vivo, muy incierta, no sé lo que va a pasar el día de mañana. Creo que es lo que ha generado también la década del noventa, no? (Martín, 24 años)
3.8 El futuro, entre la esperanza individual y el pesimismo colectivo
El optimismo en cuanto al futuro era también una actitud característica de la clase media, en gran medida ligada a las altas expectativas de ascenso social. Entre los jóvenes existe la esperanza de poder mantenerse en su posición económica en el futuro, lo cual deja entrever cierta confianza en el éxito personal por mérito propio. Las opiniones acerca del futuro son muy diversas, y van del total pesimismo al optimismo, pasando por situaciones intermedias (“no creo que haya grandes cambios”). En algunos casos la desilusión es total y no se proyecta una recuperación de la situación en el corto ni en el mediano plazo, hay pocas esperanzas; pero lo contradictorio es que muchas veces el pesimismo a nivel colectivo conlleva un optimismo en cuanto al éxito personal:
Para mí vamos a ir para atrás. Está todo muy podrido. Mirá la semejanza que te voy a hacer: es como cuando tenés una manzana podrida en el cajón, se te empiezan a pudrir todas las manzanas del cajón y para salvarlas es imposible, tenés que tirar todo el cajón y te quedaste sin nada (...) Con la ignorancia que cada vez crece más, la corrupción cada vez crece más, cada vez somos más títeres y más manejables; los valores que se perdieron, los perdés en un año y para ganarlos, no sé si se ganan de vuelta. No sé, para mí vamos a ir cada vez peor (Agustina, 24 años)
45

Es una visión completamente pesimista la mía, es sentarse y esperar porque tampoco se puede hacer nada... Pero no veo futuro en cuanto a la clase de dirigentes que hoy nos gobiernan, no hay futuro porque es más de lo mismo. Siempre las instituciones siguen con los mismo miembros y nunca se cambia nada; no veo un muy buen futuro de aquí en adelante (Martín, 24 años)
Pero más adelante afirma, en relación con su situación individual futura:
Yo personalmente siento que puedo mejorar (económicamente), de hecho el trabajo me ha permitido tener una mejora. Yo voy a hacer todo lo posible por mejorar.
Los que tiene una visión más optimista confían en que se producirá un cambio en la política y una toma de conciencia de la sociedad:
Yo creo que vamos a estar mejor. Obviamente que tiene que ver la manera de cómo vaya votando la gente... pero yo creo que hubo como un cambio en la sociedad de “bueno, basta, tampoco somos estúpidos”. Para algo tiene que haber servido los cambios sufridos, es la lógica que te lo dice: tanto estar abajo alguna vez tenés que subir. Creo que ahora vamos a estar un poco mejor que hace un par de años (Analía, 20 años)
Espero que dentro de unos años estemos mejor, que cambien los dirigentes y que vaya mejorando, creo que hay buena perspectiva si no tenemos tanta presión de afuera. Soy optimista con respecto al futuro del país, en general sí, yo calculo que vamos a mejorar (Joaquín, 24 años)
Si bien los jóvenes entrevistados confían en que su situación futura será buena casi de manera independiente a lo que pase en el país, se nota en general cierta preocupación por el bienestar de la sociedad en su conjunto, que podrían ser muestras de un mayor compromiso social, porque “no estás en una burbuja”, dicen, o como afirma Fernanda:
Yo creo que voy a poder estar bien, pero es bueno ver que alrededor tuyo también están bien, porque el progreso de uno solo no te sirve de nada si vos ves que alrededor está todo mal, si los de al lado están sufriendo pobreza, hambre o lo que sea.
El tema de la seguridad es también fuente de preocupación, tanto en el presente como en el porvenir. Actualmente muchos afirman sentir temor por la ola de delitos y violencia, producto de la crisis y de la falta de empleo, y los inquieta que continúe en el futuro:
Me gustaría vivir en una sociedad tranquila, no la de hoy, que mis hijos no vivan en todo este lío que se está viviendo ahora, mostrarles otra sociedad. Porque sí me preocuparía, si siguen todos estos líos, el futuro que les podés dejar, creo que no es ejemplo de nada ahora, me preocuparía eso también, el tema de la seguridad, el tema de que puedan vivir la infancia que yo viví: salir a cualquier hora, ir, venir, que ahora no se puede hacer (María Laura, 26 años)
46

A pesar de estas muestras de preocupación o interés por los demás, lo que prima en los discursos son las salidas o soluciones individuales mediante el trabajo y el propio esfuerzo, y en general tienen como objetivo la realización personal: formar una familia y garantizarle el bienestar material. Hay una ausencia casi total de proyectos a nivel colectivo o grupal, lo cual pone en evidencia el exacerbamiento del individualismo en las nuevas generaciones de la clase media. Ninguno de los jóvenes entrevistados manifiesta participar en agrupaciones políticas ni en organizaciones de la sociedad civil, lo cual da cuenta del desinterés y el grave alejamiento de los jóvenes con respecto a política. Sidicaro y Tenti Fanfani sostienen que este desinterés de los jóvenes por la participación en la vida de los partidos políticos abre signos de interrogación sobre la salud de la democracia53. En algunos casos el escepticismo es tal que lleva a poner en duda al sufragio mismo como procedimiento, como afirma Fernanda (25 años):
No se puede creer en nadie y no sé qué tiene que pasar para que cambie algo; es difícil porque la gente, el pueblo, no tiene voz ni voto de nada, porque hasta no sabés si los que ganan ganan bien o hay fraude. Yo soy escéptica mal con todo el tema de política, y no sabés cómo hacer para cambiarlo, o sea, no te sirve de nada ir a votar porque no sabés adónde va a parar tu voto, y las opciones que tenés tampoco son... o sea, yo no creo en ninguno.
A pesar de que hay casos de descreimiento total, se observa en un gran sector de los jóvenes entrevistados una cierta confianza en que puede haber un cambio político y social, si “la gente” vota de manera sensata:
Yo creo que va a cambiar la conciencia, va a cambiar en la manera del voto, yo creo que ya estamos todos podridos de ver la corruptela en el gobierno, la corruptela en la policía. Yo no digo en las elecciones que vienen, pero de acá a diez años yo creo que van a cambiar las cosas, porque estamos tapados. Algo tiene que pasar para que no se vuelva a repetir lo mismo. Pero no es fácil porque sigue quedando una resaca bastante importante, pero qué sé yo, yo le tengo fe, algo va a pasar para que la gente cambie de opinión y vote otra cosa (Analía, 20 años)
A esta fe en la democracia le sigue una sensación de incapacidad individual de lograr un cambio, es decir, toman una actitud pasiva y adaptativa ante la realidad y no creen posible desde su posición poder operar un cambio en la sociedad:
Hoy el sistema ha hecho que el individuo pierda cada vez más su capacidad y esté cada vez más atado al sistema, y que siga lo que el sistema decida, creo que ha perdido mucho poder el individuo. Para mí es así, y más en la clase media argentina en general, es lo más manejable que hay, desde mi punto de vista. Mi futuro está atado, yo siento que solo no se puede cambiar nada, lo veo atado al país (Matías, 24 años)
53 53. Sidicaro, R. y Tenti Fanfani, E. La Argentina de los jóvenes. Entre la indiferencia y la indignación. Unicef-Losada. 1998.
47

La inactividad de los jóvenes es un tema preocupante para el futuro inmediato, ya que en ellos recaerán las decisiones futuras y el destino del país, pero sostienen que no tienen capacidad de acción por no tener poder, y así delegan toda la responsabilidad a los que sí lo tienen, pero en quienes no confían. Es decir, no se involucran en la actividad política porque la relacionan con la corrupción y no confían en los políticos, pero delegan en ellos la posibilidad de que haya una mejoría en el país.
Por ahí el país en el futuro un poco mejora y si los políticos o la gente que tiene el país en las manos se ponga las pilas y piense un poco más en la gente (Josefina, 26 años)
O también, como dice Analía (20 años):
Creo que lo mejor es tener conciencia de que las cosas son así, que las cosas pueden llegar a cambiar si uno quiere, la gente que tiene la oportunidad y puede hacer algo que lo haga.
Como se observa, ellos sienten que no tienen ninguna injerencia en los destinos del país, que tiene poca o nula capacidad de modificar la realidad, tomando una postura pasiva y cediendo la posibilidad de cambio a los políticos de turno. Afirman que individualmente no pueden hacer nada pero tampoco hay muestras de acciones colectivas, que sí se encuentran en otros sectores sociales (como los movimientos piqueteros, que los jóvenes critican) y también en los jóvenes de clase media de décadas anteriores, que eran más comprometidos que los de hoy día, a los que les toca vivir la crisis de los paradigmas y de las viejas identidades colectivas. Carecen de ideales a los que seguir y se orientan por los mandatos del mercado (dinero, bienestar, comodidad, vivir para sí mismo), aunque esto no es privativo de ellos.
4. Reflexiones finales
A partir del análisis de los discursos del grupo de jóvenes de clase media entrevistados se intentó lograr una aproximación a sus experiencias personales acerca de los cambios socioeconómicos ocurridos en el país durante los últimos años, en particular observando cómo impactaron sobre su subjetividad y en qué medida se transforman o resignifican valores y creencias tradicionales de la clase media argentina luego de la crisis. Se puede afirmar que lo que la crisis echó por tierra, aunque ya se venía gestando desde tiempo atrás, fue la imagen de la Argentina como un país mayoritariamente de clase media, con expectativas de ascenso social, con un desarrollo cultural que lo diferenciaba del resto de los países latinoamericanos, y una sociedad integrada y con posibilidades de progreso indefinido. Estos “mitos” formaban parte del imaginario de las clases medias y habían logrado resistir a todas las crisis que había sufrido el país, pero por la magnitud de las transformaciones de los últimos años no quedaron en pie para la mayoría de los que siguen perteneciendo a la clase media pero han sido afectados por la crisis. Desde el punto de vista económico, se observa un cambio en el estilo de vida de los jóvenes luego de la devaluación, ya que deben modificar hábitos de consumo anteriores, que pasan de ser compulsivos a ser más moderados y previsores. No se dejan de lado, sin embargo, ciertos consumos culturales que otorgan distinción e identidad a estos jóvenes.
48

En cuanto a las experiencias de la crisis, quedan en el recuerdo los momentos de angustia e incertidumbre vividos, dejando como consecuencia a nivel subjetivo una dificultad para proyectar el mañana: eluden la mirada hacia su futuro pues conviven con la inestabilidad e inseguridad, y sus preocupaciones se anclan en el presente. La educación es quizás unos de los pocos valores en los que siguen confiando, observándose una carrera por acumular capital cultural, considerado como herramienta con la que contar para mantenerse económicamente (al otorgar mayores posibilidades de conseguir empleo), y como factor de diferenciación social en relación con las clases más bajas. El optimismo con respecto al futuro se transforma, para un gran sector de los jóvenes, en incertidumbre y desesperanza ante la falta de certezas sobre lo que vendrá; la movilidad ascendente deja de tener sustento real al corroborar por propia experiencia la caída del ingreso y del consumo, y la prioridad pasa a ser mantenerse en la posición social familiar. Tradicionalmente, se ha considerado a las posibilidades de ascenso social (reales o imaginarias) como un freno a la acción colectiva y un estímulo al individualismo de la clase media, pues cada quien trataría de garantizar su mejora individual dejando de lado toda posibilidad de proyecto colectivo. Hoy, la pérdida de las expectativas de movilidad ascendente no revierte, sin embargo, en un incremento de tendencias asociativas sino que refuerza el individualismo, que ya no busca el ascenso individual sino el mantenimiento de una posición. La crisis pudo exacerbar el individualismo que caracteriza a la clase media, y se torna visible en los discursos de los jóvenes cuando conciben a la sociedad como una competencia permanente por alcanzar el éxito individual (mediante el esfuerzo y el estudio principalmente) y garantizar su bienestar material. Habría que reflexionar sobre de las consecuencias sociales que acarrea la extensión del individualismo y la competitividad, estimulada por la lógica del mercado, y que deja de lado valores ligados a la solidaridad y a lo colectivo. La política dejó de ser un referente central como fuente de identidad y de pertenencia colectiva, y es percibida por un amplio sector de los jóvenes de clase media como aislada de la sociedad acrecentando su desilusión y desinterés por ella, pero al mismo tiempo no se intentan acciones políticas alternativas a las tradicionales, y notan una incapacidad de lograr cambios significativos. No obstante, se debe tener en cuenta que los jóvenes son depositarios de los éxitos y fracasos de los adultos, y que la juventud de nuestro país está inserta en una sociedad que está atravesando una grave crisis social y económica, y no se sitúa fuera de ella. Una reflexión sobre la juventud, para ser válida, debe realizarse junto con un análisis de la sociedad de la cual forma parte.
49

Bibliografía
ARCHENTI, N. y AZNAR L. Actualidad del pensamiento sociopolítico clásico. Eudeba. 1987.
AUYERO, J. “Juventud popular urbana y nuevo clima cultural. Una aproximación”. Revista Nueva Sociedad Nº 117.
AZPIAZU, D. y NOCHTEFF, H. “La democracia condicionada. Quince años de economía”, en LEJTMAN, R. (Ed.). Quince años de democracia. Norma. 1998.
BAYÓN, C. y SARAVÍ, G. “Vulnerabilidad social en la Argentina de los años noventa: impactos de la crisis en el Gran Buenos Aires”. En KAZTMAN, R. y WORMALD, G. (coord.). Trabajo y Ciudadanía. Los cambiantes rostros de la integración y exclusión social en cuatro áreas metropolitanas de América Latina. 2002.
50

BECCARIA, L. “Cambios en la estructura distributiva 1975-1990”. En MINUJIN, A. y otros. Cuesta abajo. Los nuevos pobres: efectos de la crisis en la sociedad argentina. Unicef / Losada. 1997.
Empleo e integración social. Fondo de Cultura Económica. 2001.
BERGER, P. y LUCKMANN, T. La construcción social de la realidad.. Amorrotu. 1986.
BOURDIEU, P. Sociología y Cultura. Grijalbo. 1990.
CROCI, P. y VITALE, A. (comps.). Los cuerpos dóciles. Hacia un tratado sobre la moda. La Marca. 2000.
DELPINO, N. “Jóvenes y crisis, ayer y hoy”. Revista Nueva Sociedad N° 117.
FEIJOO, M. “Los gasoleros. Estrategias de consumo de los NUPO”. En MINUJIN, A. y otros, Cuesta abajo. Los nuevos pobres: efectos de la crisis en la sociedad argentina. Unicef / Losada. 1997.
GERMANI, G. “Movilidad social en la Argentina”. En LIPSET, S. y BENDIX, R. Movilidad social en la sociedad industrial. Eudeba. 1963.
“Estrategia para estimular la movilidad social”. En Aspectos sociales del desarrollo económico en América Latina I. UNESCO. 1962.
GIDDENS, A. La estructura de clases en las sociedades avanzadas. Alianza. 1973.
GLASER, B. y STRAUSS, A. The discovery of grounded theory. Strategies for qualitative research. New York, Aldine Publishing Company. 1967.
GOLBERT L. y TENTI FANFANI, E. “Nuevas y viejas formas de pobreza en la Argentina: la experiencia de los ´80”. Revista Sociedad Nº 4. Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 1994.
HOBSBAWM, E. “La Revolución cultural”. En Historia del Siglo XX. Crítica. 1995.
JAURETCHE, A. El medio pelo en la sociedad argentina. Peña Lillo. 1966.
KESSLER, G. “Lazo social, don y principio de justicia: sobre el uso del capital social en sectores medios empobrecidos”. En DE IPOLA, E. (comp.). La crisis del lazo social. Durkheim, cien años después. Eudeba. 1998.
MARGULIS, M. (Ed.). La juventud es más que una palabra. Ed. Biblos. 2000 (1° Ed. 1996).
MARTÍN, M. E. “Construcciones conceptuales en torno a la juventud”. IV Jornadas de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
51

MINUJIN, A. “En la rodada”. En MINUJIN, A. y otros. Cuesta abajo. Los nuevos pobres: efectos de la crisis en la sociedad argentina. Unicef / Losada. 1997.
y ANGUITA, E. La clase media: seducida y abandonada. Edhasa. 2004.
MUCHNIK, D. (Comp.). Economía y vida cotidiana en la Argentina. Ed. Legasa. 1991.
PUCCIARELLI, A. “¿Crisis o decadencia? Hipótesis sobre el significado de algunas transformaciones recientes de la sociedad argentina”. Revista Sociedad 12/13.
ROMERO J. L. Breve historia de la Argentina. Brami Huemul. 1994.
SALTALAMACCHIA, H. “La juventud hoy: un análisis conceptual”. En Revista de Ciencias Sociales. Universidad de Puerto Rico. Instituto de Investigaciones sociales. Puerto Rico.
SALVIA, A. y MIRANDA, A. “Sombras nada más. Transformaciones en las condiciones de vida de los jóvenes en los noventa”. Clacso. 2000.
SARLO, B. Escenas de la vida posmoderna. Intelectuales, arte y videocultura en la Argentina. Ariel. 1994.
SIDICARO, R. y TENTI FANFANI, E. La Argentina de los jóvenes. Entre la indiferencia y la indignación. Unicef-Losada. 1998.
STAVENHAGEN, R. “Clases sociales y estratificación”, en BIRNBAUM y otros. Las clases sociales en las sociedades avanzadas. Península. 1971.
SVAMPA, M. (Ed.). Desde abajo. La transformación de las identidades sociales. Ed. Biblos. 2003.
Los que ganaron. La vida en los countries y barrios privados. Biblos. 2001. p. 22.
TERÁN, O. “La experiencia de la crisis”. Revista Punto de Vista. Junio de 2002.
TORRADO, S. Estructura social de la Argentina 1945-1983. Ediciones de la Flor. 1983.
WEBER, M. Economía y Sociedad. Fondo de Cultura Económica. 1969.
WORTMAN, A. (Coord.). Pensar las clases medias. Consumos culturales y estilos de vida urbanos en la Argentina de los noventa. La Crujía. 2003.
ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS:
52

- “Uno de cada nueva jóvenes debe mantener a su familia”. Diario CLARÍN, 20/06/04
- “Argentina, entre los países menos equitativos de la región”. Diario CLARÍN, 4/07/04
- “Un desafío para los jóvenes: el primer trabajo”. LA NACIÓN REVISTA, 11/07/04
- “La Argentina que viene”. LA NACIÓN REVISTA, 01/02/04
53