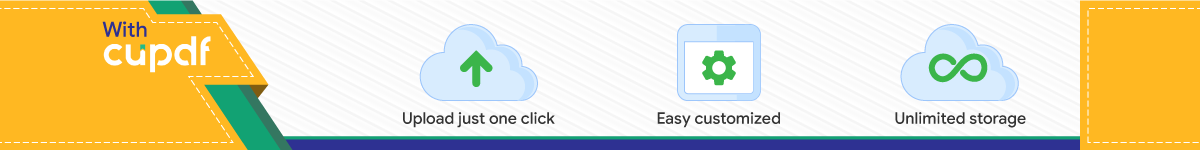
S O B R E L A N A R R A T I V A D E R O S A R I O C A S T E L L A N O S Y LA ESPIRAL PARECE
UN CÍRCULO D E A . L Ó P E Z
La espiral parece un círculo de A r a l i a López González 1 está dedicado a l análisis de la n a r r a t i v a de Rosar io Castellanos (1924-1974) , y más específicamente al de dos de sus obras: Oficio de tinieblas (1962) y Álbum de familia (1971) . L a selección de estas dos obras, entre otras de la m i s m a autora , se funda en su carácter represent a t i v o respecto de las dos principales vertientes temáticas de la n a r r a d o r a mex i cana : del ind igen i smo la p r i m e r a , y del f e m i n i s m o la segunda. Estas dos vertientes temáticas no son desde luego ex-cluyentes entre sí. Nac ieron entrelazadas desde Balún Cañan (1957), pero fueron diferenciándose a p a r t i r del traslado de Rosar io Castel lanos de Chiapas , su estado n a t a l , a la c iudad de M é x i c o . Así , y mientras Oficio de tinieblas cierra el ciclo indigenista pr imero (Balún Canán, Ciudad Real y Oficio de tinieblas) dent ro del cual venía gestándose la problemática f emenina , Álbum de familia r e t o m a esta última, centrándola en los conflictos entre tradición y m o d e r n i d a d , ya planteados en Los convidados de agosto (1964) , trasladados esta vez al ámbito cap i ta l ino .
C o m o tesis doctora l en E l Colegio de M é x i c o , La espiral parece un circulo — i m a g e n ésta que busca evocar la f o r m a " a p r e t a d a " de u n desarrol lo no l inea l de la h i s t o r i a — , es también u n a p r o puesta de lec tura teórica y metodológicamente fundamentada . E l p r i m e r capítulo ( " D e la crítica, la teoría y la metodología de anál i s i s " ) consiste en u n a exposición sucinta de la perspectiva crítica adoptada por la invest igadora , de sus conceptos y sus reglas metodológicas. D i c h a perspectiva se ofrece de entrada como u n a ten t a t i v a por conc i l iar dos " m é t o d o s " t rad i c i ona lmente separados y enfrentados entre sí: el i n m a n e n t i s t a que , según T . T o d o r o v , considera a la obra como " f i n ú l t i m o " ; y el sociológico — l a obra
1 U A M , México, 1991 {Textosy Contextos, 3).
NRFH, X X X I X (1991), núm. 2, 1083-1095
1084 FRANÇOISE PERUS NRFH, X X X I X
como " o t r a cosa" , según el m i s m o T o d o r o v — , que busca e x p l i -c i tar los nexos entre texto y contexto(s) . Para tender u n puente entre ambos métodos , A r a l i a López se vale de la noc ión g o l d m a -n i a n a de "v i s ión del m u n d o " , l a cual as imi la a la de " i d e o l o g í a " en los términos de A d o l f o Sánchez Vázquez :
Ideología es: a) un conjunto de ideas acerca del mundo y la sociedad que b) responde a intereses, aspiraciones e ideales de una clase social y que c) guía y justifica un comportamiento práctico de los hombres acorde con esos intereses, aspiraciones e ideales2.
Sin embargo , y sólo para fines metodológicos, la investigadora con serva el término de "v i s i ón del m u n d o " p a r a designar " e l m o d o dominante de entenderla realidad que organiza el texto' ' , dejan- S do el de " i d e o l o g í a " p a r a referirse " a los sistemas de ideas p r o venientes del contexto social e histórico, exteriores a l a o b r a " (p . 42) . E n otras palabras , la "v i s i ón del m u n d o " pertenece al texto y la " i d e o l o g í a " al contexto , lo que desde nuestro p u n t o de v is ta debería poner en guard ia contra equiparaciones apresuradas. C o n hacer de la "v is ión del m u n d o " la f o r m a l i t e r a r i a de la " i d e o l o g í a " , no se hace sino postergar la conceptualización necesaria de las relaciones sumamente complejas entre dos órdenes de rea l idad dist intos e i r reduct ib les entre sí: lo " s o c i a l " p o r u n lado , y lo " t e x t u a l " por o t ro .
E n el o rden de lo " s o c i a l " , entendido en términos marx is tas ya que éste es el universo conceptual al que apela la invest igador a , las " i d e o l o g í a s " y las " c lases " (en p l u r a l ambas) no son realidades empíricas n i entidades nominales a las cuales se p u d i e r a n adscr ib i r determinadas clases de " o b j e t o s " . Son conceptos teóricos que , j u n t o con otros a los cuales se encuentran ind i so lub le mente l igados, p e r m i t e n pensar relaciones y tendencias concretas i m plicadas en procesos socio-históricos (también en p l u r a l ) a la vez solidarios y diferenciados entre sí. D e m o d o que lo que en este m a r c o define la existencia concreta de las clases y las ideologías son sus relaciones mutuas dentro del proceso concreto de que se t r a t e . Relaciones m u t u a s que i m p l i c a n prácticas sociales di ferenciadas, al m i s m o t i empo que la asignación de significaciones y valores dist in tos u opuestos a las prácticas propias y ajenas. E n esto, l a n o ción de contradicción, generalmente asignada a las relaciones entre clases, no es reduct ib le a u n a s imple oposición lógica, por cuanto
2 " L a ideología de la neutralidad ideológica en las ciencias sociales", en La filosofía y las ciencias sociales, Gr i ja lbo , México, 1976, p. 293.
NRFH, X X X I X SOBRE LA N A R R A T I V A DE ROSARIO CASTELLANOS 1085
i n v o l u c r a situaciones y prácticas complejas j u n t o con las s ignif icaciones y los valores asignados a unas y otras. Más que por u n sistem a de oposiciones lógicas, la contradicción se caracteriza e n t o n ces por u n a complejidad dinámica, cuya aprehensión requiere de inst rumentos de formalización adecuados, y en todo caso sumamente var iados y flexibles.
E n cuanto a la rea l idad t e x t u a l , que con toda razón A r a l i a L ó pez entiende como el resultado de una ac t iv idad a la vez social, i n d i v i d u a l y creadora (es dec ir , única e i r repe t ib l e ) , t iene, además de su inserción c o n t r a d i c t o r i a en las relaciones sociales concretas en que se ejerce d icha a c t i v i d a d , u n a doble dimensión lingüístico-verbal y artística, cuya organización t iene sus reglas y sus leyes propias . Y éstas no son homogéneas entre sí, n i son de l m i s m o e r d e n de las que p u e d a n estar r i g i e n d o los procesos sociales en su c o n j u n t o . E l p r i n c i p a l escollo en el estudio de los fenómenos artísticos y culturales — q u e no existen efect ivamente n i c omo "cosas en s í " n i como " o t r a s cosas"— radica en la i n s u ficiente discriminación entre órdenes y niveles de análisis. L a confusión entre lo lingüístico-verbal, lo poético y lo social (o ideológico) , y la proyección de los conceptos y las reglas de análisis de u n o r d e n o u n p lano sobre otro(s) conducen a u n a serie de traslapos que obstacul izan la cabal comprensión de sus relaciones m u t u a s .
E n la m e d i d a en que , por la vía del " e s t r u c t u r a l i s m o genétic o " , la noción g o l d m a n i a n a de "v i s ión del m u n d o " puede efect i v a m e n t e asimilarse a la de " i d e o l o g í a " (o al menos a u n a concepción sumamente discut ible de lo que ha de entenderse por " i d e o l o g í a " en la teoría m a r x i s t a ) , y puede e m p a l m a r al m i s m o t i e m p o por el sesgo de la noción de " c o h e r e n c i a " con u n a semánt ica es t ruc tura l no menos d iscut ib le , c on t r ibuye de hecho a reforzar las remoras que pesan sobre el estudio de los fenómenos l i t e rar i o s .
S i n embargo , cabe subrayar que si b i e n la publicación de La espiral parece un circulo data de 1991 , su elaboración como tesis de doctorado se r e m o n t a a unos cuantos años atrás. Por lo m i s m o , la démarche teórico-metodológica que preside a d icha elaboración convierte al l i b r o en buena mues t ra de u n " m o m e n t o t eó r i c o " y de sus di f i cultades . E n efecto, en las formulaciones y dudas de la invest igadora asoman aspectos que son precisamente los que f u e r o n cobrando fuerza en las tendencias teóricas y críticas de la última década. E n t r e otros, los aspectos relacionados con la " i n -t e r t e x t u a l i d a d " , el " d i a l o g i s m o " o la " p o l i f o n í a " ; nociones és-
1086 FRANÇOISE PERUS NRFH, X X X I X
tas que A r a l i a López entresaca del estudio de J u l i a K r i s t e v a sobre E l texto de la novela, el cual const i tuye a su vez u n a apropiación de los p lanteamientos de Mijaíl Bajtín (entonces aún no t r a d u c i do n i a l francés n i al español) en la perspectiva del es tructura l i s -m o francés representado a la sazón por el g rupo Tel Quel. P o r lo m i s m o , dichas nociones conservan en la exposición u n a d i m e n sión p u r a m e n t e f o r m a l , sin alcanzar a cuestionar la noción go ld -m a n i a n a de " c o h e r e n c i a " con las implicaciones metodológicas que de ella se d e r i v a n , n i a sentar el análisis de los textos seleccionados en t o r n o a su poética concreta. S igni f i cat ivo es, a este respecto, el hecho de que la autora descarte el estudio de " l o grotesco com o percepción de la rea l idad y t r a t a m i e n t o estético de la m i s m a " en u n a nota de pie de página, como si " l o gro tesco" , con lo que i m p l i c a de sarcasmo y " b i - v o c a l i d a d " o " d i a l o g i s m o " , no fuera parte de la modelización c o n j u n t a del m u n d o y el sujeto de la esc r i t u r a en y por los lenguajes, (artísticos y no artísticos) que éste se aprop ia y re labora hasta conferirles sello y orientación propios .
Esta referencia a lo grotesco y a l a poética concreta de los textos nos r e m i t e a o t ro de los postulados del enfoque de la inves t i gación: el del carácter u n i f o r m e m e n t e " r e a l i s t a " de la n a r r a t i v a de Rosario Castellanos, que la investigadora no problematiza. Este " r e a l i s m o " puede sin duda definirse a p a r t i r de la orientación pre d o m i n a n t e del discurso l i t e r a r i o hacia su objeto p r o p i o antes que hacia la " p a l a b r a a j e n a " y la autor re f l ex ib i l i dad (en este caso, hacia la reconstitución del m u n d o indígena y l a d i n o , o hac ia el de la m u j e r ) ; y , en consonancia con d i cha orientación p r e d o m i nante , por la búsqueda de la " o b j e t i v i d a d " ( " v e r a c i d a d " en los términos de A r a l i a López ) en la reconstitución de dichos m u n dos. " O b j e t i v i d a d " o " v e r a c i d a d " que la novela dec imonónica europea solía encargar a u n n a r r a d o r " o m n i s c i e n t e " , es decir exte r i o r al universo n a r r a d o . S in embargo , esta m i s m a " o b j e t i v i d a d " presupone la mise en oeuvre de u n con junto de categorías analíticas y de formas de concebir el t i e m p o histórico y biográfico, el espacio social, los personajes, las relaciones entre éstos y l a po sición del n a r r a d o r . Categorías y formas que, según Lukács, conducían —o habían de c o n d u c i r — a " l a configuración de personajes típicos en situaciones t íp i cas " , cuyo con junto de relaciones dinámicas y contradictor ias reproducían analógicamente la for m a de las estructuras y las tendencias de los procesos sociales, m i e n tras la " o m n i s c i e n c i a " del n a r r a d o r era la fuente de aquel " exce s o " o aquel la " i r o n í a " que según el m i s m o Lukács caracteriza la relación de aquél respecto de sus personajes.
NRFH, X X X I X SOBRE LA N A R R A T I V A DE ROSARIO CASTELLANOS 1087
A h o r a b i e n , la traslación de esta idea del real ismo, concebida a p a r t i r de la novela dec imonónica europea (y francesa en p a r t i cu lar ) , al ámbito de la cu l tura y la novela hispanoamericanas, p l a n tea u n a serie de d i f i cul tades , como lo atestigua el recurso de l a crítica lat inoamericana a denominaciones como " rea l i smo soc ia l " , " r e a l i s m o m á g i c o " o " r e a l - m a r a v i l l o s o a m e r i c a n o " . Estas son denominac iones que —de diversa m a n e r a — d a n cuenta de m o dificaciones importantes y diversas de la poética " r e a l i s t a " en t i e rras americanas. Y ello en función de las pro fundas escisiones étnicas, sociales y culturales propias de naciones " a m e d i o h a c e r " , en donde las nociones de t i e m p o histórico y biográfico no t i enen n i l a m i s m a f o r m a n i el m i s m o arra igo que en la c u l t u r a europea, y en donde las formas de i d e n t i d a d subjet iva se e laboran en m a r cos que n o son los que def inen las inst i tuciones re la t ivamente estables del estado-nación. Es por lo tanto la m i s m a noción de " p e r sona je " , t a l y como la hemos recibido de la crítica y la teoría europea o francesa, con sus formas específicas de individuación, la que está sujeta a revisión. A s i m i s m o , y debido a las pro fundas escisiones a las que nos referíamos antes, el n a r r a d o r de la novela h is panoamer i cana está lejos de cons t i tu i r la entidad estable que se desprende de las nomenc laturas establecidas en función de otras real idades culturales y l i t e rar ias . M á s que " o m n i s c i e n t e " , es u n n a r r a d o r que tiende a ser ub icuo , que m u l t i p l i c a los desplazamientos entre el " d e n t r o " y el " f u e r a " , y que j u n t o con ello y en re la ción con los diversos ámbitos marcados por la heterogeneidad est r u c t u r a l , m o d i f i c a constantemente sus identif icaciones y sus d is -tanciamientos: en él, las posiciones respectivas del " y o " y el " o t r o " se r ev i e r ten a cada paso.
Oficio de tinieblas (1962) es sin d u d a u n a novela " i n d i g e n i s t a " — y parc ia lmente " f e m i n i s t a " — por su tema. S in embargo , par t i c i p a m u c h o más del neo - ind igenismo (a la m a n e r a de J . M . Arguedas ) y del real ismo mágico que del real ismo social y el i n d i genismo de los años 20 y 30. Busca reconst i tu i r los m u n d o s indígenas y l a d i n o — j u n t o con el de la(s) m u j e r ( e s ) — con sus contradicc iones y sus tendencias. Pero c u l t u r a l m e n t e , par t i c ipa t a m bién de dos mundos en conflicto — e l de la cu l tura local , autóctona y o r a l por u n lado , y el de la c u l t u r a le trada , " u n i v e r s a l " y esc r i t a por o t r o — , en donde la m u j e r (como objeto y sujeto de la narración) aún busca su voz p r o p i a — l o m i s m o que el indígena. E n el p lano de la composic ión, y como b i en lo demuestra La espiral parece un circulo, ello da l u g a r al entrecruzamiento de dos t i empos d ist intos : el histórico, ab ierto y progres ivo , y el mítico,
1088 FRANÇOISE PERUS NRFH, X X X I X
repet it ivo y c ircular. Pero en el doble plano de la composición (configuración de personajes) y el estilo (registros discursivos) , se t r a duce al m i s m o t i e m p o en u n cruce de perspectivas entre la c o n f i guración de " i m á g e n e s " (personajes " t i p o s " d iversamente v a l o rados p o r el n a r r a d o r ) , y la asunción de resonancias, acentos, tonalidades y voces aún balbuceantes, que permean constantemente la voz enunc ia t iva , confiriéndole aquella inestabi l idad de la que hablábamos antes. Esta conjunción de imagen (orientación del d i s curso novelesco hacia su objeto p rop i o ) y voz (orientación hac ia u n a " p a l a b r a a j e n a " que rebasa ampl iamente el ámbito de la " i n -t e r t e x t u a l i d a d " rastreada por la invest igadora para abarcar el de la palabra v i v a , no escrita), conlleva el que la significación de Oficio de tinieblas no se pueda desprender sólo de la es tructura de l e n u n ciado y de la valoración, supuestamente un i f o rme , de sus elementos p o r parte del n a r r a d o r ( ¿o la narradora? ) . E n la organización de la significación artística i n t e r v i e n e n también las diversas relaciones inestables y ambiguas , que mant iene la voz enunc ia t iva respecto de los múltiples lenguajes movi l i zados y de los contenidos que éstos f o rmal i zan . E n otras palabras, estas relaciones complejas const i t u y e n u n i n d i c i o recurrente de la tensión existente entre el p r u r i to de o b j e t i v i d a d que descansa en u n n a r r a d o r sólo parc ia lmente " e x t e r n o " , y la inmersión de éste en los conflictos estilísticos y culturales que provienen de la heterogeneidad y las escisiones socio-culturales propias de su referente.
Esta tensión en la modelización artística c o n j u n t a del sujeto y el objeto de la narración, y el inacabamiento semántico del texto que de ello se d e r i v a , pone de mani f iesto el inconveniente de post u l a r el que ambos (sujeto y objeto) p u d i e r a n preexist ir al proceso de la escr i tura , bajo la f o r m a de u n a " i d e o l o g í a " a la que la "v i s i ón del m u n d o " se encargaría de confer i r f o r m a artística.
Por otra parte , los cuentos que integran Álbum de familia (1971) tampoco obedecen a la m i s m a poética que Oficio de tinieblas. " L e c ción de c o c i n a " está constru ido con base en u n diálogo i n t e r n o que estiliza y parod ia discursos m u y diversos, que t ienen por f u n ción no la de reconstru ir desde fuera u n sistema de contradicc io nes sociales " o b j e t i v a s " en las que estuviera inserta la m u j e r , s i no la de aprehender desde d e n t r o , y mediante la convención de la narración en p r i m e r a persona, las veleidades y subterfugios de u n a i d e n t i d a d en confl icto que brega por asumirse a sí m i s m a com o persona. Q u e esos discursos hagan referencia a la " c o n d i c i ó n f e m e n i n a " , es decir a papeles y normas socialmente def inidos , no cabe d u d a . Pero no es éste el objeto de la representación, sino la
NRFH, X X X I X SOBRE LA NARRATIVA DE ROSARIO CASTELLANOS 1089
ines tab i l idad de identi f icaciones sucesivas y múltiples que r e v i e r t e n constantemente los papeles del " y o " y el " o t r o " o " l o o t r o " , y que en ausencia de cua lquier opción de f in ida ( " e l diagnóstico es fácil, ¿pero qué consecuencias acarrearía a s u m i r l o ? " ) , c o n d u cen a la veleidosa afirmación de u n a " a u t e n t i c i d a d " que no h a l l a p o r lo p r o n t o más sustancia que la corpore idad f emenina — c o r p o r e i d a d que , p o r c ierto , i r o n i z a n en otro n i v e l las metamorfos is de l a carne puesta en el asador.
L a relativización de los múltiples discursos movi l i zados (y de los papeles l igados a ellos) med iante los constantes desplazamientos subjetivos de la n a r r a d o r a y protagonis ta , el c ierre final en u n p u n t o m u e r t o aparejado con e l ' ( Y sin e m b a r g o . . . " con que con c luye (o vuelve a abr irse) el re la to , y l a ironía que recae sobre e l " t r o z o de c a r n e " (de l asador, de la m u j e r , pero también del m a rido), no a u t o r i z a n a nuestro m o d o de ver el que se pr iv i l eg ie u n o de esos discursos —huel las de discursos— para hacerlo c o i n c i d i r con el p u n t o de vista ( la " i d e o l o g í a " o la "v is ión del m u n d o " ) de Rosar io Castellanos (por e jemplo el existencial ismo, posiblemente aludido por la introducción de la noción de " a u t e n t i c i d a d " ) . Esta noción de " a u t e n t i c i d a d " no representa aquí sino una de las formulac iones de aquel la v i r t u a l i d a d corporeizada —afirmación y negación j u n t a s — , sujeta al desgaste del t i empo (el fuego) m i e n tras l a m u j e r no se asume a sí m i s m a como proceso. L o que en otro momento de sus disquisiciones, la m i s m a protagonista enuncia ba jo l a f o r m a de que " l a m a t e r i a es energía, o como se l l a m e " . Pero este o t ro enunc iado , bara jado entre muchos , tampoco hace del re lato la mise en forme de concepciones acordes con la física cuántica.
E l objeto model izado aquí — l a ident idad v i r t u a l de la m u j e r — aparece como prop iamente inasible , y como ta l lo asume el sujeto de l a escr i tura : mediante la asunción de u n a f o r m a esencialmente dialógica, irónica y paródica, que excluye cualquier solución o enj u i c i a m i e n t o a priori por parte de la autora . E l p u n t o de vista de Rosar io Castellanos es todo menos unívoco .
Forzada también nos parece la interpretación que propone la a u t o r a de " D o m i n g o " a la luz del existencial ismo sartreano, supuestamente i n t r o d u c i d o por u n n a r r a d o r externo y omnisciente que , además de organizar el t i e m p o y el espacio del relato en t o r no a u n a oposición entre el " s e r " y el " e s t a r " , estuviera e n j u i c iando la " d o b l e enajenación pequeño-burguesa" de su protago nis ta . N o hay en el texto huel la a lguna de ta l en ju i c iamiento . H a y sí, p o r parte del narrador , la delimitación de u n espacio social pre -
1090 FRANÇOISE PERUS NRFH, X X X I X
ciso — e l de unas capas medias acomodadas que mant ienen vínculos ambiguos con los negocios, el ejército y la creación inte lec tual o artística— y la (representación de las relaciones no menos a m biguas que m a n t i e n e n entre sí los personajes que lo c o n f i g u r a n . E l relato se centra en t o r n o al desgastado m a t r i m o n i o anfitrión, desde la perspectiva de la m u j e r y los dist intos papeles que le toca asumir . E n esto, la función del narrador en tercera persona es ante todo la de u n metteur en scéne que d i s t r ibuye espacios y papeles. Y n o sólo porque el re lato tenga efect ivamente m u c h o de teatra l i za -ción de relaciones entre personajes ellos mismos teatrales, sino por que su concepción artística de con junto es eminentemente c inematográfica: la m i r a d a (o la cámara) es la que lo organiza en u n a sucesión de encuadres, p lanos , secuencias, travellings, flash-backs, voz en " o f f " , etc. Estos procedimientos cinematográficos son los que p e r m i t e n u n desdoblamiento parc ia l entre la m i r a d a del " n a r r a d o r " y la de su protagonis ta , ella m i s m a " d e s d o b l a d a " entre " l a s apariencias ofrecidas al consumo del p ú b l i c o " — l a representación de los papeles domésticos y sociales— y la " v e r d a d íntim a " , cuidadosamente resguardada de la m i r a d a ajena. C o n base en los múltiples desplazamientos de las miradas entre lo " e x t e r n o " y lo " i n t e r n o " y en la homofonía de la voz del n a r r a d o r con respecto a la de E d i t h , el relato t ranscurre en t o r n o a u n p lantea m i e n t o s u t i l : el difícil e q u i l i b r i o de la i d e n t i d a d de su protagonis t a . L i b e r t a d apr is ionada — c o m o la de Rafae l , el autor del r e t ra to que la " e x p o n e en su i n t i m i d a d más h o n d a " — , esta i d e n t i d a d se encuentra v incu lada con y af ianzada en la p r o p i a realización artística, prolongación del amor y la g ra t i tud por el descubrimiento de la sensualidad. A l inic io del relato, aquel retrato no parece guardar " s u e q u i l i b r i o perfecto. E d i t h se acercó a él, lo movió u n poco hacia la i z q u i e r d a , hacia la derecha y se retiró para contemplar los resultados. Cas i impercept ib les , pero suficientes para dejar satisfechos sus e s c rúpu los " 3 . A l final, y t r a n s c u r r i d o el día d o m i n g o que pone E d i t h a prueba , el n a r r a d o r concluye j u n t o con el la y la " m i r a d a e s c r u t a d o r a " que la define desde la p r i m e r a frase del re lato :
Edith observaba las evoluciones de Octavio, su talentoso y sabio despliegue de las plumas de su cola de pavo real ante los ojos ingenuos y deslumhrados de Hildegard. Y vio a Hugo mordiéndose las uñas de impotencia. Y a Vicente riendo por lo bajo, en espera de su opor-
3 R . CASTELLANOS, Álbum de familia,]. M o r t i z , México, 1971, p. 23. M e baso en esta ed.; en adelante sólo indicaré la página entre paréntesis.
NRFH, X X X I X SOBRE LA N A R R A T I V A DE ROSARIO CASTELLANOS 1091
tunidad. Se vio a sí misma excluida de la int imidad de Carios y L u crecia, del dolor de Jorge, del juego de los otros. Se vio a sí misma, borrada por la ausencia de Rafael y un aire de decepción estuvo a punto de ensombrecerle el rostro. Pero recordó la tela comenzada en su estudio, el roce peculiar del pantalón de pana contra sus piernas; el sweater viejo, tan natural como una segunda piel. Lunes. Ahora recordaba, además, que había citado al jardinero. Inspeccionarían juntos ese macizo de hortensias que no se quería dar bien (P- 46).
Suger ida en filigrana desde los p r i m e r o s párrafos del re lato , la poética del texto no conduce hacia u n p lanteamiento y u n a solución existencialistas, sino u n a vez más hacia la modelización ar tística de u n a problemática abierta, en donde la i d e n t i d a d dividí- | d a , inestable y por f iada de la m u j e r busca definirse desde d e n t r o y en contraposición con los papeles que t iende a asignarle la for m a — t r a d i c i o n a l o m o d e r n a — de las estructuras y las relaciones sociales imperantes .
M u c h o más logrado es, a nuestro m o d o de ver , el análisis de " C a b e c i t a b l a n c a " , cuya ironía para con el estereotipo de la fa m i l i a y la m u j e r tradic ionales (pero moldeadas también por los medios de comunicación de masas) pone justamente de relieve A r a -l i a López . E l estudio fino y detenido que nos ofrece rebasa a m p l i a m e n t e el esquema de oposiciones b inar ias con el cual s in te t i za al final, como en los demás casos, los resultados de su inves t i gación acerca de la significación del texto . Esta repartición binaria de los contenidos contraviene el func ionamiento de la ironía y el análisis de sus mecanismos, sin embargo t a n b ien advert idos por l a invest igadora . D e haber colocado el objeto de su análisis en la sistematización de estos mecanismos, r enunc iando al in tento de fijar contenidos a los cuales el texto alude como m o d o específico de i r conf igurando su significación, A r a l i a hubiera podido lograr aquí u n estudio redondo de este tercer relato de Rosar io Castellanos.
E n cuanto a la interpretación del último de los relatos — e l que da su n o m b r e al v o l u m e n — : resulta nuevamente forzada por l a extrapolación, en más de u n a ocasión excesiva o a r b i t r a r i a , de los enunciados a cargo de los diferentes personajes del d r a m a , entre trágico y grotesco, que se j u e g a en t o r n o a la persona y la figura de M a t i l d e Casanova. E l apego de la invest igadora a ciertos supuestos del existencial ismo por u n lado y al sistema de oposiciones b inar ias por o t r o , no le p e r m i t e reparar en las diferencias de jerarquización entre enunciados estilizados y parodiados , n i en la evolución del d r a m a , en p a r t i c u l a r del lugar y papel de V i c t o -
1092 FRANÇOISE PERUS NRFH, X X X I X
r i a , la secretaria aparentemente sumisa y abnegada. L a i n t e r p r e tación t iende entonces hacia u n a nivelación de los diferentes e n u n ciados y hacia la construcción de u n a argumentación demasiado l i n e a l que busca oponer dos m u n d o s (el de los hombres , " e l l o s " y el de las mujeres ) y dos concepciones de la poesía ( la "metaf ís i c a " y la " r e a l i s t a " ) .
S in embargo , a lo que asisten Cec i l ia y Susana desde su escond i t e p r i m e r o y desde su m a r g i n a l i d a d generacional luego, no es exactamente a eso, sino a la exhibición y al disfraz de las c o n t r a dicciones en las que se h a l l a n envueltas las mujeres que h a n acced i d o —o pretenden acceder— a la v i d a inte lectual o a la creación artística, y sobre todo , a la lucha crue l y despiadada que desatan entre ellas las ambic iones y l a f a m a l i terar ias . L u c h a crue l y desp iadada que no es o t r a cosa que la parodia de las relaciones que i m p e r a n por u n lado en el m u n d o artístico y político en su con j u n t o — c o m o lo resalta desde el in i c i o el tenso diálogo entre V i c t o r i a y la p e r i o d i s t a — , y por el o t ro entre el h o m b r e y la m u j e r en tantas parejas " i n t e l e c t u a l e s " . Relaciones éstas que r e p r o d u cen a pesar suyo M a t i l d e y V i c t o r i a , y cuyas formas de d o m i n a ción resultan menos unívocas de lo que podría pensarse, como se desprende de las posteriores " con fes iones " de V i c t o r i a .
E l objeto de la focalización en " Á l b u m de f a m i l i a " y el efecto catártico que busca p r o d u c i r en sus lectoras (pref iguradas por S u sana y/o Cec i l ia ) , la mezcla de lo trágico y lo grotesco, no a p u n t a n hacia la problematización o la confirmación de determinadas ideas acerca del ser h u m a n o o las formas de la poesía y su función social. Cuest ionan la dudosa interiorización, por parte de las m u jeres, de actitudes vitales equívocas y (auto) destructivas (que, desde luego, i n v o l u c r a n también u n a relación con el quehacer l i t e r a r i o ) . A u n q u e " a b i e r t o " en cuanto a las opciones vitales y poéticas posibles, el final del relato resulta bastante c laro : de lo que se t r a t a , u n a vez más, es de devolver las mujeres a sí mismas , a la aceptación lúcida de su " d e s v a l i m i e n t o " , de aquel la " h e r i d a inv is ib le que nunca abrió los l a b i o s " , la cual no es en fin de cuentas sino la i r renunc iab le parte de soledad que, j u n t o con su parte de l i b e r t a d , ha l la a su paso cualquier ser h u m a n o dispuesto a asum i r su p r o p i o " c e n t r o de gravitac ión" . Esto m i s m o que descubre Cec i l ia de regreso al hote l , al encontrarse con la carta de desped ida de R a m ó n , con
aquellos párrafos escritos con la letra que conocía tan bien y que se eslabonaban en frases tiernamente irónicas, reclamo y rechazo
NRFH, X X X I X SOBRE LA NARRATIVA DE ROSARIO CASTELLANOS 1093
a la vez, equidistancia, en suma [...] Estrujando el papel entre las manos Cecilia deseó ser él y part ir , lejos, lejos a cualquier parte y no regresar nunca. Pero Cecilia no era él era nada más ella y esta certidumbre le produjo una tristeza que no acertó a ocultar a Susana. Pero a su interrogatorio ¿solícito? ¿impertinente? ¿rutinario? no respondió más que como por enigmas, afirmando que lo que la había deprimido y hasta horrorizado era, quizá, haber descubierto su centro de gravitación (p. 154).
¿Eco de existencialismo? T a l vez. A u n q u e , antes que u n a filósofa o u n a " i d e ó l o g a " hay en Rosar io Castellanos u n a moralista más preocupada por devolverle a la m u j e r su prop ia imagen cuestionándola desde la subjet iv idad femenina m i s m a y sin o lv idar p o r ello las condiciones sociales y culturales que c o n t r i b u y e n — o c o n t r i b u y e r o n ^ a m o l d e a r l a , que por reconstru i r y denunc iar l a " d o m i n a c i ó n m a s c u l i n a " . D e ahí que la exploración de los múltiples registros de la ironía sea el fundamento mismo de una poética destinada a cumplir con una función catártica.
Nuestras discrepancias con los análisis que de Oficio de tinieblas y Álbum de familia ofrece A r a l i a López en La espiral parece un círculo, se sitúan entonces y fundamenta lmente en u n a serie de desplazamientos de los objetivos de la función crítica; desplazamientos que , a nuestro m o d o de ver , l legan incluso a sesgar las pos i bles interpretaciones de la(s) significación(es) de los textos. C e n t r a r el análisis en la "v is ión del m u n d o " del autor — e n t e n d i d a ésta en u n sentido próx imo al que la invest igadora asigna a l a " i d e o l o g í a " — sin pasar por la poética concreta de los obras estudiadas, o m e j o r dicho sust i tuyendo el análisis poético por o t ro de carácter lógico-formal, entraña u n a serie de confusiones que t i e ne repercusiones impor tantes no sólo en la interpretación de los textos , sino también en el establecimiento de sus posibles vínculos con la h i s to r ia l i t e r a r i a p r i m e r o , y con la h i s tor ia social y c u l t u r a l después. E n el p lano de la interpretación, l leva a u n a n i velación i n d e b i d a de los contenidos ideológico-culturales y dis cursivos movi l i zados ( la m a t e r i a preexistente al m o m e n t o de la escritura) con la f o r m a que los organiza , j e r a r q u i z a y relabora artísticamente con miras a la producción de efectos específicos. C ie r t a m e n t e , es labor de la crítica hacer explícitos los múltiples aspectos del sustrato ideológico-cultural que vuelve posible u n a escrit u r a dada. Y en este sentido, La espiral parece un círculo proporc iona al lector u n a información a m p l i a y valiosa. Pero estos " c o n t e n i d o s " , que s in d u d a de jan impor tantes huellas en los planos estilístico y composic ional del texto , no representan a fin de cuentas
1094 FRANÇOISE PERUS NRFH, X X X I X
sino la condición de su pos ib i l i dad como texto artístico. E n éste, rec iben formas de organización específicas — m a s no desligadas de su m a t e r i a l i d a d lingüístico-discursiva, ideológica y c u l t u r a l — , que convierten al texto en el l u g a r de u n a tensión entre su t e n dencia a la autonomía y su tendencia a la aper tura sobre los d i versos lenguajes sociales — l i t e r a r i o s o n o — y sobre la h i s tor ia en su con junto . D e modo que la significación artística no es reduct ib le a los contenidos movi l i zados (prov iene del comple jo sistema de relaciones que establece entre ellos), n i los lazos que mant i ene el texto con sus contextos (de escr i tura y de lectura) pueden concebirse como bi-unívocos por la vía de u n a identificación de la ' V i sión del m u n d o " in te rna con a lguna " i d e o l o g í a " externa. E n real i d a d el t ex to v ive (y las sucesivas y diversas lecturas de las que es objeto así lo demuestran) de sus relaciones múltiples e inestables con el hor i zonte , as imismo inestable, de la c u l t u r a en deven i r . Y , en esto, es su poética concreta la que fija límites a sus po sibles (re) interpretaciones .
F i j a r el sentido (o la significación) confiriéndole al texto u n a lógica que no es la suya (la s istematic idad de u n a 4 ' i d e o l o g í a " ) n o puede ser entonces el objeto del discurso crítico. A p a r t i r de la explicitación del sustrato que lo hace posible, su función con siste más b ien en dar cuenta de las part i cu lar idades del lenguaje artístico en el cual se ha l la c i f rado , c ont r ibuyendo así a la f o r m a ción estética de sus lectores.
E n el caso concreto de la n a r r a t i v a de Rosar io Castel lanos, el p r o b l e m a se s i tuaba, a nuestro m o d o de ver , en la p r o b l e m a t i -zación de lo que A r a l i a López da por evidente: el carácter supuestamente " r e a l i s t a " de la obra de la n a r r a d o r a mexicana . A t r i b u i r a Oficio de tinieblas y Álbum de familia u n a dimensión real ista , sin interrogarse acerca de los modos de concebir y figurar ' ' lo r e a l ' ' en dichos textos, no deja de resultar anacrónico, e i m p i d e pensar el l u g a r y papel de Rosar io Castellanos en el proceso, comple jo y d i ferenc iado , de la n a r r a t i v a mexicana . N o creemos por nuest r a parte que este lugar y papel pueda definirse por la simple asunción de u n a temática f emenina o f emin is ta , aparejada con u n a defensa del real ismo en l i t e r a t u r a . Parecería pasar más b ien por la búsqueda común a muchos narradores mexicanos e h ispanoamericanos de la época, de soluciones artísticas a u n p r o b l e m a de d ia log ismo social y c u l t u r a l aún inc ip iente (o en todo caso difícil), y por u n a interrogación acerca de las formas de constitución de las identidades subjetivas —femeninas o n o — en este m i s m o m a r c o .
NRFH, X X X I X SOBRE LA NARRATIVA DE ROSARIO CASTELLANOS 1095
D e cua lqu ier f o r m a , el debate en t o r n o a las contr ibuc iones de Rosar io Castellanos a la n a r r a t i v a mex i cana y las m o d a l i d a des del género n a r r a t i v o sigue ab ierto . Y , en la continuación de este debate, La espiral parece un circulo de A r a l i a López González tendrá que seguir presente.
FRANÇOISE PERUS Universidad Nacional Autónoma de México
Top Related