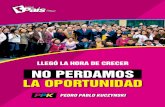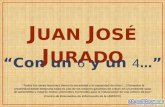AÑO 16 N.º 181 JULIO de 2016larevistaagraria.org/sites/default/files//revista/LRA181/... ·...
Transcript of AÑO 16 N.º 181 JULIO de 2016larevistaagraria.org/sites/default/files//revista/LRA181/... ·...
2 LA REVISTA AGRARIA / 181
contenido
10
Los derechos sobre la tierra: amenazados.El gobierno de Ollanta Humala y la continuación del síndrome de «El perro del hortelano»
Por Pedro Castillo Castañeda
14
La gestión ambiental durante el gobierno de Ollanta Humala
Por Beatriz Salazar
18Políticas y gasto público en el sector agrario y rural
Por Epifanio Baca Tupayachi
21
¿El mercado o el Estado?Buscando mejores rendimientos
Por Miguel Ángel Pintado
4¿Cómo le fue al agro en estos cinco años?
Por Fernando Eguren
JULIO de 2016 3
osé Hernández, responsable del Plan de Gobierno de PPK en la sección agricultura y, además, coordinador del equipo de transferencia del sector,
fue designado como el futuro ministro de Agricultura del nuevo gobierno presidido por Pedro Pablo Kuczynski.
¿Qué desafíos encontrará el nuevo ministro? ¿Cómo deja al sector agrario el gobierno que se va? Este número de LRA pretende evaluar algunos aspectos de la política agraria aplicada en los últimos cinco años por el gobierno saliente, presidido por Ollanta Humala, y recordar al lector los principales ofrecimientos del Plan de Gobierno de Peruanos por el Kambio, que deberá cumplir Pedro Pablo Kuczynski, el nuevo presidente, a partir del próximo 28 de julio.
El partido del nuevo gobierno ha dispuesto de una valiosísima información para hacer su plan de gobierno en lo que respecta al sector agrario: los resultados del IV Censo Nacional Agropecuario, realizado en 2012. Después de dieciocho años —el III Censo fue hecho en 1994—, se evidenció la magnitud de algunos procesos y carencias que, si bien no eran desconocidos, sorprendieron por su amplitud. Quizá el más impactante fue el crecimiento del número de unidades agropecuarias. El III Censo Nacional ya había mostrado su elevado número —alrededor de 1 745 000—, pero el reciente censo registró ¡medio millón más!, distribuidas en las tres regiones naturales, sobre todo en la sierra. Este incremento no guarda relación con la ampliación de la frontera agrícola, lo que indica que hoy tenemos una estructura agraria con un predominio avasallador del minifundio. Pero el nuevo censo también nos mostró que en ciertas regiones del Perú, particularmente en la costa, avanzó la concentración de la propiedad, configurándose así una estructura bipolar, de pocas explotaciones con mucha tierra y muchas con muy poca. Es la estructura típica que llevó a varios
editorial
J
Fernando EgurenDirector
Desafíos para un nuevo gobierno
países a realizar algún tipo de reforma agraria.
Otros resultados pusieron en evidencia que dos décadas de políticas neoliberales mantuvieron al margen de las condiciones necesarias para un adecuado desempeño económico a nueve de cada diez agricultores, que no accedieron al crédito, a la asistencia técnica ni a otros servicios y bienes públicos. El éxito de las agroexportaciones, a su vez, pone en evidencia que los ganadores de dichas políticas —que incluyen la suscripción de múltiples tratados de libre comercio— son una minoría de grandes empresas y corporaciones. Las cifras del valor de las agroexportaciones, que se han multiplicado en los últimos años, no deben velar la situación de carencia de la inmensa mayoría de productores ni las inmensas desigualdades del sector.
Algunas de las propuestas del Plan de Gobierno de Peruanos por el Kambio se orientan a reducir las carencias aludidas, pero da la impresión de que no corresponden a la magnitud cuantitativa ni a la complejidad del desafío. El número de agricultores es inmenso: son más de 2 200 000 las unidades agropecuarias, la gran mayoría de ellas pequeñas, que requieren de un apoyo no solo sectorial (asistencia técnica, créditos, etc.), sino intersectorial (transportes, educación, salud, etc.) y una adecuada coordinación entre los diferentes niveles de gobierno (nacional, regional y local).
Publicación del Centro Peruano de Estudios Sociales
Av. Salaverry 818, Jesús María, Lima 11/ PerúTelf. (511) 4336610
Email: [email protected]: www.larevistaagraria.org
www.facebook.com/LaRevistaAgrariaTwitter: @RevistaAgraria
Directora fundadora Bertha Consiglieri (1950-2007)
DirectorFernando Eguren
Comité editorialLaureano del Castillo, Javier Alvarado,
Beatriz Salazar, Ricardo Marapi, Pedro Castillo, Miguel Pintado
Corrección/DiagramaciónAntonio Luya / José Rodríguez
LICENCIA CREATIVE COMMONSAlgunos derechos reservados
Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públi–camente esta obra bajo las condiciones siguientes:- Debe reconocer los créditos de la obra- Debe ser usada solo para propósitos no comerciales- No se puede alterar, transformar o generar una
obra derivada a partir de esta obra.
Nota a los lectores: La Revista Agraria será en
adelante bimestral. Se continuará difundiendo
por internet enwww.larevistaagraria.org La versión impresa será de acceso limitado a quienes
la soliciten.
4 LA REVISTA AGRARIA / 181
Abandonada la ambiciosa propuesta de la Gran Transformación —después de la primera vuelta electoral—, los ofrecimientos de la Hoja de Ruta de la alianza Gana Perú para el agro fueron bastante limitados: a) protec-ción de los agricultores frente a los monopolios y la competencia desleal; b) promoción de la biodiversidad y moratoria a los transgénicos; c) ga-rantizar los derechos de propiedad y titular las tierras de pequeños agricul-tores y de comunidades campesinas y nativas; d) impulsar el desarrollo de la pequeña y mediana producción agraria y agroindustrial; y e) ampliar la asistencia técnica, información de mercados, innovación tecnológica e infraestructura productiva.
Los logros han sido nulos o mo-destos. Examinémoslos siguiendo la enumeración de los ofrecimientos efectuada en el párrafo anterior.
a) Poco o nada se hizo para limitar la acción de los monopolios, siendo el caso más conspicuo el del grupo Gloria, que mantuvo —o acrecen-tó— su posición de dominio sobre los ganaderos productores de leche. Tampoco se hizo nada para evitar la competencia desleal, en particular de los productos importados subsi-diados en los países de origen. Más aún, debido a la demanda planteada por Guatemala contra el Perú ante la OMC, se redujo la banda de precios, que venía siendo implementada en el país desde 1991; en todo caso,
su eficacia estaba limitada por la ampliación del número de países con quienes se ha suscrito tratados de libre comercio sin una evaluación suficiente de cómo podría afectarse nuestra agricultura. Estos tratados fueron positivos para la agricultura de exportación, pero queda por ver cuál ha sido su impacto para los pro-ductores que orientan su producción hacia el mercado interno.
b) En cuanto a la promoción de la biodiversidad, si bien se actualizó la Estrategia Nacional de Biodiversidad Biológica, los esfuerzos por evitar la depredación de especies de flora y
fauna han sido netamente insuficien-tes. Por ejemplo, la cantidad de espe-cies amenazadas de fauna silvestre no ha cesado de aumentar, situándose en 492 en 2014. En el caso de la flora, en 2006 estaban amenazadas 777 especies; un nuevo levantamiento de información realizado en 2015 elevó el estimado de este número a alrededor de 1000 especies2. Se espera que la creación de Serfor y la aprobación, en setiembre de 2015, de los cuatro reglamentos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763) contribuyan a contrarrestar esta grave tendencia.
En cambio, sí se adoptaron medi-das para prohibir la importación y utilización de semillas transgénicas. En diciembre de 2011 se promulgó la Ley 29811, de Moratoria al Ingreso y Producción de Organismos Vi-vos Modificados (OVM), cuya vigen-cia se extenderá hasta 2021. Esta ley previó la formación de una Comisión Multisectorial de Asesoramiento, con el encargo de «desarrollar las capa-cidades e instrumentos que permitan una adecuada gestión de la biotec-nología moderna, la bioseguridad y la bioética», necesarios una vez que termine la vigencia de la norma. Sin embargo, los avances de esta comi-sión han sido muy limitados; una de las razones es que en su interior exis-ten posiciones encontradas acerca de la conveniencia o no conveniencia de continuar indefinidamente con la moratoria3.
¿Cómo le fue al agroen estos cinco años?
Fernando Eguren1
»
«... Los tratados de libre comercio fueron positivos para la agricultura de exportación, pero queda por ver cuál ha sido su impacto para los produc-tores que orientan su pro-ducción hacia el mercado interno...
¿Cómo evaluar la política agraria del gobierno de Ollanta Humala? Hay diferentes maneras de hacerlo. En este breve artículo contrastaremos sus ofertas
electorales con las realizaciones.
5JULIO de 2016
c) El artículo que en este número de LRA escribe Pedro Castillo hace una evaluación del ofrecimiento que se hizo en la Hoja de Ruta, acerca de garantizar los derechos de propiedad y avanzar en el proceso de titulación. Lo que ha habido en el quinquenio que termina es una línea de continuidad con las políticas de los gobiernos anteriores, sustentada en el manifiesto de Alan García, «El síndrome del perro del hortelano», publicado en octubre de 2007: por un lado, persistencia en el apoyo a la gran inversión de las industrias extractivas, facilitándoles el acceso a las tierras que requieren; por otro, debilitamiento del reconocimiento de los derechos de las comunidades campesinas y nativas. Esta política se materializó en sucesivos «paque-tazos» dados a partir de 2013.
Por otra parte, hubo problemas en la continuación del proceso de titulación de tierras. En las dos primeras etapas se llegó a inscribir al 83 % de los pre-dios en la costa y al 53 % en la sierra. A mediados de la década pasada, el Programa Especial de Titulación de Tierras fue asimilado por Cofopri, organismo que a su vez transfirió fun-ciones a los gobiernos regionales; el resultado fue que entre 2006 y 2012 no se avanzó en titulación rural. Recién a inicios de 2013, la competencia es devuelta al Minagri, que la considera en su reestructuración 2013-2014. Se creó la Dirección de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural, lo que dio nuevo impulso al PTRT-3 (Proyecto Catastro, Titula-ción y Registro de Tierras Rurales en el Perú, tercera etapa). En febrero de 2015 se firmó el contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo, que cofinanciará el proyecto. Su eje-cución recaerá casi enteramente en el próximo gobierno.
En principio, el PTRT-3 debe priorizar la titulación de las tierras de las comunidades campesinas y
nativas. De acuerdo con información oficial, el 82 % de las comunidades campesinas reconocidas y el 29 % de las comunidades nativas reconocidas están tituladas (553)4, aun cuando la mayoría no está georreferenciada, es decir, la localización y extensión de sus tierras no forman parte de ningún sistema de información geográfica. Según Cofopri, en 2010, el 61.5 % de las comunidades campesinas y el 93.3 % de las comunidades nativas estaban tituladas pero no georrefe-renciadas5. Desde ese año, hasta la actualidad, no se ha avanzado prác-ticamente nada, aunque es de esperar que esta situación cambie con la ejecución del PTRT-3.
d) En el marco del cuarto ofreci-miento —impulsar el desarrollo de la pequeña y mediana producción agraria y agroindustrial—, en 2014 se dio una Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021, que reconoce la importancia de este sector de agricultores, tanto por ser mayo-ritario —el 97 % del total— como
por producir las tres cuartas partes de los alimentos de origen agrario, mantener la biodiversidad y practicar formas de producción menos agresi-vas con el medio ambiente. También se dio una Ley de Promoción y Desa-rrollo de la Agricultura Familiar, que establece las responsabilidades del Estado en la promoción de esta forma de agricultura. Para todos los efectos prácticos, dado lo tardío de estas normas, su efectividad solo podrá constatarse con el nuevo gobierno.
Debe recordarse que si bien la definición de estrategias nacionales puede ser condición necesaria para el diseño de políticas con un sentido que trascienda el corto plazo, no es en lo absoluto una condición suficiente. Lo muestra el hecho de que hay varias estrategias nacionales aprobadas en los últimos tres lustros, entre ellas la de Desarrollo Rural (2004), que no son implementadas por falta de voluntad política.
e) Los resultados del IV Censo Nacional Agropecuario —realizado en 2012— mostraron que la inmensa cantidad de unidades agropecuarias del país no accedían a créditos, asis-tencia técnica ni semillas mejoradas. Diez años de políticas neoliberales han mantenido marginados de estos servicios a nueve de cada diez pe-queños agricultores. En estos cinco años, los esfuerzos por superar esta situación han sido muy modestos y absolutamente fuera de toda propor-ción en relación con la magnitud de los desafíos, a pesar de la voluntad de programas como el de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Ru-ral) o el de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas), siempre cortos de recursos. Como muestra Miguel Pintado en su artículo, los vaivenes de la producción agraria en el Perú tienen que ver más con las variaciones del clima y menos con las políticas agrarias.
»
«... Lo que ha habido en el quinquenio que termina es una línea de continui-dad con las políticas de los gobiernos anteriores, sustentada en el mani-fiesto de Alan García, «El síndrome del perro del hortelano», publicado en octubre de 2007...
6 LA REVISTA AGRARIA / 181
El desempeño de la agricultura de exportación continuó con su ex-pansión, superando los USD 5000 millones en ventas a 145 países. El Gobierno mantuvo la política de expansión de la frontera agrícola en la costa, impulsada desde la gestión de Alberto Fujimori, invirtiendo en obras de irrigación y transfiriendo las nuevas tierras a grandes corpo-raciones mediante el mecanismo de subastas.
Entre las políticas multisectoriales lideradas por el Minagri hay que resaltar la aprobación de una nueva Estrategia Nacional de Seguridad Ali-mentaria y Nutricional 2014-2021, aprobada a fines de 2013, y un Plan de Acción 2015-2021. Para que esa estrategia y ese plan fueran debida-mente implementados se requería una arquitectura institucional, para lo cual se debatió en el Congreso una Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, aprobada pero observada luego por una congresista, lo que dejó parali-zado el proceso hasta el momento. Queda saber si el nuevo gobierno la aprobará.
Quizá lo más destacable que hizo el Gobierno para la pequeña agricul-tura es la inesperada creación —no estaba ni en la Hoja de Ruta ni en los planes del Minagri—, en 2013, del Fondo Mi Riego, con S/ 1000 millones destinados a ser ejecutados en el término de un año en inversio-nes en obras de infraestructura de irrigación en la sierra del país, suma que luego sería incrementada a cerca de S/ 1500 millones. Se trata, sin duda, de una de las inversiones más grandes previstas por gobierno algu-no en favor de la agricultura de esa región, y su pertinencia va más allá de toda duda: el IV Cenagro mostró que más de la mitad de la superficie agrícola de la sierra no accede al riego y depende de un régimen de lluvias cada vez más imprevisible. Cuando se terminen de ejecutar las
obras —en un tiempo aún indetermi-nado—, el Fondo debería mejorar el riego de 250 000 hectáreas, lo que beneficiaría a 200 000 familias6.
Sin embargo, la aplicación del Fondo no ha estado exenta de críticas. La primera es su carácter improvisado y carente de una real estrategia, pues se basó en proyectos de diferente calidad y desarrollo, elaborados por gobiernos locales y regionales en diferentes momentos, sin ningún tipo de articulación7. Otra crítica destaca el carácter cen-tralizado de su administración, que dejó de lado a las municipalidades. Una tercera alude a la lentitud de su ejecución: a enero de 2016 se habían comprometido S/ 900 millones8. Por último, también se observa que el Fondo está dirigido básicamente a la realización de obra física y no contempla la necesidad del forta-lecimiento de las instituciones de gestión del riego por los usuarios.
Algo que llama la atención, por otra parte, es que el Ministerio de Economía y Finanzas brinde informa-ción conforme a la cual el incremento
de las áreas irrigadas en la sierra en los últimos años alcanza cifras muy altas: señala que entre 2012 y 2014 esa superficie aumentó en 291 000 hectáreas (de 989 000 a 1 280 000), y prevé que a 2016 habrá un incre-mento adicional de 128 000. Es decir, en total, en cuatro años, habría más de ¡400 000 hectáreas nuevas bajo riego en la sierra!9, superficie mucho mayor que la prevista por el Fondo Mi Riego. Sería necesaria una mayor precisión acerca de esta información, pues a primera vista parece bastante exagerada.
• • •
¿Cuáles son las prioridades del nuevo gobierno?
Las posibilidades de un desarrollo nacional descentralizado están mu-cho más vinculadas a la evolución del sector agrario —y, más amplia-mente, a la economía y sociedad rurales— de lo que los políticos sue-len conceder. El agrario es el sector que más productores tiene —más de 2.2 millones de unidades agrope-cuarias, la mayor parte conducidas por pequeños agricultores—; el que emplea a más trabajadores —al menos la cuarta parte de la PEA total nacional—; el que produce la mayor cantidad de alimentos; el que cubre todo el territorio del país; el que sostiene buena parte de las economías regionales; el que es más afectado por el calentamiento global; el que alberga la mayor tasa de pobreza; y el que presta más ser-vicios ambientales. Además, alberga un riquísimo acervo cultural y de conocimientos adecuados para li-diar con un territorio inmensamente diverso, lo cual es inapreciable para su adaptación al cambio climático. Este conjunto de rasgos y de desafíos desborda claramente a un Ministerio de Agricultura que, con el tiempo, se ha convertido en un ministerio de segunda, impotente ante un to-
»
«... Quizá lo más destaca-ble que hizo el Gobier-no para la pequeña agri-cultura es la inespera-da creación, en 2013, del Fondo Mi Riego, con S/ 1000 millones en obras de infraestructura de irri-gación en la sierra del país, suma que luego sería incrementada...
7JULIO de 2016
dopoderoso Ministerio de Economía y Finanzas, y ello se ve reflejado en el presupuesto nacional: el Minagri dispone apenas del 1.8 % de ese presupuesto a nivel institucional (ministerial), y del 3.2 % a nivel de la función agropecuaria10.
El inicio de la sección sobre agri-cultura del Plan de Gobierno (PG) de PPK es auspicioso: «Además de ser la columna básica de la seguridad alimentaria, el agro debe ser visto como el sector que mejor puede contribuir a la disminución de la pobreza y la generación de empleo». El apoyo al agro tendría tres razones de peso para ser considerado priori-tario: a) es la columna básica de la seguridad alimentaria del país; b) es el mejor medio para disminuir la pobreza; y c) es el principal genera-dor de empleo.
El diagnósticoLas propuestas de cualquier plan
de gobierno se sustentan en un diag-nóstico. En síntesis, el diagnóstico de PPK en su plan de gobierno es que existe un gran dinamismo de las exportaciones agrarias, sobre todo en la costa, la región más compe-titiva. Pero hay una amplia brecha tecnológica con las demás regiones, que se expresa en bajos rendimien-tos, escasa utilización de semillas certificadas y escaso acceso a un crédito que es caro. A ello se suma el hecho de que la propiedad de la tierra está muy fragmentada y, ade-más, existe un elevado deterioro de los suelos (salinización, diferentes formas de erosión, deforestación). Asimismo, la intermediación en la comercialización interna de los productos agrícolas es excesiva, en perjuicio de los pequeños producto-res. Todos estos problemas generan, entre otras consecuencias, una alta dependencia de la importación de alimentos. El presupuesto público orientado al sector, por lo demás,
es muy reducido para afrontar estos desafíos.
¿Cómo plantea PPK enfrentar esta situación? Su plan de gobierno propo-ne cinco objetivos y metas, expuestos a continuación, seguidos de nuestros comentarios.
Los objetivos y las metas Bajo el título «Agro Próspero», el
Plan de Gobierno de PPK precisa sus objetivos y metas de mediano plazo.
a) Declarar prioritario el desarrollo agrario en cumplimiento del ar-tículo 88 de la Constitución, con el fin de lograr un agro próspero, competitivo, inclusivo y sosteni-ble. Cumpliendo este mandato constitucional, se incrementará cada año en 10 % el presupuesto del sector.
Comentario: Diez por ciento no parece ser un incremento muy importante, dado el bajo por-centaje adjudicado en la actua-lidad al sector y la declaración constitucional de que el agro es prioritario. Convendría precisar
a qué rubros del presupuesto sec-torial se destinarán los aumentos. ¿Hasta qué punto un incremento presupuestal ha tenido efectos sobre el comportamiento del agro? ¿Variará el incremento prometido el lugar del sector en la estructura del presupuesto nacional?
b) Creación de Serviagro, organizan-do las oficinas regionales agrarias como plataformas de servicios para que la innovación y las nuevas tecnologías lleguen a los pequeños productores del agro y la agricultura familiar. Se asignará un presupuesto de 200 millones de soles anuales para impulsar una «revolución de la productividad» en favor de los pequeños produc-tores agrícolas.
Comentario: La innovación y las nuevas tecnologías son, sin duda, importantes. Pero ¿de qué inno-vación se trata? ¿Qué contenido difundirá Serviagro? ¿Hay alguna estrategia que le dé racionalidad al logro de este objetivo? ¿Considera las diferencias culturales? ¿Se aprovecharán los conocimientos y los «talentos locales»? ¿Las nue-vas tecnologías son básicamente las utilizadas en la agroindustria, con un uso intensivo de derivados de hidrocarburos? ¿Consideran la agricultura orgánica? ¿Se priori-zarán los cultivos de exportación o de consumo interno?
c) Creación del programa Sierra Azul, con un presupuesto inicial de 300 millones de soles, para apoyar la construcción de obras dedicadas a la «cosecha de agua» en las partes altas de las cuencas (como represas, microrreservorios, zanjas de infiltración y rehabi-litación de andenes). Meta para 2021: asegurar el riego de 500 000 hectáreas en la sierra y rehabilitar 100 000 hectáreas de andenes.
»
«... La innovación y las nuevas tecnologías son, sin duda, importantes. Pero ¿de qué innovación se trata? ¿Qué conteni-do difundirá Serviagro? ¿Hay alguna estrategia que le dé racionalidad al logro de este objetivo?...
8 LA REVISTA AGRARIA / 181
Comentario: ¿Será un relance del Pronamachcs? ¿Es una continua-ción ampliada del programa Mi Riego iniciado por el gobierno de Ollanta Humala?
¿Qué hay del proyecto de recupera-ción de andenes presentado al BID hace ya algunos años?
Tan solo para la ejecución de obras para tecnificación del riego parcelario (programa PSI Sierra) sobre 3500 hectáreas, el PSI esti-ma una inversión de S/ 38 millo-nes (algo más de S/ 10 000 por hectárea). Los S/ 300 millones ofrecidos por PPK para el primer año alcanzarían, entonces, para menos de 28 000 hectáreas. Si el monto de S/ 300 millones anuales se mantiene para los cinco años de gobierno, se llegaría a menos de 140 000 hectáreas.
En cuanto a los andenes, los cos-tos de recuperación pueden ser muy variables; algunos estudios basados en experiencias los esti-man en USD 1200 (con un rango de USD 500 a USD 2000)11. La inversión necesaria para 100 000 hectáreas sería alrededor de USD 120 millones (cerca de S/ 400 millones).
d) Incrementar el capital de Agroban-co con un aporte de 300 millones de soles para ampliar la cobertura del servicio de crédito a pequeños productores. Igualmente, se eleva-rá el fondo de garantía para segu-ro agrario con un aporte inicial de 100 millones de soles.
Comentario: Agrobanco opera como cualquier banco y no prestará a productores que no sean poten-cialmente rentables. El problema no es, pues, solo de incrementar la oferta crediticia, sino de rentabili-dad. Una mayor oferta crediticia tiene que ir de la mano con una mayor oferta de servicios que permita a los agricultores reducir
costos, aumentar rendimientos y, también, calidad (inocuidad, etc.).
Por lo demás, dada la existen-cia de una variedad de fuentes institucionales de crédito para la pequeña agricultura —la mayor parte locales: cajas municipales y rurales, programas de ONG, etc.—, convendría concebir un sis-tema de financiamiento agrario que buscase la generación de sinergias entre ellas.
e) Lanzamiento del Programa de Reforestación de la Sierra, con un financiamiento anual de 50 millones de soles. Meta para 2021: reforestar un millón de hectáreas.
Comentarios: Al cambio actual, por año, S/ 50 millones son USD 15 millones; en cinco años: USD 75 millones. ¿Cómo pa-lanquear el resto? Estimados recientes (2015) llevan el costo del primer año de plantación a USD 992 la hectárea12. En total, tan solo costos de instalación de un millón de hectáreas estarían alrededor de USD 1000 millones.
Pero también el Plan de Gobierno plantea la instalación —adicio-nal— de un millón de hectáreas adicionales de plantaciones comer-ciales. ¿Cómo se financiarán?
f) A 2021, con el programa Propieta-rio Firme se logrará la formaliza-ción de la propiedad agrícola para un millón de predios rurales.
Comentarios: Caben tres observa-ciones: - La titulación puede ser condición
necesaria pero no suficiente para otorgar seguridad a los derechos a la tierra de los pequeños agricul-tores y comunidades, en razón de que puede ser dada para facilitar el mercado de tierras, lo que pue-de acarrear mayor inseguridad a una gran cantidad de pequeños agricultores debido al riesgo de que pierdan la tierra al ponerla como garantía de un préstamo o al verse presionados a venderla. Para alejar ese riesgo, la titulación debe acompañarse de políticas complementarias que permitan al propietario la plena viabilidad económica de su predio.
- La segunda observación tiene que ver con la necesidad de una definición clara sobre si será o no será reconocida y protegida la propiedad comunal. En el Plan de Gobierno se afirma que «La titulación y registro de derecho de todas las comunidades cam-pesinas y nativas en el ámbito nacional es fundamental para la formalización de la propiedad agrícola», pero en las metas propuestas no se las menciona, limitándose a formalizar «la pro-piedad agrícola para un millón de predios rurales agrarios».
- La observación anterior es tanto más pertinente si consideramos la preocupante declaración del próximo ministro de Economía13, que nos hace recordar el discurso
»
«... La titulación puede ser condición necesaria pero no suficiente para otorgar seguridad a los derechos a la tierra de los pequeños agricultores y comunidades, en razón de que puede ser dada para facilitar el mercado de tierras...
9JULIO de 2016
• • •La tarea que tiene por delante la
nueva administración de Pedro Pablo Kuczynski es inmensa. La compleji-dad de la cuestión agraria está en rela-ción directa con su importancia. Esta ha sido, por lo general, minimizada por los sucesivos gobiernos, entre otras razones, porque está débilmente representada y tiene escasa capacidad de presión, y porque el agro no es una importante fuente de renta para el Estado. Será indispensable la vigilancia del cumplimiento de com-promisos suscritos por PPK no solo en su plan de gobierno, sino también durante la campaña electoral, con Conveagro y otras organizaciones de productores agrarios.
Notas1 Sociólogo. Presidente del Cepes.2 <http://www.inforegion.pe/204938/mas-
de-1-000-especies-de-flora-amenazadas-en-el-peru/>.
3 Es probable que el reciente pronuncia-miento de más de un centenar de premios Nobel (de Física, Química, Medicina y Economía) contra la campaña que realiza Greenpeace en oposición a los organismos genéticamente modificados, cargue la balanza hacia el lado de quienes, en la Comisión Multisectorial, estén a favor del uso de transgénicos después de 2021. En
el mismo sentido van las conclusiones del Commitee on Genetically Engineered Crops de las Academias Nacionales de Ciencias, de Ingeniería y de Medicina de Estados Unidos (Genetically Engineered Crops: Experiences and Prospects. Washington DC, 2016).
4 Instituto del Bien Común (2016). Tierras comunales: más que preservar el pasado es asegurar el futuro. El estado de las co-munidades indígenas en el Perú. Informe 2016. Anexo 2. Lima.
Accesible en <http://goo.gl/Jmmw6t>. 5 Cepes (abril de 2013). «Derechos a terri-
torios seguros para las comunidades que mueven al país», en Observatorio Tierras y Derechos.
Accesible en <http://goo.gl/ltwcWu>.6 Según información contenida en el mensaje
a la Nación dado por el presidente Humala el 28 de julio de 2015.
Accesible en <http://goo.gl/OcqYGl>.7 A enero de 2015 se habían presentado 1616
proyectos —muchos de ellos de muy baja calidad—, de los cuales fueron admitidos 432; 157 estaban en ejecución y 23 con-cluidos. Minagri. «Situación actual del Fondo Mi Riego».
Accesible en <http://goo.gl/Zxutyb>.8 Declaraciones de Juan Manuel Benites,
titular del Ministerio de Agricultura y Riego, en enero de 2016.
<http://goo.gl/ZJC1mD>.9 Ministerio de Economía y Finanzas (2016).
Ley de Presupuesto 2016. ¿Qué hace el Estado con los ingresos que recauda? Lima, p. 40.
Ver <https://goo.gl/3AdWl8>.10 Op. cit.11 Kendall, Ann y Abelardo Rodríguez (2009).
Desarrollo y perspectivas de los sistemas de andenería de los Andes centrales del Perú. Lima: IFEA.
Accesible en <http://goo.gl/HWuVhf>.12 «Urge una ley específica para promover
la forestación». Entrevista al ingeniero forestal Armando Quispe Santos.
En <http://goo.gl/kH3Zw5>. Consulta: 15/06/2016.
13 Alfredo Thorne manifestó en Radio Capi-tal, el viernes 10 de junio, la conveniencia de que «... las tierras donde se ubican las minas, que hoy son de propiedad comunal, sean individualizadas, de manera que cada dueño individual de esos predios los pueda vender a los mineros o a los agricultores [...]. Hay que empezar a hacer un mapa de propiedades, con lo que se puede y, simple-mente, intercambiar los títulos comunales por títulos individuales».
14 José Manuel Hernández Calderón (2011). Perú: el agro camino al bicentenario. Hacia una nueva política de Estado para el desarrollo agrario. Asesores Técnicos Asociados S.A. Lima, pp. 136, 138 y 139, respectivamente.
Accesible en <http://goo.gl/IP4GA1>.
del «perro del hortelano», del expresidente Alan García: los campesinos deben desprenderse de sus tierras, «pues no saben y son pobres», para permitir la gran inversión, «que sí sabe y tiene plata». Ya sea por concepción o por ignorancia, o por una com-binación de ambas, es obvio que el titular del ministerio de mayor poder no tiene en mente apoyar de modo alguno a las comunida-des campesinas.
Sobre concentración de la propiedad
Este tema merece un comentario aparte. El programa de PPK no se define frente al problema de la exis-tencia de nuevos latifundios y, más bien, ofrece continuar con las inver-siones en grandes obras de irrigación en la costa, hecho que, precisamente, consolida el neolatifundismo. Puede esperarse que el nuevo gobierno con-tinúe con esta política, a pesar de que el responsable, para el sector agrario, del Plan de Gobierno de PPK —el nuevo ministro del ramo—, Miguel Hernández, considera que es necesa-rio establecer límites a la propiedad, tal como lo manifestó en la polémica que sostuvo con José Chlimper, de Fuerza Popular, en la Universidad Nacional Agraria a comienzos de junio. En una publicación de 2011, Hernández presentó varios argumen-tos que sustentan esa necesidad: «la concentración es excluyente para las mayorías y otorga a sus propietarios un poder político que normalmente es utilizado a favor de sus intereses y contrario a los intereses colectivos»; «... fijar límites a la propiedad no es ir contra el libre mercado, ni contra la modernidad»; la cuestión de fondo es que «se trata de la concentración del poder para todo tipo de decisiones que favorezcan la posición de los nuevos terratenientes»14. Pero Hernández no es el nuevo presidente; lo es PPK.
»
«... La tarea que tiene por delante la nueva administra-ción de Pedro Pablo Kuczyns-ki es inmensa. La compleji-dad de la cuestión agraria está en relación directa con su importancia. Esta ha sido, por lo general, minimizada por los sucesivos gobiernos, entre otras razones, porque está débilmente representa-da y tiene escasa capacidad de presión...
10 LA REVISTA AGRARIA / 181
A propósito de las declaraciones —en una emisora radial de alcance nacional2— del voceado ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, en las que propone indivi-dualizar la tierra comunal para que pueda ser vendida a la minería con el objeto de facilitar la explotación de los recursos naturales ubicados en el subsuelo, hay que comunicarle que Ollanta Humala le ha dejado el camino bastante parejo —legalmente hablando— y que no es necesario en-tregar títulos individuales: basta que los inversionistas soliciten la tierra y, sin importar si existen derechos previamente establecidos, ella les será otorgada para sus actividades.
Hay que reconocer que el cambio de reglas de juego respecto al apro-vechamiento de la tierra, durante este quinquenio, no ha sido tan burdo como en años pasados. Algunas nor-mas —las más importantes— han sido objeto de una técnica legislativa bastante enrevesada y confusa, me-diante artículos sumamente impreci-sos, generales y hasta ambiguos, lo que nos llevó, en un primer momento, a concentrarnos solo en los aspectos ambientales o tributarios de esas nor-mas y a dejar de lado la dimensión de la tierra y el territorio.
El argumento desarrollado en este periodo ha sido uno solo: simplificar procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de las
inversiones en el país, con el objeti-vo de evitar la desaceleración de la economía nacional.
A partir de ello, Humala desarrolló un grupo importante de normas que afectan de manera directa derechos a la tierra y territorio de comunidades y propietarios individuales, normas que nunca fueron sometidas a procesos de diálogo ni, menos, a consulta previa. En todos los casos, el objetivo es asegurar mejores condiciones a la gran inversión privada, sin tomar en cuenta los intereses de las comuni-dades. Repasemos en las siguientes líneas estos paquetes normativos.
«Paquetazos» y seguridad jurídica de la tierra
Se pensó que en la gestión Humala se podrían dar algunos cambios favo-rables en las políticas sobre tierras. Sin embargo, las medidas políticas impulsadas son similares a las de años atrás —promoción de proyectos de desarrollo a gran escala (mineros, energéticos, forestales, de biocom-bustibles, etc.)—, y en algunos casos —como, por ejemplo, el de la Ley 30230— la política se endureció aún más a los ojos de los derechos de las comunidades.
Durante este periodo, la seguridad jurídica de la tierra, aunque siempre frágil, se vio amenazada a través de varias medidas normativas —más conocidas como «paquetazos lega-
les»— que tanto el Congreso como el Ejecutivo promulgaron en su momento.
El primer paquete de normas fue dado en 2013; lo conformaron el D. S. 054-2013-PCM, el D. S. 060-2013-PCM y la Ley 30025. De este conjunto, el D. S. 054-2013-PCM fue muy cuestionado: regulaba los trámi-tes para la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoló-gicos (CIRA), a cargo del Ministerio de Cultura, otorgando ventajas a los inversionistas a través del silencio administrativo positivo. Parte de esta norma fue derogada posteriormente, en la vía judicial.
A su vez, el D.S. 060-2013-PCM aprobó disposiciones especiales des-tinadas a agilizar los procedimientos de aprobación de los estudios de impacto ambiental para proyectos de inversión pública y privada.
Por su parte, la Ley 30025 tuvo como objetivo «establecer medidas que faciliten el procedimiento de adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles que se requieren para la ejecución de obras de infraes-tructura declaradas de necesidad pública, interés nacional, seguridad nacional y/o de gran envergadura, así como de las obras de infraestruc-tura concesionadas o entregadas al sector privado a través de cualquier otra modalidad de asociación públi-co-privada».
Los derechos sobre la tierra: amenazados
El gobierno de Ollanta Humala y la continuación del síndrome de «El perro del hortelano»
Pedro Castillo Castañeda1
11JULIO de 2016
Asimismo, se facultó al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) a tramitar el sa-neamiento físico-legal —incluyendo la rectificación de áreas— de predios de dominio privado del Estado o de particulares, para la adquisición por trato directo o mediante el proceso de expropiación. Esta disposición sorprendió en tanto Cofopri es el or-ganismo encargado del saneamiento de predios urbanos y urbano-margi-nales, mas no de las zonas rurales, las que en principio son materia de rectoría por parte del Ministerio de Agricultura y Riego. Esta norma fue derogada posteriormente por el Decreto Legislativo 1192.
En julio de 2014 se publicó la Ley 30230 como parte del segundo «paquetazo»; una vez más, a favor de las inversiones y los inversionistas y poniendo en riesgo la seguridad jurídica de las tierras y territorios de pueblos indígenas y comunidades.
En efecto, con esta ley se busca crear procedimientos especiales y ex-traordinarios para entregar derechos sobre la tierra a favor de proyectos de inversión, sin importar su uso actual o futuro. Basta revisar los primeros artículos del título III de la ley (art. 36 - art. 38) para caer en la cuenta de que se otorgará una serie de de-rechos a favor de proyectos de gran envergadura (ampliación de frontera agrícola, minería, hidrocarburos, forestales, etc.), con el objetivo de propiciar la eficiencia en su admi-nistración. Dicho de otro modo, se concederán derechos sobre la tierra para que dichos proyectos —y sus inversionistas— no tengan ningún tipo de problemas cuando desarrollen sus actividades.
El 16 de diciembre de 2015 se publicó el D. S. 019-2015-VIVIEN-DA, que aprobó el Reglamento del título III (capítulos I, II y III) de la Ley 30230, referido a la creación de procedimientos especiales y simplifi-
cados para el saneamiento de tierra a favor de proyectos de gran inversión.
Luego de diecisiete meses de publicada la Ley 30230, se pudo conocer el contenido de dicho regla-mento, el que se aplicará a los predios que se encuentren dentro del área de influencia directa o indirecta de los proyectos de inversión que hayan sido, por ley, declarados de necesidad pública, interés nacional, seguridad nacional y/o de gran envergadura. El reglamento indica en forma expresa (art. 4) que se aplicará a los predios que cuenten con concesiones para ac-tividades mineras y de hidrocarburos, entre otros.
En lo que podría considerarse un avance, señala asimismo, en su artículo 14, que no se afectarán las
tierras de las comunidades campe-sinas o nativas. La redacción de este precepto, sin embargo, deja algunas dudas, pues podría interpretarse que solo considerará a las tierras que cuenten con título de propiedad. ¿Qué sucederá con las comunidades que no tienen un título de propiedad que reconozca su derecho? En estos casos, ¿el Estado podría argumentar que estas tierras, en tanto no tienen un propietario completamente forma-lizado, son de su propiedad y, por lo tanto, pueden ser entregadas a los in-versionistas? Creemos que no debería ser así. Para despejar estas dudas, la nueva gestión gubernamental deberá asumir la titulación de comunidades como una tarea principal; presupues-to existe. (Ver recuadro sobre proyec-tos de titulación en curso.)
El tercer «paquetazo» está referido al D. S. 001-2015-EM, de Energía y Minas —publicado el 6 de enero de 2015—, que busca «reducir plazos y simplificar procedimientos para impulsar la inversión vinculada a proyectos mineros». Esta norma modifica el régimen administrativo de las comunidades, otorgándoles competencias a las juntas directivas comunales, pasando por encima del órgano supremo de la comunidad, que es —conforme lo establece la Ley 24656, Ley General de Comu-nidades Campesinas— la asamblea general,.
Además, este polémico decreto modifica las reglas por las cuales las comunidades deciden sobre sus
Comunidades tituladas, mayo de 2016
Tipo de comunidad Total comunidades Tituladas No tituladas
Comunidades campesinas 6120 5097 1023
Comunidades nativas 2009 1365 569
Total 8129 6462 1592
Fuente: Sistema de Información de Comunidades Campesinas - SICCAM. En Smith, Richard y otros. Tierras comunales: más que preservar el pasado es asegurar el futuro. El estado de las comunidades indígenas en el
Perú. Informe 2016. Lima: IBC, 2016, p. 53. Elaboración propia.
»
«... En julio de 2014 se pu-blicó la Ley 30230 como parte del segundo «pa-quetazo»; una vez más, a favor de las inversiones y los inversionistas y poniendo en riesgo la seguridad jurídica de las tierras y territorios de pueblos indígenas y comunidades.
12 LA REVISTA AGRARIA / 181
Proyectos de titulación de comunidades en curso
Iniciativas Financia Monto Metas e indicadores
Proyecto de titulación PTRT3 BID USD 40 millones 220 000 predios individuales 190 comunidades campesinas428 comunidades nativasEstado peruano USD 40 millones
Gestión integral de paisajes fores-tales a lo largo de la carretera entre Tarapoto y Yurimaguas en las regiones de San Martín y Loreto
Programa de In-versión Forestal - FIP
USD 4.2 millones Apoyar los procesos de formalización de los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y otros habitantes de los bosques.
BID USD 1 millón
Gestión integral del paisaje a lo largo de la carretera principal entre Puerto Maldonado e Iñapari y en la reserva comunal Amarakaeri.
Programa de In-versión Forestal - FIP
USD 1.5 millones Ayudar a definir los procesos de tenencia de la tierra y la planificación del uso de la tierra.
BID USD 1 millón
Gestión integral del paisaje en Atalaya - Ucayali
Programa de In-versión Forestal - FIP
USD 2 millones Saneamiento físico legal, titulación e inscripción de las comunidades nativas y predios de agricultores.
BID USD 2 millones
Declaración de intenciones Norue-ga-Alemania-Perú sobre defores-tación y degradación de bosques
Noruega USD 300 millones (el monto exacto para el componente de seguri-dad jurídica de tierras no se conoce)
Reducción en 50 % del área de las tierras cubiertas de bosques a las que no se les ha asignado formal-mente un uso.
Incrementar un mínimo de 5 millones de hectáreas las áreas demarcadas y tituladas a las comunidades nativas.
Alemania En el marco de pro-gramas ProAmbiente y ProIndígena de la GIZ
Proyecto Política de Tierras Res-ponsable en el Perú
Ministerio de De-sarrollo Económi-co y Cooperación (BMZ) - Alemania
No determinado Un número por determinar de comunidades nativas reconocidas, con títulos de propiedad registrados en Sunarp.
80 % de los conflictos que ocurren durante los nue-vos procesos de saneamiento físico legal han sido resueltos.
Las buenas prácticas y experiencias relacionadas con el proceso de titulación fueron sistematizadas y aplicadas en otros procesos de titulación.
Ampliación del servicio de catas-tro, titulación y registro de tierras en las comunidades nativas de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón – Loreto.Proyecto de titulación Cuatro Cuencas.
Ministerio de Eco-nomía y Finanzas
Gobierno Regio-nal de Loreto
S/ 50 millones Completar el proceso de reconocimiento y titulación de 100 comunidades.
Fondo Internacional sobre Tenen-cia de la Tierra y los Bosques, asegurando los territorios de las comunidades nativas de Madre de Dios
Fondo Internacio-nal sobre Tenen-cia de la Tierra y los Bosques, asegurando los territorios de las comunidades na-tivas de Madre de Dios
No determinado Titulación en comunidades de Madre de Dios.
Fuente: Smith, Richard y otros. Tierras comunales: más que preservar el pasado es asegurar el futuro. El estado de las comunidades indígenas en el Perú. Informe 2016. Lima: IBC, 2016, p. 53. Elaboración propia.
13JULIO de 2016
tierras, establecidas en el artículo 11 de la Ley 26505 (mal llamada «Ley de Tierras»).
Así, una norma de menor jerarquía —en este caso, un decreto supremo— resulta modificando, en la práctica, dos leyes, contraviniendo el artículo 103 de la Constitución Política —conforme al cual, una ley se deroga solo por otra ley—, lo que constituye una ilegalidad.
Luego, en mayo de 2015, el Con-greso aprobó la Ley 30327, el cuarto «paquetazo», que simplifica aún más los procedimientos administrativos en favor de los inversionistas, para facilitar el acceso a tierras para los proyectos de inversión mediante servidumbres, derechos de vía y ex-propiaciones. No obstante, esta vez, ante la crítica al proyecto de ley y la incidencia hecha por las organiza-ciones indígenas y muchas ONG, se logró la inclusión de una excepción, según la cual las disposiciones conte-nidas en los títulos IV y V no pueden ser aplicadas en tierras y territorios de pueblos indígenas u originarios, ni afectar derechos de propiedad o de posesión de las comunidades campesinas y nativas.
Pero la lista de normas que van en contra de los derechos a la propie-dad de las tierras no termina aquí. En el segundo semestre de 2015, el Decreto Legislativo 1192 —dado por el Ejecutivo en virtud de una ley autoritativa— aprobó la Ley marco de adquisición y expropia-ción de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias, y dictó otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura. En virtud de este nuevo marco legal, se concentra en una sola ley toda la normativa dispersa que existía al respecto, pero, una vez más, esto se hace fa-voreciendo el impulso a las grandes inversiones y a las asociaciones público-privadas.
El derecho a la propiedad es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente y cuya única ex-cepción es la expropiación por causa de seguridad nacional o necesidad pública. Siendo una excepción a un derecho fundamental, las condiciones de la expropiación son muy estrictas; sin embargo, en la práctica, el D. Leg. 1192 termina convirtiendo la excepción en la regla.
Si bien es cierto, esta norma causa preocupación debido a su enfoque y su apoyo a determinados intereses, de alguna forma recogía una pro-tección a las tierras de comunidades campesinas y nativas en su décima disposición complementaria:
Décima.- Las disposiciones conte-nidas en el Título IV no pueden ser aplicables en tierras y territorios de pueblos indígenas u originarios, ni afectar derechos de propiedad o de posesión de las comunidades campesinas y nativas.
Sin embargo, solo unas semanas después de emitido el D. Leg. 1192, el D. Leg. 1210 rectificó aquella dis-
posición y eliminó toda mención a las comunidades campesinas y nativas:
Décima.- Las disposiciones conte-nidas en el Título IV no pueden ser aplicables en tierras y territorios de pueblos indígenas u originarios; ni en áreas de Reserva Territorial o Reserva Indígena de Poblaciones Indígenas en Aislamiento Volun-tario y/o Contacto Inicial.
Es necesario apreciar esta modi-ficación en un contexto en el cual el Estado no quiere aceptar que las comunidades nativas y campesinas son la expresión jurídica de los pue-blos indígenas. El mensaje que se está dando es que lo dispuesto en el D. Leg. 1192 se aplicará en las comunidades hasta que estas prueben su pertenencia a un pueblo indígena u originario, tal y como ocurre en la actualidad con los procesos de consulta previa.
Esta lista de normas publicadas representa el más grave atentado contra la seguridad jurídica de la tierra desde los decretos legislativos dados, entre 2008 y 2009, durante el segundo gobierno de Alan García. La reactivación económica de un país no puede sustentarse en el atropello sistemático de derechos. Un nuevo periodo presidencial empieza, y una de las diez medidas que se propone implementar desde el primer día de gobierno es una ley que elimine el exceso de normas legales (trami-tología) que afecta a los proyectos de inversión, reactivando al mismo tiempo los proyectos mineros para-lizados. Las declaraciones de Thorne no parecen gratuitas.
Notas1 Investigador en temas relacionados con
comunidades campesinas, tierra y agua, del Programa de Acceso a Recursos Na-turales, del Cepes.
2 <http://www.capital.com.pe/actualidad/que-hara-alfredo-thorne-en-sus-prime-ros-dias-como-futuro-ministro-de-econo-mia-noticia-970070>.
»
«... Las normas publicadas en el quinquenio repre-sentan el más grave aten-tado contra la seguridad jurídica de la tierra desde los decretos legislativos dados, entre 2008 y 2009, por el segundo gobierno de Alan García.
14 LA REVISTA AGRARIA / 181
La gestión ambiental durante el gobierno de Ollanta Humala
Beatriz Salazar1
A pocos días de concluir el periodo para el que fue elegido el gobierno actual, revisaremos lo avanzado en política medioambiental en el país y los retos que deberá enfrentar el próximo gobierno. Tomaremos como base de análisis los compro-misos asumidos por los candidatos presidenciales en 2011 en el Pacto Político Ambiental2. En vista de que Humala fue uno de los que lo firma-ron, ¿hasta qué punto cumplió con sus promesas? A continuación, re-visamos los resultados de la gestión ambiental en los temas priorizados en el referido pacto.
Armonización entre las políticas y regulaciones ambientales con otras políticas públicas del Gobierno nacional, los Gobiernos regionales y los
Gobiernos localesOpinamos que las políticas am-
bientales en los últimos cinco años, más que haberse armonizado con otras políticas públicas, se han supe-ditado a las iniciativas de promoción de la inversión privada. Desde 2013, se dispuso una serie de medidas que, con el pretexto de reducir la «trami-tología», debilitó la capacidad regula-dora, fiscalizadora y sancionadora del Estado. Por ejemplo, los plazos para el análisis de los estudios de impacto ambiental (EIA) fueron recortados y se establecieron sanciones a los funcionarios que incumpliesen con los nuevos plazos, sin considerar las limitaciones de recursos financie-ros, humanos y técnicos. Incluso la
OCDE3, en su Evaluación de Des-empeño Ambiental del Perú, advirtió que «la tramitación acelerada de cer-tificación ambiental para promover la inversión y el crecimiento económico no debe poner en riesgo el objetivo de protección ambiental perseguido por el sistema de Estudios de Impacto Ambiental».
Otra medida muy criticada fue la moratoria, por tres años, de la potes-tad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambien-tal (OEFA), salvo condiciones excep-cionales, y la reducción de las multas a los infractores. La Defensoría del Pueblo se opuso a esta última medida por considerar que no contribuye con
el carácter disuasivo de la conducta infractora4.
También se cuestiona que atribu-ciones que dependían del sector Am-biente y se manejaban con criterios técnicos —como el establecimiento de zonas reservadas y la Política Nacional de Ordenamiento Territo-rial— hayan pasado a depender del Consejo de Ministros, instancia en donde aquel sector está en desventaja numérica ante los sectores que ponen el crecimiento económico y las inver-siones por encima de la sostenibilidad ambiental.
El ordenamiento territorial (OT) también ha sido motivo de contro-versia: a partir del conflicto de Conga fue percibido por el gobierno y los empresarios como un obstáculo para la inversión privada, y su alcance se limitó a desempeñar sólo una función orientadora en el uso del territorio. Aunque el Acuerdo Nacional aprobó una política de Estado sobre ordena-miento y gestión del territorio, no se establecieron metas ni indicadores y poco se ha avanzado en ponerla en práctica. Adicionalmente, en el Congreso se mantiene estancado el proyecto de ley de Ordenamiento Territorial5.
Por otro lado, el análisis de la asig-nación de recursos presupuestales es útil como indicador de la prioridad dada al sector Ambiente. Según la Contraloría, entre 2009 y 2015, el presupuesto de la función Ambiente ha crecido 10 % anual en promedio, pero en total no supera el 2 % del Presupuesto General de la República.
»
«... Las políticas ambien-tales en los últimos cinco años, más que haberse ar-monizado con otras políti-cas públicas, se han supe-ditado a las iniciativas de promoción de la inversión privada. Los plazos para el análisis de los estudios de impacto ambiental fueron recortados y se establecie-ron sanciones a los funcio-narios que incumpliesen con los nuevos plazos...
15JULIO de 2016
En el presupuesto de apertura del año 2015, la función Ambiente ocupó el puesto 14, de un total de 25, lo que sugiere que no es considerada un sector prioritario6.
En relación con los recursos asig-nados a cada nivel de gobierno, la Contraloría indica que el presupuesto de la función Ambiente en el Gobier-no nacional, entre 2009 y 2014, casi se triplicó (ver cuadro), mientras que los recursos para la función Ambiente en los Gobiernos regionales aumen-taron solo 26 %, y en el caso de los Gobiernos locales, 31.86 %.
Hay otros problemas en la articu-lación intergubernamental. Aunque existe una Comisión Interguberna-mental del Minam, creada como es-pacio de toma de decisiones, acuer-dos y consensos con los gobiernos subnacionales, ella no se ha reunido en varios años, lo cual contribuye a que haya desarticulación entre políticas territoriales y sectoriales. Además, la alta rotación de funcio-narios en el ámbito regional y local socava los esfuerzos desarrollados por el Minam en el Marco de la Estrategia para el Reforzamiento del Desempeño Ambiental Des-centralizado y la Agenda Nacional de Acción Ambiental, entre otros instrumentos7.
Gobernanza para la conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
En este punto, cabe reconocer como un avance la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), reclamo que llevaba décadas. La sociedad civil cuestionaba que el sector que promo-vía la inversión fuese también el que aprobaba el estudio de impacto am-
biental (EIA). A partir de diciembre de 2015, el Minam está asumiendo esta función en forma progresiva, aunque con las limitaciones ya mencionadas en los plazos para el análisis de los EIA.
Otros avances han sido: el estable-cimiento del aporte por regulación que pagan las mineras para la fis-calización ambiental, que tuvo que enfrentar un intento de eliminarlo mediante una acción judicial; la im-plementación de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental, que debe permitir que el Senace y otras entidades oficiales con competencia ambiental coordinen con mayor fa-cilidad; y el programa presupuestal Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica.
Recursos hídricosEl acceso al agua de calidad conti-
núa siendo un reto para el país. Según la Autoridad Nacional del Agua, más del 40 % de las cuencas hidrográfi-cas monitoreadas no cumplen con los estándares de calidad ambiental (ECA)8. En realidad, la calidad del agua solo es monitoreada en 98 de las 159 cuencas hidrográficas del Perú.
En este contexto, el Minam ha sido cuestionado por haber flexibilizado los estándares nacionales de calidad
Presupuesto Institucional Modificado - PIM y Presupuesto ejecutado de la función ambiental por nivel de gobierno. Por año 2009-2015
Años
Presupuesto Institucional Modificado - PIM(En millones de soles)
Presupuesto ejecutado(En millones de soles)
Gobiernonacional
Gobiernoregional
Gobiernolocal Total Gobierno
nacionalGobiernoregional
Gobiernolocal Total
2009 179 99 1745 2023 125 63 1294 1482
2010 247 114 1711 2071 197 88 1407 1691
2011 279 105 1843 2227 216 76 1425 1717
2012 286 108 2152 2546 238 87 1717 2041
2013 584 133 2404 3121 531 101 1903 2536
2014 572 124 2301 2998 497 108 1961 2566
2015(*) 658 164 1903 2725 196 52 812 1061
Fuente: Datamart SIAF-CGR al primer trimestre 2015. (*) Valores al 30 de junio de 2015. Elaboración: Departamento de Estudios-CGR.
»
«... Según la Autoridad Nacional del Agua, más del 40 % de las cuencas hidrográficas monitorea-das no cumplen con los estándares de calidad ambiental. Pero la calidad del agua solo es monito-reada en 98 de las 159 cuencas hidrográficas del Perú...
16 LA REVISTA AGRARIA / 181
ambiental (ECA), permitiendo que tóxicos como el arsénico y el cromo puedan ser vertidos en las aguas para consumo humano y para riego y ganadería, en porcentajes mayores a los establecidos en 2008 por el propio ministerio. La justificación dada por el Minam es que con este cambio se adecuan estos parámetros a los referentes internacionales de la OMS, la FAO y la EPA.
Con relación al fortalecimiento de la institucionalidad para el manejo integrado de las cuencas, hasta la fecha se han creado seis consejos de cuenca con planes vinculantes aprobados, aun cuando se señalan algunas debilidades en esos consejos, como la insuficiente participación y la reproducción de desigualdades en el acceso, los beneficios y los costos del aprovechamiento del agua9. Aparte, la aplicación del enfoque ecosisté-mico en la gestión del agua se ve li-mitada porque no se ha reglamentado la Ley de Servicios Ecosistémicos, reglamentación que de hacerse per-mitiría retribuir a los pobladores de las partes altas de las cuencas.
Protección y conservación de la diversidad biológica
Un logro de esta gestión ha sido la aprobación de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021, estrate-gia que, sin embargo, ha sido criticada por estar desvinculada de otras políticas sectoriales. Por lo demás, tampoco se han completado las estrategias regio-nales de diversidad biológica.
El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe) conserva la diversidad biológica in situ, por lo que resulta positivo que a junio de 2015 se haya alcanzado un total de 64 áreas natu-rales protegidas, frente a 40 en 2003. Sin embargo, existen ecosistemas —como los marinos— que están subrepresentados en el conjunto de ANP.
También destaca la promulgación de la Ley 29811 y de su reglamento, que establecen la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos mo-dificados (OVM) al territorio nacional por diez años. De manera complemen-taria, se han tomado acciones de control de OVM en puntos de ingreso al país, aunque está pendiente la implementa-ción de mecanismos para el control y vigilancia de la moratoria de los OVM.
Desarrollo de la Amazonía y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que ella
ofreceEn el periodo 2001 a 2013 se per-
dieron 1 469 723 hectáreas de bosques amazónicos en el Perú10. Para enfrentar esta situación, se avanzó con un nuevo marco normativo para el sector forestal y que contempla el ordenamiento fores-tal, titulación, promoción del manejo de bosques, aumento de la inversión, fiscalización de la tala ilegal, entre otros aspectos. Asimismo, el Programa Nacional de Conservación de Bosques implementó instrumentos para pro-teger más de 604 000 hectáreas, bus-
cando involucrar a 60 comunidades nativas. El 92 % de las comunidades han cumplido con los compromisos de evitar la deforestación y la tala ilegal y de implementar sus proyectos productivos.
No obstante, estas medidas no bas-tan, pues no enfrentan los principales motores de deforestación en el país: la expansión agropecuaria; la tala, la minería y el cultivo de coca ilegales; la construcción de carreteras y las actividades extractivas. Los esfuerzos por enfrentar estos factores son soca-vados por la incompatibilidad con los planes y proyectos de otros sectores que buscan maximizar el crecimiento y la inversión.
Calidad del aire y gestión integrada de residuos sólidos
municipales y peligrososEn el marco del programa presu-
puestal Gestión de la Calidad del Aire se ha contribuido a que 25 de las 31 zonas de atención prioritaria cuenten con planes para la gestión de la calidad del aire. Empero, no se cuenta con información que permita verificar si se han cumplido los ECA en estas zonas.
La gestión de residuos sólidos también es crítica. Solo se cuenta con once rellenos sanitarios contro-lados en todo el país, y 46.2 % de los residuos se desechan en botaderos informales o se arrojan a los cuerpos de agua11. Sin embargo, ha habido avances, como el programa presu-puestal Gestión Integral de Residuos Sólidos y el Programa de Incentivos Municipales, con el que se ha logrado que 220 municipios segreguen la ba-sura en las viviendas, recolectándose de manera selectiva los residuos.
Adaptación y mitigación del cambio climático
De acuerdo con su condición de ser uno de los países más vulnera-bles al cambio climático, el Perú
»
«... Un logro de esta ges-tión ha sido la aprobación de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021, estrategia que, sin embargo, ha sido cri-ticada por estar desvin-culada de otras políticas sectoriales. Tampoco se han completado las es-trategias regionales de diversidad biológica...
17JULIO de 2016
tuvo en los últimos años un papel protagónico en las negociaciones climáticas internacionales. Fue sede de la COP20 en 2014 y presentó en 2015 su Contribución nacional para enfrentar el cambio climático, comprometiéndose a reducir el 30 % sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. No obstante, se ha criticado la incon-gruencia entre el discurso peruano en las negociaciones internacionales y las políticas de promoción de la inversión que amenazan la sosteni-bilidad ambiental.
Durante esta gestión se completa-ron, en el ámbito nacional, algunos procesos que estaban en curso. Se aprobó la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático 2015-2021, que estaba pendiente de actualiza-ción desde 2003, y se actualizó el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, entre otras medidas. Sin embargo, los espacios para la participación de la sociedad civil en estos procesos han sido li-mitados. Por ejemplo, es un reclamo generalizado la necesidad de que se dinamice la Comisión Nacional de
Cambio Climático y se mejore su representatividad.
A escala subnacional, se apoyó a las regiones en la elaboración de las estrategias regionales de cambio climático (ERCC) y se logró que 18 de ellas cuenten con una ERCC. Sin embargo, muchas estrategias regio-nales no incluyen un perfil climático o diagnóstico de vulnerabilidades, y tampoco indicadores, metas, montos de inversión, roles y responsabili-dades, ni sistemas de monitoreo y evaluación12.
En conclusión, si bien se han lo-grado avances en materia ambiental, esta gestión también ha estado mar-cada por la contradicción entre las metas de crecimiento económico y la aplicación de los criterios de sosteni-bilidad ambiental. Esperamos que en el próximo gobierno se llegue a una conciliación que permita un desarro-llo sustentable con beneficios para las generaciones actuales y futuras.
Notas1 Coordinadora del Observatorio Cambio
Climático, del Cepes.2 Pacto Político Ambiental. Descargar en: <http://goo.gl/U1dZLO>.
3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
4 Defensoría del Pueblo (2015). Informe Defensorial N.º 171. «¡Un llamado a la remediación! Avances y pendientes en la gestión estatal frente a los pasivos ambien-tales mineros e hidrocarburíferos».
5 Ballón, Eduardo y otros (2015). «Ordena-miento territorial: entre el entrampamiento normativo y la reterritorialización del ca-pital». En Perú Hoy. Hacia otro desarrollo. Desco.
6 Contraloría General de la República (2015). Servicios de control efectuados a la gestión gubernamental del ambien-te, de los recursos naturales y del patri-monio de la Nación. Primer semestre, año 2015.
<http://goo.gl/NsRnAc>.7 Ballón, Eduardo (2015). «Ordenamiento
territorial, articulación intergubernamen-tal y participación ciudadana».
Ver en: <https://goo.gl/Sr9XgP>.8 OCDE-Cepal (2016). Evaluaciones de
desempeño ambiental. Perú. Aspectos destacados y recomendaciones.
9 Cano, Álvaro (2013). «¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Partici-pación social, agricultura y minería en la gestión integrada de la cuenca Chan-cay-Lambayeque». Apuntes 73.
10 Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático.
11 Presidencia del Consejo de Ministros (2016). Informe preelectoral. Administra-ción 2011-2016.
12 Quijandría, Gabriel (2013). Balance de la gestión regional del cambio climático.
18 LA REVISTA AGRARIA / 181
Hay evidencias claras de que el mun-do rural viene procesando cambios constantes en los últimos quince años, asociados al crecimiento económico y a la expansión de las inversiones en vías de comunicación, electrificación, telecomunicaciones, y a una mayor movilidad de la mano de obra entre el campo y la ciudad. Los ingresos no agropecuarios van ganando una importancia creciente en los ingresos de las familias rurales y, como con-trapartida, los ingresos agropecuarios disminuyen en términos relativos.
Durante los últimos tres gobiernos, el sector agrario y, en particular, la pequeña agricultura han sido margi-nados por las políticas económicas, no obstante su rol fundamental en el abastecimiento de alimentos para el mercado interno. Bajo la hege-monía de las políticas neoliberales, la atención de los gobiernos y del sector agrario priorizó la promoción de la gran inversión privada para la agroexportación, en los valles de la costa, y, recientemente en la selva, para cultivos como la palma aceitera.
Los datos del Censo Agropecuario de 2012 dan cuenta de dos hechos importantes: por un lado, una mayor fragmentación de la tierra en la sierra y la selva del país, con cerca del 80 % de unidades agropecuarias con me-nos de cinco hectáreas de superficie agropecuaria; por otro, un proceso de concentración de la propiedad sin límite en los valles de la costa, que ha producido nuevos latifundios agrarios.
En el contexto de continuidad de las políticas económicas neoliberales, las políticas agrarias durante el gobierno de Ollanta Humala han seguido más
o menos la pauta de años anteriores, caracterizados por la desatención del agro en lo que se refiere a servicios de crédito y de asistencia técnica, y por las políticas de liberalización comercial ciega que perjudican al agro, con TLC asimétricos, suscritos con países que mantienen grandes subsidios agrícolas. La eliminación de la franja de precios
en 2015 ha sido un duro golpe a los productores de maíz, azúcar y lácteos.
El sector agrario y el mundo rural son impactados por las políticas eco-nómicas, mineras, agrarias y sociales. La política cambiaria, que abaratando el dólar facilita la importación de alimentos baratos subsidiados, afecta de manera negativa. Las políticas mineras de entrega automática de concesiones mineras en los territo-
rios de las comunidades, así como la simplificación de procedimientos y permisos para la compra de tierras, ejercen una presión sobre los recursos tierra y agua, que son los medios de vida de las familias campesinas.
En el presente artículo nos limitare-mos a revisar las políticas agrarias y el presupuesto público asignado a la pe-queña agricultura y para los servicios básicos en el medio rural (caminos vecinales, electrificación, saneamiento rural y telecomunicaciones), en el pe-riodo de gobierno de Ollanta Humala (2011-2015).
1. Las políticas públicas agrarias El «reencuentro histórico con el
Peru rural», anunciado al inicio del gobierno de Ollanta Humala, tuvo más de fuegos artificiales de una gestión nueva, que realizaciones concretas en favor de un sector históricamente postergado como el agrario y rural. Lo dicho es en especial cierto en lo que concierne a las medidas para mejorar la producción y los ingresos agrarios.
El año 2013 fue designado como «Año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria», lo que expresaba el interés por ampliar la frontera agrícola, mejorar los servicios para las poblaciones alejadas, fortale-cer las capacidades productivas de los agricultores y promover el desarrollo tecnológico. En ese marco, se crea el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra, «Mi Riego», poniendo a dis-posición S/. 1000 millones para el fi-nanciamiento de proyectos de infraes-tructura hídrica y sistemas de riego en localidades ubicadas por encima de los 1500 m.s.n.m. La medida fue bien
Políticas y gasto público en el sector agrario y rural
Epifanio Baca Tupayachi1
»
«... Durante los últimos tres gobiernos, el sector agrario y, en particular, la pequeña agricultura han sido marginados por las políticas económicas, no obstante su rol fundamen-tal en el abastecimiento de alimentos para el mer-cado interno. Se priorizó la promoción de la gran inversión privada para la agroexportación...
19JULIO de 2016
recibida por los gremios agrarios; sin embargo, lo que resultó cuestionable fue el manejo centralista del fondo, con escasa o nula coordinación con los gobiernos descentralizados y una ejecución muy lenta de los recursos2.
Asimismo, se modifica la estructura organizativa del Ministerio de Agri-cultura, creando un viceministerio de Políticas Agrarias y un viceministerio de Desarrollo e Infraestructura. En este último se incluyó una función que lo faculta a ejecutar programas y pro-yectos, lo que contraviene las orien-taciones de la reforma descentralista, que asigna a los sectores funciones normativas y rectoras.
Después de años de insistencia, en noviembre de 2015 se aprueba la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, cuya reglamentación está pendiente y de la cual se espera no corra la misma suerte que la de la Ley de Promoción de la Producción Orgánica y Ecológica, promulgada en 2008, pero cuyo reglamento recién fue aprobado cuatro años después y de cuya imple-mentación hay poco que decir.
Sustentado en los lineamientos para la focalización de intervencio-nes para el desarrollo productivo y la generación de diversificación de los ingresos de la población en proceso de inclusión, en 2012 se creó el proyecto especial Mi Chacra Emprendedora (Haku Wiñay), del cual, a pesar de su innovador enfoque y las promesas de ampliar su cobertura, el presupuesto asignado es cada vez menor.
Con el inicio de la desaceleración económica y el fin del superciclo de las materias primas que sustentaron el dinamismo de nuestra economía, el gobierno, presionado por los grupos empresariales, tomó un conjunto de medidas económicas y administrativas para reactivar las inversiones privadas, que han debilitado la institucionali-dad ambiental y puesto en riesgo el derecho de las comunidades andinas y amazónicas de acceso al territorio.
Así, en 2014 se promulgaron los llamados «paquetazos ambientales», que han flexibilizado los requisitos para que los grandes inversionistas accedan a las tierras que ocupan las comunidades campesinas.
Finalmente, en el marco de las políticas de lucha contra la pobreza, el gobierno ha dado impulso a las inversiones en servicios básicos como electrificación rural, infraestructura vial, saneamiento rural, telecomu-nicaciones y el programa de tambos comunales.
¿Cómo han evolucionado el presu-puesto y el gasto destinado al sector agrario, y en particular a la pequeña agricultura? ¿Cómo ha evolucionado el gasto en los servicios básicos?
2. El presupuesto para la pequeña agricultura
Las cifras del Ministerio de Econo-mía y Finanzas para el año fiscal 2016 muestran que el presupuesto para la pequeña agricultura3 (PPA) ha dismi-nuido respecto al año anterior, lo que confirma su virtual estancamiento en los últimos tres años. Asimismo, su peso relativo respecto al presupuesto público total muestra una tendencia decreciente, situándose en 2.1 % el año 2016, el más bajo porcentaje en el periodo guberna-mental actual (ver gráfico 1).
En el periodo 2011-2015, mientras que el presupuesto público de apertura (PIA) total creció a una tasa media anual de 9.4 % (S/ 10 000 millones por año en promedio), el monto asignado a la pequeña agricultura lo hizo a una tasa media de 6.5 %. Esta diferencia pone de manifiesto que, comparada con otros sectores, la pequeña agri-cultura no es parte de las prioridades del actual gobierno.
Un rasgo característico de la gestión del PPA —y del presupuesto público en general— son las modificaciones sustanciales que se producen durante el año; así, en 2015, el PPA aumento en 50 % respecto al presupuesto de aper-tura, lo que en dinero significa S/ 1500 millones adicionales. En el periodo de análisis, el presupuesto modificado es superior al presupuesto de apertura en 48 %. Estos incrementos obedecen, por un lado, a la inclusión de los saldos presu-puestales no ejecutados del año anterior y, por otro, a las asignaciones adicionales que decide el Ejecutivo durante el año.
Otra constatación es que en el gobierno de Humala, el PPA se recen-tralizó fuertemente en el Ministerio de Agricultura. Así, desde 2012, el presu-puesto a cargo del Gobierno nacional crece constantemente, mientras que el de los gobiernos descentralizados dis-minuye, en especial el de los gobiernos
Gráfico 1. Presupuesto (PIA) para la pequeña agricultura, y su peso relativo respecto al presupuesto público total, 2011-2015 (en millones de nuevos soles y porcentajes)
Fuente: MEF-SNIP. Elaboración: Grupo Propuesta Ciudadana.
2011
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
02012 2013 2014 2015 2016
PIA PA PIA PA/PIA nacional
21402317
30942868
3020 2934
Mill
ones
de
sole
s
Porc
enta
je
5 %
4 %
3 %
2 %
1 %
0 %
2.4 % 2.4 %2.9 %
2.4 % 2.3 %2.1 %
20 LA REVISTA AGRARIA / 181
locales. Es decir, se observa un cambio significativo en la composición del PPA por nivel de gobierno, pasando de una situación en la que los gobiernos descentralizados manejaban el 66 % del total (2011), a otra diferente, más centralizada, en la que el Gobierno na-cional controla el 63 % del presupuesto (2015) (ver gráfico 2). La disminución del presupuesto de las municipalidades y gobiernos regionales ha impactado en las obras de riego y en programas como el de Procompite, cuyos recursos se han reducido a la cuarta parte.
Observemos ahora el gasto de in-versión efectivamente realizado para la pequeña agricultura por los tres niveles de gobierno. Está compuesto sobre todo por proyectos de riego y muestra una evolución con altibajos: alcanza su punto más alto en 2012, con S/. 2759 millones, para luego disminuir hasta tocar su nivel más bajo en 2015, con S/. 1882 millones. El componente que disminuye más es el destinado a la promoción agraria (ver cuadro).
3. Las inversiones en servicios básicos para el medio rural
El gasto de inversión en servicios básicos muestra un crecimiento sos-tenido: pasa de S/. 3030 millones en 2011 a S/. 5122 millones en 2015, lo que significa un incremento de 69 %. Sus principales componentes son las inversiones en vías vecinales y caminos de herradura, que crecen en 55 % en el periodo y totalizan S/. 9281 millones, seguidas por las inversiones en sanea-miento rural, que se duplican y totalizan S/. 8456 millones en el periodo.
Sin embargo, de los cuatro servicios indicados, el más interesante, por los beneficios que tendrá en el medio rural, es el de telecomunicaciones. Como se puede observar, los recursos públicos destinados a este fin han dado un gran salto en 2015. Se tiene proyec-tado el tendido de 43 000 kilómetros de fibra óptica para brindar servicios de internet de alta velocidad a las 180 capitales de provincia mediante la red dorsal nacional de fibra óptica, con una inversión de USD 333 mi-
llones, para julio de 2016. Asimismo, mediante 21 proyectos regionales se llegara a 1516 capitales de distrito, 11 de los cuales ya están en curso con una inversión de USD 731 millones. Todo ello tendrá un gran impacto en las poblaciones rurales.
Notas1 Especialista del Grupo Propuesta Ciu-
dadana.2 Reporte N.o 7. Políticas públicas y presu-
puesto para la pequeña agricultura. Balance 2014. Grupo Propuesta Ciudadana. Lima.
3 El presupuesto para la pequeña agricultura está compuesto por los recursos destinados a proyectos y actividades en todos los de-partamentos del país y que son ejecutados por los tres niveles de gobierno. Se calcula descontando del presupuesto de la función agropecuaria los montos asignados a cinco proyectos especiales (PE) que benefician principalmente a grandes y medianos produc-tores. Esos proyectos son: Chinecas (Áncash), Majes-Siguas (Arequipa), Chavimochic (La Libertad), Olmos-Tinajones (Lambayeque) y Chira Piura (Piura).
Inversión pública en servicios básicos para el medio rural (en millones de soles)
Rubros 2011 2012 2013 2014 2015 Total
Electrificación rural 666 444 617 555 439 2721
Vías vecinales y caminos de herradura 1231 1792 2201 2253 1904 9381
Servicios de telecomunicaciones 128 133 131 99 737 1228
Saneamiento rural 1005 1379 1817 2213 2042 8456
Total 3030 3748 4766 5120 5122 21 786
Fuente: MEF. Elaboración: GPC.
Gasto de inversión para la pequeña agricultura (en millones de nuevos soles)
Rubro de gasto 2011 2012 2013 2014 2015 Total
Riego 1314 1522 1277 1643 1173 6929
Agraria 666 859 532 402 198 2657
Pecuaria 181 169 176 162 117 805
Otras 220 209 224 241 394 1288
Total 2381 2759 2209 2448 1882 11 679
Fuente: MEF. Elaboración: GPC.
Gráfico 1. Presupuesto (PIM) para la pequeña agricultura por nivel de gobierno, 2011-2015 (en millones de nuevos soles)
Fuente: MEF-SNIP. Elaboración: Grupo Propuesta Ciudadana.
Nacional Regionales Locales
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
02011 2012 2013 2014 2015
1042
873
1135 1214
1109
1351
1705
1122
1383
2299
936
1197
2860
884
814
21JULIO de 2016
resulta explicada por el aumento de las tierras. Entre 2001 y 20133 —según el Minagri—, los rendimientos de los cultivos analizados pasaron de 527 a 630 toneladas por hectárea, llegándose incluso a aumentos de rendimiento superiores al 65 % en algunos cultivos (pecana, piña, tomate, uva). Dado que el rendimiento es un elemento cada
vez más importante en la producción agrícola —en la medida en que las tierras no pueden aumentarse infini-tamente—, existe un especial interés en conocer cuáles son las principales fuentes de su incremento.
Las principales fluctuaciones: el factor climático
Al analizar los rendimientos de los cultivos, lo primero que se debe tener en cuenta es el factor climático, que es el principal determinante de la disponibilidad de agua, recurso este último que es clave en la pro-ducción agrícola. Las variaciones en las condiciones climáticas, por tanto, tienen un efecto en los rendimientos. Puesto que esas variaciones no son constantes, sino que cambian de un año a otro, son las que causan las principales fluctuaciones del rendi-miento de los cultivos en nuestro país (ver el comportamiento de la línea verde alrededor de la tendencia en el gráfico 1).
Para apreciar de manera más precisa los efectos del factor climático en los rendimientos, hemos descompuesto el
Gráfico 1. Rendimiento de los 56 cultivos principales del país
Fuente: Minagri.
527542
551540 544
569576
592577
594 596608
630
500
520
540
560
580
600
620
640
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tone
ladas
por
hec
táre
a
Entre 2001 y 2013, la producción interna de los principales cultivos agrícolas2 creció en un 47 %, pa-sando de 25 888 toneladas a más de 38 000. Las dos principales fuentes del crecimiento de la producción son la expansión de la frontera agrícola (la tierra) y el incremento de los rendimientos. Si solo se considerara la expansión de la tierra, este incre-mento de la producción habría im-plicado un aumento también de las tierras (superficie cosechada) en un 47 %. Sin embargo, en ese periodo, la superficie cosechada de esos cul-tivos creció solo en un 23 % (pasó de 2 694 573 a 3 326 436 hectáreas). Si la producción se incrementó en un 47 % y las tierras solo en 23 %, ¿dónde está la otra mitad del incre-mento de la producción?
La otra opción para incrementar la producción: los rendimientos
Malthus —un economista distin-guido del siglo XIX— advertía la proximidad de una crisis mundial alimentaria cuando corroboraba que la población crecía a una tasa más rápida que la de las tierras dedicadas a la producción; en otras palabras, asumía, de manera implícita, que la principal vía para aumentar la pro-ducción agrícola era contar con más tierras. Lo que Malthus no advirtió fue que la otra vía para incrementar la producción iba a ganar mayor importancia con el paso de los años: los rendimientos.
El incremento en los rendimientos es la otra mitad del crecimiento de la producción agrícola peruana, que no
¿El mercado o el Estado?Buscando mejores rendimientos
Miguel Ángel Pintado1
»
«... Entre 2001 y 2013 —se-gún el Minagri—, los ren-dimientos de los cultivos analizados pasaron de 527 a 630 toneladas por hectá-rea, llegándose incluso a aumentos de rendimiento superiores al 65 % en al-gunos cultivos (pecana, piña, tomate, uva). Intere-sa conocer cuáles son las principales fuentes de su incremento.
22 LA REVISTA AGRARIA / 181
rendimiento de los 56 cultivos en su componente tendencial y su compo-nente cíclico4. Luego, nos quedamos con este último y lo comparamos con los datos sobre precipitación anual (ver gráfico 2). Como puede obser-varse, hay un comportamiento muy similar entre el rendimiento de los 56 cultivos y el nivel de precipitación, lo que es muy lógico, pues en los perio-dos de mayor precipitación el nivel de lluvias aumenta, permitiendo un mejor ciclo productivo y un aumento de los rendimientos, mientras que en los periodos de reducida precipitación el nivel de lluvias disminuye de manera considerable, lo que interrumpe el buen desempeño productivo y termi-na por afectar los rendimientos. No obstante, periodos de mucha precipi-tación (inundaciones) podrían, lejos de aumentar los rendimientos, ocasionar pérdidas de cultivos y, por tanto, redu-
cir aquellos. Esto fue, precisamente, lo que ocurrió en 2009 y 2012, años en los que se registraron los niveles más altos del río Amazonas de las últimas cuatro décadas, lo cual tuvo, sin duda, efectos en la producción agrícola, de allí que los rendimientos experimentaran un ciclo negativo en aquellos dos años (-10 y -4 tonela-das por hectárea, respectivamente). A pesar de tratarse de un análisis agregado, hay mucha vinculación entre el factor climático y el ciclo del rendimiento; lógicamente, un análisis territorial podría dar mayor contun-dencia a este resultado. En síntesis, el factor climático es, en general, el responsable de las fluctuaciones del rendimiento (ciclo) de los principales cultivos agrícolas analizados. Pero ¿qué hay de la tendencia del rendi-miento? ¿Qué factor o factores están detrás de esta tendencia creciente?
Gráfico 2. Los ciclos del rendimiento y el nivel de precipitación
Fuente: Minagri.
13 000
14 000
15 000
16 000
17 000
18 000
19 000
20 000
-15
-10
-5
0
5
10
15
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tone
ladas
por
hec
táre
a
Rendimiento (ciclo) Precipitación (eje secundario)
Gráfico 3. Rendimientos y presupuesto público para la agricultura
Fuente: Minagri.
400
900
1400
1900
2400
2900
3400
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Millo
nes d
e so
les
Tone
ladas
por
hec
táre
a
Rendimiento (tendencia) Presupuesto agricultura (eje secundario)
La tendencia del rendimiento: el factor Estado
Uno de los factores más conocidos es el papel del Estado. Cada gobierno de turno ha sido consciente del limi-tado desarrollo del sector agrícola, por lo que se han venido aplicando distintas medidas para impulsar ese desarrollo. En la práctica, ello requiere de la asignación de un presupuesto anual que vaya acorde con las necesi-dades del sector. Desde 2001 a 2013, como se aprecia en el gráfico 3, ese
presupuesto, si bien con altibajos, ha venido aumentando e, incluso, en 2013, ha más que duplicado el presu-puesto alcanzado al inicio del periodo. Sin embargo, son dos los motivos por los cuales el papel del Estado sobre la tendencia creciente del rendimiento no termina de ser convincente.
En primer lugar, el rendimiento es descentralizado, pero el presupuesto no. El primero ha venido aumentando tanto en la costa como en la sierra y la selva (20 %, 15 % y 10 %, respec-tivamente, desde 2001), mientras que el presupuesto tiende a concentrarse
»
«... En síntesis, el factor cli-mático es, en general, el res-ponsable de las fluctuacio-nes del rendimiento (ciclo) de los principales cultivos agrícolas analizados. Pero ¿qué hay de la tendencia del rendimiento? ¿Qué fac-tor o factores están detrás de esta tendencia crecien-te? El papel del Estado sobre la tendencia creciente del rendimiento no termina de ser convincente.
23JULIO de 2016
Cuadro 1. Dinámica de la superficie cosechada agrícola según mercados destino
Periodo / MercadosUrbano Restringido Industrial Externo
Variación en valores absolutos (hectáreas)
Toledo (01-05) 96 548 -26 473 11 530 41 931
García (06-10) 120 228 41 544 -16 312 60 787
Humala (11-13) 124 109 48 545 7111 47 421
Fuente: Minagri - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos (OEEE), SIEA.
en la costa y, sobre todo, en Lima. A pesar de las ventajas presupuestales con que ha contado el proceso de descentralización económica —como veremos enseguida—, la concentra-ción del presupuesto aún se mantiene: solo en Lima, alrededor del 20 % del presupuesto público se destina a la agricultura, porcentaje que llega a alrededor del 60 % en la costa. Por tanto, no termina de convencer que un presupuesto para la agricultura con-centrado principalmente en la costa pueda haber alcanzado una mejora de rendimientos tanto en la costa como en la sierra y la selva.
En segundo lugar, el presupuesto ha cambiado radicalmente de tendencia, pero el rendimiento no (gráfico 3). Como resultado de la puesta en mar-cha del proceso de descentralización económica, a partir de 2005, el monto del presupuesto para la agricultura se disparó en tanto parte de los recursos públicos fueron orientados para los gobiernos subnacionales5. No obstan-te, a pesar de estas mejoras presupues-tales y de una ejecución descentrali-zada (gobiernos regionales y locales), la tendencia de los rendimientos no sufrió ningún cambio.
La tendencia del rendimiento: el factor mercado
El otro factor —el que, con fre-cuencia, suele dejarse de lado— es el papel del mercado o, más pre-cisamente, de la demanda. Entre 2001 y 2013, la población peruana se ha incrementado en 16 % (más
de 4 millones de personas), creci-miento que ha sido importante tanto en la costa (17 %) como en la sierra (10 %) y la selva (19 %). Al aumen-tar la población, la demanda por con-sumo de alimentos también aumenta y crea incentivos en los productores para abastecer una demanda cada vez mayor (ver gráfico 4).
Ahora bien, esto es cierto siempre y cuando el destino de la producción nacional sea principalmente el mer-cado local. Pero ¿ha sido realmente así? Para corroborar esto, hemos clasificado los cultivos según cuatro mercados de destino (ver cuadro 1): 1) el de las grandes ciudades (mer-cado urbano)6; 2) el de los pequeños poblados y espacios rurales (mer-cado restringido)7; 3) el de insumos agrícolas para la industria (mercado industrial)8); y 4) el orientado a la exportación (mercado externo)9.
Como puede observarse, solo du-rante el gobierno de Toledo hubo una reducción de la superficie cosechada destinada al mercado restringido, mientras que las tierras destinadas al mercado urbano representaron el cambio más importante en dicho pe-riodo. En los últimos dos gobiernos, son los mercados urbano y restringido, en conjunto (mercado local), los que poseen la mayor cantidad de tierras nuevas. Por su parte, las nuevas tierras orientadas al mercado exterior tam-bién han aumentado de manera consi-derable, mientras que para el mercado industrial el aumento ha sido poco significativo. En resumen, no solo la población peruana ha aumentado, sino que, precisamente, los productores vienen respondiendo a esta mayor demanda local de alimentos. Aquí, sí, la intervención estatal probablemente haya sido muy favorable, en tanto las mejoras en la infraestructura vial son decisivas para la reducción de los costos de transacción y para promover, al final, una mayor conexión entre mercados regionales y locales.
A modo de conclusiónDada la importancia que está adqui-
riendo la mejora de los rendimientos en tanto hace posible satisfacer una demanda alimentaria cada vez más
Gráfico 4. Rendimiento y evolución de la población peruana
Fuente: Minagri, INEI.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Millo
nes d
e pe
rson
as
Tone
ladas
por
hec
táre
a
Rendimiento (tendencia) Población (eje secundario)
24 LA REVISTA AGRARIA / 181
fuerte, conocer los factores que pro-mueven la mejora o crecimiento del rendimiento agrícola resulta cada vez más relevante. Diseccionando el rendimiento en sus componentes ciclo y tendencia, corroboramos que el factor climático es el responsable de las principales fluctuaciones del rendimiento en el periodo analizado (2001 y 2013). Tan solo observando el indicador climático de precipitación, encontramos un comportamiento muy similar con el ciclo del rendimiento; en cambio, al analizar los factores detrás de la tendencia del rendimiento, observamos que el papel del Estado ha sido importante, aunque no determi-nante. La notable concentración del presupuesto en la costa (Lima, sobre todo) y la poca relación entre el incre-mento presupuestal (desde 2005) y la tendencia del rendimiento, terminan por cuestionar el papel del Estado en esta mejora de rendimientos agrícolas en todo el país, mejora que más parece responder al crecimiento poblacional traducido en una mayor demanda por alimentos, la cual —como he-mos podido apreciar a partir de los mercados de destino— ha recibido la respuesta de los productores para satisfacerla. Lógicamente, existen
diversos matices que están detrás de esta mejora de los rendimientos y que pueden provenir del Estado (asistencia técnica, medidas arancelarias, etc.) o del propio mercado (cambio en los patrones de consumo, adopción de nuevas técnicas, etc.). Atribuir, por tanto, gran parte de la mejora en los rendimientos agrícolas al Estado no sería correcto, sobre todo cuando el factor climático juega un rol crucial en los ciclos, y el mercado un papel muy importante en la tendencia. Un estudio
exhaustivo que calcule estas influen-cias de cada factor sería sumamente útil. Desde este estudio exploratorio, sin embargo, puede decirse que el mercado parece jugar un rol más im-portante en la tendencia creciente del rendimiento, mientras que el factor climático ha sido clave en los ciclos del rendimiento.
Notas1 Economista. Investigador del Cepes. 2 Son un total de 56 los cultivos que reporta
anualmente la Oficina de Estudios Econó-micos y Estadísticos del Mingari, cultivos que son la base de análisis para todo el ar-tículo. Para mayor información, consúltese <http://goo.gl/mhDaqj>.
3 No consideramos los años 2014 y 2015 debido a falta de información desagregada de los rendimientos. La del año 2013 es la última información disponible en la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos.
4 Se utilizó el filtro de Hodrick-Precott para descomponer en ciclo y tendencia los 56 cultivos durante todo el periodo de análisis.
5 Antes de 2005, el presupuesto público solo estaba a cargo del Gobierno central. En 2005 se destinaron recursos a los gobiernos regionales y a partir de 2007 también a los gobiernos locales.
6 Incluyen arroz, papa, maíz amiláceo, cebo-lla, camote, frijol, lenteja, frutas, etc.
7 Incluyen trigo, quinua, oca, kiwicha, etc.8 Incluyen maíz amarillo duro, caña de azú-
car, soya, marigold, etc.9 Incluyen café, espárrago, uva, achiote,
palta, etc.»
«... El factor climático juega un rol crucial en los ciclos, y el mercado un papel muy importante en la tendencia. Desde este estudio explo-ratorio puede decirse que el mercado parece jugar un rol más importante en la tendencia creciente del rendimiento, mientras que el factor climático ha sido clave en los ciclos del ren-dimiento.