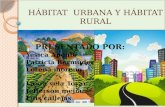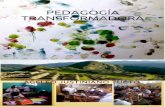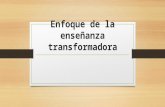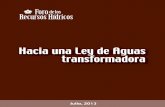Aportes a la comprensión e intervención transformadora del hábitat como derecho
Click here to load reader
Transcript of Aportes a la comprensión e intervención transformadora del hábitat como derecho

“Aportes desde el Trabajo Social a la comprensión e intervención
transformadora del hábitat como derecho”
Autoras: Córdoba, Anabella; Chialvo, Patricia; Gallo, Sandra; Marucci, Viviana; y Vega, Silvia.
Institución de referencia: Licenciatura en Trabajo Social – FCJS – UNL.
Para Boaventura de Sousa Santos enfrentar lo nuevo con lo viejo, significa abandonar los antiguos paradigmas, descubrir aquello que se encuentra en la transformación y reconocer la insuficiencia de las herramientas anteriores. En este sentido reconoce en la contemporaneidad las diversas crisis que enfrentamos actualmente en el nivel superior universitario: 1) crisis de hegemonía: resultante de las contradicciones entre las funciones tradicionales de la universidad y las que le fueron atribuidas durante todo el siglo XX, lo que trajo como consecuencia que tanto el Estado como el mercado buscaran medios alternativos para lograr sus objetivos, dejando de ser la única institución educativa e investigadora; 2) crisis de legitimidad: provocada por la contradicción entre la jerarquización de los saberes especializados y las exigencias sociales y políticas de democratización e igualdad de oportunidades 3) crisis institucional surgida como consecuencia de la contradicción en la reivindicación de la autonomía en la definición de valores y objetivos de la universidad y la presión para someterla a criterios de eficiencia, responsabilidad empresarial o de responsabilidad social (Sousa,2005,p.24).1
Para lo cual propone las posibles alternativas y principios básicos que permitirían a la universidad resolver estas contradicciones enunciadas: relacionarla con la comunidad, con la gente, que se abra más a la sociedad, a nuevas temáticas, en definitiva que recupere su papel en la definición y resolución de problemáticas sociales que se tienen en relación al contexto local, regional, nacional e internacional; es decir una universidad que asuma un mayor compromiso y responsabilidad social, profundizando y extendiendo la democracia.2
En el mismo sentido, otro pensador contemporáneo, Derrida se pregunta sobre los alcances e implicaciones de pensar el vínculo entre la universidad y la sociedad, apelando al derecho a la deconstrucción como derecho incondicional a plantear cuestiones críticas, no solo referidas a la historia de los conceptos, sino a la historia misma de la noción de crítica, a la forma y a la autoridad de la cuestión, a la forma interrogativa del pensamiento (1972:36).
Reconocemos la necesidad de identificar formas de potenciar el pensamiento crítico necesario para proponer senderos3 de entendimiento y acción, en la consecución de

los ideales de la universidad pública4 en un contexto signado por las desigualdades, alteridades, injusticias, etc, que se traduzca en una agenda compartida con nuestra sociedad y en la diversidad de problemáticas a resolver5.
Situadas desde una unidad académica de Trabajo Social, conocemos y reconocemos la complejidad en la que estamos insertas, interpelamos los espacios de construcción del conocimiento, de reflexión del mismo, en permanente tensión dialéctica con la acción y nos exigimos asumir nuevos desafíos, compromisos y responsabilidades. Acordando con José Luis Coraggio (2001), “tenemos que hacernos cargo, en alguna medida y modestamente de lo que pasa en el resto de la sociedad”. No sólo para tomarlo como un dato, sino para hacernos co-responsables como un actor colectivo, con nuestra especificidad y nuestras capacidades y recursos, por el hecho de que nuestro desarrollo está íntimamente ligado al desarrollo de la sociedad como un todo”, referenciado al horizonte temporal sustentable intergeneracionalmente.
Desde las cátedras de Trabajo Social en sus diversos espacios pedagógicos (teoría, taller y territorio), venimos construyendo nuestro rasgo identitario en diversas temáticas que nos permitan “proyectarnos académicamente en la construcción de discursos y conocimientos que nos singularicen, nos sitúen en el escenario académico y en la agenda pública desde las producciones generadas en los distintos ámbitos institucionales”.
Una de dichas temáticas es hábitat, entendiendo este concepto como “espacio donde las personas, familias, grupos, comunidades desarrollan su vida y su materialización física como resultado de un complejo proceso social. Donde hay componentes que intervienen en su estructuración, como ser: infraestructura, vivienda, tierra, tecnología, ambiente atravesadas o como producto del interjuego de otras dimensiones de lo social: la cultura, la política, la economía, etc.
El hábitat se construye por una multiplicidad de actores y actrices, poniéndose en juego en este campo: relaciones, tensiones y conflictos entre quienes lo conciben como bien común, como derecho, como espacio colectivo que pertenece a todos y todas sus habitantes y quienes lo conciben como mercancía de lucro”.6
Desde aquí partimos con uno de nuestros propósitos: trabajar en la ruptura de los enfoques tradicionales, fragmentarios y lineales, para producir reflexiones y conocimientos que den cuentan de los problemas de hábitat actuales.
Estas reflexiones son posibles gracias a las experiencias que acompañamos de nuestros estudiantes que realizan prácticas académicas enmarcadas en la Temática Hábitat y Gestión de Riesgo, compartiendo la intencionalidad de aportar al fortalecimiento de la identidad barrial y su apropiación como una construcción ineludible y posibilitadora del ejercicio ciudadano.
A partir de la problematización de su vida cotidiana, propiciamos el reconocimiento de los sujetos de la intervención como sujetos de derecho, con capacidades y habilidades para diseñar sus propias estrategias de apropiación y construcción del espacio público, su plaza, su escuela, su barrio, su hábitat, desde la singularidad y complejidad que los caracteriza.
Considerando la particularidad de la región física y los problemas sociales donde estamos insertos, apelamos a determinadas categorías para mirar y reflexionar: Hábitat: producción social del hábitat, gestión del riesgo, vulnerabilidades, territorio, seguridad como problema, son alguna de ellas.
Considerando los aportes de Allan Lavel de la Red de estudios sociales para América Latina entendemos la Gestión del Riesgo como un proceso social complejo

por medio del cual se trabaja en la toma de conciencia acerca del riesgo, se analizan las causas del mismo, se diseñan las soluciones socialmente aceptables. Involucra numerosas/os actores y actrices sociales, lo cual requiere de un proceso de negociación permanente, decisión política y asignación de recursos públicos.
De este modo, se contemplan las actividades dentro de todas las fases del llamado ciclo de desastre – prevención, mitigación, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. La matriz de análisis planteada, nos permite dimensionar la situación de riesgo en que nos encontramos todos los actores involucrados en el proceso de gestión local.
Por ello, deja de ser la situación de Emergencia / Desastre el único foco de trabajo, para mirarlo y abordarlo desde una perspectiva más amplia de Análisis de Riesgo, centrando el trabajo en los escenarios e hipótesis de dos variables: Amenaza y Vulnerabilidad.
Consideramos Vulnerabilidad a todo aquel aspecto, característica, condición, elemento que una persona, grupo, barrio, ciudad, región, país, presenta frágil, deficiente, débil y que ante una amenaza (fenómeno, hecho o suceso externo que se presenta y nos aborda de forma enérgica y violenta) sufre graves daños y de magnitud, con significativos y altos costos sociales, políticos, económicos, físicos. “…Puede manifestarse a través de distintos componentes o elementos, cada uno resultado de un proceso social particular; varios expertos han intentado descifrar los factores o las dimensiones de la vulnerabilidad para clasificarla, por ejemplo en: ambiental, física, económica, social, educativa, política, institucional, social. Todas estas expresiones se interrelacionan para producir una serie ilimitada de matrices de vulnerabilidad y riesgo global, según los escenarios, los momentos y los actores que interjuegan en él” (Córdoba, A.; Gallo, S.; Vega, S.: 2009).
Por esto, afirmamos que es fundamental descubrir, evaluar y comprender en la gestión del riesgo, la relación de la situación de vulnerabilidad ante una amenaza. Por ejemplo: la crecida del río puede ser una amenaza, que nos enfrenta al riesgo de inundación, pero también la acumulación de basura puede convertirse en tal. Conocer esta relación o el grado de riesgo en el que nos encontramos nos permitirá actuar en todas las actividades del ciclo de los desastres; en la medida que estos últimos son fenómenos físicos, sociales y políticos, por ello es necesario intensificar y profundizar la búsqueda de respuestas efectivas y superadoras.
Los aprendizajes a generar deben construirse en las gestión institucionales tanto estatales como no estatales, debiendo tener en cuenta los componentes sociales presentes en toda organización, las experiencias de comunicación entre saberes, conocimientos, tránsitos y trayectos implica no solo desarrollar la racionalidad estratégica sino también una racionalidad comunicativa que permita la creación de espacios de articulación, acuerdo y compromiso más allá de los objetivos e intereses en disputa de los actores involucrados.
No debemos olvidar que hoy las problemáticas de Hábitat van desde los diferentes modelos de planificación urbana a la relación ciudad – campo; desde la distribución de la tierra a la regularización dominial; desde la generación de una política habitacional integral a la recuperación del parque habitacional ocioso; desde un sistema de recolección de residuos sólidos a la organización de cooperativas de cirujas; desde el trabajo en una emergencia hídrica/ pluvial a la construcción de una propuesta integral de reconstrucción de los sectores más vulnerables; desde la construcción del espacio individual/familiar a la construcción de los espacios colectivos; desde el trabajo

comunitario para resolución de estas problemáticas a la construcción de la identidad colectiva (“mi barrio”, “mi ciudad”) y desde el ejercicio de la ciudadanía ( presupuesto participativo; elaboración y diseño de programas y proyectos públicos) a las políticas públicas; desde los problemas de inseguridad particulares a problemas de violencia social.
Desde el punto de vista de la intervención es sustantivo descubrir, comprender y evaluar desde esta perspectiva la relación de la situación de vulnerabilidad7 ante la amenaza8 y los grados de riesgo al que nos enfrentamos, considerando que los peligros no existen por sí mismo con independencia de nuestras percepciones, solo se convierten en cuestiones políticas cuando los actores son conscientes de ellos y los constituyen en constructos sociales, es decir, un evento físico de magnitud e intensidad que sea no puede causar daños si no hay elementos de la sociedad expuestos a sus efectos (existencia de vulnerabilidades o condiciones inseguras de existencia).
La magnitud del riesgo siempre está en función de la magnitud de los peligros y las vulnerabilidades, las cuales constituyen condiciones latentes en la sociedad. Es decir, la peligrosidad o amenaza es la posibilidad de ocurrencia de un evento, no el evento en sí, y la vulnerabilidad es la propensión de sufrir daño, no el daño en sí. Todas las categorías se refieren a una potencialidad o condición futura, aunque su existencia es real como condición latente.
Considerar de manera aislada cualquiera de estas implicará cerrar el camino a la solución integral de una problemática compleja como esta; si solo se considera la peligrosidad o amenaza se puede caer en la divinización o naturalización del fenómeno10 y en consecuencia se cae en el inmovilizador fatalismo; si solo se considera la vulnerabilidad faltarán propuestas efectivas para resolver la situación en incluso al decir de Natenzon: “…caer en la denuncia estéril; si solo se tiene en cuenta la incertidumbre es posible adoptar soluciones oportunistas que pueden provocar el desconcierto y el descreimiento de los actores institucionales, llegando en muchos casos a plantearse acciones desesperadas en medio de la crisis; si solo se considera la exposición las respuestas pueden ser meramente tecnocráticas y solo tener en cuenta las medidas estructurales ingenieriles11, o como se plantea hoy el trabajo con el problema de la seguridad que solo apunta a mitigar el riesgo de la comisión del delito y no a prevenir, a intervenir sobre las causas profundas que generan estos efectos; entendiendo que la prevención atraviesa las situaciones singulares de inseguridad hasta la seguridad comunitaria colectiva.
Por lo expuesto, proponemos la construcción de un hábitat integrador y facilitador del acceso equitativo de derechos para todos y todas, que articule los intereses individuales con los intereses sociales, culturales y ambientales, siendo imprescindible para esto aportar a la transformación de la institucionalidad vigente, donde todas y todos tengamos el derecho a gozar equitativamente de nuestra ciudad.
Consideramos el derecho a la ciudad, como un principio rector para problematizar y debatir en el espacio público la constitución del hábitat en la ciudad de Santa Fe. Tanto la planificación como la acción pública y colectiva sobre el territorio requieren ser pensadas desde la idea de una ciudad incluyente, responsable, sustentable y democrática, es decir donde todos sus habitantes tenga el derecho pleno de disfrutarla desde un marco democrático, de equidad y justicia social.
El derecho a la ciudad implica construir la mirada y el abordaje territorial desde la integralidad profundizando los procesos democráticos de proximidad y realización

plena de los derechos humanos, ampliando el tradicional enfoque sobre la mejora de la calidad de vida de las personas centrada en la vivienda y el barrio, defendiendo la búsqueda de la calidad de vida a escala de ciudad y su entorno rural, como mecanismo de protección de la población que vive en ciudades o regiones en acelerado proceso de urbanización. Es una nueva manera de promoción, respeto, defensa y realización de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.12
Nos aporta Harvey (2009): “La cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede estar divorciada de la que plantea qué tipo de lazos sociales, de relaciones con la naturaleza, de estilos de vida, de tecnologías y de valores estéticos deseamos. El derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad.
En este marco la producción social del hábitat se constituye en una estrategia transformadora, que involucra una multiplicidad de actores sociales que autogestionan “…la satisfacción de necesidades tangibles e intangibles, de los sectores sociales tradicionalmente excluidos…”13. La producción social del hábitat se centra en el ser humano, tanto en su dimensión personal como colectiva. Se encuentra en ella la posibilidad de concebir la producción habitacional como generadora, no sólo de paredes y techos sino de ciudadanía consciente, productiva, responsable y a la vez, como proceso potenciador de la economía popular.
De este modo el desafío es seguir pensando, interrogándonos acerca de nuestro posicionamiento como profesión y disciplina en torno al Hábitat, a qué tipo de formación, proyectos profesionales y societales aportaremos desde nuestro lugar como unidad académica de Trabajo Social.-
Citas:1- La persistencia de la crisis institucional produjo el agravamiento de las otras dos crisis, por ejemplo la pérdida de prioridad de la universidad pública en las políticas públicas del Estado fue, el resultado de la pérdida de prioridad de este último en las políticas sociales inducido por el modelo implementado por el neoliberalismo o globalización neoliberal que se impuso en todo el mundo a partir de la década del 80.2- “Buscamos empalmar el saber con el acaecer, el quehacer con el qué decir, así como conocer la innovación social que requiere de otras interpretaciones y otros saberes producidos por la sociedad toda”. “…investigar, descubrir, escribir las nuevas prácticas que aún permanecen ágrafas y, dejar que estas nuevas configuraciones hablen de nuevo para poder resignificar no solo el espacio, sino el nuevo entramado socio productivo” (Jaramillo, Ana; 2008 pag.45).3- Sousa Santos llama la atención diciendo que no existe una única forma de dominación como tampoco un único principio de transformación social, sino muchas y conectadas entre sí. La dominación, la explotación y la exclusión se presentan con múltiples rostros, algunos de los cuales apenas han sido objeto de atención de la teoría crítica moderna.4- La concreción de un nuevo contrato universitario, educativo partiendo de la premisa de que “la universidad tiene un papel crucial en la construcción del lugar del país en el mundo entre globalizaciones contradictorias”, es decir un proyecto de nación que nos incluya a todos y todas.5- “Pocos son los análisis de las características propias de las prácticas instituyentes o inéditas, de aquello que aparece tal como aparece en la vida cotidiana y en la actualidad y no en función de paradigmas anteriores. Los nuevos escenarios sociales o políticos se abordan desde lo que ya

no son o desde lo que deberían ser; según otros modelos de participación política democrática de otras latitudes y no desde una hermenéutica situada y contemporánea que implique una nueva construcción axiológica y una ética también situada” (Jaramillo, A.:2008, pag 38).6- Bassi, Minerva; Córdoba, Anabella, Gallo, Sandra, Gandini, Jorgelina; Llorensi, Luján; Suau, Imelda; Vega, Silvia. 2008. Documento temática Hábitat y Gestión del Riesgo. Escuela de Servicio Social. Santa Fe. Argentina.7- “La vulnerabilidad está definida por las condiciones socioeconómicas, políticas, sociales, culturales, previas a la ocurrencia del evento catastrófico o desastre en tanto capacidad diferenciada de hacerle frente. Los niveles de organización e institucionalización de los planes de mitigación, preparación, prevención y recuperación también son un componente central de la vulnerabilidad. Desde este punto de vista, la vulnerabilidad está directamente asociada al desarrollo” (Natenzon, Claudia. 1995), y son las ciencias sociales las que pueden aportar conocimientos y experiencia sobre este componente.8- “Se refiere al potencial peligroso que tienen los fenómenos naturales (espontáneos o manipulados técnicamente), potencial inherente al fenómeno mismo, sea cual sea su grado de artificialidad. Una forma de manejar la peligrosidad es conocerla, para lo cual el aporte de las ciencias naturales básicas y aplicadas es imprescindible”. Idem.pág 29- “La exposición se refiere a la distribución de lo que es potencialmente afectable, la población y los bienes materiales expuestos al fenómeno peligroso. Es una consecuencia de la interrelación entre peligrosidad y vulnerabilidad, y a la vez incide sobre ambas”. Este componente se expresa como territorialmente como construcción histórica que entrelaza los procesos físico naturales con la trama material y simbólica de las comunidades, configurando determinados usos del suelo, distribución de la infraestructura, asentamientos humanos, servicios públicos, etc En este caso se hace necesario contar con el aporte de los aportes interdisciplinarios que diseñen una planificación territorial para evaluar que, quiénes, donde está distribuida la población, los bienes materiales y como estos modifican la dinámica espontánea de los procesos físico naturales a fin de tomar decisiones y medidas concretas de mitigación.10- En el discurso se enuncia que las inundaciones son un evento extraordinario que estaría dado exclusivamente por la cantidad de agua que trae el río, en las lluvias mayores a lo que se considera normal, en cambios del clima, como efecto del fenómeno del Niño. Es decir al ser obra de la naturaleza quedan fuera de las decisiones políticas, económico- sociales. Opc cit11- En la emergencia se apuesta a la resistencia de los terraplenes de defensa contra inundaciones, dejando en un lugar marginal el desarrollo de medidas no estructurales como ser la organización para la enfrentar el evento ya sea hacia el interior de las instituciones involucradas, es decir no se trabaja o no se desarrollan acciones sistemáticas sobre los problemas para dar solución a la catástrofe, como tampoco en aquellos que padece la población afectada antes, durante y después del mismo. Asimismo es preocupante la falta de estrategia comunicacional tanto hacia adentro de la organización y hacia la sociedad en su conjunto sobre la convivencia con el riesgo.12- La Carta de los Derechos de la Ciudad en su preámbulo nos plantea que “Iniciamos este nuevo milenio con la mitad de la población viviendo en ciudades. Según las previsiones, en el 2050 la tasa de urbanización en el mundo llegará a 65%. Los modelos de desarrollo implementados en la mayoría de los países empobrecidos se caracterizan por establecer niveles de concentración de renta y de poder que generan pobreza y exclusión, contribuyen a la depredación del ambiente y aceleran los procesos migratorios y de urbanización, la segregación social y espacial y la privatización de los bienes comunes y del espacio público. Estos procesos favorecen la proliferación de grandes áreas urbanas en condiciones de pobreza, precariedad y vulnerabilidad ante los riesgos naturales”.

13- Enet, Marian; Mesias Rosendo; Romero, Gustavo. Et. 2001. “La participación en el planeamiento y diseño en la producción social de hábitat”. Red viviendo y construyendo, sub programa 14. Habite - de CYTed.
Bibliografía:• Bassi, Minerva; Gandini, Jorgelina; Suau, Imelda; Gallo, Sandra; Córdoba, Anabella; Llorensi, Luján; Vega, Silvia. 2008. Documento temática Hábitat y Gestión del Riesgo. Escuela de Servicio Social. Santa Fe. Argentina
• Chapela, M.C.; Cerda, A y Jarillo,E (2008) “Universidad- sociedad: perspectivas de Jean Derrida y Boaventura de Sousa Santos”. Revista Encuentros, agosto Nro 052. México. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. • De Sousa Santos, Boaventura. (2005) “La universidad del siglo XXI” Para una reforma democrática y emancipadora de la universidad. Madrid y Buenos Aires. Miño y Dávila, Laboratorio de Polìticas públicas. Enet, Marian; Mesias Rosendo; Romero, Gustavo. Et. 2001.. “La participación en el planeamiento y diseño en la producción social de hábitat”. Red viviendo y construyendo, sub programa 14. HABITE- de CYTed. • Natenzon, Claudia. (1998). “Riesgo, vulnerabilidad e incertidumbre. Desastres por inundaciones en Argentina. • Natenzon, Claudia. (1995) “Catástrofes naturales, riesgo e incertidumbre” Buenos Aires.
• Harvey, David. (2009). El Derecho a la Ciudad. Conferencia en el FSM, Belem. Brasil. 2009.• Jaramillo, Ana (2008) “Universidad y proyecto Nacional”. Colección pensamiento nacional. Buenos Aires. Ediciones de la UNLA.• Córdoba, A.; Cassina, G.; Chialvo, P.; Gallo, S.; Marucci, V.; Vega, S. (2011). Ponencia presentada en el V Congreso de Problemáticas Sociales contemporáneas. Infancia y juventudes en los escenarios culturales actuales. UNL. Santa Fe, 14, 15 y 16 de septiembre 2011.• Varios. ”Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad”. Foro Social de las Américas, Quito, Julio 2004; Foro Mundial Urbano, Barcelona, Quito, Octubre 2004; Foro Social Mundial, Porto Alegre, 2005
Autoras: CÓRDOBA, Anabella.CHIALVO, Patricia.GALLO Sandra.MARUCCI, Viviana.VEGA, Silvia.