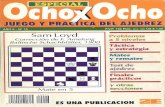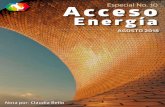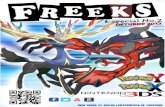AWQA especial No. 2
-
Upload
roger-adan-chambi-mayta -
Category
News & Politics
-
view
252 -
download
4
Transcript of AWQA especial No. 2
2
ENSAYO
prácticas culturales, es decir, se
lanza una crítica ligada al compro-
miso con su ideología. Sin embar-
go, también existen críticas que
nacen de otras vertientes bajo un
análisis incauto, que más que por
aportar al debate con respecto al
indio, parecen tocar el tema por-
que “lo que es percibido como im-
portante e interesante es lo que
tiene chances de ser reconocido
como importante e interesante pa-
ra otros y, por lo tanto hacer apa-
recer al que lo produce como im-
portante e interesante a los ojos de
los otros”(1)
Este es el caso del artículo: El uso
político del racismo o ¿seguimos
siendo racistas? de Antonio Quiro-
“Lo más corriente es seguir
mintiendo; y, lo más difícil
es hablar y hacer la verdad.
La crítica y los críticos de
Bolivia son puro fariseísmo,
pura hipocresía, tienen ojos
y no ven tienen oídos y no
oyen”
Reinaga Fausto: “La inte-
lligentsia del cholaje blanco-
mestizo”
Dentro de las temáticas
de discusión en las esfe-
ras académicas y en los
espacios de opinión de
carácter periodístico, en
estos últimos diez años,
se ha tocado con ímpetu
los temas en torno al suje-
to racializado. En una pri-
mera instancia idealizán-
dola, creando y sustentan-
do el prototipo del indíge-
na pintoresco y agradable
a las miradas externas, y
en una segunda instancia,
que es la actual; las discusiones
pasaron a girar alrededor de la cri-
tica a ese indígena ficticio y el
discurso pachamamista que lo sus-
tenta. Dicha crítica nace de la
mano de intelectuales indianistas-
kataristas, en su indignación por la
folclorización y vulgarización del
indio como sujeto político y sus
ga Pareja, publicado en el periódi-
co semanal La Época, núm. 732,
del 31 de julio al 6 de agosto, di-
cho artículo, cuyo título ya es una
invitación a la perplejidad, es un
claro ejemplo del tipo de produc-
ción inerte, pero coyuntural, con
respecto al estudio y reflexión en
torno a un tema clave en el análi-
sis indianista; el racismo.
El autor empieza lan-
zando una interro-
gante: ¿seguimos
siendo una sociedad
dividida por el racis-
mo? pregunta que no
logra responder en el
transcurso de su tra-
bajo, así mismo toca
varios temas en su
artículo sumamente
corto, lo cual hace
que su análisis sea
superficial y confusa.
Pero no me centraré
en las divagaciones
de dicho artículo,
sino en el uso indis-
criminado e irrespon-
sable de categorías y términos que
el autor emplea en el análisis cen-
tral sobre el racismo.
Por ejemplo:
Quiroga manifiesta que: “Tenemos
durante los últimos años,… lo que
parece ser un incuestionable em-
Por: Roger Adan Chambi Mayta
3
ENSAYO
poderamiento político y económi-
co del sujeto indígena”. Analice-
mos esta proposición por partes, a)
¿A quién se refiere el autor cuan-
do habla del sujeto indígena? b)
¿hay un empoderamiento político
“indígena” como tal? c) ¿Acaso el
éxito comercial de una buena parte
de los Aymaras es reflejo de un
empoderamiento económico
“indígena”?
a) El autor al preguntarse qué es
ser “indígena”, responde que se
trata de “una categoría política
(…) una categoría entrelazadas
con discursos de poder”. La men-
ción a “una categoría política” pa-
ra referirse al indígena es errónea
en el sentido estricto de la palabra,
porque “indígena” tiene otra acep-
ción en este contexto, puesto que,
este es propio de lo indio y no de
lo indígena. Al parecer el autor los
toma como sinónimos. La confu-
sión entre indio e indígena y cam-
pesino es tan habitual y tomada a
la ligera en los espacios
“académicos” y políticos, que
muestra con clarividencia la rigu-
rosidad que la intelligentsia del
cholaje blanco-mestizo realiza al
estudiar la ideología de los indios.
¡Señores/as, no es lo
mismo hablar de
indio e indígena!
En este país de in-
mensas taras colo-
niales, el termino
INDIO es despecti-
vo, a diferencia de
INDÍGENA que
unido ahora con lo
originario-
campesino, es acep-
tado en la sociedad colonial. Solo
los indianistas nos auto identifica-
mos como indios, porque asumi-
mos dicho adjetivo como catego-
ría política, porque indio expresa
una situación de avasallamiento,
“la palabra “indio” más allá de
que se haya equivocado o no Cris-
tóbal Colon tiene que ver con que
designa una situación colonial
con que expresa las diferenciacio-
nes sociales.”(3) Indígena sin em-
bargo, es mero apelativo que da el
colonizador al colonizado. El tér-
mino indígena está sujeta a la
ideología indigenista, es un tér-
mino que se emplea desde 1940
por los miembros del Instituto In-
digenista Interamericano, “porque
ella aparte de ser un vocablo nue-
vo es neutra e
inofensiva”(4).
Vocablo inofen-
sivo que en
nuestro contexto
se usa para bus-
car la asimila-
ción del autóc-
tono al Estado
colonial disque
plurinacional.
Al margen del
mal empleo del concepto del tér-
mino “indígena”, Quiroga cuando
habla del “sujeto indígena” se re-
fiere a estos conforme a sus rasgos
somáticos, sin tomar importancia
la enajenación de estos. Ya Frantz
Fanon nos decía en “Los Conde-
nados de la Tierra” que “Hay ne-
gros mucho más blanco que el
mismo blanco”, que traducido a
nuestro contexto podríamos decir
que hay indios mucho más q’ara
que el mismo q’ara. El autor ana-
liza la situación del sujeto raciali-
zado en una búsqueda de asimila-
ción y no así de liberación.
b) El Estado Plurinacional encabe-
zado por un indio sumiso (5), que
desconoce la teoría de la libera-
ción india; es decir el no-
indianista, no puede obrar más que
con lo que le ofrece su lente indi-
genista, o sea, realizar acciones
que busquen la inclusión y la asi-
milación del indio al Estado boli-
viano, manteniendo así la lógica
de la otredad, donde unos están en
una posición superior y otros en
una inferior.
Evidentemente en el gobierno del
M.A.S. se puede apreciar a diri-
4
ENSAYO
gentes campesinos y profesionales
Aymaras, Quechuas, Guaranis,
etc, etc, en espacios de la adminis-
tración del Estado, lo cual no sig-
nifica un empoderamiento del in-
dio como tal. De esta manera, de
nada sirve que Pomas, Huancas,
Achacollos estén ocupando cargos
gubernamentales, si su mentalidad
y accionar son de indio sumiso.
“El sujeto indígena”, denominati-
vo que usa Quiroga para referirse
al sujeto racializado, no ha logra-
do un empoderamiento político y
no lo va a lograr porque el indíge-
na del indigenista, como ya lo
dijimos, no busca una liberación
(que solo es posible con la toma
del poder) sino una asimilación.
c) Quiroga hace mención que
existe un incuestionable empode-
ramiento en lo económico del
sujeto indígena; para sustentar su
tesis hace mención a “las nuevas
burguesías de piel morena”, es
decir, al éxito en la acumulación
de riqueza de los comerciantes
Aymaras. Pero ¿acaso el simple
hecho de poseer grandes cantida-
des de dinero es muestra de un
empoderamiento en lo económi-
co? Ivan Apaza Calle en su artícu-
lo “Apuntes sobre la Totalidad
Colonial”, nos dice que las rela-
ciones económicas están subordi-
nadas a las relaciones y estructuras
coloniales (6), así mismo Fausto
Reinaga nos decía que “al indio se
lo oprime por indio”. Por esa ra-
zón, cuando emergen los nuevos
millonarios en la ciudad de El Al-
to, el sistema opresor bajo su pri-
vilegio de etiquetar, denomina a
estos como: “burguesía Aymara”;
no le dice millonario, le dice
“q‟amiri”; a sus grandes y colori-
das construcciones que en su parte
superior se aprecian chalets, le
denominan “cholets”, y así se dan
la tarea de catalogar para diferen-
ciarse y mantener la lógica de re-
lación colonial.
Un Aymara que tuvo éxito en lo
económico podrá tener la misma
cantidad de dinero o tal vez supe-
rior a las castas seculares, pero
eso no implica que ya es igual a
este, puesto que al ser catalogado
como qamiri Aymara, ya es un
sujeto racializado, es un Aymara,
es un indio, lo cual implica que en
el orden de la sociedad colonial
ocupa un escaño inferior a pesar
de todo.
Este tipo de producción
“intelectual” que surge bajo el
interés de hablar de los temas en-
torno al indio, hace notar al que lo
escribe como importante e intere-
sante, ya que, es una muestra más
de la instrumentalización de los
elementos en potencia (7) que el
indio muestra en la actualidad. En
este caso lo político.
Además este tipo de producción
lleno de sofismas, tiene conse-
cuencias en la sociedad, pues, ali-
menta esa definición ambigua que
tienen muchos individuos dentro
de la esfera política y académica.
El sofisma se vuelve discurso en
la boca de los diletantes de la inte-
lligentsia del cholaje blanco-
mestizo, con la cual se fundamen-
tan en el momento donde los in-
dianistas empiezan a disputar el
espacio político.
Citas bibliográficas
(1) BOURDIEU Pierre, “Los usos
sociales de la ciencia”, Buenos aires:
Nueva visión, 2003, p. 16
(2)Un pequeño ejemplo es el cambio
del nombre de EL DIA DEL INDIO
por EL DIA DEL INDIGENA ORI-
GINARIO CAMPESINO, con el ar-
gumento que INDIO es una palabra
peyorativa, que discrimina.
(3) PORTUGAL Pedro y MACUSA-
YA Carlos, “El indianismo kataris-
ta”, Bolivia: FES-PUKARA, 2016,
p., 56
(4) QUISPE Ayar, “Indianismo”,
Qullasuyu: Pachakuti-awqa, 2011, p.,
17
(5) Es aquel indio que manifiesta y/o
protege la obediencia, respeto, reve-
rencia, admiración, aprecio y adora-
ción al opresor. (QUISPE Ayar,
Ob.Cit., p. 91)
(6) APAZA Calle Iván, “Apuntes
sobre la totalidad colonial”, En “El
chaski”, Núm. 4, 2013.
(7) Cf. APAZA Calle Ivan y CHAM-
BI Mayta Roger Adan, “El indio y
sus fantasmas”, en: http://
es.slideshare.net.rogeradanchambim
ayta/el-indio-y-sus-fantasmas
5
ENSAYO
“¿Qué quieren una origi-
nalidad absoluta? No
existe. Ni en el arte ni en
nada. Todo se construye
sobre lo anterior, y en
nada humano es posible
encontrar la pureza”
Ernesto Sabato: El escri-
tor y sus
fantas-
mas
Una de las pre-
guntas que
siempre ha esta-
do rondando
durante los últi-
mos años en mi
mente, ha sido
si existe una
teoría pura sin
contaminacio-
nes de otras. Sin
embargo duran-
te esa búsqueda
de respuesta, me
tope con libros
y las propias respuestas que brota-
ban del acto de pensar. Bajo la
lectura y la reflexión llegué a la
siguiente conclusión: No existe la
originalidad pura como tal, pues
eso es un interés convencional cu-
yo origen es la vanidad, pero por
otro lado, producto de la coloniza-
ción; consiguientemente, lo que
interesa a los individuos es resol-
ver los problemas que se le pre-
sentan; satisfacer esa inquietud
demoniaca que tiene sed de saber.
Últimamente la intelligentsia ser-
vil del Estado fiel a su mansedum-
bre ha producido una serie de re-
flexiones, como la reflexión de
Marco Antezana publicado recien-
temente en el semanario La época,
bajo el pretencioso título
“Amautismo” (1), que trata el mis-
mo tema que me había causado
mucha inquietud, es decir, la origi-
nalidad del pensamiento, solo que
el análisis llega a otras conclusio-
nes, porque tiene otro punto de
partida; las cuales examinaremos
en este escrito.
Para analizar el tema, tenemos que
observar como primer elemento el
fenómeno de la colonización, ya
que, la originalidad del pensa-
miento o el autoctonismo es con-
secuencia de esta pero en tanto
que discurso. Veamos por qué.
La victoria de los españoles sobre
los indios, estableció un sistema
bajo el cual interactúan indios y
q’aras, pero el
sistema colonial
tiene no solo la
finalidad de
mantener en or-
den la colonia
sino de transfor-
mar la mentali-
dad de los ocu-
pados, de ahí que
en la actualidad
el colonizado es
el primer patriota
que defiende al
Estado colonial.
El punto neurál-
gico para deses-
tructurar la refle-
xión del señor
Antezana es esto
que explicamos de manera sintéti-
ca. El susodicho autor afirma que:
“…la cultura de Occidente ha
ejercido una considerable influen-
cia en todas las esferas de la vida
diaria, aculturando la mente del
originario a sus propios cánones y
perspectivas”. Aquí se plantea
que, los autóctonos de la precolo-
Por: Iván Apaza Calle
6
ENSAYO
nia ya no existen, eso es una ver-
dad que no podemos negar, asi-
mismo, que las generaciones que
emergieron bajo las estructuras
coloniales, no son los mismos que
enfrentaron a los primeros invaso-
res, sino que sufrieron el lavaje
cerebral del sistema ocupante.
Consiguientemente, tenemos suje-
tos enmarcados bajo lógicas im-
puestas. Como podemos entender,
aquí encontramos al autóctono
alineado como producto de la co-
lonización, desde el cual Anteza-
na infiere que “los intelectuales
autóctonos fundan sus posiciones
reaccionarias, contestatarias, re-
visionistas, y revolucionarias en
las reflexiones académicas del
viejo mundo”.
Visto el fenómeno de la coloniza-
ción, es imposible que el intelec-
tual autóctono genere un “edificio
teórico de su pensamiento” como
lo hicieron los pre-indios; pues
estamos hablando del indio que
tiene otras características; en efec-
to, repetirá lo que otros ya dijeron.
Sin embargo, el autor se esfuerza
para “crear” las categorías origi-
nales de aprensión de la realidad
del autoctonismo a partir del
“simbolismo del mundo andino”,
ya que, esto “resulta la fuente más
visible de inspiración ideológica
para plasmar no pocas demandas
históricas que puedan reconfigu-
rar una nueva sociedad… que
aquella ideología cuente con sus
propias expresiones de plasma-
ción propositiva y de transforma-
ción concreta”.
La esperanza de reconfigurar una
nueva sociedad a partir de la sim-
bología, iconografía de las nacio-
nes autóctonas, es la de un clásico
turista en un país colonial que ob-
serva maravillado los elementos
de una cultura ajena, pero también
de un colonizador que acepta su
condición (2) (el colonialista) para
legitimarse en el poder instrumen-
tando elementos culturales en po-
tencia de los oprimidos. Aquí se
ve que el agente que plantea esto
no está buscando la eliminación de
la interacción-q’ara-indio porque
es externo a los colonizados, un
exótico que admira y se inspira en
esos elementos; en este caso, la
simbología, buscando remediar lo
que ha causado a partir de la crea-
tividad artística de los coloniza-
dos.
Habíamos indicado que las estruc-
turas coloniales produjeron indivi-
duos cuya mentalidad no es pre-
india, sino todo lo contrario, con-
secuentemente, no puede surgir
una originalidad en el constructo
teórico ideológico de la forma pre-
india sino mezclada entre esto y
aquello, de la complexión existen-
cial en última instancia. Esto nos
conduce a indicar que, las refle-
xiones sobre el autoctonismo pro-
viene de un colonialista que como
sabe que es un colonizador piensa
solucionar el problema, es decir
descolonizar, pero de manera ori-
ginal.
El pensamiento andino no solo
surge mirado e interpretando la
simbología, según el señor Ante-
zana, además las prácticas coti-
dianas de los autóctonos es mejor
comprendida para los extranjeros.
Leamos:
“…se nos hace evidente compren-
der el porqué de la cosmovisión
andina y su respectiva antropovi-
7
ENSAYO
sión en lo referente a la concep-
ción del tiempo, de la complemen-
tariedad y de los ciclos multilécti-
cos…, y para quienes son ajenos a
esta cultura les es posible com-
prender las diferentes formas de
idiosincrasia de la otredad…”
Como se lee, el indiero de hace
siglos, ahora es el indiólogo que
estudia y el que mejor comprende
la cotidianidad de
los indios. La con-
ciencia del coloni-
zador deviene en el
colonialista, y en el
sentido estricto en
el colonialista de
izquierda que trata
de santificarse ha-
ciendo filosofía a
través de las practi-
cas de los oprimidos
y de su simbología,
para poder saldar lo
que debe. Esta reali-
dad tiene que ver
con el acontecer
socio-político del
país, donde el tér-
mino descolonización se ha puesto
muy a la moda discurseada por los
izquierdistas.
Las ideas no vienen solas empuja-
das por algo o traídas por el viento
áspero de los Andes, sino que tie-
nen su propio productor, en este
caso el sujeto que las enuncia con
la finalidad de comunicarlas, pero,
el sujeto enunciante de las ideas
desde el punto de vista sociológi-
co, tiene una condición social y
política que influye en el conteni-
do y significado de la idea que
enuncia; en el caso del colonialista
de izquierda, lo que hace es apli-
car la intensión de la “buena fe”
sobre los indios, es decir descolo-
nizar, pero que en el fondo empeo-
ra la situación de estas personas de
vida áspera; Arnault ha señalado
que, “descolonizar. ¿Puede ser
este término propio de un hombre
de izquierda? Hemos „colonizado‟
y ahora resulta que
„descolonizamos‟: en ambos casos
la iniciativa corresponde al colo-
nizador. En último análisis la
„descolonización‟ santifica a la
„colonización‟”(3) y eso es preci-
samente lo que se hace, cuando
partimos para crear el pensamien-
to andino a partir del simbolismo,
iconografía, de los quehaceres de
los autóctonos o como se dice des-
colonizar.
Si para el señor Antezana surge el
pensamiento andino a partir de la
interpretación de sujetos ajenos a
los autóctonos sobre sus dinámi-
cas sociales y también de su sim-
bología, entonces, básicamente
está señalando que, solo los colo-
nialistas tienen la atribución para
interpretar y hacer “pensamiento
andino” y las naciones autóctonas
están relegadas a ser egidas de los
que protagonizan el “nuevo proce-
so revolucionario”, así señala An-
tezana: “el pensamiento andino…
cobra vigencia y peso específico
en la trascendencia histórica que
protagonizamos
bajo la egida de
las culturas origi-
narias”. Aquí los
autóctonos apare-
cen como meros
instrumentos, inter-
pretados y a la par
dominados por la
casta secular (4);
sin embargo, la
interpretación llega
hasta el colmo: en
una desfiguración
del autóctono con-
creto; esto consiste
en que, la vivencia
andina es una ar-
monía total, donde
no existen las contradicciones en
las interacciones sociales, por eso
de la garanta de Antezana sale:
“el suma qamaña, entendido este
como aquella armoniosa comple-
mentariedad que divulga el hom-
bre andino”. Pero esto es una fal-
sedad; si nos ponemos analizar,
una verdad a simple vistazo tiene
que tener identidad entre la idea
que se menciona y la realidad,
pues al momento de constarnos,
esta idea de Antezana sale flotan-
do como falsa. Sea en cualquier
parte del mundo el hombre tiene
contradicciones internas y exter-
8
ENSAYO
nas, no hay la
armonía ni la
complementa-
riedad que pre-
gona el autor de
“Amautismo”.
¿Acaso no ve-
mos en los sem-
bradíos al ay-
mara luchar
contra los insec-
tos que asechan
el sembradío?, de esto se puede
inferir que, la idealización del in-
dio como producción del colonia-
lista, pretende subsanar su con-
ciencia de opresor, asimismo,
mantenerlo en el sopor a través de
este discurso.
Pasando a otro punto, el señor An-
tezana señala con respecto al kata-
rismo, dividiéndolo en varias cla-
ses como es el katarismo radical,
revisionista y reformista, como se
puede apreciar, en el artículo no
muestra ni menciona fuente algu-
na de esta división, ni nombra a
sus representantes; de manera que,
recae en una división ambigua. Si
observamos, en la primera divi-
sión hay una mixtificación. Lea-
mos lo que indica:
“… el katarismo radical de raíz
reinaguista, postula una transfor-
mación total desde el etnocentris-
mo aymara de base simbólico-
autoctonista-ancestral”
El “katarismo radical de raíz
reinaguista” como tal no existe, si
hay algo de raíz teórica de Reina-
ga es el indianismo, a partir de
esta referencia, Reinaga no está
postulando la “transformación
total desde el etnocentrismo ay-
mara”, sino de la categoría indio
que implica varias naciones cate-
gorizadas reducidas a esta; some-
ter como postulado del indianismo
al supuesto “etnocentrismo” es
negar sus características fenome-
nológicas de la cual se fundamen-
ta; ya que el indio no es una etnia
minoritaria que cabe en la defini-
ción de Will Kymlicka sin territo-
rio, ni cultura prístina, sino una
nación con territorio, idioma, cul-
tura, religión, etc. La raíz de
Reinaga, no se basa en el símbolo
autóctono ancestral, eso es una
invención del autor, en su vasta
producción no existe tal proposi-
ción; Fausto se basa respecto a la
teoría del indianismo en el indio
real de su época y no en meras
simbologías.
La creación de un pensamiento sin
contaminaciones es imposible. De
alguna forma lo externo influencia
en uno; pero además el punto no
es ser original o no, sino de lo que
se trata es resolver los problemas
sociales que se nos presenta y eso
solo lo haremos con el acto de
pensar, reflexionando la realidad y
no en meras ideas o simbología;
de esto solo deriva el embauque.
Si hay algo in-
teresante que
se aprende de
la filosofía y
los filósofos es
el acto de pen-
sar, pero no un
pensar por pen-
sar, sino en los
problemas que
cada individuo
tiene íntima-
mente no resuelto, pues, de algún
modo el individuo pertenece a un
medio social, consiguientemente,
está buscando solución a partir de
lo particular; sin embargo esto,
aun no es todavía un pensamiento,
sino una crítica que busca ingresar
a la solución de problemas.
Citas bibliográficas:
(1) ANTEZANA Marco,
“Amautismo”, en La época, núm.
732, del 31 de julio al 6 de agosto de
2016, p. 3. Todas las citas respecto al
autor pertenecen a esta fuente.
(2) MEMMI Albert, “Retrato del co-
lonizado precedido por el retrato del
colonizador”, Argentina: Ediciones
de la Flor, 1969, p. 65.
(3) ARNAULT Jacques, “Historia del
colonialismo”, Argentina: Futuro,
1960, p.,10
(4) Sobre la instrumentalización al
autóctono y su vivencia del colonia-
lista véase: APAZA Calle Iván y
CHAMBI Mayta Roger Adan, “El
indio y sus fantasmas”, http://
es.slideshare.net/
rogeradanchambimayta/el-indio-y-sus
-fantasmas