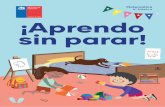CAMPANARIO_concepciones_DDCC (1) (1)
-
Upload
daniela-osorio-ahumada -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
description
Transcript of CAMPANARIO_concepciones_DDCC (1) (1)
-
319ENSEANZA DE LAS CIENCIAS, 2003, 21 (2), 319-328
DEBATES
CONTRA ALGUNAS CONCEPCIONESY PREJUICIOS COMUNES DE LOS PROFESORESUNIVERSITARIOS DE CIENCIAS SOBRELA DIDCTICA DE LAS CIENCIASCAMPANARIO, JUAN MIGUELAprendizaje de las Ciencias. Departamento de Fsica. Universidad de Alcal de Henares.28871 Alcal de Henares. Madridhttp://www.uah.es/otrosweb/[email protected]
Resumen. En este trabajo se analizan y cuestionan algunas ideas y concepciones sobre la didctica de las ciencias comunes entreel profesorado universitario de ciencias.Palabras clave. Enseanza de las ciencias, concepciones docentes, profesores universitarios.
Summary. In this work I analyze and challenge some ideas and misconceptions on Science teaching that are common in universityteachers of sciences.Keywords. Science teaching, teaching beliefs, university teachers.
INTRODUCCINEn los ltimos aos se ha prestado una atencin cada vezmayor a la influencia del pensamiento del profesor en su
trabajo, es decir, a cmo las ideas, concepciones yvalores del docente influyen en sus estrategias de ense-
-
DEBATES
320 ENSEANZA DE LAS CIENCIAS, 2003, 21 (2)
anza y en su actuacin en clase. Nos referimos aaspectos distintos del conocimiento de la propia asigna-tura o disciplina, como son las concepiones sobre laciencia, la enseanza, el aprendizaje, las motivacionesde los alumnos, los mtodos docentes y otros aspectosrelacionados con su actividad. Las investigaciones enesta rea se han realizado utilizando metodologas diver-sas (Porln, Rivero y Martn, 1997a) y existe un cuerpocada vez ms amplio de conocimientos acerca de lasideas y concepciones del profesor en ejercicio (Porln,Rivero, Martn, 1997b) o en formacin (Mellado, 1996;Campanario, 1998).En particular, se sabe que los puntos de vista de losprofesores sobre la enseanza y el aprendizaje son quizuno de los obstculos ms formidables que hay quevencer para conseguir un cambio en sus mtodos deenseanza. Como es sabido, en el caso de la universidad,predomina un montono horizonte caracterizado, casitotalmente, por la dictadura propia de la clase magistral,a pesar de las propuestas que existen para utilizar otrosenfoques (Campanario y Moya, 1999).En este trabajo no vamos a abordar de manera sistem-tica las ideas y concepciones docentes de los profesoresuniversitarios de ciencias. En vez de eso, se sigue unenfoque diferente: se seleccionan y analizan algunas delas concepciones inadecuadas y prejuicios ms comunesde estos profesores sobre la didctica de las ciencias y supapel en la enseanza; se indaga en su posible origen yse proponen algunas reflexiones orientadas a poner enduda la validez de las mismas. Si las ideas se conside-ran inadecuadas, no es porque sean incorrectas, sinoporque impiden o dificultan la toma de conciencia yde medidas para evitar los problemas que causan y lasconsecuencias que originan. Cabe realizar algunasprecisiones:
1) No se pretende afirmar aqu que todos los profesoresuniversitarios de ciencias estn de acuerdo con todasestas ideas.
2) No se trata tanto de rebatir las concepciones inadecua-das de los profesores, como de buscar las debilidades,inconsistencias o supuestos equivocados que las susten-tan, as como, en algunos casos, los conflictos con otraspautas de razonamiento o actitudes ms cientficas.
3) Es posible que coexistan concepciones inconsistentesincluso en el mismo profesor. Ello se debe a que las ideasson implcitas (en muchos casos constituyen simple-mente actitudes). Estas ideas pueden aflorar en contex-tos diferentes, lo cual da como resultado que no sedetecte la contradiccin.
Aunque se ha procurado agrupar las ideas y concepcio-nes en unos bloques amplios ms o menos relacionadosentre s, no se ha hecho un esfuerzo sistemtico derecopilacin de todas las concepciones identificadas enla investigacin desarrollada en este terreno. Ms bien,las concepciones comunes que aqu se analizan se handetectado (y discutido) durante la interaccin con profe-sores universitarios de ciencias en nuestro trabajo diario
en un entorno en el que estas ideas estn ampliamenteextendidas y firmemente arraigadas.
No somos excesivamente optimistas sobre el resultadode nuestro intento. Incluso, aunque las ideas y concep-ciones que analizamos se cuestionasen en algn tipo decurso o programa de formacin de profesores universi-tarios, los resultados seran probablemente escasos. Lasrazones son diversas.
1) Muchas de las ideas que analizamos en este trabajoson de sentido comn, lo que hace que su cuestionamien-to pueda considerarse innecesario (si no est roto, no loarregles).2) Por otra parte, sabemos que no basta con presentarevidencias en contra de las ideas propias para que stascambien. Incluso en la propia ciencia las teoras enconflicto con los datos pueden sobrevivir durante muchotiempo. Es difcil cambiar una forma de entender unarealidad determinada (una teora) si no se sustituye porotra forma de entender dicha realidad (otra teora).3) Cuando en la forma propia de entender la realidadestn implicados valores y puntos de vista, las dificulta-des aumentan, y mucho ms si el cuestionamiento de lasideas y concepciones se confunde con el cuestionamien-to de la eficacia profesional.
4) La arraigada creencia de que cualquiera que tenga unttulo de licenciado (o doctor) est tcnicamente cualifi-cado para dar clase en la universidad porque est legal-mente reconocido para ello es difcil de combatir sinsuscitar airadas reacciones. El cualquiera sirve quesubyace tras esta concepcin, est estrechamente rela-cionado con el no se necesita saber ms, que acabasiendo la argumentacin ms comn que escuchamoscuando planteamos la necesidad de una formacin adi-cional psicopedaggica en el profesorado universitario(Campanario, 2002a).En cualquier caso, creo que ponerse en el lugar de aqulal que tratamos de ayudar constituye un excelente ejer-cicio de empata. Tratar de analizar la lgica que subyaceen las concepciones docentes de los profesores universi-tarios es quiz el primer paso antes de abordar con xitocualquier intento de formacin didctica. Adems, esteejercicio nos ayuda a cuestionar y analizar las bases denuestra rea de conocimientos, muy proclive a las pro-puestas que hacen proclamaciones generalizadas de xi-to en todas las circunstancias y contextos.
PUNTOS DE VISTA GENERALES SOBRE LAEDUCACIN Y LA ENSEANZAEn este apartado abordamos opiniones generales sobrela enseanza y la educacin que tienen su base enpercepciones personales de los profesores y, en muchoscasos, en la necesidad de explicar la situacin actual dela enseanza de una manera razonable y tolerable.
-
DEBATES
ENSEANZA DE LAS CIENCIAS, 2003, 21 (2) 321
La enseanza actual es peor que la enseanza deantes
Una queja comn entre los profesores universitarios esque la situacin de la enseanza antes era mejor. Lossntomas que ms se denuncian son:
1) La peligrosa disminucin de la calidad de la ensean-za secundaria (que, para muchos, slo se concibe comouna base necesaria para la enseanza universitaria).2) El descenso del nivel de la enseanza en la universi-dad, que, segn se dice, tambin ha bajado muchsimo:los alumnos no estudian, no estn motivados, no quierenaprender, etc. Parece como si los nuevos tiempos hubie-sen introducido un empeoramiento del sistema educativo.
Sin entrar a dilucidar si tales quejas se corresponden o noa la realidad, vale la pena citar aqu algunos elementosque sistemticamente se olvidan cuando se hacen talescomparaciones:
1) El nmero de alumnos en el sistema educativo hacrecido considerablemente en los ltimos decenios. Tambinse ha prolongado la educacin obligatoria. La educacinuniversitaria es masiva y, de momento, masificada, sibien es cierto que estn empezando a cambiar las cosas(y, claro, ahora las quejas son por la disminucin delnmero de alumnos).2) Los conocimientos cientficos han experimentado enlas ltimas dcadas una explosin sin precedentes. Losalumnos tienen que aprender ms que antes y en menostiempo que antes.
3) Los valores sociales han cambiado y ahora nos pare-cen buenas y aceptables cosas que antes estaban malvistas, y viceversa. La tica del trabajo ha cambiado yesos cambios se reflejan en la educacin.Lo cierto es que las quejas relativas a la mala calidad dela enseanza no son de ahora. Segn Gibss y Fox, sonms de 4.000 los artculos y libros publicados en los quedocentes y acadmicos denuncian crisis escolares diver-sas (Gibss y Fox, 2000). Desde que en 1957 el lanza-miento del Sputnik por los soviticos desencadenara laprimera gran crisis de confianza en el sistema educativoamericano, respetables profesores y sesudos acadmi-cos vienen formulando pesimistas predicciones acercade la inminente catstrofe en los Estados Unidos deriva-da de la mala calidad en la enseanza. El hecho de queese pas siga ocupando una posicin poltica, militar,cientfica y tecnolgica preponderante no es bice, va-lladar o cortapisa para que se sigan generando prediccio-nes apocalpticas all. En nuestro pas los lamentos quese lanzan desde las tribunas de prensa y las tertuliasradiofnicas son similares.
Con todo lo anterior no queremos concluir que la situa-cin actual sea buena o que estn equivocados los que sequejan de la mala calidad de la enseanza. Simplementequeremos dejar constancia de que estos lamentos no sonni nuevos ni originales: haga memoria el lector y recuer-
de las tnebres admoniciones y dolorosos lamentos alrespecto de los ctedros de antao. Tiempos atrs, losprofesores tambin se quejaban de que la enseanza eramejor antes.
Las causas del mal funcionamiento del sistema educativo
Una fuente inagotable de debates en el contexto univer-sitario tiene que ver con las causas del funcionamientodefectuoso que se aprecia en el sistema educativo entodos sus niveles. Es posible que el lector mismo hayaparticipado ms de una vez en estos debates en los quesuele haber una cierta unanimidad. Sin embargo, unaactividad interesante consiste en hacer una recopilacinde las causas por las cuales el sistema educativo funcio-na mal y clasificar estas causas de acuerdo con lassiguientes dimensiones:
Internas / externas al profesor.
Controlables / incontrolables por el profesor.
Estables / variables.
Hemos propuesto y realizado esta actividad en diversoscontextos y siempre o casi siempre se llega a la mismaconclusin: el profesor est inerme (o inane) y poco onada tiene que ver con o puede hacer para remediar eldesastre que denuncia. Parece como si la situacin de laenseanza poco tuviese que ver con l. El caso de laenseanza secundaria es paradigmtico: una de las que-jas frecuentes antes era que los profesores tenan siem-pre escaso margen de decisin en la organizacin gene-ral de la enseanza. Poco, entonces, podan hacer. Cuando,tras la ltima (y criticada) reforma se transfiri una granparte de la responsabilidad del diseo de proyectoscurriculares al centro escolar y al profesor, las quejassiguieron, esta vez en sentido contrario.
EL PAPEL DE LA DIDCTICA DE LASCIENCIAS EN LA ENSEANZANo puede decirse que las reas de investigacin relacio-nadas con la didctica de las ciencias figuren entre lasmejor consideradas por los profesores universitarios deciencias. Las quejas y acusaciones que se formulancontra nosotros son diversas. A continuacin se analizanalgunas de las ms comunes.
La didctica slo busca el bien del estudiante endetrimento del profesor
Una parte de las actitudes negativas hacia la didcticatiene que ver con el supuesto papel de sta como valedo-ra del alumno. Parece, segn una creencia muy extendi-da, que los que nos dedicamos a la didctica de lasciencias tomamos a nuestro cargo la tarea de ser aboga-dos defensores de oficio del estudiante cuando seala-mos, por ejemplo, las carencias en la formacin psicope-
-
DEBATES
322 ENSEANZA DE LAS CIENCIAS, 2003, 21 (2)
daggica de los profesores y describimos la monotonade sus estrategias docentes. El contexto general en laenseanza que hace inevitable un cierto nivel de conflic-to en las relaciones entre profesores y estudiantes hace elresto: todo el que no est absoluta y completamente afavor del profesor parece que est a favor del alumno.
Lo cierto es que una de las lneas de investigacin endidctica de las ciencias tiene que ver precisamente conlos problemas de aprendizaje de las ciencias. Es naturalque la investigacin haya confirmado que la enseanzatradicional resulte ineficaz en muchos casos para pro-mover el aprendizaje significativo en los alumnos. Laconfusin frecuente entre la funcin formativa de laenseanza y la funcin selectiva que suele desarrollarseen paralelo hace que sean comunes ideas tan extendidascomo la que afirma que el buen alumno universitarioaprender y aprobar en cualquier condicin y contex-to. Independientemente de que la afirmacin anterior seao no contrastable (se define buen alumno como aqulque sobrevive y sobrevive aqul que es buen alumno), locierto es que el estudiante medio (no confundir conmediocre) seguramente se beneficiar de que los profe-sores utilicen mtodos docentes menos pasivos que lostradicionales. Conseguir que esta idea penetre en elsistema de pensamiento de la mayora de los profesoresuniversitarios de ciencias sin que se vean amenazados estodo un reto (Campanario, 2002a).
La didctica es innecesaria o perjudicialUno de los argumentos que ms se oye contra la necesi-dad de una formacin didctica del profesorado de cien-cias de universidad es que dicha formacin resulta inne-cesaria (Campanario, 2002a). Se argumenta, no sin ciertalgica, que siempre ha habido fsicos y qumicos sin quese supiera nada de psicologa y didctica y siempre loshabr, aunque no se apliquen mtodos didcticos deenseanza. Est muy extendida una vaga creencia segnla cual el buen docente nace, no se hace. Las continuasreferencias al carcter vocacional de nuestro trabajoparecen excluir la necesidad y aun la conveniencia decualquier formacin didctica. Lo extendido de estacreencia se ilustra, por ejemplo, en las tpicas pelculassobre profesores en las que el buen docente desempeabien su trabajo, debido, esencialmente, a sus caracters-ticas personales y, lgicamente, sin la intervencin deningn proceso de formacin. Peor an, otra de lasacusaciones comunes que se hace contra los expertos endidctica es que, si se siguieran sus recomendaciones ypropuestas, la situacin de la enseanza sera todavapeor de lo que es en la actualidad.
Una prueba comn que suele esgrimirse para reforzaresta acusacin es el estado lamentable de la enseanzasecundaria, cuyo diseo actual se atribuye (errneamen-te) a psiclogos, pedagogos y dems ralea. Se suele decirque la reforma de la enseanza secundaria y las posterio-res quejas y propuestas de contrarreforma demuestranque la didctica puede complicar y empeorar las cosasque siempre se han hecho bien siguiendo el sentidocomn. Ante este razonamiento, de poco sirve que se
analicen las frecuentes quejas y lamentos que se oyensobre los actuales planes de estudio en la universidad yel escaso o nulo papel que en la reforma de dichos planestuvieron los psiclogos, pedagogos y expertos en didc-tica de las ciencias.
El tipo de crtica que abordamos en este apartado, sedirige con frecuencia a quienes mantenemos la necesi-dad de una formacin psicopedaggica del profesoradode ciencias. Segn muchos, la formacin didctica tienesentido, fundamentalmente, en profesores de enseanzaprimaria y (menos) en los de secundaria. Desde luegose argumenta, los profesores de la universidad nonecesitan este tipo de formacin porque se espera de losalumnos una madurez tal que puedan aprender casi concualquier sistema (en realidad, con la hiperdominanteclase magistral). Ciertamente, resulta difcil encontrarotros ejemplos de actividades profesionales (distintas dela enseanza) en las que se recomiende a cualquiera quesiga siempre las propias intuiciones o experiencias antesque las orientaciones derivadas de un proceso de forma-cin (Campanario, 2002a).Hay que reconocer que la afirmacin que encabeza esteapartado tiene su origen en actitudes y valores firme-mente arraigados en el profesorado de ciencias. Estasactitudes y valores se han ido formando durante loslargos aos que los profesores han pasado en el sistemauniversitario aprendiendo una disciplina cientfica (y,de paso, implcitamente, aprendiendo una forma de en-searla). Como tales actitudes es difcil cambiarlas sim-plemente saliendo al paso de ellas o proporcionandoinformacin, tal vez el camino ms seguro para conse-guir un cambio (aunque sea mnimo) consista en conven-cer al profesor de las ventajas que puede tener para elmismo conseguir una formacin psicopedaggica.
Las cuestiones relacionadas con la didctica sonopinables
Debido a que la organizacin de las tareas de enseanzaes un tema en el que se admite y defiende una amplialibertad por parte del profesor (vase ms adelante), noresulta raro que se piense que todas las cuestiones rela-cionadas con la didctica son opinables de manera casiabsoluta. Este autor ha sido testigo de animadas discu-siones entre defensores de dos puntos de vista opuestossobre la forma de hacer o ensear algo en clase y de cmoprevaleca, al final, la opinin o la sensacin de que losdefensores de ambas posturas podan tener en buenaparte razn simultneamente (!).
Dos profesores discuten sobre la forma de organizar untrabajo en equipo. Uno mantiene que es mejor agrupar alos alumnos ms capaces en un grupo, mientras otro diceque es preferible conseguir grupos variados, con alumnosms y menos capaces. Analcense las dos propuestas,disctanse argumentos a favor y en contra de cada una deellas y raznese si es posible discernir experimentalmenteentre una u otra.
-
DEBATES
ENSEANZA DE LAS CIENCIAS, 2003, 21 (2) 323
La actividad anterior debera bastar para entender que, aligual que en cualquier otra rea, la contrastacin experi-mental puede ser necesaria para decidir entre dos o mspropuestas o alternativas (lo que invalida la supuestaopinabilidad absoluta de las cuestiones didcticas). Sinembargo, dicha contratacin experimental debera teneren cuenta (entre otros), factores como:1) La medida rigurosa y fiable del aprendizaje y de otrosresultados de cualquier proceso de enseanza (p.e., lamotivacin).2) Los posibles factores o variables que contaminen lainterpretacin de los resultados.
3) La influencia de las expectativas de los investigadoresen los resultados obtenidos y medidos.
El origen de la creencia en la opinabilidad absoluta talvez est en la diversidad de resultados que se puedenobtener en el contexto de clase cuando se realiza unaintervencin. As, por ejemplo, es posible que dos pro-fesores hagan (aparentemente) lo mismo en dos clasescon alumnos (supuestamente) similares y obtengan re-sultados (aparentemente) diferentes. No cabe duda deque factores no controlados explican toda esta diversi-dad. La repeticin de episodios de este tipo podraayudarnos, tal vez, a entender el origen de la ideainadecuada tan extendida acerca de la opinabilidad ab-soluta de las cuestiones didcticas.
La supuesta opinabilidad absoluta se refleja, por ejem-plo, en las primeras reacciones tpicas ante un resultadode alguna investigacin. Por ejemplo, ante una afirma-cin como est comprobado que tanto los profesorescomo las profesoras asignan calificaciones ms altas aun examen cuando creen que pertenece a un alumno quecuando creen que es de una alumna, las reaccionesnegativas ms comunes son del tipo no creo porque ...o eso conmigo no pasa porque.... En vez de solicitarinformacin acerca de cmo se ha realizado el estudio (ola revisin y sntesis de estudios), de cmo se seleccionla muestra de sujetos o cmo se han controlado variablesque pudieran haber contaminado los datos, se cuestionandirectamente las conclusiones basndose en el sentidocomn y en la experiencia propia. Es esta una manerade razonar que se aleja notablemente de la forma habi-tual de analizar y criticar los resultados de los experi-mentos y trabajos cientficos que, por ejemplo, los pro-pios profesores universitarios de ciencias quieren quesus alumnos desarrollen.
La didctica de las ciencias slo es til, vlida, aceptabley tolerable si es aplicada o tiene aplicacin inmediatapara la preparacin o desarrollo de las clases
Los profesores de ciencias tienden a concebir la didcti-ca de las ciencias experimentales como una disciplinaeminentemente aplicada. En consecuencia, se esperaque los que trabajamos en esta rea nos dediquemos aproponer nuevos mtodos para que, si as lo estimaoportuno, el profesor de ciencias los utilice y resuelva el
problema de su clase diaria. En consecuencia, todaactividad que se aleje de este marco de actuacin seestara apartando del dominio de conocimientos y actua-cin propios de nuestra especialidad. Sin embargo, bastamirar cualquier revista del rea (p.e., Enseanza de lasCiencias) para descubrir que los especialistas en didc-tica de las ciencias nos ocupamos tambin de problemasy temas tales como:
1) La historia, filosofa y epistemologa de la cienciacomo fundamentacin del rea y como elementos nece-sarios de la llamada alfabetizacin cientfica.2) Los problemas cognitivos y motivacionales de apren-dizaje de las ciencias, as como las actitudes de losalumnos (no slo nos interesan los problemas de ense-anza).3) Las ideas docentes de los profesores y su impacto enlos mtodos de enseanza que stos desarrollan.
4) Las interacciones ciencia-tecnologa-sociedad.Creer que la didctica de las ciencias debe ocuparsenicamente de los problemas directos relacionados conla clase diaria es, salvando las distancias, como pensarque en fsica o qumica debe suprimirse cualquier inves-tigacin bsica o terica en beneficio de la aplicacininmediata al problema cotidiano de una industria deter-minada.
Por otra parte, la nocin de que una disciplina, campo deinvestigacin o rea de conocimientos debe limitarsea... es, en s misma, sorprendente y llamativa cuandotiene su origen en profesores universitarios (cuyo nego-cio consiste, precisamente, en transmitir el conocimien-to y en extender sus lmites, ms que en propugnarlos).
La didctica de las ciencias complica las cosasinnecesariamente
Una variante de la idea anterior viene a decir que ladidctica de las ciencias (como disciplina aliada de lapsicologa y la pedagoga) se mete en profundidadesexcesivas e innecesarias. As, una queja frecuente hacianuestro trabajo es que complicamos las cosas con termi-nologas raras en las que aparecen palabras que no seentienden. No es extrao encontrar en los peridicosairadas cartas al director escritas por maleados profeso-res en ejercicio que se quejan de que en los libros ydocumentos sobre la reforma aparecen expresiones comoconstructivista, metacognicin, epistemolgico y otrasdel mismo jaez. Curiosamente, en estas quejas, el reco-nocimiento de la ignorancia de ciertos conceptos rela-cionados con la actividad profesional propia se transfor-ma en una acusacin hacia el que los utiliza (!).
Detrs de estas quejas subyace, de nuevo, la extendidaconcepcin de que los asuntos propios del aprendizaje ydel funcionamiento de la mente humana son temas desentido comn, que se pueden explicar en lenguajecotidiano y que no requieren de mayores complicaciones
-
DEBATES
324 ENSEANZA DE LAS CIENCIAS, 2003, 21 (2)
porque cualquiera (o casi) puede dar su opinin y tenerparte de razn. Pocas veces nos paramos a pensar que,independientemente del grado de desarrollo real de unadisciplina, una de las primeras tareas a la que debenhacer frente los investigadores consiste precisamente endesarrollar un lenguaje adecuado para describir las ob-servaciones y los marcos conceptuales. Este lenguajeespecializado plantea dos tipos de dificultades al lego(tomamos ejemplos propios de la fsica):1) El uso de trminos especficos, ajenos al lenguaje co-mn (p.e., hamiltoniano, ecuacin de onda, vectorial).2) El uso de trminos tomados del lenguaje comn, perocon un sentido diferente (p.e., trabajo, energa, campo).El uso de estos trminos tambin causa problemas por-que puede confundir al no-especialista.
No cabe duda de que la formalizacin terminolgicacontribuye al rigor y se considera necesaria en discipli-nas como matemticas, fsica o qumica. Sin embargo,rara vez se considera necesario (ni, por supuesto, conve-niente) que los que nos dedicamos al desarrollo dedisciplinas blandas emprendamos la tarea de llamar a lascosas por su nombre. Una opinin implcita y generali-zada es que haramos mejor en seguir utilizando trmi-nos comunes, accesibles a todos. As, se llega a laparadoja de que a nadie extraa que los mdicos utilicenuna terminologa propia para describir el funcionamien-to (y las enfermedades) del cuerpo humano, mientrasque el uso de conceptos especficos para describir elfuncionamiento (y las enfermedades) del sistema cogni-tivo humano por parte de psiclogos, pedagogos y espe-cialistas en didctica se mira con malos ojos.
Los resultados de las investigaciones didcticas sonobvios
Un profesor universitario de fsica o qumica que explo-re por primera vez a alguna revista de didctica de lasciencias y lea un artculo de investigacin puede quedardecepcionado. Mi experiencia en la formacin inicial deprofesores confirma la afirmacin anterior. Estos futu-ros profesionales comentan, a veces, que los resultadosde muchas investigaciones son obvios, en el sentido deque hubieran sido fcilmente predecibles sin necesidadde realizar ningn estudio ni trabajo de investigacin.De hecho, una de las acusaciones frecuentes que debe-mos encarar en nuestra rea es que estamos continua-mente redescubriendo cosas evidentes. Qu podemosalegar en nuestra defensa?
Wong (Gage, 1991) pidi a varios grupos de sujetos querealizasen una prueba similar en la que haba dos versio-nes: una siguiendo el modelo anterior y otra en la cual seindicaba que con el mtodo seguido por el segundomaestro se obtenan mejores resultados (justo lo contra-rio). Cada sujeto lea nicamente una de las versiones.Realizaron la prueba cuatro grupos de sujetos: estudian-tes de ingeniera, estudiantes de psicologa, maestros enformacin y maestros con experiencia. Los resultadosson claros: los sujetos tendan a calificar como obvioslos supuestos resultados de la prueba, fueran stos losque fueran. Los maestros con experiencia no fueron mshbiles que los dems sujetos (por ejemplo, no califica-ron como ms obvios los resultados reales que los resul-tados ficticios).Similares conclusiones se han obtenido en otros camposen los que todos creemos tener derecho a entender yopinar, como son la sociologa y la psicologa. Parece serque, cuando un terreno es aparentemente familiar, unotiende a considerar obvio cualquier resultado o conclu-sin, independientemente de que sean los reales o vayanjustamente en sentido contrario de los reales (!).ste es otro problema adicional al que tienen que hacerfrente los investigadores en reas como didctica de lasciencias cuando pretenden presentar tesis doctorales.Vistas las cosas desde fuera, muchas veces parece que eltrabajo realizado no vale la pena ni el investigadormerece el ttulo de doctor porque los resultados de sutesis eran obvios.
El conocimiento cientfico es ms fiable que elconocimiento en didctica de las ciencias y otrasreas blandas porque existe y se aplica un mtodocientfico
Si tuvisemos que comparar nuestra cultura actual conotras anteriores, probablemente una de las diferenciasms notables sera el papel que en ella desempean laciencia y la tecnologa. El conocimiento cientfico haalcanzado un grado de desarrollo sin precedentes y laincidencia de la ciencia y de la tecnologa en nuestrasvidas cotidianas es de sobra conocida. El conocimientocientfico ha pasado a ser el paradigma de conocimientopleno de rigor, fiabilidad y exactitud, tanto es as quesirve incluso como modelo para otras disciplinas quepugnan por aadir el adjetivo cientfico a sus mtodos yconclusiones. Muchos profesores de ciencias e inclusoinvestigadores en activo creen que estas diferenciascualitativas entre el conocimiento cientfico y otrostipos de conocimiento se deben a que, en las cienciasexperimentales, se utiliza un llamado mtodo cientficoque se describe en muchos libros como un conjuntoordenado y rgido de pasos ms o menos as:
1) Observacin desprovista de toda idea o expectativaprevia.
2) Deteccin de una regularidad o patrn.3) Formulacin de una hiptesis o ley general.
Dos maestros ensean a leer a sus alumnos. Uno de ellosllama cada da a cada uno de sus pupilos segn la lista declase y controla sus avances y dificultades. El otro maestrolos llama diariamente de forma aleatoria y controla as susavances y dificultades. Se comprueba que el mtodoseguido por el primer maestro da lugar a mejores resulta-dos. Indquese si hubiera sido capaz de predecir el resul-tado de esta investigacin sin necesidad de realizarla ybusque una explicacin a dichos resultados.
-
DEBATES
ENSEANZA DE LAS CIENCIAS, 2003, 21 (2) 325
4) Obtencin de deducciones contrastables a partir de lahiptesis o ley general.
5) Realizacin de un experimento de cuyo resultadodepende la aceptacin de la hiptesis o ley general.
Sin embargo, no est tan claro que la razn por la que elconocimiento cientfico sea superior a otros tipos deconocimientos es porque se utilice dicho mtodo cient-fico. Se pueden aportar las argumentaciones siguientes:1) Los filsofos de la ciencia parecen estar de acuerdo enque la actividad de los cientficos rara vez puede descri-birse por la rgida versin anterior del llamado mtodocientfico (Chalmers, 1982).2) Si el problema de las ciencias blandas fuese, funda-mentalmente, de tipo metodolgico, bastara con expor-tar los mtodos de la fsica o la qumica a dichas disci-plinas para que se produjese un avance espectacular.3) Otras evidencias indirectas indican, adems, que laatencin que se presta en las disciplinas blandas a lascuestiones metodolgicas puede ser tanta o ms que laque se presta a dichas cuestiones en las ciencias duras.As, por ejemplo, segn Winston y Blais (1996), compa-rados con los libros de psicologa, sociologa y biologa,los libros de fsica general son los que menos uso hacende los trminos variable dependiente y variable inde-pendiente. De manera similar, muy pocos libros de fsicadefinen experimento como una manipulacin o comouna observacin controlada.
La didctica es un terreno de investigacin fcil
Los que trabajan en reas de investigacin duras tiendena considerar el resto de las disciplinas como un terrenofcil, en el que no existen complicaciones derivadas delas matemticas y en el que casi cualquiera puede enten-der y participar. Sin negar la evidencia de que determi-nados dominios requieren unas capacidades notables deabstraccin o de habilidad en el uso de las matemticasy otros instrumentos conceptuales, es interesante hacernotar lo siguiente:
1) El objeto de estudio de la psicologa y de la cienciacognitiva es el cerebro humano, tal vez el sistema deprocesamiento de informacin ms complejo que cono-cemos. A diferencia de un tomo o de un gas, nuestroobjeto de estudio (todava) se resiste a ser descritomediante una ecuacin (ni de onda, ni de estado).2) Al contrario que en otras disciplinas, el soporte queofrecen las matemticas en nuestro campo es dbil. Porejemplo, los primeros modelos matemticos para simu-lar la comprensin de textos son relativamente recientes(Kintsch, 1998) y casi siempre la nica rama de las mate-mticas que se puede aplicar en nuestro dominio es laestadstica. No cabe duda de que la aplicacin del forma-lismo matemtico hara posible un aumento en el rigor yla calidad de la investigacin (aunque, obviamente, reque-rira un esfuerzo de aprendizaje de dicho formalismo).
3) A diferencia de las disciplinas duras, las disciplinasblandas se caracterizan por la coexistencia (pacfica ono) de distintos paradigmas o grandes ncleos concep-tuales que orientan y dirigen la investigacin. En fsica,por ejemplo, un rango grande de fenmenos (p.e., lamecnica) se estudia y explica mediante un nico marcoconceptual (las leyes de Newton). En las disciplinasblandas, distintas teoras o paradigmas intentan explicarun mismo rango de fenmenos, sin que necesariamenteexista comunicacin entre escuelas.
4) En las disciplinas duras, las variables y los conceptosasociados a magnitudes (p.e., velocidad, aceleracin) sepueden definir con precisin (aunque despus resultedifcil medirlos). En las disciplinas blandas, muchasveces ni siquiera estn claros los conceptos o las varia-bles que queremos medir. No es raro, pues, que paraclasificar los resultados de una prueba se recurra a dosjueces independientes que aplican criterios difusos, dif-ciles de explicitar y formalizar.
Los factores anteriores contribuyen, sin duda, a compli-car la investigacin en nuestra rea, no porque se requie-ran difciles aparatos matemticos o conceptuales, sino,justamente, por la ausencia de dichos aparatos articula-dos con un grado suficiente de solidez.
Si se compara con reas como fsica o qumica,resulta muy fcil publicar en revistas de didcticade las ciencias
Para muchos, la supuesta facilidad con la que se realizaninvestigaciones en psicologa y didctica va acompaa-da de una similar facilidad para publicar cualquier cosaen cualquier revista de estas reas. Lo cierto es quepublicar en revistas de calidad en las reas de cienciassociales es ms difcil que publicar en revistas de calidadde reas de ciencias experimentales o naturales (otrotipo de comparacin sera, obviamente, inadecuado).Existen diversos indicadores que avalan la afirmacinanterior:
1) Los porcentajes de artculos rechazados en revistasinternacionales en reas como psicologa educativa ysimilares son realmente altos (Rotton y Levitt, 1993),mucho ms que los correspondientes a las llamadasciencias duras como fsica, qumica, etc. (Anderson,1988). As, por ejemplo, en el estudio de Anderson, elporcentaje medio de artculos aceptados en fsica es del61,5%, mientras en psicologa es del 18,8%. Otro ejem-plo, segn un editorial publicado en la revista Journal ofResearch in Science Teaching, menos de la mitad de lamitad de los trabajos enviados llegan a ser consideradospara su publicacin (Good, 1993). Los elevados porcen-tajes de rechazo en esta revista (por encima del 50%) seanalizan en un comentario publicado por Wandersee yDemastes (1992).2) Como es sabido, las revistas acadmicas de ms im-pacto se recogen en las bases de datos conocidas comoScience Citation Index y Social Sciences Citation Index
-
DEBATES
326 ENSEANZA DE LAS CIENCIAS, 2003, 21 (2)
(puede conseguirse una lista completa en la direccinhttp://www.isinet.com). Pues bien, segn un estudioreciente, el nmero de contribuciones espaolas entre1988 y 1997 publicadas en revistas recogidas en elSocial Science Citation Index (SSCI), en todas las reasde educacin, es realmente bajo (Fernndez-Cano, 1999).Los autores con ms trabajos publicados contaban concuatro artculos en revistas SSCI. Esta cifra es evidente-mente menor que la que suele ser comn en las reas deciencias duras, prueba evidente de que las reas deinvestigacin relacionadas con la educacin no hanalcanzado todava en Espaa el nivel suficiente paracompetir en condiciones de igualdad con la comunidadinternacional. Es interesante destacar que, en el estudiocitado, una parte significativa de los autores ms produc-tivos pertenecen al rea de didctica de las cienciasexperimentales.
3) Durante los primeros seis aos de evaluaciones de laactividad investigadora, la comisin nacional encargadade la tarea concedi un 54,9% de solicitudes de tramosen el campo 7 (ciencias sociales, polticas, del compor-tamiento y de la educacin) mientras que en los campos1 (matemticas y fsica) y 2 (qumica) se concedieron un64,3% y un 68,3% respectivamente (Comisin NacionalEvaluadora de la Actividad Investigadora, 1996).
LOS ALUMNOS Y LA METODOLOGADOCENTELos alumnos son los beneficiarios del servicio pblicoque es la educacin en la cual estamos empeados. Suformacin es nuestro objetivo. En el transcurso de lainteraccin mutua, los profesores desarrollan ideas, creenciasy actitudes hacia ellos que afectan a su actuacin en elaula. No cabe duda de que la mayor parte de los profeso-res universitarios de ciencias hacen lo que creen que esmejor para sus alumnos. Su repertorio docente tieneorigen, en general, en las vivencias propias cuando lmismo fue estudiante, en las conversaciones e intercam-bios de opiniones con otros colegas y, en mucha menormedida, en procesos ms o menos rigurosos de forma-cin didctica. El repertorio de actuaciones tolerablespara un profesor se complementa con algunas ideas yconcepciones generales acerca de lo que es til, posibley permisible en una clase de universidad. Estos puntosde vista generales modulan y orientan sus concepcionesdocentes y el posible papel que podra tener la formacindidctica en su trabajo diario. A continuacin analiza-mos algunas de estas concepciones
Las capacidades de los alumnos siempre se distribuyensiguiendo una curva normal
Una creencia comn entre el profesorado universitariode ciencias es que las capacidades de sus alumnos y, portanto, los resultados de las pruebas que se utilizan paramedirlas, se distribuyen siguiendo la conocida distribu-cin gaussiana (Gil, Carrascosa, Furi y Martnez-Torregrosa, 1991, p. 96). Esta creencia no slo es propia
de los profesores: muchos investigadores suponen inge-nuamente que las medidas relacionadas con las capaci-dades de los sujetos que intervienen en las investigacio-nes psicopedaggicas se distribuyen siguiendo una curvanormal y basan sus anlisis estadsticos (p.e., los anlisisde varianza) en esta suposicin.Lo cierto es que existe una amplia evidencia que de-muestra que los resultados obtenidos en muchas pruebaspsicomtricas no siguen una distribucin normal. As,por ejemplo, ya en 1989, Micceri revis 440 medidaspsicomtricas o de rendimiento acadmico con el obje-tivo de determinar en qu proporcin de estas pruebas seobservaban distribuciones normales (Micceri, 1989).Como ejemplos cabe citar las pruebas estandarizadas derendimiento en diversas materias que se utilizan demanera generalizada en Estados Unidos o los resultadosobtenidos en pruebas utilizadas en trabajos publicadosen revistas especializadas. Aplicando el test deKolmogovor-Smirnov se encontr que, en el 100% delos casos, las distribuciones se desviaban significativa-mente de la curva normal. Slo en 16 medidas de capa-cidad los resultados fueron razonablemente prximos auna curva gaussiana (Micceri, 1989, p. 161). No resultasorprendente que Micceri titulase el artculo en el queinformaba de estos resultados como El unicornio, lacurva normal y otras criaturas improbables.
La realidad anterior ha motivado que en los ltimos aoshaya surgido una preocupacin cada vez mayor por ladisponibilidad y el uso de pruebas estadsticas robustas,es decir, pruebas cuyos resultados sean vlidos inclusoaunque no se cumplan las suposiciones tpicas sobrenormalidad de las variables que fundamentan las prue-bas estadsticas tradicionales.
La creencia en la supuesta normalidad de las capacida-des de los alumnos podra ayudarnos a entender determi-nados comportamientos de los profesores en la evalua-cin y la calificacin. Si un profesor espera que lascalificaciones de los alumnos se distribuyan siguiendouna curva normal, es muy probable que consiga algoparecido (calificacin segn la norma). Por ejemplo,sera esperable que, de manera repetida, un profesoruniversitario conceda una calificacin de sobresaliente aun porcentaje elevado de alumnos aunque stos superensatisfactoriamente sus exmenes?
Este tipo de creencias en la omnipresencia de la distribu-cin gaussiana (tan comn en el mundo inanimado)podra ayudar a entender algunos de los prejuicios eideas acerca de la inutilidad de algunas intervencionesdidcticas: para qu nos vamos a esforzar en mejorar laenseanza si es normal que los alumnos se distribuyansiguiendo una curva normal?
Cada maestrillo tiene su librillo
La enseanza no es un trabajo automtico ni el maestro uneco de pensamientos ajenos. El catedrtico merecedor deserlo tiene un sistema y mtodo suyos y, cuando se le
-
DEBATES
ENSEANZA DE LAS CIENCIAS, 2003, 21 (2) 327
magistral (dura o suavizada) es lo nico que aciertan aorganizar muchos profesores.
Esta bondad a ultranza de la clase magistral se ponetodava ms de manifiesto cuando se eliminan, de loscambios propuestos en la actividad docente que resulta-ran si el profesor tuviera menos alumnos por clase, todoaquello que se refiera a cambios cuyo origen estuviera enel alumno (p.e., sera ms fcil que stos preguntarandudas). Este anlisis detallado demuestra que la mayorparte de los cambios que se produciran en la enseanzatienen que ver con cosas que haran los alumnos, msque los propios profesores. Curiosamente, la respuestade la mayor parte de los profesores de ciencias a lasevidencias anteriores no es necesito aprender ms tc-nicas docentes sino una derivacin del tema de conver-sacin a las condiciones generales de trabajo y de salariocon las que tienen que apechugar y a lo injusto delsistema de promocin en la universidad.
CONCLUSIONES Y PERSPECTIVASLa relacin anterior no agota el posible repertorio depuntos de vista inadecuados sobre la didctica de lasciencias, tan comunes en el profesorado universitario deciencias. Sin embargo, constituyen un punto de partidaaceptable para plantear algunas de las necesidades ycarencias en su formacin. Una vez planteados, analiza-dos y cuestionados los puntos de vista inadecuados, talvez resulte ms fcil para algunos profesores darsecuenta de que, tal como sucede en ciencias, algunas ideasy evidencias de sentido comn no sirven para entender larealidad, causan problemas en la actuacin diaria ydeberan llevarnos a propugnar, tambin en nuestra la-bor docente, un proceso de cuestionamiento de lo evi-dente, de lo aceptado por todos y de lo nunca puesto entela de juicio (Gil y Vilches, 1999) (sana prctica queest en la base del avance cientfico).
La buena noticia es que la didctica de las ciencias puedeofrecer algn apoyo a la renovacin y mejora de la labordocente del profesor desde los necesarios procesos deformacin. Ya existen algunos tmidos intentos de for-macin del profesorado universitario que se han desa-rrollado en algunas universidades con un xito diverso.La mala noticia es que todava no estamos en condicio-nes de ofrecer soluciones milagrosas fuera de toda dudapara los problemas de aprendizaje y enseanza de lasciencias. Pero podemos ofrecer orientaciones y propues-tas de trabajo y de actuacin que vayan ms all que eldictado de apuntes. Incluso podemos ofrecer algunassugerencias que funcionan en clase masificadas (Cam-panario, 2002b). Sin embargo, no cabe esperar de noso-tros una receta que garantice siempre el xito en ladocencia de las ciencias en la universidad. Adems, lainvestigacin en didctica de las ciencias se ha orientadotradicionalmente a los niveles de enseanza secundaria.Todava hay mucho que explorar y aprender sobre losproblemas de enseanza y aprendizaje de las ciencias enel nivel superior.
imponen, pierde su espontaneidad, y sus lecciones son unamezcla extraa de ideas y formas heterogneas sin unidadni concierto.
El fragmento anterior sirvi de justificacin en 1868 alentonces ministro de Fomento (el radical Manuel RuizZorrilla) para decretar la libertad total del profesor en laeleccin de mtodos y libros de texto y en programa(Gonzlez y Zaragoza, 1985). La argumentacin ante-rior no es sino una versin algo sofisticada del bienconocido refrn que encabeza este apartado. Este terri-ble refrn se utiliza como una especie de patente de corsoque permite al profesor hacer prcticamente lo quequiera porque, supuestamente, la enseanza es as y debeser as. No hay que confundir la libertad de ctedra conla idea que subyace al refrn anterior. En un caso se tratade un tema legal y constitucional y en el otro nosreferimos a la realidad de la prctica docente.
A la vista de una conviccin tan libertaria y tan arraiga-da en el profesorado, cabra esperar una amplia variedadde tcnicas docentes y de enfoques didcticos en nues-tras universidades. Evidentemente, no es esta la situa-cin real, como se explica en el siguiente apartado.
La masificacin es la causa que impide desarrollarmetodologas docentes ms activas
Cuando se discute, con profesores universitarios deciencias, la necesidad de utilizar estrategias docentesms activas, siempre acabamos igual: S, s, la teora esmuy bonita, pero con 100 alumnos en clase ya me dirsqu se puede hacer. La idea que subyace tras estelamento es: los profesores disponen de un repertoriovariado de estrategias docentes que obraran maravillasen el aprendizaje. Sin embargo, el contexto no les dejaaplicar este rico repertorio de alternativas. Es estocierto? Evidentemente, no. Pocos profesores de univer-sidad son capaces de sugerir muchos cambios realmenteoriginales en sus actividades docentes si tuviesen sola-mente 15 alumnos en una asignatura.
La realidad anterior resulta interesante por varios moti-vos. En primer lugar, pone en evidencia que el repertoriodocente de los profesores es realmente limitado (PlanNacional de Evaluacin de la Calidad de las Universida-des, 2001). Las propuestas que surgen como resultado dedicha actividad se limitan casi siempre a constatar quelos alumnos estaran mejor atendidos y que, tal vez,podran realizar trabajos (pero con cuidado, no vaya a serque copien). En segundo lugar, cuando se profundiza unpoco ms, se comprueba que las alternativas que sugie-ren los propios profesores estn, segn ellos, llenas deproblemas e inconvenientes (amn de que exigen mstrabajo por su parte) de forma que la clase magistralacaba siendo no slo el nico mtodo docente posible,sino el nico deseable. Incluso en aquellas asignaturasoptativas con un nmero reducido de alumnos la clase
-
DEBATES
328 ENSEANZA DE LAS CIENCIAS, 2003, 21 (2)
Creemos que la enseanza no es una tarea fcil (quizsea la actividad humana ms difcil), ni algo que puedarealizar bien simplemente cualquiera que sepa su asig-natura o que investigue con xito en un terreno especia-lizado como, por ejemplo, la qumica de polmeros o lafsica del estado slido. Al igual que en cualquier otraactividad profesional, la formacin especfica suele serimprescindible y ser positiva tanto para el profesionalcomo para el beneficiario del servicio pblico al que seatiende. Esta lnea de pensamiento y actuacin no sediferencia mucho de la tendencia en el resto de las
profesiones. Cada vez aumentan ms los requisitos deformacin que se piden para el desempeo de cualquiertrabajo medianamente cualificado. La formacin psico-pedaggica de los profesores de Universidad es unanecesidad evidente para la que no existe todava deman-da. Como se ha indicado ms arriba, quiz el primer pasonecesario para conseguir esta demanda sea convencer alos propios profesores universitarios de ciencias de queun mnimo de formacin psicopedaggica puede ayu-darles a realizar mejor su trabajo. Cualquier sugerenciaen este sentido ser bien recibida.
REFERENCIAS BIBLIOGRFICASANDERSON, G.C. (1988). Getting science papers published:
where its easy, were its not. The Scientist, 19, pp. 26-27.CAMPANARIO, J.M. (1998). Quienes son, qu piensan y qu
saben los futuros maestros y profesores de ciencias?: Unarevisin de estudios recientes. Revista Interuniversitaria deFormacin del Profesorado, 33, pp. 121-140 (http://www.uah.es/otrosweb/jmc).
CAMPANARIO, J.M. (2002a). Asalto al castillo: A quesperamos para abordar en serio la formacin didctica delos profesores universitarios de ciencias? Enseanza de lasCiencias, 20 (2), pp. 315-325 ( http://www.uah.es/otrosweb/jmc).
CAMPANARIO, J.M. (2002b). Qu puede hacer un profesorcomo t con una clase tan masificada como sta? DocenciaUniversitaria, 3(1), pp. 28-42 (http://www.uah.es/otrosweb/jmc).
CAMPANARIO J.M. y MOYA, A. (1999). Cmo ensearciencias? Las principales tendencias y propuestas. Enseanzade las Ciencias, 17 (2), pp. 179-192.
CHALMERS, A.F. (1982). Qu es esa cosa llamada ciencia?Madrid: Siglo XXI Editores.
COMISIN NACIONAL EVALUADORA DE LA ACTI-VIDAD INVESTIGADORA (1996). Seis aos deevaluaciones. Madrid: MEC.
FERNNDEZ-CANO, A. (1999). Produccin educativa espaolaen el Social Sciences Citation Index (1988-1997). RevistaEspaola de Pedagoga, 57(214), pp. 509-524.
GAGE, N.L. (1991). The obviousness of social and educationalresearch results. Educational Researcher, 20(1), pp. 10-16.
GIBSS, W.W. y FOX, D. (2000). Enseanza de las ciencias.Investigacin y Ciencia, pp. 77-81.
GIL, D., CARRASCOSA, J., FURI, C. y MARTNEZ-TORREGROSA, J. (1991). La enseanza de las ciencias enla educacin secundaria. Barcelona: ICE. Universitat deBarcelona.
GIL, D. y VILCHES, A. (1999). Problemas de la educacincientfica en la enseanza secundaria y la universidad: contralas evidencias. Revista Espaola de Fsica, 13(5), pp. 10-15.
GONZLEZ, I. y ZARAGOZA, G. (1985) Siglo y medio delibros de texto. Cuadernos de Pedagoga, 122, pp. 4-6.
GOOD, R. (1993). Editorial: The JRST editorial process. Journalof Research in Science Teaching, 30(3), pp. 219-221.
KINTSCH, W. (1998). Comprehension: A paradigm for cognition.Cambridge: Cambridge University Press.
MELLADO, V. (1996). Concepciones y prcticas de aula deprofesores de ciencias en formacin inicial de primaria ysecundaria. Enseanza de las Ciencias, 14(3), pp. 289-302.
MICCERI, T. (1989). The Unicorn, the normal curve and otherimprobable creatures. Psychological Bulletin, 105(1), pp.156-166.
PLAN NACIONAL DE EVALUACIN DE LA CALIDADDE LAS UNIVERSIDADES (2001). Licenciado en qumica.Autoinforme de evaluacin. Alcal de Henares: Universidadde Alcal de Henares.
PORLN, R., RIVERO, A. y MARTN, R. (1997a). Conocimientoprofesional y epistemologa de los profesores I: Teora,mtodos e instrumentos. Enseanza de las Ciencias, 15(2),pp. 155-171.
PORLN, R., RIVERO, A. y MARTN, R. (1997b). Conocimientoprofesional y epistemologa de los profesores II: Estudiosempricos y conclusiones. Enseanza de las Ciencias, 16(2),pp. 271-288.
ROTTON, J. y LEVITT, M. (1993). Citation impact, rejectionrates and journal value. American Psychologist, 48(8), pp.911-912.
WANDERSEE, J.H. y DEMASTES, S. (1993). An analysis ofthe relative success of qualitative and quantitative manuscriptssubmitted to the Journal of Research in Science Teaching,29(9), pp. 1005-1010.
WINSTON, A.S. y BLAIS, D.J. (1996). What counts as anexperiment?: A transdisciplinary analysis of textbooks, 1930-1970. American Journal of Psychology, 109, pp. 599-616.
[Artculo recibido en septiembre de 2001 y aceptado en marzo de 2003.]

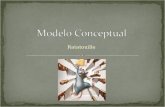


![1 g875 #$ 5 5 # (55 - Arzobispado de La Plata · 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g875 #$ 5 5 # (55 / # (5 #--5 +dfld wx ox] fdplqduiq odv qdflrqhv \ orv sxheorv do ixojru](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/5bb6725109d3f2f7768bca49/1-g875-5-5-55-arzobispado-de-la-1-x-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.jpg)

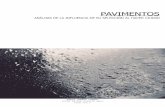

![Aeropuerto Arr[1][1][1][1][1][1][1][1].](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/58f32d261a28ab9c018b45a3/aeropuerto-arr11111111.jpg)


![Quecantenlosni Os 1 2 1 1 [1][1][1][1][1]. J.L.Perales](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/5583ffd7d8b42a79268b47a7/quecantenlosni-os-1-2-1-1-11111-jlperales.jpg)






![1 1 1 Mater Misericordiae...1 1 1 1 ï 1 1 û W \ \ ] , W ] ] Y ü 1 ï 1 ï 1 1 1 1 1 ï 1 ^ 1 . 1 1 1 ð 1 ï 1 1 %H QH LW WD H ODX GD GD VX EUD WRW WX JOR ULR VD 6X 'HXV RQQL SR](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/5eb5520b7719645e2d7165b0/1-1-1-mater-misericordiae-1-1-1-1-1-1-w-w-y-1-1-1.jpg)