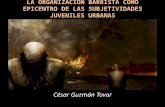Construccion de Subjetividades
-
Upload
luciana-eichenberger -
Category
Documents
-
view
23 -
download
1
Transcript of Construccion de Subjetividades
-
Construccin de Subjetividades
y Pedagoga
en Derechos Humanos
Oficina en Colombia del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Unin Europea
Constr
ucci
n d
e S
ubje
tivid
ades y
Pedagoga
en D
ere
chos H
um
anos
-
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos
Procuradura General de la Nacin
Defensora del Pueblo
Programa de capacitacinPrograma de capacitacinPrograma de capacitacinPrograma de capacitacinPrograma de capacitacin
en deren deren deren deren derechos humanos para Pechos humanos para Pechos humanos para Pechos humanos para Pechos humanos para Personerersonerersonerersonerersoneros Municipalesos Municipalesos Municipalesos Municipalesos Municipales
Construccin de subjetividadesConstruccin de subjetividadesConstruccin de subjetividadesConstruccin de subjetividadesConstruccin de subjetividadesy pedagogay pedagogay pedagogay pedagogay pedagoga
en derechos humanosen derechos humanosen derechos humanosen derechos humanosen derechos humanos
-
Oficina en Colombia del Alto Comisionadode las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Primera edicin: Bogot, enero de 2005
ISBN:
Propuesta, Investigacin y edicin general
Manuel Restrepo Yusti
Diseo y diagramacinJairo Martinez Mora
Correccin ortogrficaDiana Isabel Rico
ImpresinPrint Amrica
-
5Co
nte
nid
oC
on
ten
ido
Co
nte
nid
oC
on
ten
ido
Co
nte
nid
o
Contenido
Presentacin 11
Introduccin 15
Primera Parte 19Diagnstico de las necesidades de capacitacina personeros municipales 21
1. Una aproximacin a lo biogrfico 22
1.1. Primer grupo:Los personeros de algunas ciudades capitales 23
1.2. Segundo grupo:Personeros de municipios no caracterizadospor graves situaciones de orden pblico 25
1.3. Tercer grupo:Personeros de una regin de conflicto armado 27
2. La experiencia del personero municipalcomo defensor de los derechos humanos 29
3. Diagnsticos regionales vistos por un grupo de personeros 32
3.1. La mentalidad urbana de personeros de ciudadescapitales 32
3.2. El diagnstico en los municipios intermediossin grave problemtica de orden pblico 33
3.3. El diagnstico en municipios con problemticade conflicto armado 34
-
Construccin de Subjetividades y Pedagoga en Derechos Humanos6
Co
nte
nid
oC
on
ten
ido
Co
nte
nid
oC
on
ten
ido
Co
nte
nid
o
4. El personero como sujeto de conocimiento 35
5. Cmo ordenar esos datos? 37
a. El primer bloque de problemas:La bsqueda de s mismo (a) y la reflexinautobiogrfica 38
b. El segundo bloque de problemas:La reflexin desde la funcin pblica 38
c. El tercer bloque de problemas:La mirada al entorno 39
d. Cuarto bloque de problemas:El sujeto de conocimiento 40
Segunda Parte 43Algunas consideraciones sobre el currculo 45
Cmo se puede generar una propuestade organizacin curricular? 47
A. Los ejes generadores 49
B. Las preguntas problematizadoras 50
Eje curricular No.1 52
C. El desarrollo de competencias 52
Las competencias cognitivas 53
Competencias procedimentales 53
Competencias intrapersonales 53
Competencias socializadoras 54
Competencias simblicas 54
La defensa de la condicin humana 56
Tercera Parte 59La construccin de subjetividades 61
Hacia una nocin de sujeto 61
El sujeto y el deseo de ser actor 66
Multnimes almas 70
Otra lectura sobre el retorno del sujeto 73
-
7Co
nte
nid
oC
on
ten
ido
Co
nte
nid
oC
on
ten
ido
Co
nte
nid
o
Contenido
La imaginacin como rbitro de lo diverso 73
Cuarta Parte 81Los obstculos pedaggicos 83
1. Las cegueras del conocimiento 86
2. Los principios de un conocimiento pertinente. 87
3. Ensear la condicin humana 87
4. Ensear la identidad terrenal 87
5. Enfrentar las incertidumbres 87
6. Ensear la comprensin 88
7. La tica del gnero humano 88
LOS INNOMBRABLES 89
Conflicto armado: 90
Politizacin del tema 90
Organismos internacionales 90
Responsabilidad 91
Impunidad 91
Educacin, difusin, divulgacin y promocin 92
Otras posturas 93
Quinta Parte 95Once sugerencias sobre recursos pedaggicospara personeros municipales 97
Qu inters tienen para un personero municipalunas bases mnimas de pedagoga? 98
Qu entendemos cuando hablamosde pedagoga? 98
Qu es entonces un sujeto de derechoscuya construccin est mediada por la pedagogaen derechos humanos? 100
Qu necesidades pedaggicas especficas planteanlas funciones de promocin y defensade los derechos humanos que deben realizarlos personeros? 101
-
Construccin de Subjetividades y Pedagoga en Derechos Humanos8
Co
nte
nid
oC
on
ten
ido
Co
nte
nid
oC
on
ten
ido
Co
nte
nid
o
1. Recurso uno: Los innombrables la problemtica del obstculo pedaggico 102
2. Recurso dos: Contexto de aprendizaje 1033. Recurso tres: Lo biogrfico 105
4. Recurso cuatro: Punto de entrada el corazn 109
5. Recurso quinto: Leyendo el entorno 112
6. Recurso seis: El dilogo cultural 115
7. Recurso siete: Estrategia de distensin 118
8. Recurso ocho: La identidad 120
9. Recurso nueve: La Cotidianidad 123
10. Recurso diez: Los deseos y los derechos 124
11. Recurso once: Lo ldico y lo esttico 126
Conclusin 131
Bibliografa 137
-
Presentacin
-
13
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr e
sen
taci
n
esen
taci
n
esen
taci
n
esen
taci
n
esen
taci
n
Presentacin
El presente libro contiene la racionalizacin y fundamentacin de una experien-cia pedaggica puesta en prctica en EL PROGRAMA DE CAPACITACIN ENDERECHOS HUMANOS A PERSONEROS MUNICIPALES, durante el perodocomprendido entre el ao 2001 al 2004.
La propuesta elaborada a partir de dicha experiencia, es igualmente el resulta-do de una de las funciones de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado delas Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como es la de asesorar yprestar asistencia tcnica a las autoridades colombianas y a la sociedad civilpara la promocin y difusin de los derechos humanos en el pas.
En el marco de dicha funcin de asesora y asistencia tcnica, la Oficina suscri-bi un acuerdo interinstitucional con la Procuradura General de la Nacin y laDefensora del Pueblo, para adelantar el programa en mencin. Para ello contcon el apoyo econmico de la Comisin Europea.
Esta publicacin tiene adems como complemento el documental: LOS DERE-CHOS HUMANOS, EL PUNTO DE ENTRADA: EL CORAZN. En el se registra eldesarrollo de los talleres de capacitacin en varias regiones de Colombia ymuestra la aplicabilidad de la propuesta a travs del ejercicio profesional y lostestimonios de varios personeros(as).
La Oficina de manera expresa reconoce la dedicacin y el trabajo del grupo deconsultores encargados del programa y de los funcionarios de la ProcuraduraGeneral de la Nacin y de la Defensora del Pueblo, que contribuyeron a poneren prctica y retroalimentar dicha experiencia. Manuel Restrepo Yusti fue elautor, investigador y coordinador del desarrollo de la propuesta.
Oficina en Colombia del Alto Comisionadode las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
-
Introduccin
-
17
Intr
Intr
Intr
Intr
Intr
od
ucc
in
od
ucc
in
od
ucc
in
od
ucc
in
od
ucc
in
Introduccin
Esta publicacin condensa una propuesta pedaggica para la enseanza delos derechos humanos, desarrollada por la OACNUDH en el marco del conve-nio suscrito con la Procuradura General de la Nacin y la Defensora del Pue-blo, validada y enriquecida en el programa nacional de capacitacin en dere-chos humanos a personeros municipales.
A pesar de su especificidad la difusin de dicha propuesta tiene un objetivoms amplio, aspirar a que su metodologa pueda ser adaptada y divulgada endistintos contextos y a diversas poblaciones objeto.
En estas pginas se invita al lector, a compartir un punto de vista fundamentalen la enseanza y el aprendizaje de los derechos humanos: el tener en cuentaque estos dos elementos (enseanza-aprendizaje) deben ser entendidos comoprocesos de gran complejidad, que tienen como actor fundamental al sujeto.Son varias las razones para ello:
En primer lugar, porque se trata de procesos que tienen que ver con la inser-cin de un conocimiento en la sociedad; lo mismo que con su reproduccin ysu transformacin.
En segundo lugar, porque estamos hablando de un proceso de recuperacinde sentidos y de construccin de nuevas significaciones que estimulen unamirada y una actitud hacia el propio sujeto de aprendizaje y hacia el otro o laotra como legtimos otros.
En tercer lugar, porque la propuesta trata de evidenciar que la experiencia delsujeto es la que motiva el conocimiento de la norma, y de esta manera sepropicia el aprendizaje como el resultado de un proceso que involucra suforma de pensar y de actuar, con la utilizacin que hace el maestro ocapacitador del mbito conceptual propuesto por el saber de los derechoshumanos.
-
Intr
Intr
Intr
Intr
Intr
od
ucc
in
od
ucc
in
od
ucc
in
od
ucc
in
od
ucc
in
Construccin de Subjetividades y Pedagoga en Derechos Humanos18
Es en dicho proceso de comunicacin en donde van apareciendo maneras deentender el tema de los derechos humanos a travs de reflexiones individualesy colectivas que valoran el deseo de aprender y de alimentar una actitudpositiva como base fundamental de la construccin de una mejor convivencia.
En cuarto lugar, porque el proceso debe contemplar todo un dispositivo pe-daggico, que permita al binomio docentedicente irse reconociendo en ellenguaje. En la realidad lingstica se expresan variados aspectos de la vida,como proyectos, aspiraciones, frustraciones, logros y alegras que se tradu-cen en insumos de gran utilidad para la enseanza de los derechos humanos.Es en el dilogo maestro-alumno donde se visibilizan estos insumos, o en laausencia de ste, cmo se ocultan.
La estructura de esta publicacin la constituyen cinco partes ntimamente li-gadas entre s, pero que a su vez pueden ser ledas independientemente en elorden que el lector, de acuerdo a sus intereses, lo desee.
La primera parte contiene una observacin emprica que pretende sealar lascaractersticas de potenciales beneficiarios del programa, en un pas multiculturaly pluritnico como el colombiano, pero que dan lugar a sustentar desde larealidad las categoras y conceptos que van a ser utilizados en la construc-cin de la propuesta.
La segunda, est referida al tema curricular. Con ella se pretenden dos cosas:integrar los avances que en esta materia se han hecho en Colombia, pero antetodo contribuir a superar la idea de que un currculo en derechos humanos esslo un listado de temas jurdicos.
La tercera parte est dedicada a una reflexin sobre el tema central en el quese basa la propuesta: La construccin de subjetividades. Contiene la mencina algunos de los referentes tericos que fueron utilizados para dar vida a dichacategora en el ejercicio de la enseanza de los derechos humanos.
La cuarta parte est dedicada a unas breves notas sobre el tema del obstcu-lo pedaggico y adems contiene algunos resultados de un ejercicio msamplio que se inici con este proyecto y al cual hemos denominado losinnombrables.
Finalmente, la quinta parte concluye con una propuesta que ilustra una didc-tica con once recursos pedaggicos y sus respectivos ejercicios prcticos.Esta ltima, tiene como complemento un material audiovisual que invitamos aconsultar. Se trata del video, LOS DERECHOS HUMANOS, EL PUNTO DE EN-TRADA: EL CORAZN.
-
Primera Parte
-
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
arararar artetetete te
21Diagnstico de las necesidades de capacitacin a personeros municipales
Diagnstico de las necesidadesde capacitacin
a personeros municipales
Qu caractersticas tienen las personas que van a ser capacitadas? Culesdeben mantenerse y cuales deben ser transformadas? Esas parecen unas pre-guntas simples, sin embargo, contestarlas no fue tan fcil.
El propsito de emprender un proyecto de derechos humanos con personerosmunicipales haca ms urgente la respuesta a dichos interrogantes. Por talmotivo, el equipo pedaggico de la OACNUDH, quiso hacer un diagnsticoprevio que pudiera dar pistas sobre las caractersticas de quienes seran capa-citados.
Del resultado de dicho proceso se destaca este breve resumen de los aspec-tos encontrados y sistematizados desde una perspectiva pedaggica. Igual-mente, esta es una invitacin para que quienes consulten esta experiencia sedetengan en este importante paso antes de proponer un currculo, una meto-dologa o una manera de evaluar1 .
Despus de hacer una rigurosa consulta bibliogrfica se opt por cuatro pers-pectivas metodolgicas que sirvieron para establecer un diagnstico que con-dujera a una reflexin pedaggica sobre las caractersticas de la poblacin acapacitar:
1. Para ampliar esta informacin vase: Las personeras municipales, una mirada del presente y pro-
puestas para el futuro. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (OCNUDH). Bogot 2004.
-
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
arararar artetetete te
22 Construccin de Subjetividades y Pedagoga en Derechos Humanos
El conocimiento autobiogrfico. La experiencia del personero municipal como defensor de derechos
humanos. El anlisis de las situaciones locales y regionales en materia de dere-
chos humanos. El inters en constituirse en sujeto de conocimiento
Esta metodologa permiti al equipo a cargo del programa inferir sobre algu-nos aspectos que llamaremos procesos de construccin de subjetividades enel campo de derechos humanos y la relacin de estos procesos con actitudesy destrezas en el desempeo de las funciones propias de sus cargos comopersoneros, contextualizados en entornos regionales y locales previamentedefinidos. En sntesis, se trat de conocer los determinantes subjetivos y ob-jetivos que pueden alterar o potenciar no slo la condicin de sujeto deconocimiento, sino tambin la condicin de sujeto defensor y promotor dederechos humanos.
La metodologa para el desarrollo del diagnstico tuvo como espacio la rea-lizacin de talleres en donde se hicieron ejercicios que permitieron a la pobla-cin objeto expresar sus apreciaciones individuales y colectivas, medianteestrategias que proponan un juego de roles: como sujeto de su propia histo-ria, como sujeto de derechos, como sujeto de una misin constitucional uobligacin pblica, como sujeto de una cultura regional o local y como sujetode un conocimiento especializado. Para ello se disearon guas que permitie-ron obtener los resultados que se presentan en este documento.
Hicieron parte de dicho sondeo, tres grupos de personeros municipales deentornos regionales caracterizados as: El primer grupo corresponde a lospersoneros y sus delegados para derechos humanos de las capitales de Valledel Cauca, Cauca, Quindo, Risaralda y Caldas. El segundo grupo estuvoconformado por personeros del departamento de Boyac, provenientes delos municipios de Chiquinquir, Sogamoso, Samac, Sutamerchn, Aquitania,Villa de Leyva, Sorat y Paipa. El tercer grupo corresponde a los personerosde los municipios del sur de Bolvar: San Pablo, Arenal, Cantagallo, Morales,Santa Rosa del Sur y Rioviejo; adems de los municipios de Yond y Barran-ca-bermeja, de Antioquia y Santander respectivamente.
1. Una aproximacin a lo biogrfico
Un sondeo con una perspectiva pedaggica desde una reflexin autobiogrficapermite un acercamiento a hiptesis reveladoras sobre una cultura de los de-rechos humanos, en una poblacin especfica y en diferentes entornos regio-nales del pas. La reflexin autobiogrfica en el campo de los derechos huma-nos busca rescatar la memoria de eventos, situaciones o hitos fundantes de
-
23
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
arararar artetetete te
Diagnstico de las necesidades de capacitacin a personeros municipales
una conciencia sobre la existencia de tales derechos, vinculados a una subje-tividad determinada.
El reconocimiento de una aproximacin a los derechos humanos en la pers-pectiva personal, del otro o colectiva, se instala en el imaginario de cadasujeto y es expresada a travs del lenguaje hablado, pero igualmente hacepresencia en el actuar de ste, en sus motivaciones y actitudes. Expresarepisodios biogrficos implica ante todo el desarrollo de competenciaslingsticas y de un intercambio de matices que le dan una gran variedad aeste esfuerzo colectivo, logrado en los talleres; desde esta perspectiva, di-chos intercambios permiten a los facilitadores captar lgicas y argumentacio-nes que develan el nivel o comprensin que se tiene sobre un asunto en par-ticular, en este caso, los derechos humanos.
Para el programa de formacin de personeros en derechos humanos, el acer-camiento al tema biogrfico tuvo como objetivo el definir algunas hiptesissobre el sujeto de aprendizaje, con el fin de clarificar los posibles obstculospedaggicos, ideolgicos y metodolgicos que se puedan presentar en elproceso de formacin mencionado. Tener en cuenta dichas consideraciones,permitira establecer estrategias pertinentes para la bsqueda de transforma-ciones y logros que le dieran sentido al programa. Esas estrategias se tendrnque materializar en una propuesta curricular y metodolgica.
1.1. Primer grupo:Los personeros de algunas ciudades capitales
El anlisis de algunas experiencias biogrficas de este grupo, arroja comoresultado apreciaciones generales que sealan pistas sobre el quehacer pe-daggico en la formacin en derechos humanos a los personeros de ciuda-des capitales. El conjunto de expresiones, referencias, metforas y juiciosvalorativos de los episodios biogrficos utilizadas por los participantes deeste grupo, permiten inferir que a pesar del reconocimiento de un cuerpo dederechos y sus respectivas conductas violatorias, no se tiene una visin holsticae integral de los derechos humanos. Ello se debe fundamentalmente a lassiguientes razones:
La visin del entorno o regin como totalidad no se refleja en los relatosbiogrficos, de tal suerte que la memoria est referida exclusivamente a episo-dios y circunstancias individuales. La gran mayora de los eventos estn narra-dos en primera persona sin que exista la mencin a un sujeto colectivo. Lacomunidad, el entorno, las instituciones, la cultura parecen no estar presentesen las biografas de estos personajes.
El campo de vivencias que se constituyen en situaciones fundantes de unsujeto de derecho se circunscribe a algunos derechos que son nombrados
-
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
arararar artetetete te
24 Construccin de Subjetividades y Pedagoga en Derechos Humanos
ms desde el sentido comn que desde lo jurdico. Se trata de experienciaspersonales marcadas por situaciones referidas a violaciones o vulneracionesde tales derechos.
La frase Supe que estudiando derecho iba a adquirir herramientas para de-fenderme de un mundo caracterizado por la violacin constante de los dere-chos civiles tanto individuales como colectivos2 , es una expresin marginalde un grupo de aproximadamente ochenta personas.
Es importante destacar que la mayora de los episodios que hacen parte deestas memorias fueron vividos en la etapa escolar, y segn un comentariohecho por un personero marcaron un hito en la formacin profesional y pol-tica. Esto induce a formular una hiptesis sobre la cultura escolar y los dere-chos humanos, que permite sealar a aqulla como un lugar preferencial en lavulneracin de derechos que atentan contra la libertad de expresin y el libredesarrollo de la personalidad. La imagen que se tenga en bachillerato de lainjusticia es determinante en la concepcin de violacin de derechos huma-nos que hoy tengamos.
La ciudad no se deja ver en los relatos biogrficos, como educadora delsujeto o como espacio de disfrute de los derechos humanos, acercndonos ala evidencia de que efectivamente la experiencia urbana colombiana en lamayora de sus expresiones est alejada de proyectos de construccin deciudadana y de sujetos de derechos humanos. Parece ser que las grandesproblemticas urbanas no han afectado estas biografas como aspectos cons-titutivos de un universo simblico y jurdico que no aparece contextualizadoen el ejercicio de reconstruir la memoria. Es por eso que en su conjunto, losderechos humanos no se ligan a una propuesta de construccin de ciudada-na o proyectos de vida.
Llama la atencin un nico ejemplo relacionado con derechos de tercera ge-neracin referido al derecho a la libre determinacin de los pueblos. Esa ex-periencia corresponde a las vivencias de la generacin de los aos sesenta,marcada por la guerra del Vietnam y a ella se suman algunos comentariossobre el derecho al medio ambiente. Esto permite inferir que los movimientossociales, escasos por cierto en el contexto nacional, tienen una influenciamayscula en la construccin de subjetividades, pero que en la muestra tam-bin ocupa un lugar marginal.
La mencin a la muerte sistemtica de miembros de la Unin Patritica y alderes polticos como Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo y a defensores dederechos humanos como Hctor Abad Gmez, han dejado una huella en la
2. Las citas entre comillas corresponden a expresiones textuales de los personeros.
-
25
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
arararar artetetete te
Diagnstico de las necesidades de capacitacin a personeros municipales
biografa de algunos participantes, que sienta un precedente al mencionar elderecho a la vida, a la organizacin y a la libertad de expresin, como sntesisde tales episodios. Sin embargo, este aspecto es el fruto de unas voces soli-tarias y no una expresin compartida colectivamente desde las vivencias queafloran en las otras biografas. Lo anterior es ilustrativo sobre las consecuen-cias del conflicto armado interno, en donde parece ser que la muerte y lasmasacres son un evento ms que poco queda grabado en el recuerdo de loscolombianos y por lo tanto, son pocas las personas que lo sitan como unode los ms funestos episodios de nuestra historia.
No existen alusiones de los derechos humanos como una prctica que reflejeuna concepcin positiva de la vida, un proyecto de convivencia, un proyectoindividual; igualmente es notoria la reflexin sobre la positivizacin de losderechos y el papel del Estado para respetarlos y garantizarlos.
En conclusin, todas las experiencias narradas dejan circular un lenguaje queexpresa la accin de un observador muchas veces movido por sentimientosde solidaridad o afectacin, que generalmente remiten a actitudes compasi-vas que no son traducidas en acciones o acercamientos guiados por unaprctica que exige respuestas del Estado. Es decir, que en lugar de un sujetode derecho activo sealan un sujeto contemplativo de una situacin violatoria,personal o ajena. Me impresion una nia de cuatro aos tocando en las casaspara pedir limosna.
1.2. Segundo grupo:Personeros de municipios no caracterizadospor graves situaciones de orden pblico
Las experiencias biogrficas que corresponden a este grupo permiten desta-car los siguientes aspectos:
La mayora de situaciones que determinan procesos de construccin de subjeti-vidades en el campo de derechos humanos, estn dadas por hechos quesealan la presencia de maltrato infantil y violencia intrafamiliar, para muchosvinculados al problema del alcoholismo.
Con lo anterior, se hace visible lo que en los contextos de las grandes ciuda-des se invisibiliza: la situacin de violencia intrafamiliar; esta va unida a unadespreocupacin por la educacin escolar, igualmente tradicional y represi-va, contraria a un ideal de una educacin para la autonoma. Con nuestroactuar estamos acabando con el futuro del pas y a nuestros nios y nias lesestamos legando un mundo violento que no les pertenece. Desde la pers-pectiva familiar se dice: A nuestros nios y nias no los estamos dejando sercomo tales, los tratamos como adultos, queremos que piensen como perso-nas, como nosotros, sin importarnos su sentir. Nos convertimos en seres egos-
-
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
arararar artetetete te
26 Construccin de Subjetividades y Pedagoga en Derechos Humanos
tas y autoritarios sin ver que tal vez la solucin est en pensar como ellos paraconstruirles un mundo mejor.
El contraste aqu marcado con el diagnstico del primer grupo es interesante,en la medida en que el de las ciudades capitales fija una postura crtica frentea lo pblico (la escuela), mientras que el diagnstico de este grupo hacenfasis en la situacin de lo privado (la familia). Ambos coinciden en aproxi-marse a los derechos de los nios, pero igualmente carecen de una visin queintegre al anlisis la problemtica de la escuela y la familia.
Le siguen en mencin los siguientes factores que ameritaron una reflexinautobiogrfica: abuso de autoridad, medio ambiente y derechos fundamenta-les entre los fundamentales (vida, integridad, dignidad y libertad).
Merece destacarse en este grupo la concepcin de abuso de autoridad ro-deada de reflexiones tales como: Sin el poder de un cargo el hombre esvulnerable en igualdad que los dems. Por autoridad que tengamos piensaen los derechos de los dems y aplica stos a cada funcin desempeada.Las personas no se deben aprovechar de los cargos para maltratar a losdems. Sin embargo, el sentido de estas apreciaciones est dirigido ms apersonas particulares (el polica, el funcionario) que a una concepcin sistmicadel abuso del poder y su relacin con el Estado colombiano. Aspecto crticopara comprender la fundamentacin tica, filosfica y sociojurdica de losderechos humanos, que surgen como lmite al abuso del poder estatal.
Se destaca una preocupacin por el medio ambiente, dbilmente integrada auna concepcin de los derechos humanos y por esa va algunos han llegado aestablecer tmidamente conexiones con la formulacin de planes de desarro-llo municipal. Sin embargo, el derecho a la participacin comunitaria no estvinculado a las anteriores preocupaciones.
La particularidad de las experiencias que remiten a las violaciones al derechoa la vida son por lo general atribuidas indistintamente a particulares o a gru-pos armados, lo que permite inferir una dificultad para entender la lgica conque se analiza las responsabilidades sobre la violacin de derechos o lasinfracciones al derecho internacional humanitario.
En conclusin, dos observaciones permiten establecer las siguientes hipte-sis de interpretacin del sentido mediante el cual se expresan las vivenciasbiogrficas en este grupo: en primer lugar, el proceso de construccin desujetos de derechos sigue ms apegado a una concepcin individualista cer-cana a sentimientos de caridad, que a una concepcin ms garantista y encierto modo ms universal de lo que significa un consenso mnimo de la hu-manidad en torno a la dignidad humana. Existe una tendencia a configurar unimaginario sobre un Estado asistencialista y una democracia ms representa-tiva que participativa, alejado de una idea de derechos humanos.
-
27
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
arararar artetetete te
Diagnstico de las necesidades de capacitacin a personeros municipales
En segundo lugar, es posible inferir que la vida cotidiana de estos municipiosarroja datos empricos sobre la situacin de los derechos humanos, pero lainterpretacin que le dan estos funcionarios pblicos sigue siendo pobre yante todo ausente de reflexiones sobre acciones transformadoras emprendi-das por aquellos sujetos que ahora asumen el papel de representantes delEstado. La interpretacin es pobre porque no es integral, ni amplia y porquetampoco es garantista ni adecuada, jurdicamente hablando. Queda uncuestionamiento a esta situacin: Porqu esa incapacidad de trascender eldato emprico que arroja la experiencia personal? Porqu no es evidente laproteccin de la dignidad humana por encima de otros valores? Porqu noaflora una concepcin garantista de los derechos humanos vinculada al Esta-do? Qu papel juega la institucin educativa y la familia en estos interro-gantes?
1.3. Tercer grupo:Personeros de una regin de conflicto armado
La gravedad del conflicto armado y los sentimientos que generan los episo-dios biogrficos expuestos en este taller regional, hicieron posible inferir lassiguientes observaciones:
Las menciones al derecho humanitario marcan contrastes con el primer y se-gundo grupo donde tal tema por lo general est ausente. Sin embargo, laparadoja se sita al confrontar apreciaciones sobre la responsabilidad estatal,como la siguiente: Si las instituciones que representan el Estado no respetanlas normas y derechos vigentes, qu esperamos de los grupos al margen dela ley?, con expresiones que sealan u omiten de manera sesgada a losactores armados. La guerrilla dej minas que le explotaron a un nio. Elabuelo se salv de un atentado guerrillero. Realizamos muchos levantamientosde cadveres. Sent el asesinato de un to. Me toc ver el asesinato de unafamilia por la guerrilla. En el municipio hay mucho homicidio selectivo. Paraun entendimiento mejor, ntese que en algunos casos el actor de la infraccinest tipificado y en otros no. Esto se debe a que en el contexto en el queocurrieron los hechos hay una disputa territorial y una postura hegemnicapor parte de un actor del conflicto en particular.
El anlisis biogrfico igualmente se ocupa en sealar como conducta violatoriade los derechos humanos el maltrato infantil y en general conductas que afec-tan los derechos de los nios, mostrando otra cara de la misma moneda, lade otras violencias libradas en el espacio de lo privado, violencias a las quenadie parece prestarle ningn cuidado.
Paradjicamente es al interior de este grupo donde se produce una concep-cin menos limitada de los derechos humanos, expresada en frases como la
-
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
arararar artetetete te
28 Construccin de Subjetividades y Pedagoga en Derechos Humanos
siguiente: Para un mejor vivir, debemos estar en armona con los derechoshumanos, para as lograr una convivencia pacfica. La convivencia pacficabasada en derechos humanos es la clave para que nuestros pueblos se pue-dan desarrollar. De nuevo surge la pregunta Ser que las situaciones deviolencia sensibilizan, maduran, crean esperanzas en los derechos humanos?Sin embargo, la concepcin sobre el derecho internacional humanitario utili-zada en este contexto es parcializada y algo tendenciosa.
Para este grupo, el campo de las vivencias que se constituyen en situacionesfundantes de su conciencia como sujetos de derechos debe ser resignificadopor un proceso de formacin que permita ampliar y universalizar las concep-ciones e imaginarios de las propias experiencias biogrficas. De tal suerte queun proceso de formacin adems de la parte especfica conocimiento jurdi-co debe contener una propuesta para la transformacin mencionada.
Lo biogrfico en este grupo que particip en el diagnstico est marcado enla mayora de los casos, por el dolor y muchas veces por el rencor o la ven-ganza. Esta es otra dimensin de lo subjetivo que habr que tener en cuentaen la experiencia pedaggica que se va a iniciar.
Al aplicar las teoras de Lorenz Kohlberg sobre la formulacin de juicios, po-dramos decir que la mayora de las expresiones relacionadas con la experien-cia individual en el campo de los derechos humanos se encuentra en unaetapa intermedia entre el denominado nivel preconvencional, o sea aquel enque el individuo juzga desde un inters personal y el convencional. Kohlbergcontrasta el primer nivel con el llamado convencional, en el que el juicio esregido por las reglas de la comunidad, y con el postconvencional, que distin-gue los principios universalistas de normas convencionales para juzgar po-nindose en lugar de cualquier otro y de esta manera buscar imparcialidad yobjetividad.
No sobra decir que un verdadero sujeto de derecho estara en el nivel post-convencional.
Para la resignificacin de dichas biografas es necesario tener en cuenta tresprocesos: la contextualizacin en una dimensin comunitaria, regional, nacio-nal e internacional; la exploracin de un proyecto de reconstruccin biogrfi-ca y la preocupacin por la capacidad de universalizar, de abstraer en formadialgica el significado de los derechos humanos.
Si bien es cierto que la experiencia biogrfica abre caminos en la prctica dela defensa de stos, tambin es cierto que puede contribuir a invisibilizar otrosaspectos de esta amplsima problemtica; en ese sentido es necesario esta-blecer referentes que permitan superar esta situacin, como vincular de mane-ra estrecha las funciones de los personeros con los derechos humanos o apartir de diagnsticos regionales que permitan disear las directrices de un
-
29
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
arararar artetetete te
Diagnstico de las necesidades de capacitacin a personeros municipales
trabajo dirigido a superar las amenazas o violaciones de los derechos huma-nos en su municipio.
En sntesis, abordar la problemtica del conocimiento de los derechos huma-nos desde una perspectiva autobiogrfica con fines pedaggicos implica de-sarrollar un inters crtico y emancipador sobre el tema a partir de las reflexio-nes personales, abordar un conocimiento tcnico (jurdico) de los derechoshumanos acompaado de una metodologa que muestre diferentes recursospara tratar cada tema y promover el conocimiento de acciones prcticas ca-paces de hacer vigentes los mismos; es decir acercar los mecanismos y recur-sos constitucionales y legales que se tienen en el contexto del pas a losintereses propios del sujeto individual y colectivo.
2. La experiencia del personero municipalcomo defensor de los derechos humanos
La mayora de los personeros con quienes se realiz el diagnstico, tenanescasos dos meses de posesionados; el nmero de reelegidos no era signifi-cativo. Dicha situacin determin limitaciones para mostrar un panorama am-plio en materia de experiencias en defensa de los derechos humanos. Noobstante lo anterior, los talleres lograron captar la experiencia inicial en eldesempeo de las funciones de las personeras relacionadas con el tema quenos convoca.
De lo expresado por los personeros se pueden apreciar ciertas situaciones desu quehacer en derechos humanos:
Ausencia de capacitacin en la materia. Utilizacin, como referente, de puntos de vista extrados de su propia
biografa, casi tan escasos como su preparacin acadmica en el tema. En la mayora de los casos, las pocas experiencias provienen de las
denuncias que en materia de derechos humanos llegan a sus despa-chos; todo ello en un juego contradictorio en donde aparece una cultu-ra de la denuncia que es pobre y en donde el error, la falta de precisin,la omisin de procesos para recepcionar los casos, para interpretardichas denuncias, conforman un acumulado de errores cometidos, queal ser lentamente superados, para algunos ha servido de auto capacita-cin. En otras palabras, el mtodo escogido o sealado desde su ex-periencia es el de ensayo-error, aunque el costo de este mtodo no dejade ser alto en trminos de prevencin, investigacin, sancin y repara-cin.
Poca iniciativa para emprender acciones en prevencin y proteccin.Muy diciente de esta percepcin es la de un personero que mencionque nunca haba tenido ninguna actuacin en derechos humanos, ni
-
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
arararar artetetete te
30 Construccin de Subjetividades y Pedagoga en Derechos Humanos
siquiera por omisin de las autoridades, ya que en su municipio estascosas no se presentaban.
Desconocimiento de cmo hacer pedagoga en derechos humanos yrealizar diagnsticos de la situacin en cada municipio y la imposibili-dad de retroalimentar su experiencia mediante el contacto con gruposque no sean no slo objeto de capacitacin y formacin, sino tambinuna invitacin a conformar redes de apoyo de la sociedad civil alrede-dor de la personera. De esta manera, pensar en la capacitacin peda-ggica en materia de derechos humanos, es abrir una serie de posibili-dades a los personeros en el campo de construccin de una cultura dederechos humanos.
Acompaando la problemtica anterior, los personeros expresaron igualmen-te una serie de inquietudes que dan cuenta de obstculos en materia de san-cin y proteccin de los derechos humanos, entre ellos se destacan:
Prepotencia de ciertos organismos que al saber que no pueden serenjuiciados por la personera, actan contra la dignidad de la comuni-dad.
Tensiones con los servidores pblicos para que respondan a los dere-chos de peticin dentro de los trminos que concede la ley.
Presiones por parte de los alcaldes y concejos municipales que atentancontra la autonoma de las personeras (algunos asocian este aspectocon el origen de la eleccin de los personeros).
Ausencia de posturas autocrticas que permitan ver las dificultades yfalencias que se tienen.
Estos aspectos sirven para enfatizar la problemtica que implica la ausenciade destrezas, para promover la participacin ciudadana alrededor de laspersoneras y la falta de una concepcin ms amplia para impulsar veedurasu otras formas de participacin. A esto se suma la falta de credibilidad ydesconfianza en las ONGs. que tienen la mayora de los personeros asistentesa los talleres.
En su orden de importancia el quehacer de los personeros visto por quienesparticiparon en el diagnstico est representado en la siguiente escala:
1. El ejercicio de funciones disciplinarias. Este aspecto absorbe la mayo-ra de sus funciones ya que le dedican la mayor parte del tiempo aresolver despachos comisorios de las procuraduras provinciales, des-cuidando otros asuntos de sus municipios. Comisiones con trminosmuy cortos y perentorios y sin recomendaciones para su diligencia-miento. Esto ocasiona una tensin en su relacin con la Procuradura.
2. La intervencin en procesos penales.
-
31
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
arararar artetetete te
Diagnstico de las necesidades de capacitacin a personeros municipales
3. La defensa y proteccin de menores y poblaciones vulnerables y laproblemtica de la violencia intrafamiliar.
4. La difusin de derechos humanos.5. Los derechos de peticin y acciones de tutela, generalmente relaciona-
dos con salud, educacin, trabajo, espacio pblico y servicios pbli-cos domiciliarios.
6. La interposicin de acciones populares.
En conclusin, al repasar la funcin de los personeros que participaron eneste diagnstico, visto desde la problemtica de los derechos humanos, esposible hacer los siguientes comentarios:
La mayora de los entrevistados tienen una visin restringida de los derechoshumanos que se materializa en dos grandes obstculos: dificultad para diag-nosticar conductas violatorias correspondientes a cada derecho, y la idea deconsiderar que cada hecho delictivo es una violacin de derechos humanos,calificacin jurdica que es propia del derecho penal. Existe una ignoranciaabsoluta sobre el principio de reparacin y una enorme despreocupacin porel principio de sancin.
Tambin se nota una desproporcionada preocupacin por lo disciplinario queinvisibiliza otras funciones en especial las que tienen que ver con la situacinde derechos humanos en el municipio, o la grave crisis humanitaria derivadadel conflicto armado interno.
El diagnstico concluye en la falta de planes municipales que incluyan unaorientacin en derechos humanos; el obstculo ms importante que ocasionaesta falencia es la inexistencia de un referente similar a nivel nacional.
Llama la atencin que en un pas que atraviesa por un conflicto armado y conuna profunda crisis humanitaria, el conocimiento y difusin del derecho huma-nitario sea tan precario. Los personeros con una mejor percepcin en estecampo son los de la regin del sur de Bolvar en contraste con otros departa-mentos que tambin tienen zonas con presencia de actores armados. Sinembargo, el posicionamiento del derecho humanitario que tienen lospersoneros demuestra su origen en tres factores que no logran superar losobstculos ideolgicos para convertir esta normatividad en una herramientade trabajo: El primero, hace referencia a la conciencia de la problemtica sloa partir de la existencia de las vctimas como un dato o una estadstica y nocomo resultado de un conflicto armado. El segundo, una escasa percepcindel tema a nivel preventivo. El tercero, est referido a los comentarios sobrelos actores responsables. Se evidencian estereotipos, prejuicios, simpatas yantipatas, propios de una lgica de guerra que se aparta del sentido y conte-nido del derecho humanitario.
-
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
arararar artetetete te
32 Construccin de Subjetividades y Pedagoga en Derechos Humanos
3. Diagnsticos regionales vistos por un grupode personeros
El diagnstico regional elaborado en los talleres mencionados presenta nue-vos aspectos que en algunos casos contrastan con los resultados correspon-dientes al anlisis biogrfico y al quehacer de los personeros en el campo delos derechos humanos.
3.1. La mentalidad urbana de personeros de ciudadescapitales
La primera diferencia del diagnstico realizado por este grupo es la ausenciade una mencin explcita en las biografas y en el ejercicio de las funciones delpersonero al conflicto armado que se libra en zonas de algunos departamen-tos; slo en el diagnstico regional se mencionan las infracciones al derechohumanitario. Esto contrasta con los resultados arrojados en el taller de la zonade conflicto. Una posible primera explicacin, es que algunos personeros delMagdalena Medio han interiorizado ms la violencia en sus biografas y en suejercicio profesional, lo que se traduce en una invocacin ms explcita altema. La segunda posible explicacin de este marcado contraste, puede es-tar en el hecho de que el conflicto armado tiene como escenario principal laszonas rurales y las biografas ya mencionadas, en su totalidad, son urbanas.
En orden de importancia la situacin de derechos humanos es la siguiente:derecho al trabajo, salud y educacin; homicidios y lesiones personales; espa-cio pblico y poblacin desplazada; medio ambiente; siguen en proporcinmenos significativa: violencia intrafamiliar, privacin de la libertad, vigilancia aldebido proceso, desaparicin forzada, secuestro, ejecuciones extrajudiciales,y por ltimo, servicios pblicos.
De manera especfica la problemtica urbana en su dimensin ms apremian-te, est relacionada con la salud, la falta de oportunidades educativas y labo-rales y la prestacin de los servicios pblicos domiciliarios. Las formas deviolencia en todas sus manifestaciones ocupan la atencin de las personeras,sin embargo, falta establecer qu parte de ellas corresponde a los derechoshumanos estrictamente hablando, ya que como se comentaba anteriormente,falta claridad conceptual por parte de los personeros para delimitar campos nor-mativos entre el derecho penal, los derechos humanos y el derecho interna-cional humanitario; utilizando este ltimo como arma ideolgica para deses-tabilizar al adversario, y desde esta perspectiva se hizo evidente la falta de unapedagoga a travs del ejemplo de su respeto por parte del Estado.
El medio ambiente y el espacio pblico, convierte a la personera en lugarreceptor de numerosas quejas que dan lugar a la utilizacin de acciones yrecursos judiciales como la tutela, las acciones populares, los derechos de
-
33
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
arararar artetetete te
Diagnstico de las necesidades de capacitacin a personeros municipales
peticin, etc. En el caso particular de los departamentos del Valle y el Cauca,los derechos de las minoras, las poblaciones indgenas y afrocolombianashan sido invisibilizadas puesto que en ninguno de los anlisis han sido men-cionados.
Por ltimo, en el anlisis de los contextos urbanos tiende a desaparecer elconcepto de comunidad sin que exista otra categora que la sustituya.Tangencial y minoritariamente, una aproximacin a dicho trmino utilizadopor algunos personeros es el de sociedad civil, sin otorgarle contenido adicha expresin especialmente en su relacin con el tejido social, con la de-mocracia participativa o con la funcin de los personeros como representan-tes del inters pblico.
3.2. El diagnstico en los municipios intermediossin grave problemtica de orden pblico
En esta categora de municipios el problema que ocupa el primer lugar en eldiagnstico de derechos humanos corresponde al maltrato infantil y a la vio-lencia intrafamiliar y en general a la temtica de los derechos de la niez.Existe plena coincidencia en sealar este aspecto como prioritario en el trata-miento de este tema y en este sentido el problema mencionado coincide conlo expresado por los personeros del segundo grupo.
Existen similitudes con lo sealado para las ciudades capitales en cuanto aderechos de salud, educacin y trabajo, que en este caso ocupan un segun-do lugar compartido con problemas inherentes al medio ambiente. Le siguenen un tercer orden de importancia el desplazamiento forzado, el derecho a lavida y el abuso de autoridad.
La problemtica de la violencia intrafamiliar ha merecido comentarios sobre laineficacia e impotencia para su solucin, ya sea por problemas econmicos opor falta de cooperacin de los padres de familia, portadores de una culturaautoritaria y violenta en los patrones de educacin familiar.
Lo mismo sucede con los derechos a la educacin, salud y trabajo. La gravecrisis fiscal de los municipios, segn los personeros, es el principal obstculoen el cumplimiento de las exigencias que devienen en el deterioro de la garan-ta de los derechos a la salud, educacin y trabajo.
Este grupo hizo un anlisis explcito sobre las relaciones de la personera conla comunidad. Esto permite ratificar la hiptesis de que en estos municipios,es decir, de poblacin no muy numerosa, an se conserva el concepto decomunidad como referente lingstico, y que a medida que el proceso deurbanizacin crece y las caractersticas urbanas aparecen, dicho concepto se
-
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
arararar artetetete te
34 Construccin de Subjetividades y Pedagoga en Derechos Humanos
va diluyendo para dar paso a otras como sociedad civil. Sin embargo, dichosreferentes (comunidad y sociedad civil) no son utilizados en ejercicios de par-ticipacin, construccin de identidad y de sujetos de derechos.
Sobre el particular los personeros expresaron: La comunidad en un alto por-centaje no tiene conocimiento de los mecanismos que da la Constitucinpara protegerlos como persona, tampoco son conscientes del concepto dederechos y deberes correlativos a los mismos. Las autoridades municipalesen general muestran un desconocimiento del tema, por lo cual no se brindaatencin debida, se abusa del poder buscando deshacerse de los problemasinherentes a este asunto. En cuanto a los lderes, slo buscan saber sobreaqullos que les afectan en forma inmediata (agua y salud). Igualmente sedestaca lo que ellos denominan falta de compenetracin y sensibilizacin delas autoridades, la comunidad, los lderes y la ausencia total de recursos parala proteccin de los derechos humanos.
3.3. El diagnstico en municipios con problemticade conflicto armado.
En una zona en donde el conflicto armado asume su mayor intensidad y de-gradacin, los homicidios, la desaparicin forzada, las masacres, la tortura,las amenazas, los secuestros, la extorsin y el desplazamiento forzado, repre-sentan la problemtica de derechos humanos diagnosticada por los perso-neros municipales.
En orden de importancia las violaciones al derecho a la vida y a la libertad,ocupan el primer lugar. Le siguen la problemtica del medio ambiente, origina-da por la fumigacin de cultivos ilcitos, que segn ellos, al ser aplicada demanera indiscriminada afecta la agricultura, la ganadera, y en general la faunay la flora. Dicha situacin ha contribuido al deterioro econmico y laboral deun grupo considerable de comunidades campesinas. La violacin de dere-chos a la libertad de participacin como el de elegir y ser elegido, en unentorno tan polarizado, han deteriorado an ms el respeto de los derechosciviles y polticos, colocndola en un tercer orden de importancia.
El nmero de casos atendidos por desplazamiento forzado es considerable ymerece una mencin especial. El deterioro de la calidad de vida de la pobla-cin desplazada reflejada en el incremento de la insatisfaccin de necesida-des fundamentales, se convierte en una de las tareas y exigencias ms apre-miantes en el desempeo de las funciones de los personeros. Sin embargoeste aspecto es generalmente tratado desde una concepcin asistencialista yno como una de las mayores consecuencias del conflicto armado. Una con-clusin ms amplia del desplazamiento est ausente en las menciones a dichofenmeno.
-
35
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
arararar artetetete te
Diagnstico de las necesidades de capacitacin a personeros municipales
Como aspectos a destacar estn los siguientes comentarios compartidos porlos participantes en el taller:
Ausencia casi total del desempeo de las funciones del personero enzonas rurales por dificultades de acceso ocasionadas por los actoresarmados.
Escasa cultura de la denuncia.
Falta de capacitacin para lograr acceso a los organismos internacio-nales.
Falta de presencia del Estado ocasionando de esta manera la aplica-cin de la justicia por su propia cuenta. Conducta alimentada por laausencia de mecanismos eficaces para respetar y garantizar los dere-chos por parte de las autoridades.
La sociedad vive en un continuo estado de temor o zozobra, peroadems no reconoce las violaciones a los derechos humanos y las in-fracciones al derecho internacional humanitario.
Problemas logsticos y de recursos humanos al interior de sus despa-chos. Segn una expresin se dejan a veces de hacer cosas por faltade tiempo, por seguridad, por ausencia de recursos humanos, logsticosy financieros.
Merece una mencin particular las infracciones al derecho internacional huma-nitario descritas as: involucrar civiles en el conflicto, colocacin de minasquiebrapatas, tomar prisioneros de guerra, reclutamiento de menores para laguerra y utilizacin de armas no aptas.
En trminos generales, este taller demostr que la situacin de derechos hu-manos en zonas de conflicto reviste una gran complejidad y en este sentido elgrupo de personeros mostr sensibilidad por el tema, no obstante que la otracara de la moneda presentaba puntos de vista que inevitablemente parcializanel anlisis de las causas, actores y manifestaciones del conflicto armado co-lombiano. De esto se infiere que la estrategia pedaggica debe evitar losdebates ideolgicos para centrarse en explicar cmo aplicar y difundir el dere-cho humanitario.
4. El personero como sujeto de conocimiento
La definicin de un personero como sujeto de conocimiento en materia decapacitacin en derechos humanos debe integrar tres puntos de vista: el inte-rs de sujeto de derecho, el inters de sujeto de proteccin de derechos y elinters del sujeto de conocimiento de despejar muchas dudas de carcterconceptual y de aplicacin. Estos tres elementos resaltan no slo las expecta-
-
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
arararar artetetete te
36 Construccin de Subjetividades y Pedagoga en Derechos Humanos
tivas individuales de capacitacin, sino que tambin de acuerdo al anlisisglobal de los resultados de los talleres, tienen que ver con los obstculospedaggicos, con los prejuicios y con la lgica con que se asume el conoci-miento de los derechos humanos.
Al analizar dichos resultados se lleg a conclusiones generales que introdu-cen elementos importantes de orden pedaggico y que permiten, a posteriori,pensar en el mtodo que se debe seguir en la capacitacin de este grupo.
Veamos algunas de esas conclusiones extradas del dilogo con quienes par-ticiparon en este evento preparatorio a la realizacin del programa que ya seha descrito. Desde el punto de vista del sujeto del conocimiento, es posibleinferir sobre ciertos obstculos pedaggicos comunes a quienes se aproxi-man al campo de los derechos humanos:
La experiencia de un aprendizaje memorstico, poco investigativo yheternomo reduce los derechos humanos a un plano legal que empo-brece lo jurdico. Esta experiencia va en contrava del principio de apren-der a aprender y de entender la complejidad que encierra un saberinterdisciplinario como el de los derechos humanos.
La lgica con la cual se aborda la problemtica de las conductas yactitudes individuales frente a un proyecto de derechos humanos, per-mite descifrar varios tipos de escepticismos que ameritan especial aten-cin de una propuesta de derechos humanos. La razn para ser escp-tico sobre la pertinencia de los derechos humanos como una eleccinsocial e individual est en la creencia de que no bastan los intentosrazonados para conseguir lo que queremos.
Esta lgica tiene tres vertientes. Una que se puede llamar la lgica deldesencanto, presente en imaginarios que se nutren de la falta de garan-ta y de los escasos resultados, y otra que se basa en innumerablesprejuicios sobre los derechos humanos. Aunque el discurso de los de-rechos humanos ha permeado importantes sectores sociales y es partede la poltica gubernamental, todava perviven resistencias que ven condesconfianza su posibilidad como proyecto de convivencia
La tercera vertiente est caracterizada por el miedo, en cuanto a laexperiencia de este pas, la persecucin a los defensores de derechoshumanos es una de las manifestaciones de una profunda crisis en estecampo.
Falta de referentes e informacin sobre los juicios que sustentan losobstculos y que permitan una reflexin autocrtica positiva y pros-pectiva.
Falta de destrezas para interpretar el entorno y poder dilucidar sobre lapregunta Qu aspectos del entorno favorecen o impiden la promociny proteccin de los derechos humanos?
-
37
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
arararar artetetete te
Diagnstico de las necesidades de capacitacin a personeros municipales
Falta de iniciativa para resignificar las experiencias vividas individualesy colectivas, en todos los aspecto que ataen a la formacin de sujetosde derechos. Las experiencias narradas por algunos personeros dejancircular una visin de los derechos humanos que se reduce a un planoasistencialista, contemplativo y paternalista. Lo curioso es que esta con-cepcin no reconoce que varias de sus actuaciones hacen parte delquehacer en derechos humanos y en ocasiones, ven sus acciones comouna obra caritativa que no pueden ampliar a cabalidad por el escasopresupuesto con que cuentan las personeras o por restricciones detipo legal a dichos funcionarios.
La existencia de una visin reducida de quienes son vctimas y de quhechos constituyen violaciones o infracciones al derecho humanitariose constituyen en una problemtica de gran importancia en los proce-sos de construccin de conocimiento en este campo. En algunos ca-sos el obstculo para hacer claridad sobre estas diferencias est en laexistencia de estereotipos, prejuicios, simpatas y antipatas que seconvierten en criterios permanentes que desplazan lo jurdico y lo ticoa un segundo plano.
En otras ocasiones, la ausencia de criterio jurdico preciso para recono-cer vctimas o situaciones de violaciones o infracciones se deben aposturas reverentes y a crticas frente a los presuntos responsables so-bre todo en contextos locales y regionales.
5. Cmo ordenar esos datos?
El resultado del diagnstico produjo una limitada pero singular e importanteinformacin que fue necesario decantar en unas categoras que permitieran en-tender con ms rigor lo que se quera conseguir en trminos de formular unapropuesta curricular y una concepcin pedaggica acorde al tipo de alumnodiagnosticado. Se trataba tambin de buscar una especie de principios didcticosque ms adelante se llamarn recursos pedaggicos, que deben ser transversa-les al currculo y a la enseanza del saber especializado de los derechos huma-nos y el derecho internacional humanitario. Para ello, el diagnstico se resumien cuatro bloques de problemas que se igualaron con el nmero de dimensio-nes que se trabajaron en el diagnstico.
Para lograr esta primera clasificacin se tuvo en cuenta algunas de las con-cepciones sobre la educacin para el futuro que han sido propuestas por elfilsofo Edgar Morin3 .
3. Edgar Morin, Los siete saberes necesarios para la educacin para el futuro. UNESCO. Nueva visin.
Buenos Aires 2002.
-
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
arararar artetetete te
38 Construccin de Subjetividades y Pedagoga en Derechos Humanos
a. El primer bloque de problemas:La bsqueda de s mismo (a) y la reflexinautobiogrfica
Las cuestiones polticas o morales relacionadas con el tema de los derechoshumanos no requieren necesariamente grandes tratados sistemticos para serabordadas. Por el contrario, la experiencia en el dilogo con un grupo poten-cial de estudiantes mostr otro camino para avanzar en la reflexin de la uni-dad ms poltica y moral: el sujeto. Con ello igualmente se empez a haceruna exploracin pedaggica que inspira esta publicacin.
Tal como lo han dicho los filsofos y pensadores de muchas disciplinas de losocial, el encuentro con las biografas produce una constatacin que muestralas repercusiones de una filosofa de la historia en crisis, la presin de unmundo individualista y de autosatisfaccin y las diversas estrategias de losdefensores del nuevo orden econmico. En esas condiciones, el individuo dehoy se repliega deliberadamente sobre s mismo y poco o nada se devuelve apensar en el pasado, futuro o en el presente, para convertirse en sujeto de lahistoria desde su propia historia.
Por eso la labor pedaggica con un sujeto descentrado de s mismo, de suentorno y de la propia construccin de autonoma, tal como se ve en el diag-nstico, debe basarse en el estmulo a descubrir el deseo de construirse a smismo como sujeto de su propia existencia. Para que desde all comience aencarnarse en un sujeto de deseo de participar en movimientos culturales quelo lleven al encuentro del otro o de la otra.
En otras palabras, el resultado de este sondeo invita al pedagogo a acompa-ar a sus alumnos a contestar la pregunta: Puede la bsqueda de s mismo(a)ensearnos a vivir? Qu relacin tiene esto con los derechos humanos?
b. El segundo bloque de problemas:La reflexin desde la funcin pblica
Este aspecto permite conocer lo que piensa y siente el servidor pblico frentea una problemtica como la de los derechos humanos. De ah que la razn deltrabajo pedaggico debe ser la de resignificar, potenciar y reafirmar la culturademocrtica del servidor pblico, en relacin a las exigencias de una realidadcomo la colombiana que afronta una grave crisis de derechos humanos.
Qu quiere decir resignificar? Resignificar es dotar de nuevos contenidos, denuevas interpretaciones a los hechos y prcticas sociales, de acuerdo a las nece-sidades y demandas de una realidad social en permanente transformacin.
-
39
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
arararar artetetete te
Diagnstico de las necesidades de capacitacin a personeros municipales
El trabajo pedaggico de resignificacin del funcionario pblico implica trespasos:
El primero es el de considerar a los funcionarios pblicos, ante todo comociudadanos(as). Esto significa que el servidor pblico debe pensarse como unsujeto de derechos y deberes. En el diagnstico pocas veces se vio esteasunto como una forma de autorreflexin.
El segundo paso es el de considerar que adems de ciudadano el servidorpblico representa el Estado ante la comunidad. Esta dicotoma entre Estadoy sociedad es otra de las conclusiones del ejercicio.
El tercero, que las anteriores situaciones constituyen un atributo especial quelos coloca en el espacio pblico, elemento constitutivo por excelencia de unademocracia. Considerar las oficinas y la funcin que en ellas se cumple comoun elemento constitutivo de una nueva forma de ver los personeros es algo alo cual debe apuntar este proyecto.
El espacio pblico es el lugar para la realizacin de la democracia ciudada-na; se hace histricamente posible para la convivencia, la satisfaccin de lasnecesidades de los diferentes grupos, para la resolucin de los conflictos; enfin, para hacer posible la vida en comunidad.
En resumen, el espacio pblico es a la vez simblico y concreto: es el lugardonde se vive y se realizan las aspiraciones de cada ser humano, pero a la vezes el lugar donde se suea y se desea la democracia.
c. El tercer bloque de problemas:La mirada al entorno
Hay que partir del hecho de que la subjetivizacin es la interiorizacin delmundo exterior: la lengua que hablo, las categoras de la experiencia sensible,la presin de las comunidades y colectividades, la pertenencia a un sexo, unaedad, a una clase. Como se pudo ver el resultado del diagnstico muestra aun personaje poco conectado con su entorno.
Por lo tanto, el pedagogo debe conducir a este grupo a evitar buscar en elfondo de nosotros una subjetividad fundada en s misma. La relacin entresujeto y entorno es profunda e incuestionable. Esta es la razn por la cualmuchos tericos han abordado el tema del sujeto vaco, del que se hablarms adelante para definir lo que los socilogos llaman anomia y los filsofosdesujetivizacin.
Por eso un entorno totalitario niega el sujeto. En las sociedades totalitariastodo se hace para destruir e incluso negar el sujeto.
-
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
arararar artetetete te
40 Construccin de Subjetividades y Pedagoga en Derechos Humanos
Sin embargo el pedagogo tiene que aceptar que la reflexin sobre el sujeto yel entorno no elimina del todo la inquietud y la incertidumbre. Pero relacio-nando esto con el derecho, y en particular con los derechos humanos, almenos s permite en lo ms profundo de la subjetividad, y en los resultados dela vida, ahondar en el acuerdo, en la negociacin y en los cdigos de respetoa la propia subjetividad.
En este sentido podemos decir por ejemplo, que una parte importante de losderechos humanos, los derechos culturales son la defensa de la singularidad,de la particularidad de cada cual, hasta con sus propias incertidumbres.
d. Cuarto bloque de problemas:El sujeto de conocimiento
Cuando abordamos la problemtica del conocimiento de un sujeto o de gru-po de sujetos en particular, estamos centrados en una distincin bsica quenos lleva a diferenciar la vigilia del sueo, el imaginario de lo real, lo subjetivode lo objetivo; se trata de una actividad racional de la mente.
Por tal motivo constituirse en sujeto de conocimiento requiere varias activida-des racionales. Entre otras:
El control de la prctica mediante una actividad verificadora. El proce-so de capacitacin debe inculcar en los sujetos de aprendizaje los me-canismos para que continuamente verifiquen su quehacer, en este casodesde un referente de los derechos humanos.
El control del entorno mediante una doble accin que privilegia lo quesirve para la convivencia y cambiar lo que la obstaculiza. En casosextremos existe una tercera posibilidad, la de la resistencia. Por eso laenseanza de derechos humanos debe ser presentada a los alumnoscomo una postura frente al cambio.
El control de la cultura. Una de las actividades fundamentales para esteejercicio es comparar el conocimiento especializado con lo que dice elsentido comn; con lo que dice el prejuicio; con lo que dice la tradi-cin; pero ante todo con lo que ha producido dicha cultura.
El control de la otredad. La cuestin es que usted ve lo mismo queyo? Nos prepara para entender el mundo de la diferencia tan til en lasrelaciones de convivencia.
Por ltimo est el llamado control cerebral que tiene que ver con lamemoria, con las operaciones lgicas y con las prcticas comunicativas.En otras palabras, es la racionalidad la que corrige y en la propuesta dederechos humanos hay una gran dosis de racionalidad. Se trata deentrar en un paradigma de racionalidad que no ignora a los seres, que
-
41
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
Pri
mer
a P
arararar artetetete te
Diagnstico de las necesidades de capacitacin a personeros municipales
tiene en cuenta la subjetividad, la afectividad y en ltima instancia lavida misma4 .
Pero dentro de los paradigmas modernos esta racionalidad est insertada enla educacin mediante un principio que E. Morin ha llamado principio deincertidumbre racional; ste predica la vigilancia, la autocrtica, es decir, setrata de una verdadera racionalidad que no es slo terica, ni crtica, sinotambin autocrtica5 .
Adems de los elementos mencionados estn tambin lo que hemos venidodenominando obstculos pedaggicos que se conforman desde una conste-lacin de fenmenos que tienen que ver con el conocimiento, tales como: loserrores mentales, los errores intelectuales, los errores de la razn y los erroresparadigmticos.
Por esto la propuesta pedaggica intenta partir de criticar ese paradigmacartesiano que ha creado una disociacin que atraviesa el universo de unextremo al otro:
Alma / cuerpoEspritu / materiaCantidad / calidadSentimiento / razn, etc.6
4. Edgar Morin. Op. Cit.
5. Ibd.
6. Ibd.
-
Segunda Parte
-
Seg
und
a P
Seg
und
a P
Seg
und
a P
Seg
und
a P
Seg
und
a P
arararar artetetete te
45Algunas consideraciones sobre el currculo
Algunas consideraciones sobre el currculo
El lector de este material ha tenido la oportunidad de conocer algunos aspec-tos que la realidad le aporta a la prctica de enseanza de derechos huma-nos, y que se pueden apreciar en las notas que sintetizan el diagnstico quese hizo en la fase previa a la iniciacin del programa de capacitacin que seha venido mencionando.
Al colocar en dilogo los elementos que segn el diagnstico caracterizan a lapoblacin objeto, con algunas consideraciones tericopedaggicas se da laposibilidad de construir otro espacio de reflexin: se trata de la propuestacurricular.
Cualquier aspecto relacionado con el currculo se convierte en un desafoimportante y necesario. Como lo dice A. Magendzo el currculo como laescuela no son manifestaciones desprovistas de intencionalidad7 .
La cuestin curricular ha recibido poco cuidado especialmente en la educa-cin no formal, por eso cuando nos percatamos de su importancia se convier-te en un desafo, puesto que nos hacemos concientes de que a travs de ella,se deben conciliar lo que algunos tericos han denominado las contradiccio-nes culturales de la escuela.
Por qu hablamos de conciliar? Porque efectivamente el currculo construidodesde una perspectiva pedaggica, no puede evadir el dilogo con otrosespacios de socializacin del alumno. El aspecto de los intereses del estu-
7. Abraham Magendzo. Currculum, escuela y derechos humanos. Piie. Santiago de Chile. 1991.
-
Construccin de Subjetividades y Pedagoga en Derechos Humanos46
Seg
und
a P
Seg
und
a P
Seg
und
a P
Seg
und
a P
Seg
und
a P
arararar artetetete te diante y la pertinencia de lo que se ensea, tambin deben estar mediados
por el currculo. Igualmente existen puntos de vista de otros actores que direc-ta o indirectamente participan en el proceso educativo, tales como los padresde familia o los lderes de la comunidad.
Por todo lo anterior, parece conveniente que la primera consideracin generalde carcter curricular en materia de derechos humanos, es la de tratarlo o in-cluirlo dentro de lo que se ha denominado una nueva mirada de las cienciassociales; esto teniendo en cuenta que los derechos humanos tocan muchosaspectos de dichas ciencias si logran ser entendidos integralmente.
Dicha postura ha permitido evidenciar cuatro aspectos importantes que des-de el currculo han de potenciar y beneficiar el proceso de enseanza y deaprendizaje de los derechos humanos:
1. Introducir una mirada holstica, que en el caso de los derechos humanosvaya ms all de lo jurdico y que no slo evite la fragmentacin concep-tual de los elementos que confluyen en su cuerpo terico, jurdico, tico,poltico, cultural e histrico, sino que tambin proporcione la comprensinde una realidad concreta.
2. Reconocer que a pesar del nfasis que debe ponerse en la problemti-ca que establece la relacin Estado-Derechos Humanos, no se puedenperder de vista otras relaciones o escenarios donde tienen posibilidadde desarrollo los derechos humanos, tales como, la familia, el amor, losmovimientos culturales, la resistencia y todo el mundo de la cotidianidado mundo de la vida.
3. Valorar la multiculturalidad evitando caer en el relativismo cultural e impul-sando el llamado dilogo cultural.
4. Incorporar el futuro como objeto de anlisis, integrando al tema de losderechos humanos otras consideraciones que conduzcan a una postu-ra prospectiva, humanista y tica.
5. Dedicar un espacio a la construccin de subjetividades (a este aspectose le dedica un captulo aparte en este material).
Luego de llevar a la prctica la forma en que el currculo debe reflejar losaspectos anteriormente descritos, se hace necesario un siguiente paso, queconsiste en la definicin de unos objetivos como elemento que sirva de puntode partida a la formacin curricular. Para ello se necesita:
Que el currculo en derechos humanos ayude a comprender la realidaddel entorno local, regional, nacional e internacional.
Que no descuide la construccin de sujetos en y para la vida. Que no pierda el punto de vista de aspirar al mximo teniendo como
base estndares internacionales en el campo de los derechos humanos.
-
Seg
und
a P
Seg
und
a P
Seg
und
a P
Seg
und
a P
Seg
und
a P
arararar artetetete te
47Algunas consideraciones sobre el currculo
Que cambie el paradigma tradicional profesor (poder) alumno (sujetopasivo).
Que se favorezca y privilegie lo que se ha denominado nuevos modosde produccin del conocimiento social.
Que el conocimiento sea producido en contextos prcticos de aplica-cin.
En sntesis, es importante que quienes se encarguen de formular las propues-tas curriculares en derechos humanos tengan en cuenta que: no se trata dedefinir problemas dentro de una lgica terica en particular, sino en torno a lasolucin de problemas concretos. Tampoco se trata de un conocimiento b-sico aplicado, sino de un conocimiento demandado que busca ser til, elloimplica una negociacin continua entre el alumno y el docente.
Ese nuevo modo de produccin de conocimiento tiene retos que no se limitan albalance crtico del saber acumulado de la disciplina, sino que tiene en cuentala proliferacin de lugares o escenarios particulares donde se puede generarconocimiento: los movimientos sociales y culturales, el espacio de lacotidianidad, las ONGs, los movimientos de resistencia, etc.
Ms an, se considera que el saber sobre la vida social y en nuestro caso sobrela problemtica de los derechos humanos no es patrimonio exclusivo de lasciencias sociales y entre ellas del derecho, sino que forma parte de otrasprc-ticas culturales como la literatura, los medios masivos y otros campos de laproduccin simblica.8
Cmo se puede generar una propuestade organizacin curricular?
Cada vez nos convencemos ms del papel preponderante que desempeanlos estudiantes en su desarrollo integral y sentimos la necesidad de emplearnuevas estrategias para que ellos asuman dicho papel. Al respecto, cobrasentido el estudio de la mattica que se ocupa de las condiciones y formascomo los alumnos aprenden significativamente; crean y manejan diversas re-laciones; acceden al conocimiento o lo producen; aprenden a vivir y crecer engrupo; construyen y desarrollan su propio proyecto de vida 9 .
Una costumbre que hereda la poca reflexin sobre la pedagoga en las univer-sidades, especialmente en las facultades de derecho, ha sido reproducida enla educacin en derechos humanos. El currculo aparece entonces, como un
8. MEN. Lineamientos curriculares para las ciencias sociales, Bogot, 2004
9. MEN. Lineamientos generales de procesos curriculares. Bogot, 1998.
-
Construccin de Subjetividades y Pedagoga en Derechos Humanos48
Seg
und
a P
Seg
und
a P
Seg
und
a P
Seg
und
a P
Seg
und
a P
arararar artetetete te listado de temas que siguen un orden lineal. A manera de ilustracin podra-
mos citar el siguiente listado que se hace de la propuesta curricular.
Ejemplo de una propuesta curricular tradicional por asignaturas:
1. Historia de los derechos humanos.2. Fundamento filosfico.3. Desarrollo de los derechos humanos. Generaciones de los derechos
humanos.4. Declaracin Universal de los Derechos Humanos.5. Organismos internacionales de proteccin: sistema de naciones unidas y
sistema regional americano.6. Constitucin Poltica de 1991.
Aunque tradicionalmente se han implementado las orientaciones curricularesbasndose en asignaturas aisladas o temas como los que se sealan en elejemplo anterior, realmente sta no es la nica forma de hacerlo. En la actua-lidad diferentes experiencias pedaggicas han mostrado otros caminos quesirven para construir las propuestas pedaggicas a travs de diversas organi-zaciones curriculares entre las que podemos citar:
Problemas relacionados con un espacio o entorno del que hacen parte losalumnos. En este caso la organizacin curricular se vuelve un reto para laimaginacin del especialista pero tambin un atractivo para los alumnos, por-que el currculo les ofrecer las respuestas a sus propios problemas.
Igualmente se puede organizar por ncleos, por tpicos, por perodos hist-ricos, por espacios geogrficos o por instituciones.
A juicio de muchos pedagogos una manera de superar el exceso de temas oinformacin, y lograr aprendizajes significativos en el campo de los derechoshumanos, es el trabajo en forma selectiva y jerrquica de problemas y pre-guntas esenciales que se hacen a partir de las inquietudes de los alumnos.
Sobre la base de estos resultados o interrogantes, es factible estructurar yafianzar en los estudiantes conceptos y herramientas fundamentales del saberen cuestin.
Teniendo en cuenta estos aspectos sealados en Colombia por el Ministeriode Educacin (MEN), se podra concluir que una nueva forma de plantearse elproblema curricular est dada por un proceso que aborde los siguientes ele-mentos10 .
10. MEN. Lineamientos curriculares para las ciencias sociales. Bogot. 2004.
-
Seg
und
a P
Seg
und
a P
Seg
und
a P
Seg
und
a P
Seg
und
a P
arararar artetetete te
49Algunas consideraciones sobre el currculo
A. Los ejes generadores
Estos agrupan importantes temticas del largo proceso de formacin de lassociedades pasadas y actuales y de sus reglas o normas para la convivencia.Sin embargo el experto, persona especializada u orientadora de la educacinen este aspecto puede partir de algunos referentes o ejes que han sido selec-cionados por la experiencia de procesos que en el campo de los derechoshumanos se han gestado en contextos internacionales diversos y en momen-tos histricos diferentes.
Estos referentes son segn el MEN:
1. La defensa de la condicin humana y de su dignidad como su opcinpersonal y de relacin con la otredad.
2. El sujeto, la sociedad civil y el Estado como mecanismos para construirla convivencia.
3. Mujeres y hombres como guardianes de la relacin de gnero y benefi-ciarios de la naturaleza y la sociedad.
4. La problemtica del desarrollo sostenible como forma de preservar ladignidad.
5. La identidad planetaria y las posibilidades y lmites de las interacciones.La globalizacin.
6. Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras delas identidades pero tambin de conflictos.
7. Las diferentes culturas como creadoras de diferentes saberes.8. Las organizaciones polticas y sociales como estructuras que conden-
san proyectos y hechos que tienen que ver con intereses, poderes,necesidades y cambios.
Como manera prctica de desarrollar dichos ejes, construya un posible lista-do de problemas en el campo de los derechos humanos, que enfrenta unacomunidad o un grupo social, y trate de clasificarlos en los anteriores ejes. Siresultan nuevos tpicos haga entonces un aporte a la anterior clasificacin.Observe como esta sistematizacin de ejes generadores dan la posibilidad deintroducir explicaciones que provienen de diversas disciplinas:
Eje 1: Antropologa, derecho, historia, psicologa, demografa, geo-grafa econmica, filosofa, tica, derecho.
Eje 2: Ciencia poltica, derecho, tica, filosofa, geografa, derecho.Eje 3: Ecologa, geografa, economa, historia, demografa, sociologa,
derecho.Eje 4: Economa, geografa, historia, ciencia poltica, demografa, de-
recho.
-
Construccin de Subjetividades y Pedagoga en Derechos Humanos50
Seg
und
a P
Seg
und
a P
Seg
und
a P
Seg
und
a P
Seg
und
a P
arararar artetetete te Eje 5: Geografa, economa, historia, demografa, ecologa, ciencia po-
ltica, derecho.Eje 6: Historia, antropologa, ciencia poltica, economa, sociolo-
ga, demografa, derecho.Eje 7: Comunicacin social, historia, antropologa, derecho.Eje 8: Derecho, historia, ciencia poltica, geografa, sociologa, de-
recho.
Pero adems de lo anterior, el currculo puede organizarse tambin por concep-tos, estableciendo una relacin como la que sigue:
Ejes generadores disciplinas conceptos fundamentales.
Al ltimo componente de la relacin anteriormente descrita se le asigna lafuncin de imprimir un gran aporte al currculo puesto que introduce una vi-sin ms integral al aportar conceptos como: espacio, tiempo, historia, etnia,sujeto, familia, poblacin, comunidad, Estado, poder, justicia, cultura, desa-rrollo, etc.
La metodologa de ejes generadores, en sntesis, sirve para conformar variostipos de referentes que se necesitan en el aprendizaje de los derechos hu-manos:
1. Un referente cognitivo. Lo que debo preguntarme sobre dicho eje y losconflictos cognitivos que pueden aparecer tras dicha pregunta.
2. Un referente sobre vivencias. Lo que he vivido o experimentado sobredicho asunto.
3. Un manejo conceptual. Qu ms puedo saber y analizar de este eje.4. Una perspectiva temporal. Qu me dice dicho eje de la situacin con-
creta de mi entorno.5. Un tiempo histrico. La problemtica sealada por el eje ha tenido
algunas transformaciones a travs del tiempo.
B. Las preguntas problematizadoras
La organizacin curricular a travs de las preguntas problematizadoras tienepor objetivo, llamar la atencin del dicente en el sentido de generar una bs-queda constante de respuestas que le den impulso a su propio proceso deaprendizaje.
La fuente para conseguir dichas preguntas problematizadoras estar en larelacin del maestro o dinamizador con sus estudiantes en la fase de diagns-
-
Seg
und
a P
Seg
und
a P
Seg
und
a P
Seg
und
a P
Seg
und
a P
arararar artetetete te
51Algunas consideraciones sobre el currculo
tico o sensibilizacin; en el conocimiento que tenga el profesor del tema; enlo que sucede en la cotidianidad; en los informes especializados y en lasdiscusiones que se motivan en la opinin pblica11.
Las posibilidades de organizacin curricular mediante las preguntas proble-matizadoras son las siguientes:
a. Son un apoyo y complemento para la estructura del currculo organiza-do por ejes generadores. El mtodo de preguntas problematizadorasse complementa perfectamente con el de ejes generadores.
b. Facilitan el dilogo interdisciplinario.c. Ayudan a remover el obstculo pedaggico.d. Estn ms cercanas a la vida de los alumnos.e. Posibilitan la construccin de los llamados conflictos cognitivos.f. Apoyan la construccin de conocimiento a diferencia de la reproduc-
cin de conocimiento.g. Permiten aprendizajes significativos puesto que tienen en cuenta condi-
ciones objetivas, subjetivas, sociales y personales de los alumnos.
Sin embargo, es bueno esclarecer que no todas las preguntas que surgen enel aula abren las puertas a nuevas dimensiones del conocimiento. Por ello eldocente estar dispuesto a resignificar o reformular las preguntas medianteprocesos que logren transformarlas, es decir:
Que permitan abrir la pregunta a otras perspectivas. Organizar los elementos constitutivos de la pregunta y en ese sentido en-
contrar el problema central del interrogante. Presentar otras opciones y permitir que sean los propios alumnos quie-
nes transformen la pregunta. Resaltar el sistema valorativo desde el cual se formula la pregunta.
En sntesis no se debe abandonar la pregunta problematizadora, sino inter-pelarla hasta convertirla en una nueva posibilidad que cumpla la funcin quese le ha asignado.
Como ejemplo sobre la manera de utilizar estos elementos para la construccincurricular, se propone el siguiente ejercicio.
Todo capacitador, investigador, defensor o terico en el campo de los dere-chos humanos sabe que el referente 1 (citado anteriormente) como eje genera-dor, es algo que debe contener todo currculo.
11. Orlando Zuleta. La pedagoga de la pregunta. Revista Educacin y Cultura. No. 59.
-
Construccin de Subjetividades y Pedagoga en Derechos Humanos52
Seg
und
a P
Seg
und
a P
Seg
und
a P
Seg
und
a P
Seg
und
a P
arararar artetetete te Dicho eje est planteado de la siguiente forma: la defensa de la condicin
humana y de su dignidad como opcin personal y de relacin con la otredad.Pues bien, cmo convertir este eje en un asunto que interese al dicente espe-cialmente cuando se trata de poblaciones objeto de sectores con un niveleducativo y cultural bajo?
La estrategia de preguntas problematizadoras puede ser de gran ayuda. Ob-servemos algunas de dichas posibilidades a travs de preguntas que se hanseleccionado imaginariamente.
Eje curricular No.1
La defensa de la condicin humana y de su dignidad como opcin personaly de relacin con la otredad
Preguntas problematizadoras:
Cmo construir una sociedad ms justa para todos los hombres y mujeres?
Qu aspectos de mi cultura son importantes para generar una buena convi-vencia?
Cmo se justificaba la esclavitud en otras pocas? Hay esclavitud en mipas?
Se puede perder la dignidad humana?
Cmo vivimos en nuestra familia, en nuestra vecindad, en nuestra regin y ennuestro pas?
Ntese que a partir de estos aspectos se pueden encontrar ejes generadoresy mbitos conceptuales diversos que pueden estar ligados al campo de losderechos humanos y a la problemtica que ha sido anteriormente tratadasobre la construccin curricular.
C. El desarrollo de competencias
Dada la situacin del pas, es apremiante afrontar que la educacin debetener sentidos y significados sociales. Lo anterior significa que la implementacinde un currculo en derechos humanos tiene una prioridad: formar ciudadanas yciudadanos que manejen saberes, procedimientos y valores intra e inter-personales, propios de un desempeo social competente que conduzca al ple-no ejercicio de toda la potencialidad que puede desplegar un sujeto de de-rechos.
-
Seg
und
a P
Seg
und
a P
Seg
und
a P
Seg
und
a P
Seg
und
a P
arararar artetetete te
53Algunas consideraciones sobre el currculo
Una posible y muy amplia clasificacin de las competencias12 puede ser lasiguiente:
Competencias cognitivas. Competencias procedimentales. Competencias valorativas. Competencias socializadoras.
Las competencias cognitivas
Estn referidas al manejo conceptual y sus aplicaciones en mbitos y contextosgeogrfica e histricamente determinados. Dichas aplicaciones se concretanen un determinado contexto sociocultural, pero siempre enmarcados en unconocimiento disciplinar.
En este sentido las competencias cognitivas juegan un doble papel, tanto enel mbito acadmico como en el cotidiano y siempre cumplen una funcinsealada en la direccin de resolver problemas concretos.
Ejemplo, identifico y describo algunas caractersticas culturales de las comu-nidades a que pertenezco y de otras diferentes a las mas.
Competencias procedimentales
Estn referidas al manejo de tcnicas, procesos y estrategias operativas parabuscar, seleccionar, organizar y utilizar informacin, con el fin de codificarla ydecodificarla. Una situacin de violacin o vulneracin de un derecho puedeestar codificada cuando el alumno ha captado la lgica de una competenciacognitiva y una competencia procedimental.
Estas competencias son necesarias para afrontar de manera eficiente la resolu-cin de problemas en diferentes contextos y perspectivas.
Ejemplo, participo en actividades que expresan valores culturales de mi co-munidad y de otras diferentes a la ma.
Competencias intrapersonales
Son entendidas como la capacidad de reflexionar sobre uno mismo, lo cualpermite descubrir, representar y sim