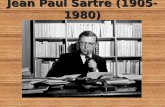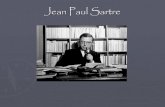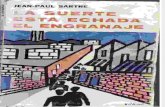CUANDO EL PRESIDENTE - CVC. Centro Virtual Cervantes · Huracán sobre el azúcar (La Ha bana,...
Transcript of CUANDO EL PRESIDENTE - CVC. Centro Virtual Cervantes · Huracán sobre el azúcar (La Ha bana,...

CUANDO EL
PRESIDENTE
SE LLAMA
CABALLO
Herberto Padilla, En mi jardín pastan los héroes, Editorial Argos Vergara, Barcelona, 1981, 270 págs.
Uno de los terrenos en que pretendo estar al día es en el de la Cuba castrista. El 17 de abril de 1961 -<lesembarco en
la bahía de Cochinos- ha supuesto una frontera temporal importante en la historia hispanoamericana. Desde Nicaragua a las Malvinas, desde los intentos del Che Guevara en Bolivia a las guerrillas salvadoreñas, todo un conjunto de acontecimientos recientes son como son porque Fidel Castro resistió a los Estados Unidos.
Una de las fuentes de conocimiento de lo que sucede en Cuba se encuentra, por supuesto, en las obras de imaginación. Mi folletón Ciudad Rebelde o sobre la problemática cubana, publicado en Arriba los días, 13, 14, 15 y 16 de mayo de 1970, en el que se toma como base una novela de Luis AmadQ Blanco, intentó probar que ese camino era fructífero. Ahora me ratifico al enfrentarme con esta obra.
En ella se entremezclan dos elementos. Uno, onírico. Ni está bien escrito, ni interesa, me parece, a nadie para nada. Otro, en el que relata Padilla cosas que ha visto en su patria. Aquí encontramos cosas más valiosas; A ellas es a las únicas que me voy a referir. Por supuesto que siento, en síntesis y en justicia tener que aplicar a esta obra las duras palabras que pueden leerse en la pág. 23: «Los libros que se escriben en el socialismo son generalmente imperfectos, la estética en boga o clandestina de estos países los hace segregar siempre desesperación o neurosis. No es raro que en el extranjero se acepten más por solidaridad que por un sincero reconocimiento literario: son libros prohijados, además, por el
· escándalo extraliterario».Dejo a un lado que el manuscrito
de esta novela estuvo a punto de desaparecer para siempre, que salió de milagro camino de Montreal, y que el teniente Alvarez -figura que se parece asombrosamente, al instructor del proceso de Rubachof en El cero y el infinito de Koestler- lo descalabró con él (pág. 16-18). Es la
Los Cuadernos de la Actualidad
historia externa de la obra para los que gustan de lloriqueos. No es tema que me interese.
Más de fondo es cómo Padilla entiende confusamente el fenómeno de la dinámica de la revolución cubana. Esto es: ¿qué sucede con el triunfo de una situación revolucionaria? Es claro que se había form1,1lado una utopía que pasó a conseguir la adhesión de muchos a la idea de la revolución. Pero pronto se comprendió que para mantenerse en el poder era preciso efectuar una dura labor de acumulación de inversiones, lo que exige ascsis y bajo consumo en resumidas cuentas. Hemos entrado así en la etapa, que sigue a la revolución, de rectificación de la utopía. Como esto es duro, y como se oyen las sirenas maximalistas de los primeros momentos revolucionarios, esto es, de los que creyeron en la rápida culminación de los tiempos, se susurra que todo puede conseguirse ya. Dado que el seguir estas doctrinas amenaza el que pueda lograrse algo, ha de cortarse de raíz todo intento de escapar del esfuerzo. Ello obliga a implantar siempre algún tipo de terror, con objeto de eliminar las críticas que comprometerían el esfuerzo. En esta actitud contra la crítica no hay parvedad de materia. Por eso la que se desarrolla desde medios literarios, también ha de barrerse.
Fidel Castro le manifiesta esto a Padilla de modo muy claro: « ... echar a pelear revolucionarios no es lo mismo que echar a pelear literatos, que en este país no han hecho nunca nada por el pueblo, ni en el siglo pasado ni en éste; están siempre trepados al carro de la Historia ... » (pág. 28). Todo esto, más la ofensiva en contra de los intelectuales, iniciada en Verde Olivo, se liga a una posición bien conocida del Partido Comunista Cubano a partir del estallido del buque francés La Coubre,
90
tan bien descrito por J. P. Sartre en Huracán sobre el azúcar (La Habana, 1960). Cuando Sartre le pide a Fidel que deje a amigos y conocidos del primero ir a la Universidad de La Habana a desarrollar cursos de matemáticas, fisica, o filosofía y letras, éste respondió sólo con el silencio.
Toda esta rectificación de la utopía, que obliga a asumir la pobreza, es rechazada rápidamente por Padilla. En la pág. 186 se lee:
«Su calle había cambiado. ¿Era un cambio hacia la felicidad? ¿O estas sucias fachadas eran aún el estado larval, primario del futuro? Observó una vez más la cola que formaba el público frente al restaurante Volga; las populosas del Club 23; las que nacían junto a las tiendecillas expendedoras de cigarrillos y tabacos, pues también fue necesario extender a ellos el racionamiento».
El terror, naturalmente, se mezcla con las penurias. Pero a más de la acción represiva policíaca, surge otra acción. Como he pretendido mostrar en mi ensayo El libertino yel nacimiento del capitalismo, para que se borre cualquier veleidad crítica es absolutamente precisa una moral muy estricta, también en el ámbito privado. Por eso se persiguen las desviaciones sexuales, y en particular la homosexualidad. Lo mismo sucede con las prostitutas en la famosa operación del 1967, y algo parecido pasa con la droga. Ser indecente es lo mismo que ser mal revolucionario (rectificado, por supuesto) y ser mal patriota.
El modelo presentado por Padilla es así. Tiene, pese a los deseos de éste, sus aspectos atractivos. Tiene sus flancos espeluznantes. Pero de este modo son todos los modelos. El que esté libre de pecado, incluido el partido intelectual, que tire la primera piedra.
Juan Velarde Fuertes

UNA FELIZ
RECUPERA
CION
José Medina Echevarría, La obra de J. Medina Echevarría (Madrid, 1980), La Sociología como ciencia social concreta (Madrid, 1980) y Medina Echevarría y la Sociología latinoamericana (Madrid, 1982). S ólo de modo muy fragmenta
rio se ha conocido en España hasta fechas bien recien tes la personalidad científica y humana de es
te gran maestro en el exilio (nacido en Castellón en 1903, muere en Santiago de Chile en 1977), no obstante ser uno de los españoles contemporáneos que más briosamente se ha adentrado en diversos campos de las ciencias sociales, desde el Derecho a la Sociología, y cuyo perfil resulta más atractivo: ejemplar investigador y docente universitario (en la España de los años treinta y, después, en México, Colombia, Puerto Rico, Uruguay y Chile), insólito funcionario internacional (en CEPAL, donde deja la huella de su mente creadora y de su calidez personal), con un estilo que aúna agudeza y rigor, penetración analítica y elegancia expresiva, haciendo fácil por una vez -la metáfora es del Libro de la Sabiduría- la eliminación de barreras entre los destellos de la inteligencia y los latidos del corazón.
La reciente edición por el Instituto de Cooperación Iberoamericana de los tres libros arriba citados es por todo ello especialmente destacable. En su conjunto (con la selección de la obra de José Medina que incorporan y con los estudios que contienen sobre el autor homenajeado de colegas, discípulos y colaboradores) precisan con trazos seguros aquella personalidad, aquel perfil. Creo que es de justicia reconocer, en efecto, que dicho empeño editorial contribuye a saldar la deuda histórica que la España contemporánea ha contraído con algunos de sus más valiosos hombres y mujeres: los que tuvieron que exiliarse durante o después de la Guerra Civil por lealtad a sus compromisos ciudadanos y por fidelidad a sus convicciones éticas. Y recuperar a José Medina Echevarría permite también apropiarse un poco más de todo lo mejor que él representa: una de las más ricas vetas de la aportación intelectual española en los últimos cien años: la que se iden-
Los Cuadernos de la Actualidad
tifica con la más noble tradición humanística; la que se distingue por una actitud situada en el polo opuesto al dogmatismo y al sectarismo; la que ahonda en la cultura europea sin complejos ni tentaciones de mimetismo ramplones, no renunciando a ofrecer creaciones con el sello específico de lo hispano; la veta de Giner de los Ríos y de sus discípulos; la de Ortega y de quienes hicieron posible ese brillante resurgir
LAOBRA DE �MEDINA
EDICfONES CULrLR4. HlSPANJCA MADRID
de la creatividad científica y artística española durante el primer tercio del siglo XX y, en particular, durante los años de la IP República.
La publicación de los tres volúmenes mencionados constituye, por otra parte, una buena prueba de esa voluntad de colaboración con Iberoamérica que rehúye retóricas tan vacías como caducas y que se afirma en gestos y obras de interés para los pueblos de un lado y otro del Atlántico. Pues, de alguna forma, la edición en España de esos cientos de páginas, supone también un reconocimiento de la generosa acogida que en la ancha tierra latinoamericana encontrara un día José Medina Echevarría, permitiéndole hacer realidad en la fértil segunda mitad de su vida muchos de sus sueños de europeo. Porque es allí donde el Medina forzado al desgarro del exilio encuentra los estímulos y el calor suficientes para alimentar su pasión por la libertad y la democracia -y no hay pasión sin lucha-, y los apoyos necesarios para elaborar con la modestia pero a la vez con la exigencia de perfección que son propios de todo gran «artesano intelectual», por emplear la expresión de Wright Milis, para elaborar una obra con dosis poco usuales de originalidad y poder
91
de sugerencia. La obra, en fin, de quien con tanta fuerza cifró la esperanza de una sociedad deseable en «el análisis riguroso de la inteligencia científica, la ponderación crítica del discurso ilustrado y la orientación pragmática de la prudencia como razón política».
José Luis García Delgado
EN BOTE CON
EL CAPITAN
BLIGH
«El motín de la Bounty» por el capitán William Bligh, seguido de «Los amotinados de la Bounty» de Julio Veme. Editorial Fontamara, 1982.
E 1 28 de abril de 1789, «justo antes del amanecer», mientras el capitán William Bligh aún dormía, penetraron en su camaro
te el señor Fletcher Christian, contramaestre, el maestro de armas Charles Churchill, el segundo artillero John Mills y Thomas Burkett, marinero. De este modo se inicia la más famosa y novelesca rebelión a bordo de los anales de la marina universal.'-'El hecho dio lugar a libros como la conocida trilogía de la Bounty, de Charles Nordhoff y Norman Hall (autores, además, de una deliciosa novela, «Se acabó la gasolina», también ambientada en el Pacífico Sur). Dos films, «La tragedia de la Bounty» (1936) de Frank Lloyd, con Clark Gable como el señor Christian y Charles Laughton como el capitán Bligh, y «Rebelión a bordo», de Lewis Milestone, con Marlon Brando y Trevor Howard repitiendo los papeles de Gable y Laughton, dieron a este incidente un tono mítico. En ambos films se destaca como causa de la rebelión la dureza con que Bligh trataba a la marinería y su inflexible decisión de cumplir escrupulosamente la misión que le había sido encomendada: llevar a Inglaterra frutos y semillas del árbol del pan para aclimatarlos allí. El propio Bligh, en su diario, se pregunta desconcertado: «¿Cuál pudo ser la razón para semejante rebelión? En respuesta, lo único que

SOCIEDAD FONOGRAFICA ASTURIANA, S. A.
Plaza Primo de Rivera, 1-bajo Local 21 - OVIEDO
ULTIMAS NOVEDADES
• CONCIERTOS PARA VIOLINY ORQUESTA. ARCHIVO DELA CATEDRAL DE OVIEDO(S. XVIII).Intérpretes: Orquesta de laCapilla Polifónica «Ciudadde Oviedo». Director y violín solista: Benito Lauret.
• MUSICA ASTURIANA PARAPIANO, DE ANSELMO GONZALEZ DEL VALLE.Intérprete: Purita de la Riva.
• PASIN A PASU.Intérprete: Carlos Rubiera.
La Ilustración Gallega y Asturiana.
Crónica General de España.
Gran Enciclopedia Asturiana.
Gran �nciclopedia Gallega.
Quixote de la Cantabria ...
Asturias, de Bellmunt y Canella.
Son tan sólo algunos de nuestros títulos.
Silverio
Cañada Editor.
Los Cuadernos de la Actualidad
puedo hacer es conjeturar que los amotinados habían alimentado la esperanza de una vida más feliz entre los tahitianos de la que podían disfrutar en Inglaterra; y esto, unido
con algunas relaciones establecidas con mujeres, debió ser, con toda probabilidad, lo que ocasionó todo el problema». El capitán Bligh no acierta a encontrar agravios, «ya reales, ya imaginarios», que pudieran haber desencadenado el motín. El anónimo prologuista de su diario procura exculpar a Bligh; sin embargo, años más tarde fue nombrado gobernador de Nueva Gales del Sur, donde su rigurosa gestión encolerizó hasta tal punto a los colonos que, al cabo de tres añes, en 1811, llegaron a apresarle, por lo que fue relevado del mando y llamado a Inglaterra. No obstante, al poco tiempo sería ascendido a almirante.
Acaso la fama de hombre severo y duro se deba, más que a nadie, a la interpretación que de él hizo Charles Laughton. Actor capaz de lograr los gestos más antipáticos y brutales, en él quedará reflejado para siempre la figura de William Bligh. Este parece ser que era otra cosa: hombre culto, científico escrupuloso, acompañó a Cook en su segundo viaje por el Pacífico; y fue, sobre todo, uno de los más formidables marinos de todos los tiempos. Abandonado a la deriva ror los amotinados con dieciocho hombres que le permanecían fieles, en un pequeño bote de veintitrés pies de proa a popa, disponiendo tan sólo de brújula y un cuadrante, cuatro machetes, y tras una desagradable experiencia en la isla de Tofoa, donde atacados por los nativos se produjo la única baja de este viaje, lá del cabo de brigada John Norton, con unas provisiones que se reducían a «ciento cincuenta libras de pan, veintiocho galones de agua, veinte libras de tocino, tres botellas de vino y cinco cuartos de ron», navegó, a remo y a vela, durante 3.618 millas hasta alcanzar la colonia holandesa de Tímor. «El motín de la Bounty», traducción de «Narrative
92
of the Mutiny on the Bounty» es más el relato de este viaje que la narración del motín, al que tan sólo dedica el primer capítulo.
«El motín de la Bounty» es un
relato de viaje, de mar y de aventuras, contado de forma escueta pero de un modo algo más elaborado que lo que podrían ser las anotaciones en el cuaderno de bitácora. Bligh anota, por ejemplo: «Domingo, 31, de mayo. Al romper el día me sorprendió sobremanera ver el aspecto de la tierra enteramente cambiado, como si en el curso de la noche hubiéramos sido transportados a otra parte del mundo; porque ahora teníamos a la vista una costa baja y arenosa, con muy poca vegetación ni nada que indicara que fuera habitable en absoluto por un ser humano» (Pág. 57).
Complementa este diario un breve relato de Julio Veme, que narra lo leído anteriormente (y da cuenta, además, del trágico destino de los amotinados), donde se demuestra que, en ocasiones, la realidad supera a la ficción y el testimonio a la literatura.
José Ignacio Gracia Noriega
LA LITE}!ATURA ESPANOLA ANTE EL AVANCE TECNOLOGICO
Juan Cano Ballesta, Literatura y Tecnología. (Las letras españolas ante la revolución industrial: 1900-1933). Editorial Origenes. ·Madrid, 1981. 253 páginas.

Se comentaba recientemente en un diario madrileño el último libro de la hispanista norteamericana Lily Litvak, Transforma
cion industrial y literatura en España (1895-1905). Se señalaba entonces, cotejándolo de pasada con Fin de siglo, figuras y mitos, el delicioso y fundamental ensayo de Hans Hinterhauser, el carácter de complementación de ambos, ya que Litvak concretaba su ámbito temporal en el período comprendido entre 1895 y 1905, limitándose además al área geográfica española. Pues bien, el trabajo de Juan Cano Ballesta, el conocido crítico y profesor de la Universidad estadounidense de Pittsburgh, es otro de esos libros de ensayo poco comunes en nuestro ambiente académico. Como el lector sabe, Juan Cano Ballesta es autor de varios libros trascendentales sobre la poesía española contemporánea y sobre Miguel Hemández, y de numerosos artículos en prestigiosas revistas literarias de Europa y América.
En una larga introducción (pp. 9-22), el autor comienza aludiendo aldicho de Baudelaire, quien afirmaba que «sólo podrá ser considerado auténtico artista moderno aquél que tenga sensibilidad para percibir la 'belleza misteriosa' de la gran urbe» (p. 9). Pero, al mismo tiempo, apuntando al hecho de que Baudelaire también percibe «las grandes ciudades sin verdor, con toda su fealdad, su asfalto, su iluminación artifical, sus desfiladeros de piedra, sus pecados, su desolación en medio del bullicio humano» (p. 10). Basándose, pues, en el ideario estético de Baudelaire, Cano Ballesta opina que no se puede conseguir una apreciación sensata y abarcadora del arte y de la literatura sin relacionarlos con el hecho básico del enorme avance tecnológico desde finales del siglo pasado y, sobre todo, de la súbita irrupción de la máquina en una existencia supuestamente serena y dichosa.
Por lo que a España se refiere, el autor distingue tres momentos claramente diferenciados durante las tres primeras décadas del presente siglo: 1900-1917, período en el que «amplias vetas de la literatura se desarrollan de espaldas a la realidad histórica» (p. 14); 1917-1928, años de máximo auge del culto a la técnica en la lírica y en la novela ; 1928, época en la que comienzan a dibujarse visiblemente en las letras españolas los primeros síntomas de un marcado trauma frente al poder esclavizador y destructor de la má-
Los Cuadernos de la Actualidad
quina. De entre los ilustradores y convincentes ejemplos que Cano Ballesta presenta sobre el primer período es especialmente logrado el análisis de la producción poética juanramoniana anterior a 1917. Juan Ramón no sólo «ha rechazado todo el mundo contemporáneo de la máquina, las fábricas y el progreso técnico, sino que hasta los pequeños oasis de jardines y parques, tan celebrados por el arte y la lírica de fin de siglo, le van resultando demasiado profanos y vulgares». (p. 36).
Asimismo resultan reveladores los múltiples argumentos y explicaciones sobre el futurismo español, mostrando cómo este movimiento va encauzando las vanguardias españolas, alcanzando así una sincronización con las letras europeas, y cómo la euforia que caracterizó la corriente futurista proviene en primer lugar de los éxitos y conquistas de la industrialización y del progreso técnico.
El casi obsesivo y continuo afán de la narrativa de vanguardia de los primeros años veinte en distanciarse de la novelística anterior desemboca en el léxico aséptico de la técnica o de la ciencia. La fascinación de los jóvenes narradores por los prodigios de la técnica se reflejaJen la abundante producción de f lgurantes y certeras metáforas. Con el pasar del tiempo, los narradores de vanguardia se sentirían prisioneros de la fascinación del mundo de la técnica, cuyo encanto se iría esfumando a medida que se iba acercando la tercera década del siglo: en Erika anteel invierno (1930), Francisco Ayala apunta claramente hacia una « 'postura espiritual' de desconfianza ante un mundo 'más veloz y menos lírico', un mundo que como el de Erika se despojaba de sus maravillosos atractivos y se iba cargando de tristeza y problemática» (p. 190). De ahí que la narrativa de vanguardia vaya perdiendo terreno ante la novela de mayor carácter social, que respondía más de cerca a las preocupaciones colectivas.
En el último capítulo del libro (pp. 195-233), dedicado exclusivamente aFederico García Lorca, el autor analiza sagazmente algunos pasajes del Romancero gitano y de Poeta enNueva York. Cano Ballesta presenta convincentemente cómo la sensibilidad de Lorca es consciente del enorme precio que el ser humano paga a cambio de los avances de la técnica. De ahí que Lorca, en su búsqueda de la plenitud del individuo, se refugie en la creación de un mito, el de los gitanos, proyectando en él atributos y esencias fabulosas y
93
profundamente hermosas, que disienten y se diferencian con nitidiez de la triste y desencantada realidad: los gitanos aparecen en pleno contacto con su mundo, dedicados a actividades creativas, a un ocio creador y, al mismo tiempo, lúdico. Lorca crea, pues, para «sus» gitanos un mundo en el que la nostalgia, la separación y la lucha de clases han quedado superadas, dejando espacio a una «existencia alegre entre iguales», a una vida «despreocupada y jubilosa» (p. 200 ).
Según Cano Ballesta, Poeta enNueva York refleja claramente la pesadilla antitecnológica del poeta. Lorca, «más que impresion�do por el espectacular avance tecnológico, se muestra preocupado por su capacidad destructora». He aquí', pues, una nueva dimensión en la obra poética lorquiana, brillante y convincentemente presentada por Cano Ballesta: «García Lorca evoca en Poeta en Nueva York a un pueblo angustiado, arrojado de su utópico paraíso de inocencia y obligado a arrastrar una vida de llanto entre máquinas y artefactos incomprensibles. El blanco sajón, 'rubio vendedor de aguardiente', es el que ha forjado este modo de existencia alienante en la gran metrópoli del capitalismo y la tecnología en plena expansión, como podemos ver en la 'Oda al rey de Harlem'» (p. 216).
En Poeta en Nueva York hay, pues, una vigorosa denuncia de la opresión del hombre por el hombre: «Parece como si de modo más o menos expreso estuviera discurriendo en términos marxistas: dos clases enfrentadas de las cuales la una soporta el capital y la otra el trabajo.» (p. 217).
En este libro de poemas, Lorca se aleja, pues, definitivamente, de sus anteriores exploraciones de arte puro, sumergiéndose en los proble-

BIBLIOTECA ANTIGUA ASTURIANA
«CONSTITUCIONES
SINODALES DEL
ARZOBISPADO DE
OVIEDO»
Oviedo, 1553
Prólogo de José Luis Pérez de Castro
Información y pedidos: Librería Anticuaria de José
Manuel Valdés.
C/ Marqués de Gastañaga, 13 Oviedo. Teléfono 212838
MONUMENTA HISTORICA ASTURIENSIA Apartado 425
GIJON-ESPAÑA
ULTIMAS PUBLICACIONES:
VI. ELVIRO MARTINEZ,Los documentos asturianos del
Archivo Histórico Nacional.
Gijón 1979.
VII. JULIO SOMOZA,El carácter asturiano. Edic. de
J. L. PEREZ DE CASTRO,Gijón 1979.
VII. LA COCINA TRADICIONALDE ASTURIAS
Edic. de EVARISTO ARCE Gijór,, 1981
DE INMEDIATA APARICION:
CARLOS GONZALEZ POSADA, Asturianos ilustres.
Edic. de J. M. FERNANDEZ PAJARES.
Los Cuadernos de la Actualidad
mas del dificil mundo de la gran depresión, y alzando su iracunda voz de poeta comprometido.
En fin, Literatura y tecnología supone un avance decisivo en el estudio de la trascendencia de la revolución industrial en las letras españolas. El ensayo consigue, además, vincular con éxito diferentes disciplinas, superando de esta forma los límites tradicionales de la crítica literaria. Se logra, por lo tanto, una visión profunda, completa e interdisciplinar.
José Manuel López de Abiada
YO,EL EMBUSTERO
Bernardo Femández Pérez, El libro yotros cuentos. Ilustraciones de Tomás Hermosa. Ediciones Noega. Gijón. 1982.
A-1 desocupado le'ctor» se
dirige el hacedor de Ellibro y otros cuentos alcomienzo del mismo y lelanza a los ojos -<:laro que
sin agresividad, antes bien con amor- veintinueve citas que a modo de postulados le sirvan al bibliófilo para entrever el cosmos por el que se mueve el escribidor. Estas anónimas citas de autor lo esbozarán al modo de aquellos pasatiempos de los tebeos de infancia consistentes en un engañoso batiburrillo de puntos numerados que, una vez unidos entre sí por los trazos del lápiz lector, configuraban algún divertido monigote. Así nos sugiere Bernardo Femández que procedamos con las citas si queremos saber lo que subyace en su aleph de creador. Y así sabremos, con Pessoa, que «fingir es conocerse», que «somos -<:on sir George Lewis- todo el pasado, somos nuestra sangre, somos la gente que hemos visto morir, somos los libros que nos han mejorado, somos gratamente los otros» o, con Jünger, que «como en toda obra lograda, también en la suya es más lo implícito que lo expresamente formulado». Igual que hace Gonzalo Suárez en sus Trece veces trece para advertimos de por dónde irá lo que siga.
Y lo que sigue son exactamente doce relatos endiabladamente construidos para jugar con el lector
94
'"'
mctlld '." l,1 .! ,n,11.:1onn, nu l.tnJr1' !U�"f"t•'l J'l:Í:!,l(>f',lf l., UH'\
ria r:-itc,1rJI L<'ll Lb :IJ\,ir ,m;ó 1-..-.1rt··( '.an,u; ,\ :;lliiNi por ¡,·nrwr.1 lo, n\n1i,, :,,.., ,k d.:m�·,11,,.., <?U, , r l"'h'� tr,1!'>.1Jt>\ tue ...,, •• 111.1,.d.� •·l X rl �.ih10 dd C� [{ en !•J,N.) J1.1L ,11 tr.u.ir de !H"nc;,1'·1..1r el :e� 'C tnt.d1J,1, rn e,r,1c10, h<"'!UOBél'le( ll.1fo ..:1 1.'\!Utl;(t d� 1(lhac10nc., f'('n 1 >('n l.i C"'I.UdJ de StrJ.,hur¡o. A p 110 <lc�filJn roi SjJlll;igo ma\ de 1rc1 •¡,, m,1t>!rmH1co rnund1ale'i" m.1� im. Spcn�·er. L1chw:1dl!.¡;;l, S01t. 1 : rroh:"1.;1: (lw ,..:i·. O::\IO::nl>n., ..:m!,�1 ,r,. l..i:-lm¡jnn. Hac!l1g.:r (11dy. etc 1 ."'-l,1 mlcn-.t rd..te1t•n n>n algun,1� rr�tip:11.:t�1, de (kom..:1r1,1 <l1krcnl.'.h
11• co!:.i.hornd,)lt''i" f'<"í {',rJl"n de M del fü .. fU;.ll catedr�ti.:o de- Id. l'nf\cr f �h.ttlt" Rrufo. ,;obrr foh,u:-ioncs >
10 d , Í<o('!pUl(l\ \jU�' �
.©,,,
-quiero decir para hacerle jugar- por medio de la intriga, la insinuación, el rompecabezas, el misterio o la ficción, pongamos por caso. Relatos que, de cualquier modo, pedirán cierto esfuerzo por parte del pasivo sujeto si éste quiere pasar del desconcierto a la sonrisa aprobatoria. Cuentos que fácilmente nos exigirán una lectura repetida en busca de la clave oculta del relato, nunca literatura facilona en que todo se evidencia desde la línea prima. Relatos en los que el aficionado a la buena narrativa no tardará en percibir el influjo temático y/o estilístico de sus nombres más valiosos, evocados como un eco en sordina y homenaje. Pero lo que en otros no hubiera sido más que vulgar imitación es en el caso de Bernardo Femández auténtica asimilación, nueva recreación del gran y minucioso lector que sin duda él es.
Los asiduos cuademistas ya habrán podido deleitarse con el adelanto que esta revista ofreció en su número 12, precisamente el cuento que lo abre y da título al libro. Muestra suficiente para olfatear la calidad del narrador, la narración y lo narrado.
Recuerdo que hace ya ciertos años Gustavo Bueno asistía conmigo a la, si no me equivoco, primera conferencia que pronunciaba este joven autor. Al final de la misma el filósofo de Oviedo dictaminó: «Es un chico de una gran finura mental». Estoy convencido de que Bueno había

acertado en su JUICIO y los hechos posteriores no han venido sino a confirmarlo. Hoy Bernardo Fernández practica desde su Consejería de Presidencia en el Gobierno autonómico de Asturias el mayor rigor unido a la mayor honestidad, tan seriamente como antes había trabajado la ciencia jurídica. No es, pues, de extrañar que a la noche, en el sosiego de su casa, se entregue a la pasión literaria con ardor, a esa mentira de las ficciones que, mejor que nada, logra liberarle de los corsés de las horas de luz impuestos por la realidad cotidianera. Y es entonces cuando Bernardo ansía y cultiva el embuste que Cunqueiro reclamara en su Merlín y familia y nos demuestra a todos que la política y la elegancia de espíritu no tienen por qué estar ya definitivamente disociadas.
Eduardo Méndez Riestra
,,
EL LATIGO FALOCRATICO
Angela Carter, La mujer sadiana .. Edhasa.
La pornografía anunciada con timbales inquisitoriales como plaga corrosiva trashumante desde la lejana Babilonia, atro
nadora meretriz de los pueblos corruptos, nos ha llegado bendecida en mercado de feriantes, apadrinada por el poder que le guiña un ojo equívocamente, mientras los grandes autores malditos, execrables no por su pornografía, sino por su subversión, siguen siendo objeto de sus mejor o peor disimuladas iras, relegados a élites y grupúsculos -Sade, Baudelaire, que con tanto placer le-
Los Cuadernos de la Actualidad
yera al marqués-, confinados en una Bastilla de cristal.
Angela Carter despotrica en torno a esa pornografía al uso que mantiene los esquemas tranquilizadores y el orden social establecido, donde la individualidad del acto sexual es arrebatada en imágenes ajenas convirtiéndonos en simples voyeurs, donde se crea en oscuro cenáculo la insaciabilidad mental, traumatizada entre el dilema de las expectativas expuestas y la realidad cotidiana, devuelta en solución de automasturbación.
Personajes · controlados por su anatomía, porque como decía Freud, la anatomía es destino. En esta afirmación el cuerpo femenino, su mitológica receptividad la ha convertido en el sujeto pasivo, dominado y expectante ante la violencia de otro cuerpo, como una boca muda y desdentada. Las posibles variantes o juegos de la pornografía nunca cuestionan los graffitis prop-agandísticos.
Porque es bien cierto que cada uno va a la cama con todo lo que es como animal histórico, como animal social, en ese acto fortuito o provocado se encuentran adheridas a la piel, frustraciones, fijaciones, privilegios, educación, dependencia económica ... , prefijando al individuo en su comportamiento en desenlaces no previstos en el discurso pornográfico.
Sade es un motinesco vandálico que descubrió el placer de las mujeres a través del clítoris, descuartizó al romanticismo como subterfugio de dominación. Se trata de un terrorista de la imaginación que convirtió las verdades no reconocidas de los encuentros sexuales en un cruel festival en el que las mujeres son las primeras víctimas inmolatorias, cuando no las propias asesinas rituales. Para él la Humanidad no se revuelca en el fango porque la Humanidad sea repugnante, sino porque tiene arrogantes pretensiones por lo sobrehumano.
Todos sus relatos están situados en épocas concretas y decisivas -Justine y Juliette en una inmediatamente anterior a la RevoluciónFrancesa-; sus héroes pertenecen algrupo dominante que llega a financiarse con las ganancias obtenidasen la Guerra de los Treinta Años ...Ofreciendo una visión sexualizadadel mundo hasta el hastío.
Pero a Angela Carter le interesan especialmente sus personajes femeninos, sus prototipos: Justine y Juliette.
Justine, prototipo de mujer que acepta el papel socialmente im-
95
puesto a su sexo, víctima de él. Su relato es el de todas las mujeres que, jugando el mismo rol, viven cotidianamente la violación marital, los ma-
los tratos de los hombres familiares, las humillaciones cotidianas y cuya última respuesta es la frigidez. La virtud, así como la sofisticación de los placeres, es un privilegio para ricos; los pobres han de arreglarse como puedan, sin control sobre su cuerpo.
Ya lo decía La Rochefoucauld: «Nadie merece ser alabado por su bondad si no tiene la fuerza de ser malo.»
La virtud de Justine no es el ejercicio permanente de una facultad moral, sino producto de una educación idiotizante para la sumisión en busca de una recompensa, como el mono que ejercita sus gracias, no por inteligencia, por burla o escarnio a su guardián, sino porque espera la recompensa de un cacahuete. Justine es el punto de partida de un tipo de masoquismo femenino egoísta, de mujer sin un lugar en el mundo, sin estatus, cuya resistencia íntima ha sido devorada por la autocompasión.
Juliette, por contra, representa la negación del papel femenino; es una mujer que actúa de acuerdo con los preceptos y hasta las prácticas de un mundo de hombres y por lo tanto no sufre. Pero, en cambio, causa sufrimiento.
Sólo se está bajo el poder o en el poder.
Más que liberada se convierte en un instrumento de opresión. Para salvarse mata su feminidad como una debilidad nociva, una mala hierba entre la mies de la opulencia.
Sade, el misógino, visto por una mujer considerada como una de las más notables jóvenes narradoras inglesas, como una primera bandera de rebelión de la mitad del mundo dominado en la oficial postura misionera.
Blanca Alvarez

Historia de Asturias Atlas de Asturias
Romancero Asturiano Colección Popular Asturiana
Ediciones facsímiles Diccionario Ilustrado de la
Lengua Asturiana Colección «País Astur»:
Flora y Vegetación de Asturias Fauna Salvaje de Asturias
Geografía de Asturias Colección «El Cuélebre»
Plantas.medicinales y venenos�s
de Asturias, Cantabria, Galicia, León y País Vasco
�
�alga¡edicione)SALINAS/ASTURIAS
• BIBLIOTECA
Uría, 5 OVIEDO
TITULOS PUBLICADOS
JUAN URIA RIU, Obras Completas: Tomos I y IV.
AURELIO DE LLANO, Esfoyaza de cantares asturianos.
AMBROSIO DE MORALES, Viaje a los reinos de León y Galicia, y Principado de Asturias.
LUIS ARRONES PEON, Historia Coral de Asturias.
CONDE DE TORENO, Descripción de varios mármoles minerales y otras diversas producciones del Principado de Asturias y sus inmediaciones.
JOSE CAVEDA Y NAVA, Esvilla de poesíes na llingua asturiana.
RAMIRO SUAREZ, Vida, obra y recuerdos de Manuel Llaneza.
COLECCION EL TRASGU DIEGO TERRERO Y TEODORO
CUESTA, Andalucía y Asturias. DOCTRINA ASTURIANISTA. ANTONIO GARCIA OLIVEROS, Más
cuentiquinos del escañu. TEODORO CUESTA, Poesíes Astu
rianes.
Los Cuadernos de la Actualidad
EL CAMPO DE ACCION DE WILLIAM CAROOS WltLIAMS
William Carlos Williams, Viaje hacia el Amor (y otros poemas). Editorial Trieste. Madrid, 1981. Selección y traducción de Carmen Martín Gaite.
No cabe la menor duda deque Williams mostró cierto resentimiento por lafalta de atención que loscírculos intelectuales in
gleses prestaron a su obra, cuando tan fácilmente habían celebrado la de T. S. Eliot, e incluso, poco a poco, igual hicieron con la de Ezra Pound. Williams no era hombre paciente, más de haberlo sido su paciencia se hubiera agotado. Todavía en 1965 se podía leer la siguiente observación sobre su obra principal, Paterson, en The Times: «Paterson es una ciudad imaginaria en New Jersey». ¡ Hay que suponer que el crítico también creía que Williams había sido médico imaginario allí toda su vida! La ignorancia sobre las cosas norteamericanas -incluyendo su geografía- no era un pecado académico en aquellos años.
La noticia de que MacGibbon & Kee iban a publicar una edición inglesa de los poemas de Williams llegó a Norteamérica dos días después de su muerte en 1963. En la última década de su vida había asistido a la publicación de The DesertMusic (1954), de Journey to Lave(1955) y de Pictures from Brueghel(1962), y fue con el conjunto de estos tres libros, reunidos bajo el último título, cuando la poesía de Williams apareció en Inglaterra por vez primera. España ha esperado casi otros veinte años antes de publicar el mismo volumen, con una preferencia conmovedora por el segundo título, (atendiendo quizá a razones sentimentales o acaso económicas), y aún así ha tenido que depender de la iniciativa de lo que virtualmente es un empeño individual.
Sin embargo, Williams, junto con Pound, son quienes constituyen los ejes definitorios de la poesía norteamericana contemporánea. ¿ Cómo podemos entonces explicar tan marcado prejuicio contra él? La respuesta podría estar en el hecho de que Pound tenía sus raíces en la tradición humanista, y que con su énfa-
96
sis en la imagen definida como un complejo emocional e intelectual en un instante del tiempo, hizo que su poesía fuera siempre accesible y aceptable para los europeos. Williams volvió la espalda a Europa y machaconamente insistió en la necesidad para el poeta norteamericano de definir lo particular de su experiencia, y hacerlo en el habla que día a día le está dando forma, no importa lo tosca e insegura que esta sea. La escritura llana y directa de Williams resultaba po<i:o fluida para el oído inglés, al igual que su preferencia por los objetos más vulgares parecía en exceso cruda a la sensibilidad británica.
Williams buscaba un lenguaje de acuerdo (constante) con su tiempo. Sabía que su mundo no soportaría las implicaciones de un orden demasiado estrecho y que necesitaba de una medida que fuera a la vez firme y flexible. Llamó a su invento «pie variable», y éste caracteriza la mayor parte de la poesía escrita durante los diez últimos años de su vida. «En este tipo de verso se da una medida igual de tiempo en cada una de las tres partes o líneas de él. Y dado que todas equivalen a compases musicales se equiparan entre sí, lo mismo que los versos. De tal modo el verso es regular. Y, sin embargo, puesto que líneas y versos contienen una muy variable suma silábica, el poema adopta su propia flexibilidad».
«Son grotescos los aires que nos damos
mientras el corazón boquea agonizante
por anhelo de amor». Este pasaje proviene de «Asfó
delo, esa flor verdosa», con seguridad uno de los más sensibles poemas de amor en lengua inglesa. Cada verso se eleva como un flujo continuo desde un suelo insondable, igual

y sin embargo distinto. El espacio del poema es a la vez los recuerdos del poeta y el mismo espacio del amor, un discurso susurrante que, precaria y desafiantemente, va hacia la muerte: «Así, de esta manera,/ encogido de miedo el corazón,/ le voy dando rodeos al discurso/ y lo llevo adelante/ sin osar detenerme./
O y e m e m i e n t r a s h a b l o / a contratiempo,/ que no tardaré mucho/ en terminar». El ritmo del poema, sin embargo, es cíclico y vitalizador, las imágenes, intercambiables, lá música sostenida e irresistible. Aquí está Wlliams delante del espejo: «En el enorme abismo/ que media/ entre el relámpago y el trueno/ hizo su aparición la primavera/ o se precipitó una espesa nevada./ Llamémoslo vejez./ En ese lapso/ hemos vivido para poder ver/ un potrillo brincando en sus patas traseras./ ... Eso es el intervalo,/ el más dulce de todos los intervalos,/ cuando el amor florezca, ya sea tarde o temprano/ y se entregue el amante».
Williams sentía una gran pasión por la pintura, y dedica toda una serie de poemas a Brueghel. Probablemente ve el primer cuadro de Brueghel en un viaje a Viena en 1924, pero la impresión nunca se desvanecería. Lo que le fascina es el exuberante sentido de la vida, la energía, el brillo de la escena cotidiana, la pura intensidad de la percepción. Para Williams no existe necesidad de construir un significado, ni de fabricar una emoción; las particularidades de la experiencia generan sus propias significaciones. Nos cuenta, simple y claramente, lo que él entiende como misión del poeta: «Cuando alguien escribe un poema lo hace de verdad, toma las palabras tal y como las encuentra a su alrededor, interrelacionadas, y las compone para, -sin distorsiones que pudieran desfigurar su exacto signifi-
Los Cuadernos de la Actualidad
cado-, lograr una expresión intensa de sus percepciones y pasiones, de modo que puedan constituir una revelación en el lenguaje que usa. No es lo que dice lo que cuenta como obra de arte, sino lo realizado con suficiente intensidad de percepción, y que vive en un movimiento intrínseco propio capaz de verificar su autenticidad». Hay en estos tres libros poemas que reducen la experiencia a su esencia, en un esfuerzo por conseguir lo que Williams llama «las cincuenta palabras necesarias». Su empeño en la noción de «hacer» un poema no es una imagen casual, sino la clave de su creencia de que el poema es, en efecto, «una máquina hecha de palabras», donde el poeta sitúa los elementos con la precisión como para producir un objeto de existeñcia independiente.
En el más famoso principio de Williams, aunque a menudo mal entendido, nos reitera su convicción de que el poema está construido con palabras concebidas_ no como signos, sino como objetos: «No ideas, sino cosas». No debemos empezar con una idea y buscar después palabras para expresarla, sino, más bien, comenzar con algunas palabras identificables a otros tantos objetos, y colocarlas luego con la esperanza de que generen ideas. Hay que separar el lenguaje de las asociaciones y significados acumulados (gratuitos), y tal separación puede conseguirse mediante el relato directo de lo observado. Es esta misma intensidad de percepción la que conlleva al lenguaje, «dejando que la cosa entrevista hable por sí misma». Williams pone un valor ontológico en la cosa misma, como una dimensión palpable de la experiencia, y nos advierte vehementemente contra las abstraciones que tan fácilmente se vuelven generalización. No es extraño que le gustaran tan rotundamente los «readymades» de Duchamps.
Sería, no obstante, un error, considerar a Williams como un poeta obsesionado con la fenomenología, o tal como en los años veinte se llamó, Movimiento Objetivista. Williams fue un hombre arrastrado por las emociones, desesperadamente preocupado por encontrar la medida de la intimidad de su propio habla, y profundamente convencido de que lo vemacular era el lugar de encuentro entre el hombre y su mundo. Aquí, en medio del lenguaje cotidiano, es donde la emoción, la contradicción y la palabra precisa fluyen con intensidad. Nos dice que la poesía se relaciona con «el dinamismo de las emociones en una forma aislada.
97
Eso es la fuerza de la imaginación ... nueva forma tratada como una realidad en sí misma... la forma del poema está unida con los movimientos de la imaginación revelados en palabras». Y las palabras que con más exactitud lo miden, como norteamericano, son las que le rodean tan cálida y directamente a cada instante: «La unidad rítmica me viene a menudo en una explosión lírica. Yo quería que quedara así en la página. A mí no me iban los versos largos a causa de mi disposición nerviosa. No podía. El paso rítmico era el paso de mi habla, un paso excitado porque yo estaba excitado cuando escribía». El habla es el origen de la forma, y en la poesía de Williams es una forma suma.mente norteamericana.
La influencia de Williams en los poetas norteamericanos de los años cincuenta y sesenta fue enorme. El es sobre todo el responsable de posibilitar la visión del poema como «un campo de acción», concepto de gran importancia en las obras de 01-son, Duncan y Ashbery, un lugar que permite a los materiales estar allí por derecho propio y en interrelación. Es aquí donde el poeta puede alojar las confusiones sin acabar de entenderlas del todo; aquí es donde el poeta baila «una medida de contra-punto». «El divorcio», observa Williams, «es el signo de conocimiento en nuestro tiempo».
Casi no hace falta decir que la publicación de esta antología es un acontecimiento importante. La traducción de Carmen Martín Gaite muestra una inmensa sensibilidad con el lenguaje de Williams, dadas las extremas dificultades de traducir el habla cotidiana, tan dependiente del juego de ritmos, y los sutiles registros del oído. Intenta sobre todo mantener la precisión y la simplici-

eilicio,us noegq,, C/. Marcelino González, 32, 1.0, dcha.
GIJON
JESUS
MENENDEZ PELAEZ
et J'eafro en
Jlsfurias
INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
«El Reino de Asturias» (Selección).-Claudio Sánchez Albornoz.
«Boletines 1 y 2» (reedición facsimilar).
«La creación de la Real Audiencia en la Asturias de su tiempo».-Francisco Tuero Bertrand.
«Refranero Asturiano».-Luciano Castañón. «Del folklore Asturiano».-Aurelio de Llano. « Excavaciones en la cueva "Tito Bustillo"».-J. A. Moure Romanillo. «La guerra dé la Independencia en Asturias en los documentos del Archivo del Marqués de Santa Cruz de Márcenado».-José María Patac de las Traviesas.
«Et pensamiento pedagógico de Jovellanos».-José Caso González. «Las lecturas de Jovellanos».Jean-Pierre Clement. «Historia y problemas de la Cámara Santa».-José María Fernández Pajares.
I · D·E·A PLAZA DE PORLIER, 5 OVIEDO
Los Cuadernos de la Actualidad
dad originales, y es en la frecuencia con que lo logra donde reside la verdadera prueba de su éxito. Esperemos que no tengan que pasar otros veinte años para la publicación de textos tan significativos como Korain Hell, una de las más curiosas obras experimentales de los años veinte, en la cual mezcla Williams su entendimiento de los principios dadaístas y futuristas; In the AmericanGrain, una historia impresionista donde cada capítulo sigue el estilo más fiel a su fuente; Spring and Ali,donde absorbe las lecciones del cubismo; y el extenso poema --collagePaterson, tan esencial para comprender la literatura norteamericana contemporánea como los Cantos de Pound o el A de Zukofsky.
Kevin Power
LAS PALABRAS
DELA
PINTURA Cor Blok, Historia del arte abstracto
(1900-1960). Ediciones Cátedra; Madrid, 1982. Traducción de Blanca Sánchez.
E1 vertiginoso sucederse de los cambios, no sólo de orden estético, sino también científico, social y tecnológico con que
se inicia el siglo, va a precipitar una convulsión en el mundo del arte como no se había producido hasta entonces. Su vieja estructura histórica y disciplinar se desmorona, y con ella, los principios que la sustentaban. Una nueva forma de encarar el fenómeno estético va a dar lugar a lo que hoy conocemos como arte abstracto.
La apasionante aventura del arte abstracto nace de un salto al vacío, a un caos inarticulado (un salto que se sumerge en la luz, en los colores y en las formas), un salto a lo indeterminado, a lo desconocido. Como toda aventura -Y el arte es una aventura solitaria, un juego ciego que destruye y reinventa sus reglas a cada paso, un juego sin objetivo y sin meta-, busca más allá de nuestras miradas, empuja y aleja los límites.
En el camino que Kandinsky emprende por los alrededores de 1910 comienzan a sentarse las bases de una nueva sensibilidad. Kandinsky
98
pretende conjugar en una sola experiencia la operación estética y el acto cognoscitivo de la conciencia. Pintar es ver una realidad interior, espiritual; visualizar, no representar, El abandono de la figuración lleva consigo la rotura del principio de la representación. Visualizar -sabemos por Klee- es dar forma a algo que no tenía hasta entonces existencia fenoménica. En el campo de fuerzas y tensiones creado sobre el lienzo el acto estético y su percepción se reúnen. Al no existir presupuestos previos ni ideas preconcebidas, al abandonarlo todo al puro acto creador, el artista centra su labor investigadora en la experimentación sobre la tela. Parafraseando a Picasso, dice Blok: el artista «no busca, sino encuentra, y sin saber lo que ha encontrado». De la experimentación, de la acción, surgen sus teorías estéticas. Es por ello que Blok se fija especialmente para su estudio en los escritos teóricos de los artistas, tratando de enlazar a su través el proceso histórico de las ideas, el entraµ1adf formal y la evolución general �el fte abstracto.
1 Tr¡as la línea divisoria de la Se
gunda Guerra Mundial (un año antes de si conclusión mueren Kandinsky y Mbndrian) la abstracción renacerá en América sobre el mismo principio que .la ha desarrollado hasta entonces, la importancia rectora del acto estético -que haría decir a Duchamp, la obra sólo es el camino.
Cuando Pollock afirma: «pintar es una forma de existir», repite de algún modo el ideal de Kandinsky; pintar es ver nuestro espíritu, sacarlo a la luz. Pero con la abstracción americana el acto estético se corporeiza, atraviesa el cuerpo del artista y encarna en la pintura, en el lienzo o en la escultura, imprime su huella sobre la misma piel de la vida.
Hay algo trágico, terriblemente vi-

tal en este gesto, algo muy semejante al drama solitario que viven los primeros pintores abstractos, y si su origen no es el mismo, sus caminos se encuentran en esa lucidez solitaria que resume la evolución histórica del arte abstracto: abrir una brecha, una herida en la conciencia del arte, encarnar la aventura del espíritu.
De lo espiritual a lo sagrado, de la interpretación a la experimentación pura, del arte a la vida; Blok traza el mapa de las ideas estéticas que alimentaron y siguen alimentando a nuestro siglo. Su libro rellena un hueco importante en la bibliografía sobre la abstracción. Blok nos guía -y se guía- por (y entre) las palabrasde la pintura, por las palabras y entre las ideas que viven en la pintura.
Tomás Hermosa
TORBADO,EN LAREHUMANIZACION DE LA NOVELA
Jesús Torbado, La ballena. Planeta, Barcelona, 1982.
En la marcha azarosa de la novela actual, parece que hay una reacción frente al experimentalismo formal. Esta nueva manera de no
velar (manera última que, sin embargo, podríamos llamar tradicional o clásica) se caracteriza fundamentalmente por atender al placer de lalectura, por la sencillez y la claridaddel texto. No es lo que J. Benetllamó «pan con chocolate», esto es,aventuras adolescentes o infantilescuyo máximo interés residiria en laperipecia argumental; ahora bien, lasnovelas a que me refiero tampocobasan su importancia en alardes de estilo, ni en descripciones coloristas.Creo que se podria hablar, si el término no tuviera connotaciones equívocas, de una rehumanización de la novela, fenómeno paralelo al que se detecta también en poesía y teatro;claro que la preocupación por losproblemas del ser humano nunca desapareció completamente, aunquequedara soterrada en algunos momentos por espectaculares modas.
Los Cuadernos de la Actualidad
La ballena de Jesús Torbado pertenece a este tipo de novelas, modalidad que Torbado nunca dejó de cultivar, con mayor o menor énfasis. En este sentido, me parece conveniente situar La ballena en relación con otras obras del mismo autor. Ya en Las corrupciones, su primera novela (1966, que ahora vuelve a reeditar en bolsillo Argos Vergara), veíamos la lucha interior de un adolescente por liberarse de los modos de vida sobreimpuestos y escapar al entorno alienador, en busca de la autenticidad personal, de una experiencia vivida; en cierto modo, La construcción del odio continuaba el proceso, combinando la lucha interior con el conflicto interior, como aspectos de una misma liberación: el fracaso del protagonista, aplastado por el peso de la sociedad establecida no ocultaba, sino que servía de contraste, a la afirmación de la identidad personal que se manifiesta en ese «¡yo!» con que acaba la obra. En otros escritos, Torbado ha explorado el mundo de los jóvenes, del amor ausente o de la vida miserable del campesinado mesetario. En todo momento, y sobre cualquier otro tipo de consideraciones argumentales o técnicas, prevalece en sus obras la preocupación por el ser humano y sus problemas, expuestos como comunicación cordial más que como resultado de un análisis ideológico. La actitud de Torbado es observar, conocer y contar la realidad; sistema polar al que siguen otros escritores cuando parten de un sistema establecido (ideológico o formal) y sobre él montan sus novelas. En cuanto al contenido, en el fondo, parece como si a Torbado le preocupara el tema que podriamos llamar de la ocasión perdida; la desgracia irónica de quien tiene al alcance de la mano lo que busca pero sólo se da cuenta de ello cuando ha pasado la oportunidad, cuando por atender y buscar algo que está más alla, más lejos, deja escapar la felicidad que poseía sin darse cuenta de ello. Sin embargo, en esta última novela que comento aquí, parece que el autor ha descubierto los valores de lo inmediato, es la ocasión hallada.
99
La ballena continúa el ciclo iniciado por Las corrupciones y Moira estuvo aquí en cuanto narra un momento de crisis, que no es ya el paso de la infancia a la juventud, sino la crisis que se produce alrededor de los cuarenta años, cuando el hombre ve alejarse la juventud, decaer el impulso vital y desaparecen las perspectivas de futuro. Es la historia de un fracaso que es, al mismo tiempo, un triunfo: la aceptación de la realidad tal y como en definitiva es, sin demasiadas fantasías ni ilusiones.
Se trata, en consecuencia, de una novela testimonial en la que el autor da cuenta de las experiencias de una generación, del largo viaje recorrido y de las consecuencias obtenidas, los logros y los fracasos. Ahora bien, en este libro, Torbado no se limita a exponer el momento de la crisis, más bien íntegra y sintetiza en él, alrededor de él, toda la serie de problemas y aspectos vividos subjetivamente y observados en la realidad social; de esta manera se evita el solipsismo individualista al completarlo, o complementarlo con el otro y con lo otro, lo ajeno. Y esto tanto en horizontal, en relación con las personas y los hechos del momento, como en vertical, cuando establece una serie temporal de edades y una perspectiva histórica. Pero vayamos por partes.
La ballena se lee con facilidad y gusto, nada hay en ella que obligue al lector a convertirse en semiólogo estructuralista ni en experto en crucigramas o <lameros malditos. Por el contrario, la historia se cuenta de forma transparente con una cronología lineal (aunque no falten rememoraciones) que atiende a los aspectos esenciales del relato, suprimiendo digresiones ideológicas o estilísticas que pudieran tener un cierto valor por sí mismas pero que enturbiarian el desarrollo del tema central.
El argumento es sencillo: en un lugar de la costa vive un músico que ya no escribe, hace tiempo estuvo casado y compuso algunas canciones ligeras de mediano éxito; ahora, refugiado en un viejo caserón se limita a tratar con unos pocos amigos y

hablar de temas intrascendentes. La aparición de una ballena que muere al arrojarse contra las rocas de la costa, altera el equilibrio de la zona al plantearse la lucha por la posesión del cadáver, primero, y por la manera de deshacerse de los restos, después. Ese es el argumento, pero el tema es mucho más amplio ya que en él se mezclan una serie de resonancias significativas en las que tan importante me parece lo que se toma como lo que se apunta y abandona. Así, por ejemplo, la novela se abre con un conflicto con una banda de fascistas de pueblo, pero ese inicio, que caracteriza y marca un tipo de novelas muy concreto, queda inmediatamente relegado a un plano secundario y sin importancia, aunque permanezca como un armónico, y en la cabeza del lector esté siempre presente como peligro o posibilidad latente que, sin embargo, nunca llegará a mostrarse. Sirve de contraste con el tema principal que va por otro lado; el interés estriba en la creación de unos personajes que son personas, no tipos representativos de opciones ideológicas o sociales. Los personajes de La ballena tienen vida, resultan convincentes en cuanto seres humanos complejos, contradictorios, llenos, en último término, de sentimientos que no necesitan ser glosados para que se hagan patentes al lector. El conflicto que Torbado presenta en la ballena quizá sea el que se entabla entre la solidaridad personal de los marginados, por un lado, y la insolidaridad de las fuerzas vivas, de los poderosos, de los que viven la vida pública y luchan por triunfar en la sociedad, por otro. Y entre el individuo y su historia, su pasado; porque futuro, no lo hay. El hijo, como el padre, no suponen una prolongación o continuidad, sino seres independientes y libres.
Se podria pensar que la novela
que nos ocupa es una manifestación
más del desencanto que nos invade,
de la desilusión ante la imposibilidad
de cambiar el mundo ... y en cierto
modo así es: la renuncia a los sueños
e ímpetu de la juventud está teñida
de nostalgia. La pérdida de una serie
de valores se ve, sin embargo, com
pensada por la adquisición de otros:
fundamentalmente se ha perdido la
perspectiva de futuro, proyectos, ilusiones, esperanzas; se ha perdido el ímpetu que llevaba a luchar contra el enemigo, y el enemigo mismo. Pero se ha ganado el presente, el goce de
los placeres inmediatos: en lugar de correr tras fantasmas e ilusiones, Serafin y sus amigos aceptan el carpe
Los Cuadernos de la Actualidad
diem o el collige virgo rosas. Porque, si bien se mira, la ausencia de perspectiva de futuro es el resultado inevitable del triunfo de la libertad personal: el futuro no está escrito y el individuo está disponible para cualquier cosa, o para nada.
Quizá, en la situación que describe Torbado, el desasimiento no se ha consumado todavía, aún quedán
jirones del tiempo pasado prendidos en el ánimo del protagonista, y de su mujer. La novela cuenta, precisamente, ese momento que no es ruptura ni desgarro, sino el deshilacharse de las últimas ligaduras. Por ello no cabe duda de que la trivial anécdota que es la aparición, muerte y desecho de la ballena no debe ser interpretada sólo como una excusa o motivo sobre el cual montar la obra. A mi entender, la ballena tiene una significación emblemática clara: la potencia y el vigor del animal representa el impulso juvenil muerto en aquella costa; los intentos por utilizar o recuperar el cuerpo acaban en el fracaso, lo que refleja la imposibilidad de recuperar el tiempo pasado. Sólo Serafin, el músico, ha comprendido también que representa el misterio y la imposibilidad de comprender, de comunicar; por contraste, el hijo de Serafin sabe conceptualmente todo lo que hay que saber sobre la vida y costumbres de esos animales pero no llega a perci-. bir, cosa que sí hace su padre, lo que representa como imagen de la vida. Por otra parte, tenemos que la ballena no es el único incidente que se produce en la historia: Serafin encuentra, también en la playa, a una joven rubia con la que mantiene unas efimeras relaciones amorosas marcadas por la incomunicación personal, por la soledad a dúo; también esta mujer desaparecerá para arrojarse en la sociedad estable, dejando únicamente el vacío de su ausencia, el misterio de su persona, como la ballena deja el misterio de su música y su muerte.
En uno y otro caso, parece claro que no es necesario que se produzca una comunicación conceptual para
100
que la vital pueda darse de manera que la separación, la ausencia, produzca dolor a quien la sufre.
La actitud de Serafin puede resumirse en el párrafo que cierra el libro: «Soltó la amarra de un bote enrollada a una roca, lo empujó hasta el agua y probó a remar sobre las pequeñas olas. Demacrado por tantas derrotas, doblada la larga espalda
a causa del esfuerzo, sentíase como el mísero antihéroe muerto de fatiga que decide por fin enfrentarse a todas las fuerzas y a todos los poderes para conseguir algo perfectamente inútil. Quena acercarse una vez más a la ballena y tener una última conversación con ella: decirle que continuaba esperando su piano, que tal vez valía la pena vivir como si la vida siempre empezara mañana, y que algún día sabria entender aquella música que le había dirigido. Para escribir con ella la canción de las cenizas y los resplandores de su propio corazón» .
Domingo Ynduráin
PERIODISMO DE IDEAS EN UN LIBRO DE VIAJE
Carlos Luis Alvarez, 74 artículos de
Cándido en Abe. Ed. Alsa. Gijón, 1982
Este libro de Cándido editado por ALSA, es un verdadero regalo para dueños de riñones y espaldas doloridas, habituales adictos
al auto-pullman y viejos cantantes de folk, con la mochila llena de carreteras asfaltadas en dos direcciones.
Carlos Luis Alvarez, periodista

asturiano preocupado por el adjetivo, no duda en utilizar las más dispares razones-disculpas para, mes a mes, aterrizar en nuestra región con los más variados congresos-pregones.
Conservando esos rasgos tan suyos, frialdad mental e indiferencia, este asturiano de gafas miopes se convierte diariamente desde ABC, suyo para siempre, en un grupo de presión más importante que cualquier confederación o sindicato. Afortunadamente, nuestra región lo tiene de su parte.
Asturias y su niebla, los trenes y sus recuerdos, la burocracia y su falta de espíritu son sus temas favoritos. «La niebla en Asturias es el milagro, es el misterio, es ser testigo de una injusta agonía». De los trenes recuerda «el tren que aún sigue idílicamente a los piragüistas del Sella ... el hollín ... los estraperlistas ... la tortilla de patatas ... ». De la burocracia persigue «la impotencia y humillación ante la expeditiva seguridad de un funcionario».
Nuestro autor escribe en primera persona en un intento de encamación entre sus artículos y él mismo. Sensaciones, anécdotas personales. Existe como una sublimación del yo singular. Cuando se olvida, pasa al primer plural, al nosotros. Nunca la tercera persona. Jamás lo impersonal. « Una simple canción que encuentro cuando la lluvia me toca el hombro con sus dedos mojados y me hace volver el rostro y me dice: nunca olvidarás la canción si sabes escuchar mi llanto».
Utilizando la narración, el diálogo (del gallo o en la plataforma del autobús), Cándido practica un único y original periodismo de ideas. «Asunto de mucho ten con ten, porque las ideas que se ponen en los periódicos están destinadas a que las utilicen los débiles mentales».
El Carlos Luis Alvarez de «ahora» escribe mejor que el de «antes». Ha dejado atrás el lenguaje excesivamente culto, más bien culturizante o culturizado, las palabras que «casi nadie» entendía. Acaba de jubilar el diccionario. Hoy mismo, ahora mismo, se va al toro por derecho, se arranca en las primeras líneas, con todo lo peligroso que debe ser eso. Olvidada la práctica diaria del periodismo informativo, el autor conserva ese abe que son las oraciones cortas, simples; sujeto, verbo y complemento.
En opinión de los santones del periodismo, es un paria, un piernas con lucidez de coñac Magno. Inventa nuevas palabras. Utiliza la escritura
Los Cuadernos de la Actualidad
como sinónimo de liberación personal. «Oficio jubiloso y a la vez patético ... en que el hombre llega a enfrentarse más pronto con su verdadero ser espiritual para seguirlo o para traicionarlo».
Aunque, después de todo, ¿de qué puede hablar Una persona decente con mayor placer? Respuesta: de sí. Pues hablaré de mí. Dostoievsky.
Y lo hace. Conocemos sus cenas de amigos, sus confidencias, sus noches de lluvia en Navacerrada. «Me siento bien como náufrago de la lluvia». «El creador siempre cuenta su vida. De alguna forma es eso sólo lo que cuenta: su vida personal». Dice Antonio Gala.
Cándido goza de un hierático cerebro de hielo para dirigir su bisturí eléctrico de articulista político. «Otro fenómeno es el de la «desideologización» de las masas, porque naturalmente en una «coyuntura» como la que nos espera «en breve» todo el mundo echa por la borda sus ideas políticas para buscar por cualquier camino, generalmente amargo, un modo de sobrevivir».
Sin embargo, prefiero la ternura, su comprensión, su sencillez, que surge relampagueante en ocasiones, en genialidades. «Quien da la vez para llorar por los viejos abandonados, y por los viejos inmóviles y lavados de los asilos que usan zapatillas a cuadros y tienen un sombrero de cuando iban a la oficina con el que piensan fugarse, viva ese sombrero para siempre».
He aquí toda una contradicción. Posiblemente, algún día, le suceda a Cándido como a aquel guardaespaldas de una poesía, que descubrió en su cuerpo de gorila un viejo corazón de Bette Davis.
El humor, la jronía es la anécdota suave, con sabpr a hiel. El lenguaje literario dulcifipa las palabras, no las intenciones. Cpmo el buen humorista-dibujante b'usca la sonrisa-reflexión y no la c,arcajada-explosión virulenta.
Decididamente, este Cándido de hoy es mejor que el de ayer y peor que el de mañana.
José Manuel García Len
10 l
REDES CUBRIMIENTO DEUN COCINERO ENREDADOR, AVARO Y CELOSO
Arte de cocina, pastelería, vizcochería, y conservería: compuesta por Francisco Martínez Montiño, Cocinero Mayor del Rey nuestro Señor. Edición facsímil de la colección «Los 5 sentidos libros perdidos». Marzo de 1982. Tusquets Editores. Barcelona.
El Cocinero de Su Majestad. Manuel Femández y González. Memoria del tiempo de Felipe III. «La novela histórica española». Tebas. Ediciones Giner. Madrid, 1976.
a adquisición de la re-
Lproducción facsimilar realizada por Tusquets Editores para su colección «Los 5 sentidos Libros
perdidós», me proporcionó, por varias razones, satisfacciones plenas; la primera, poder materializar el deseo que sentía desde hacía mucho tiempo de conocer directamente el libro que sólo por referencias me era familiar. Su posesión llenó, por tanto, un importante hueco en mi biblioteca.
La lectura del libro, en las partes que me interesaron por estudios en marcha, me permitió cotejar sus recetas con otros títulos famosos que le siguieron y comprobar, con asombro, la influencia que ejercieron sobre la coquinaria posterior. No menos curioso me resultó comparar la puesta en escena que se requería para ejercitar la cocina de entonces ante la sencillez que hoy permite la mecanización que impera en los talleres en que se guisa la comida.
Es éste un libro que se echaba en falta, al menos por quienes seguimos de cerca este movimiento de lo gastronómico, y que ha de tener notable acogida por parte de los muchos seguidores que tiene en la actualidad esta faceta de la cultura. Dije antes que su adquisición me proporcionó no pocas satisfacciones, alguna ya justificada, no siendo la menor la de intentar resolver el problema que, al menos a mí se me presentó para fijar la edición que sirvió de matriz para realizar la reproducción facsimilar:

Son, creo recordar, diecinueve las ediciones que están registradas en el importante e imprescindible Indice bibliográfico de Palau, de este famoso libro de Martínez Montiño. La primera, del año 1611, realizada por Luis Sánchez, en Madrid. La que realizó Tusquets, para nuestro gozo, lleva el siguiente pie de Imprenta; Barcelona: En la Oficina de Juan Francisco Piferrer, impresor de S.M., véndese en su librería administrada por Juan Sellent».
Como puede verse no aporta ningún dato más que permita su reseña cronológica, faltando el del año de edición o impresión. Por familiaridad con otras obras de época, advertí, no obstante, que la edición base correspondía a alguna de principios del siglo XIX, y creo que puede datarse hacia el año 1807, es decir, que siguiendo a Palau sería la decimosexta. Por lo pronto, hay coincidencias en cuanto a la descripción y al ejemplar puesto recientemente en circulación, pero no exactitud, pudiendo achacarse las variantes a algún defecto registrado al emplanillar el libro en su reimpresión. Desde luego es esta la edición que se puede aceptar como base de la hoy al alcance del interesado y no la de 1823 (Imp. de Sierra y Martí, de Barcelona), que sería la decimoséptima, por presentar muchas diferencias en cuanto a su descripción. También hay que descartar de todo punto la decimoquinta edición de fines del siglo XVIII.
Todo parecía muy felizmente resuelto, pero al leer el novelón de Manuel Femández y González: «El cocinero de su Majestad», me encuentro con una nota de este autor a pie de página en la que se cita la «decimosexta impresión» del Arte de Cocina, de Francisco Martínez Montiño, y se alude a un plato determinado: «Platillo de las puntas de cuernos de venado» que dice está en la página 163, mientras que en la recientemente reproducida lo está en la 161. Pudiera ocurrir que todo se debiese a un error en la cita de la página por parte de Femández y González al tomarla apresuradamente. Para terminar ya estas notas bibliográficas es necesario lamentar que los editores no hubiesen empleado como base de la edición la primera o cualquiera otra de las siete u ocho siguientes, que obran en la Biblioteca Nacional que facilita los medios para reproducirlas tras fácil y no dilatado trámite.
Sigamos con las satisfacciones proporcionadas por la adquisición del libro. Otra fue el recordar un
Los Cuadernos de la Actualidad
poco la importante figura del «cocinero de Su Majestad», que siempre fue considerado como escritor culinario «español o portugués», duda que ahora se disipa al precisarse que nació en Montiño (La Coruña).
Se le conoce como «Cocinero Mayor de S. M. Felipe IV», lo que no es exactamente así, pues él ya lo fue de Felipe 111 y, al parecer, ya era cocinero con el rey Felipe 11, si bien entonces, por razón de edad, andaría por las cocinas en calidad de pinche o de oficial. Un dato importante aconsiderar, en razón al rango de suempleo y cargo, es que la primeraedición de libro tan importante hoy-como es de suponer que lo fue ensu tiempo- se hizo en 1611, en plenoreinado de Felipe 111 y diez años antes de acceder al trono Felipe IV.
Y, finalmente, otra de las satisfacciones deparadas fue la relectura de la novela de Manuel Femández y González, cuyo contenido me adentró en el tiempo en que se movió el gran cocinero. Pasé unas horas deliciosas dando las mil vueltas, siguiendo las mil pistas, revueltas, marchas adelante y atrás, que imprime el pródigo autor a sus personajes tan llenos de fantasía, como los hechos y la acción, no pocas veces, disparatada, pero siempre con un fondo de realismo y de autenticidad.
«Enredador, avaro y celoso», así nos pinta a su personaje Manuel Femández y González. «Como un rey entre sus vasallos, -añade- un hombrecillo vestido de negro con un traje nuevo de paño fino de Segovia», que tomaba «los platos de sobre las mesas, los entregaba a los lacayos, dedales la manera que habían de tener para llevarlos y servirlos». « Tenía cincuenta y más años», los cabellos mitad canos, mitad rubio panocha», « su fisonomía marcaba a un tiempo el recelo, la avaricia y la astucia», « hombre de bien», «rígido, minucioso e intransigible con las faltas de sus dependientes», «emanaba de él cierta conciencia de potestad, de valimiento, de fuerza». Si se agrega que «tenía la cabeza pequeña, el cuerpo enjuto», «el semblante blanco, mate y surcado
102
por arrugas poco profundas, pero numerosas; la frente cuadrada, las cejas casi rectas, los ojos pequeños, grises y sumamente móviles; la nariz afilada; la boca larga y de labios sútiles, y la barba, mejor dicho, el pelo de la barba, cano, lo que podía notarse en su bigote y su perilla, porque el resto estaba cuidadosamente afeitado».
Nada hay que pueda probar este retrato físico y psicológico, pero, ¿por qué no aceptarlo? Bien pudiera ser así, cabe perfectamente en lo lógico y normal. Lo que la historia nos dice que gozó de gran poder en la Corte de sus Reyes. Para muestra es suficiente un botón: cuando su amigo Quevedo cae en desgracia ante el Rey Felipe IV -bien tocado de ala por su conde-duque de Olivares- por mor del famoso «Memorial» y del no menos famoso « Padrenuestro», que le irán a dar con sus huesos a San Marcos, de León, fue interrogado sobre sus actuaciones y relaciones el cocinero mayor de Su Majestad Francisco Martínez Montiño, que le harían pasar mal rato ante lo que le ocurre a su amigo don Francisco de Quevedo y Villegas, señor de la Torre de Juan Abad. Si este dato es probado, ¿por qué no aceptar también los demás rasgos que se nos facilitaron?
Pocas veces un libro me proporcionó tantas satisfacciones ...
Juan Santana
«PHOTOVISION», UNA NUEVA CONCIENCIA ENLA FOTOGRAFIA ARTISTICA
La cultura predatoria de la «sociedad de consumo» aún no capta, en estos pagos, el valor único, intransferible, de la creación
fotográfica. La unívoca singularidad, como obra artística, de la imagen fotográfica, es el alfa y el omega de esta modalidad de arte visual. Pero,

aquí, y ahora, acaso empieza, y deberá forjarse esa conciencia increada de la fotografia. También, entonces, habrá que empezar a hablar de ella, como pieza venatoria.
En Estados Unidos, que es el paraíso para los fotógrafos con sentido inapelable de conciencia artística, o en la mayoría de los países de Europa Occidental, y en los de Europa Oriental -aunque en estos con importantes variantes en cuanto a la variante socioeconómica del mercado-, ya se valora la fotografia como espécimen autónomo. Es un medio de expresión, dentro de las artes visuales, que ha llegado a la mayoría de edad hace muchos años. Los geniales creadores de la Bauhaus ya sabían algo de esto. Y hoy, al menos en el mundo occidental, existen revistas serias, galerías permanentes, cátedras, expertos y «marchands» para la fotografia, exactamente como para la pintura. Hay coleccionistas que son verdaderos museos unipersonales, como ese fabuloso Sam Wagstaff, el coleccionista más importante del mundo que recientemente ha traído a España y expuesto, primero en Barcelona, en la Fundación Miró y después en Madrid, en el Museo Español de Arte Contemporáneo, una parte de sus obras más famosas, de las trescientas y pico obras singulares de su colección, que, para la valoración predatoria, puede valer millones de dólares. Esto puede ser una referencia contable definitoria, significativa aunque no valorativa en profundidad. En todo caso, sintomática de por dónde van a ir los encuadres del futuro estimativo de la fotografia.
La conciencia seria con que arrostrar la Fotografia como obra de arte única ha cuajado plenamente en un equipo de fotógrafos españoles. Y ahora, una parte 'de esa conciencia, un núcleo entusiasta y amigo de una empresa ambiciosa, ha logrado este milagro visual que es la revista «Photo-Visión» -un logotipo sencillo que dará mucho que hablar-, que es la primera, en un orden valorativo, publicación de creación fotográfica en habla hispánica. Creo, en suma, que es la mejor.
Casualmente, al hilo ruidoso y variopinto del verano, me he encontrado con esa aparición, ese empeño visual único y serio, definitivamente serio, que es «Photo-Visión». Uno, en su indigencia fotográfica periférica, no había caído en la cuenta de que existía esta obra de arte que es la revista ;<Photo-Visión», de clara vocación innovadora. La revista ya va por el cuarto número, de trimes-
Los Cuadernos de la Actualidad
1
l l
JOSEP RENAU
FOTOMONTAJE EN ESPAÑA
tre a trimestre. Hablo de milagro y tiene su explicación. Está fuera de los circuitos comerciales. Se apoya en un grupo reducido, de fotógrafos de élite. La revista es carísima en su elaboración. De calidad insuperable, tanto por el contenido como por la presentación. Sólo en suscripción se encontrará, como quien dice, de persona a persona. La selección de originales me parece a mí que es implacable, tenaz y exigente. «PhotoVisión» con las más avanzadas técnicas de impresión, con papel de la mejor calidad, capta en sus páginas -sesenta en cada número, gran formato- las más relevantes creacionesfotográficas, verdadera expresión dearte fotográfico del área española ehispanoamericana, principalmente.Para una más amplia difusión, lostextos están traducidos al inglés. Larevista tiene un alto contenido teórico. Los números son casi monográficos, como portafolios coleccionables.
El primer número, en esta faceta monográfica, se ha dedicado a Josep Renau, el cartelista de la República Española.
El segundo, con la misma calidad que me atrevo a calificar de museística, está dedicado a la naturaleza muerta en fotografia, con magníficos trabajos de investigación de Pierre Jean Amar y otros autores.
El tercero, monográfico, con idéntica calidad y densidad creativas, está dedicado al retrato.
Y el cuarto y hasta ahora último número de «Photo-Visión» está dedicado, en gran parte al gran artista mexicano de la fotografía, Manuel Alvarez Bravo, octogenario en la ac-
103
tualidad, que ocupa todo el portafolios.
El quinto, que aparecerá en setiembre, seguirá la línea monográfica establecida y se titulará «Poética de la noche», con imágenes, poemas y trabajos sobre ese temario inagotable y sugerente y dentro de la esmerada concentración que imprime carácter a esta «Obra Bien Hecha».
Esto es «Photo-Visión», en definitiva. Una «Obra Bien Hecha» en cada número. Pero, ojo, los interesados. Esta revista, fruto de un amor inextinguible, de una minoría de cualificados artistas y enamorados de la fotografia y el arte visual, es un medio de expresión y un vehículo de comunicación incomparable que, dentro del ámbito castellano-parlante, requiere apoyo y solidaridad. No sería bueno que se extinguiera en su mismo fuego por falta de afán compartido y solidario. Lo cierto es que resulta un empeño costoso y dificil, totalmente al margen de los circuitos comerciales y publicitarios -sólo una escasa publicidad afin y muy selecta se acoge en sus páginas, en mínima expresión-. El puñado de artistas fotógrafos -entre ellos, un asturiano, José R. Cuervo-Arango, con obra en galerías permanentes y en plena actividad artística- que la han fundado, y que la llevan de mano en mano, se han distribuido por todo el mapa de España, para el lanzamiento silencioso de la revista, un lanzamiento casi en familia, pero con impulso órfico. En Asturias, podemos encontrar la revista -como yo la topé en buena hora- sólo en tres o cuatro librerías. No la busquen en kioscos, en la rúa o en un anuncio perdido en cualquier medio de comunicación. El milagro, el prodigioso milagro estético que es «Photo-Visión» no da para tanto. Pero ese ojo incalculable que la simboliza puede cambiar, y a eso está, la conciencia fotográfica -o crear una nueva conciencia, como quien dice- en España, y situar a la fotografia en el museo, para siempre. Ese ojo nos mira ya desde dentro desde « Photo-Visión». Saludemo� su aparición, aunque este sea un saludo relativamente tardío. Por el contrario, es esperanzador. Saludémosla con el rigor y el alborozo de un hallazgo, con el mismo espíritu que impregnó el sueño epigonal del filósofo Baruch Spinoza en su obra magna, y que plasmó en aquella frase imperecedera: «Todo lo bello es tan dificil como insólito».
Bastián Faro

AMADEUS: ¿UNMOZART NIETZSCHEANO?
A"':adeus, obra extraordinariamente sugerente, es uno de los acontecimientos teatrales de los últimos meses. El texto in
glés de Peter Shaffer lo ha traducido al castellano Pilar Salso, y la adaptación y dirección de Santiago Paredes.
Su estructura es similar a la película Providence de Alain Resnais. Dos hombres en el transcurso del tiempo que va de la noche a la aurora, bucean en su historia, buscando cosas bien diversas: et' viejo de Resnais, un trozo de vida para combatir a la muerte; el de Shaffer, un trozo de vida para abrazar a la muerte. Metafóricamente, como diría Shakespeare, es la vida pagando a la muerte palabras de servidumbre.
No es una biografía en un estricto sentido, porque Shaffer no sólo .altera con frecuencia los hechos reales, sino que, sobre todo, esperpentiza a los personajes. Los protagonistas se ponen al servicio de la ficción y se simplifican de una forma peligrosa, para mejor servir a una idea, para adecuarse a una reflexión.
No es tampoco una reflexión sobre la envidia o sobre el proceso de autodestrucción que conlleva, como se ha repetido hasta la saciedad. Es algo más profundo: es una aproximación a la ontología que sustenta al genio y también· un vapuleo a la sistemática idealización de aquella por gentes de orden.
Shaffer visualiza en Mozart al artista con mayúscula y en Salieri al creador mediocre, y los utiliza generando ¡:ntre ambos una dialéctica que con frecuencia evoca el discurso nietzscheano; porque lo que hace no es sólo contraponer dos obras harto desiguales, sinó además dos morales diversas, dos formas antitéticas de respirar, amar o relacionarase con el mundo.
En primer lugar, Salieri representa «el orden», la perfecta adecuación a la moral dominante en la Viena de la Ilustración: acepta cautamente su posición social relegada, servil, revistiéndose de humildad y paciencia, utilizando el l;talago y la simulacién, dando al público lo que le pide: un trabajo esforzado que se adecúa al
Los Cuadernos de la Actualidad
gusto de la época y que es mediocre y pesado. Por todo ello, y aún a pesar de ser formalmente una especie de ayuda de cámara de los poderosos, goza por su capacidad camaleónica de un cierto poder social, de honores ·w distinciones, moviéndose con soltura por ese oscuro remolino mundano.
Mozart simboliza «el desorden», en un dramático divorcio entre su posición social dependiente de las altas jerarquías y su noble arrogancia e incluso jactancia: su amor a la libertad o a su arte en el que no hace ninguna concesión; su fe en sí mismo; su aplastante seguridad que
con demasiada frecuencia esgrime en son despreéiativo de burla hacia aquellos. En su creación goza de desenvoltura, de facilidad, utilizando un lenguaje musical atrevido y radicat melodías audaces, diferentes efectos orquestales de una gran fuerza y belleza. En consecuencia, no sólo se aleja peligrosamente del gusto de la época, convirtiéndose en críptico para muchos, sino que además y paralelamente en indeseable para otros. El resultado es una marginalidad social, una des posesión patética.
En segundo término, Salieri se ajusta a la virtud y a la bondad corrientes: practica la caridad; posee una esposa y una casa respetables; es comedido, grave, y convencionalmente adulto; . abraza la castidad y castiga a la para él efímera carne. Sin embargo, no se adapta a ese ideal casi «ascético» de una forma desinteresada, sino que lo hace porque piensa que la inspiración debe provenir de iciertos méritos. La temática de su obra es igualmente seria: temas elevados, áridos, que buscan ennoblecer al espectador en el sentido de espiritualizarlo, aunque en definitiva provoque un efecto inesperado: el aburrimiento.
Mozart se aleja de la virtud y de la bondad convencionales: hace ostentación de amarse sobre todo a sí mismo, a su arte; elige una mujer
104
poco respetable; sustituye la gravedad por el juego obsceno; la seriedad por la risa histérica; las maneras convencionales por la .desmesura y el infantilismo. Se detiene sensual, procazmente, en la envoltura del alma: la carne, dejándose arrastrar por, el ruido y la furia de los instintos. Con frecuencia se inspira en lo cotidiano, en temas «bajos», poco nobles; pero, sin embargo, consigue el efecto de una gran espiritualidad y poesía, reflejando los sentimientos más polarizados: lá extrema dulzura, la ira más violenta, el dolor y la risa.
Salieri es el único que comprende la grandeza de la obra de Mozart y la pequeñez de la propia; pero no es sólo envidia o resentimiento lo que siente, es sobre todo ira; porque la voz de la perfección se encama en un joven tan lejos de la virtud como aquél la entiende y que cuestiona no sólo su arte, sino además su vida. A causa de esta traumatizante revelación, hace un desesperado esfuerzo por mimetizarte, pero fracasa ostensiblemente porque su razón adjetiva peyorativamente sus acciones, su conciencia le señala en el pecado, en el fango. Lo que en Mozart es instinto, puro deseo, inocem,ia del paraíso, en Salieri es esfuerzo voluntarioso en pugna con el interiorizado «deber», es la ausencia de goce y paralelamente de creatividad.
Sin embargo, Salieri y Mozart tienen algo en común, algo que contribuye a su destrucción y a su grandeza: ambos son dos amantes empecinados de infinitos, soñadores de absolutos, perseguidores de quimeras. Ambos, buscan en su arte la perfección, y no pueden ver otro rostro más que el de aquella medusa que los fascina y envenena; pero que también da sentido a sus vidas.
Peter Shaffer intenta, pues, expoc
ner las características del genio como ruptura, como antítesis exacerbada de las cualidades tradicionales y aún .va más lejos en su implacable desmitificación, porque nos dice que incluso el desequilibrio, las fragilidades extremas, la auto-destrucción, pueden sustentar a un gran artista: el creador en el límite.
Evidentemente, han existido creadores serenos y apacibles, maduros; pero no sólo ellos detentan la creación. El artista con frecuencia no está hecho del material que forjan los sueños rosados de la clase media burguesa: a menudo es un revuelto de vísceras y sangre; de desorden y sufrimiento; de necesidad y soledad; de violencia y locura.
Pilar González Martínez