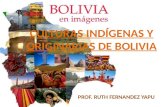Diagnóstico empírico de la traducción e interpretación de lenguas originarias 06012013 versión...
-
Upload
rosa-luna-garcia -
Category
Education
-
view
362 -
download
3
Transcript of Diagnóstico empírico de la traducción e interpretación de lenguas originarias 06012013 versión...

1
Lineamientos para la elaboración de un diagnóstico empírico de la traducción de
lenguas originarias peruanas
Rosa Luna García Universidad Ricardo Palma, Asociación Peruana de Terminología (PERÚterm) [email protected]
En este artículo nos proponemos plantear algunos lineamientos generales para la
elaboración de un diagnóstico preliminar sobre la traducción de lenguas originarias
peruanas. Los datos aquí recogidos emanan del sondeo empírico efectuado a los
alumnos de los cuatro últimos cursos de capacitación organizados por el Ministerio de
Cultura hasta la fecha, y de nuestra experiencia como traductora, docente e
investigadora en el campo de la traducción peruana.
El diagnóstico tendrá dos ejes de desarrollo: el ser de la traducción en el que
describiremos el estado actual de la traducción de lenguas originarias peruanas, y el
deber ser en el que se ofrecerán alternativas de intervención para crear nuevos
escenarios laborales en este campo. En ambos ejes reflexionaremos sobre las variables
propuestas por Luna (2000): hacer traductor, saber traductor y ser traductor a través
de las cuales se intentará responder a las grandes interrogantes de un proceso de
planificación traductora como son: quién traduce, qué se traduce, para quién, para qué,
por qué, por cuánto, con qué, cómo, etc.).
1. SER DE LA TRADUCCIÓN ORIGINARIA
1.1. Hacer traductor
1.1.1. ¿Para qué y por qué se traduce?
Según declaraciones de los participantes a los cursos, los móviles más
recurrentes para realizar traducciones fueron, en primer lugar, la evangelización,
seguida de la preservación lingüística y cultural, la educación de nuevas generaciones, y
en último lugar, el acceso a otras visiones del mundo. La finalidad de la mayor parte de
estas traducciones es su publicación en soporte digital (portales de instituciones) o
físico.

2
1.1.2. ¿Con qué herramientas se traduce?
Uno de los mayores problemas a los que se enfrentaron los asistentes a los
cursos fue el relativo a la escasez de fuentes de consulta de carácter general, y la total
ausencia de obras especializadas producidas en sus lenguas. Asimismo, destacaron
como otra enorme limitación la existencia, en muy pocas lenguas, de diccionarios
generales con lemarios restringidos, y la carencia de diccionarios especializados
prácticamente en todas ellas.
Estas carencias se agravan por la existencia de un ínfimo número de
especialistas, y el hecho de que ellos no siempre están suficientemente motivados para
producir textos especializados en su propia lengua, prefieren hacerlo en español, lengua
que estiman será la única que les garantizará su lectura y difusión. Esta preocupante
situación hace que las fuentes orales de consulta disponibles se limiten a los ancianos,
apus, sabios o maestros quienes colaboran, en la medida de sus posibilidades, con la
resolución de dudas culturales e idiomáticas. Los participantes indicaron que,
paradójicamente, son los especialistas extranjeros quienes demuestran mayor interés por
aprender, e investigar, sus lenguas y culturas. Desde su perspectiva, los lingüistas,
antropólogos, especialistas en interculturalidad, tanto peruanos como extranjeros, se
acercan a sus comunidades con la única finalidad de buscar informantes que les
permitan llevar a cabo sus tesis e investigaciones. Los participantes reclamaban los
especialistas “los usan” como informantes, a cambio de retribuciones en especies, y
nunca devuelven a la comunidad los resultados de sus investigaciones.
A todo lo dicho, cabe destacar que la más grande traba a la que se enfrentan los
traductores de estas lenguas es la relativa al proceso de normalización: de las 47 lenguas
existentes solo 21 poseen alfabetos oficiales y están en proceso de construcción de
consensos sobre normas de escritura, 16 disponen de Guías de uso de alfabetos, 12 de
Manuales de escritura y solo 6 de gramáticas pedagógicas.
1.1.3. ¿En qué dirección y qué tipo de textos se traducen?
En cuanto a la dirección, la traducción directa (del castellano a la lengua
originaria) alcanza, a todas luces, la mayor demanda. Los encargos solicitados son muy
diversos, abarcan desde la traducción de la biblia, que a la fecha se ha realizado a 41

3
lenguas nativas del Perú (Instituto Lingüístico de Verano- ILV), pasando por la de obras
literarias occidentales (El Principito por Marcos Lukaña, El Quijote de la Mancha por
Demetrio Yupanqui, los cuentos Cenicienta, Blanca Nieves, Juan sin miedo y El gato
con botas, y de autores peruanos como José María Arguedas, cuyos cuentos han sido
traducidos por la literata Gloria Cáceres, hasta buscadores (Mozilla, Google), material
didáctico escolar, textos audiovisuales (spots radiales y televisivos, trípticos, afiches),
documentos jurídico-administrativos como el texto del Borrador de Reglamento de la
Ley Nº 29785, Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u
Originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo traducido al shipibo, awajun, quechua, aymara y asháninca, la traducción al
quechua de la Ley de Recursos hídricos y la Política Nacional del Ambiente a cinco
lenguas originarias, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a 34
lenguas de Perú (ILV), del Acuerdo Nacional al quechua, el himno nacional al
quechua, aymara, asháninka y awajun, al igual que de textos de divulgación vinculados
a temas de salud, técnico-productivos, minería y de ciencias sociales.
A diferencia de la traducción directa, la inversa (de la lengua originaria al
castellano) cuenta con una demanda bastante restringida que se circunscribe a relatos
orales, canciones, cuentos, adivinanzas, poemas, nombres de plantas, fábulas, refranes,
himnos, medicina tradicional, gastronomía, entre otras manifestaciones culturales.
Por el momento, resulta difícil determinar el volumen de traducciones disponible
en lenguas originarias peruanas, debido a su escasa circulación y difusión, así como a la
imposibilidad de identificar su real ubicación. Lo paradójico de esta situación es que los
propios hablantes originarios no pueden dar razón del material se ha sido traducido a sus
lenguas, y desde sus lenguas al español u otros idiomas.
1.1.4. ¿Cuánto se percibe por traducir?
Los ajustados e irracionales plazos de entrega, fijados por lo general por el
cliente, sin tomar en consideración las limitadas condiciones de producción en las que
lleva a cabo su trabajo, constituyen uno de los problemas más acuciantes para el
traductor de lenguas originarias. El total desconocimiento de lo que significa traducir
hace que los clientes ofrezcan tarifas bajas, cuando no irrisorias, llegando en casos
extremos a ofrecer “trueques”, o solicitar trabajos gratuitos. Entre los argumentos que
esgrimen los clientes para convencerlos de aceptar tarifas bajas, o trabajos gratuitos es

4
que ellos no cuentan con suficiente experiencia y que, en definitiva, sus pueblos serán
los mayores beneficiados con esas traducciones. Además, la unidad de conteo empleada
para la fijación de tarifas se establece en base a la página o el documento completo,
cuantificación poco ventajosa y objetiva tanto para el cliente como para el traductor.
En términos generales, podemos concluir que los traductores de lenguas
originarias desconocen totalmente cuánto deben cobrar por su trabajo, en base a qué
unidad de conteo, y a qué parámetros determinar sus tarifas de traducción.
1.1.5. ¿Quién solicita traducciones?
A nivel de encargos de traducción, debemos diferenciar los de traducciones
directas solicitadas básicamente por ministerios, instituciones académicas, religiosas,
gubernamentales, medios de comunicación, casas editoriales y oenegés, de los de
traducción inversa que, en su mayor parte, son autotraducciones hechas por placer. Los
literatos indígenas argumentan que se ven obligados a optar por el camino de la
autotraducción al español debido a que no se cuenta con traductores capacitados para
asumir ese reto.
1.2. Saber traductor
1.2.1. ¿Quién traduce?
Según la información recogida, los encargos de traducción son básicamente
asumidos por hablantes nativos; pastores y religiosos; profesores y estudiantes
bilingües; dirigentes y líderes capacitados; traductores capacitados para la Consulta
Previa; e investigadores extranjeros con un buen manejo de las lenguas nativas. En
términos globales, se puede observar que el perfil real del traductor es bastante variado
y heterogéneo no solo en cuanto a tipo de formación y grado de bilingüismo, sino
también en lo tocante al nivel de competencia y experiencia traductoras. Un escaso
número de participantes cuenta con una competencia traductora promedio derivada de
su experiencia como traductor empírico, mientras que el grueso de ellos bien ha
realizado un escaso número de traducciones (1-4), o no tiene experiencia alguna en la
materia, pero sí mucho interés en formarse como traductor. Sin embargo, nos parece
oportuno destacar que no se trata de una falta de capacidad para traducir, sino más bien
de práctica traductora.

5
1.2.2. ¿Cómo se traduce?
La totalidad de participantes manifestó que las técnicas por excelencia utilizadas
para la traducción, tanto directa como inversa, fueron la traducción literal, el préstamo
crudo (no adaptado) y adaptado, la traducción explicativa, la reutilización de
equivalentes acuñados, la omisión de conceptos difíciles de traducir o inexistentes en su
lengua, y, en contadas oportunidades, la acuñación de léxico a partir de los recursos
propios de sus lenguas. Los problemas más comunes que encontraron al traducir
fueron:
a. falta de comprensión de palabras/conceptos abstractos desconocidos
y dificultad para su reexpresión en sus lenguas a través de voces
concretas,
b. la ausencia de una cultura de traducción,
c. la enorme cantidad de vacíos referenciales, léxicos y terminológicos
para traducir elementos de las culturas material e inmaterial debido a
la distancia entre las dos cosmovisiones puestas en contacto,
d. el uso y abuso de la traducción literal,
e. la consideración del préstamo crudo como un elemento contaminante
en sus lenguas,
f. la dificultad para tomar distancia entre la traducción y la crítica al
contenido del texto traducido.
Asimismo, cabe señalar que quehacer del traductor de lenguas originarias es
muy intuitivo, reflejo del desconocimiento de métodos, técnicas y estrategias de
traducción que coadyuvarían a la resolución de problemas de traducción y, por ende, al
desarrollo su competencia traductora.
1.3.Ser traductor
1.3.1. ¿Cuál es la autopercepción y la heteropercepción de la traducción y de las
lenguas originarias?
Con relación a la forma que se ven los traductores y la imagen pública (cómo los
ven los demás), los grupos de estudio expresaron que, a su juicio, los prejuicios
existentes en torno a la traducción de lenguas originarias son más discriminatorios que
los enraizados en el campo de la traducción de lenguas occidentales y orientales. Esta

6
mayor discriminación se atribuye al bajo estatus que alcanzan las lenguas originarias
frente al español en nuestro país, sumado a la existencia de un estatus igualmente
desigual entre las lenguas andinas y las amazónicas, y dentro de cada una de estas
familias lingüísticas. Además, a algunos participantes les asalta una enorme
preocupación por el escaso, o nulo, interés por hablar, producir, y menos aún, traducir
en sus lenguas.
Ahora bien, los traductores originarios se encuentran sometidos a una doble
desconfianza, la de cliente y la de su comunidad, respecto de su labor. La práctica de la
traducción es una fuente generadora de reservas, aun cuando el sujeto a cargo de la
misma sea un miembro que pertenece a la comunidad indígena. Ellos reconocieron
abiertamente que el colectivo de traductores de lenguas indígenas viene asumiendo un
rol bastante pasivo, y declararon que perciben una escasa disposición por parte de sus
comunidades para difundir su conocimiento a través de la traducción. Una muestra de la
invisibilidad se ve patentizada en el hecho de que, en la mayor parte de los casos, las
entidades solicitantes de servicios de traducción no consignan en un lugar visible los
créditos por derechos de autor de la obra derivada. En suma, dadas las actuales
circunstancias, en el campo de las lenguas originarias la traducción es vista como una
práctica subalterna y el traductor como un sujeto subalterno.
A pesar de la poco alentadora autopercepción y heteropercepción descritas, la
segunda promoción de traductores e intérpretes formada por el Ministerio de Cultura,
asumió el difícil reto de crear la Asociación Nacional de Traductores e Intérpretes de
Lenguas Indígenas y Originarias del Perú (ANTRAIN), institución que dispone de una
página web con videos, artículos, bolsa de trabajo, entre otro tipo de información. Los
objetivos de esta asociación son:
a) Facilitar el diálogo intercultural en el Perú;
b) Gestionar y facilitar espacios de formación y capacitación profesional;
c) Defender los intereses laborales y gremiales de los asociados;
d) Consolidar y difundir de lenguas ancestrales mediante la producción,
investigación, sistematización y la práctica social para mejorar el estatus
de nuestras lenguas indígenas y originarias peruanas.
e)

7
2. DEBER SER DE LA TRADUCCION ORIGINARIA
2.1. Deber saber hacer
2.1.1. ¿Cuánto debería cobrarse y en qué condiciones de producción debería traducirse?
En este punto, los participantes dieron a conocer que los clientes no toman en
cuenta la variable demanda idiomática al momento de fijar las tarifas, como sí se hace
en el caso de las lenguas occidentales u orientales. En el mercado peruano, las lenguas
orientales establecen tarifas mayores que las occidentales, y estas últimas también
cuentan con variación tarifaria en función de la oferta de traductores, es decir a mayor
oferta menor tarifa, a menor oferta de traductores, mayor tarifa rige para todas las
lenguas, y las originarias no tienen por qué ser la excepción. Además, la unidad de
conteo utilizada para la fijación de tarifa ha venido siendo el documento o la página
como mencionamos anteriormente, cuando en esto momentos el mercado peruano
emplea la palabra como parámetro para la fijación de tarifas. A este respecto, es
oportuno aclarar que al tratarse de lenguas mayoritariamente aglutinantes, la comunidad
traductora de lenguas originarias tendrá que decidir si le resulta más conveniente
establecer la unidad de conteo a partir de la lengua origen (de la cual se traduce), o de la
lengua meta (a la cual se traduce), ya que cuando traduzcan del español (lengua
fusionante) a una lengua originaria (lengua aglutinante) el número de palabras resultante
será mayor que cuando lo hagan de la lengua originaria al español.
Pasando al análisis de la variable condiciones de producción de la traducción
(deber tener) estimamos que los traductores de lenguas originarias trabajan en
inferioridad de condiciones frente a los de lenguas occidentales, quienes tienen a su
disposición una amplia gama de diccionarios que van desde generales monolingües de
cada una de las lenguas de estudio, hasta de falsos amigos, pasando por diccionarios de
regionalismos, combinatorios, de dudas, bilingües y plurilingües generales.
Paralelamente, cuentan con fuentes documentales y orales tales como gramáticas
generales y contrastivas, textos paralelos (textos en la lengua meta a la que se traducirá)
que abordan la misma temática del texto origen, nativos expertos y especialistas en la
materia a la que se traduce, manuales de redacción y de ortografía, fuentes icónicas,
etc.
En este contexto, resulta perentorio que los hablantes de lenguas originarias
produzcan textos de carácter general y especializado. En lengua general, aparte de
material educativo, se podría producir material en función de las especialidades de sus
miembros de las comunidades indígenas, ampliar la publicación de versiones bilingües

8
sobre diversas manifestaciones culturales y literarias. Sería igualmente oportuno
elaborar diccionarios multidialectales en diferentes variantes de una misma lengua
originaria (por ejemplo quechua Chanka, de Ancash, de Lambayeque, y sureño) con
equivalentes en español, e incluso en otras lenguas.
La existencia de un repositorio de lenguas originarias conformado por un banco
de textos generales y especializados, otro de traducciones y un tercero de material
lexicográfico-terminológico sería de suma utilidad no solo para la comunidad
traductora, sino también para otros colectivos como lingüísticas, docentes, etc.
Resulta perentorio que los traductores e intérpretes apuesten por la elaboración
de manuales de buenas prácticas traductoras (suerte de decálogo del traductor), perfiles
ideales del traductor, normas traductoras (consenso para traducir de determinada manera
los nombres propios, etc.), y de estilo de cada una de las lenguas originarias, así como
manuales autoinstructivos para la enseñanza de traducción, terminología, lingüística,
gramática, neología, entre otras materias importantes.
2.1.2. ¿Quién debería de solicitar las traducciones? ¿Qué se debería traducir y en qué
direcciones?
A nuestro parecer, compete a las comunidades nativas, o indígenas, la toma de
decisiones respecto de la planificación traductora de las lenguas originarias: son ellas
quienes, de acuerdo con sus propias necesidades e intereses, deberán determinar lo
“traducible” y lo “no traducible” de sus lenguas al español u otras lenguas, o del español
u otras lenguas a sus lenguas originarias, así como el tipo de texto que requiere
traducción urgente según el impacto que pudiera causar en sus comunidades. A manera
de sugerencia, podrían formar parte de este “corpus traducible” textos fundacionales
referidos a los derechos humanos y lingüísticos, tales como la Constitución Política del
Perú, la Ley de lenguas, la Consulta Previa, la Ley de Educación Bilingüe Intercultural,
el Proyecto de Ley de Coordinación Intercultural de Justicia, el Convenio 169 a lenguas
diferentes al quechua, y en general, todos los textos que reviertan en la elevación de la
calidad de vida de las comunidades originarias.
Un área virgen en las comunidades indígenas es el aprendizaje de lenguas
extranjeras por parte de los jóvenes con miras a traducir textos producidos en sus
lenguas directamente a distintas lenguas extranjeras, sin pasar por el español, sobre
temas vinculados a la cultura material e inmaterial de sus pueblos. Es bastante previsible

9
que la traducción inversa a lenguas extranjeras logrará ser más cotizada que la llevada a
cabo al español.
2.1.3. ¿Qué debería hacerse con las traducciones y qué servicios deberían ofrecer los
traductores originarios?
Contar con un repositorio de traducciones permitiría, en un primer momento,
conocer el volumen de traducciones en cada lengua y dirección, la autoría (individual,
colectiva, etc.) y confiabilidad de las fuentes, las casas que editaron la traducción, el
lugar y año en que se publicaron, el tipo de soporte físico o digital que utilizaron, el
lugar en dónde se encuentra depositada la traducción, ente otros datos. Una vez
obtenida esa información, un equipo multidisciplinario procedería a llevar a cabo una
depuración y evaluación de las fuentes según parámetros técnicos establecidos por
consenso. Finalmente, la tercera etapa consistiría en la puesta a disposición de las
fuentes validadas que cumplen con los estándares establecidos para la consulta de legos
y expertos interesados. Sobre este tema, Gloria Garbarini (2007:227) subraya la
importancia capital de recopilar las traducciones y de estudiar las motivaciones que
subyacen a los diversos encargos de traducción permitirá saber el grado de disposición
de los mapuches a defender sus conocimientos por medio de las traducciones.
Por otro lado, el literato Juan Vargas (2010) nos informa que muchos especialistas, en
especial abogados, ingenieros agrónomos, psicólogos, médicos, requieren aprender
quechua especializado para ampliar su campo de trabajo y no encuentran una oferta
suficiente de cursos, manuales ni diccionarios especializados para satisfacer dicha
necesidad. Sin duda el desarrollo de este rubro, tan poco explorado, generará productos
que redundará en el mejoramiento de la calidad de la traducción especializada.
Un reto adicional para el traductor originario supondrá la explotación de otras
modalidades de trabajo, tales como la traducción intralingüística, aplicable a la
traducción interdialectal, y la intersemiótica a la elaboración de diccionarios pictóricos,
invalorables herramientas para difundir diversas manifestaciones de la cultura material e
inmaterial de las comunidades indígenas.
2.2. Deber saber
2.2.1. ¿Cómo debería traducirse?
Son diversos los autores que han resaltado la probada eficacia del método de
traducción participativa para verter la Constitución colombiana a varias lenguas

10
originarias (Jamioy: 1997; Landaburu: 1997 y Oróstegui (2008). Para Jamioy (1977 este
método de traducción presenta las siguientes ventajas:
[…] La heterogeneidad de los actores de la traducción, quienes aportaron con sus inquietudes y opiniones de acuerdo al conjunto de conocimientos y experiencias que tenían tanto de su cultura como de las influencias recibidas de la sociedad nacional. Y por otra, la traducción explicativa de la mayoría de los artículos en la lengua vernácula refleja que en la cultura kamëntsªa la fuente del derecho es la costumbre, en donde las interpretaciones jurídicas por las autoridades competentes se han referido a casos concretos, sin la posibilidad de diferir mucho en las interpretaciones, porque se guían por patrones de conducta. Mientras que en el derecho positivo, basado en la constitución escrita, la conducta humana se encuentra en definiciones y descripciones más universales y, en efecto, muy abstractas.
Desde esta misma perspectiva, Juan Landaburu (1997:112-116), coordinador de
la traducción de la carta magna, describe la experiencia como sigue:
Se seleccionaron únicamente siete lenguas originarias en función de su importancia política de su etnia y la existencia de lingüística En el caso de la traducción de la constitución no se tratará simplemente de traducir en lengua indígena sino, incluso, de crear conceptos que en el universo precolombino no existían y aún no existen en muchos casos. […]. Se tradujeron únicamente 40 de los 380 apartados, los vinculados a los derechos fundamentales de las personas y de las comunidades indígenas, artículos de la constitución colombiana a las más importantes lenguas originarias colombianas […]. Las reacciones de los indígenas fueron variadas, primó la desconfianza. Para unos representaba un peligro de que el Estado colombiano impusiera sus reglas a pueblos que habían vivido con autonomía política durante muchos años, y por el otro, entendieron que era una oportunidad de conocer el modo de organización del estado colombiano (1997). […]. La publicación contó con una introducción en lengua indígena y en castellano ( autoridades indígenas, del presidente de la República, del coordinador del programa, del traductor); la traducción de los cuarenta artículos distribuidos en capítulos temáticos, los textos primero en lengua indígena y luego en castellano; un glosario con cincuenta términos castellanos con su traducción a lengua indígena, una traducción analítica (morfema por morfema) de la expresión indígena y una traducción al castellano de esta misma expresión indígena; la traducción de los quince artículos más importantes, mostrando los cinco niveles pertinentes: el texto oficial en castellano, el texto definitivo en lengua indígena, este mismo texto segmentado en sus unidades significativas, la equivalencia en castellano de estas unidades significativas, una nueva traducción al castellano. Este último nivel pretendía medir el peso propio del universo semántico indígena.
En la misma línea de pensamiento, Oróstegui (2008:173) relató la vivencia del
trabajo grupal como:
[…] Un proceso de trabajo colectivo que permitió al grupo de trabajo llegar a las diferentes traducciones y que se desarrolló en tres etapas En primer lugar, se permitió a los traductores indígenas la asimilación de los términos jurídicos. Para ello, los abogados, apoyados en diccionarios jurídicos, los ayudaron a

11
entrar en la comprensión de estos términos que son propios del mundo occidental. Una vez garantizada la comprensión de los términos se pasó a analizar el nivel de sintaxis. Y luego de verificar que todo estuviese aclarado en dicho nivel, se llegó a la codificación en lengua indígena, la cual fue abordada desde los tres niveles de trabajo. […] y, finalmente, a discusión en la comunidad.
Sobre esta misma traducción Jamioy (1977) manifiesta que” traducir al
kametschka implicó el manejo de dos comosgonías y uno de los problemas más
significativos fue la explicación de semantismos propios de algunas palabras o términos
de la constitución tales como soberanía, autoridad, derecho, libertad”.
En cuanto a la aplicación de técnicas de traducción, sería beneficioso desterrar la
reticencia al empleo del préstamo crudo y adaptado en la medida que el traductor debe
ser consciente de la necesidad de crear neologismos para realidades materiales nuevas.
Debe entender que el préstamo léxico crudo, o no adaptado, es una técnica de
traducción totalmente válida en todas lenguas del mundo, y que el préstamo necesario
enriquece a la lengua y cultura receptora. Habrá casos en que tomaremos préstamos del
inglés, del francés u otras lenguas occidentales, pero también tendremos que tomarlos,
como de hecho sucede, del quechua, del aimara, del huioto, del jacaru, del español, etc.
para facilitar la comunicación hasta que se disponga de formas propias en la lengua
receptora. Se estila, en una fase inicial, acompañarlo de una breve descripción entre
paréntesis o traducción literal entre paréntesis, o nota del traductor, según sea el caso. El
fenómeno del préstamo no es estable, implica un continuo que puede ir del préstamo
crudo, al adaptado, pasando por la dupleta préstamo-término indígena, hasta llegar a la
acuñación de un término acuñado en la lengua originaria.
A partir de lo expuesto, y en lo que concierne a la metodología de trabajo, cada
experiencia traductora debería concebirse como un proyecto de traducción compuesto
por tres fases: el encargo, que recaba información sobre los destinatarios, el tema, el
equipo de trabajo, la tarifa, el plazo de entrega, las fuentes de consulta disponibles, la
dirección, la finalidad, etc.); la traducción propiamente dicha, que debe seguir las
subetapas de comprensión, reexpresión, autorevisión y revisión por terceros; y la fase
postraductora, en la que se indaga sobre el grado de satisfacción del usuario de la
traducción, etapa importantísima que nos garantiza la validación de la traducción, y de
la terminología que podremos reciclar en futuros encargos de traducción (Luna 2012: 1-
10).

12
2.2.2. ¿Quién debería traducir?
Al evaluar quiénes debían ser las personas que se encargarían de la traducción de
la constitución colombina a la lengua kamëntsªa surgieron dos posturas antagónicas:
[…] se preguntaban quiénes tenían autoridad para traducir un documento tan importante. Aparecieron dos posiciones. Unos manifestaban que debían ser los ancianos o los exgobernadores del gobierno tradicional, quienes tienen mejor manejo de la lengua kamëntsªa y por ende del saber propio de esta cultura. Otros opinaban que debían ser los intelectuales escolarizados, porque ellos tenían el conocimiento de la Nueva Constitución y mejor manejo del español. Durante la determinación de los criterios de quiénes eran los más idóneos, la asistencia en las sesiones era aproximadamente de setenta personas entre los exgobernadores del gobierno tradicional y la dirigencia de este pueblo indígena. Finalmente decidieron que el grupo traductor debía ser heterogéneo, es decir que debía estar representado por jóvenes y ancianos, tanto intelectuales como no intelectuales y por quienes tenían mejor manejo del kamëntsªa o del español. Teniendo en cuenta el criterio anterior, el gobierno tradicional representado por el Cabildo, oficializó el grupo traductor, invitando a los demás miembros de la comunidad hablante-nativa para que participen en los ajustes pertinentes durante el proceso de traducción y para que la traducción sea aprobada por todo el pueblo en presencia de la autoridad tradicional El grupo traductor se fue consolidando a medida que se iba experimentando "el método de explicación de los términos", mediante preguntas: ¿qué se entiende en kamëntsªa por una determinada palabra? O ¿cómo se dice la palabra /x /en kamëntsªa? Esta forma de realizar el trabajo de traducción demandaba cada vez más el conocimiento del lenguaje jurídico en español y buscar sus equivalentes en la lengua vernácula. La mayoría de quienes en principio consideraron una simple oportunidad de trabajo se fueron retirando voluntariamente, ya que no existía la seguridad de remuneración y el trabajo exigía mucha seriedad, constancia y estudio de los textos en español, los cuales generaban profundas reflexiones sobre el significado de las palabras y conceptos de los mismos en la lengua propia. A mediados del segundo mes de trabajo sólo habían quedado once personas con el ánimo de seguir esta traducción, de los cuales siete permanecieron constantes durante más de dos años. Este grupo oficializado por la autoridad tradicional estuvo conformado por hablantes-nativos: dos profesionales (lingüista y economista), por un bachiller, un técnico agropecuario, un estudiante de bachillerato, quienes tenían edades entre los dieciocho y los treinta y siete años; y un agricultor de cincuenta y una señora de aproximadamente sesenta años. El grupo permaneció en constante estudio para entender los textos constitucionales, apoyados por mínimas charlas de un jurista no hablante de esta lengua y de diccionarios jurídicos. También por una asesoría técnica en la parte lingüística, por parte /del Centro Colombiano de Estudios de las Lenguas Aborígenes/ (CCELA) de la Universidad de los Andes. (Jamioy: 1997)
En el decálogo elaborado para la normalización de lenguas originarias menciona
dos exigencias cuyo cumplimiento resultaría obligatorio en los traductores de lenguas
originarias “fortalecer y desarrollar el pleno dominio oral y escrito de cada lengua

13
original, y producir materiales escritos diversificados en todas las lenguas originarias”
(Albó, 2001: 245).
La profesionalización también debería ser otro punto importante en la agenda de
la comunidad de traductores originarios. Para ello cuentan con muchas oportunidades.
Cualquier universidad peruana formadora de traductores e intérpretes estará totalmente
dispuesta a apoyar un proyecto de formación de traductores e intérpretes de lenguas
originarias, sea en forma semipresencial, o totalmente a distancia. Con el tiempo sería
deseable que se formen especialistas en tecnologías de la información y la
comunicación, terminólogos, traductores especializados, neólogos, revisores, etc.
Paralelamente al periodo de profesionalización, convendría sistematizar las experiencias
de docentes y discentes en manuales de traducción, artículos sobre didáctica de la
traducción de lenguas originarias, etc., productos que, sin duda, facilitarían la
visibilidad de los traductores en originarios en nuestro país.
2.3.Deber saber ser
2.3.1. ¿Cuál debe ser la autopercepción del traductor de lenguas originarias y la de sus
lenguas? ¿Cuál debería ser la heteropercepción respecto de los hablantes y
traductores de lenguas originarias?
Es indispensable que el traductor de lenguas originarias experimente un cambio
de actitud de doble vía: como hablante y como traductor. Por un lado, en su calidad de
hablante, debe transformarse en un cabal conocedor, defensor y promotor de su propia
lengua y cultura. La meta a que la debería apuntar es lograr que su lengua adquiera la
funcionalidad requerida para poder ser utilizada en ámbitos tanto privados como
públicos. Por otro lado, en su condición de traductor, debe hacerse respetar como
profesional de la mediación interlingüística e intercultural, e instaurar buenas prácticas
individuales y colectivas, desde el inicio de su actividad. A su vez, debe ser un promotor
de la traducción como espacio de intercambio literario, científico y cultura, como
herramienta invalorable para acceder al conocimiento especializado y, por ende, elevar
la calidad de vida de las comunidades indígenas,
En su experiencia como traductor de la constitución colombiana a la lengua
kamëntsa, J. Jamioy (1997) sostiene que:
[…] la pregunta del por qué se iba a traducir en esta lengua, generó diversas posiciones al interior y exterior de esta comunidad. Porque algunos consideraban que traducir el reglamento de los "blancos" a la lengua propia era

14
un irrespeto con ellos mismos y sobre todo porque significaba aceptar las normas impuestas desde afuera. Tenían temor, porque los ancianos siempre han enseñado que con las palabras se ama, se insulta, se declara la guerra, se da esperanzas, etc., es decir, los hablantes nativos de mayor tradición manifestaban su gran respeto por la palabra, porque consideran que la palabra que se expresa queda empeñada. Por otra parte, hubo quienes manifestaron su satisfacción para que se traduzca los apartes de la Constitución porque ello permitiría conocer su contenido en la lengua propia y sobre todo porque con ello empezaba a ser realidad lo que ella misma ordenaba. En general, trataban de obtener unas razones justas y sinceras en este acto de traducir textos constitucionales en las comunidades indígenas con tradición lingüística, porque temían que su lengua propia sea utilizada para algún tipo de adoctrinamiento, como les ha sucedido en materia religiosa. En consecuencia plantearon muchas razones de tipo histórico, moral, político, cultural y económico. Entre dichas razones, cabe anotar que le dieron fundamental importancia a las palabras constitución y política, sobre todo a la segunda, ya que la palabra política les significaba actividad no propia de los indígenas, asociaban con engaños, banderas o colores de los partidos, promesas, robos de los dineros del pueblo, campañas electorales, etc., todo eso porque tenían experiencias negativas con las personas que han realizado proselitismo político a nivel local, regional y nacional, lo que ha generado una desconfianza con la ejecución de dicho término. En efecto, la mayoría de los exgobernadores del gobierno tradicional solicitaron una explicación detallada de lo que significaba traducir la Constitución política, para autorizar su aprobación. En conclusión, para los hablantes nativos tradicionales traducir significó empeñar la palabra, refiriéndose a que lo que iban a "expresar en kamëntsªa" del articulado seleccionado de la Constitución en español, esto era de tanta responsabilidad y delicadeza, que podría favorecer o perjudicar a su pueblo. La buena traducción en la lengua vernácula permitiría entender mejor la intención escrita de los legisladores; por el contrario, si dicha traducción era regular o mala, se alejaría de dicho entendimiento y podría perjudicarse en leves o hasta en graves errores en las futuras interpretaciones.
Para Gloria Garbarini (2007:225-231) la traducción a lenguas originarias debería
servirnos para:
[…] determinar lo que provoca la traducción en las personas y en el medio sociopolítico-cultural, […] a estudiar las motivaciones que subyacen a las diversas solicitudes de traducción; […] que dé respuestas a preguntas como cuáles son las ventajas de su instauración como práctica cultural, el valor que le otorgan los miembros de la comunidad a los traductores.[…] lo qué pasará cuando sus costumbres que le dan identidad se escriban y dejen de practicarse como pasa con las normas occidentales. […] los lectores de las traducciones desean saber en que los favorece y perjudicar los documentos jurídico-administrativos que se han traducido.

15
Para finalizar este artículo, nos referiremos a las recomendaciones efectuadas al
Director General de Interculturalidad a raíz de nuestra experiencia como profesora de
cinco módulos diferentes en cada uno de los cuatro programas de capacitación de
traductores e intérpretes de lenguas originarias organizados por el Ministerio de Cultura:
i. Ampliar el tiempo de duración del curso a un mínimo de tres
meses, en tanto que tres semanas es un periodo totalmente
insuficiente para una preparación introductoria.
ii. Continuar con la capacitación de los grupos anteriores mediante
la oferta de cursos de nivel intermedio y avanzado conducentes
a la obtención de un Diplomado, que podría organizarse en
convenio con las instituciones formadoras de traductores e
intérpretes, o con el Colegio de Traductores del Perú.
iii. Diseñar un Banco de Datos de Lenguas Originarias Peruanas
integrado por un banco de traducciones y textos bilingües, otro
de textos (generales y especializados) producidos en lenguas
originarias y el tercero de terminología (lengua originaria-
español, español-lengua originaria) para ponerlo a disposición
de los diferentes pueblos originarios y de la comunidad peruana
en general.
iv. Elaborar un directorio de especialistas originarios o
conocedores de estas lenguas dispuestos a trabajar de la mano
con ellos para las propuestas neológicas y terminológicas.
v. Incluir dentro de la oferta formativa horas de tutorías para
orientar al estudiante en su futuro proyecto personal de
traducción e interpretación, así como un curso básico de
herramientas informáticas.
vi. Incorporar un curso Introducción a la Lingüística Amazónica y
Andina con la finalidad de que los integrantes puedan
reflexionar sobre sus propias lenguas y explotar los recursos
léxico-sintáctico que les ofrecen para la acuñación de palabras y
términos.
vii. Integrar un curso de Comprensión y producción textual
conducente para mejorar las competencias lectora, de redacción

16
y lexicográfica en castellano. En este curso debería ponerse
especial énfasis en los textos especializados destinados a
expertos, semiexpertos y legos, que serán los de mayor
demanda en el mercado de la traducción de lenguas originarias.
viii. Añadir a la malla curricular un curso introductorio de
Normalización Lingüística y Terminológica, al igual que la
materia Terminología y Neología aplicada a las lenguas
originarias.
ix. Entregar material de consulta (alfabetos oficiales normalizados,
gramáticas pedagógicas, manuales de escritura, diccionarios
bilingües o monolingües tanto generales como especializados) a
todos los participantes en función del desarrollo de sus lenguas,
de manera que puedan realizar el encargo de traducción en
condiciones semejantes a las de un traductor de lenguas
occidentales u orientales.
x. Seleccionar entre todos los profesores del curso, un mismo texto
o discurso (que sea objeto de redacción autónoma o colectiva,
traducción e interpretación) a fin de lograr un producto final de
calidad que puedan ser difundido y publicado por el ministerio.
Este trabajo debería ir acompañado de un glosario bilingüe, que
contenga toda la terminología utilizada a lo largo del programa.
Ambos productos constituirán una herramienta esencial para el
aprendizaje autónomo y permanente.
xi. Firmar convenios con instituciones formadoras de traductores-
intérpretes con miras a lograr satisfacer el interés de muchos
participantes por obtener una formación especializada, en
concordancia con el perfil e intereses de los participantes, en
áreas tales como la informática, la lingüística andina y
amazónica, la traducción, la interpretación, la neología, la
terminología, la normalización lingüística, entre otras.
Hasta aquí hemos intentado brindar una visión panorámica del ser y deber de la
traducción de lenguas originarias en nuestro país, espacio privilegiado para la elevación
del estatus de las lenguas originarias tanto andinas como amazónicas (Lunaq: 2007). El

17
traductor de lenguas originarias debe tomar conciencia de que, tanto la traducción y la
terminología, constituyen los dos grandes pilares del proceso de inclusión social y
lingüística que se está esbozando en nuestro país.
Bibliografía
Albo, X. (2001). Flexibilidad para la normalización de lenguas originarias. Lexis XXV, 1 y 2, 243-269.
ANTRAIN-PERÚ (2012). La Asociación Nacional de Traductores e Intérpretes de
Lenguas Indígenas u Originarias del Perú. Recuperado el 15 de diciembre de 2013 de https://sites.google.com/site/antrainperu/
Garbarini, G. (2007). La traducción de las lenguas indoamericanas. Una mirada desde la Araucanía. Onomázein 16, 2, 225-231.
Jamioy, J. (1997). Experiencias vividas en la traducción de los apartes de la constitución política de Colombia a lengua kamënstsa. Amerindia, 22. , 119-131.
Landaburu, J. (1997). Historia de la traducción de la Constitución Colombia a siente lenguas indígenas (1992-1994). Amerindia, 22, 109-115.
Luna, R. (2000). Temas de traducción. (2da ed.) Lima: UNIFE.
Luna, R. (2007, 10 agosto) Hacia una planificación lingüística, terminológica y
traductora. Ponencia presentada en el V Congreso Nacional de Investigaciones Lingüístico-Filológicas. Lima: Cátedra UNESCO.
Luna, R. (2010). El proceso traductor. Apuntes del curso Teoría de la Traducción. UNIFE
Oróstegui, S. (2008). Traducción de la constitución colombiana de 1991 a siente lenguas vernáculas. Reflexión política. Vol. 10, 19, 164-175.
Vargas, J. (2010). Panorama general de la producción editorial en quechua del Cusco. Foro Kawsayninchista wiñarichispa, aportes a la educación intercultural en Cusco. Cusco: Centro Huamán Poma de Ayala.
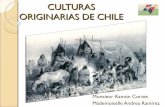


![rlG{ siqan lle qIffi ad-,. Ei devta ]Iffi*](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/625bf9ed09ad9356c8656f26/rlg-siqan-lle-qiffi-ad-ei-devta-iffi.jpg)











![[Artículo empírico]](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/62e30fc17aaae82ac33afe44/artculo-emprico.jpg)