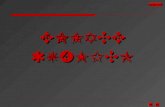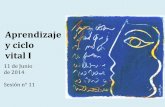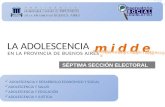Diferencias en Factores de Protección Del Consumo de Sustancias en La Adolescencia Temprana y Media
-
Upload
karla-r-urbina-davila -
Category
Documents
-
view
7 -
download
0
description
Transcript of Diferencias en Factores de Protección Del Consumo de Sustancias en La Adolescencia Temprana y Media
-
PsicothemaISSN: [email protected] de OviedoEspaa
Cava, Mara Jess; Murgui, Sergio; Musitu, GonzaloDiferencias en factores de proteccin del consumo de sustancias en la adolescencia temprana y
mediaPsicothema, vol. 20, nm. 3, 2008, pp. 389-395
Universidad de OviedoOviedo, Espaa
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72720308
Cmo citar el artculo
Nmero completo
Ms informacin del artculo
Pgina de la revista en redalyc.org
Sistema de Informacin CientficaRed de Revistas Cientficas de Amrica Latina, el Caribe, Espaa y Portugal
Proyecto acadmico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto
-
El consumo de sustancias en adolescentes interesa y preocupaa educadores e investigadores, debido tanto a las consecuenciasnegativas derivadas de su consumo como al elevado porcentaje dechicos y chicas implicados en estas conductas (Gilvarry, 2000).Aunque este consumo se ha vinculado con la experimentacin eimplicacin en conductas de riesgo habitual en la adolescencia(Hansen y OMalley, 1996; Moffitt, 1993), su relacin con proble-mas tales como abandono escolar, bajo rendimiento, conduccintemeraria, embarazos adolescentes, delincuencia y dificultades fa-miliares han llevado al desarrollo de diversos modelos explicativosy preventivos (Gilvarry, 2000).
Estos modelos han evolucionado desde los primeros plantea-mientos unicausales, centrados generalmente en factores indivi-duales, hasta los actuales modelos centrados en la consideracinconjunta de mltiples factores protectores y de riesgo individuales,sociales y familiares (Dodge, Malone, Lansford, Miller-Johnson,Pettit, y Bates, 2007; Hansen y OMalley, 1996). Estos modelosmulticausales, aunque asumen la existencia de diferencias entreunas sustancias y otras en sus consecuencias, resaltan la similitud
en sus factores causales (Hawkins, Catalano, y Miller, 1992; Kok-kevi, Arapaki, Richardson, Florescu, Kuzman, y Stergar, 2007).En las ltimas dcadas la mayor parte de las investigaciones en es-te mbito han asumido esta perspectiva multicausal, y han tratadode dilucidar qu factores resultan ms relevantes en la explicacinde estos consumos (Buelga, Ravenna, Musitu, y Lila, 2006; Kok-kevi et al., 2007). No obstante, el papel que desempean algunosfactores, tales como la autoestima, no est todava suficientemen-te claro, ni tampoco las posibles diferencias en su influencia en lasdiferentes etapas de la adolescencia.
En este sentido, aunque la autoestima se ha considerado en nu-merosos trabajos como factor de proteccin, relacionndose ma-yor autoestima con menor consumo (Mendoza, Carrasco, y Sn-chez, 2003), en algunos estudios no se han encontrado relacionessignificativas entre ambas variables (Jessor, Donovan, y Costa,1991). Esta inconsistencia puede deberse al tipo de medicin uti-lizada. De hecho, en estudios realizados con medidas multidimen-sionales se ha constatado una relacin diferente en funcin de losdominios especficos de la autoestima considerados (Pastor, Bala-guer, y Garca-Merita, 2006; Wild, Flisher, Bhana, y Lombard,2004). As, mientras las dimensiones familiar y acadmica parecenejercer claramente un rol protector, el papel desempeado por laautoestima social comienza a cuestionarse al constatarse una rela-cin positiva entre esta dimensin y el consumo de sustancias enadolescentes. En opinin de Wild et al. (2004), esta relacin posi-tiva entre autoestima social y consumo de sustancias podra de-berse al hecho de que los adolescentes con menor autoestima so-
Diferencias en factores de proteccin del consumo de sustanciasen la adolescencia temprana y media
Mara Jess Cava, Sergio Murgui y Gonzalo MusituUniversidad de Valencia
Este trabajo se centra en las posibles diferencias en los factores de proteccin del consumo de sustan-cias en la adolescencia temprana y media. Estas posibles diferencias se analizan mediante la aplicacinde un mismo modelo de ecuaciones estructurales en dos muestras de adolescentes: la primera consti-tuida por 450 adolescentes entre 12 y 14 aos, y la segunda por 203 adolescentes entre 15 y 17 aos.Los resultados indican que una adecuada comunicacin familiar es un factor de proteccin en ambasmuestras, mientras que una elevada autoestima social se plantea como factor de riesgo en la adoles-cencia media. La autoestima familiar y las actitudes hacia la autoridad del adolescente son tambin fac-tores relevantes en ambas muestras. Estos resultados pueden tener importantes implicaciones en el de-sarrollo de futuros programas de intervencin.
Differences in protective factors of substance use in early and middle adolescence. This study focuseson possible differences in protective factors of substance use in early and middle adolescence. Thesepossible differences are analysed by means of the same structural equation model applied to twodifferent samples of adolescents: the first sample is made up of 450 adolescents, ages 12 to 14 years,and second of 203 adolescents, ages 15 to 17 years. The results indicate that adequate familycommunication is a protective factor in both samples, whereas high social self-esteem is proposed as arisk factor in middle adolescence. The adolescents family self-esteem and attitudes towards authorityare also relevant factors in both samples. These results may have important implications in thedevelopment of future intervention programmes.
Fecha recepcin: 14-6-07 Fecha aceptacin: 19-11-07Correspondencia: Mara Jess CavaFacultad de PsicologaUniversidad de Valencia46010 Valencia (Spain)E-mail: [email protected]
Psicothema 2008. Vol. 20, n 3, pp. 389-395 ISSN 0214 - 9915 CODEN PSOTEGwww.psicothema.com Copyright 2008 Psicothema
-
cial pasan menos tiempo con sus iguales y tienen, por tanto, me-nos oportunidades de experimentar conductas tales como fumar obeber que suelen iniciarse durante la adolescencia generalmenteen grupo y pasan, en general, menos tiempo en actividades orien-tadas a la calle y sin supervisin adulta. Otra posible explicacin,no incompatible con la anterior y tambin sugerida por estos auto-res, hace referencia a que los adolescentes con mayor autoestimasocial podran derivar parte de su identidad de la importancia queen su grupo de amigos se conceda a implicarse en conductas rela-cionadas con el consumo de sustancias y con una identidad rebel-de y transgresora.
Estos resultados pueden tener importantes implicaciones en eldesarrollo de programas de prevencin, y deberan ser analizadosms detenidamente. En este sentido, resulta sorprendente que nose hayan analizado posibles diferencias en el papel desempeadopor la autoestima social en las distintas etapas de la adolescencia,teniendo en cuenta que se trata de una etapa caracterizada por pro-fundos cambios a nivel fsico, cognitivo, social y familiar (Stein-berg y Morris, 2001). Estos cambios, que se producen relativa-mente en poco tiempo, pueden implicar tambin cambios en lainfluencia de determinados factores de riesgo y proteccin en dis-tintos momentos de la adolescencia.
Otro factor reiteradamente sealado como significativo en re-lacin con el consumo de sustancias en adolescentes es la calidadde las relaciones paterno-filiales. As, en numerosos estudios seha constatado la influencia que la familia sigue ejerciendo en loshijos adolescentes, tanto en su adecuado ajuste psicosocial comoen su implicacin en conductas problemticas tales como el con-sumo de sustancias (Dodge et al., 2007; Martnez, Fuertes, Ra-mos, y Hernndez, 2003). Una comunicacin negativa con los pa-dres (Liu, 2003) y falta de apoyo parental (Musitu y Cava, 2003)son factores que inciden en el desarrollo de problemas conduc-tuales y psicolgicos en los adolescentes; mientras que, por elcontrario, unas relaciones paterno-filiales clidas y caracteriza-das por la aceptacin y la comunicacin positiva parecen teneruna funcin protectora (Martnez y Robles, 2001; Muoz-Rivas yGraa, 2001). Esta influencia podra, adems, ser tanto directacomo indirecta, puesto que la calidad de las relaciones familiarespodra incidir tambin en la autoestima familiar y social del ado-lescente.
Por ltimo, es interesante resaltar la creciente importancia queen los modelos explicativos del consumo de sustancias se estotorgando a las variables de tipo cognitivo y actitudinal (Buelga etal., 2006; Moral, Rodrguez, y Sirvent, 2006). Como ya sealaronen su modelo explicativo Hawkins et al. (1992), el rechazo a lasactitudes y valores normativos de la sociedad y las actitudes posi-tivas hacia este consumo constituyen un importante factor de ries-go para el consumo de sustancias en adolescentes. Unas actitudesfavorables a este consumo y una percepcin del mismo vinculadoa una cierta transgresin de las normas establecidas pueden inter-pretarse por el adolescente como una forma de construir una iden-tidad especfica, diferente a la ofrecida por la sociedad. SegnHawkins et al. (1992), el incentivo de esta rebelda sera ms im-portante entre los 15 y 17 aos, es decir, durante la adolescenciamedia. Estas actitudes, adems, podran considerarse como una delas variables ms directamente relacionadas con el consumo desustancias, si tenemos en cuenta que dichas actitudes son tambinuna importante variable explicativa de otras conductas transgreso-ras de tipo delictivo o predelictivo durante la adolescencia (Cava,Musitu, y Murgui, 2006).
La influencia de estas actitudes en el consumo de sustancias delos adolescentes, y en especial el anlisis de sus posibles diferen-cias entre la adolescencia temprana y media son el objetivo delpresente trabajo. Este trabajo incluye adems como objetivo elanlisis de las posibles diferencias en la influencia que en dichoconsumo pueden tener tanto la autoestima familiar y social deladolescente como la calidad de la comunicacin paterno-filial,considerando tambin en este caso sus posibles influencias indi-rectas. Los efectos directos e indirectos de estas variables, y sus di-ferencias entre la adolescencia temprana y media, sern analizadosmediante un mismo modelo de ecuaciones estructurales aplicadoen dos muestras (adolescencia temprana y media). El modelo pro-puesto en este estudio puede observarse en la figura 1.
Mtodo
Participantes
En esta investigacin se utilizaron dos muestras. La primera es-taba formada por 450 chicos (46.03%) y chicas (53.97%) en la eta-pa de la adolescencia temprana, entre 12 y 14 aos (Media= 13.06;d.t.= 0.82). La segunda estaba integrada por 203 chicos (48.29%)y chicas (51.71%) situados en la adolescencia media, entre 15 y 17aos (Media= 15.30; d.t.= 0.59). Los adolescentes de ambas mues-tras eran estudiantes de Educacin Secundaria Obligatoria: 153adolescentes cursaban 1 de E.S.O. (23.43% de la muestra), 165cursaban 2 de E.S.O. (25.27%), 166 cursaban 3 de E.S.O.(25.42%) y 169 adolescentes cursaban 4 de E.S.O. (25.88%). Es-tos adolescentes estudiaban tanto en centros de enseanza pbli-cos (53.32% de la muestra) como privados (46.68%).
Procedimiento
Se seleccionaron aleatoriamente cuatro centros educativos de laprovincia de Valencia, contactando con la direccin de estos centrospara informarles sobre los objetivos del estudio a realizar y solicitarsu participacin. Uno de estos centros, una vez realizada una brevepresentacin sobre la investigacin, rehus participar y fue sustitui-do por otro centro de similares caractersticas. Los padres de losalumnos de estos centros fueron tambin informados sobre los obje-tivos de esta investigacin mediante una carta explicativa, en la quese solicitaba su permiso. Los adolescentes cumplimentaron los ins-trumentos durante un perodo regular de clase de aproximadamente60 minutos, y estando presente uno o varios miembros del equipo deinvestigacin. Se insisti a los adolescentes sobre la importancia desu sinceridad y sobre la confidencialidad de sus respuestas.
Variables e instrumentos
Para la medicin de la calidad de la comunicacin paterno-fi-lial se utiliz el Cuestionario de Comunicacin Familiar de Barnes
MARA JESS CAVA, SERGIO MURGUI Y GONZALO MUSITU390
Comunicacinfamiliar
Autoestimasocial
Autoestimafamiliar
Rechazoautoridad
institucionalConsumosustancias
Figura 1. Modelo estructural analizado
-
y Olson (1982), siguiendo la traduccin y adaptacin realizada porMusitu, Buelga, Lila y Cava (2001). Este cuestionario consta de 20tems, con cinco posibilidades de respuesta (1= nunca; 5= siem-pre), y est compuesto por dos escalas: una referida a la comuni-cacin con la madre y otra referida a la comunicacin con el pa-dre. Cada una de ellas se divide en dos subescalas: Apertura a lacomunicacin, relativa a la existencia de comunicacin fluida en-tre hijo y madre/padre, y Problemas en la comunicacin, que hacereferencia a la existencia de dificultades en la expresin de senti-mientos entre hijo y madre/padre. En trabajos previos la consis-tencia interna de las distintas subescalas ha oscilado entre .64 y .91(Musitu et al., 2001). En este estudio el coeficiente de fiabilidad de Cronbach para la subescala de Apertura, tanto con la madre co-mo con el padre, es de .89, y para la subescala de Problemas de .64y .66, respectivamente, para las escalas de madre y padre. Para larealizacin de los anlisis que se presentan a continuacin, estoscuatro factores se agruparon en un nico factor de comunicacinfamiliar. Para ello, en primer lugar se calcularon las puntuacionesde los dos factores de problemas en la comunicacin para que ex-presaran ausencia de problemas. A continuacin, a la puntuacinde cada uno de los cuatro factores se les rest su media y se divi-di por su respectiva desviacin tpica. Finalmente, las cuatro pun-tuaciones situadas ya en una misma escala semntica y numricafueron sumadas.
La medicin de la autoestima social y la autoestima familiar serealiz utilizando dos factores del Cuestionario de Autoestima deGarca y Musitu (1999). Este cuestionario est compuesto por 30tems a los que se responde mediante escala tipo Likert (1= nunca;5= siempre) e incluye cinco factores (autoestima acadmica, auto-estima social, autoestima emocional, autoestima familiar y autoes-tima fsica) que explican el 50.20% de la varianza. La fiabilidad dela escala global ( de Cronbach) es de .83 y sus distintas dimen-siones han mostrado relaciones significativas con diversos ndicesde funcionamiento familiar positivo y de ajuste psicosocial en ado-lescentes (Musitu et al., 2001). En este estudio, la autoestima social,que hace referencia a la opinin que el adolescente tiene de su ca-pacidad para desenvolverse en el mbito de las relaciones sociales,explica un 10.8% de varianza y su de Cronbach es .72. La auto-estima familiar, referida a la valoracin que el adolescente hace desus relaciones familiares y de la opinin que tienen de l en estecontexto, explica un 6.9% de varianza y su de Cronbach es 0.80.
Para la medicin del rechazo a la autoridad institucional se uti-liz la Escala de Actitudes hacia la Autoridad de Emler y Reicher(1995). Esta escala consta de 28 tems, referidos a la actitud deladolescente ante la escuela, el profesorado, la polica o las leyes.En el anlisis de su estructura factorial se obtuvieron tres factoresque explicaban el 39.3% de la varianza total. Puesto que el primerfactor obtenido, relativo a la actitud del adolescente ante la autori-dad escolar, explicaba el 22.9% de la varianza se utiliz nica-mente este factor en los anlisis posteriores. Este factor se ha rela-cionado en trabajos previos con violencia escolar en adolescentes(Cava, Musitu, y Murgui, 2006), y est compuesto por 12 temsque hacen referencia a las actitudes del adolescente hacia las re-glas escolares, el profesorado y el centro escolar. El de Cronbachde estos 12 tems, a los que se responde mediante escala tipo Li-kert (1= nada de acuerdo; 4= totalmente de acuerdo), es de .80.
Para la medicin del consumo habitual de sustancias del ado-lescente se elabor un cuestionario compuesto por 5 tems, a losque se responde mediante escala tipo Likert (1= nunca; 5= muchasveces). Los tems hacen referencia a consumo de alcohol y sus-
tancias ilcitas, tanto entre semana como en fin de semana (beboalcohol los fines de semana, o consumo drogas durante la se-mana de lunes a jueves). Su coeficiente de fiabilidad deCronbach es de .87.
Anlisis de datos
El ajuste del modelo de ecuaciones estructurales propuesto (fi-gura 1) fue puesto a prueba, en ambas muestras, utilizando el m-todo de mxima verosimilitud del LISREL 8. Teniendo en cuentael amplio consenso existente sobre la conveniencia de no utilizaruna nica medida de ajuste global de un modelo (Hu y Bentler,1999), hemos considerado los siguientes ndices de ajuste: el esta-dstico chi-cuadrado en comparacin con sus grados de libertad, elndice de ajuste comparativo robusto (CFI robusto), el ndice deajuste no normado de Bentler-Bonett (NNFI), el ndice de bondadde ajuste (GFI), el ndice ajustado de bondad del ajuste (AGFI) yel error de aproximacin cuadrtico medio (RMSEA). Se conside-ra que un modelo ajusta bien a los datos observados cuando la ra-tio entre el estadstico chi-cuadrado y los grados de libertad es me-nor a tres, los ndices de ajuste son iguales o superiores a .90, y elRMSEA es menor a .05 (Hu y Bentler, 1999).
Resultados
Previamente al anlisis del modelo de ecuaciones estructuralesen las dos muestras consideradas se analizaron las correlacionesentre las variables utilizadas en esta investigacin. En tabla 1 pue-den apreciarse algunas diferencias y similitudes entre las correla-ciones de estas variables en ambas muestras. La comunicacin fa-miliar se relaciona positiva y significativamente con la autoestimafamiliar (r= .57, p
- lescencia media. Adems, la relacin entre comunicacin familiary autoestima social, que es positiva y significativa en la adoles-cencia temprana (r= .20, p
- la autoestima familiar. La comunicacin familiar tiene un efectodirecto y positivo en esta dimensin de la autoestima (= .57,p
-
en las que dicho consumo se vincula a la posibilidad de explorarnuevas identidades, a la facilitacin social, la autopotenciacin, elmanejo de la reputacin, la regulacin de las emociones o al ofre-cer una imagen propia como ms adulto, ms emancipado o capazde controlar podran tambin explicar esta relacin (Emler y Rei-cher, 1995).
Por otra parte, algunas otras expectativas y motivaciones de losadolescentes sobre el consumo de sustancias podran estar tambinrelacionadas con su actitud de rechazo hacia la autoridad. Estas ac-titudes de rechazo a las normas sociales vigentes y la bsqueda decierta transgresin social a travs del consumo de sustancias sonsealadas por Hawkins et al. (1992) como un importante factor deriesgo. Nuestros resultados confirman en ambas etapas de la ado-lescencia la influencia significativa que estas actitudes negativashacia la autoridad tienen en el consumo de sustancias de los ado-lescentes. Adems, aaden un dato interesante. En la adolescenciatemprana, la comunicacin familiar influye directamente en estasactitudes, de forma tal que en la etapa de los 12 a 14 aos una ade-cuada calidad en la comunicacin padres-hijos implica unas acti-tudes ms favorables en los hijos hacia las figuras de autoridad.Sin embargo, en la adolescencia media, entre 15 y 17 aos, losadolescentes parecen comenzar a considerar en mayor medidaotras fuentes diferentes en el desarrollo de estas actitudes, puestoque, aunque se mantiene una importante influencia indirecta de lacomunicacin familiar en las actitudes del adolescente ante la au-toridad, la influencia directa deja de ser significativa.
En resumen, los resultados obtenidos en este trabajo aportandatos de inters sobre algunos factores de riesgo y de proteccinen el consumo de sustancias en adolescentes, y sobre sus diferen-
cias en la adolescencia temprana y media, un aspecto apenas ana-lizado y sobre el que sera conveniente continuar investigando. Noobstante, somos tambin conscientes de algunas limitaciones. Enprimer lugar, se trata de un estudio transversal y no longitudinal.Una confirmacin de las diferencias entre adolescencia tempranay media requerira de estudios longitudinales con una mismamuestra. Tambin en futuras investigaciones sera interesante in-cluir el anlisis de la ltima etapa de la adolescencia, situada entrelos 18 y 20 aos. Es probable que algunas de las variables consi-deradas muestren algunas diferencias en su influencia en el con-sumo de sustancias en esta etapa. La posibilidad de que distintosfactores de riesgo puedan tener una mayor o menor incidencia se-gn se trate de sustancias legales o ilegales debera ser tambin ex-plorado en posteriores investigaciones. Por ltimo, cabra tambinsealar que en este trabajo nos hemos centrado, fundamentalmen-te, en variables personales y familiares del adolescente y, aunqueimportantes, consideramos que sera conveniente incluir tambinen futuras investigaciones variables relativas a la calidad de susamistades, su estatus en el grupo de iguales o las actitudes y ex-pectativas que sus amigos tienen hacia la autoridad y hacia el con-sumo de sustancias.
Nota
Este artculo ha sido elaborado en el marco del proyecto de in-vestigacin SEJ2004-01742 Violencia e integracin escolar: apli-cacin y evaluacin de un programa de intervencin en la escue-la, subvencionado por el Ministerio de Educacin y Ciencia deEspaa y cofinanciado con fondos FEDER.
MARA JESS CAVA, SERGIO MURGUI Y GONZALO MUSITU394
Referencias
Barnes, H.L., y Olson, D.H. (1982). Parent-adolescent communica-tion scale. En H.D. Olson (ed.): Family inventories: Inventoriesused in a national survey of families across the family life cycle(pp. 33-48). St.Paul: Family Social Science, University of Min-nesota.
Buelga, S., Ravenna, M., Musitu, G., y Lila, M. (2006). Epidemiology andpsychosocial risk factors associated with adolescents drug consump-tion. En S. Jackson y L. Goosens (eds.): Handbook of Adolescents De-velopment (pp. 337-369). UK: Psychology Press.
Carballo, J.L., Garca, O., Secades, R., Fernndez, J.R., Garca, E., Erras-ti, J.M., y Al-Halabi, S. (2004). Construccin y validacin de un cues-tionario de factores de riesgo interpersonales para el consumo de dro-gas en la adolescencia. Psicothema, 16(4), 674-679.
Cava, M.J., Musitu, G., y Murgui, S. (2006). Familia y violencia escolar:el rol mediador de la autoestima y la actitud hacia la autoridad institu-cional. Psicothema, 18(3), 367-373.
Dishion, T.J., y Owen, L.D. (2002). A longitudinal analysis of friendshipsand substance use: bidirectional influence from adolescence to adult-hood. Developmental Psychology, 38(4), 480-491.
Dodge, K.A., Malone, P.S., Lansford, J.E., Miller-Johnson, S., Pettit, G.S.,y Bates, J.E. (2006). Toward a dynamic developmental model of therole of parents and peers in early onset substance use. En A. Clarke-Stewart y J. Dunn (eds.): Families count: Effects on child and adoles-cent development (pp. 104-131). New York: Cambridge UniversityPress.
Emler, N., y Reicher, S. (1995). Adolescence and delinquency. Oxford:Blackwell.
Garca, F., y Musitu, G. (1999). Autoconcepto Forma5. Madrid: TEA.Gilvarry, E. (2000). Substance abuse in young people. Journal of Child
Psychology and Psychiatry, 41(1), 55-80.
Hansen, W.D., y OMalley, P.M. (1996). Drug use. En R.J. DiClemente,W.B. Hansen y L.E. Ponton (eds.): Handbook of adolescent health riskbehavior. NY: Plenum Press.
Hawkins, K.D., Catalano, R.F., y Miller, J.Y. (1992). Health risk and pro-tective factors for alcohol and others drug problems in adolescence andearly adulthood: implications for substance use prevention. Psycholo-gical Bulletin, 112, 64-105.
Hu, L., y Bentler, P.M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariancestructure analysis: conventional criteria versus new alternatives. Struc-tural Equation Modeling, 6, 1-55.
Jessor, R., Donovan, J.E., y Costa, F.M. (1991). Beyond adolescence:Problem behavior and young adult development. Cambridge: Cam-bridge University Press.
Kokkevi, A.E., Arapaki, A.A., Richardson, C., Florescu, S., Kuzman, M.,y Stergar, E. (2007). Further investigation of psychological and envi-ronmental correlates of substance use in adolescence in six Europeancountries. Drug and Alcohol Dependence, 88(2-3), 308-312.
Liu, Y. (2003). Parent-child interaction and childrens depression: The re-lationship between parent-child interaction and childrens depressivesymptoms in Taiwan. Journal of Adolescence, 26(4), 447-457.
Lpez, J.S., Martn, M.J., y Martn, J.M. (1998). Consumo de drogas ile-gales. En A. Martn, J.M. Martnez, J.S. Lpez, M.J. Martn y J.M.Martn (eds.): Comportamientos de riesgo: violencia, prcticas sexua-les de riesgo y consumo de drogas ilegales (pp. 121-169). Madrid: En-tinema.
Martnez, J., y Robles, L. (2001). Variables de proteccin ante el consumode alcohol y tabaco en adolescentes. Psicothema, 13(2), 222-228.
Martnez, J.L., Fuertes, A., Ramos, M., y Hernndez, A. (2003). Substan-ce use in adolescence: Importance of parental warmth and supervision.Psicothema, 15, 161-166.
-
Mendoza, M.I., Carrasco, A.M., y Snchez, M. (2003). Consumo de alco-hol y autopercepcin en los adolescentes espaoles. Intervencin Psi-cosocial, 12(19), 95-111.
Moffitt, T.E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent of an-tisocial behavior: A developmental taxonomy. Psychological Review,100(4), 674-701.
Moral, M.V., Rodrguez, F.J., y Sirvent, C. (2006). Factores relacionadoscon las actitudes juveniles hacia el consumo de alcohol y otras sustan-cias psicoactivas. Psicothema, 18(1), 52-58.
Muoz-Rivas, M.J., y Graa, J.L. (2001). Factores familiares de riesgo yde proteccin para el consumo de drogas en adolescentes. Psicothema,13(1), 87-94.
Musitu, G., y Cava, M.J. (2003). El rol del apoyo social en el ajuste de losadolescentes. Intervencin Psicosocial, 12(2), 179-192.
Musitu, G., Buelga, S., Lila, M., y Cava, M.J. (2001). Familia y adoles-cencia. Madrid: Sntesis.
Parker, J.S., y Benson, M.J. (2004). Parent-adolescent relations and ado-lescent functioning: Self-esteem, substance abuse and delinquency.Adolescence, 39(155), 519-530.
Pastor, Y., Balaguer, I., y Garca-Merita, M. (2006). Relaciones entre el au-toconcepto y el estilo de vida saludable en la adolescencia media: unmodelo exploratorio. Psicothema, 18(1), 18-24.
Steinberg, L., y Morris, A.S. (2001). Adolescence development. AnnualReview of Psychology, 52, 83-110.
Wild, L.G., Flisher, A.J., Bhana, A., y Lombard, C. (2004). Associa-tions among adolescent risk behaviours and self-esteem in six do-mains. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(8), 1454-1467.
DIFERENCIAS EN FACTORES DE PROTECCIN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS EN LA ADOLESCENCIA TEMPRANA Y MEDIA 395