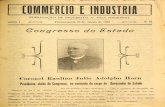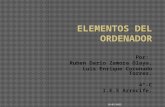Elementos del pensamiento_de_j._j._rousseau
Click here to load reader
Transcript of Elementos del pensamiento_de_j._j._rousseau

A. Belda Plans Editorial Casals www.eCasals.net
1
Jean-Jacques Rousseau
Índice
1. Marco histórico y filosófico
2. El ser humano: el estado de naturaleza y el estado social
3. La educación y sus etapas
4. La organización social
5. Importancia y repercusión posterior
Semblanza
Jean-Jacques Rousseau nació en 1712 en Ginebra, ciudad que en aquel momento era un estado independiente, y falleció en Francia en 1778.
Experimentó una infancia difícil, ya que su madre murió a los pocos días de darle a luz y, cuando tan solo era un niño, su padre abandonó Ginebra para eludir ser condenado por la justicia. Poco después, su padre se volvió a casar y regresó a Ginebra, pero apenas se ocupó de él. Así las cosas, los primeros pasos de su educación quedaron en manos de un tío materno.
En 1728 fue acogido por la baronesa de Warens, quien le ayudó a instruirse y le influyó para que se convirtiera al catolicismo. Perdió la ciudadanía ginebrina a causa de esta conversión, pero años más tarde retornó al calvinismo con objeto de recuperarla. La baronesa le introdujo en el mundo de la cultura y le proporcionó educación, pero Rousseau siempre fue autodidacta en la mayor parte de su formación intelectual.
Tras ejercer diversas profesiones, marchó a París en 1742, donde conoció a los enciclopedistas. Allí tuvo buenas relaciones con ellos, en particular con Denis Diderot (1713-1784), y llegó a escribir varios artículos para la Enciclopedia. Pero al poco tiempo se distanció intelectualmente de ellos y lo que había sido amistad se tornó en discordia.
Posteriormente, estuvo en contacto con David Hume (1711-1776), quien le ofreció hospitalidad en Gran Bretaña, pero su relación con él también se deterioró pronto y finalizó con rapidez. En realidad, ninguna de sus amistades fue duradera, debido primordialmente a su carácter individualista, variable y suspicaz. Esta personalidad compleja también se puso de manifiesto en el trato poco generoso que dispensó a sus hijos, a quienes abandonó en un hospicio nada más nacer.
Escritos
Los escritos de Rousseau reflejan una antropología en la que el ser humano es poseedor de los más nobles sentimientos y, a la vez, capaz de las pasiones más mezquinas. Puede interpretarse que, en parte, son autobiográficos, puesto que su vida, inquieta y atormentada, estuvo guiada por sentimientos contradictorios.

A. Belda Plans Editorial Casals www.eCasals.net
2
PRINCIPALES OBRAS
Año Título Contenido
1750 Discurso sobre las artes y las ciencias
Trata sobre cómo la civilización y la cultura de su tiempo, lejos de facilitar el progreso humano, han causado la corrupción de los hombres.
1758 Discurso sobre el origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres
Señala cómo las desigualdades entre los seres humanos son el fruto de la propiedad privada y de la sociedad
1762 Emilio Expone cómo debe ser la educación de los individuos para la reforma de la sociedad
1762 El contrato social Desarrolla su teoría política, es decir, cómo se constituye la sociedad y dónde reside la fuente y el fundamento del poder

A. Belda Plans Editorial Casals www.eCasals.net
3
1. Marco histórico y filosófico
En el siglo XVIII, algunas de las monarquías europeas adoptaron la forma de despotismo ilustrado. Mediante esta forma de gobierno, los reyes pretendían compatibilizar el mantenimiento del poder absoluto con la promoción de mejoras sociales y culturales para sus súbditos. En este contexto, los pensadores ilustrados dirigieron sus críticas a la religión y a las tradiciones culturales, a las que consideraban supersticiones; sin embargo, evitaron la crítica política (véase Historia de la filosofía, Casals, Madrid, 2009, p. 227).
Los principales déspotas ilustrados reinaron en Prusia, Rusia, Austria, Francia y España. Francia, durante los periodos en que residió allí Rousseau, era regida por Luis XV (1710-1774), quien mantuvo el régimen absolutista instaurado por su padre. Sin embargo, Ginebra, su pequeña ciudad natal, estaba gobernada democráticamente, aunque con una democracia especial, pues los ciudadanos con derecho a voto eran una minoría de entre los varones. Quizá esta experiencia, en parte parecida a la de la Atenas de los siglos V y IV a. C., le sugirió su teoría de la necesaria participación de todos los ciudadanos en el poder del Estado, porque cada individuo es una porción de la «voluntad general».
Rousseau no conoció las grandes revoluciones de finales del siglo XVIII que dieron fin a las monarquías absolutas, pero los revolucionarios franceses, que habían leído y asimilado perfectamente su pensamiento político, impulsaron la revolución amparados en sus ideas. La Revolución Francesa se inició con el asalto a la fortaleza militar de la Bastilla, símbolo de la tiranía real, el 14 de julio de 1789. A continuación, el pueblo llano, al que pertenecía la burguesía, destituyó a Luis XVI (1754-1793) y proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre. En una de sus votaciones, la Convención Nacional decidió el traslado de los restos de Rousseau al Panteón de los hombres ilustres, en París, para rendirle homenaje y agradecimiento.
El filósofo ginebrino vivió en el siglo de la Ilustración, amplio movimiento cultural y filosófico, cuyas principales tesis fueron las siguientes:
• La razón ha de ser totalmente independiente -autónoma- de la fe religiosa y de cualquier otra autoridad. Frente al planteamiento medieval, la razón debe juzgar a la fe y no al revés.
• La ciencia avanza gracias a la autonomía de la razón y aporta niveles de progreso que la humanidad nunca hubiera soñado.
• El ser humano es el centro y el fin de la ciencia y de la política, sujeto de derechos inalienables.
• Los hombres deben ser tolerantes y respetar la libertad de pensamiento, que es fuente de progreso y condición para el desarrollo de la razón.
Rousseau estuvo particularmente relacionado con los ilustrados franceses, entre los que pueden resaltarse el barón de Montesquieu (1698-1755) y Voltaire (1694-1778). También trató a D’Alembert (1717-1783) y Diderot (1713-1784), que fueron los principales impulsores de la Enciclopedia o Diccionario

A. Belda Plans Editorial Casals www.eCasals.net
4
razonado de las ciencias, las artes y los oficios. Esta obra refleja espléndidamente el espíritu de la Ilustración francesa, y fue elaborada por los pensadores más relevantes de la época, entre los que se encontraba el propio Rousseau, quien redactó varios de sus artículos. La finalidad de esta colosal obra, recogida en 27 volúmenes, era recoger y transmitir todos los conocimientos logrados por la inteligencia humana hasta el momento y procurar unir la teoría con la actividad experimental y la técnica.
Sin embargo, su buena relación con los enciclopedistas no duró mucho, porque no aceptó su elevado optimismo relativo al progreso de la ciencia y del hombre. En contraste con el espíritu enciclopedista que esperaba simplemente la evolución de las viejas creencias hacia el dominio de la razón, Rousseau fue partidario de promover la reforma de la sociedad de su tiempo, cuyos excesos denunció abiertamente. Consideró preciso plantear una nueva sociedad racional en la que el hombre, libre de prejuicios irracionales y sometido sólo a un poder mínimo, recuperase el máximo posible de libertad y, con ella, su inocencia originaria.
En cuanto a la filosofía política de la época, Rousseau se encontró con el pensamiento de Hobbes (1588-1679). Este había propugnado un siglo antes la tesis del estado de naturaleza de los individuos, previo a la vida en sociedad, y la teoría del contrato social como origen de la asociación entre los hombres (véanse las pp. 204 y 205 del libro citado). El filósofo ginebrino también empleó estos conceptos, pero entendió el «estado de naturaleza» de modo diferente y rechazó la monarquía absoluta que en cambio Hobbes había defendido; según Rousseau, la soberanía no puede ser transferida a un sujeto diferente de los ciudadanos, pues esta les pertenece en exclusiva.
Mantuvo mayores coincidencias con Locke (1632-1704), antecesor inmediato del pensamiento político ilustrado (véase la p. 208 de la obra citada). Ambos mantuvieron, como Hobbes, el concepto de estado de naturaleza previo a la sociedad y la doctrina del pacto social, pero, a diferencia de este, rechazaron el absolutismo. Sin embargo, mientras para Locke el poder debía dividirse y representarse por los poderes legislativo y ejecutivo, para Rousseau esto no era posible porque la voluntad general del pueblo es un todo que no se puede dividir. Asimismo, mientras Locke sustentó que la propiedad privada es uno de los derechos naturales del hombre desde su nacimiento, Rousseau sostuvo que esta surgió con el inicio de la sociedad, de modo que no pertenece a la naturaleza humana.
En relación con la división de poderes, Rousseau tampoco secundó las ideas políticas de Montesquieu, quien propuso su separación en tres -legislativo, ejecutivo y judicial- con el fin de evitar el despotismo y garantizar la libertad de los ciudadanos. Pensó más bien que la libertad de estos quedaba garantizada si unían su voluntad a la voluntad general, como se tratará más adelante.
2. El ser humano: estado de naturaleza y estado social
El propósito de la filosofía de Rousseau aparece claramente delineado en sus dos primeras obras, Discurso sobre las artes y las ciencias y Discurso sobre el origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres. Presenta en ellas al

A. Belda Plans Editorial Casals www.eCasals.net
5
ser humano en posesión de una bondad natural, innata, que ha sido corrompida por el gran desarrollo de las artes y de las ciencias. Según él, el progreso y el refinamiento de la cultura de su tiempo habían destruido el desarrollo espontáneo de los sentimientos naturales básicos en el hombre, que son siempre buenos. De este modo se había propiciado que los hombres fuesen desconfiados, insinceros e injustos. Las artes habían favorecido el lujo y los vicios, y con ello la degeneración moral de los hombres.
Estas ideas, como ya se ha apuntado, eran frontalmente opuestas a la confianza que los enciclopedistas depositaban en el progreso de la humanidad, gracias a la cultura y a la ciencia de su tiempo. Mientras que para ellos las artes y las ciencias eran un medio de incrementar el bienestar físico y moral humano, para Rousseau estas habían sido la causa de los males -desigualdades, injusticias, servidumbres- que aquejaban a los hombres.
Según Rousseau, todos los individuos eran iguales y libres en el estado de naturaleza, donde se comportaban como buenos y pacíficos hermanos. Las desigualdades y ataduras, por consiguiente, no podían proceder de la naturaleza humana sino de la cultura y de la vida en sociedad.
El filósofo ginebrino pensó que era imprescindible conocer cómo se había desenvuelto la vida humana en el estado de naturaleza para entender la situación del hombre de su tiempo. Ante la imposibilidad de obtener datos sobre dicho estado, puesto que solo poseemos conocimiento de los seres humanos que viven en sociedad, se propuso conjeturar cómo habría sido, es decir, reconstruirlo hipotéticamente.
Supuso entonces que el hombre primitivo se distinguía de los animales no solo por su entendimiento sino sobre todo por su voluntad y su libertad. Por un lado, era un ser pasivo y sensitivo como los animales y sometido, por tanto, a las leyes mecánicas de la naturaleza y a las necesidades más básicas, que era preciso resolver para su subsistencia. Sin embargo, junto a este aspecto físico y material -a diferencia de los animales- también era un ser espiritual y moral, pues poseía conciencia de su libertad, la cual le empujaba a ser activo e inteligente. Así pues, si bien se encontraba unido a lo sensible y material, sin embargo, por su inteligencia y su voluntad -por su libertad-, era capaz de sobreponerse a las ataduras de los instintos y conducir una vida racional.
Señaló, además, otra peculiaridad primordial en aquel hombre remoto: la perfectibilidad, es decir, la capacidad de perfeccionarse a sí mismo. Los animales seguían sus instintos y no podían autoperfeccionarse, pero el ser humano sí podía hacerlo. Esta cualidad apenas se había manifestado en las primeras etapas de la humanidad, pero poco a poco se fue desarrollando la capacidad de mejora, de modo que los instintos se sometieron a la razón y los sentimientos a la voluntad. Esto hizo posible que el hombre entrase en relación con sus semejantes y dio lugar al orden social. Pero del mismo modo que la sociedad podía conducirle a la plenitud, también podía abocarle a la decadencia, como en su opinión ocurría en su época.
En contraste con la concepción clásica (de origen aristotélico), Rousseau concibió al ser humano natural como un ser asocial, que vivía libre y feliz

A. Belda Plans Editorial Casals www.eCasals.net
6
aislado de sus semejantes. Por otro lado, consideró, a diferencia de la opinión de Hobbes, que era una vida pacífica donde no existían diferencias entre los hombres y donde todos ellos gozaban de la misma libertad. Por todo ello, reinaba la igualdad entre todos los individuos.
En el estado de naturaleza, conjeturó Rousseau, los hombres se movían por un sentimiento innato, que es el amor de sí. En esto concordaría con el pensamiento hobbesiano, pero sin admitir que esta pasión tuviera las consecuencias violentas que Hobbes le atribuye. Rousseau concibió el amor de sí como el impulso fundamental que empujaba a los hombres primitivos a remediar sus necesidades con el fin de preservar sus vidas; era, por así decir, una especie de instinto de conservación. Junto a este sentimiento, poseían otro, la compasión, consistente en una sensación espontánea de disgusto ante el sufrimiento de sus iguales. Esta segunda pasión ejercía la función de contrapesar el amor de sí, puesto que, gracias a ella, los hombres primitivos procuraban conservar sus propias vidas sin cometer excesos contra sus prójimos. De este modo, se lograba la conservación de la especie sin que hubiera lugar para odios ni luchas.
Frente a este supuesto estado de naturaleza, el hecho es que los hombres se encuentran viviendo en sociedad o en estado social, aunque no sabemos exactamente cuándo se produjo el paso de un estado a otro. Lo que sí podemos afirmar, según Rousseau, es que con la aparición de la historia y de la sociedad surgieron nuevas pasiones y necesidades, que les arrastraron hacia la vanidad, el lujo y la riqueza.
El pensador ginebrino señaló que la causa que dio lugar a la sociedad es la propiedad privada. Apuntó que la propiedad privada comenzó con el primer hombre que marcó un territorio, lo rodeó con una cerca, dijo «esto es mío», y a continuación esa nueva situación fue aceptada por los demás. A partir de entonces surgieron las desigualdades entre los hombres, que eran enteramente desconocidas en el estado de naturaleza, y aparecieron dos pasiones nuevas, la ambición y el deseo de riqueza, que condujeron al estado de guerra de unos contra otros. Se podría decir a este respecto que, mientras según Hobbes la violencia entre los hombres se produce en el estado de naturaleza, para Rousseau esta es provocada más bien en el estado social a causa de la propiedad privada.
No es que no hubiera existido ninguna desigualdad en el estado de naturaleza, sino que en aquel estado se trataba de una desigualdad natural, que venía dada necesariamente y, por consiguiente, solo cabía aceptarla. La que Rousseau reprueba es la desigualdad política, provocada por los hombres al implantar gobiernos y dictar leyes. Sin embargo, no afirmaba con esto que todos los gobiernos fueran arbitrarios y favorecieran a los poderosos, sino que, de hecho, se habían ido corrompiendo y habían fomentado las desigualdades.
Recapitulando las ideas expuestas hasta aquí, es fácil percibir elementos aparentemente contradictorios en las tesis rousseaunianas. Por un lado, afirmó que la vida civilizada -las artes y las ciencias- conduce a los hombres a la maldad y a la desigualdad, porque crea en ellos nuevas pasiones egoístas que

A. Belda Plans Editorial Casals www.eCasals.net
7
no habían existido en el estado de naturaleza. Pero, al mismo tiempo, sostuvo que la cultura es necesaria para el perfeccionamiento del hombre -recuérdese que para él la perfectibilidad era un rasgo de la naturaleza humana- y que la sociedad -como se explicará más adelante- también contribuye a impulsar el ejercicio de la libertad y de las virtudes.
Como retornar al hipotético estado de naturaleza resulta del todo imposible, la propuesta de Rousseau fue reformar la sociedad y la cultura de su tiempo. Pensó que con ello podrían devolverse al hombre, aumentadas en la medida de lo posible, la libertad y la igualdad que habían reinado en el estado de naturaleza.
En su opinión, esta reforma solo sería posible mejorando la educación y obteniendo una ordenación social adecuada. En el Emilio se ocupó extensamente del tema de la educación y en El contrato social expuso sus teorías políticas sobre el origen de la sociedad y su organización ideal.
3. La educación y sus etapas
Rousseau propuso en el Emilio todo un programa educativo encaminado a potenciar la naturaleza humana y desarrollar los buenos sentimientos. En dicho programa distinguió tres etapas. La primera de ellas se ocuparía de la formación física; la segunda, de la educación moral y religiosa; y, la tercera, de la educación social y política.
La formación física corresponde a la infancia, y en ella los pequeños deben separarse de sus familias y de la sociedad y vivir en el campo, de modo que puedan desarrollarse en armonía con la naturaleza.
Señaló algunos principios para la educación de los niños, algunos de los cuales mantienen hoy día bastante vigencia:
1. Se debe facilitar la libertad de movimiento de los niños. Según él, han de descubrir la libertad física y disfrutarla por sí mismos. No cabe duda de que pueden sufrir golpes y magulladuras, pero se sentirán más alegres que si se les mantiene encadenados. Sin embargo, esta libertad no ha de confundirse con la permisividad ni el halago, puesto que si se acostumbran a conseguirlo todo, no aprenderán a afrontar las necesidades que supone el límite de la libertad.
2. Se ha de impartir una educación antiautoritaria, que promueva el razonamiento y evite la mera obediencia, que a veces va unida al capricho del educador. Rousseau recomendó huir de la arbitrariedad en los castigos, de modo que los niños advirtieran que una sanción es la consecuencia lógica de sus malas acciones.
3. A los niños se les tiene que tratar como tales y no como adultos, es decir, hay que respetar las etapas de su crecimiento y desarrollo evolutivo.
4. La educación ha de partir de los intereses de los infantes y no de los del maestro. Conviene huir de los discursos y largos razonamientos y promover que aprendan de la experiencia a partir de las cosas mismas.

A. Belda Plans Editorial Casals www.eCasals.net
8
5. Conviene huir del memorismo. Más que llenar la cabeza del alumno de contenidos lo que se ha de procurar es que esté bien estructurada para que forme el sentido del juicio.
La segunda etapa, de educación moral y religiosa, comienza en la infancia, pero abarca principalmente la adolescencia. Hay que inculcar a los niños las ideas morales de modo práctico, sin dar razones que no entienden. Por ello, más que enseñarles la virtud y la verdad, hay que protegerles del vicio y el error.
A los quince años comienza la verdadera educación moral, que debe procurar el adecuado desarrollo de los sentimientos, empezando por el primero de todos, que es el amor de sí. Este se ha de distinguir del egoísmo, que solo nace en sociedad y conduce al individuo a preferirse a los demás. El amor de sí, sin embargo, es acorde con la naturaleza y es necesario para la autoconservación del ser humano.
Como las virtudes y la vida moral se fundan en los sentimientos naturales (el amor de sí y la compasión), la educación moral no puede consistir en eliminar estas pasiones sino en potenciarlas y dirigirlas adecuadamente. De este modo nos hacemos más libres y conservamos convenientemente nuestras vidas. Sin embargo, hay que aprender a eliminar las pasiones que proceden de la vida en sociedad, que son las que acrecientan nuestros deseos egoístas y nos someten a ellos.
En el periodo de formación moral, aparece la voz de la conciencia, que es un sentimiento interior que nos hace semejantes a Dios. La conciencia es la voluntad instruida por la razón, que se convierte en juez infalible sobre el bien y el mal, convirtiéndose así, para el pensador ginebrino, en el principio de la moralidad.
También la adolescencia es el momento oportuno para la educación religiosa. Rousseau admitió la existencia de Dios como un ser superior que mueve y ordena el universo, que posee inteligencia, voluntad y poder. Sin embargo, al esconderse a nuestros sentidos y a nuestro entendimiento, su esencia nos resulta incomprensible.
Según él, la religión es necesaria para regenerar al hombre y evitar que actúe con insensatez. Sin embargo, propuso prescindir de la religión sobrenatural, fundada en la revelación y en elementos sobrenaturales, como las profecías o los milagros. La religión a la que se refería era una religión natural o religión del hombre, apoyada solamente en la naturaleza humana y en la experiencia del orden del universo, el cual pone de manifiesto la existencia de Dios. Sería una religión racional y propia de cada cual, consistente básicamente en adorar a Dios y darle gracias en nuestro interior. Sustituiría a la religión cristiana, a la que juzgó completamente ajena a la realidad terrena.
Sostuvo que a la religión del hombre se debía añadir una religión civil o del ciudadano en la que el Estado promoviera una profesión de fe enteramente civil, encaminada a fortalecer la sociabilidad y el cumplimiento de los deberes cívicos. Los dogmas de esta religión serían simples, pocos y precisos, entre los

A. Belda Plans Editorial Casals www.eCasals.net
9
cuales debería destacarse el rechazo de la intolerancia. En síntesis, el Estado sería la instancia suprema de salvación a la que todos habrían de someterse.
La tercera etapa educativa consiste en la educación social y política, que se adquiere viajando por diversos países para reflexionar sobre sus formas de gobierno y así poder distinguir lo que es natural y universal de lo que es creación del hombre y, por ello, algo particular. En esta etapa, además, se profundiza sobre el origen y la constitución de la sociedad.
4. La organización social
Rousseau escribió al comienzo del El contrato social que el hombre había sido libre en el estado de naturaleza, pero se hallaba encadenado en el orden social. Sin embargo, pese a estar convencido de esta situación, pensó que los seres humanos no podían prescindir de la sociedad, porque solo asociándose con sus semejantes se hacían capaces de solventar sus innumerables necesidades. Afirmó, como hecho incuestionable, que los hombres aisladamente son débiles y difícilmente pueden conservar sus vidas, mientras que unidos en sociedad se hacen fuertes y pueden garantizar su supervivencia.
Por otro lado, la falta de libertad denunciada por Rousseau no se refería al orden social en general, sino al de su tiempo, que a su juicio se podía y se debía mejorar. En realidad, planteó que la necesidad que tenemos de vivir unidos para remediar nuestras carencias, lejos de esclavizarnos, se podía transformar en algo que acrecentase nuestra libertad.
El contrato social
La sociedad, por tanto, es algo necesario para la subsistencia de los seres humanos, pero su aparición, según el filósofo ginebrino, trajo consigo dos inconvenientes: por un lado, la presencia de una autoridad que restringía la libertad de los individuos y, por otro, la propiedad privada, causa de desigualdades.
Rousseau pensó que esas dificultades podían superarse si se situaba el fundamento del orden social en un contrato entre individuos libres que crearan una agrupación social para lograr un doble objetivo:
1. Proteger a las personas y sus bienes mediante la suma de fuerzas de todos los asociados.
2. Permitir que cada miembro del grupo siga obedeciendo a su propia voluntad, es decir, que se mantenga tan libre como antes.
La idea del contrato social no resultaba novedosa, pues ya había sido expuesta por otros filósofos, como Hobbes y Locke. Sin embargo, Rousseau aportó un enfoque diferente.
Determinó que la esencia del contrato social consiste en que «cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y nosotros recibimos además a cada miembro como parte indivisible del todo» (Contrato social, lib. I, cap. 6). Es decir, el pacto social presenta dos notas definitorias:

A. Belda Plans Editorial Casals www.eCasals.net
10
1. La aparición de una voluntad general a la que se han de someter las voluntades de los individuos y de los grupos que componen el conjunto social.
2. La consideración de los miembros de este conjunto social como partes indivisibles del todo.
Como consecuencia, puede decirse que según el autor ginebrino el contrato social produce un cuerpo moral y colectivo con vida propia, un yo común, independiente de cada una de sus partes. Este cuerpo común recibe diversos nombres: Estado, cuando es pasivo; soberano, cuando es activo; poder, cuando es comparado a sus semejantes. Por otro lado, sus integrantes también reciben diferentes denominaciones: pueblo, cuando se les considera en su conjunto; ciudadanos, en cuanto participan del poder soberano; súbditos, en cuanto sometidos a las leyes emanadas del Estado.
La concepción rousseauniana del contrato social difiere mucho de la de Hobbes, autor que formuló por primera vez esta doctrina. Para este, los individuos ceden su poder a un soberano que no forma parte del pacto, es decir, que queda fuera de él; el gobierno aparece a la vez que se crea la sociedad organizada y ha de estar investido de un poder absoluto. Por el contrario, para Rousseau, por medio del contrato se crea un soberano idéntico a las partes contratantes consideradas en su conjunto; posteriormente al contrato, el soberano, es decir, los ciudadanos en su totalidad, designa un poder ejecutivo, que no posee un poder absoluto, puesto que depende de dicho soberano.
Hobbes entendió la sociedad como una forma de evitar la guerra de todos contra todos; Rousseau consideró que la sociedad es necesaria tanto para la autoconservación del individuo como para su autoperfección, ya que ofrece una forma de libertad superior a la del estado de naturaleza.
La voluntad general
Ya se ha mencionado que para Rousseau el pacto social genera una voluntad general a la que deben someterse las voluntades particulares. Pero, ¿cómo explicó la noción de voluntad general? Y por otro lado, ¿cómo hizo compatibles la autoridad de dicha voluntad y la libertad de los ciudadanos?
Respecto a la primera cuestión, afirmó que la voluntad general es la voluntad propia del cuerpo social. Es una voluntad colectiva, suma de todas las voluntades individuales puestas de acuerdo y dirigidas al bien común de la sociedad. Por consiguiente, la voluntad general no puede equivocarse y todos los ciudadanos deben sentirse identificados con ella, porque les proporciona el criterio objetivo sobre lo justo y lo injusto.
Sin embargo, no se ha de confundir la voluntad general con la voluntad de todos, que es una suma parcial de voluntades particulares. Esta no engloba todas las voluntades, sino las de una mayoría que pretende sustituir a la voluntad general y persigue solamente intereses privados. Así como la voluntad general siempre es justa y recta, puesto que incluye a todas las

A. Belda Plans Editorial Casals www.eCasals.net
11
voluntades individuales, la voluntad de todos no siempre lo es, ya que solo corresponde a algunos individuos1.
En cuanto al problema de la libertad de los ciudadanos, el pensador ginebrino señaló que, viviendo en sociedad, estos pierden ciertamente su libertad natural y el derecho ilimitado a disponer de los bienes de la naturaleza, pero en contrapartida ganan la libertad civil y la propiedad sobre aquellas cosas que poseen. Mientras que la libertad natural está limitada solamente por las fuerzas de cada individuo, la libertad civil solo está limitada por la voluntad general, que es expresión de la voluntad real de cada individuo. Solo con la libertad civil se adquiere una auténtica libertad moral, puesto que con ella el hombre depende exclusivamente de sí mismo y no de las fuerzas de la naturaleza. Se convierte de esta forma en dueño de sí, porque obedece a la ley que se prescribe a sí mismo mediante su voluntad o razón práctica.
Rousseau propugnó, por consiguiente, que el hombre solo alcanza la verdadera libertad, la libertad moral, cuando obedece a las leyes civiles. La razón es que cuando obedece a estas, en realidad está obedeciendo a su propia voluntad (razón práctica), ya que la ley civil surge de la voluntad general y esta engloba y expresa la voluntad real de cada individuo. Así pues, los ciudadanos son verdaderamente libres en la medida que acatan las leyes que se han dado a sí mismos.
Según este planteamiento, los ciudadanos solo son libres cuando gobierna la voluntad general. Cuando esto no sucede, unos imponen su voluntad sobre otros y aparecen las injusticias y las desigualdades. De ahí que el progreso y el bien común solo puedan encontrarse garantizados bajo la tutela de la voluntad general mientras que sin ella desaparecen.
El soberano
Como ya se ha indicado, se llama soberano al cuerpo social cuando es activo, es decir, cuando ejerce la acción de gobierno. Pero para Rousseau, como también para Locke, el gobierno reside ante todo en el poder legislativo y no en el poder ejecutivo, puesto que este último ha de limitarse a seguir las leyes.
Así, consideró soberano al organismo social en su totalidad en cuanto promulga leyes. Pero como las leyes son expresión de la voluntad del pueblo entero, puede decirse que la soberanía consiste en el ejercicio de la voluntad general. Como consecuencia, el ciudadano es a la vez soberano y súbdito. Soberano, como parte del pueblo que legisla, y súbdito, en cuanto sometido a la ley.
Rousseau consideró que el contrato lleva consigo un compromiso recíproco entre el organismo social y los particulares, que en realidad es un compromiso de los individuos asociados con ellos mismos. Por un lado, como
1 Voluntad general: es la voluntad del conjunto de los individuos que componen una comunidad social y está por encima de sus
voluntades particulares. Esta noción, creada por Rousseau, resulta vaga y confusa, lo cual ha dado lugar a interpretaciones diversas e
incluso contrapuestas: desde el liberalismo político hasta el totalitarismo marxista. Su opuesto es la voluntad de todos, que según
Rousseau es la voluntad de algunos, de una mayoría que, a diferencia de la voluntad general, puede no querer la justicia ni el bien
común.

A. Belda Plans Editorial Casals www.eCasals.net
12
miembros del soberano -del todo- respecto a los particulares y, por otro lado, como miembros del Estado -como individuos- respecto al soberano.
Así, el soberano no puede tener intereses contrarios a los particulares que lo componen, de modo semejante a como un cuerpo no puede querer perjudicar a sus miembros. El cuerpo humano, por ejemplo, no puede querer que alguno de sus miembros pase frío, sea amputado o no reciba alimento; todos sus movimientos van encaminados a la protección y cuidado de todos y cada uno de los miembros que lo componen. «El soberano -se lee en El Contrato social- solo puede ser lo que es, es siempre lo que debe ser», de manera que siempre emplea el poder necesariamente en beneficio de sus súbditos.
Sin embargo, puede ocurrir que los súbditos busquen sus intereses particulares en contra del interés general expresado por el soberano. En efecto, cada individuo puede tener, en cuanto hombre, una voluntad particular opuesta o discordante con la voluntad general que posee como ciudadano. Los individuos podrían llegar a pensar que el incumplimiento de sus deberes sería menos perjudicial a los demás en comparación con el esfuerzo que ellos han de poner en su realización. Pero el soberano no puede permitir que los súbitos gocen de los derechos del ciudadano sin cumplir sus deberes de súbditos, pues de esta injusticia se derivaría la destrucción de todo el cuerpo político.
Se concluye, por tanto, según Rousseau, que el individuo en sociedad se encuentra disuelto en el conjunto, no es más que una parte del soberano, a cuya voluntad general debe someterse. Ciertamente podría no hacerlo, pero en ese caso sería obligado a identificar su voluntad con la voluntad general, surgiendo así la paradoja de que quien libremente disintiera de la voluntad general, sería forzado a obedecerla, es decir, a ser libre. La sociedad, en último término, «obligará» al individuo a querer aquello que «debe» querer, es decir, lo que «realmente» quiere, puesto que voluntad individual y social no pueden ir por separado, de modo que la libertad individual y la libertad civil no pueden diferir. Así, se puede leer en el Contrato social, (Lib. I, cap. 7): «[…] quienquiera se niegue a obedecer la voluntad general será obligado a ello por todo el cuerpo. Esto no significa otra cosa sino que se le obligará a ser libre, pues es tal la condición, que dándose cada ciudadano a la patria le asegura de toda dependencia personal».
El pensador ginebrino sostuvo, por otra parte, que la soberanía no es transferible, pues pertenece a la voluntad general en exclusiva. Lo único que se puede transferir es el poder. Así, los diputados de un pueblo no son sus representantes sino sus administradores; el pueblo no es representado por el Parlamento, como había sostenido Locke, sino que debe actuar directamente, ya que el soberano es el pueblo mismo.
Además, la soberanía no es divisible ya que no se puede dividir la voluntad general. No se puede, por tanto, dividir en poder legislativo y ejecutivo, como también había propuesto Locke. El soberano ostenta el poder legislativo, que solo puede pertenecer al pueblo, y expresa la voluntad general mediante leyes generales. El ejecutivo es designado por el soberano, y su misión es administrar las leyes emanadas por él y aplicarlas a las personas y acciones particulares.

A. Belda Plans Editorial Casals www.eCasals.net
13
5. Importancia y repercusión posterior
La teoría del contrato social formulada por Rousseau no supuso una novedad, porque ya había sido empleada con anterioridad por otros autores, como Hobbes o Locke, si bien la expuso con matices diferentes.
Sin embargo, su doctrina de la voluntad general sí fue original y ejerció gran influencia sobre la filosofía moral y política posterior, que la interpretó de modos muy diversos debido a la ambigüedad con que fue expuesta.
Si se describe la voluntad general como una voluntad racional, se puede identificar con la razón práctica, que legisla una ley moral que se impone a sí misma y posee un carácter universal. Esta voluntad racional es un anticipo de la razón pura práctica de Kant y de su concepción del ser racional como legislador y súbdito a la vez. Asimismo, las nociones de conciencia moral y de libertad, que supusieron el punto de partida del pensamiento moral kantiano, son deudoras de las tesis de Rousseau sobre estos temas.
Por otro lado, si se resalta que la voluntad general es la voluntad del pueblo soberano, entonces hallamos en germen la teoría organicista del Estado formulada por Hegel, quien criticó la teoría del contrato social, pero alabó la voluntad como principio del Estado.
Posteriormente, el pensamiento político de Rousseau y su concepto de voluntad general dieron lugar a interpretaciones tan dispares como el liberalismo político y el marxismo.
Por un lado, el liberalismo político se apoya en Rousseau para afirmar que el fin del Estado consiste en la defensa de las libertades y de la propiedad privada (la libertad civil y el derecho de propiedad). En realidad interpretan -contradiciendo al propio Rousseau- que la voluntad general es representada y se expresa a través de la voluntad de la mayoría, es decir, la voluntad de todos.
En el otro extremo, el socialismo y el marxismo plantean que la voluntad de todos, que se considera particular, ha de ser sustituida por la voluntad general, porque piensan que solo el colectivismo puede eliminar las injusticias. Marx coincidió con Rousseau en considerar que las desigualdades económicas son el origen de todos los males que aquejan al hombre y que la propiedad privada es la causa de esa desigualdad. Además, ambos entendieron que la salvación del ser humano pasa por la reforma radical de la sociedad y el sometimiento de los individuos a la colectividad. En los marxismos realizados (leninismo, estalinismo, maoísmo) el partido y su líder encarnarían la voluntad general.
En cualquier caso, independientemente de la vaguedad del concepto, las ideas rousseaunianas sobre la voluntad general resultan muy difíciles de llevar a la práctica, puesto que presuponen que el ideal de organización social es la democracia directa. Pero esta clase de democracia solo es posible en Estados pequeños, como era el caso de las polis griegas o de su Ginebra natal, pero resulta inaplicable en Estados grandes, como sucede en la mayoría de los Estados modernos.