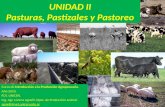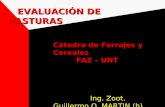ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS compartidos/18429300810163301.pdf · de investigación (PA 02)...
Transcript of ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS compartidos/18429300810163301.pdf · de investigación (PA 02)...

Editoras: Nora Altier*Mónica Rebuffo**Karina Cabrera***
* Ing. Agr., M.Sc., Ph.D., Protección Vegetal, INIA Las Brujas.** Ing. Agr., M.Phil., Programa Pasturas y Forrajes, INIA La Estanzuela.*** Sec. Ej., Secretaría Dirección, INIA La Estanzuela.
ENFERMEDADES Y PLAGAS
EN PASTURAS

Título:
Editoras: Nora AltierMónica RebuffoKarina Cabrera
Serie Técnica N° 183
© 2010, INIA
ISBN: 978-9974-38-295-4
Editado por la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología de INIAAndes 1365, Piso 12. Montevideo - Uruguayhttp://www.inia.org.uy
Quedan reservados todos los derechos de la presente edición. Esta publicación nose podrá reproducir total o parcialmente sin expreso consentimiento del INIA.
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
Integración de la Junta Directiva
Ing. Agr., MSc. Enzo Benech - Presidente
Ing. Agr., Dr. Mario García - Vicepresidente
Ing. Agr. José Bonica
Dr. Alvaro Bentancur
Ing. Agr., MSc. Rodolfo M. Irigoyen
Ing. Agr. Mario Costa


CONTENIDO
Página
Estrategias para enfrentar problemas con insectos en pasturas ............... 1Alzugaray, R., Ribeiro, A.
Enfermedades de pasturas .......................................................................... 19Altier, N.
La resistencia a enfermedades en el mejoramiento genético de lasleguminosas forrajeras ................................................................................. 37Rebuffo, M., Altier, N., Cuitiño, M. J.
Manejo de tucuras ......................................................................................... 51Lorier, E., Miguel, L., Zerbino, S.
Importancia de los pulgones como plagas de pasturas ............................. 73Bao, L.
Daño por pulgones y mecanismos de resistencia en leguminosasforrajeras perennes ....................................................................................... 83Rebuffo, M.; Alzygaray, R., Cuitiño, M. J.
Mejoramiento genético de avena por resistencia al pulgón verdede los cereales .............................................................................................. 97Condón, F., Rebuffo, M., Alzugaray, R., Cuitiño, M. J.
Prospección de agentes para el control natural de plagas en sistemasagrícola-pastoriles ....................................................................................... 105Ribeiro, A.
Manejo de enfermedades de implantación en leguminosas forrajeras,con especial énfasis en el uso de agentes de biocontrol ......................... 111Pérez, C., Arias, A., Altier, N.
Uso de insecticidas y fungicidas curasemillas durante el almacenamientoy su efecto en la germinación y vigor de leguminosas forrajeras ............ 123Zarza, R., González, S.


PRÓLOGO
Las plagas y enfermedades que afectan las especies forrajeras provocan sinlugar a dudas problemas en el establecimiento, mermas en la producción y en lapersistencia de las pasturas, muchas veces difícilmente cuantificables a nivel pro-ductivo. Es así que, generalmente, se toma conciencia sobre la real relevancia dela problemática sanitaria cuando la misma toma dimensiones inesperadas princi-palmente por ataques generalizados.
En el Plan de Investigación Estratégico definido por el Instituto Nacional deInvestigación Agropecuaria para el período 2006-2010, se desarrolla un proyectode investigación (PA 02) que busca «soluciones tecnológicas de control que seanreconocidas por un nivel de impacto ambiental aceptable, promoviendo una ima-gen de sistemas de producción seguros, responsables y ambientalmente amiga-bles». Como objetivos generales en las áreas de plagas y enfermedades, el pro-yecto investiga sobre adecuados manejos de insectos-plaga y enfermedades através de la resistencia genética, el control biológico y el control cultural. En formaasociada, también participan otros proyectos desarrollados por el Programa Na-cional de Pasturas y Forrajes, específicamente las áreas de mejoramiento genéticoy manejo agronómico de pasturas.
Junto a INIA, otros actores del sistema nacional de investigación como losson el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, la Facultad deAgronomía y la Facultad de Ciencias, también contribuyen a la resolución de es-tas problemáticas. Es así que, fruto de la destacable interacción entre los equiposde investigación de las distintas instituciones, surge esta publicación, en el marcodel Seminario de Actualización Técnica Manejo de enfermedades y plagas enpasturas (agosto de 2010, INIA La Estanzuela, Colonia).
La presente Publicación procura una puesta al día de los conocimientos dis-ponibles, desarrollando variadas temáticas desde diferentes ángulos, que aportansoluciones tecnológicas a la producción de pasturas y por ende para los diferen-tes sistemas productivos del país.
Walter Ayala
Director Programa Nacional de Pasturas y Forrajes, INIA


INIA
1
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
INTRODUCCIÓN
Los insectos, así como otros organismosque conocemos como plagas, son integran-tes naturales de los ecosistemas; el rótulo«plaga» surge de una concepción netamen-te antropocéntrica del universo, basada enla competencia que tienen con el hombre porlos recursos, y no en el rol especifico quecumplen (Huffaker y Rabb, 1984). El hom-bre, al modificar el ambiente para obtener losrecursos indispensables para su sobreviven-cia lo altera sin conocer las interacciones yequilibrios existentes y muchas veces es elresponsable de los problemas producidos porinsectos. Con la universalización en el usode los plaguicidas ha sido más fácil solucio-nar los problemas utilizando agroquímicosque estudiar y comprender los equilibrios yrelaciones actuantes, de forma de poder pre-venirlos o evitarlos. Desde la óptica del ma-nejo de plagas, las tendencias actuales ha-cia la producción sustentable y produccio-nes ecológicas de diversos tipos planteanun desafío (Gray et al., 1993; SNSA, 1994).La superación de ese desafío redundará enavances consistentes hacia el mantenimien-to y fortalecimiento de la diversidad biológi-ca y la defensa de los recursos naturalesque hacen viables los ecosistemas.
Los insectos han evolucionado en la tie-rra en un período de unos 350 millones deaños, mientras que el hombre sólo ha convi-vido con ellos durante los últimos 2 millo-nes; por lo tanto, están evolutivamente me-jor adaptados a los diferentes ambientes. Un80% de las especies animales son insectosy de ellas la mitad tienen hábitos herbívoros
mientras la otra mitad se dividen endepredadores y parásitos (de insectos o deotros animales), y en descomponedores osaprófagos.
Entre los componentes biót icos yabióticos de un ecosistema funcionan y seentrecruzan cadenas alimentarias, ciclos denutrientes, procesos evolutivos y rutas detransformación de la energía. El concepto deecosistema es ampliamente utilizado; sinembargo, existe la tendencia a simplificar lasrelaciones complejas existentes, a tener encuenta solamente relaciones bilaterales, o alo sumo entre tres componentes y tomar de-cisiones, en consecuencia, sin considerar elefecto del accionar del hombre sobre el con-junto (Huffaker y Rabb, 1984).
A medida que la producción de alimentosse intensifica, y el área dedicada a esa pro-ducción aumenta, el número y la severidadde los problemas causados por insectos pla-ga se incrementa, como también incremen-tan la polución y los riesgos para la estabili-dad de la biosfera (Huffaker y Rabb, 1984).El manejo de estos problemas parece fuerade control más aún cuando el aumento delos mismos coincide con el mayor desarrolloy disponibilidad de tecnología. En la base deestos problemas subyacen la soberbia y lafalta de responsabilidad colectiva, generadasbásicamente por la falta de conocimientos.
EL ECOSISTEMA AGRÍCOLAPASTORIL URUGUAYO
En los agroecosistemas pastoriles denuestra región los insectos son abundantes,
ESTRATEGIAS PARA ENFRENTARPROBLEMAS CON INSECTOS EN
PASTURAS
Rosario Alzugaray1
Adela Ribeiro2
1Protección Vegetal, INIA La Estanzuela.2Protección Vegetal, Entomología, EEMAC, Facultad de Agronomía.

2
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
tanto en número de especies como ocasio-nalmente en poblaciones; también es varia-da la función que cumplen, y el estrato delambiente en que viven. La mayoría de ellosno afectan los intereses del hombre, o por elcontrario cumplen un papel benéfico, contro-lando poblaciones de otros insectos, cola-borando en la descomposición de la materiaorgánica, evitando que los restos vegetalesse acumulen o actuando como polinizadores(Alzugaray, 1996a; Ribeiro, 2004).
En nuestra región el ecosistema pastorilfue modificado profundamente con la intro-ducción de la ganadería y más tarde de laagricultura (Berretta, 1996; Campal, 1967;1969; Carámbula, 1991; Millot, 1991) a lolargo de los últimos 400 años. La quema, elpastoreo, la introducción de especies, la pre-sencia de los animales con el efecto de supisoteo y sus deyecciones, así como el des-plazamiento o incluso la desaparición deespecies (por ejemplo los osos hormigueros),fueron cambiando los equilibrios existentesy no sólo produjeron cambios en la vegeta-ción clímax, sino en todos los procesos bio-lógicos que componían y sustentaban eseambiente. Muchos de esos cambios tienenque ver con el papel de los insectos(autóctonos o introducidos) y su competen-cia con el hombre en la utilización de los re-cursos (Caltagirone, 1984; Morey yAlzugaray, 1982).
Los cambios en el ecosistema, ademásde afectar la composición botánica de lapastura y sus hábitos de crecimiento, modi-ficaron la composición faunística del mismoy en ella, la presencia y abundancia dedepredadores y parasitoides que integrabanla trama de relaciones en los pastizales pre-vios.
El cambio climático y el avance de laagricultura continua afectarán también lacomposición de especies y la abundancia delas poblaciones. Estos efectos están sien-do evaluados en diferentes regiones del mun-do y los resultados indican que ascensos enla temperatura podrían incidir sobre la distri-bución, el desarrollo, la sobrevivencia y lareproducción de algunas especies de insec-tos, produciendo, por ejemplo, aumentos enel número de generaciones anuales (Pedigoet al., 1986; Petzoldt y Seaman, 2006).
LOS INSECTOS
Los insectos que pueden causar dañosen las plantas que componen la pastura pue-den separarse de acuerdo a su hábito de vidaen dos grandes grupos, los que afectan laparte aérea de las plantas y los de hábitossubterráneos. De acuerdo a sus hábitosalimentarios podemos clasificarlos enmasticadores, picosuctores y raedores, há-bitos que están determinados por la formade sus piezas bucales y que definen los sín-tomas mediante los que es posible identifi-car su presencia.
Por debajo del suelo se desarrollan po-blaciones de varias especies de isocas ygorgojos; a expensas de las partes aéreasde las plantas, lagartas defoliadoras ybarrenadoras, chinches y pulgones(Alzugaray, 1991; 1996b; 2001; 2003; 2004;Alzugaray y Ribeiro, 2000; Alzugaray et al.,1998; Ribeiro, 2000), así como hormigas,langostas y grillos (Lorier y Zerbino, 2009;Martínez Crosa y Zerbino, 2008; Zerbino,2003). No siempre un mismo grupo de in-secto es perjudicial, el daño no depende úni-camente de su presencia, sino de la abun-dancia de su población en un momento de-terminado, en el que hay que considerar ade-más el estado de la pastura, el objetivo pro-ductivo de la misma (pastoreo, fardos, co-secha de semilla) y la evolución -prevista oimprevista- de factores del ambiente, espe-cialmente climáticos.
Un problema de pérdidas causadas porinsectos, es el resultado de la presencia yabundancia de los mismos y además, de noreconocer el problema en sus inicios, no iden-tificarlo correctamente y no tomar por lo tan-to, medidas apropiadas en etapas inicialesdel problema.
INSECTOS DEL SUELO
Identificación del problema
Las isocas y gorgojos son larvas de cas-carudos (escarabeidos y curculiónidos res-pectivamente) que viven por debajo de lasuperficie del suelo y se alimentan especial-mente de raíces y ocasionalmente también,

INIA
3
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
de partes aéreas de las plantas. Ambos gru-pos han sido poco estudiados taxonómica-mente y componen lo que se denomina uncomplejo de especies. Entre las isocas, ennuestro país se han identificado cerca de 18especies distintas, y se conoce la existen-cia de otras tantas sin identificar; algo simi-lar sucede con los gorgojos. En los alfalfa-res argentinos, el grupo de gorgojos que da-ñan raíces estaría compuesto por unas 22especies (Lanteri, 1994; Morelli y Alzugaray,1991; Morey y Alzugaray, 1982). Una carac-terística común de ambos grupos es queestán compuestos por especies autóctonasy, por lo tanto, la información internacionalsobre ellos es muy escasa, sólo existe in-formación sobre aquellas especies, comoNaupactus leucoloma Boheman, que hansido introducidos y se han transformado enplagas en otros países.
A través de su alimentación y movimien-tos en las capas más superficiales del suelo(hasta 20 ó 30 cm) (Ribeiro y Castiglioni,2009) algunas de las isocas realizan gale-rías que favorecen la aireación y penetraciónde agua. Tanto los adultos al rellenar el nidocon pasto picado o bosta para oviponer, comolas larvas al almacenar restos vegetales fres-cos o en descomposición (Morey yAlzugaray, 1982) realizan también una tareade incorporación de materia orgánica y trans-porte de nutrientes al suelo que no debe serdesestimada (Castiglioni y Benítez, 1997;Castiglioni et al., 1995). En trabajos realiza-dos en el sur de Brasil se ha comparado elcontenido de diversos nutrientes (K, P, Ca yotros) en franjas de suelo con y sin galeríasde isocas encontrando un efecto muy impor-tante en la incorporación de nutrientes alsuelo (Da Silva y Salvadori, 2004; Gassen,1993a; 1993b). Los trabajos fueron hechosen sistemas de siembra directa, en los quela descomposición de restos vegetales plan-tea un problema que aún debe superarse(Martino, 1994). Los resultados han determi-nado que en esos sistemas las isocas queforman galerías en el suelo sean vistas enun rol más equilibrado, entre el daño de sushábitos fitófagos y el beneficio en la des-composición de restos vegetales y la rein-corporación de nutrientes.
En nuestro país, entre las isocas queconstruyen galerías la más conocida es lalarva del bicho torito (Diloboderus abderusSturm), por los daños que causa en cerea-les de invierno que se siembran luego depradera o como primer cultivo en una chacranueva y en gramíneas invernales en siste-mas intensivos. Esta especie tiene cicloanual y tres estadios larvales y la época enque se alimentan más activamente coincidecon los meses de junio a setiembre (Moreyy Alzugaray, 1982).
Se dice que hay «años de isoca» y ge-neralmente se ha observado que coincidencon sequías grandes, especialmente de ve-rano y otoño (Morelli y Alzugaray, 1991).Diloboderus abderus tiene ciclo biológicoanual, adaptado a un ambiente original esta-ble, como la pradera natural. Conociendo sushábitos y comportamiento: vida subterránea,ciclo anual, poca capacidad de dispersión(ya que los machos no vuelan y las hembrasrealizan solamente vuelos cortos), es posi-ble establecer que la población en un campoo chacra no se incrementa súbitamente deun año a otro, sino que el cambio en la abun-dancia de una población se produce a lo lar-go de varios años.
Cuando se realizan muestreos tanto enpasturas naturales como sembradas se en-cuentran simultáneamente larvas pertene-cientes a otras especies de escarabeidos(isocas) que también se alimentan de raícesy restos vegetales pero que no construyengalerías con salida al exterior evidente comolas realizadas por la larva del «bicho torito».El efecto de la presencia de estas larvas enlas pasturas no es tan notoria debido por unlado, a su tamaño (larvas que en su estadomás desarrollado alcanzan a pesar poco másde 2 g mientras la del bicho torito puede pe-sar más de 5 g), y por otro, a que la abun-dancia de las mismas no alcanza general-mente niveles altos. No significa esto queno provoquen muerte de plantas sino quepasan más inadvertidas.
Con el incremento del área bajo siembradirecta la presencia y efecto de alguna deestas larvas pequeñas comenzó a ser nota-da porque se observa falta de plantas, espe-cialmente en siembras tempranas de trigo y

4
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
avena (siembras de marzo). La especie quefue determinada con mayor frecuencia enestas si tuaciones fue Cyclocephalasignaticollis Burm. Esta especie está men-cionada en nuestro país en campo natural yen semilleros de trébol rojo (Morelli yAlzugaray, 1991) y en la provincia de Bue-nos Aires afectando cultivos de trigo, ceba-da y maíz (entre otros), así como alfalfares(Alvarado, 1980). La especie tiene ciclo anualy tres estadios larvales, igual que D.abderus, con la diferencia que C. signaticollispresenta un estado de quiescencia invernal,durante los meses más fríos (Alvarado,1980). Esta característica determina que laslarvas se alimenten activamente en otoñotemprano y luego dejen de causar daño has-ta la primavera.
Durante los meses de otoño, y especial-mente en otoños secos, los daños que seobservan en pasturas y en cultivos en siem-bra directa, asociados a la presencia demontículos como los que construyen las lar-vas de D. abderus en la entrada de sus gale-rías pueden provocar confusiones en cuantoal insecto de que se trate. Lo que se tiendea pensar inmediatamente que se observa elproblema es que se trata de «isocas» y estenombre se asocia solamente a la larva delbicho torito, sin embargo, en esa época delaño las larvas del bicho torito no formanmontículos. Los montículos de D. abderusson los que se observan a partir de junio,cuando empiezan a aparecer las larvas deltercer estadio (Morey y Alzugaray, 1982), los
que se observan en otoño son construidospor grillos. Las galerías de éstos son muysimilares a las de D. abderus, aunque esposible distinguir unas de otras por el tama-ño y forma del orificio de entrada y la incli-nación de los primeros centímetros de lagalería con respecto a la superficie. Los gri-llos, aunque viven en galerías construidasen el suelo, se alimentan de hojas que salena cortar principalmente de noche. Muchasveces incluso acumulan hojas picadas en susgalerías, y muestran preferencia por las deleguminosas. Otra característica que diferen-cia la presencia de grillos es que al lado de losmontículos se observan hojas cortadas.
Las larvas de gorgojo, más pequeñas quelas isocas, y diferentes de éstas porque notienen patas (ápodas) y su cabeza no esevidente, también se alimentan de raíces deplantas. Las más conocidas han estado aso-ciadas a daños en cultivos de alfalfa y trébolrojo pero su presencia ha sido notoria tam-bién por daños en cultivos de trigo y cebadaen sistemas de laboreo reducido (Ribeiro yAlzugaray, 2000). En el Cuadro 1 se muestranlas especies de curculiónidos de la tribuNaupactini encontradas e identificadas en Uru-guay (Alzugaray et al., 1998; Ribeiro, 2000).
La mayoría de las especies se encontra-ron en alfalfa y lotus excepto A. sordidus,únicamente en alfalfa y N. ambiguus, enlotus. Eurymetopus birabeni hasta el momen-to sólo ha sido encontrado en cebada ensiembra directa y N. xanthographus en frutillay Brunfelsia australis respectivamente.
Cuadro 1. Especies de curculiónidos de la tribu Naupactini encontradas en distintas situacionesde producción en Uruguay (1996-1997).
SITUACIÓN ESPECIE Alfalfa Lotus C. Natural Cebada Otros
Aramigius tessellatus (Say) Atrichonotus sordidus (Hustache) Atrichonotus taeniatulus (Berg) Eurymetopus birabeni Kuschel Eurymetopus fallax Boheman Naupactus ambiguus Boheman Naupactus leucoloma Boheman Naupactus minor (Buchanan) Naupactus peregrinus (Buchanan) Naupactus xanthographus (Germar) Pantomorus purpuroviolaceus (Hustache) Pantomorus viridisquamosus (Boheman)

INIA
5
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Las larvas de gorgojos no construyengalerías ni forman montículos y su daño enel caso de cereales, consiste en atacar lazona del cuello de las plantas, y la zonaradicular más superficial. En alfalfa y trébolrojo horadan las raíces interrumpiendo la cir-culación de savia (Lanteri, 1994). Trabajosrealizados en La Estanzuela demostraron queuna larva de gorgojo puede dañar cuatro acinco plantas de trigo durante su período devida (Zerbino, 2000). Por otra parte, las lar-vas grandes, que son las que causan mayordaño, se encuentran entre junio y noviembre(Ribeiro, 2000).
La observación de falta de plantas en unapastura o cultivo, por lo tanto, aún con pre-sencia de montículos asociada, no permiteasumir a qué tipo de insecto se debe. Esmás, tanto en pasturas cultivadas como ensistemas de siembra directa se han obser-vado problemas de falta de plantas ocasio-nados por organismos que no son insectos,por ejemplo babosas (moluscos) y «bichobolita» (isópodos) (Zerbino, 2003).
Cuando faltan plantas y se realizanmuestreos de suelo para buscar la causa deldaño pueden encontrarse isocas, larvas degorgojos, grillos, grillotopos, babosas o bi-cho bolita. El tipo de daño que cada uno deesos grupos produce, las preferencias en sualimentación, el momento del año o del ciclodel cultivo o pastura en el que pueden pro-vocar pérdidas mayores, difieren según cualde ellos sea. Las causas por las que laspoblaciones de cada uno de ellos aumenta-ron no son iguales y tampoco son igualeslas medidas que se pueden tomar para en-frentar el problema.
Daños
En ensayos con trigo en macetas una lar-va de D. abderus consumió cuatro a cincoplantas en 16 días, lo que dio un consumodiario de 1/3 planta (Alzugaray, 1996b). Re-sultados similares se han obtenido en Bra-sil, donde se estimó que una población decuatro Iarvas/m2 puede causar pérdidas de10% de plantas en trigo (Gassen, 1993a).
En avena y cebada se ha determinadoque una densidad de 25 larvas/m2 de tercerestadio afectó significativamente la implan-
tación (28 días pos siembra) (Ribeiro et al.,1997). Valores similares se obtuvieron enBrasil, donde una población de 20 larvas/m2
causó pérdidas significativas en el rendimien-to en grano de avena (Da Silva, 1995). Ensa-yos realizados en Estanzuela determinaron queuna larva de D. abderus de tercer estadio pue-de matar una planta establecida de festuca enun período menor a una semana.
Un aspecto a tener en cuenta es que re-sulta bastante difícil estimar la población delarvas por unidad de superficie dado que sedistribuyen en manchones, por lo que esnecesario contar con un número importantede unidades de muestreo. En condiciones decampo se han observado densidades de po-blaciones de hasta 135 larvas/m2 (Morey,1972).
Por su parte, las larvas de C. signaticollishan sido colectadas en una gran variedadde situaciones: campo natural, praderas,cultivos de trigo, maíz, sorgo, girasol y papa,tanto en sistemas con laboreo convencionalcomo en siembra directa. Es la especie pre-dominante cuando se visualizan daños en lossistemas de siembra directa, en los que, porsu tipo de desarrollo, tiene importancia eco-nómica en siembras tempranas de trigos quese uti l izan para pastoreo del ganado(Alzugaray, 1996b), estas larvas no comensemilla (Alvarado, 1980).
Las larvas de gorgojos cuando son jóve-nes se disponen en altas densidades, perocomo son caníbales al fin del ciclo se en-cuentran aisladas. El daño se presenta enmanchones de plantas decaídas o muertasy se produce generalmente en el períododesde el invierno hasta comienzos de vera-no (Lanteri, 1994). Las plantas dañadasmuestran síntomas de clorosis y marchita-miento, y al desenterrarlas se observan da-ños en las raíces y presencia de larvas. Encereales generalmente los daños más seve-ros, en los que se produce la muerte de plan-tas, se observan en el período entre la im-plantación y el macollaje. Posteriormente,aunque continúan dañando raíces y debili-tan las plantas, las mismas no mueren(Zerbino, 2000). Las larvas se alimentan detejidos radicales externos, afectando la cor-teza y el floema. Las plantas dañadas sonmás sensibles a condiciones de sequía, pre-

6
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
sentan crecimiento anormal y son más sus-ceptibles a la contaminación con patógenos.Las consecuencias del daño son mayoresen plantas jóvenes en las que la lesión de laraíz principal puede resultar fatal (Lanteri,1994; Lanteri et al., 1997). En general, lasplantas de leguminosas forrajeras mueren poruna combinación del daño de gorgojos y se-quía o la penetración de patógenos de raíz ycorona.
En Estanzuela se ha encontrado falta deplantas debida a daño de gorgojos en ensa-yos parcelarios de alfalfa. El daño progresóy se agudizó en condiciones de sequía pro-longada. La falta de plantas representaba 6%en alfalfa de 2° año a comienzos de verano,diez meses más tarde, en la primavera si-guiente, el daño fue de 35%. La especie pre-sente en esa ocasión fue identificada comoN. leucoloma (Altier y Alzugaray, 1990).
En cuanto a los grillos las máximas po-blaciones se encuentran en otoño. Existenestimaciones que indican que poblacionesde 20 grillos/m2 pueden determinar pérdidasdel orden de 500 a 1500 kg/ha de MS (Blanket al., 1985; Zerbino, 2003).
Estrategia de manejo
Ninguno de los grupos mencionados soninvasores que colonicen abrupta y violenta-mente la pastura una vez instalada. Todosson organismos de ciclo largo (un año o más),movimientos lentos, capacidad de dispersiónlimitada, y que han evolucionado en ambien-tes poco perturbados (estrategas K). Estascaracterísticas se ajustaron a lo largo de cien-tos de años. La mayoría de los insectosmencionados ya habitaban las praderas deesta parte del mundo antes de la introduc-ción de la ganadería, cumpliendo un papelque no puede considerarse dañino, sino in-corporando materia orgánica y nutrientes alsuelo, facilitando la penetración de agua yaire en capas más o menos superficiales delmismo, y colaborando en la degradación delos restos vegetales.
El manejo correcto de los problemas debecomenzar por el conocimiento general decuáles son los insectos que integran el am-biente. Se deben reconocer los síntomas desu presencia que, en el caso de los insectos
del suelo que hemos considerado, permitenla prevención anticipada de los problemas,a veces en términos de años. Debe cono-cerse el efecto que las condiciones climáticasejercen sobre las poblaciones pero, sin dudalo más importante, es necesario establecercon total precisión de qué insecto u organis-mo se trata.
La identificación de especies, el conoci-miento de sus ciclos y hábitos, de la exis-tencia de agentes de control natural y de losefectos de factores climáticos sobre las po-blaciones de insectos forman la base parael manejo integrado de plagas.
Algunas veces es posible adaptar estu-dios realizados en otras regiones, con espe-cies cosmopolitas, ese no es el caso conlos insectos del suelo en nuestra región y elconocimiento debe ser generado en nuestrospropios ambientes. La integración de la in-formación generada en una amplia diversi-dad de situaciones es la base para determi-nar pautas generales de comportamiento perosolamente el análisis de cada situación enparticular, con su historia previa y sus ca-racterísticas específicas, permite establecerrecomendaciones de manejo de los proble-mas con insectos.
Control cultural
En el caso de las isocas, y más específi-camente de D. abderus hay medidas quepueden tomarse para minimizar los proble-mas, esas medidas están relacionadas a ladetección temprana de los ataques, cuandolo manchones son todavía limitados. Unamedida para evitar o disminuir la posibilidadde invasión de isocas es no dejar restos depaja en el campo, durante el verano, esosrestos son los que permiten a las hembrasdel bicho torito acondicionar la alimentaciónpara sus crías en las primeras etapas de suvida larval. Evitar el sobrepastoreo de áreasinfestadas y realizar tratamientos localiza-dos en focos de infestación son también me-didas preventivas que pueden tomarse encaso de detección temprana de los proble-mas. En el caso de gorgojos, el uso de cu-rasemillas no es eficiente, se recomienda larotación de cultivos, realización de pastoreorotativo, utilizar cultivares resistentes a en-

INIA
7
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Forma de aplicación y dosis Insecticida TS1 PSS2 Cultivo Fuente
Benfucarb 500 trigo Gassen (1993) Carbaril 85, 170 y 340 trigo Alzugaray et al. (1991) Carbofuran 500 maíz Alvarado et al. (1981)
700 maíz Silva (1996) 375 y 700 trigo Gassen (1993)
Carbofuran + óxido de zinc
697.5 + 472.5 maíz Silva(1996)
Carbosulfan 125 trigo Silva (2000)
175 y 180 cebada Salvadori (2001) 500 maíz Silva (1996)
Clorpirifos 960 y 1200 trigo Silva y Boss (2002)
Diazinon 240 trigo Alzugaray et al. (1991) Fipronil 30 cebada Salvadori (2001) Furatiocarb 320 trigo Silva (2000)
640 maiz Silva (1996) Imidacloprid 105 trigo Gassen (1993)
42 trigo Silva (2000) 48 cebada Salvadori (2001) 245 y 490 lino Saluso (1994)
Lamdacialotrina 25 trigo Silva y Boss (2002) Tiametoxan 49 cebada Salvadori (2001) Tiodicarb 175 y 340 trigo Gassen (1993); Silva
et al. (1995); Silva (2000)
700 maiz Silva et al. (1996); Silva (1996)
Principios activos registrados en Uruguay Carbofuran Carbosulfan Clorpirifos Diazinon Imidacloprid Curasemillas
Imidacloprid Metiocarb + Imidacloprid Thiametoxan Tiodicarb Tiodicarb + Fipronil Tiodicarb + Imidacloprid
fermedades de raíz y corona (Aragón eImwinkelried, 1995; Lanteri, 1994; Zerbino,2003).
Para detener el ataque por grillos se re-comienda prestar atención a la presencia demontículos en el otoño temprano y la aplica-ción de cebos tóxicos en las áreas afecta-das.
Control químico
Las poblaciones de larvas de isocas ygorgojos aumentan lentamente de un año aotro a medida que el ambiente de la pasturase estabiliza. El tratamiento con curasemillassería eficiente en casos de siembra directade la pastura y cuando el insecto presente
es D. abderus. En el caso de utilizar insecti-cidas como curasemillas también se reco-mienda aumentar la densidad de siembra yaque cada larva, antes de morir, consumevarias semillas.
Una revisión reciente publicada en Brasilresume la información regional sobre produc-tos eficientes para controlar larvas de D.abderus (Cuadro 2). En la misma tabla sepresenta la lista de principios activos regis-trados en Uruguay para el control de isocas,ya sea en aplicaciones en superficie comoen forma de curasemillas. La siembra desemilla curada de trigo o cebada con bajacapacidad de germinación cumpliría el obje-tivo el control de D. abderus sin competircon la pastura.
Cuadro 2. Productos eficientes para el control de Diloboderus abderus y principios acti-vos registrados en Uruguay. Adaptado de: Da Silva y Salvadori (2004);Modernell (2009).

8
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Para gorgojos no se ha encontrado un mé-todo eficiente de control. La estrategia seríadisminuir el estrés de las plantas fundamen-talmente a través de pastoreos más aliviados.
Las larvas están más expuestas en oto-ño, aunque son muy resistentes a insectici-das y no se ha logrado controlarlas utilizan-do curasemillas (Zerbino, 2003).
Los grillos se controlan bien con cebostóxicos en base a afrechillo o granos en par-tículas pequeñas, insecticida y azúcar(Zerbino, 2003). Los insecticidas que se usanen cebos para hormigas también controlanbien a los grillos.
INSECTOS DE VIDA AÉREA
Lagartas defoliadoras
En praderas sembradas con legumino-sas es frecuente encontrar un complejo delagartas defol iadoras compuesto porAnt icars ia gemmata l i s (Hübner ) ,Rachiplusia nu (Guenée) y otras Plusiinae,Colias lesbia (Fabricius), y varias espe-cies del género Spodoptera. Dentro de estecomplejo, generalmente las especies do-minantes son Spodoptera sp . o A.gemmatalis, en ocasiones se registranpoblaciones importantes de R. nu, y másraramente de C. lesbia.
Las lagartas defoliadoras pueden dis-minuir la cantidad de forraje disponible paralos animales, pero rara vez comprometenla vida útil de la pastura, ya que general-mente están controladas por enemigosnaturales que les impiden llegar a pobla-ciones cuya defoliación ponga en peligrola vida de las plantas. Cuando el destinode la pradera es producción de forraje, engeneral no existen mayores problemas conestas especies. Existen situaciones másgraves como es el caso de los rebrotesdespués de cortes o pastoreo y el ataqueen un momento clave para la producciónde semillas cuando pueden incluso alimen-tarse de estructuras reproductivas. Otrocaso es el de poblaciones ocasionalmen-te muy abundantes, como sucedió el ve-rano y otoño 2010 con Colias lesbia.
Biología y desarrollo estacional
Las especies mencionadas presentanentre cinco y ocho estadios larvales(Bentancourt y Scatoni, 1995). Tanto el nú-mero de estadios como la duración de losmismos dependen de la temperatura y de lacalidad del alimento. Generalmente el núme-ro de estadios aumenta cuando la tempera-tura es baja o cuando la calidad nutricionaldel alimento es menor (Castiglioni, 1996).
El ciclo completo de estas especies duraen el entorno de los 45 a 70 días.
Los resultados de capturas de adultos contrampa de luz, obtenidos en Paysandú, mues-tran que los adultos de anticarsia comienzana aparecer la última semana de setiembre (se-mana 49) y permanece activos hasta las pri-meras semanas de mayo (semana 20). Du-rante el invierno no se registran capturas.
Las especies del género Spodoptera pue-den tener actividad durante todo el año perosu abundancia y actividad se incrementa enlos períodos más cálidos (Bentancourt yScatoni, 1995).
Colias lesbia aparece en los cultivos deleguminosas en el período primavera-co-mienzos de otoño.
Daños
Las larvas de A. gemmatalis dañan prin-cipalmente las hojas de las plantas que lesirven de hospedero, pero bajo condicionesde ataques severos pueden destruir brotes,tallos tiernos y aún vainas. Las larvas decuarto, quinto y sexto estadio consumen unacantidad de vegetación equivalente a su pro-pio peso en 15-16 horas (Herzog y Todd,1980).
La bibliografía sobre consumo foliar deesta especie en soja es abundante, sin em-bargo, no se han encontrado referencias bi-bliográficas que indiquen cuánto es capazde comer una larva en términos de materiaseca de leguminosas forrajeras. En el Cua-dro 3 se resumen los resultados obtenidospor Ribeiro y Silva (datos sin publicar). Enbase a esos resultados, una población delarvas de los dos últimos estadios de 66,26, 18 y 36 por metro cuadrado en alfalfa,lotus, trébol blanco y trébol rojo, respectiva-

INIA
9
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Alfalfa Lotus T. blanco T. rojo
Consumo L2-L4 0,06 0,03 0,06 0,07
Consumo L5-L6 0,47 0,33 0,24 0,27
Consumo en el total del ciclo 0,52 0,35 0,26 0,29
Porcentaje del consumo por L5-L6 89,31 94,25 91,10 93,21
Duración estado larval 16,95 12,88 14,66 16,46
Duración L5-L6 6,46 4,05 4,30 4,82
mente, sería capaz de consumir diariamen-te, durante el verano, la misma cantidad deforraje que una vaca lechera en producción.
Las larvas de colias se alimentan bási-camente de leguminosas, principalmente dealfalfa. En casos de ataque intensos destru-yen el follaje al extremo tal que permanecensólo los tallos desprovistos de sus hojas. EnArgentina, sobre todo en la región pampeanaes señalada como una de las principales pla-gas de la alfalfa. En nuestro medio, a pesarde ser habitual, su importancia es menor yno constituye un serio problema. En ocasio-nes, un rápido incremento en las poblacio-nes obedece a la conducta migratoria de losadultos que invaden por millares una deter-minada zona o cultivo. Al parecer los parási-tos y predadores desempeñan un papel de-presivo importante sobre la especie(Bentancourt y Scatoni, 1995).
Las larvas de Spodoptera sp. pueden ata-car leguminosas o gramíneas, según la es-pecie de que se trate (Bentancourt y Scatoni,1995).
Control natural
Es frecuente observar, principalmente enotoños húmedos, una importante mortalidadde larvas de anticarsia muertas por el hongoentomopatógeno Nomuraea r i leyi(Bentancourt y Scatoni, 2001). Un aspectoimportante de los entomopatógenos es que,generalmente, los insectos infectados redu-cen su consumo. Se ha determinado que laslarvas de anticarsia infectadas por este hon-go reducen su consumo en un 19% con res-pecto a las sanas (Carvalho et al., 1991).
En nuestras condiciones es frecuentetambién encontrar larvas de A. gemmatalis
parasitadas por una mosca, Archytas inser-ta. La mortalidad natural de A. gemmatalisse evaluó en lotus y soja en 2005-2006 y2006-2007. Los enemigos naturales encon-trados fueron tres especies de parasitoides(dos taquínidos y un ichneumónido) y el hon-go Nomuraea rileyi. Todas las especies seencontraron tanto en lotus como en soja. Lasmayores poblaciones se registraron en sojasin tratamientos insecticidas y en lotus. Elmáximo valor de mortalidad alcanzado fuede 19% en soja sin aplicación de insectici-das en 2006-2007. Estos valores se debie-ron a que, por tratarse de dos años con ba-jas precipitaciones N. rileyi (que es el ene-migo natural más importante de A.gemmatalis y es muy dependiente de la hu-medad), no pudo expresarse. En 2009-2010,una zafra con mayor ocurrencia de precipi-taciones, la mortalidad de esta especie fuemuy elevada y pudieron observarse a cam-po las lagartas muertas por el hongo.
Las larvas de colias resultan con frecuen-cia parasitadas por una avispa del géneroApanteles. En la etapa pupal, en cambio, losparasitoides son básicamente moscas,taquínidos, principalmente del géneroEuphocera (Bentancourt y Scatoni, 1995).
Estrategia de manejo
En Uruguay no se han ajustado umbralesde daño para estas especies. Pueden tomar-se como guía los datos de capacidad deconsumo de las larvas y, en base a ellos, lapoblación de lagartas, la disponibilidad deforraje, la capacidad de recuperación de lasplantas en el momento del año en que seregistre el ataque y el precio de la aplica-ción, determinar si es necesario tomar me-didas de control.
Cuadro 3. Consumo (g de materia seca) y duración (días) de los estadios larvalesde Anticarsia gemmatalis en leguminosas forrajeras.

10
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Para el cultivo de alfalfa en Argentina sepropone realizar muestreos secuenciales alos efectos de determinar la necesidad decontrol (Figura 1). Las muestras se realizancon red entomológica de 38 cm de diámetro(red de arrastre), describiendo arcos de 1,20a 1,30 m (90°). Se toman cinco puntos demuestreo alejados al menos 20 m de losbordes y en cada uno de ellos se dan 10golpes de red a intervalos de uno o dos pasospor cada golpe. Se cuentan las lagartas igua-les o mayores a 10 mm de longitud y los valo-res obtenidos se trasladarán a la gráfica de lafigura 18, según la altura del cultivomonitoreado. Si el resultado cae sobre la lí-nea superior, la decisión será tratar, si cae pordebajo de la línea inferior, la decisión será notratar. En el caso de que caiga entre las doslíneas es necesario continuar realizando elmuestreo hasta llegar a una decisión. Es ne-cesario revisar las chacras por lo menos unavez por semana iniciando esta tarea a finesde noviembre. Si los días son muy calurosos,se debe aumentar la frecuencia de muestreorealizándolo cada 4-5 días (Villata, 1993).
Cuando el destino de la pastura es la pro-ducción de forraje, el pastoreo o el corte sonmedidas eficientes, ya que el animal remue-ve muchas lagartas y la disminución en elvolumen de pasto expone a las restantes ala predación por pájaros y otros organismos.
La principal recomendación para manejarcon eficiencia los ataques de lagarta es lade estar atentos tanto a la defoliación en sus
primeros estados como a la aparición depoblaciones puntualmente inusuales de ma-riposas volando en el cultivo. La recorridafrecuente y la atención a esos detalles pue-den evitar pérdidas innecesarias.
Control químico
Las lagartas defoliadoras, por sus hábi-tos, están muy expuestas a la acción delcontrol químico. Los productos que actúanpor contacto o por contacto e ingestión re-sultan eficientes cuando se aplican en elmomento adecuado, cuando el problema esincipiente antes que la defoliación sea de-masiado grande.
En semilleros, puede ser necesario rea-lizar un control químico. En esta situaciónes imprescindible que el insecticida elegido,y su dosis, sea lo más selectivo posible ytener en cuenta que cada insecticida tieneun período de carencia determinado, antesdel cual no podrán ingresar animales a lapastura.
Los principios activos registrados ennuestro país para controlar lagartas sonabundantes (Modernell, 2009) y la clave delcontrol no es qué producto se usa sino laelección del momento de efectuar el trata-miento. La aplicación debe ser hecha en eta-pas tempranas de la infestación, antes queel daño sea demasiado grande y al selec-cionar el producto es necesario tener encuenta la presencia de polinizadores en elcultivo.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
10 15 20 25 30 35 40
N° de golpes de red
N°
de
lag
art
as
>10m
m
alfalfa<30cm
alfalfa>30cm
Vill t 1993
Figura 1. Decisión secuen-cial para controlde lagartas defo-liadoras en alfal-fa (Villata, 1993).

INIA
11
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Estado
de
desarrollo
Morey, 1972 Iede y
Foerster,
1982
Alzugaray, Basso y Grille, 1990
Temperatura en °C
21 24 25,5 16 18 20 22 24
Huevo 5 5 4 8 7 4 5 4
Larva 1 5 3 3 5 5 4 4 3
Larva 2 4 2 2 5 4 3 3 3
Larva 3 3 2 2 6 4 4 3 2
Larva 4 2 2 2 7 5 4 5 3
Larva 5 6 5 4 14 13 6 11 7
Total larva 20 14 13 37 31 21 26 18
Pupa 15 14 10 25 22 11 15 11
Total 40 33 27 70 60 36 46 33
Epinotia
Crocidosema aporema (Walsingham)
Familia Tortricidae Sub familia Olethreutinae.
Se conoce con los nombres comunes deepinotia o barrenador de los brotes (Uruguay),polilla del frejol y la alfalfa (Chile), barrenode los brotes (Perú), broca das axilas o bro-ca dos ponteiros (Brasil), etc.
Fue citada por primera vez en Uruguayen 1957 sobre chauchas de poroto y en soja(Biezanko et al., 1957). Hasta la década del70 su presencia era conocida en diversoscultivos, aunque sólo se registraban ataquesde cierta importancia en haba. Con la intro-ducción e impulso del cultivo de soja la si-tuación experimentó un cambio, a medidaque se incrementaba el área los ataques eranmás intensos a tal punto que se convirtió enuna limitante para la producción de este cul-tivo. En leguminosas forrajeras el daño tie-ne importancia tanto por su acción directa,como por el momento estratégico en el quese produce -la floración- período en el cuales muy dificultoso aplicar insecticidas porla presencia de polinizadores (Alzugaray yZerbino, 1999).
En Uruguay, en la mayoría de las zafras,este insecto logra poblaciones abundantes.Existen dos razones fundamentales para ello:tiene varios hospederos alternativos (soja,poroto, lenteja, garbanzo, haba, maní, alfal-fa, trébol rojo, lotus, vicia) por lo cual la pla-ga está presente todo el año y, por otraparte, prácticamente no tiene parasitoidesque la controlen naturalmente (Stewart etal., 1996). Además, los hábitos de la lar-va, que se encuentra protegida por los te-jidos vegetales, hacen que su control quí-mico sea difícil.
Biología y desarrollo estacional
Cada hembra es capaz de depositar en-tre 130 y 200 huevos (Bentancourt y Scatoni,1995). Las larvas presentan 5 estadios sien-do los dos últimos los que provocan mayo-res daños. Una vez completado el desarro-llo larval, abandonan la planta y pupan en elsuelo ligeramente enterradas (Bentancourt yScatoni, 1995). La duración de los distintosestados se muestra en el Cuadro 4.
Como en todos los insectos, al aumentarla temperatura, la duración del ciclo dismi-nuye. En Paraná (Brasil) y Chile pueden ocu-rrir más de cuatro generaciones por año y
Cuadro 4. Duración de los estados de desarrollo de Epinotia aporema segúntemperaturas de cría.

12
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
pasa el invierno como larva diapausante(Corrêa-Ferreira, 1979), o menos frecuente-mente como adulto (Caballero, 1972).
En nuestro país presenta entre cinco yseis generaciones anuales y carece de unperíodo de dormancia (Bentancourt yScatoni, 1990). En haba se encuentra desdeprincipios de junio (Morey, 1972) y enpasturas pasa el invierno al estado de larvaactiva (Alzugaray y Zerbino, 1999). Está pre-sente todo el año en pasturas con legumino-sas forrajeras, especialmente trébol rojo ylotus, y sus poblaciones se incrementan rá-pidamente en la primavera, al comenzar lafloración (Alzugaray y Ribeiro, 2000).
Daños
Las larvas afectan diversas partes de lasplantas, tales como brotes, hojas, tallos einflorescencias de leguminosas pero atacanpreferentemente a los brotes tanto terminalescomo laterales (Bentancourt y Scatoni, 1995).
Presentan hábitos diferentes dependien-do del hospedero y su estado de desarrollo.Inmediatamente después de nacer, puedenintroducirse en los tallos o pecíolos constru-yendo una galería dentro de la cual perma-necen, o construir un refugio uniendo lasestructuras foliares o florales con hilos deseda y alimentarse de las estructuras queella misma ha unido. En el primer caso elbrote se seca. En el segundo, cuando laestructura atacada es un brote vegetativo,la larva puede destruirlo por completo o ali-mentarse parcialmente, cuando esto suce-de, el brote continúa su desarrollo pero sedeforma totalmente. También puede perfo-rar vainas y alimentarse de semillas.
En lotus, al estado reproductivo, la larvase ubica dentro de una flor y adhiere las flo-res contiguas y las hojas inmediatas forman-do un capullo dentro del cual se protege. Encada capullo se encuentra una sola larva.En trébol rojo, pega las brácteas y barrenala base de la inflorescencia formando túne-les, una misma inflorescencia puede alber-gar dos o tres larvas, aún grandes (Zerbinoy Alzugaray, 1991). En ambos casos se ali-mentan de las estructuras florales impidien-do la formación de semillas.
Los ensayos de laboratorio realizadospara cuantificar el daño de epinotia y su efec-to sobre la producción de semilla muestranque una larva de último estadio puede dañarcompletamente 6,5 flores de trébol rojo pordía, aunque en casos individuales puedenllegar a consumir 12,5 flores por día. El mis-mo ensayo realizado con flores de lotusmuestra una capacidad de destrucción de2,25 flores por larva por día, con valores indi-viduales de hasta 5 (Alzugaray y Ribeiro,2000). En alfalfa la capacidad de consumo delarvas individuales varía entre 2,5 y 9 florespor día con un promedio de 6 (Alzugaray, 2004).
Control natural
En nuestras condiciones la regulaciónnatural de las poblaciones de C. aporema esineficiente en la mayoría de las zafras. Aun-que se han registrado mortalidades que al-canzaron más del 60% estas fueron provo-cadas por dos patógenos: el hongoZoophthora radicans (Alzugaray et al., 1996;Ribeiro et al., 1996) y el virus de granulosis(Alzugaray et al., 1992; 1993; Ribeiro et al.,1996; Rocco, 1997), ambos muy dependien-tes de condiciones ambientales.
Los parasitoides son muy escasos y suspoblaciones muy bajas, sólo se ha determi-nado la presencia de Itoplectis niobe(Hymenoptera: Ichneumonidae), con un máxi-mo de parasitismo del 0,1% en Colonia(Stewart et al., 1996; Zerbino y Alzugaray,1991), dos bracónidos de los génerosLytopylus y Bracon (Ribeiro, 2008) y unichneumónido (Trathala sp.) con porcentajesde parasitismo en el entorno de 7,5% ynemátodos con un máximo de 0,03% enPaysandú (Ribeiro et al., 1996). En Brasil,sin embargo, se encontraron porcentajes deparasitismo de hasta 50,0% y 10,7%, res-pectivamente, provocados por el bracónidoAgathis sp. (Corrêa-Ferreira, 1979; Foerstery Calderón, 1977). Otros autores citan la pre-sencia de parasitoides de huevos o larvassin indicar los niveles de parasitismo alcan-zados por los mismos (Brücher, 1941; Ripa,1981; Wille, 1943).
Los predadores pueden contribuir al con-trol natural de esta especie y aunque aún no

INIA
13
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
ha sido evaluada su acción, Morey (1972)planteó esa posibilidad basándose en la abun-dancia observada de la avispa Polybiaoccidentalis scutellaris y dos especies dechinches de la familia Anthocoridae en culti-vos de haba atacados por epinotia. Cuandoepinotia está presente en soja y semillerosde leguminosas los predadores del géneroOrius son muy frecuentes (Bentancourt yScatoni, 2001). Es común que al abrir losbrotes, se observen hasta dos o tres de es-tas chinches en lugar de larvas de epinotia.Varios autores extranjeros citan la presen-cia de predadores en cultivos afectados poresta plaga, pero pocas veces indican quelas especies encontradas la atacan efecti-vamente.
A los efectos de tomar decisiones de con-trol, aunque los agentes de control naturalsean escasos, es necesario detectar su pre-sencia ya que pueden evitar aplicaciones deagroquímicos.
Las larvas afectadas por el virus de lagranulosis, muestran disminución de apetitoy movilidad, y cambios de color. Poco antesde morir la larva se hincha, toma un coloramarronado y su tegumento se vuelve muyfrágil (Sciocco et al., 2001). Muchas veces,al abrir un brote dañado se encuentra un lí-quido oscuro y restos de la larva. Las larvasmuertas por Z. radicans se encuentran ad-heridas al tejido vegetal y cubiertas por elmicelio blanco del hongo.
Estrategia de manejo
El monitoreo de adultos con trampa deluz permite conocer el momento en el quelos adultos se encuentran en etapas deoviposición, con una antelación de dos se-manas con respecto al aumento de pobla-ciones de larvas en el campo (Alzugaray,2004). En base a esto, la estrategia de ma-nejo recomendada incluye el uso de trampade luz para la advertencia temprana de pi-cos de poblaciones de adultos. Los datosde captura tienen un alcance regional, y ne-cesitan ser complementados por el segui-miento de estado fenológico de los cultivos(especialmente en floración). Una vez detec-tado el pico de adultos, es necesario identi-ficar, en el área de influencia, aquellos se-
milleros que, por estar comenzando la flora-ción, son más susceptibles de recibir el dañomayor. Se recomienda hacer en esos casosrecorridas muy frecuentes, no más de tres ocuatro días y un conteo de larvas por metrocuadrado o de brotes atacados. Si se en-cuentran larvas (que en ese momento pue-den ser muy pequeñas, pero se detectan porel brote pegado y con excrementos), tenien-do en cuenta el estado del semillero, y laexpectativa de cosecha, realizar un trata-miento con insect ic idas f is iológicos(Alzugaray y Ribeiro, 2000).
Control químico
Este insecto tiene algunas característi-cas que hacen que el control químico tengaserias dificultades. El hábito barrenador im-pide detectar los daños en forma temprana,además la larva queda protegida dentro delos brotes lo que dificulta la llegada del in-secticida; para controlarla es necesario utili-zar principios activos muy tóxicos, de am-plio espectro en altas dosis, preferentemen-te con acción de profundidad o fumigantes.Otro problema es que el momento en queocurre esta plaga (floración) coincide con lanecesidad de tener polinizadores en el culti-vo, que son seriamente afectados por losinsecticidas. Por otra parte, la aplicaciónindiscriminada de insecticidas de amplioespectro puede provocar rupturas en el equi-librio entre plagas potenciales y sus enemi-gos naturales (Stewart et al., 1996).
En la Estación Experimental LaEstanzuela (INIA) se realizaron ensayos decontrol utilizando insecticidas inhibidores dequitina. Estos insecticidas, que tienen ven-tajas frente a los usados, tradicionalmenteen cuanto a su efecto sobre el ambiente,especialmente sobre polinizadores, mostra-ron una eficiencia de control inicial a los 6-7días pos tratamiento muy baja, que seincrementó hasta alcanzar niveles adecua-dos a los 14 días. A partir de la tercera se-mana la eficiencia disminuyó. El uso de es-tos productos exige de una definición muyprecisa del momento de tratamiento y esnecesario un seguimiento constante de laspoblaciones del insecto en el campo, y eluso de sistemas de monitoreo de adultos para

14
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
detectar sus picos de oviposición (Zerbino yAlzugaray, 1991).
Chinches
Los semilleros de leguminosas forrajeras,especialmente lotus y alfalfa (Alzugaray yRibeiro, 2000) y el cultivo de soja son afec-tadas por un complejo de pentatómidos (chin-ches), entre las cuales Piezodorus guildinii(Westwood) es la especie predominante(Ribeiro y Castiglioni, 2009; Ribeiro et al.,2009). En años con escasa participación desoja en la secuencia de cultivos, esta espe-cie ha colonizado también, sorgo granífero,maíz, algodón, arroz y trigo (Castiglioni,2004).
Daños
Los daños en leguminosas forrajeras nohan sido evaluados; sin embargo, los resul-tados de investigación en soja indican queestos pueden ser muy importantes principal-mente por la capacidad de la especie paraprovocar aborto de semillas.
Según investigaciones llevadas a cabo ennuestro país las primeras generaciones depentatómidos pueden desarrollarse en prima-vera, en lotus o alfalfa (y posiblemente tam-bién en trébol rojo), y desde allí colonizar alcultivo de soja durante el estado reproductivoa fines del verano (Ribeiro, 2007; Ribeiro yCastiglioni, 2009). Los picos de poblacionesde ninfas grandes y adultos en lotus se re-gistraron en enero y febrero en 2005-2006 ydiciembre, enero y febrero en 2006-2007(Ribeiro et al., 2009). En alfalfa el pico deadultos se produjo a fines de enero de 2005(Ribeiro, 2007; Ribeiro y Castiglioni, 2009).
Control natural
El control natural de esta especie no esmuy eficiente, este factor unido a que en-cuentra alimento durante todo el año en lasleguminosas forrajeras determina que seauna plaga primaria del sistema de produc-ción.
El parasitismo de huevos puede ser ele-vado (66,54% en soja en 2004-2005); sinembargo, ninfas y adultos presentan una
mortalidad muy baja y sólo algunos indivi-duos son afectados por nemátodos oBeauveria bassiana (Avila, 2006; Castiglioniet al., 2006; Ribeiro y Castiglioni, 2008).Ambos agentes de mortalidad son muy de-pendientes de la humedad ambiente y sólose presentaron luego de un período de llu-vias en abril o mayo.
El principal enemigo natural de P. guildiniies el parasitoide de huevos Telenomuspodisi Ashmead; este parasitoide se encuen-tra presente durante todo el período en el quehay posturas en los cultivos.
La predación de huevos fue menos im-portante (10,52%) y los predadores encon-trados fueron Geocoris pallipes, Tropiconabiscapsiformis, Orius tr ist icolor, Oriusinsidiosus, Eriopis connexa, Harmoniaaxiridis y larvas de Chrysopidae (Ribeiro,2007).
Estrategia de manejo
Las medidas recomendadas para evitar odisminuir pérdidas por chinches (P. guildinii)en semilleros de leguminosas forrajeras co-mienzan por la vigilancia del cultivo una vezque comienza la floración. La búsqueda deposturas o adultos puede realizarse inspec-cionando plantas, para ver posturas, o reali-zando muestreos con red entomológica unao dos veces por semana en el caso de se-guir las poblaciones de adultos. Una o doschinches adultas por golpe de red deberíanindicar muestreos más frecuentes y alerta ala realización de tratamientos con insectici-das. El período de vigilancia no es muy lar-go e incluso se acorta en el caso de cose-chas veraniegas.
Control químico
No se han determinado umbrales de dañopara esta especie en semilleros de legumi-nosas forrajeras; por otra parte la única op-ción de control disponible es la aplicación deinsecticidas. Esto se agrava porque sólo exis-ten dos principios activos recomendados paraP. guildinii (Endosulfan y Thiametoxan +Lamda cialotrina) lo que determina que lasposibilidades de que la especie genere resis-tencia a insecticidas sea alta.

INIA
15
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
BIBLIOGRÁFÍA
ALTIER, N.; ALZUGARAY, R. 1990. Incidenciade enfermedades y plagas en laproducción y persistencia de alfalfa. En:Día de campo: pasturas, leche, lana (1990,La Estanzuela, Uruguay). EstaciónExperimental La Estanzuela. 10 p.
ALVARADO, L. J. 1980. Sistemática y bionomíade coleópteros que en estados inmadurosviven en el suelo. Tesis Doctor en CienciasNaturales. La Plata, Argentina,Universidad Nacional de La Plata. 199 p.
ALZUGARAY, R. 1991. Guía para elreconocimiento y manejo de insectos enpasturas. Montevideo, INIA. Boletín deDivulgación N° 10. 19 p.
ALZUGARAY, R. 1996a. Seguimiento depoblaciones de insectos en semilleros deleguminosas forrajeras. En: Risso, D.F.;Berretta, E; Morón, A. (eds.) Producción ymanejo de pasturas. Montevideo, INIA.Serie Técnica N° 80, p. 57-75.
ALZUGARAY, R. 1996b. Isocas. En: SeminarioTécnico sobre manejo de insectos plagaen cultivos y pasturas. Publicación deapoyo. INIA La Estanzuela. 12-13noviembre 1996. 12 p.
ALZUGARAY, R. 2001. Manejo de problemas coninsectos fitófagos en pasturas. En: Chifflet,S.; Severino, R. (coord.) Seminario-tallerCarne Ecológica (1996, Montevideo, UY).Montevideo, Facultad de Agronomía-CajaNotarial. p. 73-79.
ALZUGARAY, R. 2003. Insect pests damagingLotus corniculatus (L) flowers and seedsin Uruguay. Lotus Newsletter 3: 11-18.
ALZUGARAY, R. 2004. Daños por insectos en laproducción de semilla de leguminosasforrajeras; avispita, epinotia, apion,míridos. INIA, Serie Técnica Nº 141. 24 p.
ALZUGARAY, R.; BASSO, C.; GRILLE, G. 2004.Duración del ciclo biológico de Epinotiaaporema Wals. (Lepidoptera: Tortricidae)en laboratorio a diferentes temperaturas.En: Congresso Brasileiro de Entomologia(20, Gramado, Brasil). Resumos. SEB. p.247. Poster.
ALZUGARAY, R.; RIBEIRO, A. 2000. Insectos enpasturas. En Zerbino, .S.; Ribeiro, A. (eds.)Manejo de plagas en pasturas y cultivos.INIA, Montevideo, Serie Técnica Nº 112,p. 13-30.
ALZUGARAY, R.; RIBEIRO, A.; ZERBINO,M.S.; MORELLI, E.; CASTIGLIONI, E.1998. Situación de los insectos del sueloen Uruguay. En: Mesa Redonda sobreInsectos Plaga Edafícolas (5., 1998,Puebla de Zaragoza, MX). Morón, M.A.;Aragón, A. (Eds.) Avances en el estudiode la diversidad, importancia y manejode los coleópteros edafícolasamericanos: memorias. Puebla deZaragoza, Sociedad Mexicana deEntomología/Benemérita UniversidadAutónoma de Puebla. p. 151-164.
ALZUGARAY, R.; STEWART, S.; ZERBINO, S.1992. Epizoot ia por hongos sobreEpinotia aporema (Wals) (Lepidoptera:Tortr ic idae) en Uruguay. BoletínSociedad Zoológica del Uruguay (2ªépoca) 7. (Actas III Jornadas ZoológicasUruguay). Resumen. 79 p.
ALZUGARAY, R.; ZERBINO, S. 1999. Epinotiaaporema (Walshingham). En: Bentancourt,C.M.; Scatoni, I.B. (eds.) Guía de insectosy ácaros de importancia agrícola y forestalen Uruguay, Facultad de Agronomía,Uruguay, Hemisferio Sur. 137.
ALZUGARAY, R.; ZERBINO, M.S., STEWART,S. 1993. Nuevo patógeno en Epinotiaaporema (Walsingham, 1914) en Uruguay.En: Congresso Brasileiro de Entomologia(14., 1993, Piracicaba, Brasil). Resumos.Sociedade Entomologica Brasileira.p. 302.
ALZUGARAY, R.; ZERBINO, M. S.; STEWART,S.; EILENBERG, J. 1996. Prevalencestudies of Zoophthora radicans onEpinotia aporema in Uruguay from 1993to 1996. En: Society for InvertebratePathology Annual Meeting (29, 1996,Córdoba, España). Abstracts. Córdoba,Universidad de Córdoba. p. 2-3.
ARAGÓN, J.R.; IMWINKELRIED, J.M. 1995.Plagas de la alfalfa. En: Hijano y Navarro(eds.) La alfalfa en la Argentina. INTASubprograma Alfalfa. Cap. 5: 81-104.
ÁVILA, I.P. 2006. Parasitismo de huevos dechinche (Piezodorus guildinii), en soja.Tesis Ingeniero Agrónomo. Universidadde la República. Facultad de Agronomía.49 p.
BENTANCOURT, C.M.; SCATONI, I.B. 1990.Epinotia aporema. En: Lepidopteros deimportancia económica en el Uruguay;(reconocimiento, biología y daños de las

16
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
plagas agrícolas y forestales): ITortricidae. Facultad de Agronomía.Montevideo. Uruguay. Nota Técnica Nº7, p. 40-45.
BENTANCOURT, C.M.; SCATONI, I.B. 1995.Lepidópteros de importancia económicaen Uruguay; Reconocimiento, biología ydaños de las plagas agrícolas yforestales. Montevideo. Hemisferio Sur.437 p.
BENTANCOURT, C.M.; SCATONI, I.B. 2001.Enemigos naturales; manual ilustradopara la agricultura y la forestación.Montevideo, Hemisferio Sur. 169 p.
BERRETTA, E.J. 1996. Campo natural; valornutritivo y manejo. En: Producción ymanejo de pasturas. Montevideo, INIA.Serie Técnica N° 80, p. 113-127.
BIEZANKO, C.; RUFFINELLI, A.; CARBONELL,C. 1957. Lepidoptera del Uruguay. Notascomplementarias II. Revista de la Facultadde Agronomía (Uruguay) 50: 47-166.
BLANK, R.H.; OLSON, M.H.; BELL, D.S. 1985.Pasture production losses from blackfield cricket (Teleogryllus commodus)at tack. New Zealand Journal ofExperimental Agricculture 13: 375-383
BRÜCHER, G. 1941. Contribución preliminar alestudio de la polilla del frejol. Boletín deSanidad Vegetal (Chile) 1(1): 63-69.
CABALLERO, C.V. 1972. Reconocimiento,biología y control de las principalesplagas que afectan semilleros de alfalfay trébol rosado, en Chi le. RevistaPeruana de Entomología 15(2): 201-214.
CALTAGIRONE, L.E. 1984. Adaptations ofinsects to modes of life. En: Huffaker, C.B.y Rabb, R.L. (eds), Ecologicalentomology. Nyork, Wiley. p. 217-246.
CAMPAL, E.F. 1967. Hombres, t ierras yganados. Montevideo, ARCA.107 p.
CAMPAL, E.F. 1969. La Pradera. Montevideo.Nuestra Tierra N°28. 60 p.
CARÁMBULA, M. 1991. Actualización deinformación tecnológica sobre pasturasen producción extensiva. En Pasturas yproducción animal en áreas deganadería extensiva. Montevideo, INIA.Serie Técnica N° 13, p. 7-11.
CARVALHO, R.Z. DE; MOSCARDI, F.;FOERSTER, A.L. 1991. Efeito do fungoNomuraea rileyi (Farlow) Samson e de
um virus de pol iedrose nuclear noconsumo e na utilizaçao de alimento porAnticarsia gemmatal is Hübner(Lepidoptera, Nocutidae). Anais daSociedade Entomológica do Brasil 20(2):379-384.
CASTIGLIONI, E. 1996. Anticarsia gemmatalis(Hübner). En: Bentancourt, C.M.; Scatoni,I.B. (aut.) Lepidópteros de importanciaeconómica. Reconocimiento, biología ydaños de las plagas agrícolas yforestales. Volumen II. Hemisferio Sur,Universidad de la República, Facultad deAgronomía, Uruguay. p. 109-114.
CASTIGLIONI, E. 2004. La soja avanza sobre elpaisaje y la chinche avanza sobre lasoja. Cangué 26: 2-6.
CASTIGLIONI, E.; BENÍTEZ, A. 1997. Incidenciade isocas según el manejo del suelo y elrastrojo. Cangüé 9: 21-24.
CASTIGLIONI, E.; ERNST, O.; SIRI, G. 1995.Relevamiento de fauna de suelo ensituaciones de laboreo y siembra directa.Cangüé 2(4): 20-22.
CASTIGLIONI, E.; RIBEIRO, A.; SILVA, H.;CRISTINO, M. 2006. Prospección defactores naturales de mortalidad dePiezodorus gui ld ini i (Hemiptera:Pentatomidae) en Uruguay. En:Congresso Brasileiro de Entomologia.(21º, 2006, Recife. PE, Brasil) (1271-2CD-Rom).
CORRÊA-FERREIRA, B. 1979. Incidencia deparasitas em lagartas da soja. En:Seminario Nacional de Pesquisa deSoja. (1º, 1978, Londrina, Brasil). Anais.V2. Empresa Brasileira de PesquisaAgropecuaria. Centro Nacional dePesquisa de Soja. p. 79-91.
DA SILVA, M.T.B. 1995. Aspectos biológicos,danos e controle de Diloboderusabderus Sturm, 1826 (Coleoptera:Melolonthidae) em plantio direto. SantaMaría. Brasil. Dissertãçao de Mestrado.
DA SILVA, M.T.B.; SALVADORI, J.R. 2004.Coró-das-pastagens. En: Salvadori, J.R.;Avila, C.B.; Da Silva, M.T.B. (eds.) Pragasde solo no Brasi l . Passo Fundo,EMBRAPA. p. 191-210.
FOERSTER, L.A.; CALDERÓN, D.G.R. 1977.Incidence of parasitism in Epinotiaaporema (Walsingham, 1914)(Lepidoptera: Tortricidae) in soybeans.Dusenia 10(4): 237-239.

INIA
17
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
GASSEN, D.N. 1993a. Corós associados aosistema plantio direto. En: Plantio Diretono Brasil. Passo Fundo, EMBRAPA,FECOTRIGO, Fundacao ABC. p. 141-149.
GASSEN, D.N. 1993b. 0 manejo de pragas nosistema plantio direto. En: Plantio Diretono Brasil. Passo Fundo, EMBRAPA,FECOTRIGO, Fundacao ABC. p. 129-139.
GRAY, D.I.; MACKAY, A.D.; BUDDING, P.J.;BROOKES, L.M. 1993. A managementsystem for the planning, implementation,monitoring and evaluation of farmlet triaIs.International Grassland Congress (17,Palmerston North, N.Z.). Proceedings. p.1292-1294.
HERZOG, D.C.; TODD, J.W. 1980. Samplingvelvetbean Caterpillar on Soybean. En: M.Kogan and D.C. Herzog (eds.), SamplingMethods in Soybean Entomology. NewYork. Springer- Verlag. p. 107-140.
HUFFAKER, C.B.; RABB, R.L. 1984. EcologicalEntomology. New York. Wiley. 844 p.
IEDE, E.T.; FOERSTER, L.A. 1982. Biología deEpinotia aporema (Walsingham, 1914)(Lepidoptera: Tortricidae) em soja. Anaisda Sociedade Entomologica Brasileira11(1): 13-21.
LANTERI, A.A. 1994. Bases para el controlintegrado de los gorgojos de la alfalfa.Buenos Aires, De La Campana. 119 p.
LANTERI, A.; DIAZ, N.; LOIACONO, M.;MARVALDI, A. 1997. Gorgojosperjudiciales a los cultivos de trigo en laArgentina (Coleoptera: Curculionidae).Revista de la Sociedad EntomológicaArgentina 56(1-4): 77-89.
LORIER, E.; ZERBINO, M.S. 2009. Radiografíade una plaga- tucuras. El País-Agropecuario, v. 15, p. 36-38.
MARTÍNEZ CROSA, G.; ZERBINO, S. 2008.Saltamontes y langostas en las praderasuruguayas. Disponible en: http://www.inia.org.uy/online/files/contenidos/link_23012009022009.pdf Consultado:16/06/2010.
MARTINO, D. 1994. Agricultura sostenible ysiembra directa. Montevideo, INIA. SerieTécnica N° 50, 31 p.
MILLOT, J.C. 1991. Manejo del pastoreo y suincidencia sobre la composición botánicay productividad del campo natural. En:Pasturas y producción animal en áreas de
ganadería extensiva. Montevideo, INIA.Serie Técnica N° 13, p. 68-70.
MODERNELL, R. 2009. Guía para la protección yfertilización vegetal. Montevideo. Tradinco.499 p.
MORELLI, E.; ALZUGARAY, R. 1991.Identificación y bioecología de las larvasde coleópteros escarabeidos deimportancia en campo natural. En:Seminario Nacional de Campo Natural (2.,1990, Tacuarembó). Montevideo,Hemisferio Sur. p. 133-141.
MOREY, C.S. 1972. Biología y morfología larvalde Epinotia aporema (Wals) (LepidopteraOlethreutidae). Universidad de laRepública. Facultad de Agronomía.(Uruguay). Boletín 123. 14p.
MOREY, C.S.; ALZUGARAY, R. 1982. Biología ycomportamiento de Diloboderus abderus(Sturm) (Coleoptera: Scarabaeidae).Montevideo, MAP, Boletín Técnico N° 5.44 p.
PEDIGO, L.P.; HUTCHINS, S.H.; HIGLEY, L.G.1986. Economic Injury levels in theory andpractice. Annual Review of Entomology31: 341-368.
PETZOLDT, C.; SEAMAN, A. 2006. Climatechange effects on insects and pathogens.Climate change and agriculture: promotingpractical and profitable responses, SAREproject ENE05-091. Cooperative StateResearch, Education and ExtensionService, US Department of Agriculture,Washington, DC.
RIBEIRO, A. 2000. Gorgojos del suelo. Cangüé19: 22-25.
RIBEIRO, A. 2004. Características de laspoblaciones de insectos en los sistemasagrícola-pastoriles. Cangüé 26: 11-14.
RIBEIRO, A. 2007. Fluctuaciones de poblacionesde Piezodorus guildinii (Westwood)(Hemiptera: Pentatomidae) ycaracterización de sus enemigosnaturales en soja y alfalfa. Universidad dela República. Facultad de Agronomía.Montevideo. Tesis de Maestría. 64 p.
RIBEIRO, A. 2008. Caracterización de losbiocontroladores de insectos plaga ensistemas de producción agrícola pastorilesdel litoral oeste uruguayo. Proyecto PDTS/C/OP/32/07, Informe final. 50 p.

18
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
RIBEIRO, A.; ALZUGARAY, R. 2000. Insectos enPasturas. En: Guedes, J.; da Costa, I.;Castiglioni, E. (org.). Bases e Técnicas doManejo de Insetos. Santa María: UFSM/CCR/DFS; Paloti. p. 201-218.
RIBEIRO, A.; CASTIGLIONI, E. 2008.Caracterización de las poblaciones deenemigos naturales de Piezodorusguildinii (Westwood) (Hemiptera:Pentatomidae). Agrociencia 12(2): 48-56.
RIBEIRO, A.; CASTIGLIONI, E. 2009.Fluctuaciones de poblaciones dePiezodorus guildinii (Westwood)(Hemiptera: Pentatomidae) en soja yalfalfa en Paysandú, Uruguay. Agrociencia13(2): 32-36.
RIBEIRO, A.; CASTIGLIONI, E.; SILVA, H.;BARTABURU, S. 2009. Fluctuaciones depoblaciones de pentatómidos (Hemiptera:Pentatomidae) en soja (Glycine max) ylotus (Lotus corniculatus). Boletín deSanidad Vegetal. Plagas 35(3): 429-438.
RIBEIRO, A.; ROCCO, J.; NOEL, S. 1997. Efectode densidades larvais de Diloboderusabderus (Sturm) na implantacao de aveiae cevada. En: Reuniao Sulbrasileira dePragas do Solo (6., 1997, Santa Maria,Brasil).
RIBEIRO, A.; STEWART, S.; ZERBINO, M.S.;ALZUGARAY, R. 1996. Agentes demortalidad natural de Epinotia aporemaen dos localidades de Uruguay durante1994. Siconbiol (5º, 1996, Foz do Iguazu,Brasil). Anais: Sessao de posters. p. 38.
RIPA, R. 1981. La polilla del frejol y de la alfalfa.Investigación y Progreso Agropecuario. LaPlatina Nº 4: 12-14.
ROCCO, J.G. 1997. Factores naturales demortalidad de larvas de Epinotia aporema(Wals) (Lepidoptera: Tortricidae), conénfasis en su virus de la granulosis. TesisIngeniero Agrónomo. Montevideo,Uruguay, Facultad de Agronomía. 39 p.
SCIOCCO, A.S.; PAROLA, A.D.; GOLDBERG,P.D.; GHIRINGHELLI, P.D.;ROMANOWSKI, V. 2001. Characterizationof a granulovirus isolated form Epinotiaaporema Wals. (Lepidoptera: Tortricidae)larvae. Applied and EnvironmentalMicrobiology 67(8):3702-3706. http://aem.asm.org/cgi/content/full/67/8/3702.
SNSA (Servicio Nacional de Sanidad Animal).1994. Producciones ecológicas de origenanimal; normativas. Buenos Aires,Secretaria de Agricultura, Ganadería yPesca. 27 p.
STEWART, S.; ALZUGARAY, R.; ZERBINO, S.1996. Uso de entomopatógenos para elcontrol de Epinotia aporema. En:Seminario Técnico sobre manejo deinsectos plaga en cultivos y pasturas (1996,La Estanzuela, Colonia). Publicación deApoyo. Montevideo, Instituto Nacional deInvestigación Agropecuaria (Uruguay). p.1-7.
VILLATA, C.A. 1993. Biología y control de plagas.En: Alfalfa; protección de la pastura. INTA.Centro Regional Cuyo (Argentina). Agrode Cuyo Manuales N°1, p. 31-76.
WILLE, J.E. 1943. Los insectos que atacan a laagricultura y horticultura. En: EntomologíaAgrícola del Perú. Manual paraentomólogos, ingenieros agrónomos,agricultores y estudiantes de agricultura.Estación Experimental Agrícola La Molina.Dirección de Agricultura. Ministerio deAgricultura. Lima Perú. p. 277-355.
ZERBINO, M.S. 2000. Insectos en trigo y cebada.En: Zerbino y Ribeiro (eds.). Manejo deplagas en pasturas y cultivos. Montevideo.INIA. Serie Técnica Nº 112, p. 31-48.
ZERBINO, M.S. 2003. Macrofauna del suelo ensiembra directa. En: Siembra Directa paraproducción de leche. INIA SerieActividades de Difusión Nº 314, p. 25-37.
ZERBINO, M.S.; ALZUGARAY, R. 1991.Epinotia aporema Wals en semilleros deleguminosas forrajeras. En: Restaino, E.;Indarte, E. (eds.) Pasturas y producciónanimal en áreas de ganadería intensiva.Uruguay, INIA. Serie Técnica Nº 15, p.31-41.

INIA
19
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
INTRODUCCIÓN
Las pasturas son la base de la produc-ción agropecuaria de Uruguay. Constituyenecosistemas complejos y dinámicos, dondecoexisten en permanente interacción lasplantas y el suelo, los microorganismos be-néficos y los patógenos, el animal y el am-biente. Las leguminosas forrajeras son uncomponente esencial de las pasturas, sien-do utilizadas en los sistemas lecheros, ga-naderos intensivos y extensivos, sobre unasuperficie cercana a los dos millones de hec-táreas (Rebuffo et al . , 2006). Sonmejoradoras de la calidad forrajera y de laspropiedades químicas, físicas y biológicasdel suelo. Su capacidad de fijar nitrógeno ensimbiosis con Rhizobium es la base para elmanejo efectivo de este nutriente en el am-biente, teniendo un impacto por demás sig-nificativo en la economía del país. Bastaconsiderar el ahorro en la importación de fer-tilizantes nitrogenados, esencialmente urea,a partir de una estimación promedio de230 kg N ha-1 año-1, fijado biológicamente porlas leguminosas forrajeras.
Estas ventajas señaladas se capitalizansólo si el componente leguminosa se man-tiene productivo en el tapiz de la pasturadurante el período de tiempo deseado. Di-versos factores determinan la productividadde las leguminosas; entre ellos, las enfer-medades son una limitante a considerar(Altier, 1996b; 1996c; 1997a; 2000; 2003).Pueden causar pérdidas significativas en elestablecimiento, en el rendimiento y la cali-dad del forraje, en la producción de semilla yen la persistencia de la pastura. El desarro-llo de estas enfermedades se ve favorecidopor la interacción de factores climáticos,edáficos y de manejo, que resultan en unacarga acumulativa de estreses para las plan-tas a lo largo de la vida útil de la pastura. Anivel mundial, se estima que las enfermeda-des implican un 10% de pérdidas en térmi-
nos de producción animal (Chakraborty et al.,1996).
¿Qué debemos conocer de las enferme-dades para poder manejarlas adecuadamen-te? Se considera fundamental priorizar re-cursos para diagnosticar y conocer las dis-tintas enfermedades que, en interacción conotros factores, impiden que las leguminosasalcancen el potencial productivo esperado.En Uruguay, la investigación en esta árease inició en 1984, en la Estación Experimen-tal La Estanzuela. En primer lugar se generóinformación con relación al impacto agronó-mico que las enfermedades tienen sobre laimplantación, producción y persistencia delas especies forrajeras (1984-1990). En unasegunda etapa, se consideró relevante yprioritario identificar las principales enferme-dades, determinar su incidencia y severidad,y obtener información sobre su bioecología,tendiente a definir las estrategias más ade-cuadas y ef ic ientes para su control(1993-2000). El objetivo principal de las lí-neas de investigación en curso (2001-actual)es contribuir al desarrollo y formulación deplanes de manejo sanitario que minimicenlas pérdidas ocasionadas por las enferme-dades, dando prioridad al estudio de estrate-gias que permitan sistemas de producciónsustentables a través de la explotación ra-cional de los recursos naturales. En estecontexto, los objetivos específicos son:
1. incrementar la eficiencia de obtenciónde variedades mejoradas específicamentepor resistencia a enfermedades (controlgenético);
2. caracterizar las comunidades microbia-nas edáficas para utilizar su capacidad desupresión de enfermedad y promoción delcrecimiento vegetal (control biológico);
3. identificar prácticas y tecnologías deproducción que mitiguen las pérdidas cau-sadas por las enfermedades (control cul-tural).
ENFERMEDADES DE PASTURAS
Nora Altier1
1Protección Vegetal, INIA Las Brujas.

20
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
CARACTERIZACIÓN DE LASENFERMEDADES ENPASTURAS
Algunas características peculiares de lasleguminosas forrajeras hacen que su proble-mática sanitaria difiera marcadamente de lade los cultivos agrícolas anuales. En sumayoría son especies perennes que se utili-zan solas o en mezclas bajo distintos siste-mas de producción y, en general, soncuantificables indirectamente por la produc-ción de leche, carne o lana. La utilizaciónbajo pastoreo o cortes muchas veces nopermite visualizar la magnitud de los proble-mas sanitarios, debido a la continua remo-ción de follaje enfermo por el animal o por lamaquinaria. A pesar de esto, tanto la pérdi-da de rendimiento y calidad de forraje comola muerte de plantas son procesosacumulativos, graduales y recurrentes, quese traducen en costos más altos por unidadde producción animal (Figura 1).
A efectos de su caracterización, se dis-tinguen aquellas enfermedades que afectanla implantación del cultivo y aquellas queafectan al cultivo ya establecido. Estas últi-mas se agrupan de acuerdo a la parte de la
planta afectada: órganos aéreos (hoja, tallo,flor) y órganos subterráneos o ubicados anivel del suelo (raíz, corona, estolón) (Figu-ra 2). Las enfermedades causadas por hon-gos y cromistas constituyen el grupo demayor importancia, seguidas por las enfer-medades causadas por virus, nematodos,fitoplasmas y bacterias. Si bien las enfer-medades y los síntomas que causan los dis-tintos agentes patógenos se suelen descri-bir individualmente, las plantas generalmen-te presentan infecciones múltiples. La ocu-rrencia de enfermedades en forma simultá-nea o secuencial («complejo de enfermeda-des»), en interacción con factores ambien-tales, ocasiona el debilitamiento y muerte deplantas, con la consiguiente declinación pre-matura del stand.
PRINCIPALES ENFERMEDADESY SU IMPACTO EN LAPRODUCCIÓN
El concepto de enfermedad implica la al-teración de una o varias de las funciones fi-siológicas de la planta por la acción de unpatógeno. Dichas funciones (fotosíntesis,absorción de agua y nutrientes, fijación de
Figura 1. Representación esquemática del impacto económico de las enfermedades de pasturasen la producción animal (adaptado de Leath, 1981).
ENFERMEDADES
MENOR MENOR MENOR VIDA DEL
CALIDAD RENDIMIENTO DENSIDAD STAND
DEL STAND CORTA
MÁS FORRAJE POR MÁS HECTÁREAS POR COSTOS MÁS
UNIDAD ANIMAL UNIDAD ANIMAL ALTOS POR
UNIDAD DE FORRAJE
COSTOS MÁS ALTOS
POR UNIDAD DE
PRODUCCIÓN ANIMAL

INIA
21
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
nitrógeno, translocación, y respiración) sonnecesarias para cumplir con los requerimien-tos de mantenimiento y desarrollo. Cualquieralteración en las mismas resulta en un cos-to energético de reparación a expensas deldesarrollo de la planta, y en consecuenciadel rendimiento; o en el caso extremo a ex-pensas del mantenimiento de la planta, y enconsecuencia la misma muere.
Las enfermedades de implantación pue-den ser causadas por patógenos del suelo opresentes en la semilla. En este último caso,cuando la calidad de la semilla no es ade-cuada debido a la presencia de hongos con-taminantes, la germinación y el vigor pue-den verse afectados considerablemente,aumentando aún más la susceptibilidad apatógenos del suelo. Condiciones de exce-so de lluvias, alta humedad del suelo y ba-jas temperaturas facilitan la infección porespecies de los géneros Pythium yPhythophthora (Cromistas) que pueden oca-sionar la podredumbre de la semilla y de lasraíces de las plántulas durante su germina-ción (Figura 3). Como consecuencia, se pro-ducen fallas en la emergencia, muerte deplántulas una vez emergidas, o se observan
plántulas con escaso vigor; el establecimien-to de las leguminosas puede verse severa-mente comprometido.
Las enfermedades foliares se caracteri-zan por la presencia de manchas en las ho-jas y cancros o lesiones necróticas en lostallos. En general, no producen la muerte dela planta pero reducen su energía total. Dis-minuyen la capacidad fotosintética y el pro-ceso de translocación a través del tallo, au-mentan la respiración de los tejidos y provo-can una caída prematura de las hojas, resul-tando en mermas tanto en el rendimientocomo en la calidad de la pastura. Las hojasson la porción de mayor calidad del forraje.Cuando enferman, se desprenden o debidoa la pérdida de agua se vuelven más sus-ceptibles al daño mecánico por el viento,animales y operaciones de cosecha.
Estas enfermedades son en su mayoríapolicíclicas, es decir que los patógenos quelas causan cumplen más de un ciclo de in-fección y producción de inóculo durante laestación de crecimiento del cultivo (ejemploStemphylium spp., Figura 4). El desarrollode síntomas se ve favorecido por las condi-ciones de humedad y temperatura prevalentes
Figura 2. Diagrama de las enfermedades en pasturas.

22
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Figura 3. Enfermedades de implantación: diagrama; fallas en la emergencia y muerte de plántulascausada por Pythium; bajo vigor de plántulas causado por Phytophthora.

INIA
23
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
durante el otoño y la primavera. Entre una es-tación y la siguiente los patógenos sobrevi-ven en el rastrojo y las hojas secas que caenal suelo. Sin embargo, en la mayoría de losaños, ni los inviernos son suficientementefríos, ni los veranos son suficientemente se-cos como para cortar el ciclo de estas enfer-medades. La incidencia y la severidad a nivelde chacra pueden ser altas en el caso de culti-vos para reservas o para producción de semilla.
La sobrevivencia de patógenos en la se-milla constituye una fuente de inóculo inicialen el cultivo, particularmente cuando se tra-ta de siembras en áreas sin historia previade leguminosas. Por otro lado, la ocurrenciade múltiples huéspedes determina que enmuchas situaciones prácticas los patógenosencuentran continuidad en el tiempo y en elespacio en cuanto a la disponibilidad desustrato susceptible. Los hongos asociadosa las enfermedades foliares son en su ma-yoría diseminados por el salpicado de gotasde lluvia o por el viento. A través de estosmecanismos se inician los ciclos de infec-ción secundarios, que se suceden mientras
exista tejido vegetal susceptible y condicio-nes de temperatura y humedad favorables.
Existe un amplio rango de patógenos aso-ciados al complejo de enfermedades de hojay tallo, destacándose hongos de los géne-ros Leptosphaerulina (mancha ocular o pi-mienta, Figura 5), Stemphylium (manchafoliar anillada, Figura 6), Pseudopeziza (vi-ruela), Cymadothea, Phoma (tallo negro deprimavera, Figura 7), Cercospora (tallo ne-gro de verano), Phomopsis, Kabatiella (Fi-gura 8) y Colletotrichum (antracnosis). Algu-nos afectan principalmente las hojas, mien-tras que otros también inducen cancros enel tallo. Otras enfermedades de ocurrenciafrecuente son la roya causada por Uromyces(Figura 9), el oidio causado por Erysiphe y elmildiu causado por Peronospora (Figura 10).Estos hongos ocasionan una sintomatologíamuy característica, por lo que en el diagnós-tico se diferencian claramente del «comple-jo de manchas foliares». Las leguminosasforrajeras presentan diferente susceptibilidada las distintas enfermedades y en algunoscasos los patógenos presentan especificidadpor sus huéspedes (Cuadro 1).
Figura 4. Ciclo de las enfermedades foliares (ejemplificado con Stemphylium spp.).

24
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Figura 5.Síntomas de mancha ocular causada porLeptosphaerulina en alfalfa.
Figura 6. Síntomas de mancha foliar causadapor Stemphylium en alfalfa.
Figura 7. Síntomas de tallo negro de primave-ra causado por Phoma en alfalfa.
Figura 8. Síntomas causados por Kabatiella en trébol rojo.

INIA
25
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Figura 9. Síntomas de roya causada por Uromyces en Lotus uliginosus (izq.) y alfalfa (der.).
Figura 10. Síntomas de mildiu causado por Peronospora en alfalfa.
Cuadro 1. Géneros de hongos patógenos de hoja y tallo reportados en Uruguay, para lasprincipales leguminosas.
Hospedante
Patógeno Alfalfa Lotus T. blanco T. rojo
Leptosphaerulina X X X XStemphylium X X X XPseudopeziza X X XColletotrichum X X X XPhoma X X X XCercospora X X X XPhomopsis XCymadothea XKabatiella XUromyces X X X XErysiphe X X XPeronospora X X

26
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Figura 11. Ciclo de las enfermedades de corona y raíz (ejemplificado con Fusarium spp.).
Las enfermedades del sistema radiculary estolones son causadas por patógenos delsuelo con mecanismos alternativos y eficien-tes de sobrevivencia, que constituyen lasfuentes de inóculo para la infección inicial.Por lo general, estos microorganismos mues-tran una alta capacidad de competenciasaprofítica. En presencia de hospedantes sus-ceptibles ocurre el llamado efecto rizosfera,debido a la liberación de exudados radicularesque estimulan la germinación de los propágulosdel patógeno. Las infecciones ocurren tempra-no en la vida de la planta y progresan gradual-mente con la edad del cultivo. Tienen un de-sarrollo lento y altamente dependiente de lascondiciones ambientales y de manejo; cual-quier condición de estrés en el cultivo puedeacelerar su evolución. Se trata en su mayoríade enfermedades monocíclicas, pues los or-ganismos causales cumplen un solo ciclo deinfección por estación de crecimiento (ejem-plo Fusarium spp., Figura 11). Algunos ejem-plos de enfermedades de órganos subterrá-neos son los marchitamientos y podredumbresde raíz/corona.
Al afectar directamente los tejidos, redu-cen la capacidad de absorción de agua ynutrientes, de anclaje, de fijación de nitróge-no, de translocación y de almacenamientode reservas. La ocurrencia de estas enfer-medades se manifiesta por la falla de lasplantas para rebrotar luego de un corte opastoreo, baja tolerancia al estrés hídricodurante el verano, marchitamiento parcial ototal de los tejidos aéreos y podredumbre enlos tejidos de corona y raíces. Ocasionan lamuerte de las plantas y disminuyen la per-sistencia del cultivo.
Si bien son causadas por un complejo depatógenos, el principal género asociado aestas enfermedades es Fusarium, siendo F.oxysporum la especie más prevalente (Altier,2003; Banchero, 1997). El complejo de po-dredumbre de corona y raíz (CPCR) es unaenfermedad crónica, común a las legumino-sas forrajeras, ocasionada por la interacciónde factores bióticos y abióticos (Figura 12).Los niveles de incidencia y severidad delCPCR aumentan con la edad del cultivo, pero

INIA
27
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
la tasa de incremento de la enfermedad esdependiente de aquellos factores que condi-cionan el estado de las plantas (tipo de sue-lo, historia previa de la chacra, estadonutricional, déficit o exceso hídrico, ocurren-cia de otras enfermedades y plagas, utiliza-ción de la pastura).
La agresividad presente en la poblaciónpatogénica varía considerablemente entre ydentro de especies de Fusarium einteracciona con factores del huésped aso-ciados a la resistencia o tolerancia. Estospatógenos pueden penetrar a los tejidos ve-getales directamente, pero en su mayoríapresentan baja capacidad para iniciar el pro-ceso de infección. La ocurrencia de heridasen los tejidos, como resultado del daño porinsectos, maquinaria o pisoteo animal, ac-túa como puerta de entrada para la infecciónsubsecuente. Una vez que la infección tienelugar, el micelio del hongo se desarrolla enlos tejidos epidérmicos, colonizando poste-riormente la corteza y endodermis.
Existen otras enfermedades que afectanel sistema radicular de las leguminosas, consíntomas característicos de fácil diagnósti-co. La antracnosis, causada por Colletotri-
chum, se reconoce por la presencia de le-siones en la base de los tallos y de una po-dredumbre negra en la corona de las plan-tas. La fitóftora se caracteriza por una po-dredumbre húmeda-blanda de la raíz y lossíntomas foliares se corresponden con es-caso crecimiento y amarillamiento generali-zado (Figura 13); se desarrolla cuando elsuelo permanece excesivamente húmedo por10 o más días. Sclerotinia trifoliorum causauna podredumbre en la base de los tallos yla corona, y es reconocible por la presenciadel micelio blanco del hongo y estructurasde resistencia llamadas esclerotos (Figura14); el desarrollo de síntomas se favorecebajo condiciones de días frescos, húmedosy nublados («veranillos») durante los mesesde julio-agosto.
Las enfermedades causadas por virusafectan la fisiología de las plantas de diver-sas formas: reducen el crecimiento foliar yradicular, incrementan la susceptibilidad aotros patógenos y la vulnerabil idad aestreses climáticos y edáficos, e interfierencon los procesos de nodulación y fijaciónsimbiótica de nitrógeno. En consecuenciadisminuyen el vigor, el rendimiento y la lon-
Figura 12. Síntomas del complejo de podredumbre de corona y raíz (CPCR) causado porFusarium oxysporum y otros patógenos asociados, en alfalfa (izq.) y Lotuscorniculatus (der.).

28
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
gevidad de cada planta, y de esta forma lapersistencia productiva del cultivo. Si biense reportan en todas las leguminosasforrajeras, constituyen una limitante para laproducción de trébol rojo y trébol blanco (Baoet al., 2005).
Estas enfermedades se caracterizan poramarillamientos, moteados y/o mosaicos enlas hojas (Figura 15). También se manifies-tan por falta de vigor o enanismo de las plan-tas, así como distorsiones de hojas ypecíolos. Cabe destacar que si bien los sín-tomas se manifiestan en las hojas, se tratade infecciones sistémicas que afectan a latotalidad de la planta. Para el diagnóstico seutilizan técnicas de laboratorio moleculareso basadas en reacciones serológicas de tipoantígeno-anticuerpo, como el test de ELISAo la inmunoelectro-microscopía.
En Uruguay, se ha determinado la preva-lencia del virus del mosaico amarillo de po-roto (BYMV) y el virus de la nervadura ama-rilla de trébol (CYVV), ambos pertenecien-tes al grupo llamado Potyvirus, y en menorgrado la ocurrencia del virus del mosaico dealfalfa (AMV) (Bao et al., 2005). Estos virusson trasmitidos por pulgones en forma nopersistente y en algunos casos por semilla.
Figura 13. Síntomas de fitóftora o podredum-bre húmeda de la raíz causada porPhytophthora; plantas de alfalfacon escaso desarrollo radicular yfoliar (izq.), plantas sanas (der.).
Figura 14. Síntomas de podredumbre de tallo y corona causada porSclerotinia; micelio blanco y esclerotos en la base de lostallos de alfalfa.

INIA
29
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
La transmisión en forma no persistente sig-nifica que el virus es adquirido y transmitidopor el pulgón en un período muy corto (se-gundos a minutos), ya que es portado en elestilete y no se multiplica dentro del insec-to. El virus del mosaico de trébol blanco(WCMV) y el virus del mosaico amarillo detrébol (CYMV), pertenecientes al grupoPotexvirus, han sido detectados con menorprevalencia, asociados principalmente a tré-bol blanco. Se transmiten mecánicamente ypor semilla, y no existen vectores reporta-dos.
Las enfermedades causadas por nema-todos alteran las funciones de la raíz, redu-ciendo su capacidad de absorción y su tasade crecimiento; a su vez provocan un efectoindirecto en las plantas, contribuyendo a lapenetración de otros agentes patógenos.Pratylenchus penetrans y diversas especiesdel género Meloidogyne, habitantes comunesen muchos suelos de nuestro país, han sidocitadas asociadas a leguminosas forrajeras
(Altier, 1996b; 1996c). Las enfermedadescausadas por fitoplasmas y bacterias son demuy escasa prevalencia y bajo impacto enla producción.
No obstante las distinciones hechas en-tre grupos de enfermedades y agentes cau-sales, se debe tener presente que desde elpunto de vista fisiológico la planta es unaunidad, y las enfermedades que afectan aun órgano repercuten en definitiva en el me-tabolismo de toda la planta. En función delefecto sobre la performance de cada plantaindividual, se suele hablar de enfermedadesagudas, cuando causan la muerte rápida dela planta (ejemplos: «damping-off», marchi-tamientos vasculares, podredumbre de co-rona y tallo por Sclerotinia), y de enfermeda-des crónicas, cuando cada una ejerce un ni-vel bajo pero continuo de desgaste en laperformance de las plantas. Actuando enforma simultánea e interactuando con otrosfactores, las enfermedades crónicas contri-buyen a la reducción gradual en la producti-
Figura 15. Síntomas de enfermedadescausadas por virus en tré-bol rojo (arriba izq. y dere-cha) y trébol blanco (abajoder).

30
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
vidad del stand (ejemplos: manchas foliares,roya, oidio, mildiu, virosis, y la mayoría delas podredumbres radiculares).
El conocimiento generado en enfermeda-des de leguminosas forrajeras en Uruguayha sido reportado en diversas publicaciones(Altier, 1996b; 1996c; 1997a; 2000; 2003; Baoet al., 2005). En particular, se invita al lectora considerar la información sobre enferme-dades de lotus (Altier, 1993; 1997a; 1997b;1998; Altier y Groth, 2005; Altier y Kinkel,2005; Jorajuría y Rando, 1995; Rubio, 1995),de alfalfa (Altier, 1999b; 2000; Altier y Thies,1995; Basigalup, 1996; Hijano y Pérez Fer-nández, 1995), de trébol blanco (Altier,1999a) y de trébol rojo (Altier, 1991; Bao etal., 2005; Jorajuría y Rando, 1995).
ESTRATEGIAS PARA ELMANEJO DE LASENFERMEDADES
El conocimiento de la ecología y laepidemiología de las enfermedades de legu-minosas y el análisis de su impacto en laproducción de pasturas resultan esencialespara establecer mecanismos eficientes, eco-nómicos y durables para su manejo (Altier,1996a).
Cuando una enfermedad es detectada enuna pastura, se cuenta con escasas medi-das de control de aplicación práctica. El usode fungicidas no es una práctica común,debido a la alta relación costo/beneficio queimplica la condición de cultivos perennes yal impacto sobre el ambiente y la salud hu-mana. Por este motivo, las estrategias másefectivas son la prevención de las enferme-dades y la formulación de planes de manejosanitario que minimicen las pérdidas que ellasocasionan. El concepto de «manejo» resultamás apropiado que el de «control».
A nivel mundial se ha dado prioridad aldesarrollo de estrategias que permitan sis-temas de producción sustentables a travésde la explotación racional de los recursosnaturales. En este contexto, el ProgramaNacional de Pasturas de INIA ha priorizadolos siguientes objetivos:
1. desarrollar variedades mejoradasespecíficamente por resistencia a enferme-dades (control genético);
2. utilizar la capacidad de supresión deenfermedad y promoción del crecimientovegetal de microorganismos rizosféricos(control biológico);
3. identificar prácticas agronómicas y tec-nologías de producción que mitiguen las pér-didas causadas por las enfermedades (con-trol cultural).
La resistencia genética es una estrate-gia ampliamente utilizada para el control delas enfermedades, ya que es el mecanismomás económico y eficiente, así comoambientalmente amigable. Las leguminosasforrajeras son especies de polinización cru-zada altamente heterocigotas, y en general,existe una amplia diversidad genética entreplantas individuales. La existencia de varia-bilidad genética hace posible la selección deplantas con mayor resistencia, que al serintercruzadas producen una nueva poblacióncon mayor frecuencia de plantas resisten-tes. Se reportan numerosos ejemplos decontrol de enfermedades a través decultivares resistentes. En alfalfa existencultivares con buenos niveles de resisten-cia a enfermedades causadas porPhytophthora, Colletotrichum, Fusarium,Uromyces y Peronospora (Stuteville yHanson, 1990). En trébol rojo se han desa-rrol lado cult ivares con resistencia aKabatiel la , Stemphyl ium , Erysiphe yFusarium (Taylor y Quesenberry, 1996).
Para tener éxito en el desarrollo decultivares resistentes es necesario un buenconocimiento de la diversidad genética y lavariabilidad patogénica del agente causal(Altier y Groth, 2005), de la variabilidadgenética del hospedante, y de los efectosambientales sobre la interacción patógeno-hospedante. Finalmente, es indispensable laexistencia de una metodología adecuada parala inoculación y evaluación de plantas, quesea eficiente, precisa y confiable. A tal fin,se han desarrollado protocolos estándar paracaracter izar cult ivares o seleccionargermoplasma según su reacción a diversasenfermedades (Altier y Thies, 1995; Altier etal., 2000; Real y Altier, 2005).

INIA
31
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
La utilización de cultivares resistentes otolerantes es una de las principales herra-mientas disponibles para disminuir los efec-tos adversos de las enfermedades del siste-ma radicular, causadas por patógenos delsuelo (Altier et al., 2000; Real y Altier, 2005;Rebuffo y Altier, 1996a; 1996b). Así mismo,en alfalfa se registran diferencias considera-bles en el comportamiento de los cultivaresfrente a las enfermedades foliares. Aquellosseleccionados en la región presentan lectu-ras de menor severidad en comparación conlos materiales introducidos. Esto refleja lamayor adaptación de los primeros a las con-diciones de alta humedad relativa prevalentesen la región, e indica una menor toleranciade los materiales introducidos cuando secultivan en dichas condiciones. Dentro de loscultivares de alfalfa introducidos, aquellos sinlatencia presentan lecturas de mayor seve-ridad en comparación con los de latencia in-termedia (Altier, 2000).
La resistencia a enfermedades ha sidouno de los objetivos de los programas demejoramiento de leguminosas forrajeras deINIA (Altier et al., 2000; Real y Altier, 2005;Rebuffo y Altier, 1996a; 1996b). En esta pu-blicación se dedica un capítulo al tema enparticular.
La caracterización de las comunidadesmicrobianas edáficas para utilizar su capa-cidad de supresión de enfermedad y promo-ción del crecimiento vegetal, ha recibido par-ticular atención en la última década. El co-nocimiento de la interacción entre losmicroorganismos benéficos y patógenos y suaplicación potencial como agentes decontrol biológico, resulta particularmentepromisoria para el manejo de las enfermeda-des que afectan la implantación de las legu-minosas forrajeras.
Entre los microorganismos benéficos sedestacan las bacter ias r izosfér icaspromotoras del crecimiento de las plantas,conocidas como PGPR (plant growthpromoting rhizobacteria). Estas ejercen unaacción antagónica contra los patógenos pre-sentes en el suelo, a través de competen-cia, antibiosis, y/o parasitismo. En el con-junto de las PGPR, se destacan lasPseudomonas fluorescentes y otros géneros
como Bacillus y Streptomyces. A nivel mun-dial se reportan numerosos ejemplos deagentes microbianos desarrollados a escalacomercial.
Una vez identificada su acción antagóni-ca, los agentes microbianos: (a) pueden serfácilmente aplicados a la semilla, como seaplica el inoculante con Rhizobium; (b) sonintroducidos directamente en la zona de in-fección potencial; (c) se nutren de losexudados de la semilla, lo que les confiereventajas competitivas frente a los patógenos;(d) no requieren exhibir una acción prolonga-da de protección más allá del período en quela plántula es susceptible, por lo que su per-sistencia en la rizósfera se torna menos crí-tica.
El desarrollo de inoculantes microbianospara el manejo de enfermedades de implan-tación en leguminosas forrajeras ha sido unobjetivo central en las líneas de trabajo deINIA, junto al Instituto de InvestigacionesBiológicas Clemente Estable y a la Facultadde Agronomía (Bajsa et al., 2005; De LaFuente et al., 2002; Pérez et al., 2000;Quagliotto et al., 2004; 2009; Yanes et al.,2004). En esta publicación se dedica un ca-pítulo al tema en particular.
El control cultural como estrategia demanejo, hace referencia a la identificación yutilización de prácticas agronómicas que pre-vengan o mitiguen las pérdidas causadas porlas enfermedades. Históricamente, los pro-ductores han atendido aspectos relevantesen cuanto al establecimiento y uso de unapastura (siembra de semilla de alta calidad,cultivares adaptados a las condiciones lo-cales, inoculación con Rhizobium, suelo li-bre de malezas, bien drenado, fértil y conpH adecuado, pastoreo rotativo). No obstan-te, la acumulación de información completay precisa acerca de la especie forrajera ylos agentes patógenos en su interacción conel ambiente, hace posible un ajuste mayoren el manejo de las enfermedades. En gene-ral, las prácticas culturales y de manejo delcultivo pueden ser aplicadas en un momen-to óptimo y de una manera óptima a los efec-tos de que resulten más efectivas como he-rramientas de control (Cuadro 2).

32
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Momento Estrategias
Pre-siembra Tipo de laboreo
Rotación de cultivos
Elección de chacra
Fertilidad y pH del suelo
Potencial patogénico del suelo
Variedad resistente
Mezcla de especies
Control de malezas
Siembra Buena calidad de la semilla
Época de siembra
Densidad de siembra
Utilización Frecuencia e intensidad adecua-da de pastoreos o cortes
Control de malezas
Monitoreo y control de insectos
Monitoreo de enfermedadesfoliares
Mantenimiento de la fertilidad
En primer lugar, debido a la naturalezaperenne de las leguminosas forrajeras, re-sulta crítico lograr el establecimiento de unapoblación adecuada de plantas. Para ello esnecesario considerar, en la elección de lachacra, el tipo de suelo y la secuencia decultivos en la rotación, evitando sitios conhistoria muy reciente de leguminosas. Fac-tores tales como la textura del suelo, el pH,los niveles de materia orgánica y de los prin-cipales nutrientes, así como el cultivo pre-vio, determinan los nichos ecológicos queocupa la biota del suelo. En síntesis, el po-tencial patogénico de un suelo es función dela abundancia y diversidad de las comunida-des microbianas edáficas y de las relacio-nes de equilibrio que se establecen entre losmicroorganismos patógenos y benéficos(Altier, 2003).
La rotación con cereales y gramíneasforrajeras permite reducir la población depatógenos en el suelo, y por tanto el nivel deinóculo inicial en la chacra, minimizando laocurrencia de eventos de infección en eta-pas tempranas del cultivo (Altier, 2000;Banchero, 1997). El uso de semilla de cali-dad, la elección de la época de siembra y laaplicación de curasemillas son prácticas quetambién contribuyen al mejor establecimien-to de la pastura y en esta publicación sededica un capítulo al tema en particular.
Una vez establecido el cultivo, se debenaplicar medidas de manejo que favorezcanun crecimiento vigoroso de las plantas ypermitan reducir la presencia de enfermeda-des foliares y del sistema radicular. Ante laocurrencia de epidemias severas de enfer-medades foliares la única medida práctica
Cuadro 2. Estrategias aplicadas en distintos momentos del ciclo productivo de una legu-minosa forrajera, para el manejo de enfermedades (adaptado de Leath, 1981).

INIA
33
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
de manejo es la remoción del follaje. Loscortes o pastoreos se deben hacer en elmomento adecuado para evitar la pérdida dehojas y obtener forraje de calidad; muchasveces esto requiere la utilización anticipadade la pastura enferma, a los efectos de re-ducir la carga de inóculo total en el campo yla severidad de la enfermedad en sucesivosperíodos de crecimiento.
En cuanto al mantenimiento de un siste-ma radicular vigoroso y sano, la estrategiaclave es la utilización racional de la pastura.Por esta razón, se deben evitar todas aque-llas prácticas que tiendan a debilitar las plan-tas o a dañar sus estructuras vitales (coro-na y raíces) y en consecuencia a predispo-ner el desarrollo de las enfermedades (Altier,1997b; 2000). Se debe considerar que el pas-toreo o corte es el estrés más severo a queestá sometido un cultivo. Luego de cadaperíodo de utilización, los carbohidratos delas raíces disminuyen drásticamente, y lafisiología de la planta se altera considera-blemente. Los pastoreos o cortes muy fre-cuentes e intensos favorecen el desarrollode podredumbres radiculares, como conse-cuencia de un deterioro progresivo de lasraíces que no pueden reponer las reservasnecesarias para crecimientos sucesivos.Resulta esencial, entonces, permitir la acu-mulación de sustancias de reserva en la co-rona y raíces mediante la ocurrencia de des-cansos entre períodos de utilización. Estoes especialmente importante durante losmeses de verano, estación crítica para lasobrevivencia de las plantas debido a lasaltas temperaturas y al estrés hídrico. Cuandose manejan frecuencias adecuadas, la inten-sidad del pastoreo (altura del rastrojo rema-nente) no parece ser un factor crítico paraobtener alta producción y longevidad en lasleguminosas forrajeras. Finalmente, se debeevitar que máquinas y/o animales entren alas pasturas cuando falta piso por excesode humedad; cualquier daño mecánico so-bre las zonas vitales de las plantas afectarála sobrevivencia de las mismas y en conse-cuencia la persistencia del cultivo.
CONSIDERACIONES FINALES
Las enfermedades constituyen unalimitante para la producción de leguminosasforrajeras, a través de su impacto en la im-plantación, en el rendimiento y la calidad delforraje, y en la persistencia. En general, di-versas enfermedades actúan simultáneamen-te sobre las plantas e interactúan con otrosfactores bióticos y abióticos, resultando enuna carga acumulativa de estreses a lo lar-go de la vida de la pastura. Por tratarse deun ecosistema con predominancia de espe-cies perennes, las plantas conviven con unagran mayoría de enfermedades perennes. Eneste contexto, se debe considerar que susefectos son graduales y recurrentes en lapastura, lo que se traduce en costos másaltos por unidad de producción animal.
El diagnóstico preciso de cada situaciónsanitaria y el conocimiento de las variablesepidemiológicas que intervienen en la mis-ma resultan esenciales para poder estable-cer mecanismos eficientes, económicos ydurables de control. Un manejo racional delas enfermedades debe apuntar a prevenir ominimizar el impacto de las mismas en losdiferentes sistemas de producción. Para lo-grar esta meta, el manejo de la pastura debeser continuo e integrar diversas estrategiasque aseguren una performance superior ysostenida en el tiempo.
FOTOS Y DIAGRAMAS
Las fotos fueron tomadas de Diseases ofLegumes (APS, 2000), Forages (Moore yCollins, 1997) y la colección de INIA. Losdiagramas fueron dibujados a mano porErnesto Ramallo y Hugo Díaz, cuando noexistían las computadoras. Las nuevas tec-nologías no pudieron superarlos en calidad.Por ello, a los Asistentes Ramallo y Díaz mieterno reconocimiento.

34
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
BIBLIOGRAFÍA
ALTIER, N. 1991. Root rot of red clover incited byFusarium spp. Phytopathology 81:690-691.
ALTIER, N.A. 1993. Research on Lotus diseasesin Uruguay. Lotus Newsletter 24. http://w w w . i n i a . o r g . u y / s i t i o s / l n l /volumespage.html
ALTIER, N. 1996a. Desarrollo de epidemias:análisis de sus componentes como basepara un control racional. Montevideo, INIA.Serie Técnica No.74:1-9.
ALTIER, N. 1996b. Enfermedades deleguminosas forrajeras: diagnóstico,epidemiología y control. Montevideo, INIA.Serie Técnica No.74:87-104.
ALTIER, N. 1996c. Impacto de las enfermedadesen la producción de pasturas. Montevideo,INIA. Serie Técnica No.80:47-56.
ALTIER, N. 1997a. Enfermedades del lotus enUruguay. Montevideo, INIA. Serie TécnicaNo.93. 16p.
ALTIER, N. 1997b. Relevamiento deenfermedades en lotus: principalesaspectos para su manejo. SerieActividades de Difusión No.137:33-38.
ALTIER, N. 1998. Studies on Fusarium crown androot rot of birdsfoot trefoil in Uruguay andthe prospects for resistance breeding.Lotus Newsletter 29. http://w w w . i n i a . o r g . u y / s i t i o s / l n l /volumespage.html
ALTIER, N. 1999a. Relevamiento deenfermedades en trébol blanco. SerieActividades de Difusión No. 200:15-23.
ALTIER, N. 1999b. Diagnóstico y manejo deenfermedades en alfalfa. Serie Actividadesde Difusión No.209:79-87.
ALTIER, N. 2000. Reconocimiento y manejo deenfermedades en alfalfa. Montevideo,INIA. Boletín de Divulgación No.69:125-143.
ALTIER, N. 2003. Caracterización de la poblaciónde Fusarium oxysporum y potencialpatogénico del suelo bajo rotacionesagrícola ganaderas. Montevideo, INIA.Serie Técnica No.134:37-44.
ALTIER, N.; EHLKE, N.J.; REBUFFO, M. 2000.Divergent selection for resistance to
Fusarium root rot in birdsfoot trefoil. CropSci. 40:670-675.
ALTIER, N.A.; GROTH, J.V. 2005.Characterization of aggressiveness andvegetative compatibil ity diversity ofFusarium oxysporum associated withcrown and root rot of birdsfoot trefoil. LotusNewsletter 35:57-72.
ALTIER, N.A.; KINKEL, L.L. 2005.Epidemiological studies on crown and rootrot of birdsfoot trefoil in Uruguay. LotusNewsletter 35:40-56.
ALTIER, N.A.; THIES, J.A. 1995. Identification ofresistance to Pythium seedling diseasesin alfalfa using a culture plate method.Plant Dis. 79:341-346.
APS. 2000. Diseases of Legumes CD-ROM. ISBN0-89054-265-1. APS Press, St. Paul, MN.
BAJSA, N.; QUAGLIOTTO, L.; YANES, M.L.; VAZ,P.; AZZIZ, G.; DE LA FUENTE, L.;BAGNASCO, P.; DAVYT, D.; PÉREZ, C.;DUCAMP, F.; ALTIER, N.; ARIAS, A. 2005.Selección de Pseudomonas fluorescentesnativas para controlar enfermedades deimplantación en praderas. Agrociencia.Vol IX No.1 y No.2:321-325.
BANCHERO, R.M. 1997. Determinación de lapoblación de Fusarium en el suelo bajodistintos sistemas de rotaciones. Tesis Ing.Agr. Fac. de Agronomía. 115 p.
BAO, L.; MAESO, D.; ALTIER, N. 2005.Enfermedades virales del trébol rojo enUruguay: avances de la investigación enel período 1994-2004. Montevideo, INIA.Serie Técnica No.150. 62p.
BASIGALUP, D.H. 1996. Manejo y control de lasprincipales enfermedades de la alfalfa enArgentina. Montevideo, INIA. Serie TécnicaNo.74:139-144.
CHAKRABORTY, S.; LEATH, K.T.; SKIPP, R.A.;PEDERSON, G.A.; BRAY, R.A.; LATCH,G.C.M.; NUTTER, F.W. JR. 1996. Pastureand Forage Crop Pathology. ASA, CSSA,and SSSA, Madison, WI. 653p.
DE LA FUENTE, L.; QUAGLIOTTO, L.; BAJSA,N.; FABIANO, E.; ALTIER, N.; ARIAS, A.2002. Inoculation with Pseudomonasfluorescens biocontrol strains does notaffect the symbiosis between rhizobia andforage legumes. Soil Biology andBiochemistry 34:545-548.

INIA
35
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
HIJANO, E.H.; PÉREZ FERNÁNDEZ, J. 1995.Enfermedades de la alfalfa. In: E.H. Hijano;A. Navarro (ed.). La Alfalfa en la Argentina.Subprograma Alfalfa. INTA C.R. Cuyo.Agro de Cuyo. Manuales 11. p.125-146.
JORAJURÍA, R.; RANDO, G. 1995. Monitoreo deenfermedades de hoja y tallo en semillerosde lotus y trébol rojo. Tesis Ing. Agr. Fac.de Agronomía. 86 p.
LEATH, K.T. 1981. Pest management systemsfor alfalfa diseases. p. 293-315. In: D.Pimentel (ed.). Handbook of pestmanagement in agriculture. Vol. III. CRCPress, Boca Raton, FL.
MOORE, K.J.; COLLINS, M. 1997. Forages CD-ROM Companion. ISBN 0-8138-2600-4.Iowa State University Press, Ames, IA.
PÉREZ, C.; DE LA FUENTE, L.; ARIAS, A.;ALTIER, N. 2000. Uso de Pseudomonasfluorescentes nativas para el control deenfermedades de implantación en Lotuscorniculatus L. Agrociencia. Vol.IVNo.1:41-47.
QUAGLIOTTO, L.; AZZIZ, G.; BAJSA, N.; ARIAS,A.; PÉREZ, C.; DUCAMP, F.; CADENAZZI,M.; FERNÁNDEZ, A.; ALTIER, N. 2004.Desarrollo de una tecnología para elcontrol biológico de enfermedades deimplantación en leguminosas forrajeras.Resultados Proyecto LIA 028. Montevideo,INIA. Serie LIA 04.
QUAGLIOTTO, L.; AZZIZ, G.; BAJSA, N.; VAZ,P.; PÉREZ, C.; DUCAMP, F.; CADENAZZI,M.; ALTIER, N.; ARIAS, A. 2009. Threenative Pseudomonas fluorescens strainstested under growth chamber and fieldconditions as biocontrol agents againstdamping-off in alfalfa. Biological Control51:42-50.
REAL, D.; ALTIER, N. 2005. Breeding for diseaseresistance, forage and seed production inLotononis bainesii Baker. New ZealandJournal of Agricultural Research 48:1-8.
REBUFFO, M.; ALTIER, N. 1996a. Mejoramientogenético de Lotus corniculatus L. porpersistencia. Montevideo, INIA. SerieTécnica No.80:145-149.
REBUFFO, M.; ALTIER, N. 1996b. Mejoramientogenético de trébol rojo. Montevideo, INIA.Serie Técnica No.80:151-153.
REBUFFO, M.; BEMHAJA, M.; RISSO, D.F. 2006.Utilization of forage legumes in pastoralsystems: state of art in Uruguay. LotusNewsletter 36: 22-33.
RUBIO, M.P. 1996. Relevamiento de hongosasociados a semilla de lotus. TesisIng.Agr. Fac. de Agronomía. 52 p.
STUTEVILLE, D.L.; ERWIN, D.C. 1990.Compendium of Alfalfa Diseases. APSPress, St. Paul, MN.
TAYLOR, N. L.; QUESENBERRY, K. H. 1996. RedClover Science. Kluwer AcademicPublishers, London. 226p.
YANES, M.L.; FERNÁNDEZ, A.; ARIAS, A.;ALTIER, N. 2004. Método para evaluarprotección contra Pythium debaryanum ypromoción del crecimiento de alfalfa porPseudomonas fluorescentes. Agrociencia.Vol VIII No.2:23-32.

36
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS

INIA
37
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
INTRODUCCIÓN
Los sistemas pastoriles sustentables es-tán basados en las leguminosas que incor-poran nitrógeno a la rotación, y su rentabili-dad depende de lograr altos rendimientos. Latierra, maquinaria, y la mayoría de los cos-tos operativos son los mismos ya sea pro-duciendo 8 t MS/ha o 16 t MS/ha. Los máxi-mos rendimientos en Uruguay se han logra-do con alfalfa (Medicago sativa L.), alcan-zando 20 t MS/ha en el segundo año de‘Estanzuela Chaná’, cuando coinciden lascondiciones favorables, tanto climáticascomo sanitarias y de manejo del cultivo paraexpresar este máximo desarrollo (Díaz Lagoet al., 1996). Las otras leguminosas peren-nes utilizadas en el país también tienen unacontribución potencial muy alta, particular-mente trébol rojo (Trifolium pratense L.‘Estanzuela 116’) con 18 t MS/ha, mientras
LA RESISTENCIA A ENFERMEDADES ENEL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE
LEGUMINOSAS FORRAJERASMónica Rebuffo1
Nora Altier2
María José Cuitiño1
RESUMENLos patógenos inciden en la persistencia y productividad de las leguminosas forrajeras. Loscultivares de alfalfa disponen de información sistemática sobre la resistencia genética aalgunos patógenos presentes en la región, pero no se ha sistematizado la información deenfermedades foliares. El clima de Uruguay, con alto índice de humedad del aire, sumado ala pluviosidad, aumenta la incidencia de un complejo de enfermedades de hoja en todas lasleguminosas. El uso de cultivares resistentes y medidas de manejo para favorecer el cultivoy reducir el impacto del patógeno deben complementarse. El comportamiento de los cultivaresde alfalfa que se comercializan en el país se detalla. La incorporación de resistencia genéticacuando se identifica variabilidad de respuesta al patógeno es la mejor alternativa comosolución de largo plazo. La resistencia genética no es total, es multigénica y se podría definircomo tolerancia, más que resistencia.
Palabras clave: alfalfa, Medicago sativa, sanidad foliar, enfermedades, mejoramientogenético, leguminosas perennes, Trifolium pratense, Lotus corniculatus.
1Programa Pasturas y Forrajes, INIA La Estanzuela.2Protección Vegetal, INIA Las Brujas.
trébol blanco (Trifolium repens L. ‘EstanzuelaZapicán’) y Lotus corniculatus L. ‘San Gabriel’tienen menor potencial (14 t MS/ha). El pro-medio de rendimiento es notoriamente infe-rior, disminuyendo a 11,5 t MS/ha para alfalfa,8,8 t MS/ha para trébol rojo, y 7,5 t MS/hapara trébol blanco y Lotus corniculatus (Lotus).Son muchos los factores que deben coincidirpara obtener máximos rendimientos; algunosno se podrán controlar como muchos de losfactores climáticos, mientras que otros co-rresponden a herramientas de manejo im-prescindibles para aumentar las posibilida-des de aproximarse al potencial de cada es-pecie. Entre las herramientas que el produc-tor dispone se encuentra la elección del cul-tivar a sembrar, de forma que la genética nosea una restricción cuando las condicionessean óptimas para que las plantas puedanproducir ese potencial (Rebuffo, 2000;Labandera, 2000).

38
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Los principales factores que conducen ala rentabilidad de las leguminosas son el po-tencial de rendimiento, la persistencia,dormancia invernal, resistencia a enferme-dades y calidad de forraje. El mejoramientogenético ha contribuido en todos estos as-pectos mediante el desarrollo de cultivarescon mayor potencial de rendimiento, mejorresistencia a enfermedades o mejor calidadde forraje. Alfalfa y trébol blanco son las dosleguminosas forrajeras en las cuales existeuna gran diversidad de tipos de cultivarespor ser las especies con mayor área de siem-bra, en las cuales se ha trabajado con ma-yor intensidad (NAFA, 2010; Caradus et al.,1989; García et al., 1988; Rebuffo y García,1991). Cuando se comparan cultivares, losstands de plantas más longevos no son ne-cesariamente los más rentables. Por ejem-plo, una rotación de cuatro años, con tresaños de alfalfa, puede ser más rentable parapredios muy intensivos que tratar de mante-ner un stand de plantas de alfalfa por cincoo seis años en una rotación de siete u ochoaños. Las pasturas más jóvenes rinden másque aquellas más viejas, y con una rotaciónmás corta también el nitrógeno de la legumi-nosa estará disponible con mayor frecuen-cia para que el cultivo anual que sigue a al-falfa tenga mayor rentabilidad que cuando serealizan secuencias de cultivos anuales(Fernández y La Manna, 2003).
PERSISTENCIA PRODUCTIVA YSU RELACIÓN CON LASENFERMEDADES
Las principales leguminosas perennescultivadas en Uruguay se caracterizan portener una alta productividad en el segundoaño y una declinación posterior (Diaz Lagoet al., 1996). Entre los factores que contri-buyen a alejarse del potencial del segundoaño se encuentran las pérdidas provocadaspor enfermedades, que pueden reducir ladensidad del stand de plantas, disminuir ren-dimientos y acortar la vida de la pastura.Además, interaccionan con el estrés impues-to por la variabilidad climática y deficienciasen el manejo de pastoreo, aumentando eldebilitamiento y/o muerte paulatina de las
plantas de alfalfa, Lotus y trébol rojo en Uru-guay (Altier, 1991; 1994; 1996a; 1996b; 2000;Altier y Kinkel, 2005). El complejo de enfer-medades que provocan marchitamiento ymuerte de plantas producto de la podredum-bre lenta de raíces y/o corona incluyepatógenos de los géneros Fusarium ,Colletotrichum, Rhizoctonia, Phytophthora ySclerotinia. Son enfermedades de los teji-dos corticales o vasculares que provocan unraleo gradual del stand y comprometen lapersistencia de estas leguminosas de raízpivotante. En particular Phytophthora es unaenfermedad a tener en cuenta en la selec-ción del cultivar de alfalfa, ya que suelematar especialmente plantas en el año deestablecimiento en suelos húmedos, fríos ymal drenados. En estas condiciones de sue-los es importante recurrir a cultivares conresistencia muy alta.
Información disponible paraseleccionar cultivares porpersistencia
El mejoramiento genético ha generado unamplio rango de cultivares, que pueden com-portarse en forma disímil en diferentes re-giones, por lo que es imprescindible generarinformación local. Por ejemplo, el crecimientode alfalfa es diferente en las condicionesclimáticas más secas y especialmente lossuelos más livianos y fértiles de la regiónlechera de Argentina, que en el clima húme-do y suelos pesados, poco fértiles de Uru-guay. La información generada en otros paí-ses puede indicar el potencial de rendimien-to del cultivar, pero en última instancia es lainformación local la que genera la informa-ción más adecuada a las condiciones parti-culares de Uruguay.
Para que sean más rentables, los nue-vos cultivares deben rendir más forraje y te-ner mayor persistencia productiva. INIA LaEstanzuela inició la investigación en ensa-yos comparativos de rendimiento de forrajede cultivares de leguminosas forrajeras enla década del 70 (García et al., 1988; ENC,2010). Actualmente, la Evaluación Nacionalde Cultivares INASE-INIA (ENC) compara losnuevos cultivares con los cultivares tradicio-

INIA
39
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
nalmente utilizados, que generalmente res-ponden a los cultivares de uso público man-tenidos por INIA (Ayala et al., 2010). Com-parar cultivares con el mismo cultivar testi-go, sembrado dentro de un experimento, tam-bién permite la comparación entre diferen-tes ensayos, que ENC presenta en análisisconjuntos. La acumulación de informaciónque a lo largo de los años se ha logrado enlos cultivares de uso público y algunoscultivares protegidos, es un elemento a te-ner en cuenta en términos de estabilidad pro-ductiva, ya que las condiciones climáticas ysanitarias cambian de año en año.
Con el inicio de ENC (2010) en la décadadel 90, se han desarrollado comparacionesvarietales con protocolos estandarizados.Para cultivos de ciclo corto, como trébol rojoo trébol blanco, la información de producciónde forraje de los dos o tres primeros años,tanto en promedio como el rendimiento máxi-mo, permiten identificar a los mejorescultivares. El protocolo de ENC establece unperíodo de evaluación de tres años. Para le-guminosas de ciclo más largo como alfalfay Lotus, los rendimientos a considerar debe-rían ser de cuatro a cinco años para definirla persistencia de los cultivares. Aún contres años de evaluación, la información depersistencia se puede inferir del rendimientode forraje de los últimos cortes del tercer año.Aunque no de forma rutinaria, se registranestimaciones visuales de sobrevivenciacuando se observan diferencia entrecultivares (ej.: alfalfa - Castro et al., 2007;trébol rojo – Castro, 2007). Estas observa-ciones de sobrevivencia de plantas, o en sudefecto el rendimiento del 4to a 5to año en ex-perimentos de manejo con leguminosas(Formoso, 2010), indican en forma directa lapersistencia de los cultivares y en forma in-directa la resistencia a podredumbres de raízy corona.
La expresión del rendimiento potencial deuna especie depende, además de lograr lascondiciones óptimas para su cultivo, del cul-tivar elegido con el grado de latencia inver-nal adecuado para las condiciones de creci-miento de Uruguay, y con la resistencia alcomplejo de enfermedades y plagas más fre-cuentes. Si el punteo de sobrevivencia o elrendimiento de cuatro a cinco años no están
disponibles, el grado de resistencia a enfer-medades específicas puede ayudar a esti-mar la potencial persistencia del cultivar, in-formación disponible en el caso particular dealfalfa exclusivamente. Sin embargo, la in-formación generada en las evaluaciones deresistencia a enfermedades específicas serealiza generalmente en EE.UU., y lospatógenos pueden tener cepas con diferentevirulencia en otras regiones o suelos (Altiery Groth, 2005; Faris, 1985).
Cultivares de alfalfa ypersistencia
La ocurrencia y severidad de enfermeda-des depende de las condiciones ambienta-les, del tipo de suelo, y del manejo del culti-vo. No hay opciones económicas de controlpara enfermedades una vez que están pre-sentes en un campo, pero conocer cualesenfermedades están presentes puede ayu-dar a seleccionar cultivares más resistentesen futuras siembras. Independientemente delcultivar, las praderas con alfalfa, la legumi-nosa con mayor persistencia en Uruguay, tie-nen una pérdida gradual de plantas, mien-tras que la pérdida es generalmente abruptaen trébol rojo (Altier, 1991; 2000). Durantelos últimos años de vida de la pradera, cuan-do el stand de alfalfa es ralo, se puede apre-ciar el marchitamiento individual de tallos oplantas; estos síntomas quedan muchasveces enmascarados por la competenciaentre plantas en los primeros años, ya quelas plantas chicas y débiles no se observanen un tapiz denso. Las variaciones en tama-ño y los cambios que ocurren en una pobla-ción de alfalfa ‘Crioula’ a lo largo del tiempose aprecian en plantas espaciadas cuandose caracteriza el estado de todas las plan-tas (Figura 1).
Entre las leguminosas, en aquella en lacual se ha invertido más investigación entemas sanitarios es indudablemente alfalfa,por la importancia que tiene esta especie anivel mundial. Considerando la prevalenciade enfermedades en las rotaciones en Uru-guay (Altier, 2000), los cultivares de alfalfaimportados pueden ser seleccionados en fun-ción de la resistencia a algunos patógenos.

40
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
6555
48
2820
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Pla
nta
s(%
) Grande
Mediana
Chica
Muerta
Si bien es alta la diversidad genética a nivelinternacional, y a nivel local son numerososlos cultivares de alfalfa evaluados por ENC,son pocos aquellos que efectivamente secomercializan en Uruguay. El Cuadro 1, or-denado por volumen de semilla importada(Rebuffo et al., 2010), incluye las caracte-rísticas sanitarias descriptas en los catálo-gos de cultivares de las empresas. En elcaso particular de cultivares americanos, lainformación está disponible en NAFA (2010),sitio que dispone de actualizaciones anuales.
De los cult ivares de uso públ ico‘Estanzuela Chaná’ y ‘Crioula’ no se dispo-ne de la caracterización estandarizada deestas enfermedades (Cuadro 1). En su de-fecto, la evaluación anual que realiza ENC,al incluir estos cultivares como testigos entodos los experimentos, genera informaciónsobre la persistencia productiva de estoscultivares (Castro et al., 2007). Los cultivarescon altos rendimientos en la evaluación lo-cal indican, además de buena adaptación asuelos y condiciones climáticas de Uruguay,
Figura 1. Cambios en lasobrevivencia de plantas espa-ciadas de alfalfa ‘Crioula’ en unperíodo de cinco años, expre-sado como porcentaje de plan-tas agrupadas por tamaño decorona.
Cuadro 1. Origen del cultivar y características varietales de resistencia a podredumbres de raíz.
Cultivar Origen del cultivar
Marchitamiento Fusarium1
Marchitamiento Verticilium1
Antracnosis1 Podredumbre Phytophtora1
Crioula Uruguay - - - -
E.Chaná Uruguay - - - -
Victoria INTA Argentina R - MR MR
Monarca INTA Argentina R - MR R
P 205 Argentina R R MR R
Sutter EE.UU. AR BR - AR
Magma 804 EE.UU. AR R MR AR
Supersonic Australia AR - MR AR
Cisco EE.UU. AR MR R AR
P 30 Argentina MR R R R
Hybrid Force EE.UU. AR R AR AR
1 Sobrevivencia de plántulas: Alta resistencia AR>51%; resistente R 31-50%; moderada resistencia MR 15-30%; baja resistencia BR 6-14%; susceptible S <5%.

INIA
41
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
un nivel de resistencia acorde con el com-plejo de enfermedades de cada especie.Aunque no aporta información específicasobre resistencia a podredumbres específi-cas, demuestra de forma indirecta que lapersistencia de estos cultivares es similar alos cultivares introducidos en las condicio-nes de Uruguay.
Persistencia en Lotus y trébolrojo
Al igual que en alfalfa, diversas enferme-dades limitan rendimientos y acortan la vidade trébol rojo y Lotus (Altier, 1991; 1997).Con el avance en el diagnóstico de enferme-dades en estas leguminosas resumidas porAltier (2010), y el problema de persistenciaregistrado en la evaluación varietal (Garcíaet al., 1988), el programa de mejoramientogenético de Lotus y trébol rojo de INIA seinició en 1988 con el objetivo de incrementarla productividad y persistencia. En Lotus sehan liberando dos cultivares que han demos-trado una mejora de la persistencia tanto enrotaciones agrícolas como en mejoramien-tos de campo natural (Formoso, 2010). Elprimer cultivar liberado fue ‘INIA Draco’, pro-ducto de dos ciclos de selección a campo.Altier et al. (2000) demostraron que la tole-rancia a Fusarium oxysporum, la principal
causa de podredumbres radiculares en laespecie (Altier, 1994), era mayor en ‘INIADraco’ como resultado de la selección indi-recta por persistencia a campo. ‘INIA Draco’también aventaja a ‘San Gabriel’ en mejora-mientos de campo natural, alcanzando ren-dimientos simi lares a L. ul iginosus‘Grasslands Maku’ (Figura 2).
Recientemente se ha liberado el cultivar‘Rigel’ (Ayala et al., 2010), producto del cuar-to ciclo de selección (Figura 3). La selec-ción a campo permitió aumentar la toleran-cia a Fusarium oxysporum en particular, perotambién mejorar el comportamiento generalde los nuevos cultivares frente a otras po-dredumbres (ej.: Antracnosis). En el trabajode campo, y con la ocurrencia natural deenfermedades foliares, estos cultivares tam-bién fueron seleccionados por menor inciden-cia a Stemphylium y Uromyces. La selec-ción se realizó en forma directa por tamañode corona, sanidad de corona y hábito decrecimiento, así como también se contem-pló la producción de semilla.
Se deben realizar buenas prácticas demanejo del cultivo (ej.: buena fertilidad, ma-nejo de defoliación controlado, reducción deplagas) que ayuden a disminuir los efectosde enfermedades, mediante la reducción deestreses adicionales a las plantas que ya tie-
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Año 1 Año 2 Año 3
Fo
rra
je(k
gM
S/h
a)
San Gabriel
INIA Draco
Grasslands Maku
Figura 2. Rendimiento de Lotus corniculatus ‘San Gabriel’ e ‘INIA Draco’ y L.uliginosus ‘Grasslands Maku’ en mejoramiento de campo natural enLomadas del Este. Adaptado de Castaño y Menéndez (1998).

42
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
nen un sistema radicular disminuido (Altier,2010). Es en la adversidad donde tambiénse observan los beneficios de la mejoragenética. El cultivar ‘Rigel’ demostró unamayor productividad y persistencia en con-diciones severas de sequía (Figura 4). Si bienno se han revisado coronas y raíces en esteexperimento de manejo agronómico, se pue-de inferir que el nuevo cultivar tiene un sis-tema radicular vigoroso. En conclusión, lamejor medida de manejo está en la eleccióndel cultivar con mayor persistencia, que ex-presa sus beneficios tanto en condicionesóptimas como restrictivas.
En el caso particular de trébol rojo, el pro-grama de mejoramiento genético ha combi-nado la selección de dos ciclos a campo conuna inoculación de Fusarium oxysporum eninvernadero en 1996 (Rebuffo y Altier, 1997).De los primeros ciclos de selección a cam-po se produjo el cultivar ‘INIA Mizar’, conmayor producción primavero-invernal y per-sistencia, aunque con menor producción desemilla que ‘Estanzuela 116’. Producto delos ciclos de selección a campo posterioresa la inoculación con Fusarium, se ha libera-do un nuevo cultivar ‘Antares’. Combinamayor persistencia y productividad en elsegundo año (Castro, 2007), con un ciclo de
Figura 3. Sobrevivencia de Lotuscorniculatus: materia-les parentales (ciclo0), segundo y cuartociclo de selección porpersistencia.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Otoño Invierno Primavera Verano
Pre
cip
itació
ntrim
estra
l(m
m)
Fo
rra
je(k
gM
S/h
a)
San Gabriel Rigel Precipitación
a
bb
b
a
a
b
Figura 4. Precipitación trimestral y rendimiento estacional de forraje en el terceraño de los cultivares ‘San Gabriel’ y ‘Rigel’. Diferencias significativasentre cultivares (P<0.05) indicadas con diferente letra dentro de esta-ción. Adaptado de Formoso (2010).
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Ot. Inv. Prim. Ver. Ot Inv. Prim. Ver. Ot. Inv. Prim. Ver.
Año 1 Año 2 Año 3P
lan
tas
viv
as
(%)
Ciclo 0
Ciclo 2
Ciclo 4
.

INIA
43
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
crecimiento similar a ‘Estanzuela 116’, bue-na producción de semilla y mayor toleranciaa enfermedades foliares como oidio y man-cha ocular.
LAS ENFERMEDADESFOLIARES EN ELMEJORAMIENTO GENÉTICO
Por las características de cultivos peren-nes y uso directo con animales, en las legu-minosas forrajeras generalmente no se apli-can fungicidas para reducir la incidencia deenfermedades foliares. La severidad de es-tas enfermedades depende de las condicio-nes del cultivo y también de la resistenciavarietal (Altier, 2010). La expresión de lossíntomas progresa desde las hojas inferio-res hacia la parte superior del cultivo, provo-cando sintomatología específica para cadaenfermedad; no obstante ello, el impacto esel mismo: las hojas se vuelven amarillas ycaen. Esta pérdida de hojas causa reduc-ción de rendimiento y disminuye la calidaddel forraje. Todas las leguminosas, inclusolas pocas alternativas anuales, disponiblespara las condiciones de crecimiento y ma-nejo pastoril extensivo de Uruguay, están su-jetas a la infección de patógenos foliares.Cuando las especies se han cultivado pordécadas, estas enfermedades aparecen enforma periódica. En cambio, en las nuevasleguminosas, con la ampliación de la super-ficie cultivada pueden aparecer patógenos
que no se observaban cuando la especie ocu-paba poca superficie. La susceptibilidad delLotus subbiflorus Lag ‘El Rincón’ a una razade roya (Uromyces spp.) se determinó porprimera vez en el año 2000 en uno de lossitios experimentales donde se evaluabanlíneas seleccionadas por ciclo y producciónde semilla provenientes del programa demejoramiento genético de INIA (Ciliuti et al.,2003). La evaluación de campo de numero-sas líneas y poblaciones en cinco sitios ex-perimentales presentó valores intermedios abajos de severidad, aunque todas las líneastenían alguna lectura media a alta (Figura 5).La inoculación artificial en invernáculo deestas líneas experimentales con la raza deroya específica permitió clasificarlas comoaltamente susceptibles (Figura 6).
Al no existir en el mercado materiales conresistencia genética a roya en L. subbiflorus,se utilizan aplicaciones foliares de fungicidascuando la severidad de la enfermedad esalta, una solución que ha sido rentable enproducción de semillas. Cuando el destinoes la producción de forraje, al igual que enotras leguminosas, es recomendable remo-ver el follaje afectado mediante pastoreo ocortes para reservas (Altier, 2010), antes deque se produzca una defoliación alta del ta-piz como consecuencia del daño causado porla roya (Figura 7). Esta enfermedad puedereducir la implantación de ‘El Rincón’, ya quepuede provocar la muerte de plántulas cuan-do la severidad es alta en otoño, y nuevascamadas de plántulas provenientes del ban-
Figura 5. Severidad de Uromyces en líneas experimentales de Lotus subbiflorus. Promedio (iz-quierda) y máximo (derecha) de severidad en cinco sitios experimentales. Escala deseveridad: 0 = sin síntomas, 5 = 100% del follaje infectado.
0 1 2 3 4
112104968880726456484032241680
N°
de
lín
ea
s
0 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 >3
Severidad media Severidad máxima
0 1 2 3 4 5

44
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
co de semillas compensan la incidencia deesta enfermedad foliar en la implantación.
Los estudios se ampliaron para identifi-car la diferenciación entre cuatro orígenesde roya [L. subbiflorus, L. angustissimus L.,L. uliginosus Schkuhr (= L. pedunculatusCav.) y L. corniculatus] y su especificidad(Ciliuti et al., 2003). En esa oportunidad seidentificó, además de la raza de roya espe-cífica de ‘El Rincón’, otras razas provenien-tes de L. angustissimus y L. corniculatus(Figura 6). Todas las razas infectaron a lasespecies de las cuales fueron colectadas,aunque con diferente grado de severidad. Elcultivar de L. corniculatus ‘INIA Draco’, comoresultado de la selección a campo en la cualse tienen en cuenta las enfermedadesfoliares, fue altamente resistente a la razaespecífica; L. uliginosus ‘Grasslands Maku’,
así como materiales diploides de esta espe-cie, fueron susceptibles a las razas colecta-das en la especie. Sin embargo, cuando serealizó la inoculación cruzada de las razascon las especies de leguminosas, se identi-ficaron dos razas que infectan L. uliginosus,provenientes de L. subbif lorus yL. angustissimus, mientras que las razas deroya que infectan tanto L. subbiflorus, comoL. corniculatus y L. angustissimus fueronespecíficas (Figura 6). No se identificó va-riabilidad en la respuesta de líneas experi-mentales de L. uliginosus tetraploide a lainoculación artificial (Arrivillaga et al., 2004),probablemente debido a la estrecha basegenética del único cultivar tetraploide(‘Grasslands Maku’) y a que la enfermedadno ha sido identificada en Nueva Zelanda,lugar donde se realizó el mejoramiento
Figura 7. Síntomas de roya en Lotus subbiflorus ‘El Rincón’ en tallos de planta adulta (izquierda)y plántulas con 6 hojas verdaderas (derecha).
Figura 6. Frecuencia de severidad de roya con inoculación artificial de aisla-mientos de roya colectados en las respectivas especies. Escala deseveridad: R=resistente, MR=moderada resistencia, MS= modera-da susceptibilidad, S=susceptible, AS= alta susceptibilidad.

INIA
45
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
genético (Charlton, 1983). Sin embargo,como resultado de una base genética másamplia se identificaron materiales altamen-te resistentes en genotipos diploides de altopotencial de rendimiento de semilla. El ma-terial de L. uliginosus diploide seleccionado(LE 306) está actualmente en multiplicacióny evaluación experimental.
Enfermedades foliares en trébolrojo
Al igual que en alfalfa y Lotus, diversasenfermedades causadas por patógenos delos géneros Stemphylium, Pseudopeziza,Erysiphe y Uromyces, inciden en la sanidadfoliar de trébol rojo y son causa de pérdidade hojas (Altier, 2010; Soto et al., 1992). EnUruguay no se han caracterizado loscultivares de trébol rojo por su respuesta aestas enfermedades, mientras que en Chilehan identificado claras diferencias entrecultivares (Soto et al., 1992). Si bien el obje-tivo central de los programas de mejoragenética ha sido incrementar el rendimientoy la persistencia, la incidencia de enferme-dades es caracterizada y se tiene en cuentadurante el proceso de selección cuando suaparición en el campo es frecuente. En par-ticular, el oidio (Erysiphe trifolii Grev.) pro-gresa en las plantas de trébol rojo durantecondiciones cálidas y particularmente enperíodos secos, desarrollando primero una
superficie polvorienta que torna las hojasamarillas y finalmente marrones cuando lainfección es severa. En Chile, de donde seimporta mucha semilla de esta especie, sehan determinado diferencias entre cultivaresen respuesta a esta enfermedad (Soto et al.,1992; Ortega et al., 2003). ‘Quiñequeli’, elprincipal cultivar multiplicado en Chile, pre-senta la mayor severidad de esta enferme-dad (55% del área foliar), mientras que‘Redqueli-INIA’ tiene moderada resistencia(Ortega et al., 2003). En Uruguay, si bien nose han carac ter izado los mismoscultivares, ‘Estanzuela 116’ se comportacomo un cultivar susceptible, al igual quela mayoría de los materiales que mantienenlos productores (Figura 8). En cambio, loscultivares ‘INIA Mizar’ y ‘Antares’, en loscuales se ha tenido en cuenta esta enfer-medad, presentan un mejor comportamien-to, con un progreso más lento de la enfer-medad que determina una mayor superfi-cie de tejido verde y menor incidencia detejido seco. ‘Antares’ tiene 48 % del áreafoliar sana, mientras que la proporción al-canza 75% en las hojas superiores. Sibien no se ha evaluado en forma específi-ca, el programa de mejoramiento evita laselección de plantas susceptibles a roya(Uromyces) y aquellas con alta incidencia deStemphylium, por lo que los cultivares nue-vos presentan al menos igual comportamientoque el cultivar tradicional ‘Estanzuela 116’.
Figura 8. Proporción de área foliar sana y con síntomas (con polvillo o muerta) de oidio encultivares y variedades criollas de trébol rojo. Area foliar total (a), y área foliar discrimi-nada entre follaje superior (b) e inferior (c).

46
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Diversidad genética paraenfermedades foliares en alfalfa
Existen cultivares de alfalfa que sonpromocionados en el mercado con mejorasen la calidad de forraje, por evaluacionesrealizadas en base a estimaciones dedigestibilidad, consumo y valor relativo comoalimento para el ganado. Sin embargo, estaventaja comparativa puede quedar compro-metida cuando los cultivares son suscepti-bles a enfermedades foliares. La mayor ocu-rrencia de enfermedades en cultivos de al-falfa corresponde al complejo de manchasfoliares (94%; Altier, 2000), que incluyenmancha ocular (Leptosphaerulina), manchafoliar (Stemphylium), viruela (Pseudopezizamedicaginis), roya (Uromyces), mildiú(Peronospora), tallo negro de primavera y deverano (Phoma medicaginis y Cercospora).Estos dos últimos patógenos también pro-vocan lesiones en los tallos, que cuando sonseveras pueden matar el tallo e incluso ex-tenderse a la corona. Estas enfermedades,con su descripción de síntomas, fotografíaspara su reconocimiento y período de ocurren-cia, han sido descriptas en Uruguay por Altier(2000; 2010). La especialización e intensifi-cación de la lechería deriva en menores in-tervalos entre ciclos de praderas, mientrasque la diversificación con cultivos anualesayudan a reducir algunos problemas sanita-
rios foliares al disminuir la fuente de inóculoen la superficie. En cambio la siembra direc-ta, al no incorporar los residuos aéreos, pue-de aumentar la frecuencia de enfermedadesfoliares, debido a que el inóculo de los agen-tes causales puede permanecer mayor tiem-po en superficie y aumentar su dispersiónpor la lluvia.
Aún cuando existen protocolos de eva-luación para algunas de estas enfermedades,la información no está incluida en losdescriptores de EE.UU. (NAFA, 2010), y di-fícilmente se registra buena resistencia aeste complejo de enfermedades en cultivaresde EE.UU. que han sido seleccionados enambientes más secos. Reconocer las enfer-medades en las hojas inferiores del cultivoen las praderas ayudará a anticipar medidasde manejo de pastoreo para reducir la inci-dencia de enfermedades foliares. La otra he-rramienta que el productor dispone es la elec-ción de cultivares, ya que algunos, particu-larmente los que han sido obtenidos en laregión, tienen resistencia moderada. Esfuer-zos como los realizados por N. Altier, S.Stewart y S. Pereyra (Figura 9; Castro et al.,1996; Castro et al., 2007; ENC, 2010) gene-ran información para las condiciones loca-les, especialmente en aquellos cultivares quese mantienen en evaluación durante un nú-mero mayor de años que los estrictamenterequeridos para la comercialización en Uru-
Figura 9. Número de lecturas con nivel de infección de manchas foliaresbajo, medio o alto, para los cultivares importados. Adaptado deCastro et al. (1996), Castro et al. (2007) y ENC (2010).
Alto

INIA
47
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
guay. Con una escala de severidad de 1 a10, equivalente a un rango desde 1% hasta34% del área foliar ocupada por los sínto-mas de las enfermedades foliares, la carac-terización estacional del follaje previo a loscortes de forraje en los experimentos de eva-luación de cultivares ha logrado un cúmulode información que permite afirmar que loscultivares locales (‘Estanzuela Chaná’ y‘Crioula’) tienen una incidencia de enferme-dades media a baja en promedio, ya que sóloen 3 de 28 evaluaciones se han caracteriza-do con alta severidad (Figura 9). Las enfer-medades foliares que se identificaron conmayor frecuencia fueron Leptosphaerulina yStemphylium, con ocasionales determinacio-nes de Phoma y Uromyces. También loscultivares seleccionados en Argentina, par-ticularmente ‘Victoria SP INTA’ y ‘P 205’, tie-nen una buena sanidad foliar en nuestrascondiciones (Altier, 2010). Los cultivaresseleccionados en EE.UU. y Australia tienenmayor severidad, aunque en algunos casoscomo ‘Cisco’, ‘Supersonic’ o ‘Hybrid Force600’, la información es insuficiente para con-cluir sobre las ventajas o desventajas frentea las enfermedades foliares preponderantesen Uruguay (Figura 9; ENC, 2010). Las en-fermedades foliares causan daño directo porla caída de las hojas, e indirecto por la re-ducción de área foliar que incide en el vigory las reservas de la planta, por lo que suincidencia no sólo reduce la calidad del fo-rraje. Dado que los cultivares continúan enevaluación, y nuevos cultivares entrarán enla misma, es necesario mantenerse informa-do a través de la página web de ENC (2010)para elegir aquellos más apropiados paracada sistema productivo.
CONSIDERACIONES FINALES
El mejoramiento genético ha generadonumerosos cultivares en leguminosasforrajeras perennes, especialmente en alfal-fa, que se suman a los cultivares de uso
público mantenidos por INIA en las diferen-tes especies. Los cultivares disponibles enel mercado pueden tener resistencia a una omás enfermedades.
Las enfermedades presentes en las legu-minosas, especialmente la aparición de losprimeros síntomas de enfermedades foliares,serán uno de los elementos que se debentener en cuenta para definir una estrategiade pastoreo que conduzca a reducir la inci-dencia de la enfermedad, especialmente enaquellas especies en las cuales no se hanidentificado fuentes de resistencia genética.Cuando existe un cúmulo de informaciónimportante sobre la resistencia a patógenosespecíficos, como es el caso de alfalfa, co-nocer las enfermedades presentes en el pre-dio permitirá elegir los cultivares más ade-cuados para cada sistema productivo en fun-ción de su tolerancia a enfermedades, ade-más de otras característ icas comoestacionalidad, productividad, persistencia.
La genética apoya al productor para ex-plorar los máximos rendimientos económi-cos. Sin embargo, sus beneficios se expre-sarán cuando la siembra del mejor cultivarestá asociada a un conjunto de buenas prác-ticas agronómicas, tales como adecuadomanejo de defoliación, fertilización acorde alos requerimientos de cada leguminosa, etc.
AGRADECIMIENTOS
A los Ings. Agrs. Rodrigo Zarza y AlvaroMessa por la caracterización de oidio en tré-bol rojo, a Omar Barolin, José Rivoir, VivianaVidal y José Rey por la colecta de informa-ción. Esta investigación fue co-financiada porINIA y FONTAGRO a través del ProyectoFTG-787/2005 «Ampliación de la BaseGenética de Leguminosas Forrajeras Natu-ral izadas para Sistemas Pastor i lesSustentables». http://www.inia.org.uy/sitios/lesis/lesisindex.html

48
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
BIBLIOGRAFÍA
ALTIER, N. 1991. Root rot of red clover incitedby Fusarium spp. Phytopathology 81:690-691.
ALTIER, N.A. 1994. Current status of researchon Lotus diseases in Uruguay. En:Beuselinck, P.R.; Roberts, C.A. (eds.)Proc. First Internat ional LotusSymposium, Marzo 22-24, 1994, St.Louis, MO. Univ. Missouri, Columbia Pub.p. 203-205.
ALTIER, N. 1996a. Enfermedades deleguminosas forrajeras: diagnóstico,epidemiología y control. En: Díaz, M.(Org.) Manejo de enfermedades encereales de invierno y pasturas.Montevideo, INIA. Serie Técnica Nº 74,p. 87-104.
ALTIER, N. 1996b. Impacto de las enfermedadesen la producción de pasturas. En: Risso,D.F. et al. (Org.). Producción y manejode pasturas. Montevideo, INIA. SerieTécnica Nº 80, p. 47-56.
ALTIER, N. 1997. Enfermedades del Lotus enUruguay. INIA Uruguay. Serie Técnica Nº93, 16 p.
ALTIER, N. 2000. Reconocimiento y manejo deenfermedades en alfalfa. En: Rebuffo, M.;Risso, D.F.; Restaino, E. (Eds.)Tecnología en Alfalfa. INIA Uruguay.Boletín de Divulgación Nº 69, p. 125-143.
ALTIER, N. 2010. Enfermedades en pasturas.En: Altier, N.; Rebuffo, M.; Cabrera, K.(eds.) Enfermedades y plagas enpasturas. INIA Uruguay. Serie Técnica Nº183. p.-.
ALTIER, N.; EHLKE, N.J; REBUFFO, M. 2000.Divergent selection for resistance toFusarium root rot in birdsfoot trefoil. CropScience 40: 670-675.
ALTIER, N.A.; GROTH, J.V. 2005.Characterization of aggressiveness andvegetative compatibi l i ty diversity ofFusarium oxysporum associated withcrown and root rot of birdsfoot trefoil.Lotus Newsletter 35: 40-55.
ALTIER, N.; KINKEL, L.L. 2005. Epidemiologicalstudies on crown and root rot of birdsfoottrefoil in Uruguay. Lotus Newsletter 35:40-56.
ARRIVILLAGA, S.; HERNÁNDEZ, S.; CILIUTI,J.; REBUFFO, M.; GERMÁN, S.;STEWART, S. 2004. Evaluat ion oftetraploid big trefoil (Lotus uliginosusSchkuhr.) for rust resistance. LotusNewsletter 34: 66-72.
AYALA, W.; BEMHAJA, M.; COTRO, B.;DOCANTO, J.; GARCÍA, J.; OLMOS, F.;REAL, D.; REBUFFO, M.; REYNO, R.;ROSSI, C.; SILVA, J. 2010. Forrajeras.Catálogo de Cult ivares 2010. INIAUruguay. 131 p. (en prensa).
CARADUS, J.R.; MACKAY, A.C.; WOODFIELD,D.R.; VAN DEN BOSCH, J.; WEWALA,S. 1989. Classi f icat ion of a worldcol lect ion of white clover cult ivars.Euphytica 42(1-2): 183-196.
CASTAÑO, J.P.; MENÉNDEZ F.G. 1998.Caracterización vegetativa y producciónde semillas de Lotus. Tesis, Facultad deAgronomía, Montevideo, Uruguay. 67 p.
CASTRO, M. 2007. 12. Comportamiento decultivares de Trébol rojo en Uruguay,evaluados en 2004, 2005 y 2006. En:Resultados Experimentales de laEvaluación Nacional de Cultivares deEspecies Forrajeras. Anuales, Bianualesy Perennes. Periodo 2006. INIA Uruguay.p. 55-60.
CASTRO, M.; ALTIER, N.; STEWART, S. 2007.Comportamiento de cultivares de Alfalfa enUruguay, evaluados en 2003, 2004, 2005 y2006. En: Resultados Experimentales de laEvaluación Nacional de Cultivares deEspecies Forrajeras. Anuales, Bianuales yPerennes. Periodo 2006. INIA Uruguay. p.47- 54.
CASTRO, M.; VILARÓ, D.; ALTIER, N. 1996.Evaluación de cultivares de alfalfa. INIAUruguay. Serie Actividades de DifusiónNº 100, p. 1-5.
CHARLTON, J.F.L. 1983. Lotus and otherlegumes. In: Wratt G.S. and Smith H.C.(eds.). Plant Breeding in New Zealand.Butterworths of New Zealand (Ltd). p.253-262.
CILIUTI, J.; ARRIVILLAGA, S.; GERMÁN, S.;STEWART, S.; REBUFFO, R.;HERNÁNDEZ, S. 2003. Studies of rustfungi on Lotus subbif lorus andL.uliginosus. Lotus Newsletter 33: 18-24.

INIA
49
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
DÍAZ LAGO, J.E.; GARCÍA, J.A.; REBUFFO,M. 1996. Crecimiento de leguminosas enLa Estanzuela. INIA Uruguay. SerieTécnica Nº 71, 12 p.
ENC (Evaluación Nacional de Cult ivaresINASE-INIA). 2010. Evaluación decultivares forrajeros.. Disponible en:h t t p : / / w w w . i n i a . o r g . u y /convenio_inase_inia/index.html
FARIS, M.A. 1985. Variability and interactionbetween alfalfa cultivars and isolates ofPhytophthora megasperma. Phytopathology75: 390-394.
FERNÁNDEZ, E.; LA MANNA, A. 2003. Análisisde la sostenibilidad física y económica derotaciones de cultivos y pasturas. En: Morón,A.; Díaz, R. (Eds.) Simposio 40 años derotaciones agrícolas-ganaderas. INIA LaEstanzuela, Uruguay. Serie Técnica Nº134, p. 55-66.
FORMOSO, F. 2010. Manejo de mezclasforrajeras y leguminosas puras.Producción y calidad del forraje. Efectosdel estrés ambiental e interferencia degramilla (Cynodon dactylon, (L) Pers.).VIII. Comportamiento productivo deleguminosas forrajeras en situaciones deestrés: sequía, bajas temperaturas einterferencia de gramíneas. INIAUruguay, Serie Técnica (en prensa).
GARCÍA, J.; REBUFFO, M.; ASTOR, D. 1988.Performance de variedades forrajeras enLa Estanzuela. Variedades forrajeras II.MGAP-CIAAB, Uruguay. Serie MisceláneaNº 68, 15 p.
LABANDERA, M. 2000. Comportamiento decultivares. En: Rebuffo, M.; Risso, D.F.;Restaino, E. (Eds.). Tecnología enAlfal fa. INIA Uruguay. Boletín deDivulgación Nº 69, p. 17-20.
NAFA (National Alfalfa and Forage Alliance).2010. Winter Survival, Fall Dormancy andPest Resistance Ratings for AlfalfaVarieties. National Alfalfa & ForageAl l iance, Minnesota, EEUU. 7 p.Disponible en: http://www.alfalfa.org/pdf/2010varietyleaflet.pdf
ORTEGA, F.; GALDAMES, R.; AQUILERA, A.;ROMERO, O.; RUIZ, I .; SOTO, P.;TORRES, A. 2003. Redqueli-INIA, nuevocult ivar s intét ico de trébol rosado.Agricultura Técnica 63(2): 207-211.
REBUFFO, M. 2000. Adopción de variedadesen Uruguay. En: Rebuffo, M.; Risso, D.F.;Restaino, E. (Eds). Tecnología en Alfalfa.INIA Uruguay. Boletín de Divulgación Nº69, p. 5-16.
REBUFFO, M.; ALTIER, N. 1997. Breeding forpersistence in Lotus corniculatus. En:Proc. XVIII International GrasslandCongress. Junio 8-19, 1997. Winnipeg,Manitoba; Saskatoon, Saskatchewan;Canada. p.4/73-74.
REBUFFO, M.; ALZUGARAY, R.; CUITIÑO,M.J. 2010. Daño por pulgones ymecanismos de resistencia enleguminosas forrajeras perennes. En:Altier, N.; Rebuffo, M.; Cabrera, K. (Eds.)Enfermedades y plagas en pasturas. INIAUruguay. Serie Técnica Nº 183, p. -.
REBUFFO, M.; GARCÍA, J. 1991. Importanciadel ciclo de las variedades forrajeras enlos sistemas intensivos. INIA Uruguay.Serie Técnica Nº 15, p. 9-15.
SOTO, P.; FRANCE, A.; MARTÍNEZ, G.;CORTEZ, M. 1992. Ensayo de variedadesde trébol rosado (Trifolium pratense L.).Agricultura Técnica (Chile) 52(1): 48-53.

50
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS

INIA
51
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
INTRODUCCIÓN
Los acridios (Orthoptera: Acridoidea),conocidos vulgarmente como «tucuras», lan-gostas criollas o langosta del país, son in-sectos nativos que habitan nuestras prade-ras, que no deben ser confundidos con «lalangosta» de hábitos gregarios o migratoriosque llegaba al Uruguay en grandes mangasproveniente del norte de Argentina, y cau-sando enormes daños. Como consumidoresprimarios son importantes en el ciclado denutrientes y de energía, pero cuando se en-cuentran en altas poblaciones compiten conel ganado por el forraje y ocasionan impor-tantes pérdidas en cultivos para granos. Lasvariaciones en la densidad son atribuidas afactores climáticos, tipo de suelo, vegeta-ción, disturbios naturales o producidos porel hombre. Cuando se dan condiciones fa-vorables suelen registrar un incremento in-usual de la abundancia, como la registradaen Uruguay en primavera-verano de 2008-2009, provocando importantes pérdidas deforraje y daños de consideración en algunoscultivos de verano (Lorier y Zerbino, 2009).Los departamentos afectados fueron Duraz-no, Florida, Flores, Lavalleja, Río Negro, SanJosé, Soriano, Tacuarembó, con algunas re-ferencias puntuales en algunos campos fo-restados de Rivera. El área donde los perjui-cios fueron de consideración se restringió aun círculo de aproximadamente 100 km de ra-dio, con centro localizado aproximadamenteen Villa del Carmen, Dpto. de Durazno. Losmayores daños fueron causados principalmen-te en praderas naturales y artificiales, cultivosde maíz, soja y sorgo, y plantaciones de eu-caliptus. En el momento del pico poblacionalse alimentaron de árboles frutales, ornamen-tales, arbustos nativos, chircas, cañas y has-ta de plantas espinosas como el «cardo ne-gro» y «abrojos».
En el evento anterior, que se produjohace 50 años, se registraron vuelo masivos(Carbonell, 1957). Las responsables de losdaños fueron prácticamente las mismas es-pecies. Probablemente el cambio climático,con incrementos en la variabilidad de las pre-cipi taciones en pr imavera y verano(Giménez y Lanfranco, 2009) determine queestos insectos se conviertan en un proble-ma más frecuente de lo que han sido hastaeste momento. Otro factor que puede deter-minar un incremento en la frecuencia de al-tas densidades de estos insectos es la adop-ción generalizada de la siembra directa. Laausencia de remoción del suelo y presenciade malezas que facilitan las oviposicionesde los adultos y la supervivencia de los des-oves, es un factor preponderante en el au-mento de la densidad poblacional de las tu-curas (Ves Lozada y Baudino, 1998).
CARACTERÍSTICASGENERALES DEL GRUPO
Los acridios pertenecen al orden Orthop-tera, suborden Caelifera. Se caracterizan porposeer cabeza grande, ortognata, con ojoscompuestos bien desarrollados, antenas cor-tas, aparato bucal masticador, con mandí-bulas especializadas para la alimentación abase de gramíneas, dicotiledóneas o ambos.Tienen el pronoto y las patas posteriores biendesarrolladas; éstas, están adaptadas parael salto, con tarsos de tres segmentos. Elprimer par de alas es apergaminado (tegmi-nas) y el segundo par es membranoso. Elovipositor es corto, con cercos cortos y uni-segmentados (Figura 1). La mayoría son te-rrestres, algunos están adaptados a zonasmuy húmedas y otros son acuáticos.
MANEJO DE TUCURAS
Estrellita Lorier1
Lucía Miguel1
Stella Zerbino2
1Facultad de Ciencias-UdelaR.2Entomología, INIA La Estanzuela.

52
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Estos insectos tienen metamorfosis gra-dual o paurometabolia, completan su ciclo através de tres estados: huevo, ninfa y adul-to (Figura 2). Los huevos se depositan en elsuelo, generalmente, en paquetes, reunidospor una sustancia semental esponjosa. Eldesarrollo del estado de ninfa se cumple através de estadios ninfales, que son simila-res al adulto, pero se diferencian en el tama-ño y proporciones de diferentes partes delcuerpo, en el desarrollo de las alas y lasantenas. La cantidad de estadios ninfales
Figura 1. Borellia bruneri. Toma-do de Carbonel l(1995) y modificado.
CABEZA TÓRAX ABDOMEN
PronotoCarenaslaterales
Tegmina
Cercos
Fémur
Pataposterior
TarsoTibia
Pata media
Antena
Ojoscompuestos
Pata media
Figura 2. Ciclo de las tucuras.
varía con la especie y puede depender deotros factores bióticos o abióticos.
En las especies de cinco estadiosninfales, a los primeros tres se les denomi-na «mosquitas» y a las ninfas mayores (IVy V) «saltonas». A partir del estadio IV seproduce la inversión alar (Figuras 3 y 4). Lasninfas y los adultos se alimentan de las mis-mas plantas y viven en hábitats semejan-tes. Durante las primeras semanas, los indi-viduos de una misma postura suelen perma-necer juntos y próximo a los sitios de eclo-sión.
Determinadas especies tienen una gene-ración anual (univoltinas) y otras dos gene-raciones (bivoltinas). En general, se repro-ducen y oviponen en verano, o a principiosde otoño. Los huevos permanecen en formalatente (diapausa obligatoria) hasta la prima-vera. Las primeras emergencias ocurren afines de setiembre o principios de octubre.A fines del verano (febrero-marzo) se puederegistrar otro pico de nacimientos, que co-rresponde a la segunda generación de lasespecies bivoltinas, la cual se desarrolla másrápido dado que las temperaturas son máselevadas. Algunas especies pasan el invier-no como ninfas o adultos. Si bien el conoci-miento de la taxonomía del grupo se consi-dera avanzado (Lorier, 2005), poco se cono-ce acerca de los ciclos de las especies nati-vas de acridios, son escasos los estudiosen condiciones controladas y la informacióndisponible es a veces controvertida.

INIA
53
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Ninfa I Ninfa II Ninfa III Ninfa IV redondeado redondeado triangular sin punta dirigido hacia atrás s/venación s/venación venación visible no pasa el primers/abultamiento abultamiento leve punta hacia abajo segmento abdominal
Figura 3. Desarrollo de las ninfas y de las tecas alares a los lados del meso y metanoto en losestadíos ninfales (vista lateral). (En cada esquema se muestra el pro, meso y metanotodel tórax ampliado) (Handford, 1946, tomado de Cushing, 1996-1999).
Ninfa V Ápice dirigido hacia atrásy superando el segundo
segmento abdominal
Figura 4. a y b) «Mosquitas» (ninfas de los primero estadios) y c y d)detalle de las tecas alares de «Saltonas» (estadios IV y V).
a b
c d

54
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
CARACTERIZACIÓN DE LASPRINCIPALES ESPECIES:DESCRIPCIÓN, CICLO,HÁBITAT Y DIETA
En el Uruguay se han registrado 107 es-pecies de acridios, agrupadas en 54 géne-ros y cinco familias (Carbonell, 2007). Másdel 75% de las especies son habitantes depradera, correspondiendo fundamentalmen-te a las familias Acrididae, Proscopiidae,Ommexechidae y Romaleidae.
Familia Acrididae
Es la familia más numerosa y con mayorimportancia económica. La mayoría son ha-bitantes de la pradera, algunos son de hábi-tos semiacúaticos y se las encuentra en lavegetación acuática o de los bordes de loscursos de agua. Dentro de esta familia haycinco subfamilias presentes en nuestras pra-deras; a dos de ellas, Gomphocerinae yMelanoplinae, pertenecen las principalesespecies de importancia económica.
Subfamilia Gomphocerinae
Habitan ambientes muy variados. Se ca-racterizan porque generalmente el tubérculoestá ausente; el fémur posterior tiene en lacara interna una fila estridulatoria. Las es-pecies producen diferentes tipos de sonidosal raspar la fila contra la tegmina.
Borellia bruneri es una especie comúnde la pradera de nuestro país. La hembramide 20-25 mm de longitud y el macho15-21 mm. El pronoto tiene un marcado pa-trón de coloración de dos bandas lateralesoscuras y una mediana poco coloreada (Fi-gura 5 a). Las carenas laterales están bienmarcadas y claras, y adoptan la forma deuna equis (X). Es de hábito alimentariograminívora. Los años secos son los másfavorables para su reproducción y propicialas explosiones poblacionales, causandodaños importantes en el campo natural y laspraderas artificiales. Tienen preferencia porambientes secos, posiciones topográficasmás altas y vegetación baja. Copulan enenero y febrero. Las primeras ninfas son
observadas en octubre y requieren aproxi-madamente de 45 días para alcanzar el es-tado adulto. Es considerada como univoltina(Carbonell, 1995; COPR, 1982; Silveira-Guidoet al., 1958). Ha sido reportada como una delas especies más destructivas de las prade-ras en años muy secos.
Borellia pallida la hembra tiene un largode cuerpo de 20-22 mm y el macho de15-20 mm. Es muy similar en cuanto a hábi-tos y ciclo a B. bruneri. Se diferencian enque tiene las carenas laterales del pronotodébilmente marcadas, en la coloración de lacabeza y el pronoto y la tegmina sin las man-chas oscuras (Carbonell, 1995) (Figura 5 b).
Orphulella punctata es una especie pe-queña, el tamaño de la hembra es de16-19 mm y el del macho de 11-15 mm (Figu-ra 5 c). Se reconocen por una banda oscuraque se extiende desde detrás de los ojos, a lolargo del pronoto. Tiene las carenas latera-les del pronoto bien marcadas y de color cla-ro, la carena media es pronunciada. Se ali-menta de gramíneas, es generalista coningestas multiespecíficas (Martínez, 2004).Es una especie común en Uruguay, que pre-fiere las praderas bien cubiertas de vegeta-ción pero se adapta a situaciones variadas.Las ninfas y los adultos están presentesentre setiembre y abril. Probablemente ten-ga más de una generación en el verano. Tie-ne escasa importancia económica (Carbonellet al., 2006; COPR, 1982; Silveira-Guido etal., 1958).
Subfamilia Melanoplinae
Esta subfamilia es altamente diversificaday tiene una amplia distribución geográfica(Bentos-Pereira, 1989). Generalmente lascarenas laterales en el pronoto están ausen-tes. El tegumento es liso, los ojos tienen elcontorno ovoideo, no sal ientes. Losmelanoplinos son un grupo con una morfolo-gía externa muy uniforme, lo que dificultamuchas veces la identificación de especies.Las especies que componen esta subfamiliase alimentan de gramíneas y dicotiledóneas;esta diversidad en la dieta determina quecausen daños importantes en cultivos(Cigliano y Lange, 1998).

INIA
55
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
a b
dc
e f
hg
Figura 5. Especies registradas en la explosión poblacional 2008-2009. a) Borellia bruneri, b) B.pallida, c) Orphulella punctata, d) Baeacris pseudopunctulatus, e) Dichroplus elongatus,f) D. conspersus, g) D. pratensis, h) Scotussa lemniscata*.
(*) Tomada de Carbonell et al. (2006).

56
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Baeacris pseudopunctulatus es unaespecie de tamaño pequeño, la hembra mideentre 16-23 mm y el macho 11-19 mm. Elcuerpo tiene coloración general castaño roji-za salpicada con manchas castaño oscuras.La banda postocular se extiende hasta elborde del pronoto. Los fémures posteriorestienen bandas transversas oscuras (Figura5 d) y la cara interna es roja. Las tibias pos-teriores también son rojas. Las tegminasestán cubiertas por pequeños puntos oscu-ros. Prefiere terrenos altos, pedregosos, zo-nas de vegetación abierta como las prade-ras, pero se la ha encontrado en terrenosarenosos. Es predominantemente ambívora,se alimenta de gramíneas y de dicotiledó-neas, aunque prefieren éstas últimas. Espolífaga, con amplio rango de plantashospedadoras (Martínez, 2004). Usualmen-te constituye un porcentaje muy bajo de to-das las especies de acridios (1-5%)(Carbonell et al., 2006; COPR, 1982). Podríaser bivoltina. Los nacimientos ocurren des-de finales de octubre y los adultos son en-contrados 54 a 76 días después, es decirdesde diciembre hasta fines de abril. Es pro-bable que bajo determinadas condiciones losnacimientos sean continuos, con superposi-ción de generaciones. Sobre su importanciaeconómica en Uruguay, hay escasos datos.Se considera como una especie, que por sísola, no causa daños de consideración, perocomo comparte con Dichroplus pratensis yD. conspersus el mismo tipo de hábitat, susdaños se suman (Silveira-Guido et al., 1958).Puede ser confundida con B. punctulatus,pero en nuestro país esta especie es pocofrecuente.
Dichroplus elongatus tiene un tamañomedio, la hembra mide 19-28 mm y el ma-cho 17-20 mm. El cuerpo es alargado con elpronoto angosto, de coloración general ama-rillo verdosa, con banda posocular castañooscura que se continúa a lo largo de la mitadsuperior de los lóbulos laterales del pronoto(Figura 5 e). La mitad inferior de los lóbulosdel pronoto es amarillento, al igual que laparte ventral del cuerpo. La cabeza es másancha que el borde anterior del pronoto. Laparte media superior de los fémures poste-riores son de color castaño oscuro, la mitadinferior amarillo crema, la parte interna y ven-
tral es roja-anaranjada, y las rodillas sonnegras. Las tibias posteriores tienen colora-ción verde azulada. Son de hábitosalimentarios ambívoros (gramíneas y dicoti-ledóneas). Ha sido observada causando dañoen alfalfa y cereales de verano. Habitualmen-te se la encuentra en lugares húmedos, ba-jos y bien empastados. Tardan un mes ymedio aproximadamente en completar eldesarrollo. Se encuentran en estado adultodesde diciembre hasta abril. Algunos auto-res han sugerido que tiene dos generacio-nes por año; sin embargo, otros estudiosdemostraron que los huevos tienen diapausaembrionaria obligatoria y que sólo se regis-tra una generación por año (Carbonell et al.,2006; COPR, 1982; Silveira-Guido et al.,1958). Esta especie se puede confundir conD. patruelis, de la cual es muy difícil sepa-rar por los caracteres externos solamente(Ronderos et al., 1968). Es una de las espe-cies que causa daño.
Dichroplus conspersus son insectospequeños y robustos, la hembra mide20-23 mm y el macho 15-20 mm. En la parteanterior del pronoto presenta una zonasemicircular plana y en la parte posterior aveces tiene una mancha oscura triangularcentral y una banda clara en el borde caudal(Figura 5 f). Las tegminas son moteadas conmanchas oscuras. Las tibias posteriores yla cara interna de los fémures posterioresson de color amarillo, excepto en la parteproximal que es rojiza. Prefiere zonas depasturas secas y vegetación baja (Silveira-Guido et al., 1958). Se encuentran en mayo-res densidades en las cimas de las lomas.Los estadios inmaduros se observan a partirde noviembre y los adultos están presentesdurante todo el verano. Los huevos no tie-nen una diapausa obligatoria. La especie esconsiderada bivoltina (Carbonell et al., 2006;Cigliano y Otte, 2003; COPR, 1982; Silveira-Guido et al., 1958).
Dichroplus pratensis es una de las es-pecies de este género que tiene mayor ta-maño, es de aspecto robusto. La hembra mide27-29 mm y el macho 26-28 mm. La colora-ción general es amarillenta, matizado concastaño oscuro (Figura 5 g). El disco delpronoto es castaño oscuro con bandas cla-ras en los bordes laterales. Los fémures pos-

INIA
57
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
teriores son robustos, con tres manchas os-curas (basal, media y distal) en el borde su-perior; la cara interna y ventral es de coloramarillo-anaranjado. Las tibias posterioresson de color gris azulado pálido. Prefiere te-rrenos altos con buena cubierta de vegeta-ción, pero en años de «outbreak» puede adap-tarse a una gran variedad de situacionesdentro del hábitat. Las ninfas aparecen enprimavera en forma escalonada a partir deoctubre. Los primeros adultos se registran amediados de diciembre y alcanzan su picode densidad a mediados de enero, permane-ciendo en el pastizal hasta fines de marzopero en densidades más bajas. Oviponen enfebrero-marzo. La longevidad de las hembrasy machos adultos es de aproximadamente37 y 54 días, respectivamente; el períodoprereproductivo es de 14 días. Es una espe-cie univoltina, con hábitos alimentariosambívoros. Se han reportado daños en dife-rentes cultivos (forrajeras, maíz) y pasturasnaturales. Es una de las especies que re-quiere atención en las explosionespoblacionales (Carbonell et al., 2006;Cigliano y Otte, 2003; COPR, 1982; Silveira-Guido et al., 1958).
Scotussa lemniscata la hembra mide 17,1-18,7 mm de largo y el macho 15,1- 17,0 mm.La coloración es verde oliva con una bandapostocular oscura continuando en los lóbuloslaterales del pronoto (Figura 5 h). Está pre-sente desde octubre hasta abril. Los adultosaparecen en diciembre. En Uruguay habita laspraderas, prefiere las zonas bajas y de vege-tación alta y densa, pero también puede adap-tarse a regiones secas y de pastos bajos yesparcidos, especialmente en años de«outbreaks». A pesar de que se desconocesu capacidad de daño, durante las explosio-nes poblacionales contribuye a la destruc-ción de las praderas (COPR, 1982; Silveira-Guido et al., 1958).
Bioecología
La dinámica de las poblaciones de lastucuras es altamente variable, no sigue sim-ples direcciones, las respuestas no son li-neales y resultan de la efectos combinadosde fuerzas abióticas (clima) y de interaccio-nes bióticas (competencia, predación, para-
sitismo) (Joern, 2000). Se define como unaexplosión poblacional o «outbreaks» al in-cremento explosivo en la abundancia de unaespecie en particular, que ocurre en un pe-ríodo relativamente corto de tiempo (Berry-man, 1987, citado por Torrusio, 2003). Enestos insectos, las explosiones poblaciona-les se caracterizan porque están involucra-das muchas especies, la vegetación es des-truida indiscriminadamente y puede habermovimientos en grandes distancias (vuelosen masas). Son eventos cíclicos intermiten-tes, que tienen una duración de uno o másaños y que han sido difíciles de predecir(Lockwood, 1997).
También los disturbios producidos por elhombre afectan la dinámica poblacional. Eluso de la tierra (pastoreo, fertilización, agri-cultura, forestación, quema sobre la praderanatural, uso de insecticidas) produce cambiosestructurales (composición, abundancia, co-bertura y estructura vertical de la vegetación)y funcionales (productividad primaria, ciclo denutrientes) y afecta la dinámica de lospredadores naturales (insecticidas), entreotros. A estas consideraciones se deben agre-gar el cambio climático y/o características pro-pias de las especies (ciclos supra-anuales).
Factores abióticos
En general en los distintos estudios rea-lizados sobre la relación entre factoresabióticos y la dinámica poblacional surgencorrelaciones entre abundancia, la tempera-tura y la precipitación (Capinera, 1987;Capinera y Thompson, 1987). Las condicio-nes climáticas afectan la duración del ciclo,la tasa de desarrollo de oocitos en las hem-bras y el comportamiento (Uvarov, 1966;1977). En muchos casos, sin embargo lascorrelaciones entre parámetros climáticos ycambios de la población son débiles o noexistentes. Algunas veces las relacionessignificativas con variables climáticas expli-can menos de la mitad de la variación ocu-rrida en la población (Gage y Mukerji, 1977).Esto sugiere que la relación entre las varia-ciones climáticas y los procesos claves quedirigen el cambio de la población, es extre-madamente compleja o poco importante fren-te a cualquier otro proceso fundamental dela población.

58
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
La temperatura ambiente incide directa-mente en la duración del ciclo biológico, re-gula la eclosión de los huevos y en el com-portamiento. Los huevos son especialmentesensibles a la humedad y a la temperatura.Cuando los días son muy calurosos los indi-viduos se resguardan del sol directo paraevitar un sobrecalentamiento. Por el contra-rio, los días muy fríos disminuyen su meta-bolismo, provocando un descenso en la efi-ciencia de forrajeo.
La precipitación se relaciona en formainversa con la densidad, en condiciones dedéficit hídrico aumenta la abundancia, es-pecialmente si el invierno es seco, porquehay alta sobrevivencia de huevos. En vera-nos con alta frecuencia de lluvia el tiempode forrajeo se reduce y el impacto en el cam-po natural disminuye significativamente. Enambientes secos, los adultos a menudo ex-perimentan diapausa reproductiva y perma-necen en un estado no reproductivo por va-rios meses hasta el regreso de la época fa-vorable. También la longitud del día y lastemperaturas pueden ser un disparador parala diapausa reproductiva tanto en machoscomo en hembras (Joern y Gaines, 1990).
En general las hembras prefieren ponersus huevos en suelos compactados, comolos caminos y las tierras no laboreadas. Al-gunas características del suelo como el tipo,la acidez, la textura y la humedad puedentener efectos en la oviposición, el desarrolloembrionario y la viabilidad de los huevos, locual es diferente para cada especie.
Las condiciones climáticas también afec-tan indirectamente la dinámica poblacionalpor los cambios que se producen en la cali-dad y cantidad del alimento (Joern, 2000).
Factores bióticos
a) Influencia de la vegetación sobre ladinámica poblacional
La vegetación es un factor importante enla dinámica de los acridios. Las característi-cas específicas de las plantas son relevan-tes porque determinan si una especie detucura estará o no presente en un área e in-fluirá en su status poblacional. Existe unarelación directa entre las especies vegeta-
les elegidas y la supervivencia, crecimientoy reproducción de las tucuras. Los cambiosen la calidad y cantidad del alimento influ-yen sobre una variedad de procesos clavesen el ciclo de vida de los acridios, incluyen-do supervivencia, tasa de desarrollo, tasa deproducción de huevos, fecundidad y tasasde oviposición. La calidad de las plantasvaría con las condiciones climáticas; lasplantas estresadas, en general contienenaltas concentraciones de nutrientes que sonimportantes para el desarrollo de los insec-tos herbívoros, como es el caso del nitróge-no. Por lo tanto, las condiciones extremaspueden conducir a un incremento en lasobrevivencia y reproducción con el conse-cuente incremento en el tamaño de la pobla-ción (Joern, 2000).
Las propiedades defensivas sumadas alas características nutricionales del tejido dela hoja son fundamentales en la elección dela planta por parte del insecto, especialmen-te en las especies que no se alimentan degramíneas (Bernays y Simpson, 1990, cita-do por Torrusio, 2003). Las especiesgraminívoras son menos resistentes a lostaninos condensados que aquellas que tie-nen una dieta mixta o prefieren dicotiledó-neas (Joern y Gaines, 1990).
Son varios los trabajos que presentan lasrelaciones existentes entre las comunidadesde acridios y las comunidades vegetales(Ganwere y Ronderos, 1975; Joern, 1983;Capinera y Sechrist, 1982; de Wysiecki ySánchez, 1992; de Wysiecki et al., 2000;Kemp et al., 2002, Torrusio et al., 2002). Losresultados permiten concluir que las tucurastienen preferencias por distintas comunida-des de plantas que representan diferentesgrados y tipos de disturbio, incluyendo pas-toreo, fuegos, labranza, aplicación de herbi-cidas y siembra de especies introducidas.
b) Competencia
La competencia entre individuoscoexistentes ocurre cuando los recursos sonescasos. La competencia por alimento, intrao interespecífica, disminuye la sobrevivenciay la fecundidad, incrementa la tasa de dis-persión, altera las tasas de crecimiento ydesarrollo, y los procesos de estabilizacióno desestabilización de la población (Torrusio,

INIA
59
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
2003). La competencia interespecífica tam-bién puede causar una disminución en ladensidad de las especies competidoras eincluso hasta extinguir al competidor másdébil. La competencia intraespecífica influ-ye sobre las respuestas denso-dependien-tes a los parámetros demográficos claves(Joern y Gaines, 1990).
c) Enemigos naturales
Un amplio rango de enemigos naturalesatacan a los acridios durante todo su ciclode vida, incluyendo parasitoides, predadoresy microorganismos causantes de enferme-dades. Los parasitoides tienen un significa-tivo impacto principalmente sobre el estadoadulto, y varios predadores como arañas,dipteros, aves, pueden disminuir significati-vamente la densidad. Aunque los enemigosnaturales de los acridios son capaces de re-ducir una población, estas disminuciones sonpoco significativas cuando están dadas lascondiciones de «outbreak» (Joern yGaines, 1990).
Si bien el tamaño de las poblaciones deacridios puede ser al terado por losmicroorganismos causantes de enfermeda-des, es discutido si el impacto es tan impor-tante como para ser un factor regulador. Losprincipales microorganismos asociados aenfermedades en langostas son varias es-pecies de hongos y protozoarios de la fami-lia de microsporidios (Lange, 2003; Lange yde Wysiecki, 2005; Shah y Pell, 2003; Vegaet al., 2009). Los géneros de hongos másimportantes son Metarhizium, Beauveria,Entomophthora y Zoopthora. En condicionesde humedad estos microorganismos causanaltas tasas de mortalidad. Existe un produc-to comercial patentado a base de M.anisopliae var. acridum, cuyo nombre es«Green Muscle» (Lomer et al., 2001).Nosema locustae (Canning) y Pereziadichroplusae (Lange) son las únicas dos es-pecies de microsporidios asociados a espe-cies de acridios en la Argentina (Lange,2003). Nosema locustae fue introducido en-tre 1978 y 1982 desde EE.UU. a la Argenti-na para controlar la langosta migratoria; secaracteriza por tener amplio rango de hos-pederos (más de 100 especies). Pereziadichroplusae fue el único microsporidio nati-
vo encontrado luego de extensas prospec-ciones realizadas en Argentina (Lange y deWysiecki, 1996). Los estudios de rango dehospederos y prevalencia de este patógenoindicaron que no está presente en áreas don-de N. locustae se ha establecido y por elcontrario es común en sitios donde aparente-mente la introducción de N. locustae no resul-tó en su establecimiento (Lange, 2003). Ennuestro país aún no se han realizado prospec-ciones de los agentes microbianos de control.
CARACTERÍSTICAS DE LASEXPLOSIONESPOBLACIONALES DELURUGUAY: DATOSHISTÓRICOS DECOMPOSICIÓN DE ESPECIES YABUNDANCIA
1953-1954. En esos años se registró elúltimo «outbreak», donde hubo vuelos enmasa (Carbonell, 1957). La especie predo-minante fue B. bruneri (representó 70-80%),la cual estuvo presente en casi todo el paísen densidades que variaron entre 50 a 100individuos/m2. También formaron parte de losenjambres D. conspersus (representó 25 %),D. pratensis, D. elongatus (representó 2%)y B. pallida. En pasturas naturales D.pratensis fue la segunda más abundante,después de B. bruneri, y fue observada enpraderas artificiales totalmente desvastadasen densidades entre 13 y 20 individuos/ m2.Dichroplus elongatus invadió cultivos en grannúmero, pero no se especificó la densidad.
2008-2010. Durante la primavera y vera-no del 2008-2009, se registró un incrementobrusco de la abundancia. Durante todo elperíodo B. bruneri fue la especie que predo-minó en el campo natural y en las praderasartificiales (Cuadro 1); por el contrario encultivos la abundancia relativa fue baja, loque demuestra la especificidad de hábitat quetiene esta especie. Dichroplus elongatus, D.conspersus y S. lemniscata tuvieron mayorimportancia relativa en cultivos que en cam-po natural. Dichroplus pratensis y S. cliensno mostraron una preferencia de hábitatcomo las especies anteriormente menciona-

60
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
das. Baeacris pseudopunctulatus sólo fueregistrada en pradera artificial y cultivos.
En la zafra 2009-2010 (Cuadro 1), hubodiferencias en la composición de las comu-nidades de los sitios localizados en Floriday Durazno. Mientras que en Florida B. brunericontinuó siendo la especie más predominanteen campo natural, en Durazno compartió lamayor abundancia relat iva con B.pseudopunctulatus. En esta temporada, lasespecies pertenecientes al género Dichroplusestuvieron menos representadas que en el añoanterior. En marzo 2010, las poblaciones decampo natural en Florida descendieron rápida-mente y estuvieron compuestas casi en sutotalidad por B. bruneri y B. pallida.
Respecto al número de individuos pormetro cuadrado, en la zafra 2008-2009, enel momento de mayor densidad en Durazno,a fines de diciembre, se estimó que la po-blación superaba los 60 individuos/m2. A prin-cipios de enero, en praderas artificiales ycultivos osciló entre 14 y 20 individuos/m2;y en marzo, en campo natural y cultivos en-tre 3 y 9 individuos/m2 en el primer caso y1 a 5 individuos/m2 para el segundo. Por suparte, en la zafra 2009-2010 la densidad re-gistrada en los sitios muestreados en Flori-da fue mayor que en los de Durazno (Cuadro2). En esta zafra, como consecuencia de lasprecipitaciones registradas, a partir del mesde febrero, la población se redujo considera-blemente, hasta que en marzo no superaronlos 3 individuos/m2.
Al comparar la información disponible del«outbreak» de 1953-54 con la explosiónpoblacional reciente, surge que la composi-ción de las comunidades en ambos momen-tos fue semejante. Por otra parte, a partir delos resultados obtenidos en estos dos últi-mos años, de visualiza que existieron dife-rencias entre los años y que en 2009-2010la composición de las comunidades en Flo-rida y Durazno fue diferente, así como la den-sidad poblacional. Estas diferencias son con-secuencia de variaciones en las condicionesambientales, vegetación, tipo de suelo, ma-nejo, etc.
DAÑOS
Las tucuras son insectos defoliadores queen altas densidades pueden afectar negati-vamente la productividad en pasturas y cul-tivos. Las pérdidas que ocasionen dependende la densidad y de las condiciones
Cuadro 1. Abundancia relativa de las especies en los veranos 2009 y 2010. Se indican los rangos deabundancia en diferentes sitios, expresados como % del total de individuos colectados encada fecha de muestreo. (Se consideraron sólo las especies con abundancia ≥ 2 %).
Localidad Durazno y Florida Florida Durazno Florida Durazno Florida
Mes-año Enero 2009 Marzo 2009 Enero 2010 Febrero 2010
Situación campo natural
pradera artificial
Maíz, soja
sorgo
campo natural
avena campo natural
campo natural
campo natural
campo natural
Borellia bruneri 62-80 60-66 6-28 75-100 68 22-56 50-85 0-43 71-92 Borellia pallida 10 4 6 5 5 3-10 12- 50 0-14 5-29 Dichroplus pratensis 9-31 8 3-36 18 8 3-17 0-4 0-14 0-2 Dichroplus elongatus 5 4-21 11-88 3 14 0-9 0-1 0-14 0-2 Dichroplus conspersus 2 23 5 0-6 0-1 Orphulella punctata 3-15 0-4 0-5 0-5 Baeacris pseudopunctulatus
5-16 9 9-43 21-100
Scotussa lemniscata 4 4 2-22 0-6 0 -4 2-25 Scotussa cliens 5 5
Cuadro 2. Rango de densidad (individuos/m2)de los distintos predios de camponatural monitoreados, agrupadospor departamento (zafra 2009-2010).
Diciembre Enero Febrero
Florida 4 - 56 7- 90 1 - 24
Durazno 5 - 24 4 - 7 2 - 3

INIA
61
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Especie Vegetación dañada Importancia Económica
Borellia bruneri Campo natural, maíz, avena, trigo
C
Baeacris pseudopunctulatus Campo natural, avena, alfalfa E Dichroplus pratensis Campo natural, cereales,
alfalfa, legumbres C
Dichroplus elongatus Campo natural, cereales, gramíneas y leguminosas forrajeras, árboles frutales, olivos
A
Dichroplus conspersus Campo natural C Orphulella punctata Campo natural, alfalfa, arroz,
leguminosas F
Scotussa lemniscata Campo natural F
climáticas que determinan su comportamien-to y el crecimiento de la vegetación. Consi-derando la importancia económica de lasespecies, se realizó una categorización delas especies (COPR, 1982):
A: plaga mayor de numerosos cultivos.
C: plagas regulares de importancia eco-nómica considerable.
E: plagas ocasionales de importancia lo-cal.
F: plaga menor y regular.
En el Cuadro 3 se presenta la infor-mación sobre la vegetación en la que cau-san daño y la importancia económica segúnCORP (1982), para las especies registradasen la explosión poblacional 2008-2010.
Campo natural
Se estima que diariamente consumen50% del peso corporal. El tercer estadio esmuy importante porque comienzan a consu-mir cantidades más importantes de forraje yporque la probabilidad de muerte por even-tos de catástrofe comienza a ser relativa-mente baja (Hewitt, 1977). Muchas vecesconsumen las especies vegetales más ape-tecidas por el ganado.
Hewitt y Onsager (1983) estimaron el con-sumo promedio de 26 especies de acridiosdesde el cuarto estadio hasta el estado adul-to, determinando que las especies peque-ñas (con un peso seco menor a 65 mg ) cau-
san una pérdida de 26 mg/ind/día; que lasintermedias (entre 66 y 120 mg de peso seco)provocan mermas de 49 mg/individuol/día yque las especies mayores de más de 120mg de peso seco, causan disminuciones deforraje equivalentes a 109 mg/ind/día. Deacuerdo a la composición de las comunida-des en EEUU, considerando el tamaño, es-tos autores establecieron una pérdida pro-medio de 43 mg/ind/día. Esto valores con-cuerdan con los determinados por Stoliarov(1977, citado por Hewitt y Onsager, 1983)en Rusia.
En Argentina se estimó que un individuoentre el cuarto estadio y el estado adulto,tiene en campo natural un consumo de 1448y 1381 mg, hembra y macho respectivamen-te. La pérdida total causada por una pobla-ción de 22 ind/m2 durante 3 meses fue de270 kg/ha, que equivale a la ingesta de unanimal de 450 kg durante el mismo períodode tiempo (Sánchez y de Wysiecki, 1990;1993; de Wysiecki y Sánchez, 1992).
A partir de estos resultados, las autorasestablecieron que el umbral de acción seríacuando la población alcance un nivel de 20individuos por metro cuadrado del cuartoestadio. Al tomar la decisión de control, ade-más de la densidad se debe considerar queel consumo no es equivalente a pérdida,ejemplo de ello fue lo que sucedió en la tem-porada 2009-2010; si hay exceso en la pro-ducción de forraje, altas densidades no sig-nifican pérdidas.
Cuadro 3. Especies registradas en la explosión poblacional 2008-2010: tipo de vegetación daña-da e importancia económica según COPR (1982).

62
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
El sobrepastoreo por tucuras puede re-sultar más peligroso que el del ganado. Lacantidad de forraje consumido y desperdicia-do tiende a incrementar con el ciclo del in-secto. Los dos primeros estadios ninfalestienen pocas consecuencias porque se des-truye poco forraje y porque ocurren tempra-no en la estación, cuando las condicionesson favorables para el rebrote. Cuando sualimentación va acompañada de condicionescon déficit de agua, pueden causar deterio-ros en el largo plazo de la comunidad de plan-tas (Royer y Mulder, 2002).
Verdeos de verano y praderasartificiales
En la Argentina también se estimó el con-sumo en alfalfa y sorgo para D. elongatus yO. punctata (Bulacio et al., 2005). Los auto-res determinaron que una densidad deD. elongatus de 10 ind/m2 a lo largo de todauna generación consumió el equivalente a1002 kg/ha de materia verde de alfalfa y330 kg/ha de sorgo, mientras que una de O.punctata ingirió el equivalente a 684 kg/ha dealfalfa y 500 kg/ha de sorgo. Dichropluselongatus consumió mayores cantidades dealfalfa que de sorgo y O. punctata tuvo uncomportamiento inverso, es decir consumiómás sorgo que alfalfa. Sin embargo, la esti-mación del daño ocasionado por D. elongatusen los dos cultivos resultó superior al de O.punctata. Las hembras de ambas especiesfueron las que produjeron mayores daños enambos cultivos.
En pasturas permanentes, INTABordenave (2009) establece un umbral decontrol de tres a cinco individuos por metrocuadrado cuando tiene de menos de un año,y para pasturas de más de un año, 10 a 12tucuras por metro cuadrado.
ASPECTOS PARA EL MANEJOSUSTENTABLE
En el manejo de estos insectos es im-portante distinguir en el proceso de la explo-sión poblacional entre prevención, interven-ción y supresión, ya que operan en diferen-tes momentos. El encare preventivo tiene un
número importante de ventajas en sistemasde recursos renovables. Primero la preven-ción puede ser económica y ambientalmentesustentable; segundo puede ser efectiva parapreservar la biodiversidad lo que puede te-ner efectos en una variedad de procesosecológicos (Joern, 2000) y finalmente la pre-servación de la biodiversidad inherentementemantiene organismos que actúan como agen-tes de control.
En el caso de las tucuras existen dosherramientas fundamentales para realizar unadecuado manejo, que colaboran en la tomade decisiones correctas: a) elaboración eimplementación de sistemas de informacióngeográfica y b) seguimiento periódico y sis-temático de las poblaciones (monitoreos).
Elaboración e implementación deun Sistema de InformaciónGeográfica
Establecer un programa de manejo inte-grado de estos insectos requiere del conoci-miento de la variabilidad geográfica y tem-poral de la distribución de las especies y dela densidad (Sánchez y de Wysiecki, 1993).Para ello es necesario realizar estudios delargo plazo que contemplen estos dos facto-res, de manera de obtener información queayude a determinar las causas que produ-cen las fluctuaciones poblacionales.
El desarrollo de los SIG ha facilitado aentomólogos y ecólogos el análisis de pa-trones espaciales complejos que presentanuna variación temporal (Cigliano y Torrusio,2003). Esta metodología es una valiosa he-rramienta para el conocimiento, monitoreo ymanejo de insectos plagas (Burrough, 1986).Tal vez uno de los principales usos de losSIG dentro de la entomología aplicada estávinculado con el estudio de las relacionesentre las explosiones poblacionales de in-sectos («outbreaks») y las variables ambien-tales (Kemp et al., 1996). Los factores queafectan las fluctuaciones numéricas en laspoblaciones de acridios son generalmentevariables que presentan características es-paciales y temporales (por ej.: clima, suelo,tipo de cultivo, uso de la tierra) que puedenser incorporadas a un SIG. Estos estudios

INIA
63
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
estiman en tiempo real la ubicación y exten-sión de problemas potenciales de plagas, in-dicando por ejemplo en qué sitios es nece-sario intensificar los muestreos para definirlas áreas infestadas y por donde comenzarcon las medidas de control.
A nivel mundial existen varios trabajosque han utilizado esta herramienta para elestudio de los acridios (Johnson, 1989;Fielding y Brusven, 1993; Miranda et al.,1994; 1996; Cigliano et al., 1995; Kemp etal., 1996; Schell y Lockwood, 1997; Johnsony Worobec, 1998; Lecoq, 2000; Onsager yOlfert, 2000; Latchininsky, 2001; Kemp et al.,2002). En la Argentina, desde 1996 en elPartido de Benito Juárez se realizan estu-dios de distribución espacio temporal de losacridios, con el objetivo de evaluar el pro-blema acridiológico en esa región y sentarlas bases para tomar las medidas de controlmás adecuadas (Cigliano et al., 2000;Torrusio et al., 2002; de Wysiecki et al.,2004). Los resultados de estos estudios per-mitieron diferenciar años de ausencia de«outbreak», de transición y de «outbreak» ypor tanto determinar una variación significa-tiva en cuanto a la riqueza de especies en-tre los períodos de baja y alta densidad(Torrusio et al., 2002). A través del análisisde los factores climáticos se determinó quelas lluvias de verano tuvieron un efecto po-sitivo sobre las densidades totales, mientrasque las temperaturas media y mínima pro-medio de verano tuvieron una influencia ne-gativa (Torrusio, 2003). Además se pudoestablecer que en el año del «outbreak»(2001) existió un tipo de paisaje y suelosasociados con una mayor riqueza de espe-cies. En cuanto a las categorías de uso desuelo, el campo natural fue generalmente elambiente con mayor riqueza de especies(Torrusio et al., 2002; Torrusio, 2003). Porúltimo, estos estudios también permitieronestablecer las preferencias de hábitat de lasdistintas especies colectadas.
Seguimiento sistemático de laspoblaciones
El conocimiento de los diversos aspec-tos, riqueza, abundancia, distribución, com-posición de las comunidades,ciclos,
fenología, comportamiento alimentario, etc.,son necesarios para planificar estrategias decontrol oportunas y adaptadas a cada situa-ción particular (Sánchez y de Wysiecki,1993). Esto se logra por medio de monitoreossistemáticos de las poblaciones, para ellose deben planificar muestreos orientados; laduración, la frecuencia e intensidad de losmismos dependerá de la pregunta planteadao el problema a resolver, y de los recursosdisponibles.
Los técnicos asesores, para tomar deci-siones de manejo adecuadas sin que ocu-rran daños irreparables, necesitan conocersi se está frente a una explosión poblacional,cual es la composición de las comunidades,la densidad y el estado de desarrollo de losindividuos (Berry et al., 1996). Este últimopunto es necesario para evitar pérdidas; lostratamientos de control deben ser realizadoscuando la mayor proporción de la poblaciónse encuentra en el tercer estadio de ninfa yno antes de ese momento (Hewitt y Osanger,1983). Así se asegura que la mayor canti-dad de huevos hayan eclosionado y se evitala aplicación de medidas de control cuandoaún se puede esperar eventos importantesde mortalidad en la población. Los tratamien-tos de control tampoco se deben retrasar,porque a partir del cuarto estadio son me-nos susceptibles al control y el consumo au-menta. La proporción de adultos no deberíasuperar el 20%. Para establecer la poten-cialidad de daño, también es necesario dis-poner de información sobre las especies queestán siendo más abundantes, dado queéstas tienen diferencias en el ciclo, en elcomportamiento alimentario y en la ingesta.Por lo tanto, realizar monitoreos en los pre-dios tiene importantes consecuencias en ladisminución de pérdidas económicas y en laprotección del ambiente.
de Wysiecki y Torrusio (2009) señalanque las condiciones ideales para la realiza-ción de los muestreos son:
1- Los sitios de muestreo deben consi-derar diferentes tipos de coberturasvegetales, y la distribución de éstadebe ser homogénea en la zona o re-gión a monitorear.
2- Tener una adecuada localización delos puntos de muestreo, registrando las

64
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
coordenadas del lugar, la coberturavegetal y el tipo de hábitat.
3- Comenzar los muestreos a mediadosde la primavera y continuar hasta fi-nes del verano.
4- Los monitoreos se deben realizar conuna frecuencia no mayor a 15 días.
5- Realizar los muestreos con condicionesclimáticas favorables para la colecta,días soleados, sin viento, entre las 9:30y 18:30 h y con temperatura superior a23 °C, que son las condiciones idealespara la captura de los acridios.
6- De ser posible, que el muestreo seaefectuado por las mismas personas.
En el muestreo es necesario utilizar dostécnicas (Figura 6). Una de ellas, el métodode los aros (Onsager y Henry, 1977), que
Utilidad de la informaciónproporcionada por losmonitoreos en la toma dedecisiones: estudio de casos
En la zafra 2009-2010 el INIA y la Facul-tad de Ciencias iniciaron un monitoreo de lapoblación de tucuras sobre campo natural,en predios localizados en el departamentode Florida (Ruta 42 y Ruta 6). Los métodosde muestreo ut i l izados fueron la redentomológica y el de los aros, que fuerondescritos anteriormente. La determinación delas especies se realizó en el laboratorio. Enforma operacional los individuos inmaduros(ninfas) fueron agrupados en categorías quese podrían denominar «morfoestadios» ba-sados en características de la morfologíaexterna, principalmente el desarrollo de lastecas alares, y que no corresponden nece-sariamente a los estadios ninfales de cadaespecie. Esto fue necesario ya que no seconocen los ciclos de muchas especies, niel número de estadios ninfales y no hay pu-blicaciones detalladas de los estadios en lamayor parte de las especies. Santoro (1975)y Santoro et al. (1975) plantean que la canti-dad de los estadios ninfales y datación de losmismos se realice por el análisis de la antenay lo han aplicado en algunas especies.
A partir del 23/10/2009 fueron observa-dos los primeros individuos. Desde ese mo-mento hasta el 25/11/2009 la densidadpoblacional aumentó continuamente, lo queindica que se produjeron nuevas emergen-cias. En el muestreo realizado el 25/11/2009,se registraron valores de 37 individuos tota-les/m2 promedio, con un rango que varió en-tre 9 a 53 ind/m2. De este total de individuoscolectados, en promedio el 17% se encon-traba en estadio ninfa III. La proporción deindividuos en estado de saltona (ninfa IV yV) y adultos, aún era baja (3%). El 1/12/2009la densidad se mantuvo (36 individuos/m2),con un rango que varió entre 12 a 47 ind/m2.Del total de individuos en promedio, el 70%estaba en el estadio ninfa III. Los estadiosninfa IV, V y adultos aún permanecieron enniveles bajos (5%). A la semana siguiente ladensidad era de 42 individuos/m2, con unrango de 12 a 56 ind/m2. En ese momento,
Figura 6. Métodos de muestreos, aro y redentomológica, ut i l izados en losmonitoreos de tucuras (adaptado deINTA Bordenave, 2009).
permite determinar la densidad, consiste encolocar entre 24 y 30 aros de 0,1 m2 (35,68 cm de diámetro) distribuidos en trestransectas que representen la heterogenei-dad del sitio. Para la determinación de lacomposición de las especies y el estado dedesarrollo, se realizan colectas con la redentomológica (aro de 42 cm de diámetro, redde 70 cm profundidad y mango de 120 cm),en sitios próximos al muestreo del aro, dan-do entre 100 y 200 golpes. Cada golpe dered consiste en un arco de 180º a través dela vegetación.
Para el seguimiento a campo de los dis-tintos estados de desarrollo, de Wysiecki yTorrusio (2009) estiman a modo de orienta-ción que el cambio de un estadio al siguien-te se produce a los 7-10 días.

INIA
65
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
el 80% de los individuos se encontraba enestadio ninfa III y la proporción de individuosninfa IV y V fue de 12%. En el muestreo del15/12/2009 la densidad promedio permane-ció constante (34 ind/m2), con un rango de 8a 46 ind/m2. El 50% estaba en estados deninfa IV y V, valor que aumentó en formaconsiderable respecto a la semana anterior.En este momento los valores superaron elumbral de acción recomendado en algunossitios y los estados que causan daño se en-contraban en altas proporciones. Sin embar-go, la evaluación de la disponibilidad de fo-rraje, que en ese momento era considera-ble, junto con el conocimiento de la compo-sición de las comunidades, es decir que es-pecies predominaron, permitió valorar el ries-go de daño sobre las pasturas, y determinarque el control químico era innecesario. Estodemuestra que en la toma de la decisión decontrol, además de tener en cuenta los nive-les de acción, es muy importante considerarvariables como el nivel de precipitación, ladisponibilidad de forraje y composición de lascomunidades.
En la Figura 7 se presentan los resulta-dos del monitoreo de los dos predios en losque se registraron importantes densidades
poblacionales. Analizando la evolución de lapoblación y la composición de los estados,se observa que hubo un período entre el 9/12 y el 15/12 donde sí hubiera sido necesa-rio se debería haber realizado el control quí-mico. A partir de fines de diciembre comien-za el incremento de los adultos. El 7/1 losadultos llegaron a representar en el 40 % deltotal. Estos resultados son un ejemplo decómo se debe realizar el análisis de la infor-mación proveniente de los monitoreos, perosu utilidad está dada para cada caso parti-cular.
Estrategias de control
Efecto del pastoreo
El manejo de las tucuras en campo natu-ral debe incluir fundamentalmente medidasde manejo de la vegetación que considerenprocesos naturales que estructuran las co-munidades de plantas nativas (Fuhlendorf yEngle, 2001; 2004). Las grandes poblacio-nes de tucuras están asociadas con altastemperaturas y tiempo seco. Esto sugiereque los niveles de cobertura vegetal afectanlos niveles de humedad y en consecuencia
Figura 7. Evolución de la población (zafra 2009-2010) en dos predios loca-lizados en el departamento de Florida. Densidad total de indivi-duos (T) y por categorías de estadios de desarrol lopostembrionario, N1+2- ninfa 1+ ninfa 2, N3- ninfa 3, N4+5- nin-fa 4 + ninfa 5, A- adultos.
Fechas de muestreo

66
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
el comportamiento de estos insectos.Onsager (2000) establece que con tres as-pectos del manejo del pastoreo se obtienencondiciones ambientales que pueden dete-ner o disminuir el problema de las tucurasen el campo natural. Ellos son: realizar pas-toreo rotativos y evitar el pastoreo continuo;que exista una cobertura vegetal que propor-cione sombra con el objetivo de interferirdurante la oviposición y la eclosión de hue-vos, y finalmente no sobrepastorear de ma-nera de evitar el suelo desnudo que favore-ce la oviposición.
Control químico
El objetivo principal del manejo de estosinsectos, debe ser prevenir que las pobla-ciones alcances niveles de daño. De todasmaneras, «outbreaks» pueden ocurrir y enesos casos el uso de insecticidas puede serla única opción efectiva. Los insecticidaspueden ser aplicados de dos formas diferen-tes, en forma líquida o por medio del uso decebos tóxicos. Estos últimos son muy utili-zados en campo natural en EE.UU., ambasformas tiene ventajas y desventajas depen-diendo de la situación en la cual van a serutilizados.
Cuando se producen «outbreaks», el pro-blema que se plantea es como reducir laspoblaciones de tucuras en grandes áreas. Elcontrol químico se basa fundamentalmenteen la aplicación masiva (control químico cu-rativo) con un fuerte impacto negativo a ni-vel ambiental, económico y social. Entre losfactores que motivan este tipo de acción seencuentran la falta de monitoreos precisosque evalúen la densidad poblacional, la com-posición de las comunidades (especies pre-sentes) y permitan determinar las áreas másafectadas (Cigliano et al., 2002) y tambiénel desconocimiento de los umbrales de dañoy la falta de disponibilidad de los productosbiológicos alternativos a los insecticidas (deWysiecki et al., 2004; Lange y de Wysiecki,2005).
El control preventivo y los tratamientosreducidos en área y agente (RAATs,Reduced agent-area treatments, Lockwoodet al., 2000), son dos estrategias de controlquímico eficientes y que tienen menores
impactos negativos en el ambiente que elcontrol químico curativo. El control preventi-vo consiste en realizar las aplicaciones cuan-do la mayor proporción de la población seencuentra en estados inmaduros. Los trata-mientos químicos son más eficientes cuan-do se realizan previo a la dispersión, la cualocurre cuando se encuentran en estado adul-to. La distribución en parches, típica de losestados juveniles permite realizar el controlen forma localizada. Además, las dosis re-queridas para controlar estados inmadurosson menores que en estado adulto. De estaforma se evita que la población alcance elnivel de plaga y se disminuyen los efectosnegativos a niveles tolerables. Este enfoquepreventivo es factible, y así lo demostró eléxito logrado en el control de la langostamigratoria Schistocerca cancellata; a partirde la mitad del siglo pasado son controladasde forma individual las bandas de ninfas novoladoras en las zonas de cría permanente,en los llanos de La Rioja y Catamarca, evi-tando la fase migratoria (Lange y deWysiecky, 2005). El control preventivo sóloes posible si es acompañado de monitoreosque permitan determinar las áreas con altasdensidades y la presencia de especies deimportancia económica y el estado de desa-rrollo en el que se encuentran (CORP, 1982).
Investigaciones realizadas en EE.UU. evi-dencian que los tratamientos reducidos enárea y agente son una manera viable demanejar estos insectos. Esta estrategia con-siste en aplicar el insecticida de manera al-ternada, dejando áreas sin tratamiento quí-mico, tal como se describe en la Figura 8.La eficiencia de control es similar a si setratara toda el área y con la ventaja econó-mica que implica. Con este método de apli-cación hay una menor mortalidad de enemi-gos naturales.
En EE.UU. los principios activos aproba-dos para el control de estos insectos en cam-po natural son acephate, malathion, ycarbaryl. Con aplicaciones efectuadas en elmomento adecuado, han registrado hasta90% de mortalidad. Con estos principios ac-tivos se lograron controles efectivos con tra-tamientos reducidos en área y agente(Lockwood et al., 2000).

INIA
67
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Principio activo Dosis I.A./ha
Uso Tiempo de espera
Carbaryl
1000-1200
Campo natural , Praderas artificiales
Se puede pastorear
inmediatamente Soja 7 días Maíz 20 días
Cipermetrina 40-50 Campo natural ,
Praderas artificiales 14 días
Soja y maíz 30 días Clorpirifós + Cipermetrina
400 (PC) Campo natural , Praderas artificiales
14 días
Deltametrina 12,5-15 Campo natural , Praderas artificiales, soja
y maíz
14 días
Lambda cialotrina 12.5-14 Campo natural , Praderas artificiales, soja
y maíz
15 días
Diflubenzuron Sólo controla estados inmaduros
25 soja y maíz 20 días
En nuestro país, los productos autoriza-dos por el MGAP-DGSA (Resolución Nº 29,30 de abril de 2009) para el control de estosinsectos están indicados en el Cuadro 4.
Figura 8. Esquema de tratamientos reducidosen área y agente (RAATs, Reducedagent area treatments).
Cuadro 4. Principios activos, dosis y recomendaciones de aplicación de los productosautorizados por el MGAP- DGSA (Resolución Nº 29, 30 de abril de 2009).
Elementos a considerar en elmomento de la toma de decisión decontrol
Como regla general, para la toma de de-cisión de control químico, se debe esperar aalcanzar el mayor número de nacimientosposibles. El momento más adecuado de con-trol es cuando la mayor proporción de la po-blación se encuentre en el estadio ninfa III.Esto es debido a tres razones:
• la distribución en parches y concentra-da permite realizar tratamientos locali-zados
• los estados inmaduros son más suscep-tibles a los insecticidas, por lo que seobtiene mayor efectividad
• a partir de este estado hay sobrevivenciaa eventos climáticos como precipitacio-nes importantes
A partir del estadio ninfa IV comienzan aproducir daños. El control en el estado adul-to es injustificado porque ya se produjo latotalidad del daño. Hay que evitar que hayaniveles de adultos superiores al 20%, asícomo tratar de controlar los «focos» en el

68
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
potrero, calles o zonas perimetrales alcampo.
En el caso de campo natural y de las pra-deras artificiales, las decisiones de control,además de la información de la densidad,también se deben basar en la disponibilidadde forraje (Joern, 2000). Cuando existe bue-na disponibilidad, y el agua para el crecimien-to de las pasturas no es una restricción, esposible que puedan co-existir el ganado y losinsectos. El tratamiento químico debe serrealizado sólo cuando se registren altas den-sidades y poca disponibilidad de forraje.
En el caso de daños durante la implan-tación de cultivos de verano, si los insectosingresaron a la chacra y se encuentren entoda la chacra, en situaciones no críticas serecomienda realizar tratamientos Reducidosen Agente y Area (RAATs). En caso de si-tuaciones comprometidas, que demandenuna solución inmediata, el tratamiento ten-drá que hacerse en cobertura total.
BIBLIOGRAFÍA
BENTOS-PEREIRA, A. 1989. Distribucióngeográfica de las especies del géneroDichroplus Stal (Orthoptera, Acrididae,Melanoplinae). Revista Brasileira deEntomología 33(1): 31-47.
BERRY, J.S.; ONSAGER, J.A.; KEMP, W.P.;MCNARY, T.; LARSEN, J.; LEGG, D.;LOCKWOOD, J.A.; FOSTER, R.N.1996. Assessing rangeland grasshopperpopulations. En: Cunningham, G.L.;Sampson, M.W. (tech coords.). Grasshopperintegrated pest management userhandbook. U.S. Dept. of Agriculture, Animaland Plant Health Inspection Service,Washington, DC. Tech. Bull. 180, VI.10,p. 1-12.
BULACIO, N.; LUISELLI, S.; SALTO, C. 2005.Cuantificación del daño potencial deDichroplus elongatus y Orphulel lapunctata (Orthoptera: Acrididae) ensorgo y alfalfa. Disponible en: http://w w w . i n t a . g o v . a r / R a f a e l a / i n f o /d o c u m e n t o s / a n u a r i o 2 0 0 5 /a2005_p187.htm.
BURROUGH, P.A. 1986. Principles ofGeographical Informations Systems for LandResources Assessment. Oxford. p. 194.
CAPINERA, J.L. 1987. Population ecology ofrangeland grasshoppers. En: Capinera,J.L. (Ed.). Integrated Pest Managementon Rangeland: A shortgrass Prairieperspective. Westview, Boulder, CO. p.162-182.
CAPINERA, J.L.; SECHRIST, T.S. 1982.Grasshopper (Acrididae)-Host plantassociations: response of grasshopperpopulations to cattle grazing intensity.Canadian Entomologist 114: 1055-1062.
CAPINERA, J.L.; THOMPSON, D.C. 1987.Dynamics and structure of grasshopperassemblages in shortgrass prair ie.Canadian Entomologist 119: 567-575.
CARBONELL, C.S. 1957. Vuelos en masa deacridoideos (Orthoptera) en el Uruguay.Revista de la Sociedad Uruguaya deEntomología 2: 73-77.
CARBONELL, C.S. 1995. Revision of the tribeScyllinini, Nov. (Acrididae: Gomphocerinae),with descriptions of new genera and species.Transactions of the American EntomologySociety 121: 87-152.
CARBONELL, C.S. 2007. Inéd. Lista de losacridomorfos señalados para el Uruguay.Facultad de Ciencias. Universidad de laRepública. Montevideo.
CARBONELL, C.S.; CIGLIANO M.M.; LANGE,C.E. 2006. Especies de Acridomorfos(Orthoptera) de Argentina y Uruguay.Publications on Orthopteran Diversity.The Orthopterist´s Society at the Museode La Plata, Argentina. CD ROM.
CIGLIANO, M.M.; DE WYSIECKI, M.L.; LANGE,C.E. 2000. Grasshopper (Orthoptera:Acridoidea) species diversity in thePampas, Argentina. Journal of Diversityand Distributions 6: 81-93.
CIGLIANO, M.M.; KEMP, W.P.; KALARIS, T.M.1995. Spatiotemporal characteristics ofrangeland grasshopper (Orthoptera:Acr ididae) regional outbreaks inMontana. Journal of Orthoptera Research4: 111-126.
CIGLIANO, M.M.; LANGE C.E. 1998. Orthoptera.En: Morrone J.J.; Coscarón, S. (Eds.).Biodiversidad de Artrópodos argentinos.Ediciones Sur, La Plata. p. 67-83.
CIGLIANO, M.M.; OTTE, D. 2003. Revision ofthe Dichroplus maculipennis speciesgroup. Transactions of the AmericanEntomological Society 129(1): 133-162.

INIA
69
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
CIGLIANO, M.M.; TORRUSIO, S. 2003.Sistemas de Información Geográfica yTeledetección en Entomología: Aplicaciónen tucuras y langostas (Orthoptera:Acridoidea). Revista de la SociedadEntomológica Argentina 62: 1-14.
CIGLIANO, M.M.; TORRUSIO, S.; DEWYSIECKI, M.L. 2002. Grasshopper(Orthoptera: Acridoidea) communitycomposition and temporal variation in thePampas, Argent ina. Journal ofOrthoptera Research 11: 215-221.
COPR. 1982. The locust and grasshopperagricultural manual. Published by theCentre for Overseas Pest Research,London.
CUSHING, W. 1996. Hopper Helper. En:Cunningham, G.L.; Sampson, M.W. (techcoords.). Grasshopper integrated pestmanagement user handbook. U.S. Dept.of Agriculture, Animal and Plant HealthInspection Service, Washington, DC.Tech. Bull. 180, VI.7, p. 1-20.
DE WYSIECKI, M.L.; SÁNCHEZ, N. 1992. Dietay remoción de forraje de Dichropluspratensis (Orthoptera:Acrididae) en unpastizal natural de la Provincia de LaPampa, Argentina. Ecología Austral2:19-27.
DE WYSIECKI, M.L.; SÁNCHEZ, N.; RICCI, S.2000. Grassland and shrublandgrasshopper community compositionin nor thern La Pampa prov ince ,Argent ina . Journa l o f Or thop te raResearch 9: 211-221.
DE WYSIECKI, M.L.; TORRUSIO, S. 2009.Protocolo Metodológico para elMonitoreo de Tucuras. Guía OrientativaPara productores, profesionales ytécnicos vinculados con la actividadagropecuaria. 8 p. Disponible en: http://w w w . i n t a . g o v . a r / b a r r o w / i n f o /d o c u m e n t o s / T u c u r a /P r o t o c o l o % 2 0 m e t o d o l o g i c o -%20Tucuras%20-%202009.pdf
DE WYSIECKI, M.L.; TORRUSIO, S.; CIGLIANO,M.M. 2004. Caracter ización de lascomunidades de acridios (Orthoptera:Acridoidea) del partido de Benito Juárez,sudeste de la provincia de Buenos Aires,Argent ina. Revista de la SociedadEntomológica Argentina 63 (3-4): 87-96.
FIELDING, D.J.; BRUSVEN, M.A. 1993. Spatialanalysis of grasshopper density and
ecological disturbance on Southern Idahorangeland. Agriculture, Ecosystems andEnvironment 43: 31-47.
FUHLENDORF, S.D.; ENGLE, D.M. 2001.Restoring heterogeneity on rangelands:Ecosystem management based onevolutionary grazing patterns. BioScience51: 625-632.
FUHLENDORF, S.D.; ENGLE, D.M. 2004.Application of fire-grazing interaction torestore a shifting mosaic on tallgrassprair ie. Journal of Appl ied Ecology41: 604-614.
GAGE, S.H.; MUKERJI, M.K. 1977. A perspectiveof grasshopper population distribution inSaskatchewan and interrelationship withweather. Environmental Entomology 6:469-479.
GANGWERE, S.K.; RONDEROS, R.A. 1975. Asynopsis of food selection in argentineacridoidea. Acrida 4: 173-194.
GIMÉNEZ, A.; LANFRANCO, B. 2009.Vulnerabilidad al Cambio Climático enlos Sistemas de Producción Agrícola enAmérica Latina y el Caribe: Desarrollode Respuestas y Estrategias. InformeFinal. Capítulo Uruguay. ESW - P109730Regional. 105 p.
INTA Bordenave. 2009. Monitoreo de tucura.Disponible en: http://www.inta.gov.ar/bordenave/sms/mje8.pdf
HEWITT, G.B. 1977. Review of forage lossescaused by rangeland grasshoppers. ARSMis. Publ. N° 1348.
HEWITT, G.B.; ONSAGER, J.A. 1983. Controlof grasshoppers on rangeland in theUnited States – a perspective. Journal ofRange Management 36: 202-207.
JOERN, A. 1983. Host plant util ization bygrasshoppers (Orthoptera: Acrididae)from a sandhills prairie. Journal of RangeManagement 36(6): 793-797.
JOERN, A. 2000. What are the consequences ofnonlinear ecological interactions forgrasshopper control strategies? En:Lockwood, J.A.; Latchininsky, A.V.; SergeevM.G. (Eds.). Grasshoppers and GrasslandHealth: Managing Grasshopper Outbreakswithout Risking Environmental Disaster.Boston: Kluwer Academic. p. 131-143.
JOERN, A.; GAINES, S.B. 1990. Populationdynamics and regulation in grasshoppers.En: Chapman, R.F.; Joern A. (Eds.).

70
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Biology of Grasshoppers. John Wiley andSons, Inc. New York. p. 415-483.
JOHNSON, D.L. 1989. Spatial analysis of therelationship of grasshoppers outbreaksto soils classification. En: McDonald, L.L.;Manly, B.R.; Lockwood, J.A.; Logan, J.(Eds.). Estimation and analysis of insectpopulations. Springer-Verlag, New York.p. 357-370.
JOHNSON, D.L.; WOROBEC, A. 1998. Spatialand temporal computer analysis of insectsand weather: grasshopper and rainfall inAlberta. Memories of EntomologicalSociety of Canada 146: 33-48.
KEMP, W.P.; MCNEAL, D.; CIGLIANO, M.M.1996. Geographic Information System(GIS) and Integrated Pest Managementof Insects. En: Cunningham, G.L.;Sampson, M.W. (Eds.). GrasshopperIntegrated pest management userhandbook. US Department of Agriculture,Animal and Plant Health InspectionService, Washington D.C. Tech. Bull. 180,VI.9, p. 1-10.
KEMP, W.P.; O’NEILL, K.M.; CIGLIANO, M.M.;TORRUSIO, S. 2002. Field scalevariations in plant and grasshoppercommunit ies. Transact ions in GIS6: 115-133.
LANGE, C.E. 2003. Long-term Patterns ofOccurrence of Nosema locustae andPerezia dichroplusae (Microsporidia) inGrasshoppers (Orthoptera: Acrididae) of thePampas, Argentina. Acta Protozoologica42: 309-315.
LANGE, C.E.; DE WYSIECKI, M.L. 1996. The Fateof Nosema locustae (Microsporida:Nosematidae) in Argentine Grasshoppers(Orhtoptera: Acrididae). Biological Control7: 24-29.
LANGE, C.E.; DE WYSIECKI, M.L. 2005.Experiencias con microsporidios y otrosprotozoos para el control biológico de laslangostas y saltamontes en Argentina.En: Barrientos Lozano, L.; AlmaguerSierra, P. (Eds.). Manejo integrado de lalangosta centroamericana y acridoideosplaga en América Lat ina. Inst i tutoTecnológico de Ciudad Victor ia,Tamaulipas, México. p. 231-241.
LATCHININSKY, A. 2001. Environmentalfactors governing population dynamics ofrangeland grasshoppers. The f i rstapplication of GIS and remote sensing to
Russian acridology. Thesis, University ofWyoming. 325 p.
LECOQ, M. 2000. How Can Acridid PopulationEcology Be Used to Ref ine PestManagement Strategies? En: Lockwood,J.A.; Latchininsky, A.V.; Sergeev, M.G.(Eds.). Grasshoppers and Grassland.Health, Kluwer Academic Publishers,The Netherlands. p. 109-130.
LOCKWOOD, J.A. 1997. RangelandGrasshopper Ecology. En: Gangwere, S.K.;Muralirangan, M.C.; Muralirangan, M.(Eds.). The Bionomics of Grasshoppers,Katydids and Their Kin. CAB International.p. 83-101.
LOCKWOOD, J.A.; SCHELL, S.P.; FOSTER,R.N.; REUTER, C.; RACHADI, T. 2000.Reduced agent-area treatments (RAAT) formanagement of rangeland grasshoppers:efficacy and economics under operationalconditions. International Journal of PestManagement. 46(1) : 29-42.
LOMER, C.J.; BATEMAN, R.P.; JOHNSON,D.L.; LANGEWALD, J.; THOMAS, M.B.2001. Biological control of locusts andgrasshoppers. Annual Review ofEntomology 46: 667-702.
LORIER, E. 2005. Taxonomía en Insectos yestado actual del conocimiento en lasistemática del orden Orthoptera en elUruguay. En: Langguth, A. (Eds.) .Biodiversidad y Taxonomía. Presente yfuturo en el Uruguay. UNESCO.Montevideo. p. 57-68.
LORIER, E.; ZERBINO, S. 2009. Tucura:radiografía de una plaga. El paísagropecuario. N° 175. p. 36-38.
MARTÍNEZ, G. 2004. Parámetros comunitariosy hábitos alimentarios de un ensamblede acridomorfos (Orthoptera; Acridoidea)en una pradera natural. Tesis de maestríaen Zoología. PEDECIBA-Facultad deCiencias. Montevideo. 105 p.
MIRANDA, E.; LECOQ, M.; PIEROZZI, J.R.;DURANTON, J.; BATISTELLA, M. 1996.O gafanhoto do Mato Grosso. Balanço eperspectivas de 4 anos des pesquisas1992-1996, Montpellier.
MIRANDA, E.; PIEROZZI, J.R.; BATISTELLA,M.; DURANTON, J.; LECOQ, M. 1994.Static and dynamic cartograghy of thebiotopes of the grasshopperRhamatocerus schistocercoides (Rehn,1906) in the state of Mato Grosso, Brazil.

INIA
71
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
En: Actas del Simposio Internacional deMonitoreo de Recursos y Ambiente.ISPRS, Río de Janeiro, 1994, 30 (7b):67-72.
ONSAGER, J.A. 2000. Suppression ofgrasshoppers in the great plains throughgrazing management. Journal of RangeManagement 53: 592-602.
ONSAGER, J.A.; HENRY, J.E. 1977. A methodfor estimating the density of rangelandgrasshoppers (Orthoptera, Acrididae) inexperimental plots. Acrida 6: 231-237.
ONSAGER, J.A.; OLFERT, O. 2000. What toolshave potential for grasshopper pestmanagement? A North Perspective. En:Lockwood, J.A.; Latchininsky, A.V.;Sergeev, G.M. (Eds.). Grasshoppers andGrassland Health. Kluwer AcademicPublishers, The Netherlands. p. 145-156.
RONDEROS, R.A.; CARBONELL, C.S.; MESA,A. 1968. Revisión de las especies delgénero Dichroplus Stål del grupoElongatus (Orthoptera-Acr ididae-Catantopinae). Revista del Museo de LaPlata X: 271- 325.
ROYER, T.A.; MULDER, P.G. 2002.Grasshoppers mangement in rangeland,pastures and crops. OklahomaCooperative Extension Service EPP7196. 4 p.
SÁNCHEZ, N.; DE WYSIECKI, M.L. 1990.Quantitive evaluation of feeding activityof the grasshopper Dichroplus pratensis(Orthoptera: Acr ididae) in naturalgrassland of La Pampa, Argentina.Environmental Entomology 19(5): 1392-1395.
SÁNCHEZ, N. ; DE WYSIECKI, M.L. 1993.Abundancia y diversidad de Acridios(Orthoptera: Acrididae) en pasturas de laprovincia de La Pampa, Argentina. Revistade Investigaciones Agropecuarias24: 29-39.
SANTORO, F.H. 1975. Cálculo de la cantidadde estadios ninfales o de la edad por elanálisis de la antena del adulto o de losdos estadios inmaturos previos, endiversas especies de acridios (Orthoptera– Acrididae). Revista de InvestigacionesAgropecuarias. INTA Buenos Aires. SerieV. Patología Vegetal. V XII, N° 1. p. 1-6.
SANTORO, F.H.; UVAGLI, A.; SISLER, G.M.;SALTO, C.; CARAMES, A. 1975.Identificación de ninfas de siete especies
del género Dichroplus (Orthoptera –Acrididae). Revista de InvestigacionesAgropecuarias. INTA Buenos Aires. SerieV. Patología Vegetal . V XII , N°2.p. 89-112.
SCHELL, S.P.; LOCKWOOD, J.A. 1997. SpatialAnalysis of Ecological Factors Relatedto Rangeland Grasshopper (Orthoptera:Acr ididae) Outbreaks in Wyoming.Environmental Entomology 26:1343-1353.
SHAH, P.A.; PELL, J.K. 2003. Entomopathogenicfungi as biological control agents. Appl.Microbiol. Biotechnol. 61: 413-423.
SILVEIRA GUIDO, A.; CARBONELL, J.F.;NÚÑEZ, O.; VALDÉS, E. 1958.Investigaciones sobre acridoideos en elUruguay. Universidad de la República,Facultad de Agronomía, Cátedra deEntomología. Montevideo.
TORRUSIO, S. 2003. Teledetección y Sistemasde Información Geográfica aplicados ala dinámica de la distribución espacial ytemporal de densidades de Acridios(Orthoptera: Acridoidea) en el Sudestede la Provincia de Buenos Aires (Partidode Benito Juárez). Tesis para optar alTítulo de Doctor en Ciencias NaturalesUniversidad Nacional de La Plata. 152 p.
TORRUSIO, S.; CIGLIANO, M.M.; DE WYSIECKI,M.L. 2002. Grasshopper (Orthoptera:Acridoidea) and plant communityrelationships in the Argentine Pampas.Journal of Biogeography 29: 221-229.
UVAROV, B. 1966. Grasshoppers and Locusts:a handbook of general Acridology. Vol. I.Cambridge Univ. Press, Cambridge.
UVAROV, B. 1977. Grasshoppers and Locusts:a handbook of general Acridology. Vol.II. Cambridge Univ. Press, Cambridge.
VEGA, F.E.; GOETTEL, M.S.; BLACKWELL, M.;CHANDLER, D.; JACKSON, M.A.;KELLER, S.; KOIKE, M.; MANIANIA,N.K.; MONZÓN, A.; OWNLEY, B.H.;PELL, J.K.; RANGEL, D.E.N.; ROY, H.E.2009. Fungal entomopathogens: newinsights on their ecology. Fungal Ecology2: 149-159.
VES LOSADA, J.C.; BAUDINO, E.M. 1998.Influencia de sistemas de labranza sobre lapoblación de tucuras (Orthoptera:Acrididae).Estación Experimental Agropecuaria AnguilINTA, Boletín de Divulgación Técnica Nº 59,p. 1-6.

72
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS

INIA
73
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
INTRODUCCIÓN
Los «pulgones de las plantas» tambiénconocidos como áfidos, pertenecen a la fa-milia Aphididae (Orden: Hemiptera). Son in-sectos pequeños de cuerpo blando y formapiriforme. Sus patas y antenas son largas ydelgadas, y la mayoría de las especies pre-sentan un par de cornículos (sifones)tubulares ubicados sobre la región dorsal delabdomen (Lamp et al., 2007). Su aparatobucal es del tipo pico suctor, especializadoen puncionar los tejidos vegetales para lasucción de savia en grandes cantidades (Fi-gura 1).
Se observan sobre hojas y brotes jóve-nes de diversas plantas y son generalmentemás abundantes en primavera y otoño. Pre-sentan gran capacidad reproductiva, por loque son unos de los insectos más prolífi-cos. A pesar de ello, las poblaciones sonreducidas por enemigos naturales, y condi-ciones ambientales adversas, principalmen-te las lluvias (Bentancourt et al., 2009).
Dentro de una misma especie se encuen-tran dos formas fundamentales, los ápterosy los alados. Los ápteros son la forma pre-dominante cuando el hospedero y las condi-ciones ambientales son óptimos para su cre-cimiento y desarrollo. Cuando las condicio-nes promueven la migración (por ejemplo,deterioro de la planta hospedero o condicio-nes climáticas desfavorables), los pulgonespueden desarrollar formas aladas (Lamp etal., 2007; Figura 2). La función de estas hem-bras aladas es la dispersión en busca de unnuevo hospedero apropiado, proceso duran-te el cual prueban gran número de plantas,introduciendo sus estiletes en cada una deellas. Este comportamiento es muy relevan-te para la comprensión de la dinámica de latransmisión viral (Carballo, 2001).
Los áfidos presentan un diverso rango deciclos biológicos, que son generalmente muycomplejos (Van Emden y Harrington, 2007).
En ciertas condiciones ocurre alternanciade fases de reproducción sexuada con fa-ses de reproducción partenogenética. En un
IMPORTANCIA DE LOS PULGONESCOMO PLAGAS DE PASTURAS
Leticia Bao1
Figura 1. Morfología de un pulgón áptero (A), adulto alado de Acyrthosiphon pisum, se muestra endetalle el aparato bucal (B).
1Protección Vegetal, Facultad de Agronomía.

74
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
ciclo completo los huevos producidos por unahembra ovípara pasan el invierno de estaforma, eclosionan en primavera para darfundatrices, las que se reproducirán vía par-tenogénesis en forma vivípara. Hasta aquíel ciclo se desarrolla en el huésped primariodonde bajo ciertas condiciones comienzan aoriginarse hembras aladas. Éstas se repro-ducen vivíparamente por partenogénesis perotienen la capacidad de migrar grandes dis-tancias. Una vez que llegan al huésped se-cundario, ya en el verano, producen tantoformas aladas como ápteras, dándose va-rias generaciones similares que se reprodu-cen vivípara y asexualmente. En una etapaposterior aparecen hembras sexúparas ala-das que se trasladan hacia el huésped pri-mario nuevamente, generando formas sexua-
les, que por apareamiento producen huevosque pasan el invierno, de los que nacenfundatrices en la primavera siguiente(Blackman y Eastop, 1985). Tanto las nin-fas como las formas adultas tienen igualhábito alimenticio (Holman, 1974).
Los ciclos reproductivos completos ocu-rren en regiones con inviernos rigurosos,donde se da la alternancia de las fases sexualy partenogenética. En regiones donde losinviernos no presentan condiciones extre-mas, como en Uruguay, no se encuentranmachos ni huevos como formas invernantes.El ciclo consiste en generaciones sucesivasde hembras fundatrices, que producen des-cendencia por partenogénesis (Bentancourtet al., 2009).
En los áfidos, los hábitos alimenticios hanevolucionado hacia un mecanismo muy es-pecializado de alimentación a base de saviade las plantas (Holman, 1974). Luego de queun pulgón ubica una fuente de alimento y seposa sobre ella, evalúa su conveniencia através de estímulos físicos y químicos. Se-creta una gota de saliva sobre la cual inser-ta su aparato bucal. Si la información recibi-
Figura 2. Individuos del pulgón manchado dela alfalfa Therioaphis trifolii, A: ninfaáptera, B: ninfa con esbozos alares(detalle a mayor aumento en recua-dro), C: adulto alado.

INIA
75
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
da es aceptable, el áfido penetra hasta losvasos cribosos del floema, por medio de suspartes bucales, principalmente los estiletesmandibulares y maxilares (Minks y Harrewijin,1987). La mayoría penetran al tejidointercelularmente. En una planta turgente lasavia está bajo presión y a causa de ello losáfidos no necesitan succionar para obtenersu alimento (Holman, 1974). A su vez, lospulgones han desarrollado mecanismos queimpiden la oclusión de sus sitios de alimen-tación, evitando que se interrumpa el flujode savia. Mediante la inyección de salivalogran inhibir las proteínas de coagulaciónde la planta, sobrepasando así la defensadesencadenada por el hospedero (Tjallingii,2006).
Los daños provocados por los pulgonespueden dividirse en directos e indirectos.Dentro de los primeros se consideran aque-llos debidos a la presencia de muy altas po-blaciones dentro de un cultivo, por lo que porsus hábitos alimenticios, la succión de sa-via sobre la planta es intensa, y esto puedeconducir a la deformación de brotes yamarillamiento de hojas (Lamp et al., 2007).El momento más crítico es durante la im-plantación de la pastura porque pueden pro-ducir muerte de plantas; esta situación seagrava más aún en otoños secos (Alzugaray,1991).
Por otra parte, los daños indirectos co-rresponden a perjuicios que pueden ser pro-vocados por un número bajo de insectos,como es la transmisión de enfermedades avirus. Dentro de los insectos los pulgonesson el grupo más exitoso en lo que a trans-misión de virus vegetales se refiere (Harris,1981; Nault, 1997).
En el caso de las pasturas, las enferme-dades causadas por estos patógenos sonfactores significativos en la reducción de laproducción y persistencia de muchas legu-minosas forrajeras; disminuyen el rendimien-to del forraje y la calidad nutricional del ali-mento disponible, e interfieren en el procesode f i jación simbiót ica del ni trógeno(Campbell, 1986). Esta situación conduce aun incremento en los costos de producción.
La baja persistencia de las leguminosasforrajeras se debe a diferentes estreses pro-
vocados por la interacción de factoresclimáticos, edáficos, de manejo, enfermeda-des y plagas (Altier, 1996).
TRANSMISIÓN DE VIRUS PORPULGONES
La gran capacidad de los pulgones comotransmisores de virus los convierte en untema de gran importancia en un plan de ma-nejo sanitario de leguminosas forrajeras, sise quiere mejorar su persistencia.
De acuerdo al virus considerado la trans-misión puede ser en forma persistente o nopersistente. La mayoría de los virus trans-mitidos por áfidos son del tipo no persisten-te. Los géneros de virus que pertenecen aesta categoría son Potyvirus, Caulimovirus,Carlavirus, Alfamovirus, Cucumovirus yFabavirus (Mathews, 1991). En Uruguay losvirus son principalmente transmitidos en for-ma no persistente, lo que implica que losmismos se adquieren y transmiten rápida-mente a la vez que se pierde la capacidadinfectiva del pulgón en un muy breve perío-do de tiempo (Berger et al., 1987).
Al ubicarse sobre una hoja los pulgonesrealizan pruebas (generalmente menores a30 segundos) para analizar la aptitud de laplanta como fuente de alimento. Luego de laprimer prueba, realizan dos o tres pruebasmás antes de instalarse (Nault, 1997). Si bienno se conoce con precisión el mecanismode transmisión de los virus no persistentes,es claro que los procesos que definen dichoproceso están vinculados al comportamien-to de prueba (Collar et al., 1997).
Los virus no persistentes son adquiridosy transmitidos muy rápidamente. Así mis-mo, se pierde la capacidad de transmitir elvirus rápidamente. Sin embargo, el tiempode retención puede ser mayor cuando losvectores no están en contacto con las plan-tas, por ejemplo cuando viajan en corrientesde aire a través de grandes distancias(Berger et al., 1987; Zeyen y Berger, 1990).
Una herramienta particularmente útil parael estudio del comportamiento alimenticio delos pulgones es el uso de monitores electró-nicos, mediante los cuales se logran distin-

76
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
guir numerosos patrones de onda, por la téc-nica de EPG. En un ejemplo de una señal deprueba de una hora se observan tres perío-dos de penetración (probe), separados porperíodos de no prueba (np). La mayor partede las señales tienen un voltaje positivo loque indica actividades de prueba extracelular(Figura 3, Tjallingii, 1985; 2006).
Estos patrones indican en cada momen-to la acción que realiza el pulgón y el tipo detejido en que se encuentra su estilete. Losestiletes actúan como un microelectrodo yla caída de potencial registrada representala penetración de la membrana. Estasinserciones de los estiletes para sondear la«identidad» de la planta ocupada, medidascomo una caída de potencial, han sidocorrelacionadas con los procesos de inocu-
lación del virus de la papa (Potato Virus Y)PVY y la adquisición de BMV (Beet MosaicVirus, Potyvirus) por M. persicae. La aso-ciación entre adquisición e inoculación delvirus con estas caídas de potencial sugie-ren que éstos son eventos intracelulares. Losvirus no persistentes pueden explotar a losáfidos como vectores por el hábito caracte-rístico de «pinchar» las células epidérmicasy del mesófilo (Powel, 1991).
INFORMACIÓN GENERADA ENLOS ÚLTIMOS AÑOS
En Uruguay las especies de pulgones másfrecuentes en praderas con leguminosas sonAcyrthosiphon pisum (pulgón verde),
Figura 3. A): circuito EPG utilizado por Tjallingii para los estudios de alimentación y transmisiónviral, B): ejemplo de una señal de una hora de registro; ver detalles en el texto (Fuente:Tjallingii, 2006).
Figura 4. Colonias de A: Therioaphis trifolii y B: Acyrthosiphon kondoi sobre plantas de alfalfa.

INIA
77
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Acyrthosiphon kondoi (pulgón azul), Aphiscraccivora (pulgón negro) y Therioaphis trifolii(pulgón manchado) (Alzugaray y Ribeiro,2000).
Therioaphis trifolii, A. pisum y A. kondoihan sido ampliamente reportados causandodaños en cultivos de alfalfa (Medicago sativaL.) tanto por su daño directo como por servectores de virus (Figura 4, Van Emden yHarrington, 2007).
En trabajos realizados en Uruguay, lastres especies de pulgones están presentesen el campo en cultivos de alfalfa, trébol rojoy lotus durante todo el año, especialmenteen condiciones de escasez de precipitacio-nes y temperatura elevada (primavera y ve-rano y ciertos periodos del otoño) (Ribeiro,2008). En el caso de T. trifolii su alimenta-ción provoca reacciones tóxicas en las plan-tas que resultan en clorosis, caída de hojasy muerte de plantas con altas densidadespoblacionales (Figura 5; Nickel y Sylvester,1959; Lamp et al., 2007).
Los estudios sobre pulgones en relacióna la dispersión de virus en leguminosasforrajeras en campo se han realizado princi-palmente en cultivos de trébol rojo. En estu-dios de dispersión viral a partir de plantasfoco con infección viral conocida, en culti-vos de primer y segundo año, se observóuna mayor incidencia viral hacia la direcciónde los vientos predominantes. La dirección
del viento afecta la distribución de los áfidosvectores y por ende del virus dentro del cul-tivo. Hacia el final del segundo año se ob-servó una distribución aleatoria debida a unadiseminación secundaria a partir de las nue-vas plantas infectadas (Bao et al., 2005;Barnett y Diachun, 1986).
Mediante capturas con trampas de aguaen trébol rojo en Estanzuela (Colonia), du-rante los períodos octubre 1999 - abril 2000y mayo-junio 2000 se observó que el núme-ro de pulgones capturados fue notoriamentemayor en la primavera-verano (con condicio-nes de clima seco y cálido), que en otoño(excepcionalmente húmedo y con abundan-cia de precipitaciones en esa temporada).Therioaphis trifolii fue la especie predominan-te (45% de los individuos capturados entreoctubre 1999 - enero 2000 y el 60% en elperíodo enero-abril de 2000) (Bao, 2003). Asu vez, esta misma especie fue la predomi-nante en capturas realizadas sobre trébol rojoy alfalfa en el período setiembre 2002 a mayo2003, en Las Brujas (Canelones).
Del análisis conjunto de la evolución dela dispersión viral en los focos estudiados alo largo del tiempo y de la dinámica de vuelode los pulgones se observó una relación conel aumento de la incidencia viral. Los incre-mentos más importantes en la incidencia viralcoincidieron con máximos de capturas depulgones. Los incrementos en los valores de
Figura 5. Síntomas de ataque por Therioaphis trifolii en folíolos de alfalfa A: haz y B: envés.
B

78
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
incidencia de Potyvirus y Alfalfa Mosaic Vi-rus (AMV) registrados en primavera coinci-dieron con capturas de un importante núme-ro de individuos de T. trifolii.
El hecho de que Potyvirus y AMV setransmiten en forma no persistente lleva aque un cultivo de trébol rojo pueda infectar-se rápidamente si se siembra cerca de culti-vos viejos de tréboles o pasturas de legumi-nosas en su segundo o tercer año (Barnett yGibson, 1975). Esta situación es la que ocu-rre en la región Oeste del país donde existeuna continuidad geográfica de cultivos deleguminosas perennes, huéspedes comunesde las virosis y de sus insectos vectores(Veiga, 2001).
En los estudios de dispersión se observóuna clara prevalencia de Potyvirus frente aAMV lo que podría sugerir una eficiencia di-ferencial en la transmisión viral por parte delas especies que componen la población depulgones capturados (Bao et al., 2005).
En un estudio sobre eficiencia de trans-misión en condiciones controladas realiza-do con las especies Therioaphis trifolii, Aphiscraccivora y Acyrthosiphon pisum, se obser-vó una mayor eficiencia en la transmisiónde Potyvirus cuando se trabajó con plantascon infección simple como fuente de virus(Carrión et al., 2005).
CONSIDERACIONES DEMANEJO
Los principales daños directos se dan enla implantación o en los rebrotes, fundamen-talmente en los períodos cálidos y secos. Sise detecta que la acción de los enemigosnaturales no es efectiva, en caso de aplicaralgún insecticida, se deben considerar pro-ductos selectivos. De esa forma será posi-ble una rápida recuperación de las poblacio-nes de enemigos naturales que regularán lassubsiguientes poblaciones de pulgones uotros fitófagos (Alzugaray y Ribeiro, 2000).
Si bien se pueden usar insecticidas apli-cados a la semilla para proteger el cultivo delos pulgones durante la implantación, en elcaso particular de las leguminosas estosproductos pueden afectar la sobrevivencia
del rizobio presente en el inoculante que tam-bién se aplica sobre la semilla en el momen-to de la siembra (Fox et al., 2007). Por lotanto, el uso de curasemillas en legumino-sas forrajeras perennes no es una prácticamayormente utilizada. A su vez, tampoco esrecomendable la aplicación de insecticidasdada la utilización directa del cultivo paraalimentar animales de pastoreo.
En cuanto a los daños indirectos, la apli-cación de insecticidas es de escasa utilidadpara disminuir la incidencia de virus en uncultivo, dado que la misma es dependientede la intensidad de vuelos. Esto se explicapor el hecho de que el tiempo necesario parala transmisión de un virus no persistente, esmás breve que el tiempo necesario para quecualquier insecticida sistémico o de contac-to provoque la muerte del pulgón transmisor(Carballo, 2001).
Entre los factores involucrados en laepidemiología de un virus vegetal, se encuen-tran el espaciamiento entre plantas, la fechade siembra y ubicación del cultivo, la pre-sencia de otros cultivos y los enemigos na-turales (Katis et al., 2007).
Estudios sobre la dispersión de Beetyellow virus (BYV), mostraron que su inci-dencia se redujo cuando las plantas se ubi-caron más próximas. De esta forma unamenor distancia, que no implique la compe-tencia entre plantas podría disminuir la inci-dencia viral.
Por otra parte la fecha de siembra puedeser definida de manera de evitar las pobla-ciones de pulgones más altas, en las eta-pas iniciales del cultivo, cuando el cultivopuede ser más susceptible al virus (Knight yThackray, 2007).
También la ubicación del cultivo puedeser importante en el posterior proceso de dis-persión de virus dentro del mismo. La locali-zación del cultivo en zonas con condicionesdesfavorables para el desarrol lo y/osobrevivencia de los pulgones, así como enzonas distantes a los lugares de mayor abun-dancia del insecto es una práctica muy útil,particularmente en la ubicación de cultivospara producción de semilla (Altier y Maeso,2005).

INIA
79
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
La presencia de otros cultivos en el en-torno empleados como «barrera» puede dis-minuir la incidencia de los virus no persis-tentes. Si bien las tasas de aterrizaje de lospulgones no varían entre las parcelas prote-gidas y las no protegidas, la reducción de latasa de infección en las parcelas protegidasse atribuye a que una proporción de losvectores pierden su carga infectiva en elcultivo barrera (no susceptible al virus y degran porte) antes de llegar a las plantas sus-ceptibles (Avilla et al., 1996).
Por otra parte, un método efectivo yambientalmente amigable para combatir lasenfermedades virales ha sido la generaciónde cultivares resistentes particularmente paralos virus no resistentes. La resistencia delas plantas a los pulgones, como a otros in-sectos, se alcanza mediante mecanismosque evitan la colonización (antixenosis), queimpiden el crecimiento y reproducción de losmismos (antibiosis), o que estimulan carac-terísticas de la planta de forma que no sevea afectada por la alimentación del insecto(tolerancia). Estos mecanismos pueden pre-sentarse por separado o juntos, en diferen-tes proporciones (Holtkamp y Clift, 1993).
De esta forma no solo se lograría que lasplantas tengan una mejor respuesta frenteal ataque de los pulgones, si no que al sermenos visitadas por éstos, disminuya el nú-mero de eventos de transmisión de virus ypor ende que el avance de virus en el cultivose vea enlentecido. Igualmente se deben con-siderar a los cultivares resistentes como unaherramienta útil dentro de un plan de manejointegrado de plagas de forma de asegurar ladurabilidad de esta medida de control frentea la posibilidad de que surjan biotipos depulgones resistentes al cultivar obtenido pormejoramiento (Sunnucks et al., 1997; VanEmden, 2007; Dogimont et al., 2010).
BIBLIOGRAFÍA
ALTIER, N.A. 1996. Enfermedades de leguminosasforrajeras, diagnóstico epidemiología ycontrol. En: Díaz, M. (ed). Manejo deenfermedades en cereales de invierno ypasturas. La Estanzuela. INIA. Serie técnicaNº 74, pp 87-104.
ALTIER, N.A.; MAESO, D. 2005. Laproblemática de las enfermedadesvirales de trébol rojo en Uruguay. En:Bao, L.; Maeso, D.; Altier, N. (Eds)Enfermedades virales de trébol rojo enUruguay: Avances de la investigación enel período 1994-2004. Montevideo, INIA.Serie Técnica N° 150, p. 1-10.
ALZUGARAY, R. 1991. Guía para elreconocimiento y manejo de insectos enpasturas. INIA, Uruguay. Boletín deDivulgación, Nº 10. 19p.
ALZUGARAY, R.; RIBEIRO, A. 2000. Insectosen pasturas. En: Zerbino, M. S. y Ribeiro,A. (eds). Manejo de plagas en pasturas ycultivos. La Estanzuela. INIA. SerieTécnica N° 112, p. 13-30.
AVILLA, C.; COLLAR, J.L.; DUQUE, M.;HERNÁIZ, P.; MARTÍN, B.; FERERES,A. 1996. Cultivos barrera como métodode control de virus no persistentes enpimiento. Boletín de Sanidad Vegetal,Plagas 22: 301-307.
BAO, L. 2003. Monitoreo de poblaciones deáfidos en trébol rojo (Trifolium pratenseL.) y su relación con la dispersión deenfermedades a virus. Trabajo EspecialII. Universidad de la República. Trabajopara la obtención del t í tu lo de laLicenciatura en Bioquímica. 48 p.
BAO, L.; ARIAS, M.; CARBALLO, R.; MAESO,D.; ALTIER, N. 2005. Dispersión de AMVy Potyvirus en cultivos de trébol rojo y surelación con áf idos capturados entrampas de agua. En: Bao, L.; Maeso, D.;Altier, N. (Eds) Enfermedades virales detrébol rojo en Uruguay: Avances de lainvestigación en el período 1994-2004.Montevideo, INIA. Serie Técnica N° 150,p. 39-58.
BARNETT, O.W.; DIACHUN, S. 1986. Virusdiseases of clovers: Etiology and croplosses. En: Edwardson, J.R.; Christie, R.G.(eds). Viruses infecting forage legumesVol. III, Monograph 14. AgriculturalExperimental Station. University of Florida:Gainesville, pp 625-675.
BARNETT, O.W.; GIBSON, P.B. 1975. Effect ofvirus infection on flowering and seedproduction of the parental clones ofTilman white clover (Trifolium repens).Plant Disease Report 61: 203-207.

80
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
BENTANCOURT, C.; SCATONI, I.; MORELLI, E.2009. Insectos del Uruguay. Universidadde la República Facultad de Agronomía-Facultad de Ciencias, Montevideo. 658p.
BERGER, P.H.; ZEYEN, R.J.; GROTH, J.V. 1987.Aphid retention of maize dwarf mosaic virus(Potyvirus): Epidemiological implications.Annals of Applied Biology 111: 337-344.
BLACKMAN, R.L.; EASTOP V.F. 1985. Aphidson the world´s crops: An identificationguide. John Wiley y Sons. Wiley-Interscience Publications. 466 p.
CAMPBELL, C.L. 1986. Quantifying clover yieldlosses due to virus diseases. En:Edwardson, J.R. y Christie, R.G. (eds).Viruses infecting forage legumes Vol. III,Monograph 14. Agricultural ExperimentalStation. University of Florida: Gainesville.p. 735-742.
CARBALLO, R. 2001. Algunos aspectos aconsiderar en el manejo de áfidos en laproducción de papa para semilla. En:Aldabe, L.; Aldabe, R.; Borde, J.; Carballo,R.; Curbelo, L.; De los Santos, M.; Díaz, L.;Gómez Etchebarne, C.; Fernández, D.;Maeso, D.; Molinelli, C.; Proto, A.; Verdier,E.; Vilaró, F.; Zink, R. Producción de semillade papa en el Uruguay. PREDEG.p. 41-52.
CARRION, F.; BAO, L.; MAESO, D.; ALTIER, N.2005. Estudios de transmisión de AMV yPotyvirus por áfidos en condicionescontroladas. En: Bao, L.; Maeso, D.; Altier,N. (Eds.) Enfermedades virales de trébolrojo en Uruguay: Avances de lainvestigación en el período 1994-2004.Montevideo, INIA. Serie Técnica N° 150,p. 59-65.
COLLAR, J.L.; AVILLA, C.; DUQUE, M.;FERRERES, A. 1997. Behavioralresponse and virus vector ability of Myzuspersicae (Homoptera: Aphididae) probingon pepper plants treated with aphicides.Journal of Economic Entomology 90:1628-1634.
DOGIMONT, C.; ABDELHAFID, B.; CHOVELON,V.; BOISSOT, N. 2010. Host plantresistance to aphids in cultivated crops:Genetic and molecular bases, andinteractions with aphid populations.Comptes Rendus Biologies. CRASS3-2912; 8 p. (En prensa).
FOX, J.E.; GULLEDGE, J.; ENGELHAUPT, E.;BUROW, M.E.; MCLACHLAN, J.A. 2007.Pesticides reduce symbiotic efficiency ofnitrogen-fixing rhizobia and host plants.PNAS 104(24): 10282-10287.
HARRIS, K. F. 1981. Arthropod and nematodevectors of plant viruses. Annual Review ofPhytopathology 19: 391-426.
HOLMAN, J. 1974. Los áfidos de Cuba. InstitutoCubano del l ibro, La Habana. Ed.Organismos. 304 p.
HOLTKAMP, R.H.; CLIFT, A.D. 1993.Establishment of three species of lucerneaphids on 24 cultivars of lucerne. Aust. J.Agric. Res. 44: 53-58.
KATIS, N.I.; TSITSIPIS, M.S.; POWELL, G. 2007.Transmission of plant viruses En: VanEmden, H.F.; Harrington, R. (eds) Aphidsas crop pests. CAB International.p. 353-390.
KNIGHT, J.D.; THACKRAY, D. 2007. Decisionsupport systems. En: Van Emden, H.F.;Harrington, R. (eds.) Aphids as crop pests.CAB International. p. 677-688.
LAMP, W. O.; BERBERET, R.C.; HIGLEY, L.G.;BAIRD, C.R. 2007. Handbook of forageand rangeland insects. EntomologicalSociety of America. 180 p.
MATHEWS, R.E.F. 1991. Plant virology. 3ª Ed.Academic Press, Inc., San Diego, CA.837 p.
MINKS, A.K.; HARREWIJIN, P. 1987. Aphids,their biology, natural enemies and control.Elsevier, Amsterdam. 700 p.
NAULT, L.R. 1997. Arthropod transmission ofplant viruses. Annals of the EntomologicalSociety of America 90: 521-541.
NICKEL J.L.; SYLVESTER E.S. 1959. Influenceof feeding time, stylet penetration, anddevelopmental instar on the toxic effect ofthe spotted alfalfa aphid. Journal ofEconomic Entomology 52: 249.
POWELL, G. 1991. Cell membrane puncturesduring epidermal penetrations by aphids:consequences for the transmission of twopotyviruses. Annals of Applied Biology.119: 313-321.
RIBEIRO, A. 2008. Caracterización de losbiocontroladores de insectos plaga ensistemas de producción agrícola pastorilesdel litoral oeste uruguayo. Proyecto PDTS/C/OP/32/07, Informe final. 50 p.

INIA
81
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
SUNNUCKS, P.; DRIVER, F; BROWN, W.V.;CARVER, M.; HALES, D.F.; MILNE, W.M.1997. Biological and geneticcharacterization of morphologically similarTherioaphis trifolli (Hemiptera: Aphididae)with different host utilization. Bulletin ofEntomological Research 87: 425-436.
TJALINGII, F. 1985. Stylet penetration activitiesby aphids. Wageningen. 100 p.
TJALINGII, W.F. 2006. Salivary secretions byaphids interacting with proteins of phloemwound responses. Journal of ExperimentalBotany 57(4): 739-745.
VAN EMDEN, H.F. 2007. Host- plant resistance.En: Van Emden, H.F.; Harrington, R. (eds.)Aphids as crop pests. CAB International.p. 447-468.
VAN EMDEN, H.F.; HARRINGTON, R. 2007.Aphids as crop pests. CAB International.717 p.
VEIGA, L. 2001. Incidencia de enfermedadesvirales en trébol rojo y estudios sobre sutransmisión por semilla en Uruguay.Trabajo Especial II. Universidad de laRepública. Trabajo para la obtención deltítulo de la Licenciatura en Bioquímica.31 p.
ZEYEN, R.J.; BERGER, P.H. 1990. Is the conceptof short retention times for aphid-bornenonpersistent plant viruses sound?Phytopathology 80: 769-771.

82
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS

INIA
83
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
INTRODUCCIÓN
Independientemente del grado de inten-sificación, la producción de forraje tienecomo pilar fundamental a las leguminosas,que aportan forraje y contribuyen a lasustentabilidad de los sistemas productivosmediante la fijación biológica de nitrógeno.Estas características amigables con el am-biente y la seguridad en su implantación secontraponen con la intensificación agrícolade los últimos años, que ha desplazado áreasen rotación cultivos-pasturas, además de
aumentar el uso de plaguicidas y eldesbalance entre insectos plaga y benéficos(Altieri y Nicholls, 2000).
En este contexto, algunos insectos pla-ga como los pulgones pueden incidir en elfracaso del establecimiento de leguminosasforrajeras. Los pulgones son insectospicosuctores que se alimentan de la saviade las plantas afectando así el vigor y lasupervivencia de las mismas (daño directo),y son capaces de inyectar saliva con sus-tancias tóxicas y diversos virusfitopatógenos (daño indirecto; Borror et al.,
DAÑO POR PULGONES Y MECANISMOSDE RESISTENCIA EN LEGUMINOSAS
FORRAJERAS PERENNES
1 Programa Pasturas y Forrajes, INIA La Estanzuela.2 Entomología, INIA La Estanzuela.
Mónica Rebuffo1
Rosario Alzugaray2
María José Cuitiño1
RESUMENUna de las restricciones de sistemas intensivos es la baja persistencia de las leguminosas,afectadas por insectos-plaga y patógenos desde la implantación. Los pulgones manchado(Therioaphis trifolii), azul y verde (Acyrthosiphon kondoi y A. pisum) y negro (Aphis craccivora)causan daño directo en alfalfa y otras leguminosas forrajeras, y son vectores de virus quereducen la productividad y afectan la sobrevivencia de las plantas. La agricultura continua yde alto nivel de insumos pueden amenazar los equilibrios existentes, la variedad y abundanciade biocontroladores y derivar en resistencia a insecticidas. El uso de cultivares resistentes yel seguimiento de las poblaciones de pulgones para identificar umbrales de daño económicoson herramientas de manejo integrado de plagas para enfrentar los daños directos causadospor estos insectos-plaga. La identificación de las especies de pulgones presentes en laimplantación de leguminosas forrajeras, especialmente los pulgones manchado y azul queproducen toxemia, y los umbrales de daño económico se detallan en el presente artículo. Elcomportamiento de dos cultivares de trébol rojo (Trifolium pratense), alfalfa (Medicago sativa),Lotus corniculatus y L. uliginosus frente a la presencia de pulgón azul fue caracterizado enlos mecanismos clásicos de resistencia a insectos-plaga: (a) que evitan la colonización porlos pulgones (antixenosis); (b) que impiden el crecimiento y la reproducción de los mismos(antibiosis); (c) que estimulan características de la planta de forma que no se ve afectada porla alimentación por pulgones (tolerancia). La incorporación de resistencia genética engermoplasma de leguminosas susceptible será la mejor alternativa como solución de largoplazo.
Palabras clave: Therioaphis trifolii, Acyrthosiphon pisum, Acyrthosiphon kondoi,Medicago sativa, alfalfa, Trifolium pratense, trébol rojo, Lotus corniculatus.

84
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
1981; Nault, 1997; Carrión et al., 2005). EnUruguay se han identificado más de 100 es-pecies de pulgones, muchas de los cualesatacan diversas plantas cultivadas y causanpérdidas económicas (Bentancourt et al.,2009).
Los pulgones poseen una enorme capa-cidad reproductiva, que se favorece con lastemperaturas y alternativas de hospederos.Con los inviernos relativamente benignos enUruguay, se producen generaciones sucesi-vas de hembras (desarrollo anholociclo) quese reproducen en forma partenogenética,vivípara (Bentancourt et al., 2009). La ali-mentación en huéspedes diversos (polifagia)les confiere ventajas competitivas muy gran-des (Blackman y Eastop, 1984; Bentancourtet al., 2009).
LOS PULGONES EN LASLEGUMINOSAS FORRAJERASPERENNES
Los pulgones manchado (PM -Therioaphis trifolii f maculata Monell), azuly verde (PA - Acyrthosiphon kondoi Shinji yPV - A. pisum Harris) y negro (PN - Aphiscraccivora Koch) han sido ampliamente re-portados en la literatura causando daños encultivos de alfalfa (Medicago sativa L.) tantopor su daño directo como por su acción comovectores de virus (Madin, 1993; Mulder yBerberet, 1994; Aragón y Imwinkelried, 1995;Taylor y Quesenberry, 1996). PV fue detec-tado por primera vez en Argentina en 1969 yPA en 1976, mientras que la presencia dePM se identificó en 1983; su aparición pro-vocó daños desde la primavera hasta el oto-ño en los cultivares susceptibles de la re-gión, especialmente en ambientes cálidos yperíodos de sequía (Aragón y Imwinkelried,1995). PM y PA, pulgones que inyectan toxi-nas en las plantas y provocan muerte deplántulas, están consideradas como las es-pecies más perjudicial para la alfalfa y el tré-bol en el suroeste y este de EE.UU., y paralos medicagos anuales y tréboles en Aus-tralia, especialmente cuando las condicionesambientales no son favorables para el creci-miento del cultivo (Mulder y Berberet, 1994;Gao et al., 2007).
La presencia de estos pulgones ha sidoestudiada en leguminosas forrajeras porRibeiro (2008) y Bao et al. (2005) en Uru-guay. Ribeiro (2008) ha identificado especiesde pulgones en cultivos de alfalfa, trébol rojo(Trifolium pratense L.) y Lotus corniculatusL. en primavera, verano y otoño 2006/07;(Alzugaray et al., 2010), especialmente encondiciones de escasez de precipitacionesy temperatura elevada. En trébol rojo laspoblaciones estuvieron generalmente com-puestas por varias especies de áfidos, peroPM fue la especie preponderante, con me-nor presencia en periodos húmedos (Bao etal., 2005), aunque con frecuencia represen-ta más del 80% de los individuos captura-dos (Alzugaray et al., 2010).
HERRAMIENTAS PARA ELMANEJO INTEGRADO DEPLAGAS (MIP)
El control de los pulgones se debe enca-rar integrando diversas herramientas. En pri-mer lugar, su enorme potencial para multipli-carse y causar daños está acotado por laexistencia de numerosos parasitoides y de-predadores, especialmente microhimenópte-ros, coccinélidos, crisópidos y sírfidos queponen límites al desarrollo de las poblacio-nes de pulgones (Borror et al., 1981; Ben-tancourt y Scatoni, 2001; Bentancourt et al.,2009). La especie Aphidius ervi Haliday, queestá presente actualmente como el contro-lador predominante de pulgones en Uruguay(Alzugaray et al., 2010), no figura en los re-gistros previos de parasitoides en nuestropaís (Parker, 1982; Bentancourt y Scatoni,2001). Sería lógico suponer que su presen-cia actual es producto de las liberaciones deeste parasitoide en el sur de Brasil y de suamplio rango de hospederos.
Un factor que favorece la propagación deparasitoides de pulgones en Uruguay es ladiversidad de sistemas mixtos de producciónque alternan cultivos y pasturas, y la pre-sencia de importantes áreas de pasturasnaturales. El éxito de los parasitoides puedeestar limitado en el largo plazo por la apari-ción de hiperparasitoides (parasitoides deparasitoides) y el avance de los cultivos bajo

INIA
85
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Cultivar Origen del
cultivar Semilla (ton)1
Reposo Invernal
Pulgón Manchado2
Pulgón Verde2
Pulgón Azul2
Crioula Uruguay 236,5 7 - - -
Estanzuela Chaná Uruguay 547,5 7 - - -
Victoria SP INTA Argentina 53,2 6 R R MR
Monarca SP INTA Argentina 43,2 8 AR AR AR
P 205 Argentina 35,8 5 R R R
Sutter EE.UU. 35,2 7 AR R MR
Magma 804 EE.UU. 28,7 8 AR AR AR
Supersonic Australia 21,5 9 R R AR
Cisco EE.UU. 19,4 7 AR R -
P 30 Argentina 7,0 8 BR R R
Hybrid Force 600 EE.UU. 0,5 6 AR AR R
siembra directa, con utilización masiva deplaguicidas (Salvadori, 2007, EMBRAPA,com. pública). En nuestro país, las tempe-raturas no favorecen a los hiperparasitoides,como sí sucede en Río Grande del Sur y re-giones más tropicales (Gassen, 1987).
El avance de la agricultura continua conalto nivel de insumos afecta a los pulgonesen forma diferente. La bibliografía mencionael caso repetido de generación de resisten-cia a insecticidas mostrado por PM enEE.UU. y en Australia, a una amplia gamade principios activos luego de tan sólo dosaños de exposición (Holtkamp et al. ,1992). En ambas regiones la forma de so-breponerse a esta problemática fue el usode cultivares resistentes al pulgón.
RESISTENCIA GENÉTICA APULGONES EN ALFALFA
Dentro de las leguminosas forrajeras, esampliamente conocida la incorporación deresistencia a pulgones en los programas demejoramiento genético de alfalfa, en los cua-les han logrado integrar la resistencia a PV,PA y PM. El cultivar americano ‘CUF 101’fue desarrollado por resistencia a PA utili-zando germoplasma que ya reunía resisten-cia a PV y PM (Nielson y Lehman, 1980). La
mayor concentración de cultivares resisten-tes ha sido generada en EE.UU., donde sehan estandarizado métodos de evaluaciónpara caracterizar diferencias que se incor-poran a los descriptores varietales (PABerberet et al., 1991a; PV Berberet et al.,1991b; PM Berberet et al., 1991c; Johnsony LeGault, 2006). La información generadamediante estos protocolos de evaluación,ampliamente difundida a nivel científico ytambién comercial, ha sido resumida para loscultivares introducidos comercialmente en elperiodo 2003-2009 (Cuadro 1). La evaluaciónde cultivares en Uruguay determina la pro-ducción de forraje de todos los cultivarescomercializados en el país (Convenio INASE-INIA), pero no se ha generado informaciónespecífica sobre el comportamiento varietalfrente a los pulgones más frecuentes. Sinembargo, la respuesta de los cultivares acada especie de pulgón, salvo que se pro-duzcan cambios en las poblaciones y/obiotipos de pulgones, tendrá en la región elmismo padrón de comportamiento descriptopara EE.UU.
La caracterización de la resistencia apulgones en los cultivares nacionales(‘Estanzuela Chaná’ y ‘Crioula’) no ha segui-do estos protocolos, por lo que no se puedeincorporar directamente a este cuadro com-parativo (Figuras 2 a 4). Sin embargo, la pre-
Cuadro 1. Volumen de semilla importada, origen del cultivar y características varietales de reposoinvernal y resistencia a pulgones.
1 Importaciones de semilla en el periodo 2003-2009 (Fuente: INASE, Uruguay).2 Sobrevivencia de plántulas: Alta resistencia AR>51%; resistente R 31-50%; moderada. resistencia MR 15-30%; baja resistencia BR 6-14%; susceptible S <5%.

86
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Estado de crecimiento
Pulgón Verde
Pulgón Azul
Pulgón Manchado
Pulgón Negro
Plántula 5 1 1 5 <25cm 40 10 10 40 25 -50 cm 75 30 30 75 >50 cm 100 50 100 100
sencia de estos áfidos durante más de 20años desde que han sido identificados en laregión (Aragón y Inwinkelried, 1995) podríangenerar un gradual proceso de selección na-tural en el germoplasma local. De hecho, Silvaet al. (2007) comprobaron que la resistenciade ‘CUF 101’ a PM se mantenía en Brasil, yademás identificaron una variedad criolla bra-sileña (‘Crioula’) como tolerante a este pul-gón.
DAÑO DIRECTO DE PULGONESEN ALFALFA Y SUDIAGNÓSTICO
El desarrollo de umbrales de acción antela presencia de una plaga (umbral de dañoeconómico) implica un conocimiento cabal dela relación entre planta e insecto fitófago, asícomo el efecto de características puntualesy variables de las condiciones en que am-bos evolucionan. El daño de los pulgonesen la mortalidad de plántulas o en las tasasde crecimiento del cultivo puede cambiar conla estación del año, el clima imperante, lossistemas de producción en que esté inclui-do el cultivo, el destino del cultivo, el pasto-reo, etc. (Pedigo et al., 1986). Una forma deaproximarse a la fijación de umbrales de dañoeconómico es conocer el comportamiento delas plantas ante poblaciones conocidas delinsecto-plaga en condiciones controladas(Mumford y Knight, 1997), estrategia que seha desarrollado ampliamente en EE.UU.
PM y PA pueden ser serias amenazaspara el cultivo de alfalfa cuando están pre-sentes durante la implantación. La pérdidade plantas puede ser grande en praderasnuevas, porque las plántulas, aun aquellas
de cultivares resistentes, pueden tener unacapacidad limitada para sustentar la alimen-tación de los pulgones. Si bien no se hanestablecido umbrales de daño para Uruguay,las diferencias existentes en el tipo y el ni-vel de riesgo entre diferentes especies depulgones pueden ser extrapolables de otrospaíses. El daño causado por PM y PA en laimplantación es mayor que el provocado porPV y PN, por lo que se recomienda realizarcontrol químico cuando la población llega aun pulgón por plántula de hasta 25 cm dealtura, especialmente en cultivares suscep-tibles (Cuadro 2). Esta recomendación estáasociada al hecho de que PM y PA produ-cen toxemia (Aragón y Imwinkelried, 1995),mientras que PV y PN producen daño poralimentación solamente, por lo que lasplántulas de alfalfa pueden tolerar cuatro acinco veces mayor número de pulgones com-parados con PA y PM (Cuadro 2).
En Uruguay el número de pulgones enplantas adultas de trébol rojo fue evaluadoen dos periodos de 1999-2000 (Bao et al.,2005) y 2006-2007 (Ribeiro, 2008), con nive-les máximos de 2 áfidos por tallo (Ribeiro,2008). Estas poblaciones son inferiores a losumbrales de daño definidos para alfalfa enEE.UU. (Mulder y Berberet, 1994), aunqueestos valores ya estarían dentro del umbralde daño para PM y PA en la etapa de im-plantación (Cuadro 2). Estos estudios, reali-zados en plantas adultas, indican presenciade las diferentes especies de pulgones y nopermiten establecer una relación entre és-tos y el número de individuos por planta.
En la etapa de implantación, si bien sepueden utilizar insecticidas aplicados a lasemilla para proteger el cultivo de insectos-plaga, como los pulgones, en el caso parti-
Cuadro 2. Umbral de daño económico para pulgón verde, azul, manchado y negropor tallo en diferentes estadios de crecimiento de alfalfa. (Fuente: Muldery Berberet, 1994; Woodward, 2006).

INIA
87
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
cular de las leguminosas estos productospueden afectar la sobrevivencia del rizobioproveniente del inoculante que también seaplica sobre la semilla en el momento de lasiembra (Fox et al., 2007; Srinivas et al., 2008;Ahemada y Khan, 2010). El uso de curasemi-llas en leguminosas forrajeras perennes es unapráctica que debe realizarse con asesoramien-to técnico, especialmente en alfalfa, especieque tiene una alta respuesta a la inoculacióncon rizobio (Rebuffo, 2000).
La resistencia genética es uno de loscaminos más efectivos para prevenir seve-ras pérdidas en alfalfa por pulgones, al redu-cir las posibilidades de daño severo y limitarla necesidad de insecticidas químicos. Sinembargo, aun las praderas sembradas concultivares resistentes deben tener un segui-miento de campo durante el periodo de im-plantación, cuando pocos pulgones porplántula pueden causar una reducción impor-tante en la población de alfalfa. Al existirimportantes diferencias en el umbral de dañoentre especies de pulgones, es imprescindi-ble el reconocimiento de las mismas paradefinir con propiedad si las poblaciones depulgones exceden los niveles de daño eco-nómico y es necesaria la aplicación de in-secticidas. Revisar plántulas enteras es elúnico método posible para cultivos en la eta-pa de implantación, cuando la altura no al-canza 25 cm. El muestreo debe realizarsesemanalmente después de la emergencia, yaque el número de pulgones puede aumentarmucho si las condiciones son favorables.Posteriormente, durante el desarrollo delcultivo, la factibilidad y también la eficienciade control por aplicación de insecticidas serestringe en Uruguay, por ser un cultivo pe-renne y por su utilización directa con anima-les en pastoreo, sumado al corto períodointergeneracional de los pulgones, aproxima-damente 10-15 días, y la capacidad de in-festación reiterada desde campos cercanos.Es por ello que el factor más importante enel manejo de pulgones para alfalfa en diver-sas regiones (EE.UU., Australia, Europa, Ar-gentina) ha sido la generación de cultivares
resistentes, información que se observa enlas listas de recomendación de cultivares conresistencia a uno o más pulgones (Cuadro1). Si bien algunos mecanismos de resisten-cia en alfalfa han sido quebrados por la va-riabilidad del insecto (biotipo BAOK90 dePM; Caddel et al., 2002), la resistencia a PMha sido muy estable.
PM se encuentra comúnmente duranteclima cálido y seco. El tamaño de esta es-pecie es relativamente pequeño en compa-ración con PV y PA. Su color varía desdeverde claro a bronceado con varias hilerasde puntos oscuros (Figura 1a). PM puedeencontrarse en grandes números en hojas ytallos en la porción baja del tapiz, cerca dela superficie del suelo. Su identificación, defácil visualización en el campo, es muy im-portante, ya que pocos pulgones por plántulapueden provocar mucho daño en alfalfa. PVes la especie más grande, de color verdeclaro (Figura 1b). Esta especie prefiere ali-mentarse de tallos y desarrollarse en lashojas cercanas a los ápices. PA, otra espe-cie que provoca toxemia y, por lo tanto po-cos pulgones provocan daño, no es fácilmen-te distinguible de PV. PA es más verde azu-lado y pequeño que PV. Los lugares preferi-dos para alimentarse son similares a los delPV, excepto que el biotipo más común (de-nominado BAOK90) puede encontrarse engrandes números en la parte inferior de lostallos. La forma más confiable de diferenciarPV y PA es el reconocimiento cuidadoso conuna lupa (10X). Anillos coloreados oscuropueden verse a intervalos regulares en laantena de PV (Figura 1b), mientras aquellasdel PA no tienen anillos oscuros pero sevuelven gradualmente de color más oscurocerca de la punta (Figura 1c). PV y PA es-tán adaptados a temperaturas relativamentefrescas. Otra especie que ocurre en legumi-nosas es PN, cuyo color varía desde gris anegro brillante (Figura 1d). PN prefiere ali-mentarse de hojas cerca de los ápices y entallos.

88
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Figura 1. (A) Varias hileras de puntos oscuros se observan en el dorso del abdomen delpulgón manchado (Therioaphis trifolii). (B) Detalle de las antenas del pulgón azulde la alfalfa (Acyrthosiphon kondoi) mostrando la coloración uniforme y el oscureci-miento hacia la punta. (C) Detalle de las antenas del pulgón verde (Acyrthosiphonpisum) con las articulaciones entre antenitos engrosadas y oscuras. (D) Pulgónnegro (Aphis craccivora) sobre un ápice de alfalfa.
A
B
C D
DAÑO INDIRECTO DEPULGONES
Los pulgones, además de reducir la pro-ducción de forraje de forma directa, por suc-ción y/o toxemia a la planta, son efectivostrasmisores de diversos virus. La incidenciade enfermedades virales retrasa el crecimien-
to en trébol rojo, especialmente en el segun-do año. Veiga et al. (2005) y Bao et al. (2005)midieron rangos de virosis entre 13 y 36%en cultivos de segundo año, con preponde-rancia de Potyvirus y AMV en infeccionessimples y múltiples, y los relacionan con lacaptura de PM, Nearctaphis bakeri y PN,conocidos como vectores. Ambos virus sontrasmitidos por pulgones en forma no per-

INIA
89
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
sistente, lo que permite una rápida distribu-ción y que un cultivo nuevo de trébol rojo sepueda infectar rápidamente si se siembracerca de cultivos con leguminosas en susegundo año (Veiga et al., 2005). Por su par-te, Carrión et al. (2005) comprobaron la ca-pacidad de poblaciones locales de PM y PA,de transmitir AMV y Potyvirus en trébol rojo,trabajando en condiciones de invernadero. Ladiversidad de virosis asociadas a las legu-minosas reduce la efectividad de una estra-tegia de mejoramiento genético por resisten-cia a virus. Una forma indirecta de disminuirla frecuencia de enfermedades virales en suconjunto es la reducción de la presencia delinsecto vector, mediante resistencia genéticao control químico del mismo (Wilcoxson yPeterson, 1960; Gorz et al., 1997; Taylor yQuesenberry, 1996).
DAÑOS DIRECTOS CAUSADOSPOR PULGONES EN OTRASLEGUMINOSAS
Los sistemas intensivos lecheros einvernada en Uruguay están basados en laimplantación de praderas cult ivadaspolifíticas, integradas mayoritariamente conleguminosas perennes en rotaciones concultivos anuales (Rebuffo et al., 2006; DIEA,2007). Además del alto valor nutritivo delforraje, las leguminosas forrajeras contribu-yen a la sostenibilidad de la rotación, dándo-le estabilidad e incrementando la rentabili-dad agrícola (Fernández y La Manna, 2003).Las leguminosas preponderantes en la regiónagrícola son Lotus corniculatus, trébol blan-co (Trifolium repens L.) y trébol rojo (DIEA,2007). Alfalfa, la leguminosa perenne conmás alto potencial de rendimiento (Díaz Lagoet at., 1996), adquiere importancia en el árealechera (DIEA, 2009).
En este contexto, donde las diferentesespecies de leguminosas están presentes enforma simultánea, la preferencia y el nivelde daño de determinados pulgones puedecambiar el balance, y por lo tanto la produc-tividad, de las mezclas sembradas. En sis-temas intensivos, donde el asesoramientotécnico es frecuente, es factible realizar se-
guimientos del nivel de pulgones presentesen la etapa de implantación de las praderaspara proponer estrategias de control eficien-tes y amigables con el ambiente. Sin em-bargo, la información sobre el daño depulgones, a excepción de la información yamencionada para alfalfa, es escasa o nulapara las especies y tipo de germoplasmautilizado en Uruguay.
Varias especies de pulgones pueden co-existir en una misma leguminosas, los cua-les a su vez pueden ser pulgonesgeneralistas y específicos. La especificidadpulgón-planta hospedera puede estar ligadadesde diversas características del hospede-ro, (Sunnucks et al.; 1997; Hill et al., 2004) asimbiontes asociados a las colonias depulgones (Dritschilo et al., 1979; Leonardo yMuiru, 2003; Ferrari et al., 2004). La presen-cia de plantas cianogénicas en trébol blancopuede conferirle protección contra áfidos(Dritschilo et al., 1979). Algunos flavonoides,incluyendo los taninos condensados, hansido identificados como los compuestos quecorrelacionan con la tolerancia de ecotiposa diversos pulgones (Vigna unguiculata (L.)Walp., Lattanzio et al., 2000; Arachishypogaea L., Grayer et al., 1992). La espe-cificidad de hospedero en poblaciones de PVque crecen en alfalfa, trébol, lotus, ha sidoidentificada en estudios que vinculan la mis-ma con la asociación del pulgón con bacte-rias simbiontes (Leonardo y Muiru, 2003;Ferrari et al., 2004). La adaptación depulgones que provienen de alfalfa o trébolcoexisten y pueden ser generalistas u hos-pedero-específico. Sunnucks et al. (1997)describieron formas específicas de PM paraalfalfa y trébol subterráneo (Trifoliumsubterraneum L.) en Australia. Leonardo yMuiru (2003) y Ferrari et al. (2004) identifica-ron pulgones con el simbionte PAUS que eranespecíficos de trébol, mientras que lossimbiontes PABS y PASS provenían depulgones que se alimentaban de alfalfa,Lotus y Vicia. La especificidad se manifies-ta con una mayor prolificidad y sobrevivenciadel pulgón cuando crece en el hospederoespecífico, mientras que el simbionte puedealterar la efectividad de los parasitoides(Ferrari et al., 2004).

90
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
PM y PA han sido evaluado en numero-sas leguminosas anuales y perennes enAustralia, incluyendo alfalfa, trébol blanco,trébol rojo (Franzmann et al . , 1979;Sunnucks et al., 1997). La alfalfa manteníala población más alta de PM, mientras quelos tréboles tenían más PA. Tanto la pre-sencia combinada como en forma indepen-diente de ambas especies de pulgones re-dujeron el rendimiento de todas las legumi-nosas. La complejidad de efectos y respues-tas entre planta e insecto-plaga implica ne-cesariamente realizar determinaciones sobreel efecto de las poblaciones locales depulgones en las especies y genotipos de le-guminosas que comúnmente se utilizan enel país.
Trabajos llevados a cabo recientementeen INIA La Estanzuela muestran daños pro-ducidos por poblaciones de PA tanto en al-falfa como en trébol rojo y en menor medidaen Lotus corniculatus (Cuitiño et al., 2010).PA afectó el normal desarrollo de estas tresleguminosas al estado de plántula y en par-ticular la sobrevivencia de alfalfa y trébolrojo. Con una población inicial de dos PA porplántula que se alimentaron y multiplicarondurante una semana, el 15% de las plántulasde alfalfa ‘Estanzuela Chaná’ y ‘Crioula’murieron como consecuencia del daño. Enigual medida se redujo la población de trébolrojo ‘Estanzuela 116’ e ‘INIA Mizar’ (15 y17%, respectivamente). En contraste, me-nos del 1% de las plántulas de Lotusuliginosus Schkuhr (líneas experimentalestetraploide y diploide) murieron, y solo 2-4%de las plántulas de Lotus corniculatus ‘SanGabriel’ e ‘INIA Draco’ se secaron como con-secuencia de los pulgones. Si bien la meto-dología no es idéntica a la diseñada porBerberet et al. (1991a) para evaluar la resis-tencia genética a PA en alfalfa, la similituden la mortandad de plántulas de trébol rojo yalfalfa indica que se debe realizar tambiénun seguimiento de las poblaciones depulgones en la etapa de implantación de tré-bol rojo, especialmente cuando las condicio-nes son favorables a los pulgones y desfa-vorables para las plántulas.
MECANISMOS DERESISTENCIA A INSECTOS ENLEGUMINOSAS FORRAJERAS
La resistencia de las plantas a lospulgones, al igual que otros insectos, se al-canza mediante mecanismos que evitan lacolonización por los pulgones (antixenosis),que impiden el crecimiento y la reproducciónde los mismos (antibiosis), o que estimulancaracterísticas de la planta de forma que nose ve afectada por la alimentación porpulgones (tolerancia). Estos mecanismospueden presentarse por separado o juntos,en diferentes proporciones (Holtkamp y Clift,1993). Estudios recientes en Australia mues-tran que los mecanismos de respuesta de lamisma planta a distintas especies depulgones pueden ser diferentes (Nair et al.,2003). En el caso de alfalfa frente a ataquesde PV el mecanismo poligénico identificadoha sido el de antibiosis (Julier et al., 2004).
La evaluación realizada en INIA LaEstanzuela caracteriza los tres componen-tes de resistencia a insectos que usualmen-te se definen como claves en la interacciónentre la plaga y la planta. La primera barreracorresponde a los mecanismos que evitanla preferencia o colonización por los pulgones(antixenosis), que se estudió mediante elconteo de pulgones alados dos días despuésde su liberación en vuelo libre sobre lasplántulas de alfalfa, trébol rojo, Lotuscorniculatus y L. uliginosus distribuidas alazar (Figura 2). No se observaron diferen-cias entre cultivares dentro de especies, yL. uliginosus fue la especie con menor pre-ferencia, en contraste con alfalfa, trébol rojoy también L. corniculatus, en las cuales lacolonización fue alta.
El segundo elemento que se considera enla resistencia son los mecanismos que im-piden el crecimiento y la reproducción de lospulgones (antibiosis), estudiados en estecaso mediante el conteo de los pulgonesápteros a los 7 días de liberados los pulgonesalados (Figura 3). Con muy baja preferenciay escasa reproducción, el número menor

INIA
91
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
corresponde nuevamente a L. uliginosus.Aunque el número inicial de pulgones fue alto(Figura 2), en el caso particular de L.corniculatus la descendencia de ápteros fuebaja, lo cual indica una baja tasa de repro-ducción. La mayor multiplicación de PA seobservó en alfalfa y trébol rojo. Al igual queen la antixenosis, no se observaron diferen-cias entre cultivares dentro de cada especieen la antibiosis.
El tercer mecanismo de la resistenciacorresponde a aquellos que estimulan carac-
terísticas de la planta de forma que no se veafectada por la alimentación de los pulgones(tolerancia). En el caso particular de PM yPA, este mecanismo también indicaría latolerancia a la toxemia. La tolerancia de lasespecies y cultivares a PA se evaluó com-parando el tamaño de las plántulas con y sinla presencia de PA a la semana de liberadoslos pulgones alados (Figura 4). La preferen-cia del PA por trébol rojo fue tan alta comopara alfalfa, alcanzando un número depulgones más alto que los indicados para el
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
Es
t.C
ha
ná
Cri
ou
la
Es
t.11
6
INIA
Miz
ar
Sa
nG
ab
rie
l
INIA
Dra
co
Te
tra
plo
ide
Dip
loid
e
Alfalfa Trébol rojo L.corniculatus L.uliginosus
Pu
lgo
ne
s/p
lán
tula
Figura 2. Número de pulgones azules alados/plántula a los dos días después de suliberación. Barra de Mínima Diferencia Significativa (P<0.05).
Figura 3. Número de pulgones azules ápteros/plántula a los siete días después de laliberación de alados. Barra de Mínima Diferencia Significativa (P<0.05).
0
2
4
6
8
10
12
14
Es
t.C
ha
ná
Cri
ou
la
Es
t.11
6
INIA
Miz
ar
Sa
nG
ab
rie
l
INIA
Dra
co
Te
tra
plo
ide
Dip
loid
e
Alfalfa Trébol rojo L.corniculatus L.uliginosus
Pu
lgo
ne
s/p
lán
tula

92
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
umbral de daño económico indicado para al-falfa (Mulder y Berberet, 1994; Woodward,2006). PA redujo la sobrevivencia así comoel tamaño de plántula de alfalfa y trébol rojo,con amarillamiento de los ápices y marchi-tez en numerosos casos. A pesar de laantibiosis demostrada por L. corniculatus, lasplántulas detuvieron su crecimiento y presen-taron síntomas de toxemia (ápices amarilloclaro), todo lo cual se reflejó en el menortamaño de plántulas. Los únicos genotiposen los cuales no se observan diferencias decrecimiento entre los tratamientos con y sinpulgones corresponden a L. uliginosus, ma-teriales que podemos definir como altamen-te resistentes. Las mayores reducciones enel crecimiento de las plántulas con PA seprodujeron con los cultivares de alfalfa y tré-bol rojo. Si bien será necesario evaluar elefecto de diferentes densidades de pulgonesen trébol rojo y Lotus corniculatus para reali-zar recomendaciones de niveles de dañoeconómico, estos resultados indican que esaconsejable revisar las praderas en el perio-do de implantación para identificar las espe-cies de pulgones presentes y cuantificarlos,ya que en ciertos periodos con condicionesadversas pueden provocar muerte deplántulas. Es particularmente importanteidentificar PA y PM, las especies que pro-vocan toxemia.
Lograr resistencia sin reducir la calidadagronómica no es siempre un objetivo alcan-zable. Algunas veces el mecanismo de re-sistencia compromete la calidad agronómicade la planta, como es el caso de caracterís-ticas físicas, como el grosor de los tejidos(resistencia al gorgojo de la arveja) o resis-tencia química que involucra compuestostóxicos para mamíferos (alcaloides enlupinos, Edwards y Singh, 2006). Sin embar-go, la resistencia de alfalfa a varias espe-cies de pulgones ha sido hasta ahora unaexcepción a este problema, debido a que elmodelo de herencia simple y dominante nocomprometió la calidad de forraje (Edwardsy Singh, 2006). El rendimiento global aumentacon genotipos resistentes, aun cuando no secorrelaciona siempre con la presencia dedeterminados compuestos. Por ejemplo, laresistencia a PV no se correlacionó con laconcentración de saponinas en EE.UU.(Pedersen et al., 1975), mientras que engermoplasma de Polonia la mayor concen-tración de saponinas de líneas resistentesde alfalfa redujeron la tasa reproductiva ysobrevivencia de este pulgón (Golawska etal., 2006). En el caso particular de Lotuscorniculatus y L. uliginosus, es bien conoci-da la presencia de taninos condensados enhojas y tallos. Dados los antecedentes enotras especies, estos compuestos podrían
Figura 4. Biomasa (mg MS/plántula) a los 7 días después de liberados los pulgonesazules y su comparación con plántulas sin la presencia de PA. Barra de MínimaDiferencia Significativa (P<0.05).
0
5
10
15
20
25
Est.
Ch
an
á
Cri
ou
la
Est.
116
INIA
Miz
ar
San
Gab
riel
INIA
Dra
co
Tetr
ap
loid
e
Dip
loid
e
Alfalfa Trébol rojo L.corniculatus L.uliginosus
Tam
añ
od
ep
lán
tula
s(m
gM
S)
Con pulgones
Sin pulgones

INIA
93
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
ser los determinantes de la escasa prefe-rencia que t iene el pulgón azul a L.uliginosus.
CONCLUSIONES
Los cultivares resistentes son una de lasherramienta más segura que tiene el produc-tor, y en el caso particular de los cultivaresde alfalfa importados, sobrevivirán al menosla mitad de las plántulas cuando PA, PV oPM se alimentan en la mayoría de loscultivares. En el futuro, cultivares resisten-tes en otras leguminosas serán una herra-mienta segura y amigable con el ambiente,pero su obtención es un proceso de años demejoramiento genético del germoplasma lo-cal. Además de la resistencia genética yadisponible en cultivares de alfalfa, el produc-tor debe realizar un manejo adecuado deaplicaciones químicas en las praderas en laetapa de implantación de forma que protejanla presencia de enemigos naturales. Larevisación de praderas que incluyen alfalfa,trébol rojo o Lotus corniculatus debería sersemanal en la etapa de implantación paradetectar la presencia de pulgones en las eta-pas iniciales. Al identificar niveles depulgones iguales o superiores a los indica-dos para alfalfa en EE.UU., especialmentepara PA y PM, será necesario realizar elcontrol químico del pulgón. Estas medidasde seguimiento y control químico ayudarána reducir pérdidas o reducciones de creci-miento de plantas cuando las poblacionesde pulgones aumentan, predominan las es-pecies de pulgones que provocan mayordaño como PA y PM, o las condiciones sondesfavorables para el crecimiento de las le-guminosas y favorecen el ciclo biológico delpulgón.
AGRADECIMIENTOS
A Pablo Calistro y Alicia González por eltrabajo de laboratorio. A Dinorah Rey por elcuidado en el invernadero. A Amado Vergaray Marcelo Rodríguez por las fotografías. AJack Kelly Clark, cortesía de University ofCalifornia Statewide IPM Program, por lasfotos de Acyrthosiphon kondoi y A. pisum
(propiedad de la Junta de Regentes deUniversity of California, USA). Esta investi-gación fue co-f inanciada por INIA yFONTAGRO a través del Proyecto FTG-787/2005 «Ampliación de la Base Genética deLeguminosas Forrajeras Naturalizadas paraSistemas Pastoriles Sustentables». http://www.inia.org.uy/sitios/lesis/lesisindex.html
BIBLIOGRAFÍA
AHEMADA, M.; KHAN, M.S. 2010. Comparativetoxicity of selected insecticides to peaplants and growth promotion in responseto insecticide-tolerant and plant growthpromoting Rhizobium leguminosarum.Crop Protection 29(4): 325-329.
ALTIERI, M.A.; NICHOLS, C.I. 2000.Agroecología: teoría y práctica para unaagricultura sustentable. Serie TextosBásicos para la Formación Ambiental 4.PNUMA, México City. 250 p.
ALZUGARAY, R.; RIBEIRO, A.; SILVA, H.;STEWART, S.; CASTIGLIONI, E.;BARTABURU, S.; MARTINEZ, J.J. 2010.Prospección de agentes de mortalidadnatural de áfidos en leguminosasforrajeras en Uruguay. Montevideo,Agrociencia XIV (1): 27-35.
ARAGÓN, J.R.; IMWINKELRIED, J.M. 1995.Plagas de la alfalfa. En: Hijano, E.;Navarro, A. (Eds.) La alfalfa en laArgentina. INTA Subprograma Alfalfa.p. 81-104.
BAO, L.; MAESO, D.; ALTIER, N. 2005.Enfermedades virales del trébol rojo enUruguay; Avances de la investigación enel período 1994-2004. INIA Uruguay, SerieTécnica Nº 150. 78 p.
BENTANCOURT, C.M.; SCATONI, I.B. 2001.Enemigos naturales; manual ilustradopara la agricultura y la forestación.Montevideo, Hemisferio Sur. 169 p.
BENTANCOURT, C.M.; SCATONI, I.B.;MORELLI, E. 2009. Insectos del Uruguay.Montevideo, Hemisferio Sur. 658 p.
BERBERET, R.C.; CADDEL, J.L.; ZARRABI,A.A. 1991a. Blue alfalfa aphid resistanceAcyrthosiphon kondoi Shinji. En: C.C. Foxet al. (Eds.) Standard Tests to CharacterizeAlfalfa Cultivars (Third Edition; amended2004). North American Alfalfa ImprovementConference, Beltsville, MD.

94
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
BERBERET, R.C.; CADDEL, J.L.; ZARRABI,A.A. 1991b. Pea aphid resistanceAcyrthosiphon pisum (Harris). En: C.C. Foxet al. (Eds.) Standard Tests to CharacterizeAlfalfa Cultivars (Third Edition; amended2004). North American Alfalfa ImprovementConference, Beltsville, MD.
BERBERET, R.C.; CADDEL, J.L.; ZARRABI,A.A. 1991c. Spotted alfalfa aphidresistance Therioaphis maeulata(Buckton). En: C.C. Fox et al. (Eds.)Standard Tests to Characterize AlfalfaCultivars (Third Edition; amended 2004).North American Alfalfa ImprovementConference, Beltsville, MD.
BLACKMAN, R.L.; EASTOP, V.F. 1984. Aphidson the World Crops; An identificationGuide. New York, Wiley. 466 p.
BORROR, D.J.; DE LONG, D.M.; TRIPLAHORN,C.A. 1981. An Introduction to the Study ofInsects. Philadelphia, Saunders. 827 p.
CADDEL, J.L.; ZARRABI, A.A.; BERBERET,R.C. 2002. Registration of OK 190 AlfalfaGermplasm. Crop Science 42: 992-993.
CARRIÓN, F.; BAO, L.; MAESO, D.; ALTIER, N.2005. Estudios de transmisión de AMV yPotyvirus por áfidos en condicionescontroladas. En: Bao, L.; Maeso, D.; Altier,N. (Eds.) Enfermedades virales del trébolrojo en Uruguay: Avances de lainvestigación en el período 1994-2004.INIA Uruguay, Serie Técnica Nº 150,p. 59-65.
CUITIÑO, M.J.; ALZUGARAY, R.; REBUFFO, M.2010. Characterization of the resistancecomponents of perennial forage legumesto blue aphid (Acyrthosyphon kondoiShinji). The 6th International Symposiumon the Molecular Breeding of Forage andTurf, Buenos Aires, Argentina, 15-19March 2010. Ediciones INTA, p. 117.
DÍAZ LAGO, J.E.; GARCÍA, J.A.; REBUFFO, M.1996. Crecimiento de leguminosas en LaEstanzuela. INIA Uruguay. Serie TécnicaNº 71, 12 p.
DIEA. 2007. Encuesta Agrícola «Invierno 2007».Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.Dirección de Estadísticas Agropecuarias.Montevideo, Uruguay. 44 p.
DIEA. 2009. La producción lechera en elUruguay. Año 2007. Serie EncuestasAgosto, 2009, Nº 278, 79 p.
DRITSCHILO, W.; KRUMMEL, J.; NAFUS, D.;PIMENTEL, D. 1979. Herbivorous insectscolonising cyanogenic and acyanogenicTrifolium repens. Heredity 42: 49-56.
EDWARDS, O.; SINGH, K. 2006. Resistance toinsect pests: What do legumes have tooffer? Euphytica 147: 273-285.
FERNÁNDEZ, E.; LA MANNA, A. 2003. Análisisde la sostenibilidad física y económica derotaciones de cultivos y pasturas. En:Morón, A.: Díaz R. (Eds.) Simposio 40 añosde rotaciones agrícolas-ganaderas. INIALa Estanzuela, Uruguay. Serie Técnica Nº134, p. 55-66.
FERRARI, J.; DARBY, A.C.; DANIELL, T.J.;GODFRAY, H.C.J.; DOUGLAS, A.E. 2004.Linking the bacterial community in peaaphids with host-plant use and naturalenemy resistance. Ecological Entomology29: 60-65.
FOX, J.E.; GULLEDGE, J.; ENGELHAUPT, E.;BUROW, M.E.; MCLACHLAN, J.A. 2007.Pesticides reduce symbiotic efficiency ofnitrogen-fixing rhizobia and host plants.PNAS 104(24): 10282-10287.
FRANZMANN, B.A.; SCATTINI, W.J.; RYNNE,K.P.; JOHNSON, B. 1979. Lucerne aphideffects on 18 pasture legumes in southernQueensland: a glasshouse study.Australian Journal of ExperimentalAgriculture and Animal Husbandry 19(96):59-63.
GASSEN, D.N. 1987. Parasitos, patógenos epredadores de insetos associados àcultura do trigo. Passo Fundo, EMBRAPA-CNPT. Circ. Tec., 1. 86 p.
GAO, L.L.; HORBURY, R.; NAIR, R.M.; SINGH,K.B.; EDWARDS, O.R. 2007. Resistanceto multiple aphid species with variousresistant phenotypes has been identifiedin a single Medicago truncatula cultivar.Bulletin of Entomological Research 97:41-48.
GOLAWSKA, S.; LESZCZYNSKI, B.; OLESZEK,W. 2006. Effect of low and high-saponinlines of alfalfa on pea aphid. Journal ofInsect Physiology 52: 737-743.
GORZ, H.J.; MANGLITZY, G.R.; HASKINSZ, F.A.1997. Selection for Yellow Clover Aphidand Pea Aphid Resistance in Red Clover.Crop Science 19: 257-260.

INIA
95
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
GRAYER, R.J.; KIMMINSA, F.M.; PADGHAMA,D.E.; HARBORNE, J.B.; RAOB, D.V.R.1992. Condensed tannin levels andresistance of groundnuts (Arachishypogaea) against Aphis craccivora.Phytochemistry 31(11): 3795-3800.
HILL, C.B.; LI, Y.; HARTMAN, G.L. 2004.Resistance of Glycine Species and VariousCultivated Legumes to the Soybean Aphid(Homoptera: Aphididae). Journal ofEconomical Entomology 97(3): 1071-1077.
HOLTKAMP, R.H.; CLIFT, A.D. 1993.Establishment of three species of lucerneaphids on 24 cultivars of lucerne.Australian Journal of Agricultural Research44: 53-58.
HOLTKAMP, R.H.; EDGE, V.E.; DOMINIAK, B.C.;WALTERS, P.J. 1992. Insecticideresistance in Teriaphis trifolii f. maculata(Hemiptera:Aphidiidae) in Australia.Journal of Economical Entomology 85(5):1576-1582.
JOHNSON, L.D.; LEGAULT, C.G. 2006. Cowpeaaphid resistance Aphis craccivora (Koch).En: C.C. Fox et al. (Eds) Standard Tests toCharacterize Alfalfa Cultivars (ThirdEdition; amended 2004). North AmericanAlfalfa Improvement Conference,Beltsville, MD.
JULIER, B.; BOURNOVILLE, R.; LANDRÉ, B.;ECALLE, C.; CARRÉ, S. 2004. Geneticanalysis of lucerne (Medicago sativa L.)seedling resistance to pea aphid(Acyrtosiphon pisum Harris). Euphytica138: 133-139.
LATTANZIO, V.; ARPAIA, S.; CARDINALI, A.; DIVENERE, D.; LINSALATA, V. 2000. Roleof endogenous flavonoids in resistancemechanism of Vigna to aphids. Journal ofAgricultural and Food Chemistry 48(11):5316-20.
LEONARDO, T.E.; MUIRU, G.T. 2003. Facultativesymbionts are associated with host plantspecialization in pea aphid populations.Proceedings of the Royal Society, London,Biological Science 270: S209-S212.
MADIN, R.W. 1993. Weed, invertebrate anddisease pests of Australian sheeppastures an overview. En: Delfosse, E.S.(Ed.) Pests of Pastures. Melbourne,CSIRO. p 3-20.
MULDER, P.G.; BERBERET, R.C. 1994. Alfalfaaphids in Oklahoma. Oklahoma StateUniversity Cooperative Extension service.Fact Sheet Nº 7184. Revised 1998. 2 p.
MUMFORD, J.D.; KNIGHT, J.D. 1997. Injury,damage and threshold concepts. En: Dent,D.R.; Walton, M.P. (Eds) Methods inEcological and Agricultural Entomology,CAB International, Wallingford. Ch.8, p.203-220.
NAIR, R.M.; CRAIG, A.D.; AURICHT, G.C.;EDWARDS, O.R.; ROBINSON, S.S.;OTTERSPOOR, M.J.; JONES, J.A. 2003.Evaluating pasture legumes for resistanceto aphids. Australian Journal ofExperimental Agriculture 43: 1345-1349.
NIELSON, M.W.; LEHMAN, W.F. 1980. Breedingapproaches in alfalfa. En: Maxwell, F.G.;Jennings, P.R. (Eds.) Breeding plantsresistant to insects. Wiley, NY. p. 277-311.
NAULT, L.R. 1997. Arthropod transmission ofplant viruses: a new synthesis. Annals ofthe Entomological Society of America 90:521-541.
PARKER, S.P. 1982. Synopsis and classificationof living organisms. Vol. 2. New York,McGraw-Hill. 1232 p.
PEDERSEN, M.W.; SORENSEN, E.L.;ANDERSON, M.J. 1975. A Comparison ofPea Aphid-resistant and SusceptibleAlfalfas, for Field Performance, SaponinConcentration, Digestibility, and InsectResistance. Crop Science 15: 254-256.
PEDIGO, L.P.; HUTCHINS, S.H.; HIGLEY, L.G.1986. Economic injury levels in theory andpractice. Annual Review of Entomology31: 341-368.
REBUFFO, M. 2000. Implantación. En: Rebuffo,M.; Risso, D.; Restaino, E. (Eds.)Tecnología en alfalfa. Montevideo,Uruguay. INIA, Serie Boletín deDivulgación Nº 69, p. 29-36.
REBUFFO, M.; BEMHAJA, M.; RISSO, D.F. 2006.Uso de leguminosas forrajeras ensistemas pastoriles: situación actual deUruguay. Lotus Newsletter 36(1): 22-33.
RIBEIRO, A. 2008. Caracterización de losbiocontroladores de insectos plaga ensistemas de producción agrícola pastorilesdel litoral oeste uruguayo. Proyecto PDTS/C/OP/32/07, Informe final. 50 p.

96
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
SILVA, A.A.; VARANDAI, E.M.; RASSINIII, J.B.2007. Influência do clima, da cultivar ede processos dependentes da densidadesobre afídeos em alfafa. Bragantia 66(2):285-290.
SRINAVAS, T.; SRIDEVI, M.; MAALLAIAH, K.V.2008. Effect of Pesticides on Rhizobiumand Nodulation of Green Gram’ Vignaradiata (L.) Wilczek. The ICFAI Journalof Life Sciences 2(1): 36-44.
SUNNUCKS, P.; DRIVER, F.; BROWN, W.V.;CARVER, M.; HALES, D.F.; NILNE, W.N.1997. Biological and geneticcharacterization of morphologically similarTherioaphis trifolii (Hemiptera: Aphididae)with different host utilization. Bulletin ofEntomological Research 87: 425-436.
TAYLOR, N.L.; QUESENBERRY, K.H. 1996. Redclover science. Series Current plantscience and biology in agriculture, 28.Kluwer Academic Publishers, Dordrecht,the Netherlands. 229 p.
VEIGA, L.; MAESO, D.; ALTIER, N. 2005.Relevamiento y cuantificación de lasenfermedades virales en cultivos de trébolrojo. En: Bao, L.; Maeso, D.; Altier, N. (Org).Enfermedades virales del trébol rojo enUruguay. Montevideo, INIA Uruguay, SerieTécnica Nº 150, p. 17-27.
WILCONXSON, R.D.; PETERSON, A.G. 1960.Resistance of Dollard Red Clover to thePea Aphid, Macrosiphum pisum. Journalof Economical Entomology 53(5): 863-865.
WOODWARD, W.T.W. 2006. Aphid Complexesin Alfalfa. En: Proceedings, 2006.Washington State Hay GrowersAssociation’s Annual Conference andTrade Show, 18-19 January, Kennewick,WA. 5 p.

INIA
97
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
RESUMENLa avena amarilla (Avena byzantina K. Koch) es una especie forrajera invernal de importan-cia en el Uruguay. Su cultivo se ha basado en dos variedades de avena amarilla,‘Estanzuela1095a’ y ‘RLE115’. Su susceptibilidad al daño causado por el pulgón verde delos cereales Schizaphis graminum Rondani (Sg) pone en compromiso el establecimientodel cultivo y la producción de forraje. Existe resistencia genética a Sg en avena, que seexpresa por la antixenosis y antibiosis frente al pulgón y la tolerancia de los tejidos de laplanta al daño causado por la toxina de los pulgones. Para Schizaphis graminum se hadiagnosticado la ocurrencia de biotipos en la región. La bibliografía internacional refiere agenotipos con genes de resistencia, mientras que en Uruguay se ha llevado a cabo lacaracterización por resistencia en una colección de poblaciones criollas de avena amarilla.Esta caracterización hecha en invernáculo con inoculación de pulgones permitió identificargenotipos con tolerancia a Sg y también ajustar la metodología de trabajo para hacer estacaracterización más eficiente, con el objetivo de evaluar sistemáticamente materiales demejoramiento. Se delinean trabajos en curso y a futuro con el objetivo de introgresar genesde resistencia a Sg e identificar biotipos de Sg en Uruguay.
Palabras clave: Avena byzantina, Avena sativa, avena forrajera, variedades criollas, biotipos de pulgón.
INTRODUCCIÓN
La avena y en particular la avena amari-lla (Avena byzantina K. Koch) ha sido la es-pecie forrajera invernal de mayor difusión enel Uruguay durante décadas (250-350 milhectáreas/año en el período 1950-2010), re-presentando más del 50% del área deverdeos anuales de invierno (Cuadro 1).
Los materiales más sembrados histórica-mente son de este tipo: ‘Estanzuela 1095a’(seleccionada en 1925; Boerger, 1943) y‘RLE 115’ (liberada en 1976, reselección de
MEJORAMIENTO GENÉTICO DE AVENAPOR RESISTENCIA AL PULGÓN VERDE
DE LOS CEREALES (Schizaphisgraminum Rondani)
Federico Condón1,2
Mónica Rebuffo2
Rosario Alzugaray3
María José Cuitiño2
1 Recursos Genéticos, INIA La Estanzuela.2 Programa Pasturas y Forrajes, INIA La Estanzuela.3 Protección Vegetal, INIA La Estanzuela.
la población de ‘Estanzuela 1095a’; Millot etal., 1981). Han proporcionado flexibilidad alos sistemas pastoriles, permitiendo siem-bras de enero-febrero y aumentando la dis-ponibilidad de forraje en otoño-invierno. Comoespecie, la avena no solo aporta forraje dealto valor nutritivo sino que también contri-buye a la diversificación de cultivos por suadaptación a la siembra directa, y capaci-dad para prosperar en períodos de altas tem-peraturas y escasa humedad.
Sin embargo, su susceptibilidad al dañocausado por el pulgón verde de los cereales

98
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Año Censal 1950 1966 1970 1980 1990 2000
Avena doble propósito 80.713 102.263 66.596 65.018 52.037 32.251
Avena pastoreo 275.340 252.995 183.970 149.842 211.773 203.301
Subtotal área de Avena 356.053 355.258 250.566 296.453 263.810 235.552
Raigrás anual 7.208 82.416 59.377 39.265 53.335 98.251
Otros CFI 38.501 46.523 18.218 4.658 9.946 26.007
Total CFI 401.762 484.197 328.161 340.376 330.421 359.810
% Avena en total CFI 88,6% 73,4% 76,4% 87,1% 79,8% 65,5%
Schizaphis graminum Rondani (Figura 1)pone en compromiso el establecimiento delcultivo y por lo tanto su producción de forra-je (Boerger, 1943, 1952; Silveira Guido yConde, 1946). Estos afectan la avena al ali-mentarse de su savia causando un daño di-recto, además de inyectar saliva tóxica.También pueden ser vectores del virus delenanismo amarillo de la cebada (BYDV -Barley Yellow Dwarf Virus; Halbert y Voegt-lin, 1995), enfermedad que puede causar undaño indirecto incluso mayor que el dañodirecto al reducir tanto la producción de bio-masa como el rendimiento de grano (Carriónet al., 2005). Schizaphis graminum (Sg) po-see una enorme capacidad reproductiva, fa-
Cuadro 1.Superficie sembrada (ha) en el Uruguay para distintos cultivos forrajeros anuales deinvierno (CFI). Fuente: Censos Generales Agropecuarios, MGAP, Uruguay.
vorecida en condiciones de temperaturasaltas, y la disponibilidad de huéspedes di-versos en los que alimentarse les confiereventajas competitivas muy grandes (Black-man y Eastop, 1984; Bentancourt et al.,2009). No solo la avena es atacada por Sg;sus posibles hospederos incluyen cerealescomo trigo, cebada, sorgo y también gramí-neas forrajeras utilizadas en la región (rai-grás, cebadilla, festuca y otras, Bentancourtet al., 2009).
Esta susceptibilidad es crítica cuando serequiere de cultivares que se establezcan enun período de condiciones adversas en tér-minos de humedad y de mucha actividad deinsectos como frecuentemente sucede en
Figura 1. Detalle mostrando individuos de Schizaphis graminum o pulgón verde de loscereales. Adulto alado (a) y ninfa (b). Fotos de Jack Kelly Clark, cortesía delUniversity of California Statewide IPM Program. Las fotos tienen derechosde propiedad de Regents of the University of California.

INIA
99
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
siembras tempranas. Se han documentadoen el país invasiones de Sg durante los me-ses de mayo y junio de 1934-35; 1937; 1939y 1944, que causaron grandes pérdidas enlos cultivos de avena (Silveira Guido y Con-de, 1946; Salvatori, 2004).
Sin duda, la mejor forma de disminuir eldaño causado por Sg es controlando y man-teniendo la población en niveles reducidos.En este sentido se destaca que anteceden-tes regionales como son los programas decontrol de la población de áfidos mediantela liberación de parasitoides y predadores delpulgón realizados por EMBRAPA-CNPT a fi-nes de la década de 1970 impactaronsignificativamente en las poblaciones de Sgy otras especies en la región (Salvadori,2000, 2004; Salvadori et al., 2004). Sinembargo en los últimos años se ha asistidoa un incremento tanto en las poblacionescomo en las especies de áfidos presentesen los cultivos de Uruguay, al igual queSaluso (2004) y Salvadori (2004) reportanpara Argentina y Brasil, respectivamente.
El uso masivo de plaguicidas y entreellos el glifosato han incidido en la disminu-ción de la eficiencia de los agentes de con-trol establecidos y han conducido a laresurgencia de esta plaga (Salvadori, 2004).
DESCRIPCIÓN DE LARESISTENCIA A Schizaphisgraminum
La resistencia de la planta al pulgón (Flinnet al., 2001) se manifiesta en mecanismosque incluyen:
• la antixenosis, o mecanismos de la plan-ta que la hacen poco preferida por partede los áfidos;
• la antibiosis por parte de la planta a lospulgones que provoca menor tasa de re-producción de los mismos que en aque-llos genotipos que no la poseen;
• la tolerancia de los tejidos de la plantaal daño causado por el pulgón, que seexpresa cuando no se presenta clorosiso amarillamiento por la toxina de la sali-va de los pulgones inyectada al alimen-tarse de la planta. Cuando un genotipo
no es tolerante, este amarillamiento cu-bre gran porcentaje de la hoja y la plan-ta eventualmente muere. Una planta to-lerante no recibe un daño significativo yno muere por el ataque de los pulgones.
Estas tres manifestaciones pueden pre-sentarse juntas o separadas, y en diferen-tes proporciones (Holtkamp y Clift, 1993).Como mecanismos son importantes en dife-rentes etapas de la interacción entre la ave-na y los áfidos que la ataquen: lo ideal seríapoder seleccionar genotipos que poseenantixenosis, que además poseen antibiosisy cuando son atacados por los pulgones,estos tienen una baja tasa de fecundidad, ypor lo tanto la población de pulgones crecemás lentamente para atacar otras plantas, yademás, la planta tolera o resiste el ataqueno presentando clorosis y no muere por esteataque, por lo tanto no se compromete elestablecimiento del cultivo. Sin duda estasresistencias deberían estar complementadaspor la resistencia al BYDV para tener un cul-tivo que no recibe daños significativos en elmomento de la implantación.
DIVERSIDAD GENÉTICA ENSchizaphis graminum
Para Sg se ha diagnosticado la ocurren-cia de biotipos en la región (Salto, 1976;Castro et al., 1999; Noriega et al., 2000),habiéndose identificado como predominanteen Argentina los biotipos C y B, y menosfrecuentemente el biotipo E. Esta variabili-dad del insecto, que genera diferencias ensu agresividad colonizadora, su preferenciapor diferentes especies y en su tasareproductiva, puede resultar en una limitantepara el progreso genético de la resistenciaen cereales, y debe ser tenida en cuenta paraacceder a los genes y la diversidad genéticanecesaria para generar cultivares de avenaforrajera con resistencia a el o los biotiposdominantes en Uruguay. Esta es una líneade trabajo en marcha, que consiste en iden-tificar el o los biotipos de Sg presentes en elpaís. Para ello se está aplicando la metodo-logía descripta por Burd y Porter (2006), uti-lizando un set diferencial de genotipos detrigo, cebada, centeno y avena que permite

100
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
identificar biotipos. Este es un trabajo querecién se encuentra en sus comienzos ennuestro país pero que tiene el potencial dedefinir la estrategia a seguir en el futuro.
DIVERSIDAD GENÉTICA EN ELMEJORAMIENTO DE AVENAPOR RESISTENCIA ASchizaphis graminum
A nivel internacional se han identificadocuatro genes de resistencia a Sg en mate-riales de avenas provenientes de diversasregiones (Mongolia, Rusia, Japón, Italia, Ar-gentina; Radchenko, 2004). El gen de resis-tencia al biotipo C (Grb1) proviene de unmaterial argentino y cuya denominación esM.C. 41374 (USDA PI 186270), y que ha de-mostrado ser susceptible a los biotipos A yB (Daniels, 1978; Boozaya-Angoon et al.,1981). Además, el genotipo CI 1580 poseeun gen diferente (Grb2) que también le con-fiere resistencia Biotipo C (Boozaya-Angoonet al., 1981), y el genotipo CI 2898 tiene elgen Tg1 que le confiere resistencia al biotipoA (Gardenhire, 1964). Finalmente, el genotipoCI 4888 posee el gen Grb3 que le confiereresistencia al biotipo B (Boozaya-Angoon etal., 1981).
En lo que se refiere a mecanismosgenéticos de control de la resistencia tantopara la avena blanca (Avena sativa L.) comopara la avena amarilla, los resultados indi-can que estaría controlada por genes mayo-res dominantes, existiendo la posibilidad deque existan genes independientes que con-fieran resistencia a un mismo biotipo(Boozaya-Angoon et al., 1981).
EL MEJORAMIENTO GENÉTICOPOR RESISTENCIA AL PULGÓNVERDE DE LA AVENA ENURUGUAY
La aparición de daños importantes en rai-grás en condiciones de producción(Alzugaray, 2004) ha motivado el comienzode actividades para identificar diferenciasvarietales e incorporar mejores niveles de
resistencia a Sg. Uno de los recursosgenéticos de avena de los que INIA disponees una colección de 40 poblaciones criollasde avena, caracterizadas morfológicamentepor Vilaró et al. (2004). Estas poblacionesprovienen de una colecta realizada en 1999que recogió germoplasma de avena o «va-riedades criollas» mantenidas por producto-res por largos períodos de tiempo (actividadfinanciada por PROCISUR - SubprogramaRecursos Genéticos). Este recurso genéticoha estado bajo la presión natural de selec-ción vinculado a altas presiones de estresesbióticos y al pastoreo (Rebuffo y Abadie,2001; Vilaró et al., 2004). El 50% de estaspoblaciones se originan a partir del cultivar‘Estanzuela 1095a’, siendo por lo tanto ave-nas amarillas de más directo uso en el me-joramiento como verdeo. Uno de los estresesbióticos a los que la avena se debe adaptares el ataque de pulgones en la fase de im-plantación, sobre todo en siembras tempra-nas (Perea y Núñez, 1981; Alzugaray, 2004).
Bajo esta hipótesis de trabajo se planteóel caracterizar por su comportamiento anteSg a una colección total de 120 accesionesde avena previamente caracter izadamorfológicamente por Vilaró et al (2004). Estacolección está compuesta por: a) 40 pobla-ciones criollas del tipo amarilla mantenidaspor productores; b) 47 accesiones antiguasde avenas tipo blanca y amarilla originariasde la región y re-introducidas desde bancosde germoplasma de Estados Unidos y Ale-mania; c) 12 líneas modernas de Avenasativa de la Colección Quaker Oats; e) 17líneas seleccionadas de ‘Estanzuela 1095a’y ‘RLE 115’ por resistencia a roya de la hojay e) los cultivares ‘INIA LE Tucana’, ‘INIAPolaris’, ‘Estanzuela 1095a’ y ‘RLE 115’como testigos.
Los resultados preliminares de la carac-terización de esta colección hecha en inver-náculo con inoculación de pulgones fueronpresentados por Rebuffo et al. (2005a;2005b), indicando la identificación de mate-riales criollos con mejor tolerancia de Sg queel cultivar ‘Estanzuela 1095a’. Esta etapapermitió seleccionar genotipos más toleran-tes o más susceptibles derivados de las va-riedades criollas. En la Figura 2 se puedeobservar la dispersión en el comportamien-

INIA
101
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
to de la colección, y destacar aquellos quepodemos denominar más tolerantes porquea igual o mayor número de pulgones presen-tan una menor proporción de área afectadao más susceptibles (Figura 3).
Los resultados de este experimento tam-bién han permitido ajustar la metodología detrabajo a nivel nacional para hacer esta ca-racterización más eficiente, y con el objeti-vo de hacer la evaluación de materiales demejoramiento.
Este experimento ha permitido identificargenotipos provenientes de poblaciones crio-llas de avena derivadas de ‘Estanzuela1095a’ con respuestas contrastantes frentea la presencia de Sg desde genotipos quepresentan un número medio a bajo depulgones pero no muestran área afectada(Figura 3a), que presentan un alto númerode pulgones y un área afectada baja (Figura3b), genotipos muy preferidos por lospulgones pero con un nivel de daño interme-dio y genotipos con número medio depulgones (Figura 3c) y un alto porcentaje deárea afectada (Figuras 3d y 3e).
Figura 2. Relación entre el número de pulgonesSchizaphis graminum contados so-bre plantas a las 48 horas pos-ino-culación y el porcentaje de área afec-tada (medias ajustadas).El nombrede los cultivares testigos se indicaen la gráfica.
y = 7.8+0.30x r2 = 0.41
0
5
10
15
20
25
30
0 10 20 30 40 50 60
Número de pulgones 48hs post inoculación
%Á
rea
foli
ar
afe
cta
da
E1095a
RLE115
INIA Polaris
INIA Tucana
2
30
Número de pulgones 48hs post inoculación
%Á
rea
foli
ar
afe
cta
da
E1095a
RLE115
INIA Polaris
INIA Tucana
y= 7.8 + 0.30x r2 = 0.41
Figura 3. a) Genotipo de avena muy tolerante con la primera hoja atacada por un númeromedio de pulgones y sin área afectada por toxemia. b) Genotipo tolerante con laprimera hoja atacada por un número alto de pulgones y porcentaje bajo de áreaafectada. c) Genotipo muy preferido por los pulgones y con nivel de daño inter-medio. d) y e) Genotipos con número medio de pulgones y alto nivel de daño.

102
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
ESTRATEGIAS DEMEJORAMIENTO PARA ELFUTURO
Las líneas de trabajo en marcha con res-pecto al mejoramiento de avena por resis-tencia a Sg implican el cruzamiento de lasmejores líneas de germoplasma con lentoenroyamiento, producto del cruzamiento deavenas de alta producción de forraje con lí-neas derivadas de ‘Estanzuela 1095a’ selec-cionadas por su comportamiento frente a laroya de hoja, con las líneas derivadas de laspoblaciones criollas con mejor resistencia aSg. Los antecedentes bibliográficos indicanque para avena, la resistencia a Sg ha sidoencontrada en genes mayores dominantes,lo que indica la factibilidad de la introgresiónde genes de interés en lo referente a resis-tencia a Sg.
AGRADECIMIENTOS A Pablo Calistro y Natalia Calistro por el
trabajo de laboratorio, a Dinorah Rey por elcuidado en el invernadero, a los Ings. Agrs.Sebastián Hernández, Sebastián Arrivillagay Javier Ciliuti por la evaluación de daño ycolecta de información, a Amado Vergara porlas fotografías.
BIBLIOGRAFÍAALZUGARAY R. 1999. Semilleros de TITAN en
área de Young; memorandum [dirigidoa] Francisco Formoso y Jaime García-31de agosto. La Estanzuela, Colonia, UY,INIA. [s.p.]
BENTANCOURT, C.M.; SCATONI, I.B.; MORELLI,E. 2009. Insectos del Uruguay. Montevideo,Hemisferio Sur. 658 p.
BLACKMAN, R.L.; EASTOP, V.F. 1984. Aphids onthe World Crops; An identification Guide.New York, Wiley. 466 p.
BOERGER, A. 1943. El pulgón verde comoproblema fitopatológico común de loscereales forrajeros de invierno. En:Genética fitotecnia rioplatense.Montevideo, Barreiro. InvestigacionesAgronómicas N° 2. p. 894-896.
BOERGER, A. 1952. Genética de la inmunidadvegetal en el Rio de la Plata. ArchivoFitotécnico del Uruguay 5(1): 55-93.
BOOZAYA-ANGOON, D.; STARKS, K.J.;EDWARDS, L.H.; PASS, H. 1981.Inheritance of Resistance in Oats to TwoBiotypes of the Greenhug. EnvironmentalEntomology 10(4): 557-559.
BURD, J.D.; PORTER, D.R. 2006. Biotypic diversityin greenbug (Hemiptera: Aphididae):characterizing new virulence and hostassociations. J. Econ. Entomol. 99: 959-965.
CARRIÓN, F.; BAO, L.; MAESO, D.; ALTIER, N.2005. Estudios de transmisión de AMV yPotyvirus por áfidos en condicionescontroladas. En: Bao, L.; Maeso, D.; Altier,N. (Eds.) Enfermedades virales del trébolrojo en Uruguay: Avances de la investigaciónen el período 1994-2004. INIA Uruguay,Serie Técnica Nº 150, p. 59-65.
CASTRO, A.M.; VSICEK, A.; RAMOS, S.;WORLAND, A.; SUÁREZ, E.; MUÑOZ, M.;GIMENEZ, D.; CLÚA, A.A. 1999. Differenttypes of resistance against greenbug,Schizaphis graminum Rond, and theRussian wheat aphid, Diuraphis noxiaMordvilko, in wheat. Plant Breeding 118:131-137.
DANIELS, N.E. 1978. Greenbug resistance inoats. The Southwestern Entomologist3(3): 210-214.
FLINN, M.; SMITH, C.M.; REESE, J.C.; GILL, B.2001. Categories of resistance togreenbug (Homoptera; Aphididae) BiotypeI in Aegilops tauschii germplasms. J. Econ.Entomol. 94 (2): 558-563.
GARDENHIRE, J.H. 1964. Inheritance ofGreenbug Resistance in Oats. Crop Sci.4: 443.
HALBERT, S.; VOEGTLIN, D. 1995. Biology andTaxonomy of Vectors of Barley YellowDwarf Viruses. En: D’Arcy, Burnett (eds.)Barley Yel low Dwarf; 40 Years ofProgress. St. Paul, APS. p. 217-258.
HOLTKAMP, R.H.; CLIFT, A.D. 1993.Establishment of three species of lucerneaphids on 24 cul t ivars of lucerne.Austral ian Journal of Agricul turalResearch 44: 53-58.
MGAP. 2000 Censo General Agropecuario2000 (fuente MGAP/DIEA;www.mgap.gub.uy)

INIA
103
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
MILLOT, J.C.; REBUFFO, M.; ACOSTA, Y. 1981.RLE 115: nueva variedad de avena. EnAvena. Estación Experimental AgropecuariaLa Estanzuela (Uruguay). Miscelánea N° 36,p.1-12.
NORIEGA, A.E.; CHIDICHIMO, H.; CASTRO,A.M. 2000. Determinación de biotipos entres poblaciones de pulgón verdecolectados en tres local idades deimportancia cerealera en Argentina.Revista de la Facultad de Agronomía, LaPlata, 104 (2): 85-92.
PEREA, C.F.; NÚÑEZ, S. 1981. Importancia delos pulgones del trigo en el Uruguay.CIAAB, Uruguay, Miscelánea N° 31, 21 p.
RADCHENKO, E. 2004. Greenbug resistancein local oat samples from East Asia.Proceedings 7ª Internat ional OatConference, Helsinki. p. 188.
REBUFFO, M; ABADIE, T. 2001. Geneticresources for temperate areas:achievements and perspectives. En:International Grassland Congress (19.,2001, São Paulo, SP, BR). Proceedings.pp. 469-475. Sociedade Brasileira deZootecnia, [s.l.]. 1 disco compacto.
REBUFFO, M.; ALZUGARAY, R.; HERNÁNDEZ,S.; ARRIVILLAGA, S.; CONDON, F.2005a. Caracterización de avena portolerancia al pulgón verde de los cereales,Schizaphis graminum (Rondani). 223. En:Condón, F.; González, A. (Eds.) Simposiode Recursos Genéticos para AméricaLatina y el Caribe (5., 2005, Montevideo,UY). Resúmenes. Montevideo, SIRGEALC.p. 81.
REBUFFO, M.; CONDON, F.; ALZUGARAY, R.2005b. Variedades criollas de forrajerastempladas: conservación y uso enmejoramiento genético. En: SIRGEALC[Simposio de Recursos Genéticos paraAmérica Latina y el Caribe] (5., 2005,Mon tev ideo ,Uruguay) .Agroc ienc ia(Montevideo) 9 (1/2): 105-114.
SALUSO, A. 2004. Estado actual de laaf idofauna y de sus controladoresbiológicos en el cult ivo de tr igo enParaná (Entre Ríos). Consultado: 19 set.2006. Disponible en: ht tp: / /w w w . i n t a . g o v . a r / p a r a n a / i n f o /documentos/produccion_vegetal/trigo/otros_documentos/155.pdf
SALTO, C.E. 1976. Pulgón verde de loscereales. I. Presencia de dos biotipos enArgentina. Chacra Experimental deBarrow, Publicación Técnica Nº 14, 8 p.
SALVADORI, J.R. 2000. Pragas do trigo noBrasil. En: Guedes, J.C.; da Costa, I.D.;Castiglioni, E. (Eds.). Bases e técnicasdo manejo de insetos. Santa Maria, RS;UFSM/CCR/DFS Pallotti. p. 155-167.
SALVADORI, J.R. 2004. Desafíos para omanejo de insetos-praga na cultura dotr igo. En: Congresso Brasi le iro deEntomologia (20., Gramado, RS, BR).Desafios para o manejo de pragas emculturas anuais; mesa-redonda.
SALVADORI, J.R.; SILVA, M.T.B. DA;CHOCOROSQUI, V.R. 2004. Desafíos parao manejo integrado de insetos-praga nacultura do trigo. En: Congresso Brasileirode Entomologia (20., Gramado, RS, BR).Programa e Resumos [s.l.], SEB. p. 111.
SILVEIRA GUIDO, A.; CONDE JAHN, E. 1946.El pulgón verde de los cereales delUruguay. Revista de la Facultad deAgronomía, Uruguay, Nº 41, 54 p.
VILARÓ, M.; REBUFFO, M.; MIRANDA, C.;PRITSCH, C.; ABADIE, T. 2004.Characterization and analysis of acollection of Avena sativa L. from Uruguay.Plant Gen. Res. Newsl. 140: 23-31.

104
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS

INIA
105
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
INTRODUCCIÓN
Las poblaciones de insectos dependen yestán influenciadas por las característicasde las poblaciones vegetales sobre las queviven. Una menor diversidad vegetal deter-mina una menor diversidad de organismosque se alimentan de esos vegetales, y, a suvez, una menor diversidad de los organis-mos que se alimentan de los anteriores. Ladiversidad del agroecosistema (cultivos, co-bertura del suelo, malezas y vegetación na-tiva adyacente a los cultivos) está asociadacon la estabilidad a largo plazo de las pobla-ciones de insectos presentes, porque losparasitoides, predadores y competidoresestán siempre disponibles para suprimir elcrecimiento de la población potencial de es-pecies de plagas (Andow, 1991).
Los sistemas agrícola pastoriles urugua-yos, donde se alternan cultivos que rotan conpasturas, y que conservan áreas de vegeta-ción natural (potreros, alambrados, caminos,desagües), tienen como característica sudiversidad vegetal tanto en el tiempo comoen el espacio. Esto determina que la diversi-dad de insectos fitófagos, y sus enemigosnaturales, sea más alta que en sistemas demonocultivos (Ribeiro, 2004). Los insectosfitófagos en estos sistemas son polífagos uoligófagos y muchos de ellos se encuentranen las pasturas y en varios cultivos; a suvez, los enemigos naturales tampoco sonmuy específicos y atacan a más de una es-pecie de insecto fitófago. Por lo tanto, en elsistema de producción, los enemigos natu-rales pueden encontrar a su huésped o hués-pedes alternativos durante todo el año. Ade-más de su huésped o presa, estos insectosnecesitan otros recursos: alimentación (po-
len y néctar) para los parasitoides ypredadores adultos, refugios para la hiber-nación, nidificación, etc. Los sistemas diver-sos proporcionan estos recursos y permitenmantener poblaciones aceptables de la pla-ga por períodos extendidos de manera deasegurar la supervivencia continuada de losinsectos benéficos (Altieri, 2003).
El manejo de plagas debe basarse en elconocimiento del sistema de producción, in-cluyendo los procesos naturales de supre-sión de plagas (Koul y Cuperus, 2007). Enlos sistemas agrícola pastoriles es importan-te considerar a las plagas y sus enemigosnaturales como pertenecientes al sistema deproducción y no a un cultivo particular, enestos sistemas la conservación de enemi-gos naturales debe ser uno de los pilares delmanejo de plagas; sin embargo, la informa-ción existente en el país es escasa. En losúltimos años se han realizado esfuerzos paracaracterizar las poblaciones de enemigosnaturales en estos sistemas. Los resultadosobtenidos muestran que los enemigos natu-rales de Piezodorus guildinii (Ribeiro y Cas-tiglioni, 2008), Epinotia aporema (Ribeiro etal., en revisión), y Anticarsia gemmatalis sepresentan en soja y leguminosas forrajeras.Por otra parte, los enemigos naturales depulgones atacan tanto a los áfidos que afec-tan gramíneas (Silva, com. pers.) como alos que afectan leguminosas (Alzugaray etal., 2010) y por último, los predadores pue-den trasladarse desde los cultivos de invier-no y las pasturas a los cultivos de verano yviceversa. En este capítulo se muestran losresultados de prospección de predadores ylos resultados correspondientes a los para-sitoides y entomopatógenos se muestran enel capítulo «Plagas en pasturas».
PROSPECCIÓN DE AGENTES PARA ELCONTROL NATURAL DE PLAGAS EN
SISTEMAS AGRÍCOLA-PASTORILES
Adela Ribeiro1
1Protección Vegetal, Entomología, EEMAC, Facultad de Agronomía.

106
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
PROSPECCIÓN DEPREDADORES
En la Estación Experimental «Dr. M. A.Cassinoni» de la Facultad de Agronomía serelevaron las poblaciones de predadores encultivos linderos de cebada, avena, soja, al-falfa y una faja de campo natural (de 10 mde ancho), adyacente al alambradoperimetral, desde noviembre de 2004 a juniode 2005. Los muestreos se realizaron sema-nalmente, mediante red entomológica, reali-zando 100 golpes por fecha de muestreo yen cada una de las situaciones.
Tropiconabis capsiformis (Germar), Oriusspp. [(Orius tristicolor (White) y Oriusinsidiosus (Say)], Eriopis connexa (Germar),Chrysoperla externa (Hagen) (crisopa),véspidos y arañas se encontraron en todaslas situaciones relevadas y Geocoris pallipesStal se encontró sólo en soja y alfalfa. Lasarañas fueron el grupo más abundante ensoja y campo natural; en las gramíneas deinvierno, en cambio, predominaron loscoccinélidos y en alfalfa C. externa.
Como ejemplo se muestran las fluctua-ciones de poblaciones de adultos de C. ex-terna y E. connexa en las situaciones rele-vadas.
Chrysoperla externa(Neuroptera: Chrysopidae)
En su etapa predadora, los neurópterosse alimentan de huevos, lagartas neonatas,pulgones, trips, ácaros y otros artrópodos depequeño tamaño y de tegumento fácilmenteperforable (Carvalho y Sousa, 2002). La in-clusión de polen y sustancias azucaradas
en la dieta de larvas de algunas especiesincrementa el crecimiento de las mismas (Patet al., 2003). Chrysoperla externa , elneuróptero más frecuente en Uruguay(Bentancourt y Scatoni, 2001), es predadoren el estado larval y los adultos se alimen-tan de néctar y polen.
En los relevamientos realizados, los adul-tos de C. externa (Figura 1) se encontraronen alfalfa durante todo el período estudiado,en cebada y avena en noviembre-diciembre;en soja la población siempre fue relativamen-te baja y comenzaron a aparecer, en estecultivo, los primeros días de febrero. En cam-po natural se capturaron algunos individuosen noviembre-diciembre y sus mayores po-blaciones se registraron en el momento defloración de Paspalum dilatatum (febrero-abril)(Figura 2). Estos picos de población de adul-tos pueden deberse a la alimentación de losmismos de la mielecilla que segregan lasinflorescencias de P. dilatatum cuando estáafectado por Claviceps sp.
La máxima población de larvas de C. ex-terna se produjo en alfalfa a principios demarzo. En cebada la población siempre fuemuy baja y en avena se registró un pico im-portante a fines de noviembre. En soja apa-recieron durante los primeros días de febre-ro y se mantuvieron con fluctuaciones hastafines de mayo. En campo natural estuvie-ron presentes durante casi todo el períodoen poblaciones bajas con un pico en la se-gunda quincena de marzo (Figura 3).
Chrysoperla externa, en primavera, sepuede mantener en avena y alfalfa comoadulto y en éstas y cebada como larva; enverano y otoño puede desarrollar sus pobla-ciones en alfalfa, soja y campo natural.
Figura 1. Chrysoperla externa: huevo (izquierda), larva predando ninfa de chinche (centro) yadulto (derecha).

INIA
107
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
17-N
ov
30-N
ov
14-D
ic
27-D
ic
11-E
ne
25-E
ne
10-Feb
22-Feb
08-M
ar
22-M
ar
05-A
br
20-A
br
03-M
ay
18-M
ay
31-M
ay
14-Jun
28-Jun
nºde
indiv
iduos/
100
golp
es
de
red
alfalfa soja campo natural cebada avena
05
101520253035404550
17-Nov
30-Nov
14-Dic
27-Dic
11-Ene
25-Ene
10-Feb
22-Feb
15-M
ar
29-M
ar
12-Abr
26-Abr
10-M
ay
24-M
ay
07-Jun
21-Jun
nºin
div
iduos/
100
golp
es
de
red
alfalfa soja campo natural cebada avena
Figura 2. Fluctuaciones de poblaciones de adultos de Chrysoperla externa en ceba-da, avena, soja, alfalfa y campo natural.
Figura 3. Fluctuaciones de poblaciones de larvas de Chrysoperla externa en ceba-da, avena, soja alfalfa y campo natural.
Eriopis connexa (Coleoptera:Coccinelidae)
Los coccinélidos se alimentan de otrosinsectos durante las etapas larvales y adul-ta. Su dieta principal son los pulgones peroatacan también ácaros, cochinillas y mos-cas blancas (Bentancourt y Scatoni, 2001),trips y larvas y huevos de lepidópteros. Antela falta de presas muchos adultos sobrevi-ven, aunque no se reproducen, alimentán-dose de néctar, polen y secreciones dehomópteros (Bentancourt y Scatoni, 2001)
Eriopis connexa (Figura 4) es una espe-cie muy frecuente en nuestro territorio y esmuy importante en trigo y praderas de legu-
minosas, donde puede llegar a regular per-fectamente las poblaciones de pulgones(Bentancourt y Scatoni, 2001).
Los adultos de esta especie presentaronsus mayores poblaciones en noviembre ydiciembre en avena, cebada y alfalfa. Enavena se mantuvieron hasta la cosecha yen cebada la población disminuyó hacia elfin del ciclo. En alfalfa estuvieron presentesdesde el comienzo del estudio hasta que serealizó un corte de forraje el 22 de febrero;luego de esto sólo se registraron algunosadultos el 15 de marzo. En soja y camponatural aparecieron en varias fechas demuestreo (Figura 5).

108
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Figura 5. Fluctuación de poblaciones de adultos de Eriopis connexa en alfalfa, soja,campo natural, cebada y avena.
Figura 4. Eriopis connexa: huevos (izquierda), larva (centro), adulto (derecha).
0
5
10
15
20
25
30
17-N
ov
30-N
ov
14-D
ic
27-D
ic
11-E
ne
25-E
ne
10-F
eb
22-F
eb
08-M
ar
22-M
ar
05-A
br
20-A
br
03-M
ay
18-M
ay
31-M
ay
14-Jun
28-Jun
alfalfa soja campo natual cebada avena
0
5
10
15
20
25
30
17-N
ov
30-N
ov
14-D
ic
27-D
ic
11-E
ne
25-E
ne
10-F
eb
22-F
eb
08-M
ar
22-M
ar
05-A
br
20-A
br
03-M
ay
18-M
ay
31-M
ay
14-Jun
28-Jun
alfalfa soja campo natural cebada avena
Figura 6. Fluctuación de poblaciones de larvas de Eriopis connexa en alfalfa, soja,campo natural, cebada y avena.
n°
de
ind
ivid
uo
s/1
00
go
lpe
s d
e r
ed
n°
de
ind
ivid
uo
s/1
00
go
lpe
s d
e r
ed

INIA
109
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Las larvas de E. connexa tuvieron un com-portamiento similar al de los adultos, aun-que no se encontraron en campo natural. Seregistró un pico de población en alfalfa, ce-bada y avena a fines de noviembre y la máxi-ma población se produjo en avena a fines dediciembre, justo antes de la cosecha de esecereal. En alfalfa la población disminuyó pro-gresivamente hasta los primeros días deenero. En soja estuvieron presentes desdeel inicio de los muestreos con un máximo afines de marzo; posteriormente no se regis-traron más larvas en ese cultivo. En alfalfaestuvieron presentes desde fines de noviem-bre a fines de diciembre, con un máximo el30 de noviembre; posteriormente se regis-traron algunas larvas a fines de marzo. Nose registraron larvas de esta especie en cam-po natural (Figura 6).
Los resultados indican que E. connexase encontró fundamentalmente en primave-ra (en gramíneas de invierno y alfalfa) y oto-ño (en alfalfa y soja) y que los adultos pue-den permanecer algún tiempo en campo na-tural.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos muestran quelos predadores, así como los parasitoides yentomopatógenos relevados, pueden perma-necer en el sistema de producción durantetodo el año y tienen la capacidad de mover-se entre cultivos o entre éstos y las pasturas.Es necesario entonces, realizar un cuidado-so manejo de insecticidas, especialmente enpasturas, para preservar este recurso natu-ral de indudable valor en el manejo de pla-gas del sistema agrícola pastoril.
BIBLIOGRAFÍA
ALTIERI, M.A. 2003. El rol ecológico de labiodiversidad en agroecosistemas.Consultado el 29 oct. 2003. Disponibleen http://www.clades.cl/hacemos/4/rev4art1.htm.
ALZUGARAY, R.; RIBEIRO, A.; SILVA, H.;STEWART, S.; CASTIGLIONI, E.;BARTABURU, S.; MARTÍNEZ, J.J. 2010.Prospección de agentes de mortalidad
natural de áfidos en leguminosasforrajeras en Uruguay. Agrociencia 14(1):27-35.
ANDOW, D.A. 1991. Vegetational diversity andarthropod population response. AnnualReview of Entomology 36: 561-86.
BENTANCOURT, C.M.; SCATONI, I.B. 2001.Enemigos naturales. Manual ilustradopara la agricultura y la forestación.Montevideo. Universidad de la República.Facultad de Agronomía. GTZ. HemisferioSur. 169 p.
CARVALHO, C.F.; SOUSA, B. 2002. Potencialde insetos predadores no controlebiológico aplicado. En: Parra, J.R.P.;Botelho, P.S.M.; Corrêa-Ferreira, B.S.;Bento, J.M.S. (Eds.). Controle biológico noBrasil. Parasitóides y predadores. SãoPaulo. Manole. p. 191-208.
KOUL, O.; CUPERUS, G.W. 2007. Ecologicallybased integrated pest management:Present concept and new solutions. En:Koul, O.; Cuperus, G.W. Ecologicallybased integrated pest management. CABI.p. 1-17.
PATT, J.M.; WAINRIGHT, S.C.; HAMILTON, G.C.;WHITTINGHILL, D.; BOSLEY, K.;DIETRICK, J.; LASHOMB, J.H. 2003.Assimilation of carbon and nitrogen frompollen and nectar by a predaceous larvaand its effects on growth and development.Ecological Entomology 28: 717-728.
RIBEIRO, A. 2004. Características de laspoblaciones de insectos en los sistemasagrícola-pastoriles. Cangüé 26: 11-14.
RIBEIRO, A.; CASTIGLIONI, E. 2008.Caracterización de las poblaciones deenemigos naturales de Piezodorusguildinii (Westwood) (Hemiptera:Pentatomidae) Agrociencia 12(2): 48-56.
RIBEIRO, A.; ALZUGARAY, R.; SILVA, H.;CASTIGLIONI, E.; BARTABURU, S.;STEWART, S.; MARTÍNEZ, J.J. 2010.Control natural de la lagartita de los brotesCrocidosema (Epinotia) aporema encultivos de leguminosas forrajeras y sojaen Uruguay. Revista de la SociedadEntomológica Argentina (en revisión).

110
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS

INIA
111
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
INTRODUCCIÓN
La implantación es una etapa fundamen-tal en la vida y productividad de una pasturasembrada. Una implantación se consideraexitosa cuando se logra adecuada poblacióny distribución de plantas por unidad de área,lo que le permite a la pastura realizar unautilización óptima de los recursos (luz, aguay nutrientes) y una correcta colonización delespacio, minimizando la interferencia pormalezas.
Una pastura mal implantada, no sólo pro-duce menos forraje y de menor calidad (de-bido al menor número de plantas de las es-pecies sembradas), sino que además vecomprometida su persistencia. Las malezascomienzan a invadir los espacios libres y acompetir por recursos. Esta condiciónestresa a la planta limitando su desarrollo eincluso causándole la muerte, dejando porconsiguiente espacio libre para la coloniza-ción por malezas, tornándose en un ciclo quese agrava con el tiempo.
Distintos factores pueden afectar la eta-pa de implantación de una pastura, entre losde mayor importancia se puede mencionarla calidad y vigor de la semilla, la calidad dela sementera, las condiciones ambientalesy la interferencia por las plagas y las enfer-medades. Para tener una idea de laineficiencia del proceso de implantación deuna leguminosa, se puede tomar como ejem-
plo al Lotus corniculatus. La densidad desiembra recomendada es generalmente 8 kgde semilla/ha, lo que equivale aproximada-mente a 670 semillas/m2; sin embargo, selogra una implantación promedio menor a200 plantas/m2. En este marco, las enfer-medades de implantación pueden jugar unrol preponderante en determinadas condicio-nes. Por esta razón, en el presente artículose analizará el efecto de las enfermedadessobre la implantación de leguminosasforrajeras, y las alternativas de manejo ten-dientes a minimizar su impacto.
IMPORTANCIA DE LASENFERMEDADES DEIMPLANTACIÓN
Las enfermedades de implantación soncausadas principalmente por especies deCromistas (previamente considerados «hon-gos inferiores») que pertenecen a los géne-ros Pythium y Phytophthora . Estospatógenos pueden causar «damping-off», osea, muerte de plántulas en etapas de pre- ypos-emergencia.
Este complejo de patógenos tiene la ha-bilidad de penetrar por los pelos absorben-tes durante todo el ciclo de vida de las plan-tas; sin embargo, el impacto sobre la super-vivencia de las plántulas es mayormente enlos primeros días de vida de las mismas, ya
MANEJO DE ENFERMEDADES DEIMPLANTACIÓN EN LEGUMINOSAS
FORRAJERAS, CON ESPECIAL ÉNFASISEN EL USO DE AGENTES
DE BIOCONTROL Carlos Pérez1
Alicia Arias2
Nora Altier3
1Fitopatología, Departamento de Protección Vegetal, EEMAC, Facultad de Agronomía.2Ecología Microbiana, Instituto Investigaciones Biológicas Clemente Estable.3Fitopatología, Protección Vegetal, INIA Las Brujas.

112
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
que en estados más avanzados se da unproceso de compensación donde los pelosabsorbentes infectados pueden morir sinafectar significativamente la fisiología de laplántula.
Estos patógenos tienen también la capa-cidad de penetrar tej idos t iernos, nolignificados. Por consiguiente, pueden infec-tar directamente el cuello no lignificado deplántulas con menos de 5 días de nacidas,resultando en muerte de plántulas en la post-emergencia (Chi y Hanson, 1962; Halpin yHanson, 1958).
Esto determina que el período crítico demayor susceptibilidad de la pastura a estasenfermedades es relativamente corto y com-prende desde la siembra hasta los 20 ó30 días posteriores (Figura 1, Pérez et al.,2000). Por supuesto que en los períodos deresiembra natural que ocurren anualmente,estas enfermedades pueden limitar el esta-blecimiento de nuevas plantas, pero el ma-yor impacto es sin dudas en el momento deimplantación de la pastura.
El «damping-off» toma mayor importan-cia relativa cuando ocurren condiciones detemperaturas frescas y alta humedad en elsuelo. Si bien este grupo de patógenos pue-de causar infecciones en un amplio rangode temperaturas de suelo (Altier y Thies,1995), bajas temperaturas disminuyen lastasas metabólicas de las plántulas dilatan-
do el período entre germinación de la semi-lla y lignificación de tejidos, aumentando porconsiguiente el período de susceptibilidad alos mismos.
A su vez, la presencia de alta humedaden el suelo favorece la diseminación del pa-tógeno en el mismo, ya que las zoosporasproducidas por estas especies patogénicaspueden nadar en el suelo y llegar a la super-ficie de la plántula para causar la infección.
Si bien estos patógenos soninespecíficos en su rango de hospederos ycon al ta capacidad de competenciamicrobiana, lo cual asegura la presencia deinóculo en cualquier sitio donde se quierainstalar una pastura, se ha observado que ladensidad de la población varía a lo largo delaño. Por ejemplo, en la Estación Experimen-tal «Dr. Mario A. Cassinoni» se hamonitoreado la población de Pythium spp. enel suelo, y se encontró que la población fuemayor en invierno, siendo menor en la pri-mavera (Figura 2, Pérez et al., 2000).
Por lo arriba expuesto, desde el punto devista sanitario, la implantación es una carre-ra entre los patógenos y la plántula, y el ga-nador de la misma depende en gran medidade las condiciones de «la pista». En condi-ciones edáficas de alta humedad y baja tem-peratura, la carrera será probablemente ga-nada por el patógeno, donde la plántula ten-drá un lento desarrollo y un largo período de
Figura 1. Evolución de la implantación de Lotus corniculatus en tres ambientes diferentes,evidenciando que el período crítico de la implantación se circunscribe a losprimeros 20-30 días pos-siembra.
0
10
20
30
40
50
60
70
0 11 14 18 22 25 28 30 33 36 40 43 45 58 63
Días pos-siembra
%d
eim
pla
nta
ció
n
1996
1997
1998

INIA
113
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
susceptibilidad a la enfermedad, mientrasque si una de esas dos condiciones no seda, la carrera será ganada por la planta, loque resultará en un adecuado establecimientode la pastura.
Esto implica que las condiciones ambien-tales al momento de la siembra tienen unefecto significativo sobre la importancia re-lativa de las enfermedades en el éxito de laimplantación de la pastura. Las condicionesclimáticas de Uruguay son altamente varia-bles, por lo que si bien a priori, la eleccióndel «ambiente» de siembra parece ser de-terminante en el éxito de la implantación, noes una medida de manejo que por sí solapueda garantizar el éxito, por lo que se dis-cute a continuación las distintas alternativasa considerar para minimizar el impacto delas enfermedades sobre la implantación.
ALTERNATIVAS DE MANEJO
El uso de semilla de buena calidad esfundamental para lograr una correcta implan-tación de la pastura. Diversas característi-cas asociadas a la calidad de la semilla(ejemplo: presencia de hongos contaminan-tes y de almacenamiento, integridad de latesta, edad) determinan los patrones degerminación y vigor de un lote. En conse-cuencia, determinan la vulnerabilidad de lasemil la a infecciones tempranas por
patógenos del suelo y pueden condicionar lavelocidad y la uniformidad de la emergenciade las plántulas. Plántulas de buen vigor lo-grarán escapar al período de susceptibilidaden menor tiempo, emergiendo rápidamente,lignificando sus tejidos y aumentando la re-sistencia a las enfermedades.
La elección de la época de siembra jue-ga un rol preponderante en el impacto de lasenfermedades sobre la implantación. Se de-ben procurar épocas de siembra sin excesoshídricos y con temperaturas mayores a 12 °C.
Este escape se logra normalmente cuan-do se realiza la siembra de praderas con-vencionales en los meses de marzo-abril. Porel contrario, en siembras tardías o asocia-das a cultivos de invierno, el proceso de im-plantación se cumple bajo condiciones ambien-tales críticas, incrementándose las posibilida-des de ocurrencia de «damping-off».
Pérez y Altier (2000) demostraron el efec-to de las condiciones ambientales sobre elimpacto de las enfermedades de implanta-ción. En los Cuadros 1, 2 y 3 se presentanlos registros climáticos y la implantaciónobtenida en experimentos realizados entre1996 y 1998 (Pérez et al., 2000). En estosexperimentos se analizó la relación entretemperatura media y precipitaciones duran-te los primeros 20 días pos-siembra y la im-plantación resultante para el caso de Lotuscorniculatus ‘San Gabriel’.
0
20
40
60
80
100
marzo julio octubre
77
100
48
%en
rela
ció
na
Ju
lio
Figura 2. Evolución de la población de Pythium en tres momentos de muestreo, tomandocomo valor de referencia el momento de mayor población (julio).

114
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
sin precipitaciones de importancia, condicio-nes que limitaron el desarrollo del patógeno.Mientras que en 1998, las condiciones fue-ron cálidas y de escasa humedad hasta fi-nes del período analizado, condiciones ad-versas para el desarrollo del patógeno. Estoprobablemente explica la ausencia de dife-rencias significativas entre el testigo y el tra-tamiento protegido, en estos dos años.
Por lo tanto, la combinación de factores -temperatura y humedad edáfica- determinala importancia de la enfermedad, y no cadauno de ellos por sí sólo. Hay que tener encuenta que las precipitaciones además dehumedecer el ambiente, disminuyen aún másla temperatura edáfica agravando la situa-ción.
Si bien es concluyente la importancia dela época de siembra sobre la implantaciónde la pastura, muchas veces no es fácilmen-te manejable. Por ejemplo, cuando se reali-zan siembras asociadas (principalmente contrigos de ciclo intermedio y cebada), situa-ción en la que se busca optimizar la fechade siembra de los cultivos invernales, seatrasa la fecha óptima para la pastura.
Cuadro 1. Temperatura (°C) mínima y media del aire promedio para los primeros20 y 90 días pos-siembra en tres experimentos instalados en la EEMACen los años 1996, 1997 y 1998.
Período (*) 1996 1997 1998
0 - 20 mínima 5 6 13
media 11 12 18
0 - 90 mínima 5 9 11
media 11 15 16
(*) días pos-siembra.
Precipitaciones de los 20 primeros días
1996 13 mm el día 2 y 5 mm el día 15
1997 1,5 mm el día 4 y 5 mm el día 11
1998 20 mm el día 16 y 20 mm el día 17
Cuadro 2. Precipitaciones registradas en losprimeros 20 días pos-siembra.
Cuadro 3. Porcentaje de implantación de lotus‘San Gabriel’, con relación a semi-llas viables y sin dureza, obtenido entres ambientes diferenciales.
Tratamiento 1996 1997 1998Testigo 14 41 60Protegido (*) 51 47 52P> 0.0001 NS NS
(*) Tratamiento con desinfección química del suelo.El tratamiento protegido se incluyó con
el objetivo de medir el impacto de Pythium,ya que se utilizó un fungicida específico paraoomicetos (Cromistas). Sin embargo, es cla-ro que sólo se logra una evaluación aproxi-mada de dicho impacto, dado que no tene-mos información de otros factores como efi-ciencia de control lograda, efecto delfungicida sobre el desarrollo de la planta, etc.
Es importante remarcar que la máximaimplantación lograda (plantas obtenidas/se-millas sembradas) fue del 60% (Cuadro 3),lo que está indicando que existen otros fac-tores que están afectando la implantaciónademás de las enfermedades en estudio(ejemplo: plagas, condiciones ambientales,patógenos no controlados por el fungicida,calidad de la semilla).
Esta información evidencia la existenciade un efecto climático sobre la implantación.En el año 1996, se registraron las menorestemperaturas y alta humedad en el suelodurante gran parte del período de implanta-ción, lo que resultó en niveles de implanta-ción extremadamente bajos en el testigo(14%), difiriendo significativamente del tra-tamiento protegido.
En 1997, el período analizado se carac-terizó por ser fresco -similar a 1996-, pero

INIA
115
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Una medida de manejo alternativa cuan-do se estima que la siembra será en losmeses críticos (mayo-junio-julio), es la utili-zación de fungicidas aplicados a la semi-lla. Existen fungicidas altamente específi-cos y de acción sistémica que brindan a laplántula una protección total durante el pe-ríodo de implantación (ejemplo: metalaxil parael control de Pythium). Se debe advertir quealgunos principios activos pueden tener efec-to negativo sobre los rizobios (ejemplo: cap-tan) (Altier y Pastorini, 1988).
Frente a las limitantes arriba expuestasrespecto a la elección de la época de siem-bra, y al uso de fungicidas curasemillas, en1993 se inició un proyecto de investigacióninterinstitucional, donde participan el Insti-tuto de Investigaciones Biológicas «ClementeEstable» (IIBCE), el INIA y la EEMAC-Fa-cultad de Agronomía.
Dicho estudio tuvo por objetivo generaruna nueva tecnología de manejo que permi-ta minimizar el efecto de las enfermedadesde implantación. Para ello, se comenzó aestudiar la viabilidad del uso de agentes debiocontrol, que mediante una tecnologíapráctica, de fácil adopción y ambientalmentesana permita minimizar el impacto de lasenfermedades en la implantación depasturas. Esto se enmarca en una tenden-cia nacional y mundial a reducir el uso deagroquímicos, permitiendo sistemas de pro-ducción agrícola sustentables, y contribu-yendo a la generación de alternativas tecno-lógicas tendientes a fortalecer la imagen deUruguay Natural.
En este contexto, en 1993 el IIBCE enconjunto con INIA, iniciaron la recolección,caracterización y evaluación de la actividadantagónica de dist intas cepas dePseudomonas fluorescentes nativas prove-nientes de la rizósfera de plantas sanas dedistintas especies leguminosas (lotus y alfal-fa) (Bajsa et al., 2005; Quagliotto et al., 2004).
El efecto antagónico que estas bacteriastienen sobre varios organismos patógenospresentes en el suelo ha sido mundialmenteestudiado. Además de beneficiar a las plan-tas de forma indirecta eliminando a lospatógenos, las Pseudomonas pueden -aligual que otras bacterias- tener la capacidad
de promover el crecimiento vegetal en for-ma directa a través de la secreción de hor-monas y vitaminas (Bagnasco et al., 1998).
Producto de la recolección y evaluaciónin vitro del efecto antagónico de aproxima-damente 600 cepas nativas, se selecciona-ron tres cepas (UP61, UP143 y UP148) queprotegieron eficientemente a plántulas delotus frente a infecciones causadas porPythium y Rhizoctonia (Bagnasco et al.,1995).
Estas tres cepas han sido caracterizadas,y se han determinado los metabolitosinvolucrados en el control biológico. Las trescepas producen sideróforos, grupo de molé-culas quelatantes del hierro que actúan com-pitiendo con los patógenos por el hierro dis-ponible en el medio (Loper, 1988) y ácidocianhídico (HCN). La cepa UP61 produce asu vez 2,4-diacetilfloroglucinol, pioluteorinay pirrolnitrina (De La Fuente et al., 2004),mientras que la cepa UP148 produce un com-puesto con acción antimicrobiana derivadode la fenacina (Bajsa et al., 2005).
Los principales responsables del controlson antibióticos (Bagnasco et al., 1998; DeLa Fuente et al., 2004), actuando conjunta-mente con la liberación de ácido cianhídricoal medio (Voisard et al., 1989) y la forma-ción de sideróforos (Loper, 1988).
Luego de comprobarse la acción antagó-nica de estas bacterias in vitro e in vivo bajocondiciones controladas, se procedió a suestudio en condiciones de campo, donde lascondiciones de experimentación se aseme-jan a las condiciones que se dan normalmen-te en la producción.
Para contar con información respecto ala eficiencia del uso de biocontroladores encondiciones de campo, entre el 2000 y el2003 se instalaron un total de 20 experimen-tos en la EEMAC, en INIA La Estanzuela yen INIA Las Brujas, para asegurar la evalua-ción de los agentes de biocontrol sobre lotusy alfalfa en diversos ambientes (Cuadro 4).
En dichos experimentos se evaluaron 5tratamientos:
1. Testigo (rizobio específico).
2. Fungicida (r izobio específ ico +curasemilla).

116
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
3. UP61 (r izobio específ ico + P.fluorescens UP61).
4. UP143 (r izobio específ ico + P.fluorescens UP143).
5. UP148 (r izobio específ ico + P.fluorescens UP148).
Las cepas de Pseudomonas fueron cre-cidas en placas de medio KB y los rizobiosespecíficos (Mesorhizobium loti U62M oSinorhizobium meliloti MCH3 y LP21 para L.corniculatus o alfalfa, respectivamente) enTY. Las bacterias fueron adheridas a la se-milla por medio de metilcelulosa.
Al realizar un análisis conjunto de los 20ambientes, se observó que las tres cepasevaluadas lograron mejorar el número de plan-tas establecidas (determinadas a 44 días dela siembra) respecto al testigo, tanto en lotuscomo en alfalfa, evidenciando un efecto pro-tector sobre las plántulas y por consiguienteun efecto positivo sobre la implantación (Fi-guras 3 y 4).
Sin embargo, no todos los ambientes fue-ron favorables para el desarrollo de la enfer-medad (Figuras 5 y 6). Los bajos valores deimplantación logrados en algunos ambientes,
Cuadro 4. Fecha de siembra de lotus y alfalfa según año y localidad.
Año Localidad Época 1 Época 2 Época 3 Época 4
Colonia 4 jul. 25 jul. --- ---
Paysandú 4 jul. 28 jul. --- ---
2001 Paysandú 8 jul. 26 jul. 4 ago. 12 ago.
16 set.
Canelones 13 jun. 20 jun. 26 jun. ---
Paysandú 14 jun. 26 jn. 17 jul. ---
Canelones 11 jul. 12 jul. 22 jul. ---
Paysandú 30 jun. 7 jul. 14-16 jul. ---
2000
2002
2003
Figura 3. Efecto de la inoculación con Pseudomonas fluorescens (cepasUP61, UP143, UP148) sobre el número de plantas de lotus es-tablecidas respecto al testigo sin agente de biocontrol y al trata-miento con fungicida curasemilla, promedio de 20 ambientesevaluados. Base 100: indica el % de implantación en el testigo.CV: indica el coeficiente de variación. Distintas letras indicandiferencias significativas (P<0.01).
a
cb b b
0
20
40
60
80
100
120
140
Testigo Fungicida UP61 UP143 UP148
Imp
lan
tació
n(b
ase
100)
Tratamientos
Base 100 = 62 CV= 23.8Base 100= 62 plantas/m lineal

INIA
117
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Figura 4. Efecto de la inoculación con Pseudomonas fluorescens (cepas UP61,UP143, UP148) sobre el número de plantas de alfalfa establecidasrespecto al testigo sin agente de biocontrol y al tratamiento confungicida curasemilla, promedio de 20 ambientes evaluados. Base100: indica el % de implantación en el testigo. CV: indica el coeficien-te de variación. Distintas letras indican diferencias significativas(P<0.01).
a
c
b b b
0
20
40
60
80
100
120
140
Testigo Fungicida UP61 UP143 UP148
Imp
lan
tació
n(b
ase
100)
Tratamientos
Base 100 = 63 plantas/m lineal
0
20
40
60
80
100
120
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Implantación media por ambiente (%)
Imp
lan
tació
n(%
)
Testigo Fungicida UP61 UP143 UP148
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
20 30 40 50 60 70 80 90
Implantación media por ambiente (%)
Imp
lan
tació
n(%
)
Testigo Fungicida UP61 UP143 UP148
Figura 5. Porcentaje de implantación delotus para cada tratamientoen función de la implantaciónmedia para cada ensayo.
Figura 6. Porcentaje de implantación dealfalfa para cada tratamientoen función de la implantaciónmedia para cada ensayo.
CV= 33.6

118
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
aún con el tratamiento con curasemillas, in-dicarían la presencia de otros factoreslimitantes más allá de las enfermedades deimplantación. En estos casos, si bien el tra-tamiento con fungicida superó a los restan-tes en la implantación lograda, los valoresalcanzados son muy bajos para lograr unbuen establecimiento de la pastura.
Por otro lado, valores de implantaciónpromedio mayores al 80% indican la combi-nación de factores favorables para un buenestablecimiento de la pastura. En estos dostipos de situaciones no sería necesario re-currir al uso de medidas de protección. En elprimer caso, porque la restricción existentees ajena a la problemática sanitaria, y en elsegundo, porque el nivel de implantación esalto, independientemente de los tratamien-tos aplicados.
Es, por lo tanto, en aquellos ambiente convalores de implantación entre 40 y 80%, don-de el uso de fungicidas curasemillas o agen-tes de biocontrol, permitirían lograr un standde plantas que no limite el potencial produc-tivo de la pastura, y donde esta tecnologíatendría mayor impacto.
Además de estudiar el efecto sobre laimplantación, se analizó el efecto de losagentes de biocontrol sobre la producción debiomasa aérea al primer corte (aprox. 4 me-ses pos-siembra). En este sentido, en elcaso del lotus, todas las cepas inoculadasmostraron una mayor producción de bioma-sa respecto al testigo; sin embargo, en elcaso de UP61 dicho aumento no fue esta-dísticamente significativo (Figura 7). La cepaUP143 mostró los mismos niveles de pro-ducción que el tratamiento con fungicidaevidenciando un efecto promotor del creci-miento ya que el tratamiento con UP143 pre-sentaba un menor número de plantas esta-blecidas (como se observó en la Figura 3).
Resultados aún más promisorios fueronobservados para el caso de alfalfa, donde lainoculación con las distintas cepas resultóen una producción de biomasa significativa-mente mayor que el testigo y similar al trata-miento con fungicida (Figura 8), evidencian-do también en este caso un efecto promotordel crecimiento si se tiene en cuenta que eltratamiento con fungicida tenía un mayornúmero de plantas establecidas (Figura 4).
Figura 7. Efecto de la inoculación con Pseudomonas fluorescens (cepas UP61, UP143,UP148) sobre la producción de biomasa aérea de lotus al primer corte (aprox.4 meses) respecto al testigo sin agente de biocontrol y al tratamiento confungicida curasemilla, promedio de 20 ambientes evaluados. Base 100:indica la producción del testigo. CV: indica el coeficiente de variación. Dis-tintas letras indican diferencias significativas (P<0.05).
a
cab bc b
0
20
40
60
80
100
120
140
Testigo Fungicida UP61 UP143 UP148
Pro
du
cc
ión
de
forr
aje
(ba
se
10
0)
TratamientosBase 100 = 106 g MS/m lineal CV= 27.3

INIA
119
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Estos resultados indican que el uso delas cepas de Pseudomonas fluorescens se-leccionadas permiten mejorar la implantacióntanto de lotus como de alfalfa, minimizandoel impacto de las enfermedades de implan-tación, y así obtener una producción de fo-rraje similar a la obtenida con el uso defungicidas curasemillas. Es importante aquíremarcar la importancia de que estos resul-tados son promedio de 20 ambientes, lo queindica que en algunos casos el efecto fuemayor y en otros de menor magnitud, y queen ninguno de los ambientes evaluados seobservó un efecto negativo de la inoculaciónde las cepas en estudio sobre la implanta-ción y el crecimiento de las leguminosasevaluadas.
Una vez cuantificado el impacto positivode las cepas evaluadas sobre la implanta-ción y producción de biomasa de las legumi-nosas, surge la interrogante de la interacciónde estas cepas con el rizobio, ya que el agen-te de biocontrol es inoculado a la semilla,nicho «reservado» para el rizobio. Por estarazón, se estudió la cinét ica de lanodulación, el número de nódulos por plan-ta, y la eficiencia en la fijación de nitrógeno
en plantas inoculadas ya sea sólo con rizobioo en co-inoculación con las cepas en estu-dio.
Respecto a la cinética de la nodulación,se observó que ninguna de las cepas eva-luadas afectó a la misma y el 100% de lasplantas inoculadas presentaron nodulación(Figura 9, Quagliotto et al., 2009). Por otrolado, el número de nódulos por planta se vioreducido en las plantas inoculadas con cual-quiera de las tres cepas (Figura 10,Quagliotto et al, 2009). Por último, no seobservaron diferencias en la eficiencia delproceso de fijación de nitrógeno medida in-directamente a través de la producción demateria seca en ensayo in vitro en tubos,donde el tratamiento inoculado con S. meliloticomercial (M) no defirió significativamentede los tratamientos co-inoculados con lasdistintas cepas (Figura 11, Quagliotto et al.,2009). Estos resultados indican que las ce-pas de P. fluorescens evaluadas no presen-tan acción antagónica al ser co-inoculadascon el rizobio comercial, y que un inoculanteconteniendo ambos microorganismos puedeser una tecnología viable (De La Fuente etal., 2002).
Figura 8. Efecto de la inoculación con Pseudomonas fluorescens (cepas UP61, UP143,UP148) sobre la producción de biomasa aérea de alfalfa al primer corte(aprox. 4 meses) respecto al testigo sin agente de biocontrol y al tratamien-to con fungicida curasemilla, promedio de 20 ambientes evaluados. Base100: indica la producción del testigo. CV: indica el coeficiente de variación.Distintas letras indican diferencias significativas (P<0.05).
a
b bb b
0
20
40
60
80
100
120
140
Testigo Fungicida UP61 UP143 UP148
Pro
du
cc
ión
de
forr
aje
(ba
se
10
0)
TratamientosBase 100 = 81 g MS/m lineal
CV= 32.3

120
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
N°
plan
tas
nodu
lada
s
Días después de la inoculación
Figura 9. Tasa de nodulación de plantas de alfalfa co-inoculadas con el inoculante comercialS. meliloti (M) y las cepas UP61, UP143 y UP148 de las P. fluorescens evaluadas.El número de plantas inoculadas fue de 24 plantas en todos los casos a excepciónde la cepa UP143 que fueron 22 plantas.
Figura 10. Promedio de nódulos por planta de alfalfa para los tratamientos coninoculación únicamente con el rizobio comercial (M) o co-inoculadocon las cepas de P. fluorescens en estudio.
Figura 11. Peso seco por planta de alfalfa como medida indirecta de la eficienciade la fijación de nitrógeno de cada tratamiento. H2O: no contiene rizobioni N, KNO3 no contiene rizobio pero se aporta el N necesario, M: rizobiocomercial, UP61, UP143 y UP148 se refiere a cada cepa de P.fluorescens co-inoculada con el rizobio comercial. Letras distintas indi-can diferencias estadísticamente significativas (P<0.05).

INIA
121
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Los resultados obtenidos en este estu-dio permiten estimar las posibilidades de usode agentes de biocontrol para minimizar elimpacto de las enfermedades de implanta-ción sobre lotus y alfalfa. Las tres cepas deP. fluorescens nativas de Uruguay, mostra-ron un impacto positivo sobre la implanta-ción y la producción de biomasa al primercorte, evidenciando un efecto protector antelas enfermedades y promotor del crecimien-to de la leguminosa. A su vez, la no detec-ción de una interacción negativa con elrizobio comercial permite concluir que unainoculación mixta del rizobio con el agentede biocontrol puede ser una alternativainnovadora en el manejo de las enfermeda-des de implantación. Otras cepas nativas dePseudomonas fluorescentes aisladas deplantas de alfalfa han sido caracterizadascon alto potencial de supresión de enferme-dad y promoción del crecimiento vegetal(Yanes et al., 2004).
Estos resultados han estimulado a lasempresas de inoculantes a desarrollarinoculantes con el agente de biocontrol, loque llevó a la firma de un convenio entre laFacultad de Agronomía, INIA, el IIBCE y lasempresas de inoculantes para comenzar lacomercialización de esta nueva herramien-ta. Actualmente se está en etapas de regis-tro del producto ante el Ministerio de Gana-dería, Agricultura y Pesca, lo cual permitirávolcar esta tecnología al sector productivo,con los beneficios asociados a la misma.
El control de las enfermedades de implan-tación no sólo permite una disminución en elcosto de semillas (menor densidad de siem-bra), sino que además permite mejorar la dis-tribución espacial de las plantas, lo que re-dunda en un mejor aprovechamiento de luz,agua y nutrientes, y un mejor control demalezas.
CONSIDERACIONES FINALES
Las enfermedades de implantación tienenun fuerte impacto en la productividad y per-sistencia de las pasturas sembradas. Dis-tintas medidas de manejo permiten minimi-zar el impacto de dichas enfermedades so-bre la producción.
En este sentido, el uso de semilla de ca-lidad, y la elección de la época de siembrapermiten escapar a la problemática. Sin em-bargo, recientemente se ha desarrollado unatecnología de manejo mediante la inocula-ción de agentes de biocontrol que ha mos-trado ser altamente eficiente, minimizandoel impacto de las enfermedades sobre laimplantación de la pastura en aquellos ambien-tes donde las enfermedades podrían compro-meter el establecimiento de la misma.
El uso de agentes de biocontrol permiteminimizar el impacto de las enfermedadesde implantación mediante el uso de una tec-nología ambientalmente sana, utilizando ce-pas nativas, habitantes naturales de los sue-los de Uruguay, inoculadas en concentracio-nes que permiten competir eficientementeante los patógenos de implantación de lapastura.
Una adecuada implantación no sólo re-dunda en mayores beneficios por mayor pro-ducción de forraje, sino además en una re-ducción en los costos por alargamiento dela persistencia de la pastura debido a lamayor competencia de las especies sembra-das frente a la invasión por malezas.
BIBLIOGRAFÍA
ALTIER, N.; PASTORINI, D. 1988. Curasemillasen leguminosas forrajeras: efecto sobre losrizobios. CIAAB, Estación Experimental LaEstanzuela (Uruguay). Hoja de DivulgaciónN° 74. 2 p.
BAGNASCO, P.; DE LA FUENTE, L.;GUALTIERI, G.; NOYA, F.; ARIAS, A.1998. Fluorescent Pseudomonas spp. asbiocontrol agents against forage legumeroot pathogenic fungi. Soil Biology andBiochemistry 30:1317-1322.
BAGNASCO, P.; DE LA FUENTE, L.; POLLA,G.; ARIAS, A. 1995. Native fluorescentPseudomonas as antagonist agentsagainst root legume pathogenic fungi. En:7th International Symposium on MicrobialEcology. Santos, Brasil (Abstr.).
BAJSA, N.; QUAGLIOTTO, L.; YANES, M.L.;VAZ, P.; AZZIZ, G.; DE LA FUENTE, L.;BAGNASCO, P.; DAVYT, D.; PÉREZ, C.;DUCAMP, F.; ALTIER, N.; ARIAS, A.2005. Selección de Pseudomonas

122
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
fluorescentes nativas para controlarenfermedades de implantación enpraderas. Agrociencia 9: 321-325.
CHI, C.C.; HANSON, E.W. 1962. Interrelatedeffects of environment and age of alfalfaand red clover seedlings on susceptibilityto Pythium debaryanum. Phytopathology52: 985-989.
DE LA FUENTE, L.; TOMASHOW, L.; WELLER,D.; BAJSA, N.; QUAGLIOTTO, L.;CHERNIN, L.; ARIAS, A. 2004.Pseudomonas f luorescens UP61isolated from birdsfoot trefoil rhizosphereproduces multiple antibiotics and exertsa broad spectrum of biocontrol activity.European Journal of Plant Pathology110: 671–681.
DE LA FUENTE, L.; QUAGLIOTTO, L.; BAJSA,N.; FABIANO, E.; ALTIER, N.; ARIAS,A. 2002. Inoculation with Pseudomonasfluorescens biocontrol strains does notaffect the symbiosis between rhizobia andforage legumes. Soi l Biology andBiochemistry 34: 545–548.
HALPIN, J.; HANSON, E.W. 1958. Effect of ageof seedlings of alfalfa, red clover, Ladinowhite clover, and sweetclover onsusceptibility to Pythium. Phytopathology48: 481-485.
LOPER, J. 1988. Role of f luorescentsiderophores production in biocontrol ofPythium ultimum by a Pseudomonasf luorescens strain. Phytopathology78: 166-172.
PÉREZ, C.; ALTIER, N. 2000. Enfermedadesde implantación en leguminosasforrajeras: Importancia y estrategias decontrol. Cangüe N° 19: 11-14.
PÉREZ, C.; DE LA FUENTE, L.; ARIAS, A.;ALTIER, N. 2000. Uso de Pseudomonasfluorescentes nativas para el control deenfermedades de implantación en Lotuscorniculatus. Agrociencia 4: 41-47.
QUAGLIOTTO, L.; AZZIZ, G.; BAJSA, N.;ARIAS, A.; PÉREZ, C.; DUCAMP, F.;CADENAZZI, M.; FERNÁNDEZ, A.;ALTIER, N. 2004. Desarrollo de unatecnología para el control biológico deenfermedades de implantación enleguminosas forrajeras. ResultadosProyecto LIA 028. Montevideo, INIA.Serie LIA 04.
QUAGLIOTTO, L.; AZZIZ, G.; BAJSA, N.; VAZ,P.; PÉREZ, C.; DUCAMP, F.;CADENAZZI, M.; ALTIER, N.; ARIAS, A.2009. Three nat ive Pseudomonasfluorescens strains tested under growthchamber and f ie ld condit ions asbiocontrol agents against damping-off inalfalfa. Biological Control 51: 42-50.
VOISARD, C.; KEEL, C.; HAAS, D.; DÉFAGO, G.1989. Cyanide production byPseudomonas fluorescens helps suppressblack root rot of tobacco under gnotobioticconditions. EMBO J. 8: 351-358.
YANES, M.L.; FERNÁNDEZ, A.; ARIAS, A.;ALTIER, N. 2004. Método para evaluarprotección contra Pythium debaryanumy promoción del crecimiento de alfalfapor Pseudomonas f luorescentes.Agrociencia 8: 23-32.

INIA
123
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
INTRODUCCIÓN
Las leguminosas forrajeras cumplen unrol esencial en la productividad y sustenta-bilidad bioeconómica de los sistemas de pro-ducción agropecuarios del Uruguay. Esto sedebe a su capacidad de fijar nitrógeno at-mosférico y producir forraje con altos nive-les proteicos y minerales que se traducenen mayor producto animal y beneficio eco-nómico. Sin embargo, la mayor limitante quepresenta el uso de leguminosas en Uruguayes su baja persistencia productiva como con-secuencia de la interacción de diversos fac-tores, entre ellos las enfermedades de im-plantación («damping off») y el daño causa-do por insectos-plaga. Dichas enfermedades
son causadas por un complejo de hongospatógenos del suelo donde predominan es-pecies del género Pythium y en menor gradolos géneros de Rhizoctonia y Fusarium (Qua-gliotto et al., 2004; Pérez y Altier, 2000), pro-vocando fallas en la emergencia y muertede plántulas pos-emergencia, reduciendo elstand inicial de la pastura. Dentro de los in-sectos-plaga existe una gran diversidad,desde insectos alados derivados por el vientocomo los pulgones hasta insectos de suelocomo isocas y curculios, que provocan dañodirecto o en interacción con otros factorescomo las enfermedades (Alzugaray, 2000).
Las enfermedades ocurren cuando se dancondiciones de exceso de lluvias, humedad,bajas temperaturas de suelo, que favorecen
USO DE INSECTICIDAS Y FUNGICIDASCURASEMILLAS DURANTE EL
ALMACENAMIENTO Y SU EFECTO EN LAGERMINACIÓN Y VIGOR DE
LEGUMINOSAS FORRAJERAS
RESUMENLas leguminosas forrajeras cumplen un rol esencial en la productividad y sustentabilidadbioeconómica de los sistemas de producción agropecuarios del Uruguay. Sin embargo, lamayor limitante que presenta el uso de leguminosas es su baja persistencia productivacomo consecuencia de la interacción de diversos factores, entre ellos las enfermedades deimplantación («damping off») y el daño causado por insectos-plaga. El uso de curasemillases una tecnológica muy antigua, pero poco frecuente en las siembras de leguminosasforrajera. Los resultados experimentales obtenidos a nivel nacional muestran que los trata-mientos curasemillas con fungicidas e insecticidas han sido efectivos en reducir los efectosdel complejo de hongos de implantación y los daños por insectos plagas. Entre los produc-tos evaluados en forma simple se destaca Metalaxil-M, confirmando la información interna-cional. Por otra parte las mezclas de fungicida-insecticida ofrecen una mayor protecciónpara controlar los problemas de implantación. La investigación sobre la interaccióncurasemillas-rizobios es escasa e INIA encara el análisis de la toxicidad de los principiosactivos sobre las cepas recomendadas en Uruguay.
Palabras clave: curasemillas, leguminosas, implantación, rizobios.
Rodrigo Zarza1
Silvana González2
1Programa Pasturas y Forrajes, Manejo Agronómico, INIA La Estanzuela.2Laboratorio de Semillas, INIA La Estanzuela.

124
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
el desarrollo de algunos hongos del suelo yretardan el normal desarrollo de las plantas(Pérez y Altier, 2000). Por el contrario, laspoblaciones de insectos-plaga se beneficiangeneralmente de mayores temperaturas ydéficit hídrico. Por lo tanto, la primera herra-mienta a considerar para reducir el riesgo deocurrencia de enfermedades e insectos-pla-ga en la implantación es la época de siem-bra para establecer las praderas en condi-ciones ambientales y del suelo más adecua-das para una rápida germinación, emergen-cia y crecimiento de las plántulas. No obs-tante esto, existe un período crítico de 15-20 días luego de la siembra, durante el cuallas semillas y plántulas son especialmentesusceptibles a la infección por hongos delsuelo, principalmente Pythium spp. (Altier,2000). Si bien los insectos pueden eliminar-se con pulverizaciones de insecticidas, nosiempre logran detectarse los problemas deinsectos-plaga a tiempo para que el controlsea efectivo en plántulas pequeñas. Es eneste período donde el uso estratégico decurasemillas reduce estos riesgos, particu-larmente en leguminosas forrajeras perennes.El proceso de implantación de las legumino-sas forrajeras más comúnmente utilizadasen Uruguay como alfalfa (Medicago sativaL.), trébol rojo (Trifolium pratense L.), y enparticular Lotus corniculatus L. (Lotus), sonde baja eficiencia biológica. Por ejemplo, ladensidad de siembra adecuada para Lotuses 8 kg de semilla/ha, lo que equivale aproxi-madamente a 670 semillas/m2; sin embar-go, difícilmente se logra una implantaciónpromedio mayor a 200 plantas/m2 (Pérez etal., 2000).
LOS CURASEMILLAS EN LAAGRICULTURA
El término «curasemillas» se asocia conla aplicación de un plaguicida o fungicidasobre la semilla, en un proceso destinado areducir, controlar o repeler a organismospatógenos, insectos u otras plagas que ata-can las semillas o plántulas, de forma deasegurar la expresión del potencial genéticoprotegiendo las plántulas en el período críti-
co del establecimiento. La primera etapa deestudio es conocer la sanidad de la semillaque se maneja, tanto para eliminar la dise-minación de enfermedades y contaminaciónde suelos con patógenos como para definirla elección del curasemilla y de la dosis ade-cuada.
El uso de tratamientos curasemillas esmuy amplio, utilizándose tanto en cultivoshortícolas, agrícolas como forrajeros. Si bienesta tecnología se ha vuelto más dinámicaen los últimos años, no es nuevo el concep-to del curado de la semilla. Su historia co-menzó con tratamientos esterilizantes (decontacto) que se remontan a tiempos tan le-janos como 60 A.D. cuando el vino y las hojasmachacadas del ciprés se utilizaban paraproteger las semillas de los insectos de al-macenamiento (ISU, 2006). Con el mismopropósito los romanos y egipcios utilizabanla savia de cebolla (Allium spp.) y durante laedad media se usó el cloro y el estiércol.Semilla recuperada de un naufragio le per-mitió en 1750 al científico francés Tillet com-probar las ventajas de la sal y de la cal paracontrolar hongos en la semilla de trigo (ISU,2006). Las tecnologías que utilizan aguacaliente fueron documentadas en 1765 enWittenberg, Alemania. (FIS, 1999). Los dosproductos que posteriormente cambiaron ra-dicalmente el concepto de curasemilla fue-ron la introducción y posterior prohibición delarsénico (1740 hasta 1808) y la introduccióny prohibición del mercurio (1915 hasta 1982).
El lanzamiento del Triamifos, el primerproducto sistémico, en 1960 permitió colo-car el producto en los tejidos de la planta.Posteriormente, en la década del 1970, seintrodujo el primer producto fungicidasistémico para patógenos aéreo, y en la dé-cada de 1990, se produjo el lanzamiento denuevos y modernos fungicidas e insectici-das (FIS, 1999). Los curasemillas se hanutilizados para controlar cuatro grandes gru-pos de enfermedades o plagas: (1) Hongosy bacterias que causan muerte y pérdidasde plántulas; (2) Insectos del suelo; (3) In-sectos de almacenamiento; (4) Pájaros o roe-dores que se alimentan de semilla almace-nada o en sus primeros estadios de creci-miento (ISU, 2006).

INIA
125
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Desde los años noventa la industria desemillas reconoce que el tratamiento de se-millas debe proveer «semilla con valor agre-gado» (ISF CropLife, 2007). Las semillaspasaron de ser un material reproductivo a unpaquete de tecnología que incorpora nuevasclases de fungicidas, insecticidas, nemati-cidas, film coating, reguladores de crecimien-to, inoculantes, micronutrientes, antibióticos,etc. Adicionalmente las máquinas más so-fisticadas actualmente permiten una locali-zación precisa del ingrediente activo.
La eficiencia de varios agroquímicoscomo tratamiento de semillas han sido eva-luadas en el control de «damping off» de le-guminosas, entre el los se destaca elmetalaxil. Por otra parte, pese al potencialdel metalaxil para controlar las enfermeda-des de implantación, no controla Fusariumni Rhizoctonia lo que lleva a mezclar esteproducto con otros fungicidas (Carbendazim,Thiram, Fludioxinil, etc. (ISF CropLife, 2007).Por consiguiente, es deseable la aplicaciónde mezclas de principios activos con el ob-jetivo de controlar hongos del suelo y semi-llas y proteger a la plántula por un períodode tiempo luego de su emergencia. La tec-nología de aplicación de curasemillas tam-bién ha tenido un importante desarrollo en laactualidad, con la incorporación de nuevosequipos y aditivos que permiten obtener ex-celente calidad de aplicación de los ingre-dientes activos (ISF CropLife, 2007).
Tratamiento de semilla con«fungicida»
Si se analiza la historia de los primerosfungicidas, éstos fueron desarrollados consustancias muy tóxicas que incluían en suformulación compuestos de sulfuro, cobre,y del mercurio. Previo a la prohibición de pro-ductos con mercurio, los fungicidas para tra-tar semilla incluían productos volátiles, mien-tras que hoy día la mayoría de los fungicidasaprobados son clasificados como permanen-tes y requieren que la cobertura de la semi-lla sea completa para lograr un efectivo con-trol (ISU, 2006)
Tratamiento de semilla con«insecticida»
Según el Manual de la ISU (Iowa StateUniversity) los tratamientos curasemillas pre-vio a los años 40 utilizados en la semilla eranprincipalmente sustancias inorgánicas (ej.:verde de París o arsénico), con muy bajaeficiencia de control. El desarrollo de los in-secticidas orgánico-sintéticos cambió estasituación. Los tratamientos de semilla coninsecticidas reducen el daño causado porescarabajos y gorgojos durante el almace-naje o previenen el daño directo de plagas einsectos sobre la planta misma. Los trata-mientos con insecticida se utilizan a nivelde campo cuando existe un riesgo elevadode daño por insectos a la semilla o en situa-ciones donde no se logro aplicar el insectici-da al suelo (ISU, 2006).
El almacenamiento de semilla ylos curasemillas
En nuestro país, la protección de las se-mil las forrajeras mediante el uso decurasemillas es una opción tecnológica muypoco utilizada. Más allá de que el costo delos productos por kg de semilla protegida esmarginal en comparación con el valor de lasemilla fina, al considerar los costos de unapastura en forma global, la implantación esla etapa de mayor peso. En este contexto,el uso de este tipo de tecnologías que dis-minuye los riesgos de implantación, tambiénasegura la inversión de la pradera. En la es-casa aplicación de curasemillas en legumi-nosas forrajeras en Uruguay seguramenteinciden numerosos factores, entre los quepodemos mencionar la escasa y/o contra-dictoria información disponible sobre el be-neficio de curasemillas, sus efectos duranteel almacenamiento y la interacción entre pro-ductos y rizobio para las principales legumi-nosas perennes utilizadas en el país (ej.:Lotus, trébol rojo). Algunos productos sonbastante inocuos sobre los rizobios, mien-tras que otros son extremadamente tóxicos(Formoso, 2008).

126
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Principio activo (g/l ) Dosis de formulado
(cc/ 100 kg de semilla)
Testigo
Metalaxil-M (50) 100
Metalaxil-M(25)/Fludioxinil(10) +Thiametoxam (350) 100+100
Carbendazim (250)+Thiram(100)+Metalaxil-M(50) 400 Carbendazim(250) /Thiram(250)+Metalaxil-M(50) +Imidacloprid (600) 200+100+350
Metalaxil(25)+Fludioxinil(10) 100
Imidacloprid(600) 350
Thiametoxan(350) 100
Si bien existen antecedentes de la eficien-cia de control de curasemillas clásicos comoCaptan, Thiram, Metalaxil sobre las enfer-medades en el país (Formoso, 1984; 2008;Altier, 1987; 2000), es reducida la informa-ción acerca de su efecto durante el almace-namiento. Es aún menor la información so-bre curasemillas que protegen contra insec-tos-plaga y su efecto en la germinación yvigor de las plántulas a la siembra, así comoen la nodulación de las leguminosas. Un ob-jetivo reciente del Laboratorio de Calidad deSemillas de INIA La Estanzuela ha sido eva-luar el efecto de diferentes formulacionescomerciales de fungicidas e insecticidascurasemillas en la germinación y vigor ini-cial posterior al almacenamiento de las se-millas de Lotus ‘San Gabriel’. La obtenciónde un elevado nivel de producción requiere
una germinación y emergencia rápidas y uni-formes. Para ello es necesario que el lote desemilla a sembrar posea un elevado podergerminativo y un elevado vigor.
Previo a la instalación de un ensayo decampo se realizó un experimento con dife-rentes metodologías de aplicación decurasemillas en el laboratorio y se seleccio-nó la que presentó mejor calidad de aplica-ción. Para la realización de los diferentes tra-tamientos se utilizó un equipo con tamborrotativo que permitió una continua agitaciónde las semillas obteniendo una mayor ho-mogeneidad de la aplicación y una adecua-da penetración de los productos (Figura 1).Los productos descriptos en el Cuadro 1 fue-ron aplicados mediante un dispositivo coninyección de aire, obteniendo un excelentetamaño de gota, homogeneidad y cobertura.
Figura 1. Aplicación experimentalde curasemillas en alfal-fa con tambor rotativo ydispositivo de inyecciónde aire.
Cuadro 1. Formulación de los fungicidas y dosis utilizadas.

INIA
127
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Principio activo (g/l)
Germinación (%) Plantas
normales Plantas
anormales Semillas muertas
Semillas duras
Testigo 92a 2c 2a 4a
Metalaxil-M (50) 92a 4bc 2a 2a Metalaxil-M(25)/Fludioxinil(10) +Thiametoxam (350) 93a 5b 1a 1a Carbendazim (250)+Thiram(100)+ Metalaxil-M(50) 94a 4 bc 0a 2a Carbendazim(250)/Thiram(250)+ Metalaxil-M(50)+Imidacloprid (600) 88b 9 a 2a 1a
Metalaxil(25)+Fludioxinil(10) 92a 4bc 2a 2a
Imidacloprid(600) 89b 8 a 2a 1a
Thiametoxan(350) 93a 5b 1a 1a
Efecto de los diferentescurasemillas en la germinacióninicial
El lote de semillas utilizado correspondea la categoría básica, cuyo perfil fisiológico(germinación) y sanitario (sin enfermedad)permitieron evaluar el efecto de los trata-mientos curasemillas sobre la germinación.Las semillas de los diferentes tratamientosfueron sembradas en cajas con papel degerminación de 100 semillas c/u con 4 repe-ticiones por tratamiento. Las muestras secolocaron a germinar bajo condiciones con-troladas de germinación (20 °C durante12 días). Una vez finalizado el período de12 días se evaluó el número de plantas nor-males, anormales, semillas muertas, durasy frescas.
La aplicación de Imidacloprid solo o enmezcla con fungicidas curasemillas fue elúnico producto que redujo la germinación desemillas de Lotus debido principalmente alincremento en el número de plantas anorma-les (Cuadro 2). Esto coincide con lo reporta-do por Kuhar et al. (2001), quienes mencio-nan una respuesta diferencial de las varie-dades de maíz al efecto fitotóxico delImidacloprid sobre la germinación.Adicionalmente, Kuhar et al. (2001) y Stevenset al. (2008) señalan que el efecto delImidacloprid sobre la germinación depende delvigor del lote de semillas que se utilice.
Efecto de los diferentescurasemillas en el vigor inicial
Las semillas de los diferentes tratamien-tos fueron sembradas en cajas con papel degerminación de 25 semillas c/u con cuatrorepeticiones por tratamiento. Las muestrasse colocaron a germinar bajo condicionesideales de germinación (20 °C durante12 días). Una vez finalizado el período de12 días se evaluó la longitud de raíz y de pri-mera hoja para cada uno de los tratamientos.
A excepción de la mezcla Carbendazin +Tiram + Metalaxil-M, todos los tratamientosredujeron el largo de raíz en contraposicióncon lo reportado por Spadotti et al. (2008),quienes no observaron un efecto en el largoradicular de las plántulas de soja con la apli-cación de los insecticidas Thiametoxam eImidacloprid. La parte aérea sólo se redujocon Metalaxil-M + Fludioxinil + Thiametoxamy los tratamientos que incluyeron Imidacloprid(Cuadro 3).
Efecto de los diferentescurasemillas en la germinaciónposterior al almacenaje
Las semillas de los diferentes tratamien-tos fueron almacenadas en sacos de lienzoa temperatura ambiente durante 6 meses enlas instalaciones del Laboratorio de Semillasde INIA La Estanzuela. Una vez finalizado
Cuadro 2. Efecto de los curasemillas en la germinación de semillas de Lotus.

128
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Principio activo (g/l )
Largo raíz (mm)
Largo parte Aérea (mm)
Testigo 25.6a 6.45a Metalaxil-M (50) 20.8bc 6.68a Metalaxil-M(25)/Fludioxinil(10) +Thiametoxam (350) 21.4bc 5.75bc Carbendazim (250)+Thiram(100)+Metalaxil-M(50) 23.7ab 6.27ab Carbendazim(250) /Thiram(250)+Metalaxil-M(50)+Imidacloprid (600) 18.1c 5.68c Metalaxil(25)+Fludioxinil(10) 21.2bc 6.32ab Imidacloprid(600) 19.9c 5.69c Thiametoxan(350) 21.3bc 6.34ab
Principio activo (g/l)
Germinación (%) Plantas
normales Plantas
anormales Semillas muertas
Semillas duras
Testigo 86a 4b 6ab 4ab
Metalaxil-M (50) 80ab 8b 6ab 6a Metalaxil-M(25)/Fludioxinil(10) +Thiametoxam (350) 80ab 8b 6ab 6a Carbendazim (250)+Thiram(100) +Metalaxil-M(50) 84a 6b 4b 6a Carbendazim(250) /Thiram(250)+ Metalaxil-M(50)+Imidacloprid (600) 78b 13a 8a 1b
Metalaxil(25)+Fludioxinil(10) 80ab 6b 8a 6a
Imidacloprid(600) 74b 20a 4b 2b
Thiametoxan(350) 82a 8b 6ab 4ab
el período de almacenamiento se evaluó elpoder germinativo determinando el númerode plantas normales, anormales, semillasmuertas, duras y frescas (Cuadro 4).
El efecto depresor del Imidacloprid en elvigor germinativo de la semilla se tradujo enuna disminución del porcentaje de germina-ción cuando se alcanzaron los 6 meses dealmacenaje a través del incremento deplántulas anormales. Estos resultados coin-ciden con lo reportado por Hoffman yCastiglioni (2006) quienes observaron unefecto depresor en la germinación de semi-llas de maíz a partir del día 19 de contactode la semilla con el producto. En función delo anterior, se concluye que es convenientereal izar la apl icación del insect ic idacurasemilla Imidacloprid poco antes de la
siembra, mientras que la semilla tratada conotros productos y combinaciones que inclu-yen Metalaxil-M, Thiametoxan, Fludioxinil,Cerbendazim, Thiram, podría conservarsepor un periodo mayor sin reducir la germina-ción.
El lote de semillas de Lotus que se se-leccionó para aplicar los tratamientoscurasemillas fue de excelente calidad fisio-lógica y sanitaria, por lo cual la aplicaciónde Imidacloprid solo o en mezcla confungicidas provocó un reducido impacto so-bre la germinación. En este sentido es deesperar una reducción superior en la germi-nación y el vigor cuando se utilicen lotes conmenor germinación o vigor inicial. El contac-to del insecticida Imidacloprid durante untiempo de almacenamiento de seis meses
Cuadro 3. Efecto de los curasemillas en el vigor de semillas de Lotus, expresado como largo deraíz y parte aérea en mm.
Cuadro 4. Germinación de semillas de Lotus tratada con diferentes curasemillas con seis mesesde almacenamiento.

INIA
129
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Leguminosa 29 de junio 1982 11 de agosto 1982 12 de mayo
1983
Test
(1) C
(%) T (%)
C + T (%)
Test (1)
C (%)
T (%)
C+T (%)
Test (1)
C + T (%)
Trifolium repens (Estanzuela Matador)
72 109* 100 105 58 110* 107 114* 29 141**
Trifolium pratense (Estanzuela Zapican)
71 106 106 103 61 116** 121 124** 31 113
Lotus corniculatus (Estanzuela Ganador)
48 110* 110* 117* 42 148** 152 186** 34 176**
Medicago sativa (Estanzuela Chana)
42 128* 126* 148 46 122* 137 152** 18 239**
redujo la germinación por debajo de 80%, va-lor inferior al exigido por el estándar decomercialización. Por ello, se recomienda laaplicación del curasemilla al momento de lasiembra. Finalmente se plantea la interrogan-te (excepto para el fungicida Metalaxil-M) delefecto de los curasemillas sobre el rizobio, yaque existe información internacional al res-pecto que es contradictoria (Niewiadomska,2004; Smith, 1992; Staphorst y Strijdom, 1976;Fisher y Hayes, 1981; Strzelec, 1997).
Efectividad de los curasemillasen leguminosas forrajeras enUruguay
A principios de los años 80 se realizaronuna serie de experimentos exploratorios anivel nacional con el objetivo de cuantificarla importancia de la aplicación de loscurasemillas en leguminosas para lograr in-crementos en la densidad de plantas en elestablecimiento (Cuadro 5). Estos estudiosrealizados en el CIAAB «La Estanzuela» noanalizaron la interacción de los tratamientoscon los rizobios, pero incluyen las legumi-nosas perennes comúnmente utilizadas entres fechas de siembras (Formoso, 1984).
Gramíneas y leguminosas forrajeras pre-sentan una respuesta diferencial a lospatógenos que provocan «damping-off»(Andrew, 1953), con una mayor susceptibili-dad de las leguminosas en general(Fulkerson, 1953; Falloon, 1980). Aún convariaciones según las especies y épocas desiembra, en ningún caso los curasemillascausaron un descenso de la población deplantas, con el máximo incremento en alfal-fa (139%) respecto al testigo. En promediose obtuvieron aumentos de 40% para Lotusy de 60% para alfalfa con incrementos me-nores para trébol blanco y trébol rojo. Encondiciones de campo, y según las caracte-rísticas del potencial patogénico de los sue-los, distintos productos empleados comocurasemillas pueden variar su eficiencia(Jacks, 1956). En cuanto a los tratamientosanalizados por Formoso (1984), la mezclade Captan+Thiram mostró una ventaja fren-te a los tratamientos individuales. No se de-tectaron síntomas de amarillamiento en lasplántulas que indiquen problemas denodulación en las condiciones en que se ins-talaron los experimentos, con inoculación yen rotaciones que habían incluido estas le-guminosas anteriormente.
Cuadro 5. Efecto de los fungicidas Captan (C), Thiram (T), y su combinación en la densidad(número de plantas por metro lineal) de plantas de leguminosas perennes, expresadoen porcentaje relativo al testigo sin tratamiento para cada fecha de siembra.
(1) Base 100 dentro de cada época de siembra.(*) Indica diferencias significativas (P<0,005) respecto al testigo.(**) Indica diferencias significativas (P<0,001) respecto al testigo.

130
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Leguminosa Marzo/Abril Mayo/Junio Julio Agosto
T. Blanco Zapican 107 101 105 -
111 109 114 -
152 111 100 -
T. Rojo LE 116 100 107 105 -
111 115 121 -
101 146 - -
Lotus Draco 100 111 117 108
145 151 187 123
174 103 176 -
Alfalfa Chana 129 125 151 121
124 137 156 116
100 101 243 164
A mediados de los años 80, el CIAAB «LaEstanzuela» y el Laboratorio de Microbiolo-gía del Plan Agropecuario instalaron unaserie de experimentos con el objetivo deevaluar los posibles efectos de loscurasemillas en la nodulación. Los primerostrabajos se realizaron con trébol rojo y con-firmaron la existencia de algunos fungicidasque afectaban irreversiblemente la viabilidaddel inoculante y por ende la producción demateria seca al primer corte (Altier, 1987;Altier y Pastorini, 1988). Este efecto fue másevidente en chacras donde no existía histo-
ria previa de la leguminosa en cuestión, comoPintado, donde se contabilizaron 170 rizobiosaltamente inefectivos por gramo de suelo(Cuadro 6). En contraposición, en Estanzuelano se detectó un efecto negativo de Captanporque la población de rizobios en el sueloera alta y muy efectiva (580 rizobios/g desuelo).
Formoso (2007) en chacras de los siste-mas intensivos de producción de carne y/oleche en INIA La Estanzuela, investigó el efectodel metalaxil, con las dosis indicadas en laetiqueta del producto comercial (Cuadro 7).
Tratamiento de semilla
Nº de rizobios/semilla
Pintado Estanzuela
MS Base 100* PS
Nod/pl(mg) MS Base
100* PS Nod/pl(mg
Testigo 9000 100 a** 8.9 a 100 a 4.13 a
Captan 1150 51 c 4.13 b 85 a 1,94 a
Thiram 5500 96 ab 7.39 ab 89 a 6.14 a
Captan+Thiram 2700 74 ab 4.86 ab 64 b 4.52 a
Cuadro 6. Producción de forraje materia seca y peso seco de nódulos para trébol rojo tratado conCaptan, Thiram o su combinación en dos localidades (Pintado y Estanzuela).
Cuadro 7. Efecto del curasemillas Metalaxil 35CE sobre la implantación de legumino-sas forrajeras, expresado como porcentaje del número de plantas por metrolineal en términos relativos al testigo sin curasemillas en base 100, paracuatro fechas de siembra, y tres años distintos.
* Producción de materia seca al primer corte, expresado como % del testigo (Base 100).**Medias seguidas por la misma letra dentro de columnas no difieren significativamente.

INIA
131
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Formoso (2008) indica que no siempre eluso de protectores de la semilla mejora elnúmero de plantas obtenido. Sin embargo,se verificaron mejoras en la mayoría de lascondiciones experimentales, con algunasépocas de siembra con incrementos muyimportantes. Es común que una misma cha-cra, puede no haber respuesta en un deter-minado momento de siembra y en otro mo-mento se registren aumentos sustanciales.En promedio, los curasemillas determinaronun aumento en el número de plantas del 27%,con registros máximos de 143%. Por otrolado, si se consideran los costos de semi-llas de estas leguminosas y con estos in-crementos en el número de plantas que seobtienen, la aplicación de Metalaxil es unaopción muy rentable.
Dentro de las leguminosas forrajeras, laalfalfa es quien ha recibido más atención enlos aspectos que estamos analizando tanto anivel internacional como nacional, debido a lasensibilidad e impacto que tienen el complejode hongos en su establecimiento (Altier, 2000).Excepto Benomilo, los fungicidas Captan,
Thiram, Fosetil-Al y Metalaxil han presentadomejor implantación en al menos una de lascondiciones experimentales (Cuadro 8 y 9).
Estos experimentos permitieron concluirque las siembras de otoño y primavera sepresentan como las más susceptibles a lasenfermedades causadas por hongos paraalfalfa, mientras que en las siembras aso-ciadas de invierno, la respuesta al uso decurasemillas es prácticamente nula. Si seconsidera la interacción del curasemillas conlos rizobios el Captan redujo drásticamentela fijación simbiótica del nitrógeno duranteel año 1988, lo que se tradujo en una menorproducción de forraje al primer corte (Altier,1990; 2000).
El uso de insecticidas con formulacionesde curasemillas, como Imidacloprid y Tiodi-carb, muestra un incremento en siembras depasturas a partir del año 2005, principalmen-te en Avena, Raigras y Festuca. El uso deinsecticidas en leguminosas forrajeras es me-nos frecuente aunque no menos importante,sobre todo en especies no estoloníferas comoLotus, alfalfa, trébol rojo (Formoso, 2008).
Tratamiento Otoño/89* Invierno/89 Primavera/89 Invierno/90 Primavera/90
Testigo 100 100 100 100 100 Benomilo 102 101 85 102 82
Thiram 111 97 133 98 100 Fosetil-Al 119 107 119 109 78
MDS 5% 17 NS 33 NS NS Base 100 51 59 28 64 28
Cuadro 8. Impacto de diferentes tratamientos fungicidas en el control de las enfermedades deimplantación en alfalfa (número de plantas/lineal).
Tratamiento Invierno/87* Otoño/88 Invierno/88 Primavera/88
Testigo 100 100 100 100
Captan 125 175 112 103 Thiram 118 150 112 73 Metalaxil S/D 193 105 206 MDS 5% NS 23 8 49 Base 100 25 45 72 18
Cuadro 9. Impacto de tratamientos con fungicidas en la densidad de plantas de alfalfa (númerode plantas/lineal).
*Época y año de siembra.
*Época y año de siembra.

132
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Trat. 2007 2008/09
1 Sin inocular Sin inocular 2 Inoculado Inoculado
3 Sin inocular +(Metalaxil-M(25)/Fludioxinil(10)+ Thiametoxam (350)
Sin inocular +(Metalaxil-M(25)/Fludioxinil(10) +Thiametoxam (350)
4 Inoc.+(Metalaxil-M(25)/Fludioxinil(10)+ Thiametoxam (350)
Sin inocular + Thiametoxan(350)
5 Inoc.+(Metalaxil-M (50) Inoc.+(Metalaxil-M(25)/Fludioxinil(10)+Thiametoxam (350)
6 Inoc.+(Carbendazim (250)+Thiram(100)+ Metalaxil-M(50)
Inoc.+ Thiametoxan (350)
7 Inoc.+(Carbendazim(250) /Thiram(250)+ Metalaxil-M(50)+Imidacloprid (600)
Inoc.+(Metalaxil-M (50)
8 Inoc.+(Carbendazim (250)+Thiram(100)+Metalaxil-M(50)
9 Inoc.+(Carbendazim(250) /Thiram(250)+Metalaxil-M(50)+Imidacloprid (600)
La aparición de nuevas mezclas oformulaciones de curasemillas requiere elcomplemento de investigación que confirmesu efectividad a nivel de campo. Reciente-mente en Brasil se han reportado aumentosde productividad registrados a partir de laaplicación de nuevos insecticidas que inclu-yen bioactivadores que brindan un notablevigor y poder germinativo, más allá de lavariedad genética de la semilla, debido a quesu principio activo Thiametoxam está impli-cado en el proceso fotosintético de la planta(Nunes, 2009).
Efecto de diferentes curasemillasen la emergencia
En el marco del Programa NacionalPasturas y Forrajes, el proyecto «Utilizaciónde Pasturas y su Impacto en la RelaciónSuelo-Planta-Animal y en la Sostenibilidadde Diversos Sistemas de Producción»; seimplementó una plataforma experimental desecuencias de pasturas en la Unidad de Le-chería de La Estanzuela, en la cual se bus-ca analizar estrategias de manejo para au-mentar la producción y la sustentabilidad delas rotaciones forrajeras, reduciendo suscostos. El experimento, que se instalará entres años sucesivos, evalúa el efecto de tres
secuencias de cultivos en el 4° año de pra-deras mixtas en la siembra de dos tipos depraderas (bianual y plurianual) asociadas contrigo en siembra directa.
Esta plataforma integra una serie de eva-luaciones de un equipo interdisciplinario detécnicos, que forman parte de diferentesáreas temáticas de INIA. Entre otras, se rea-liza: la evaluación de curasemillas en legu-minosas forrajeras inoculadas con rizobio;donde se incluyeron combinaciones de tra-tamientos con y sin inoculante comercial(cepas de rizobio comercializadas en Uru-guay) y tratamientos curasemil las defungicidas e insecticidas. Los tratamientos,fueron definidos en conjunto con las empre-sas de inoculantes que operan en Uruguay,y se realizaron tres siembras en años con-secutivos (2007-2009). En el 2007 se sem-braron parcelas de 5 m2 en bloques al azarcon cuatro repeticiones, Lotus ‘San Gabriel’y alfalfa ‘Estanzuela Chaná’. En los años si-guientes (2008/2009) se repitió el experimentoincorporando trébol rojo ‘Estanzuela 116’ yseparando del tratamiento 3 el insecticida(thiametoxan), generando 2 nuevos trata-mientos (Sin Inocular+ thiametoxan e Inocu-lado + thiametoxan). A la semilla categoríabásica de estos cultivares se les aplicaron lostratamientos desciptos en el Cuadro 10.
Cuadro 10. Tratamientos aplicados para los 3 años de evaluación del experimento.

INIA
133
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Figura 2. Desarrollo de plántulas al momento del conteo (2007) para alfalfa (a, b) y Lotus (c, d).
El experimento se estableció satisfacto-riamente en el invierno del 2007. En agosto,30 días pos-siembra, se realizó el conteo deplántulas en 1m lineal por parcela (Figura 2).
En la Figura 3 se resumen los resultadosobtenidos para el primer año de evaluación(2007). No existieron diferencias significati-
vas entre la semilla inoculada con rizobio ysin inocular, tanto para alfalfa o Lotus. Lasplántulas presentaron una coloración normalen el testigo sin inocular que indican una pro-bable población de rizobios efectiva presen-tes en el sitio experimental que tiene másde 30 años de historia con praderas inocula-
Figura 3. Número de plántulas por metro cuadrado a los 30 días pos-siembra paraalfalfa y Lotus (experimento 2007).
Los valores en rojo muestran diferencias significativas P < 0,001 respecto al testigo inoculado.
N°
de
plá
ntu
las
po
r m
etr
o li
ne
al
N°
de
plá
ntu
las
po
r m
etr
o li
ne
al
Sin
ino
cula
r
a b c d
Inoc
ulad
o
Sin
ino
c. +
me
tala
xil
+
flu
od
ioxi
nil
+
thia
me
toxa
n)
Ino
c.+
(car
bend
azim
+ T
MT
D +
met
alax
il
In
oc.
+(m
eth
ala
xil
+
flu
od
ioxi
nil
+th
iam
etox
an)
Ino
cula
do
+(m
etal
axil)
Ino
c.+
(car
bend
azim
+ T
MT
D +
met
alax
il+
imid
aclo
prid
Ino
cula
do
+(m
oléc
ula
expe
rim
enta
l)
157,8180,9
282,4 272,1247,1
194,1
270,6
194,1
50
100
150
200
250
300
350
128
165,7
295,6
178
225,5
284,3
220,6 226
0
50
100
150
200
250
300
350
Alfalfa
Lotus

134
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
das. En conjunto se observa que los produc-tos curasemillas incrementaron la densidadde plántulas, destacándose los tratamientosMetalaxil-M+Fludioxinil+Thiametoxan) y(Carbendazim+Thiram+Metalaxil-M). Todoslos tratamientos presentaron un mayor nú-mero de plantas de alfalfa comparados conel testigo inoculado, mientras que para Lotussólo se incrementaron con algunos produc-tos, especialmente con la incorporación deun insecticida (Figura 3).
Para el segundo año de siembra (2008),todo los tratamientos (con o sin inoculante)que incluyen la combinación de fungicidas +insecticida presentaron una tendencia a unmayor número de plantas, cuando se loscompara con los tratamientos solo confunguicida (datos no incluidos). Estos resul-tados concuerdan con algunos de los traba-jos de Formoso (1984) donde la mezcla defunguicida e insecticida aparecía con unmejor comportamiento. Los tratamientos nomostraron diferencias en lotus. En alfalfa noexistieron diferencias entre el testigo inocu-lado y el resto de los tratamietoscurasemillas; sin embargo, para trébol rojoCarbendazim + Thiram + Metalaxil-M fue in-ferior al testigo. Las diferencias que surgenentre el comportamiento de los tratamientosentre años hay que considerarla tomandoen cuenta que el año 2007 presento un in-vierno frío con periodos de excesos hídricosal momento de la siembra, mientras que el2008 se sembró más temprano y con unaocurrencia de heladas importantes.
CONSIDERACIONES FINALES
La tecnología de uso de curasemillas essin dudas una herramienta muy útil pero quecontinúa siendo de baja adopción en el casode las leguminosas forrajeras en Uruguay.En estos últimos años, donde las inclemen-cias climáticas como la sequia o los exce-sos hídricos han sido frecuentes, lograr bue-nas implantaciones puede ser la clave paracontinuar produciendo en forma económica-mente viable. Los costos de los insumos:semilla, fertilizantes, herbicidas, combusti-bles, hacen necesario extremar las precau-
ciones para lograr buenas pasturas que pro-duzcan forraje de calidad y perduren en eltiempo. Un buen comienzo sería lograr unabuena densidad de plantas mediante semillatratada con curasemillas.
No sólo con un tratamiento de semillasgarantizamos una correcta instalación. Lacalidad de la semilla al igual que las camasde siembra, tienen un rol fundamental en elresultado del tratamiento en la implantación.Desde este punto de vista se puede consi-derar que los curasemillas tiene un carácterpreventivo para quienes entienden a la im-plantación como un proceso delicado dondese deben extremar los cuidados. Sin embar-go, cuando se utilizan semillas con proble-mas sanitarios o las siembras se realizanen suelos mal drenados, compactados o conrastrojos con alto nivel de inóculo se lo aso-cia más con un efecto curativo que preventi-vo. Esto resulta importante ya que el poten-cial de inóculo o patogénico que existe en elsuelo, podría esta variando la eficiencia delos distintos productos que se utilicen. Noes menos importante conocer la especifici-dad de cada producto así como las dosisrecomendadas para cada especie.
Los resultados experimentales obtenidoshasta el presente en Uruguay muestran quelos tratamientos curasemillas han sido efec-tivos en reducir los efectos del complejo dehongos de implantación y los daños por in-sectos plagas. Sin embargo, los resultadoshan sido variables a través de los años, re-gistrándose situaciones de buen control uotras donde simplemente no existieron dife-rencias. Entre los productos evaluados enforma simple se destaca Metalaxil-M, con-firmando la información internacional. Por otraparte las mezclas de fungicida-insecticidaofrecen una mayor protección para controlarlos problemas de implantación.
En cuanto a la interacción curasemillas-rizobios, INIA está realizando investigaciónde laboratorio para analizar la toxicidad delos principios activos que se utilizan en Uru-guay sobre las cepas recomendadas en Uru-guay. La información internacional no nece-sariamente es extrapolable a las cepas utili-zadas en el país, y es inexistente para es-pecies como Lotus o trébol rojo.

INIA
135
ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
Los curasemillas pueden afectar la viabi-lidad de la semilla cuando se almacenan loslotes tratados durante un periodo prolonga-do, información que ha sido confirmada paraImidacloprid en Lotus. Para este producto enparticular se recomienda aplicar en semillascon excelente germinación y vigor, y reali-zar la aplicación al momento de la siembra.
AGRADECIMIENTOS
A los Ing. Agr. Guillermo Arrospide(Calister) y Martin Lage (Lage) por su parti-cipación en la discusión de la investigaciónrealizada, al Ing.Agr. Henry Duran por el si-tio experimental, a la Ing. Agr. Maria JoséCuitiño por el análisis de la información decampo, a José Rey, Omar Barolín, JoséRivoir y Viviana Vidal por el trabajo de cam-po, a la Ing.Agr. Mónica Rebuffo por la revi-sión del texto. Esta investigación fue co-fi-nanciada por INIA y FONTAGRO a travésdel Proyecto FTG-787/2005 «Ampliación dela Base Genética de Leguminosas ForrajerasNaturalizadas para Sistemas PastorilesSustentables». http://www.inia.org.uy/sitios/lesis/lesisindex.html
BIBLIOGRAFÍA
ALTIER, N. 1990. Incidencia de enfermedadesen la implantación de alfalfa. CIAAB, Est.Exp. La Estanzuela (Uruguay). Día deCampo pasturas, carne, leche, lana; 3 deoctubre, 1990. 9 p.
ALTIER, N. 1987. Uso de curasemillas enleguminosas forrajeras. CIAAB, Est. Exp.La Estanzuela (Uruguay). Día de Campopasturas, carne, leche, lana.
ALTIER, N. 2000. Reconocimiento y manejo deenfermedades. En: Tecnología de Alfalfa.Boletín de Divulgación N°69: 125-143.
ALTIER, N.; PASTORINI, D. 1988. Curasemillasen leguminosas forrajeras: efecto sobrelos rizobios. CIAAB, Est. Exp. LaEstanzuela (Uruguay). Hoja deDivulgación N° 74. 2 p.
ALZUGARAY, R. 2000. Manejo de Insectos. En:Tecnología de Alfalfa. INIA, Uruguay.Boletín de Divulgación N° 69: 115-123.
ANDREW, W.D. 1963. Suceptibility to dampingoff in seedlings of Medicago denticulataand Medicago minima during the erlypost-emergence period. Aust.J.Biol.Scie.16: 281-283.
FALLOON, R.E. 1980. Seedling emergenceresponses in reygrasses (Lolium spp.) tofungicide seed tretament. NZ Journal ofAgricultural Research 23: 385-391.
FIS (Fédération Internationale Du CommerceDes Semences). 1999. El tratamiento desemillas, una herramienta para unaagricultura sustentable. (FIS FederaciónInternacional de Semillas). p 2-3.
FISHER, D.J.; HAYES, A.L. 1981. Effects ofsome fungicides used against cerealpathogens on the growth of Rhizobiumtrifolii and its capacity to fix nitrogen inwhite clover. Ann. Appl. Biol. 98: 101-107.
FORMOSO, F. 1984. Efectos de curasemillas enla implantación de especies forrajeras.Investigaciones Agronómicas N° 5: 14-17.
FORMOSO, F. 2007. Jornada de Instalación yManejo de Pasturas. INIA Uruguay. SerieActividades de Difusión Nº 483. p. 37.
FORMOSO, F. 2008. Instalación de pasturas.Revista del Plan Agropecuario 125: 52-56.http://www.planagro.com.uy/publicaciones/revista/R125/R_125_56.pdf
FULKERSON, R.S. 1953. A preliminary studyon the efect of some fungicides on theestabl ishment of forage seedl ings.Canadial Journal of Agricultural Science,33: 30-40.
HOFMAN, E.; CASTIGLIONI, E. 2006. Evaluacióndel efecto del insecticida Imidaclopridsobre factores asociados a la implantacióny crecimiento inicial de girasol, maíz ysorgo. Publicado en internet, disponibleen http://www.calister.com.uy/a c t u a l i z a c i o n _ 0 3 _ 2 0 0 6 /EEMAC%201.doc. Activo julio de 2010.
ISF CropLife. 2007. Tratamiento de semillas.Una herramienta para una agriculturasustentable. Actualmente disponible enhttp://www.worldseed.org/cms/medias/f i l e / T r a d e I s s u e s / S e e d T r e a t m e n t /A_Tool_Sustainable_Agriculture_ES.pdfActivo julio de 2010.
ISU(Iowa State University of Science andTechnology, Iowa). 2006. CommercialPest ic ide Appl icator Manual. SeedTreatment. Category 4. p. 7-21.

136
INIAENFERMEDADES Y PLAGAS EN PASTURAS
JACKS, H. 1956. Effect of seed dressing ondamping-off and nodulation of Lucerne.In N.Z. Journal of Science andTechnology.38: 312-315.
KUHAR, T.; STIVERS-YOUNG. L.; HOFFMAN, M.;TAYLOR, M. 2001. Control of corn flea beetleand Stewart’s wilt in sweet corn withImidacloprid and Thiametoxam seedtreatments. Publicado en internet, disponibleen http://www.sweetcorn.illinois.edu/stewarts-wilt/PD-84-1104-1108.pdf Activojulio de 2010.
NIEWIADOMSKA, A. 2004. Effect ofcarbendazim, imazetapir and thiram onnitrogenase activi ty, the number ofmicroorganisms in soil and yield of redclover (Trifolium pratense L.). PolishJournal of Environmental Studies 13 (4):403-410.
NUNES, J.C. 2009. IV Simposio organizado porSyngenta Seed Care, Pergamino.
PÉREZ, C.; ALTIER, N. 2000. Enfermedades deimplantación en leguminosas forrajeras:Importancia y estrategias de control.Cangüe 19: 11-14.
PÉREZ, C.; DE LA FUENTE, L.; ARIAS, A.;ALTIER, N. 2000. Uso de Pseudomonasfluorescentes nativas para el control deenfermedades de implantación en Lotuscorniculatus L. Agrociencia 4 (1): 41-47.
QUAGLIOTTO, L.; AZZIZ, G.; BAJSA, N.;ARIAS, A.; PÉREZ, C.; DUCAMP, F.;CADENAZZI, M.; FERNÁNDEZ, A.;ALTIER, N. 2004. Desarrollo de unatecnología para el control biológico deenfermedades de implantación enleguminosas forrajeras. ResultadosProyecto LIA 028. Montevideo, INIA.Serie LIA 04. http://www.inia.org.uy/online/site/publicacion-ver.php?id=1604
SPADOTTI, G.; BOGIANI, J.; DA SILVA, M.;GAZOLA, E.; ROSOLEM, C. 2008.Tratamento de sementes de soja comfungicidas e um bioestimulante. Publicadoen internet, disponible en http://www.scielo.br/scielo. Activo julio de 2010.
SMITH, R.S. 1992. Legume inoculantformulation and application. Can J.Microbiol. 25:739-745.
STAPHORST, J.L.; STRIJDOM, B.W. 1976.Effects on rhizobia of fungicides appliedto legume seed. Phytophylactia 8: 47–54.
STEVENS, M.; REINKE, R.; COOMBES, N.;HELLIWELL, S; MO, J. 2008. Influenceof imidacloprid seed treatments on ricegermination and early seedling growth.Pest Manag. Sci. 64(3): 215-222.
STRZELEC, A. 1997. Side effects of thiram andcarbendazim on Rhizobium developmentand symbiosis with leguminous plants.Ochrona Roslin 41 (1): 10-12.
Impreso en Editorial Hemisferio Sur S.R.L.Buenos Aires 335Montevideo - Uruguay
Depósito Legal 353.106/10