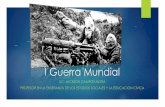“la gran guerra” Primera Guerra Mundial 1914-1918 “la gran guerra”
guerra-civil.doc
Transcript of guerra-civil.doc

Literatura Latinoamericana IILetras
Facultad de Filosofía y Letras. U.B.A.
Imagen latinoamericana de la muerteen la Guerra Civil Española
Partido en dos pedazos, este toro de siglos,este toro que dentro de nosotros habita:partido en dos mitades, con una mataría
y con la otra mitad moriría luchando.
Miguel Hernández
2do Parcial
PROFESORA TITULAR: Celina Manzoni
PROFESORA A CARGO DEL PRÁCTICO: Susana Cella
ALUMNO: Julián D’AlessandroD.N.I.: 32.143.674
TEMA: Epicidad y escritura en la Literatura LatinoamericanaFECHA DE ENTREGA: 28-06-2006
0

Abordaremos como tema de estudio para nuestra monografía el tratamiento de la muerte
heroica en la producción poética de Pablo Neruda y César Vallejo durante la Guerra Civil
Española. Nuestra principal tarea será revelar las estrategias de construcción de heroicidad en
las diferentes estéticas. Nos valdremos para ello del análisis de los poemas “Imagen española
de la muerte” inserto en el poemario España, aparta de mí este cáliz de Vallejo y “Canto a las
madres de los milicianos muertos” del libro Tercera Residencia del poeta chileno. Nos será
también de mucha utilidad una comparación con la producción poética de 1935 a 1939 del
español Miguel Hernández.
El poema “Canto a las madres de los milicianos muertos” se erige más como un consuelo
dirigido a las madres por parte de un sujeto poético situado desde una postura paternalista
(elevada y comprensiva) que como un lamento fúnebre de un alma desgarrada. Como en toda
la poética nerudiana de la guerra, la función comunicativa está privilegiada. El mismo título ya
define los tres aspectos comunicativos básicos: qué se va a hacer (cantar), a quién y por qué.
El alto grado de comunicabilidad se presenta en: la exposición de un referente inmediato (la
muerte de los propios milicianos), la voluntad de empatía de este yo enunciador que permite
asumir al poema “un forma de dialogización” en la que se resalta lo compartido por un nosotros
inclusivo, y el empleo de un ritmo acompasado, sin el ánimo rupturista de la poesía de
vanguardia. A pesar de lo dicho, el yo poético no se pone en un plano de igualdad con estas
mujeres, pues éstas reciben un tratamiento en segunda persona (“vuestros muertos”) y se
imparte el consuelo gracias a un conocimiento (o convicción) orgulloso y personal de la utilidad
de ese destino aciago. El reconocimiento por el poeta (“conozco / vuestros hijos”) opera como
consuelo dada su posición privilegiada: él puede erigirlos héroes con el poder de su canto y
exhumarlos del olvido.
No han muerto! Están en mediode la pólvora,de pie, como mechas ardiendo.
“Canto a las madres de los milicianos muertos”
Blanchot expresa que “(…) Al morir, el héroe no muere, sino que nace, se torna glorioso,
accede a la presencia, se establece en la memoria, [sic] la supervivencia secular. (…) No hay
1

muerte para el héroe, sino tan sólo una pompa, (…), el reposo en la visibilidad. […]” 1 . Blanchot
ve en el canto la posibilidad del renacimiento del nombre del muerto en el renombre del héroe.
En “Imagen española de la muerte” el tema es la presencia de la muerte en la guerra y la
apelación a los soldados de no temerle, de afrontarla para que no se quede del lado del propio
bando. Hay en la voz del yo poético un llamamiento: se pide al miliciano que acuda a la propia
defensa: “¡Llamadla! ¡Daos prisa! Va buscándome en los rifles, / (…)”. Puede perfectamente
verse al enunciador en un plano de igualdad (o incluso por debajo del mismo) en la confesión
del propio estado de indefensión. Hay en él la sensación de persecución -“(…) y que haga como
que hace que me ignora. […]”- y el sentimiento de miedo que lo lleva a buscar refugio en la
disimulación:
(…) sabe bien dónde la venzo,cuál es mi maña grande, mis leyes especiosas, mis códigos terribles.
“Imagen española de la muerte”
Este yo confesional vallejiano parece más hondamente afincado a los sentimientos del
pueblo sufriente -figura con la que busca consustanciarse-. No se pretende consolar sino
expresar una situación de desconsuelo, ya sea a través del titubeo de un yo desgarrado e
impotente o en la internalización de una sensación de acosamiento.
El tono apelativo, el empleo de paralelismos, repeticiones y comparaciones son recursos
explotados considerablemente en ambos poemas. La poesía de la revolución es pensada como
poesía de marcha: se persigue movilizar a los cuerpos, hacerlos asumir una actitud y cooptarlos
para defender el propio bando. Las apelaciones en ambos poemas encierran el precipitado
imperativo de ponerse al servicio, de hacerse útil:
Dejadvuestros mantos de luto, juntad todas vuestras lágrimas hasta hacerlas metales; (…)
“Canto a las madres de los milicianos muertos”
¡Llamadla! ¡Daos prisa! (…)
“Imagen española de la muerte”
También hay en Neruda la apelación a fortalecer la fe en la victoria. Sus vocativos se
cargan con comparaciones o calificativos que declaran la fortaleza de esas madres que sufren:
“hermanas, como el polvo / caído, corazones / quebrantados” o “madres atravesadas por la
1 BLANCHOT, Maurice. “El fin del héroe”, en El diálogo inconcluso, Caracas, Monte Ávila, 1993. p. 577
2

angustia y la muerte” (relación vertical). En Vallejo la invocación es al “camarada” (relación
horizontal) o al “teniente” (relación vertical) y no tiene esos epítetos. Los paralelismos
estructuran gran parte de estos poemas y los hacen inteligibles en grado sumo, pues crean un
ritmo continuo. Los versos dislocados suelen estar más presentes en la poética de Vallejo,
aunque en Neruda hay un aprovechamiento del encabalgamiento (en el poema de marras es
claro) que permite dar la sensación de expansión y abarcamiento ilimitado de su voz
(amplificación). Ambos emplean el verso libre, elección que se basa en la mayor importancia
que asume el factor de articulación sintáctica por sobre el factor constructivo del ritmo –principio
que constriñe el contenido por las exigencias de una expresión metrificada y rimada-. Es
oportuna aquí la observación de Alain Sicard “(…) la pluma del chileno, se hallará siempre bajo
la doble determinación del referente histórico y, sobre todo, de un destinatario socialmente
definido: (…).”2. De ahí la relevancia que da Neruda al tono asertivo o declarativo; sus poemas
se prestan a un fuerte tono declamatorio, ya sea a través del apóstrofe al ellos (los enemigos)
con epítetos condenatorios del tinte de: “hienas sangrientas” o “estertor bestial que aúlla desde
el África sus patentes inmundas” (alusión a Francisco Franco), o el uso del elogio solemne que
le permite espiritualizar al nosotros (tono celebratorio). En Vallejo también las imágenes
contundentes se expresan a través de oposiciones extremas o a través de una retórica no tan
convencional como la de Neruda, por ejemplo, la apelación a asociaciones inusuales de
términos de distintos matices lectales (coloquialismos junto con tecnicismos, por ejemplo
“palabrota” y “camarada” con “férula” e “hígado”, o pares como “pómulo moral” -indicio
fluctuante de “pómulo morado” en otro poema-, “déspotas aplausos”, “sordos quilates”, entre
otros), empleo de una calificación casi tautológica (“un ser sido a la fuerza”, “corra el peligro
corriente”, “grito nato, sensorial”), y muchas veces neologismos por sustantivación y
deverbalización.
En este último puede observarse también que la idealización del propio bando no está
presente, o al menos, no en el modo grandilocuente del autor de Canto General. Al contrario, es
a través de la desolemnización que logra un tono íntimo y cercano. Susana Cella observa que el
peruano “(…) está continuamente desespiritualizando al poema y lo está poniendo en el ‘latido
2 SICARD, Alain. “Poesía política en la obra de Pablo Neruda” en Neruda comentado, Federico Schopf (compilador), Buenos Aires, Sudamericana, 2003. pp. 298-9
3

vital y humano’. No es un canto solemne y abstracto, sino que está tratando de escribir la
herida, la muerte, la corporalidad sacrificada. (…)”3. Los hechos a exaltar son aludidos mediante
la focalización en detalles –por ello- para nada irrelevantes en el poema. A modo de ejemplo:
(…) Va buscándome,con su coñac, su pómulo moral,sus pasos de acordeón, su palabrota.
“Imagen española de la muerte”
La significación de estas abstrusas metáforas puede explicarse teniendo en cuenta dos
nociones teóricas de Yuri Tinianov. Una de ellas es la contaminación, la idea de que las
palabras se influyen debido a la cercanía, dando lugar a una “condensación asociativa” obtenida
por la atenuación de un indicio fundamental (denotación). Así es que en poesía toda palabra
despliega indicios secundarios (connotación) e indicios fluctuantes (efecto de la compacidad del
verso). La segunda idea es que el significado de las palabras en el verso se determina no sólo
por los nexos conceptuales, “(…) muchas de estas palabras (…) asumen un gran significado
emocional propio, porque no les es peculiar la exactitud de representación, típica de las
palabras comunes. […]” 4.
El poeta Enrique Lihn ha destacado en la poesía de Neruda “(…) la voluntad de
omnipresencia y monumentalidad (…)”5 y, en un tono más crítico, ha resaltado el empleo de un
preciosismo verbal encandilador y superficial sostenido en las constantes de amplificación y
reiteración. No es sorprendente que el yo poético del poema de marras sea un yo intenso,
whitmaniano en su busca extensiva mediante el empleo del catálogo (enumeraciones) y las
comparaciones. Ese yo totalizante y central aflora en Tercera Residencia como un nuevo yo
recuperado por una reintegración a la naturaleza y a los otros. En el poema de marras es el
dirigente orgulloso que reconoce a los propios caídos y el dador de consuelo y esperanza. Ésta
es otra constante en la poesía de Neruda: el poeta es aquel que no sólo reconoce en el canto al
héroe (el aeda) sino también el que conoce el destino futuro y triunfal (el vate). En cambio, el yo
poético vallejiano es una construcción que busca sostenerse más en un plano de igualdad. Para
él, el yo escriturario por el solo acto de escribir entabla una relación dialéctica con la historia: el
3 CELLA, Susana, Clase teórica 12. Literatura Latinoamericana II, Facultad de Filosofía y Letras – UBA, 11 de mayo, 2006. p.154 TINIANOV, Yuri. “El sentido de la palabra poética” en El problema de la lengua poética, Buenos Aires, Siglo XXI, 1975. p.125 (La bastardilla no es nuestra).5 LIHN, Enrique. “Residencia de Neruda en la palabra poética” en Neruda comentado, Federico Schopf (compilador), Buenos Aires, Sudamericana, 2003. p226
4

artista como depositario de la razón del hombre, “cuanto más personal –(…) no individual- es la
sensibilidad del artista, su obra es más universal y colectiva.” expresa él mismo.6 Su postura
rechaza alinearse a la estética oficial de Moscú que propone un arte propagandístico de reflejo.
Ambos coinciden en que “(…) No hay poesía sin contacto humano. (…)”7 (rechazo al
“literato de puertas cerradas”) y en la antiprofesionalización del poeta. Sin embargo, hay una
orientación distinta en Vallejo al rechazar de plano la acción del escritor como “didáctica” o
“enseñatriz” de ideas cívicas o emociones. Lo que en Neruda se asienta sobre una poesía
testimonial rayana en el “panfleto”, es decir, en una relación directa entre referente y poesía, en
el peruano se expresa en la voluntad de suscitar emociones apelando a la “sensibilidad” honda,
lo que llama “taumaturgia del espíritu”. Para él, el arte revolucionario temático carece de
eficacia, el verdadero arte revolucionario es tácitamente socialista y emplea la técnica.
El poeta chileno vería la práctica poética como parte del quehacer político del hombre.
De allí su afán porque los poetas asuman el compromiso de hacer salir a la calle a su poesía,
de hacer de ella un instrumento útil, que sirva a una ideología. La opinión de Vallejo es que no
estaría en manos del poeta el alcance político de su propia poesía. “(…) La correspondencia
entre la vida individual y social del artista y su obra es, pues, fatal y ella se opera consciente o
subconscientemente y aun sin que lo quiera ni se lo proponga el artista. (…)”8. Esta postura se
acerca mucho a la idea del teórico Yuri Lotman, para quien el verso no es un medio para decir
algo que perfectamente puede comunicarse en prosa (contenido o consigna ideológica) sino
una forma de exponer algo particular que no puede ser dicho al margen de esa expresión
determinada.9
La muerte como acto de heroísmo, variaciones temáticas y estéticas
6 Citado en BALLÓN AGUIRRE, Enrique (edición, prólogo y cronología), “Para una definición de la escritura de Vallejo” en Obra Poética Completa, Caracas, Ed. ¿?,1985. p XVII7 NERUDA, Pablo. “Sobre una poesía sin pureza”, en Cuadernos de crisis. Neruda, 2. Noviembre 1973. p.138 VALLEJO, César. “La obra de arte y la vida del artista” en Cómo se escribe un poema (español y portugués) Darío…, Buenos Aires, El Ateneo, 1994. p. 569 En consonancia a lo dicho, es digna de mención la perspectiva adorniana respecto del discurso lírico, a saber: “(…) la lírica se encuentra socialmente garantizada del modo más profundo cuando no repite simiescamente lo que dice la sociedad, cuando no comunica nada, sino cuando el sujeto que recibe el acierto de la expresión llega a coincidencia con el lenguaje, (…).” ADORNO, Theodor W. “Discurso sobre lírica y sociedad” en Notas de literatura, Barcelona, Ariel, 1962. p.61
5

España, aparta de mi esta cáliz se inicia con la marcha del miliciano a morir y -al mismo
tiempo- es una marcha a matar. Mientras el yo poético no sabe qué hacer ni dónde situarse,
sólo queda patente ese deseo de morir.
Voluntario de España, milicianode huesos fidedignos, cuando marcha a morir tu corazón,cuando marcha a matar con su agoníamundial, no sé verdaderamentequé hacer, dónde ponerme; corro, escribo, aplaudo,a mi pecho que acabe, al bien, que venga,y quiero desgraciarme;(…)
“Himno a los voluntarios de la República”
El llamamiento es “están llamando a matar" y el vocativo usado es “voluntarios de la vida”.
“Vida” está ocupando que antes ocupó la unidad lexical “España”, pues en Vallejo se trata más
de un “cuerpo solidario”10 o esfera espiritual, es decir, la España auténtica es el símbolo de la
humanidad entera, también la propia supervivencia. El imperativo final es: “matad a la muerte,
matad a los malos”. La muerte como aquello que se comercia en la guerra, lo se puede dar y
recibir.
En “Imagen española de la muerte”, la presencia latente de la muerte en las propias filas
es el gran descubrimiento y el escándalo. La muerte aparece animizada: “Ella camina
exactamente como un hombre”. Su presencia velada es fantasmal y persecutoria. El yo poético
sólo atina denunciarla con desesperación mientras sufre su tormento. Los imperativos son:
“llamadla”, “hay que seguirla”, “id a buscarla”, es decir, no permitir que les tome por sorpresa ni
los persiga. Perseguir a esa perseguidora es la única solución, pues su presencia es inmortal e
invencible: “(…) la muerte es un ser sido a la fuerza, / cuyo principio y fin llevo grabados (…)”.
Parecería reflejar la idea de que vigilar a la muerte es estar atento a la vida. El objetivo es llevar
a esa contendiente a luchar al campo enemigo.
El poema “Batallas” encierra en sus versos el nacimiento del destino heroico y lo sitúa en
el acto en que asume la talla del propio cadáver (“acodado a mirar / el caber de una vida en una
muerte!”). Siguiendo a Blanchot, la revolución es ese momento de la historia en que el sujeto
debe elegir su inexorable destino: libertad o muerte. El terror de la revolución instituye el
derecho a la propia muerte, es decir, la esencia de la afirmación misma de la vida como pura
10 MUSCHIETTI, Delfina. “El sujeto como cuerpo en dos poetas de vanguardia. (César Vallejo, Oliverio Girondo), en Filología XXIII, 1, pp. 127-149.
6

posibilidad de ser, como esencia mortal (capaz de dar y recibir muerte). Esta perspectiva es la
que adopta Vallejo al asumir esa dualidad existencial y expresar:
Extremeño, ¡oh, no ser aún ese hombrepor el que te mató la vida y te parió la muertey quedarse tan sólo a verte así, desde este lobo,cómo sigues arando en nuestros pechos!Extremeño, conocesel secreto en dos voces, popular y táctil,del cereal: ¡que nada vale tantocomo una gran raíz en trance de otra!
“Batallas”
En la poesía de Vallejo vivir es un velar la muerte, pues se parte desde la conciencia de la
propia mortalidad: “murió mi eternidad y estoy velándola”, “en suma, no poseo para expresar mi
vida, sino mi muerte” o “me moriré (…) / un día del cual tengo ya el recuerdo”. La conciencia de
este fracaso inevitable permite al hombre asumir el valor de su propia vida al ponerla en riesgo
en una acción heroica. “Me honraré mientras viva –hay que decirlo; se enorgullecerán mis
moscardones” expresa en “Sermón sobre la muerte” (obra que cierra Poemas Humanos).
En la obra de Pablo Neruda hay un tratamiento muy distinto de esta temática. Hay dos
muertes posibles: la del que se condenó a morir la muerte estatal, burocrática (verdadera
muerte por ser muerte en vida) y la muerte heroica de aquel que asumió su vida concreta y
murió valientemente. La primera es tratada en el poema “La muerte en el mundo” de Canto
General, donde el hombre dócil acata los decretos y acaba mereciendo una muerte institucional
en el sepelio. El poema concluye así: “Las flores que la vida no tocaba / cayeron sobre el hueco
que dejaste.” Hay un fuerte enlace aquí con el niño yuntero del poema homónimo de Miguel
Hernández, pues éste “empieza a vivir, y empieza a morir de punta a punta” mientras va
escuchando cada vez más la voz de la sepultura que él mismo cava con su trabajo. La segunda
es la muerte de los milicianos que “No han muerto” pues están de pie contradiciendo a la
muerte con el puño levantado. Estos mismo son aquellos que aparecen en el poema de
Hernández (“Nuestra juventud no muere”) que empieza “Caídos sí, no muertos (…)” pues “no
hay nada negro en estas muertes claras” 11.
Si para César Vallejo la muerte era una potencia que empujaba a vivir, para Pablo Neruda
la muerte es un hecho que puede ser contradicho a fuerza de vivir peleando como un hombre.
Esos muertos descansan de la batalla pero no duermen, pues la lucha continúa en la tierra y
11 Véase “Muerte nupcial” en Últimos poemas de Miguel Hernández.
7

ellos esperan. Esto último puede verse en los apóstrofes de “El general Franco en los infiernos”,
donde la condena es el estar destinado a vagar por los infiernos y sufrir el tormento vengador
de todos los caídos que aún esperan su momento. La única muerte posible para Neruda es el
olvido de esos muertos: ellos disfrutan sólo la existencia que les conceden los vivos. La
promesa de la memoria está en sus dos poemarios:
Nada, ni la victoriaborrará el agujero terrible de la sangre:nada, ni el mar, ni el pasode arena y tiempo, ni el geranio ardiendosobre la sepultura.
“Tierras ofendidas” (Tercera Residencia)
Aunque los pasos toquen mis años este sitio,no borrarán la sangre de los que aquí cayeron.(…)Mil noches caerán con sus alas oscuras,sin destruir el día que esperan estos muertos.
“Siempre” (Canto General)
Miguel Hernández es el poeta que logra la síntesis de ambos tratamientos. Con Neruda
entra en sintonía por lo antedicho y por la necesidad -que su poesía expresa- de darle un lugar
funcional a esas bajas, por revertir el saldo negativo y hacer de la debilidad fortaleza. En su
poema “Pueblo” concluye: “Y los pueblos se salvan por la fuerza que sopla / desde todos sus
muertos.” Con Vallejo comparte el dolor punzante de la muerte diaria, el asumir el duelo
existencial en vida: “De la muerte y la muerte / sois: de nadie y de nadie.” o “Es preciso matar
para seguir viviendo.” También en el cuerpo visto como reservorio de la muerte inexorable:
“Para vivir con un pedazo basta: en un rincón de carne cabe un hombre.”
Hay un tema más propiamente hernandiano en perfecta intersección con la perspectiva
vallejiana y la nerudiana: la herida como patencia de vida. La herida es una pequeña muerte,
una señal de lucha, una condecoración y un recuerdo de que se está vivo, peleando.
¡Ay de quién no esté herido, de quien jamás se sienteherido por la vida, ni en la vida reposaherido alegremente!
“El herido”
Con este trabajo quisimos dar cuenta de cómo un mismo tema (la muerte en la Guerra
Civil Española) es abordado por dos poetas de una misma extracción latinoamericana y del
bando republicano desde perspectivas estéticas e ideológicas distintas.
8

Índice de poemas citados
César Vallejo
“Piedra negra sobre piedra blanca”“En suma, no poseo para expresar mi vida”“Sermón sobre la muerte”
en Poemas Humanos (1939)“Himno a los voluntarios de la República”“Batallas”“Imagen española de la muerte”
en España, aparta de mí este Cáliz (1939)
Pablo Neruda
“Canto a las madres de los milicianos muertos”“Tierras ofendidas”“El general Franco en los infiernos”
en Tercera Residencia (1935-1945)“Siempre” “La muerte en el mundo”
en Canto General (1950)
Miguel Hernández
“El niño yuntero”“Nuestra juventud no muere”“Canción del esposo soldado”“Campesino de España"
en Viento del pueblo (1937)“Llamo al toro de España”“El herido”“Pueblo”“El tren de los heridos”
en El hombre acecha (1937-1939)
Bibliografía
ADORNO, Theodor W. “Discurso sobre lírica y sociedad” en Notas de literatura,
Barcelona, Ariel, 1962.
BLANCHOT, Maurice. “El fin del héroe”, en El diálogo inconcluso, Caracas, Monte Ávila,
1993.
_________, “La literatura y el derecho a la muerte”, en De Kafka a Kafka, México, Fondo
de Cultura Económica, 1991.
CELLA, Susana, Clases teóricas 11-12. Literatura Latinoamericana II, Facultad de
Filosofía y Letras – UBA, 8 de mayo y 11 de mayo, 2006.
FREIDEMBERG, Daniel y Edgardo Russo (selección, prólogo e introducciones), Cómo
se escribe un poema (español y portugués) Darío. Machado. Pessoa. Vallejo. Huidobro.
9

Ortiz. García Lorca. Borges. Drummond de Andrade. Neruda. Lezama Lima. Paz. Girri.
Cardenal. Campos. Pizarnik, Buenos Aires, El Ateneo, 1994.
HERNÁNDEZ, Miguel. Obras Completas, Buenos Aires, Losada, 1973.
LOTMAN, Iuri M. “El arte como lenguaje” en Estructura del texto artístico, Madrid, Istmo,
1982. pp.17-46.
MUSCHIETTI, Delfina. “El sujeto como cuerpo en dos poetas de vanguardia. (César
Vallejo, Oliverio Girondo), en Filología XXIII, 1, pp. 127-149.
NERUDA, Pablo. Canto General, Barcelona, Planeta DeAgostini, 2001.
_____________. Tercera Residencia, Santiago de Chile, Losada, 1997.
_____________. Tercera Residencia, Buenos Aires, Editorial Universitaria, 1998.
_____________. Cuadernos de crisis. Neruda, 2. Noviembre 1973.
SCHOPF, Federico (Comp.), Neruda comentado, Buenos Aires, Sudamericana, 2003.
TINIANOV, Yuri. El problema de la lengua poética, Buenos Aires, Siglo XXI, 1975.
VALLEJO, César. Poemas Humanos. España, aparta de mí este cáliz. Edición,
introducción y notas a cargo Francisco Martínez García, Madrid, Castalia, 1987.
______________. Obra Poética Completa, Caracas, Ed. ¿?,1985.
10