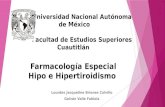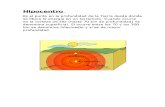HIPO RESINTENTE
-
Upload
victor-valentin-fernandez -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of HIPO RESINTENTE
Hipo persistente Fecha de la última revisión: 31/03/2011
GUÍA
ALGORITMOS
Índice de contenidos
1. ¿Qué es el hipo persistente?
2. ¿Cuáles pueden ser las causas etiológicas del
hipo?
3. Diagnóstico del hipo
4. ¿Qué medidas terapéuticas podemos instaurar
ante un caso de hipo en la consulta?
5. Protocolo de actitud ante un paciente con hipo
persistente
6. Bibliografía
7. Más en la red
8. Autores
Realizar comentarios o aportaciones
¿Qué es el hipo persistente?
El hipo (singultus, en su denominación científica correcta) se define como una serie de contracciones espasmódicas,
súbitas e involuntarias de la musculatura inspiratoria, principalmente el diafragma, seguidas de un cierre brusco de la
glotis, lo que origina un sonido peculiar y característico (Wilkes G, 2010; Launois S, 1993; Kolodzik PW, 1991;
Souadjian JV, 1968; Peres J, 1995; García S, 1998; Bizec JL, 1995; Guelaud C, 1995). Es parte común de nuestra
vida, siendo generalmente benigno y transitorio, culturalmente gracioso, la mayoría de las veces idiopático y de
fisiopatología no bien conocida.
En ocasiones puede mantenerse en el tiempo incomodando enormemente a quien lo padece, llegando a provocar
insomnio, pérdida de peso, estrés emocional, dehiscencia e infección de suturas e incluso, bradiarritmias (Suh WM,
2009) y bloqueo auriculo-ventricular. En estos casos puede ser signo de patología severa, por lo que estos pacientes
deben ser objeto de una atención médica que evalúe las posibles entidades clínicas subyacentes.
Así, el hipo persistente es aquel que se presenta en forma de un ataque prolongado o ataques recurrentes de hipo
durante un tiempo determinado, generalmente más de 48 horas (Wilkes G, 2010; Launois S, 1993; Kolodzik PW,
1991; Souadjian JV, 1968; Peres J, 1995; García S, 1998; Bizec JL, 1995; Guelaud C, 1995). Suele resolverse sin
tratamiento farmacológico pero puede ser necesario administrarlo y plantear su estudio etiológico. El hipo intratable
es aquel que se mantiene durante más de un mes, más o menos de forma continua (Wilkes G, 2010).
subir
¿Cuáles pueden ser las causas etiológicas del hipo?
Las causas (Tabla 1) del hipo son numerosas y aunque el aumento por su interés está generando publicaciones de
casos que ocultan patologías poco frecuentes (Martínez C, 2007), su etiología básicamente se localiza a nivel del
tracto gastrointestinal y el sistema nervioso central. Las causas esofágicas merecen una especial atención en caso
de hipo persistente, por ser el origen más frecuente, sobre todo el reflujo gastroesofágico (R.G.E.), presente en los
escasos estudios realizados (Wilkes G, 2010; Launois S, 1993; Kolodzik PW, 1991; Guelaud C, 1995; Rodríguez J,
1991; Redondo-Cerezo E, 2008; de Hoyos A, 2010; Hatahet MA, 1997; Cabane J, 1992) en más de un 50% de los
pacientes.
Distinguimos así alteraciones gastrointestinales, torácicas, neurológicas, metabólicas y tóxicas. En el primer grupo,
además del R.G.E., se incluyen desde condiciones que producen una dilatación del estomago (eructos recurrentes
[Hopman WP, 2010]) o irritación del diafragma, a patología del páncreas, cáncer de esófago (Khorakiwala T, 2008),
hígado, hernia de hiato, cirugía abdominal o sarcoidosis peritoneal (Hackworth WA, 2009). Dentro de las causas
neurológicas (de la Fuente-Fernández R, 1998; Pechlivanis I, 2010; Negueruela-López M, 2009; Mandalà M, 2010;
Vanamoorthy P, 2008; Mattana M, 2010; Gambhir S, 2010; Yardimci N, 2008) encontramos procesos infecciosos
(V.I.H. con leucoencefalopatía [Negueruela-López M, 2009]), accidentes cerebrovasculares (Mandalà M, 2010),
malformaciones vasculares (como Chiari I [Vanamoorthy P, 2008]), angioma cavernoso (Mattana M, 2010) o
aneurisma gigante de la PICA (Gambhir S, 2010) y lesiones ocupantes de espacio (neoplasias e hidrocefalia). Se
están publicando casos de diagnóstico de enfermedad de Parkinson (Yardimci N, 2008) tras hipo como
manifestación inicial. El origen psicógeno no debe ser atribuido con rapidez, algo que se hace con frecuencia: puede
descartarse si el hipo está presente durante el sueño. En el tórax destacan neumonías, tuberculosis (Perry S, 1996),
pericarditis e incluso infarto de miocardio. Otras causas son las alteraciones metabólicas, como la diabetes o
nefropatías. En pacientes con V.I.H. que presenten hipo persistente hay que considerar candidiasis esofágica,
toxoplasmosis y esofagitis herpética, principalmente.
Como fármacos que inducen hipo (Bagheri H, 1999; Thompson DF, 1997), los corticosteroides (Gutierrez-Ureña S,
1999; Ross J, 1999; Cersosimo RJ, 1998) y benzodiazepinas (Micallef J, 2005) son los más asociados a su
desarrollo, describiéndose casos aislados con otros fármacos, como por ejemplo, betalactámicos, azitromicina (Jover
F, 2005; Surendiran A, 2008), macrólidos, imipenem, alfametildopa o chicles de nicotina (Einarson TR, 1997). Los
mecanismos por los que estos fármacos inducen hipo son poco conocidos y se relacionan con los transmisores
gabaérgicos. A pesar de cierta polémica sobre la evidencia de que sean causa directa de hipo, el diagnóstico de su
efecto puede realizarse por eliminación.
Tabla 1. Etiología del hipo.
Causas gastrointestinales
Reflujo gastroesofágico.
Hernia de hiato, esofagitis,
úlcera gástrica, pancreatitis,
carcinoma esofágico.
Distensión abdominal:
comida abundante, ingesta
de comida fría o caliente,
bebidas gasificadas,
irritantes, endoscopia.
Masas hepáticas, ascitis,
cirugía abdominal.
Causas neurológicas
Infecciones: meningitis,
encefalitis, abscesos.
Vasculares: ictus,
malformaciones.
Otras: traumatismos,
neoplasias, hidrocefalia,
esclerosis múltiple.
Causas torácicas Infarto de miocardio, cirugía,
enfermedades
mediastínicas, subfrénicas,
pleurales (neumonía,
tuberculosis, mediastinitis,
pleuritis, abscesos,
neumotórax, bocio,
cavernoma, neoplasias,
hernia diafragmática).
Causas metabólicas
Diabetes, uremia,
hiponatremia, hipocalcemia,
hipocaliemia. Fiebre.
Causas tóxicas Enolismo, tabaquismo.
Fármacos: corticoides,
benzodiacepinas,
alfametildopa, imipenem,
azitromicina.
Otras causas Idiopáticas, embarazo,
psiquiátricas, gripe, V.I.H.
subir
Diagnóstico del hipo
Ante un paciente con hipo persistente, en la consulta de atención primaria debemos realizar (Wilkes G, 2010;
Launois S, 1993; Kolodzik PW, 1991; Souadjian JV, 1968; Peres J, 1995; García S, 1998; Bizec JL, 1995; Guelaud
C, 1995) una historia médica detallada y un examen físico minucioso, antes de solicitar cualquier prueba
diagnóstica.
Proponemos realizar progresivamente:
1. Anamnesis: cuestiones (Vorvick L, 2009) sobre características del hipo (Tabla 2), existencia de alguna
patología de base, diagnóstico previo o síntomas de R.G.E., hábitos tóxicos, traumatismo
craneoencefálico, cirugía reciente, toma de fármacos, etc.
2. Exploración clínica: auscultación, abdomen, exploración oftalmológica y de la esfera ORL (incluyendo
orofaringe y oído medio), cuello, valoración neurológica. Buscar signos que nos dirijan hacia una de
las etiologías citadas.
3. Pruebas complementarias: realizar ECG y radiografía de tórax-abdomen.
4. Analítica sanguínea: hemograma, ionograma, bioquímica con función hepática, renal y pancreática.
5. Pensar en posibilidad de ecografía abdominal y endoscopia si desde el servicio de salud en el que
trabajemos lo tenemos concertado. Si no se soluciona el caso o, desde el principio existe sospecha
de enfermedad digestiva o neurológica.
6. Derivar al Servicio de Digestivo donde podrán realizarle gastroscopia, pHmetría, manometría, TAC
abdominal.
7. Si se descartan anomalías gastroesofágicas se debe considerar la remisión al neurológo o antes, si la
sospecha recae en una alteración neurológica. Desde aquí se podrá solicitar una resonancia
magnética cerebral (de la Fuente-Fernández R, 1998; Marsot-Dupuch K, 1995), más específica que la
tomografía para localizar posibles anomalías en el lóbulo temporal o en el ángulo pontocerebeloso.
En los últimos años se han iniciado estudios con T.A.C. –P.E.T. (Yeatman CF, 2009) (tomografía por
emisión de positrones).
Tabla 2. Preguntas destacadas para la historia clínica (Adaptado de Vorvick L, 2009).
¿Tiene hipo con facilidad?
¿Cuánto tiempo ha durado este episodio, cuánto suelen durar?
¿Desapareció el hipo un rato y luego comenzó de nuevo?
¿Ha consumido bebidas calientes, gasificadas o comidas condimentadas?
¿Qué medicamentos toma normalmente y cuáles ha tomado antes del hipo?
¿Qué remedios ha utilizado y cuáles le han dado resultado?
¿Le han comentado que el hipo se mantiene mientras duerme?
¿Considera que tiene otros síntomas?
subir
¿Qué medidas terapéuticas podemos instaurar ante un caso de hipo en la consulta?
El hipo persistente puede ser resultado de una gran cantidad de entidades clínicas. Si se descubre la etiología, el
abordaje terapéutico debe dirigirse hacia ella. Si la causa se desconoce, como ocurre en general en un principio,
pueden ensayarse diversas medidas tanto farmacológicas como no farmacológicas.
Entre las medidas no farmacológicas (Wilkes G, 2010; Launois S, 1993; Kolodzik PW, 1991; Peres J, 1995; Bizec JL,
1995; Friedman NL, 1996), disponemos de una larga serie de remedios populares y maniobras terapéuticas,
soluciones que tienen, en el fondo, una base fisiológica:
Realizar una apnea forzada (“aguantar la respiración”) y respirar en una bolsa de diuresis o de papel: aumenta
la concentración arterial de CO2, lo que se ha comprobado que inhibe el hipo.
Estimulación vagal: se consigue bebiendo agua repetidamente o realizando gargarismos, tragando pan seco o
tostado, hielo picado o azúcar granulada, lo que estimula la inervación del fondo de la orofaringe al igual que
traccionar la lengua o frotar la úvula con un bastoncillo (Brostoff JM, 2009), acto sencillo que puede realizarse
en la consulta.
También podemos realizar, tras valorar contraindicaciones, una presión digital sobre los globos oculares o
sobre los nervios frénicos, por detrás de las articulaciones esternoclaviculares. Incluso se ha descrito el masaje
rectal digital (Odeh M, 1990). Se han publicado artículos en la literatura anglosajona sobre el uso de la
acupuntura tradicional (Schiff E, 2002; Dietzel J, 2008) con éxito en el tratamiento de casos de hipo persistente,
método ya utilizado clásicamente en la medicina china.
Respecto a los fármacos (Tabla 3), no debemos esperar a los resultados de las pruebas diagnósticas para iniciar un
tratamiento, teniendo en cuenta que puede ser necesario probar varios hasta encontrar uno efectivo para el
paciente. Desde luego y previamente a la administración de cada uno de los fármacos indicados, deben valorarse
sus interacciones, contraindicaciones y precauciones.
La escasez de casos dificulta realizar estudios clínicos controlados para comprobar la efectividad de los fármacos.
La clorpromazina es el único fármaco aprobado para esta patología, aunque los trabajos llevados a cabo con el
baclofeno desde hace al menos dos décadas (García S, 1998; Guelaud C, 1995; Hatahet MA, 1997; Walker P, 1998;
D'Alessandro DJ, 1997; Pérez A, 1996; Ramírez FC, 1992; Yaqoob M, 1989; Boz C, 2001; Smith HS, 2003) han
obtenido excelentes resultados, incluso en niños (Ansó S, 1998), por lo que actualmente y, tras el tratamiento inicial
de choque con la clorpromazina, puede considerarse como fármaco de primera elección (tener en cuenta la posible
hipotensión que suele producirse tras su administración).
El baclofeno produce una buena respuesta en pacientes con diferentes características, relajando diafragma y
musculatura diafragmática y, suponiéndose que actúa sobre el sistema gabaérgico, reduciendo la actividad de un
“centro del hipo”, posiblemente localizado en el segmento superior de la médula espinal. Se piensa que
la metoclopramida, el haloperidol o el ácido valproico, también utilizados en el tratamiento del hipo persistente,
actúan en el mismo nivel.
También se han ensayado algunos calcio-antagonistas (Lipps DC, 1990; Quigley C, 1997; Hernández JL,
1999), carbamazepina, amitriptilina,clonazepam, fenobarbital o nebulizaciones orales de lidocaína (Neeno TA, 1996;
Dunst MN, 1993). Los últimos fármacos en estudio en casos de resistencia al baclofeno, son la gabapentina donde
se han centrado diferentes estudios (Petroianu G, 2000; Hernández JL, 2004; Moretti R, 2004; Porzio G, 2003;
Alonso-Navarro H, 2007; Schuchmann JA, 2007; Tegeler ML, 2008; Marinella MA, 2009; Porzio G, 2010) dados sus
excelentes resultados, la sertralina (Vaidya V, 2000), el pramipexol (Martínez-Ruiz M, 2004) y la amantadina (Wilcox
SK, 2009). Incluso se ha llegado a recomendar la toma de metilcelulosa (Macdonald J, 1999), utilizada en el
estreñimiento, como terapia contra el hipo.
Pero lo recomendable a la hora de pautar un tratamiento ambulatorio, es administrar un combinado de fármacos
(García S, 1998; Friedman NL, 1996; Petroianu G, 2000; Mariën K, 1997) que puedan cubrir las causas etiológicas
expuestas, administrando de inicio una combinación debaclofeno con un fármaco que actúe sobre la posible
existencia de R.G.E.: omeprazol o famotidina (Mariën K, 1997). La indicación de cisaprida se incluye en artículos de
esta revisión publicados con anterioridad a su retirada del mercado en diciembre de 2004, lo que no resta valor a los
mismos.
Por último, apuntar que puede ser necesario si el hipo se mantiene, incluso tras aumentar la dosis de los fármacos
administrados, remitir al nivel hospitalario para efectuar medidas quirúrgicas. Esto es excepcional, y se realiza tras
un estudio completo de todas las posibles causas etiológicas. Mediante técnicas quirúrgicas y anestésicas puede
realizarse una ablación del nervio frénico, un bloqueo epidural cervical, un bloqueo del nervio glosofaríngeo
(Gallacher BP, 1997) o puede implantarse un estimulador del nervio frénico para controlar el diafragma (Dobelle WH,
1999), valorando en todos estos procedimientos los posibles efectos secundarios con el paciente, mejorando así la
toma compartida de decisiones.
Tabla 3. Dosis y principales efectos secundarios de los fármacos más utilizados en el tratamiento del hipo.
Principio activo Dosis (v.o.: vía oral) Posibles efectos secundarios
Baclofeno 10-25 mg/8 h. v.o. Inicio con 5 mg y aumentar lentamente sin exceder los 75 mg/día.
Sedación, mareos, náuseas, hipotensión. Retirar lentamente el fármaco para evitar efectos secundarios. En pacientes hemodializados: máximo, 5 mg/día.
Clorpromazina 25 mg/6-8 h. v.o. Administrar con cuidado en cardiópatas y hemopatías. Somnolencia, sedación, hipotensión, discinesias.
Gabapentina 400 mg/8 h. v.o. Somnolencia, mareos, fatiga.
Omeprazol 20 mg/24 h. Náuseas, diarrea, cólico.
Famotidina 20 mg/12 h. Cefalea, mareos, diarrea, náuseas.
Metoclopramida 10 mg/6 h. v.o. Reacciones extrapiramidales.
Haloperidol 5 mg/12 h. v.o. Somnolencia, sudoración, extrapiramidalismos.
Nifedipino 10-20 mg/8 h. v.o. Hipotensión, cefalea, náuseas.
Ácido valproico 200 mg/8 h. v.o. Náuseas y vómitos, sedación.
Sertralina 50-100 mg/24 h. v.o. Ligera sedación.
Domperidona 10 mg/6 h. v.o. No tiene efectos centrales.
Carbamazepina 300-400 mg/8 h. v.o. Somnolencia, vértigo.
Amitriptilina 25-75 mg/24 h. v.o. Sedación, sequedad de boca, hipotensión.
subir
Protocolo de actitud ante un paciente con hipo persistente
subir
Algoritmo de Hipo Persistente
Protocolo de actitud ante un paciente con hipo persistente.
Bibliografía
Alonso-Navarro H, Rubio L, Jiménez-Jiménez FJ. Refractory hiccup: successful treatment with gabapentin. Clin
Neuropharmacol. 2007;30(3):186-7. PubMed PMID: 17545753
Ansó Oliván S, Alvarez Martín T, Merino Arribas JM, Sanchez Martín J, Carpintero Martín I, González de la
Rosa JB. Hipo crónico en la infancia: utilización del baclofeno. An Esp Pediatr. 1998;49(4):399-400.
PubMed PMID: 9859556. Texto completo
Bagheri H, Cismondo S, Montastruc JL. Hoquet d'origine medicamenteuse: enquete a partir de la Banque
Nationale de Pharmacovigilance. Therapie. 1999;54(1):35-9. PubMed PMID: 10216420
Bizec JL, Launois S, Bolgert F, Lamas G, Chollet R, Derenne JP. Hoquet en adulte. Rev Mal Respir.
1995;12(3):219-29. PubMed PMID: 7638419
Boz C, Velioglu S, Bulbul I, Ozmenoglu M. Baclofen is effective in intractable hiccups induced by brainstem
lesions. Neurol Sci. 2001;22(5):409. PubMed PMID: 11917982
Brostoff JM, Birns J, Benjamin E. The "cotton bud technique" as a cure for hiccups. Eur Arch Otorhinolaryngol.
2009;266(5):775-6. PubMedPMID: 19224234
Cabane J, Desmet V, Derenne JP, Similowski T, Launois S, Bizec JL, et al. Le hoquet chronique. Rev Med
Interne. 1992;13(6):454-9. PubMed PMID: 1344930
Cersosimo RJ, Brophy MT. Hiccups with high dose dexamethasone administration: a case report. Cancer.
1998;82(2):412-4. PubMedPMID: 9445200. Texto completo
D'Alessandro DJ, Dever LL. Baclofen for treatment of persistent hiccups in HIV-infected patients. AIDS.
1997;11(8):1063-4. PubMed PMID: 9223746
de Hoyos A, Esparza EA, Cervantes-Sodi M. Non-erosive reflux disease manifested exclusively by protracted
hiccups. J Neurogastroenterol Motil. 2010;16(4):424-7. PubMed PMID: 21103425. Texto completo
de la Fuente-Fernández R. Hipo secundario a disfunción del complejo olivar inferior. Med Clin (Barc).
1998;110(1):22-4. PubMed PMID: 9527983. Texto completo
Dietzel J, Grundling M, Pavlovic D, Usichenko TI. Acupuncture for persistent postoperative hiccup.
Anaesthesia. 2008;63(9):1021-2. PubMedPMID: 18699885. Texto completo
Dobelle WH. Use of breathing pacemakers to suppress intractable hiccups of up to thirteen years duration.
ASAIO J. 1999;45(6):524-5. PubMed PMID: 10593680
Dunst MN, Margolin K, Horak D. Lidocaine for severe hiccups. N Engl J Med. 1993;329(12):890-1.
PubMed PMID: 8355763. Texto completo
Einarson TR, Einarson A. Hiccups following nicotine gum use. Ann Pharmacother. 1997;31(10):1263-4.
PubMed PMID: 9337460
Friedman NL. Hiccups: a treatment review. Pharmacotherapy. 1996;16(6):986-95. PubMed PMID: 8947969
Gallacher BP, Martin L. Treatment of refractory hiccups with glossopharyngeal nerve block. Anesth Analg.
1997;84(1):229. PubMed PMID: 8989036. Texto completo
Gambhir S, Singh A, Maindiratta B, Jaeger M, Darwish B, Sheridan M. Giant PICA aneurysm presenting as
intractable hiccups. J Clin Neurosci. 2010;17(7):945-6. PubMed PMID: 20399665
García S, Bixquert M, Andreu J, Martínez M, Cervera V, Medina E. Hipo persistente: desarrollando un protocolo
de actitud diagnóstica y terapéutica. Rev Soc Valencia Patol Dig. 1998;17(3):109.
Guelaud C, Similowski T, Bizec JL, Cabane J, Whitelaw WA, Derenne JP. Baclofen therapy for chronic hiccup.
Eur Respir J. 1995;8(2):235-7. PubMed PMID: 7758557. Texto completo
Gutierrez-Ureña S, Ramos-Remus C. Persistent hiccups associated with intraarticular corticosteroid injection. J
Rheumatol. 1999;26(3):760. PubMed PMID: 10090205
Hackworth WA, Kimmelshue KN, Stravitz RT. Peritoneal sarcoidosis: a unique cause of ascites and intractable
hiccups. Gastroenterol Hepatol (N Y). 2009;5(12):859-61. PubMed PMID: 20567531. Texto completo
Hatahet MA. Intractable hiccups and gastroesophageal reflux disease. Ann Intern Med. 1997;127(12):1135.
PubMed PMID: 9412332
Hernández JL, Fernández-Miera MF, Sampedro I, Sanroma P. Nimodipine treatment for intractable hiccups.
Am J Med. 1999;106(5):600. PubMed PMID: 10335738
Hernández JL, Pajarón M, García-Regata O, Jiménez V, González-Macías J, Ramos-Estébanez C. Gabapentin
for intractable hiccup. Am J Med. 2004;117(4):279-81. PubMed PMID: 15308440
Hopman WP, van Kouwen MC, Smout AJ. Does (supra)gastric belching trigger recurrent hiccups? World J
Gastroenterol. 2010;16(14):1795-9. PubMed PMID: 20380015. Texto completo
Jover F, Cuadrado JM, Merino J. Possible azithromycin-associated hiccups. J Clin Pharm Ther.
2005;30(4):413-6. PubMed PMID: 15985056
Khorakiwala T, Arain R, Mulsow J, Walsh TN. Hiccups: an unrecognized symptom of esophageal cancer? Am J
Gastroenterol. 2008;103(3):801. PubMed PMID: 18341501
Kolodzik PW, Eilers MA. Hiccups (singultus): review and approach to management. Ann Emerg Med.
1991;20(5):565-73. PubMed PMID: 2024799
Launois S, Bizec JL, Whitelaw WA, Cabane J, Derenne JP. Hiccup in adults: an overview. Eur Respir J.
1993;6(4):563-75. PubMed PMID: 8491309
Lipps DC, Jabbari B, Mitchell MH, Daigh JD Jr. Nifedipine for intractable hiccups. Neurology. 1990;40(3 Pt
1):531-2. PubMed PMID: 2314596
Macdonald J. Intractable hiccups. BMJ. 1999;319(7215):976. PubMed PMID: 10514164
Mandalà M, Rufa A, Cerase A, Bracco S, Galluzzi P, Venturi C, et al. Lateral medullary ischemia presenting
with persistent hiccups and vertigo. Int J Neurosci. 2010;120(3):226-30. PubMed PMID: 20374092
Mariën K, Havlak D. Baclofen with famotidine for intractable hiccups. Eur Respir J. 1997;10(9):2188.
PubMed PMID: 9311525. Texto completo
Marinella MA. Diagnosis and management of hiccups in the patient with advanced cancer. J Support Oncol.
2009;7(4):122-7, 130. PubMedPMID: 19731575
Marsot-Dupuch K, Bousson V, Cabane J, Tubiana JM. Intractable hiccups: the role of cerebral MR in cases
without systemic cause. AJNR Am J Neuroradiol. 1995;16(10):2093-100. PubMed PMID: 8585500. Texto
completo
Martínez Rey C, Villamil Cajoto I. [Hiccup: review of 24 cases]. Rev Med Chil. 2007;135(9):1132-8.
PubMed PMID: 18064367. Texto completo
Martínez-Ruiz M, Fernández Riestra Fde A, Quesada Rubio R. Pramipexol en el hipo intratable. Med Clin
(Barc). 2004;123(17):679. PubMedPMID: 15563811. Texto completo
Mattana M, Mattana PR, Roxo MR. Intractable hiccup induced by cavernous angioma in the medulla oblongata:
case report. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2010;81(3):353-4. PubMed PMID: 20185478
Micallef J, Tardieu S, Pradel V, Blin O. Benzodiazépines et hoquet: à propos de trois cas. Therapie.
2005;60(1):57-60. PubMed PMID: 15929474
Moretti R, Torre P, Antonello RM, Ukmar M, Cazzato G, Bava A. Gabapentin as a drug therapy of intractable
hiccup because of vascular lesion: a three-year follow up. Neurologist. 2004;10(2):102-6. PubMed PMID:
14998440
Neeno TA, Rosenow EC 3rd. Intractable hiccups. Consider nebulized lidocaine. Chest. 1996;110(4):1129-30.
PubMed PMID: 8874292.Texto completo
Negueruela-López M, Alvarez-Alvarez B, López-Castroman J, Baca-García E. [Persistent hiccups and conduct
disorder: an atypical clinical presentation of HIV-associated progressive multifocal leukoencephalopathy].
Enferm Infecc Microbiol Clin. 2009;27(10):608-9. PubMedPMID: 19631419
Odeh M, Bassan H, Oliven A. Termination of intractable hiccups with digital rectal massage. J Intern Med.
1990;227(2):145-6. PubMedPMID: 2299306
Pérez del Molino A, Sampedro I, González-Macías J. Tratamiento del hipo "intratable" con baclofén. Rev Clin
Esp. 1996;196(12):831-3. PubMed PMID: 9132860
Pechlivanis I, Seiz M, Barth M, Schmieder K. A healthy man with intractable hiccups. J Clin Neurosci.
2010;17(6):781-3. PubMed PMID: 20359895
Peres Serra J, Martínez Yélamos S, Ballabriga Planas J, Basart Tarrats E. Hipo del adulto. Neurologia.
1995;10(2):81-6. PubMed PMID: 7695948
Perry S, Stevenson J. An unusual cause of hiccups. J Accid Emerg Med. 1996;13(5):361-2. PubMed PMID:
8894871. Texto completo
Petroianu G, Hein G, Stegmeier-Petroianu A, Bergler W, Rüfer R. Gabapentin "add-on therapy" for idiopathic
chronic hiccup (ICH). J Clin Gastroenterol. 2000;30(3):321-4. PubMed PMID: 10777198
Porzio G, Aielli F, Narducci F, Varrassi G, Ricevuto E, Ficorella C, et al. Hiccup in patients with advanced
cancer successfully treated with gabapentin: report of three cases. N Z Med J. 2003;116(1182):U605.
PubMed PMID: 14581957
Porzio G, Aielli F, Verna L, Aloisi P, Galletti B, Ficorella C. Gabapentin in the treatment of hiccups in patients
with advanced cancer: a 5-year experience. Clin Neuropharmacol. 2010;33(4):179-80. PubMed PMID:
20414106
Quigley C. Nifedipine for hiccups. J Pain Symptom Manage. 1997;13(6):313. PubMed PMID: 9204645
Ramírez FC, Graham DY. Treatment of intractable hiccup with baclofen: results of a double-blind randomized,
controlled, cross-over study. Am J Gastroenterol. 1992;87(12):1789-91. PubMed PMID: 1449142
Redondo-Cerezo E, Viñuelas-Chicano M, Pérez-Vigara G, Gómez-Ruiz CJ, Sánchez-Manjavacas N, Jimeno-
Ayllon C, et al. A patient with persistent hiccups and gastro-oesophageal reflux disease. Gut. 2008;57(6):763,
771. PubMed PMID: 18477678
Rodríguez Martín J, Rodríguez Ramírez J. Hipo persistente como única manifestación de esofagitis por reflujo.
Med Clin (Barc). 1991;97(14):555-6. PubMed PMID: 1753833
Ross J, Eledrisi M, Casner P. Persistent hiccups induced by dexamethasone. West J Med. 1999;170(1):51-2.
PubMed PMID: 9926738.Texto completo
Schiff E, River Y, Oliven A, Odeh M. Acupuncture therapy for persistent hiccups. Am J Med Sci.
2002;323(3):166-8. PubMed PMID: 11908864
Schuchmann JA, Browne BA. Persistent hiccups during rehabilitation hospitalization: three case reports and
review of the literature. Am J Phys Med Rehabil. 2007;86(12):1013-8. PubMed PMID: 18090442
Smith HS, Busracamwongs A. Management of hiccups in the palliative care population. Am J Hosp Palliat Care.
2003;20(2):149-54. PubMed PMID: 12693648
Souadjian JV, Cain JC. Intractable hiccup. Etiologic factors in 220 cases. Postgrad Med. 1968;43(2):72-7.
PubMed PMID: 5638775
Suh WM, Krishnan SC. Violent hiccups: an infrequent cause of bradyarrhythmias. West J Emerg Med.
2009;10(3):176-7. PubMed PMID: 19718379. Texto completo
Surendiran A, Krishna Kumar D, Adithan C. Azithromycin-induced hiccups. J Postgrad Med. 2008;54(4):330-1.
PubMed PMID: 18953158.Texto completo
Tegeler ML, Baumrucker SJ. Gabapentin for intractable hiccups in palliative care. Am J Hosp Palliat Care.
2008;25(1):52-4. PubMed PMID: 18292481
Thompson DF, Landry JP. Drug-induced hiccups. Ann Pharmacother. 1997;31(3):367-9. PubMed PMID:
9066948
Vaidya V. Sertraline in the treatment of hiccups. Psychosomatics. 2000;41(4):353-5. PubMed PMID:
10906358. Texto completo
Vanamoorthy P, Kar P, Prabhakar H. Intractable hiccups as a presenting symptom of Chiari I malformation.
Acta Neurochir (Wien). 2008 Nov;150(11):1207-8; discussion 1208. PubMed PMID: 18958392
Vorvick L. Hipo [internet] 2009. [consultado 24/01/2011]. Disponible
en:http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003068.htm
Walker P, Watanabe S, Bruera E. Baclofen, a treatment for chronic hiccup. J Pain Symptom Manage.
1998;16(2):125-32. PubMed PMID: 9737104. Texto completo
Wilcox SK, Garry A, Johnson MJ. Novel use of amantadine: to treat hiccups. J Pain Symptom Manage.
2009;38(3):460-5. PubMed PMID: 19735905. Texto completo
Wilkes G. Hiccups [Internet]. 2010. [consultado 23/01/2011]. Disponible
en: http://emedicine.medscape.com/article/775746-overview. Registrado por WebCite®
en: http://www.webcitation.org/5vq8AOGM4
Yaqoob M, Prabhu P, Ahmad R. Baclofen for intractable hiccups. Lancet. 1989;2(8662):562-3. PubMed PMID:
2570261
Yardimci N, Benli S, Zileli T. A diagnostic challenge of Parkinson's disease: intractable hiccups. Parkinsonism
Relat Disord. 2008;14(5):446-7. PubMed PMID: 18329942
Yeatman CF 2nd, Minoshima S. F-18 fluorodeoxyglucose PET/CT findings in active hiccups. Clin Nucl Med.
2009;34(3):197-8. PubMedPMID: 19352293
subir
Más en la red
Encinas Sotillos A et al. El hipo: Actuación y tratamiento. Medicina General 2001; 30: 40-44. Texto completo
Wilkes G. Hiccups [Internet]. 2010. [consultado 23/01/2011]. Disponible en: http://emedicine.medscape.com/article/775746-overview. Registrado por WebCite® en: http://www.webcitation.org/5vq8AOGM4
Knott L. Hiccups. [Internet] 2009. [consultado 31/01/2011]. Disponible en: http://www.patient.co.uk/doctor/Hiccups.htm. Registrado por WebCite® en http://www.webcitation.org/5vq8ErCzI
Vorvick L. Hipo [Internet] 2009. [consultado 31/01/2011]. Disponible en: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003068.htm
subir
Autores
García Vicente, Sergio Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (1)
Martínez Lapiedra, Carmen Médico Especialista en Aparato Digestivo (2)
Cervera Centelles, Vicente Médico Especialista en Aparato Digestivo (3)
(1) Hospital Imed Levante. Alicante
(2) Instituto Valenciano de Oncología (I.V.O.)
(3) Hospital Arnau de Vilanova- Valencia