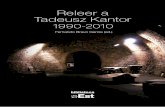la familia de pascual d.. a los veinticinco años · Releer hoy La Gaviota-prueba de fuerza ......
-
Upload
nguyenkiet -
Category
Documents
-
view
220 -
download
0
Transcript of la familia de pascual d.. a los veinticinco años · Releer hoy La Gaviota-prueba de fuerza ......
Por Federico Alvarez.
la familia de pascual d..rtea los veinticinco años"
sólo de piel. Resulta que pese a muchosanacrónicos contrasentidos, incompati-"bIes ton una sociedad en cambio, el paísse ha transfonnado y esta transfonnaciónha incidido en los siguientes fenómenos:a] Creación de una sociedad in.dustrial deprimer grado, con un proletanad? y unaburguesía industrial, nivel de vId~ elevado y metidos de lleno en la sOCledadde consumo neocapitalista. b] Crisis ca~
pesina emigración a Europa y "desertización;' del campo. c] Aparición en.}avida española de una nueva generaclOnde jóvenes que nacieron ~ras la gu~rra
civil, que desconocen no. ,solo su sentido,sino también su proyecclOn y que representan a la tercera parte del país.
Éstos son los "nuevos hechos". Seríainjusto si no admitiese que han ten~~o u~reflejo determinado en la p.roducclOn 11teraría más reciente. Me reÍlero a las dosnovelas de más cierto éxito, publicadaseste año: Réquiem por todos nosotrosde José María Sanju~n (Premio. ~adal)y Fauna de Héctor Vazquez Azpm. Aunque ambas siguen ~ncidien~~ en la te~~tica de la burguesIa postbehca, se adiVInan ya ciertos cambios. La primera deestas novelas traza con mano firme unretrato de la sociedad neocapitalista deconsumo, humanizando la dolce vita española. En cuanto a Fauna, mezcla decollage literario y narración de corteclásico, es precisamente un aguafue~tedel caos, de la violencia, de la autosatisfacción, y de la tragedia burguesa. Ambas, pese a todo, traen un regus~o novedoso al yermo de nuestra narrativa.
Resumiendo: la narrativa contemporánea española puede enfrentarse desdemuy diversas perspectivas. Puede analizarse fonnalmente, cronológicamente, otemáticamente. Puede estudiarse comose estudia un insecto o como se investigael ácido nucleico. Pero cabe tambiénpreguntarse -yeso es lo que yo hagoen qué medida responde al humus socialdel que nació. La pregunta es fácil deresponder porque nuestras novelas son,ni más ni menos, que el producto acabado (no perfecto) de la burguesía ilustrada, autosatisfecha, triunfalista y hermética, de la España de la segunda mitadde este siglo. La fidelidad de la literatura a su gennen ha sido, pues, total, yahí radica tal vez su mayor pecado y másgrande falta porque nuestro país, encerrado en el "ghetto" que el propio sistema se impuso a sí mismo, primero, lanzado después al vértigo del crecimientoeconómico con las secuelas de la emigración y del turismo es hoy un paístransfonnado, que arrastra todavía losvicios de un pasado huero. Responsabilizarse con el pasado resulta imposiblepara la nueva generación. Inventar el futuro, es cuando menos, prematuro. Vivirel presente con coordenadas nuevas, conuna "nueva conciencia" parece ser lagran tarea a desarrollar. Y parece sertambién el camino de la narrativa paraalcanzar no sólo el adecuado nivel artístico, sino también para llegar a convertirse en el testigo, anónimo o personalizado, que todos deseamos.
Todavía hoy sigue diciéndose en la mayoría de los manuales de literatura" quela novela realista española moderna paceen 1849 con La Gaviota, de Femán CabaBero. Releer hoy La Gaviota -pruebade fuerza nada recomendable- pone,sin embargo, de manifiesto su perfectaubicación en la corriente romántica dela época. El folklore que circula pormuchas de sus páginas, lejos de ser unaprueba de desgajamiento del romanticismo, lo sitúa aún con mayor fuerza enaquella corriente ya entonces periclitante. Identificar la aburrida novela de doñaCecilia BOhl de Faber con los alboresdel realimo peninsular carga a éste conun conservatismo de origen que está muylejos de corresponderle, y adelanta, ingenuamente, en 20 años, el nacimiento deuna tendencia ::verdaderamente renovadora que sólo Galdós, en 1870, daría aluz en España con La fontana de oro.La Gaviota mira hacia atrás y era, yaentonces, un camino cerrado; La fontanade oro, hacia adelante, abrió en más deun sentido, toda una novelística española, realmente incorporada a su tiempo.
Algo parecido pasa con La familia dePascual Duarte. Para la inmensa mayoríade los críticos e historiadores de la literatura, la aparición de la primera novela de Camilo José Cela señala el nacimiento de la narrativa contemporáneaen España. Mas, como en el caso de LaGaviota, fuerza es ir ya aceptando que,lejos de inaugurar tendencia alguna, Lafamilia de Pascual Duarte es, en el marco de una calidad literaria excepcional,la cristalización póstuma de viejos casticismos, de españolidades estereotipadas,de flecos noventayochistas. El PascualDuarte no abre ninguna etapa nueva;cierra -aunque, tal vez, por desgracia,no de una manera definitiva- la de unaintrospección española ahistórica queya en él es supuesta, gratuita y artificiosa. Dos años después, la primera novelade Carmen Laforet, Nada, ponía de relieve con impresionante claridad, hastaqué punto lo contemporáneo era muyotra cosa.
Lo cierto es que, en 1942, La familiade Pascual Duarte irrumpió en la literatura española como un meteoro deslumbrador. Pero se trataba de un fenómenode sociología literaria más que de literatura propiamente dicha. España teníaa sus espaldas tres años terribles de guerra civil y otros tres años mudos, agobiadores, de dictadura militar. Además, desde los años veinte en que Ortega yGasset había impuesto su concepción esteticista y deshumanizada del arte, hastala víspera misma de la guerra civil, la
novela había discurrido entre cánones estrechos que no habían permitido la apa·rición de ninguna figura definitiva ni deninguna novela relevante. Un recuentode títulos y autores jóvenes refleja me·jor que nada esa si~ción durante losdiez años anteriores al levantamiento mi·litar. Pájaro pinto" y Luna de copas, deAntonio Espina; Vísperas del. gozo,de Pedro Salinas; Teoría del zumbel,Viviana y Me-rUn, Paula" Paulita, Locu·ra y muerte de nadie y EufTosi1UZ o lagracia, de Benjamín Jarnés; La túnicade Neso, de Juan J. Domenchina; lAvenus mecánica, de José Díaz Fernández (publicada después de su espléndidoBlocao marroquí, golondrina que -aunjunto a las primeras novelas de Sender- no hizo verano); Sin veÚls dtsvelada, Agor sin fin y Puerto de sombras, de Juan Chabás;GeogTafía y Es·pejo de avaricia, de Max Aub; El jardínde los frailes, de Manuel Azaña; EstaciOnida y vuelta, de Rosa Chacel; La firafasagrada, de Salvador Madariaga; Elllan.to de Venus, La isla de OTO, El imelec·tual y su carcoma, y El marido, la mujery la sombra, de Mario Verdaguer; Losterribles amores de Agliberto , Celedo,w,de Mauricio Bacarisse; La decadencia delo azul celeste, de Sáinz de Robles: Dosmás cuatro y Te6filo, de VaIbuena Pral;Tragicomedia de un homb-re sin espíriJu,El boxeador" un ángel, Cazador en e/alba y Medusa artificial, de FranciscoAyala ...
No sé si el lector podrá imaginar lacantidad de esteticismo, deshumaniza·ción, narcisismo y petulancia que hay entoda esta novelería escrita, muchas vecescon sorprendente pericia, por los mejoresnarradores jóvenes de la España de en·tonces. Nada tiene de particular, que,en esos años cruciales, se mantuvierahegemónicamente la novelística de Arorín, Baroja, ValIe-IncIán y Pérez de Aya·la, ni que surgiera Con éxito -extraño esehumorismo de triste fama: Jardie! pon·cela, Fernáridez-Flótez, Edgar Neville...
La guerra civil no dio tiempo más quea una toma de conciencia "comprometi.da" de algunos de" esos escritores (la in·mensa mayoría de ellos paSó al exilio,terreno nada fértil para una novelísticaque tenía su nueva ~ón de ser en el paíJque se abandonaba dramáticamente) ylos tres primeros años de franquismo fue·ron años de ~spera' "tensa. De- repente,tras casi 'una década' SiR'"'" í\pvelas relevantes, apareció este Pascual Duarte: lahistoria fluida, aIl?ena, .irónica y tremen~a, de un campesIno extremeño; hosco Y
tierno a la vez, que' sé hace justicia porsu mano con una moral natural sólo ce-
esJa·de110
~e·
losm·dezo,,el,¡U·
14ItaLaID,
doun:n0es·m·EJ·~¡n
ión~fa
~n·
ee·JeTr,os
1Ul,
delosal;tu,el
;co
laza·enCe!
res:n0
le,fa
:0
!ll'
:sen·
ucti·m·io,CJ~s
y,e·re,1&lan-y
01
t-
losa de su honra. En el, medio'tradicionalde la España negra (lOs viej?s puebl~smiserables: cacicazgo, parroqwas, rebotl.ca, y un centenar de -familias llenas deinhibiciones y rencores viejos; como ·enuna zarzuela triste) Pliscual Duarte mataa su madre, a su mujer, al amante desu hermana, a la yegua, al perro. .. Este hombre arrebatado, envidioso y cruel,terco, iracundo, reservado. es tambiénsobrio, tierno, sensible, orguIloso... j laraza! j España, otra vez, a remolque desus mitos!
Cela saltaba por encima de sus inmediatos predecesores esteticistas deshumanizantes, para encontrar la pasión, laespañolidad irracionalista y el humanismo(aunque en él ya muy tibio) del 98.Es la ya vieja polémica sobre quién hahecho más daño a España, si Unamunou Ortega, el lector puede hacer sus posturas a la vista de esta nueva polarización de sus posiciones. Al frío esteticismodeshumanizado de los Jarnés y demásnovelistas de la República, siguió la tensa introspección española de principiosde siglo, exhumada y ablandada por Camilo José Cela con su grano' de humornegro. El lenguaje era también el de Azorín, Baroja, Valle. Y el de un Galdósadelgazado y pulido. Y el de un clasicismo en la linde, a menudo, del exceso barroco.
Era una prosa henchida, sabrosa, rica,muy expresiva; había humor e ironía;se leía fácilmente. Incluso se podía relacionar, en un terreno existencial un tanlo alambicado -la imaginación todo lopuede-- con la tragedia nacional queacababa de vivirse. Nació, pues, con loszapatos puestos y, muy pronto, comodice Marañón, pasó "de la categoría deun libro juvenil y de batalla a la de unlibro clásico"... Camilo José Cela nació en 1916, en
Galicia. Tenía veinte años cuando empezó la guerra civil (que pasó sirviendoen las filas franquistas) y sólo veintiséiscuando publicó La familia de PascualDuarte.
A fines de 1951 pudo ponerse a enumerar con divertida petulancia las ediciones y traducciones que había merecido suprimera novela, e incluso el dinero percibido por eIlas. Y pocos meses despuésen 1952, decía de sí mismo:
"Me considero el más importante novelista desde el 98 y me espanta 'el considerar lo fácil que me resultó. Pidoperdón por no haberlo podido evitar."·. Las traducciones, efectivamente, proliferaron rápidamente. Y .es que Europaagradeció la aparición, por fin, de una1I0véla ."española" después de tanto intento giraudouxiano, proustiano o d'annunziano en lengua castellana.
Aquel Pascual Duarte era, sí señor, unespañol inconfundible. Se le' adivinabala barba cerrada, el ceño desconfiado, lapiel cetrina, el andar parsimonioso y elrencor altivo, apenas disimulado; Se leveía con media sonrisa, como se mira auna bestia sernidomésticada. A ratos,podía descubrírsele entre el vello espesodel pecho, la delgada' cinta del escapulario. Y 'en su relato, tan extrañamen-
te .bien escrito ("mejor no sabría", lehace decir su autor en la carta inaugural) se traslucía un hombre sencillamentearrebatado, casi un delincuente sentimental. ¿No se había ya ido toda la España de ~erimée?
Se le confundió -y todavía se le sigueconfundiendo- con los pícaros de la novelística española de los siglos de oro, pero aquéllas eran gentes muy de su tiempo, a quienes a veces había que pedir queocultaran más lo humano; su carácterdelincuente más tenía que ver con lasansias de vivir (de comer, de vestir, deyacer) que con las de la honra o la ira.No eran soberbios como este PascualDuarte. Ni truculentos. Y Lázaro, y Rinconete, y Pablos, y Guzmán de Alfaracheno me dejarán mentir. Pascual Duarte vamás allá; no se puede decir de él que seaejemplo de un "salto atrás", que se levean las facciones de sus tatarabuelos.Lo suyo es más que atávico: enlaza loibérico. Y más que humano. (Lo vio ~a
rañón: "sobrehumanamente primitivo".)Acaso pudiera verse en él una versión española del "tipo criminoso" de Nietzsche,que supera, por el terreno de lobiológico, al delincuente "por la fuerzade las cosas". Al estudiar esa idea fundamental nietzscheana, Lukács recuerdalos bandidos del joven Schiller, el ~i
chael Kohlhaas de Kleist, el Dubrowskyde Pushkin, los Vautrin de Balzac:"hombres de un gran temple moral -dice Lukács- a quienes las injusticias dela sociedad absolutista-feudal empujabana la delincuencia" pero en quienes "elanálisis de sus delitos (es) un ataque dirigido contra aquella sociedad", No erade esta cuerda Pascual Duarte. El origende sus delitos no es histórico sino biológico. Nietzsche lo hubiera admirado precisamente en su ahistoricidad natural.Decía nostálgicamente en El ocaso de losídolos (citado por Lúkacs): "El tipo deldelincuente es el tipo del hombrefuerte situado en condiciones desfavo-
-Ráfols Casamada
rabIes, un hombre fuerte convertido enun enfermo. Le falta el salvajismo, ciertaforma más libre y más peligrosa de lanaturaleza y de la existencia en la queactúa legítimamente (subraya Nietzche)cuanto en el instinto del hombre fuertees arma y defensa." ¿No parece estarrefiriéndose a nuestro Pascual Duarte?¿y no habla precisamente ~arañón, desu "instinto de. primitiva justicia"?, ¿deesa lejana, bárbara pero radical "venade justicia"?, ¿de ese "hombre-juez" o"juez elemental" que parece estar en laraíz misma de la especie?, ¿de ese "hombre bárbaro (que) sigue pensando queél sabe lo que es bueno y lo que es malo,y que puede distribuir el premio o elcastigo, bendecir o matar"? Ahí está Pascual Duarte. Ni "pícaro" ni "bandidosentimental": primitivismo bárbaro, delincuencia visceral, instintiva, atávicaahistórica. ¿Yeso es lo español? Viriatonos resulta más cercano.
Se mantenía así el mito de la Españaeterna, intemporal, del ser bárbaro deEspaña que Ortega echara de menos ensu España invertebrada, pero que salíaa la superficie, brutal y espasmódicamente, cada vez que se tentaba no se sabequé fibra misteriosa del ser íntimo de "laraza".
Ferrater ~ora ha pensado lúcidamente sobre este tema de inexplicable y terca vigencia en el pensamiento y el arteespañoles. "Unos denunciarán como 'bárbaro' -dice Ferrater- lo que otros saludarán como 'sincero'... Es probable,en todo caso, que el español lo llamesencillamente 'real'. Y que cuando seponga teatral y marquiniano, lo que aveces pasa, sucumba a la tentación de engolletarse un poco y cacarear: 'Españay yo somo así, señora .. " Después de locual -concluye Ferrater con su envidiable ironía- póngase usted a razonar."
y ese "España y yo somos así señora",tan castizo, tan de Cela, ¿no hubieraacabado por soltarlo Pascual Duarte sihubiera tenido la cultura que su lenguaje a veces supone, y la socarronería queel autor de sus días afortunadamenteno le dio?
Porque de razonar .-la observación esinútil- hay pocos rastros en este españolde ley. Cuando Pascual Duarte razonaen su largo relato, surge de nuevo, quiénlo iba a decir, el hiperracionalismo místico de otro tiempo: la sinrazón razonada. Santa Teresa, Don Quijote, DonJuan, Pascual Duarte ...
De nuevo, pues, la ahistoricidad de losupuestamente español, de. España misma. España sin historia, España fuerade la historia, España -a lo sumo- ensu intrahistoria, o en su historia quieta.
La pasión -la "furia española", ya sesabe- o la voluntad (la noluntad, másbien, como dijera Unamuno) toman ellugar de la reflexión. España no sale, porlo visto, de ese "perpetuo trance pasional" en que la ve ~arañón. ~adariaga
hizo precisamente a los españoles "hombres de pasión" -a diferencia del francés, "hombre de razón", y del inglés,"hombre de acción"- y Ferrater sóloobjeta el facilismo de esta triple carac-
"campo negro, donde el ojo de cíclopedel tren brillaba CClIIlO el ojo de unafiera". No importa nada particular, nique Santos ~uya casi sus funcionesen sólo tener novia, ni que Schneiderven~a higos. La comunidad es importan.te, el conglomerado que se agolpa y <fu.
. tiende, el grupo~ constituido degrupos~ la~ que se vuelca desdeMadrid para pasar el fm de semana a laorilla del río, el Jarama que recibe alrío de gente, los viajerps que son en SU!
aguas el estrépito .vivo del propio río.Los personajes son el Jarama.
Todo sucede en un día, una noche yun amanecer. El presente es la únicaverdad: "Cuando nos casemos será otrodía. Lo de hoy vale por hoy." Solamente a Mely le imRDrta que pase el tiempo;a los demás, lo mismo que a la carreteramala: "-¿Cuándo la arreglarán defIni·tivo? -Nunca." Quien alardea que hizomás que el otro cuando era joven, ¿cuándo?, cuando era joven; el que cuenta l~
vagones, ~ por gusto; lQS que fueron apasar el día, a pegarse un bañito. Todoes presente, aunque el hombre de los za·patos blancos tiene histo~ lo que aquísignifica decir que no se cas6. Lucio, conaplomo, dueño de la hostería, piensa unpoco en el pasado, y se queja del queafirme que nadie le quita lo bailado:"¡ Pues ahí está el asunto! ~ que yodigo es que me lo den, ¡ que me devuel·van lo bailadol" Todo es presente, todo,porque nadie tiene historia ni pretendefuturo. Y el presente es banal. Se acen·túa el cuidado en la minucia, el detalleen la conversaci6n, a zonas tan mínimasque las vidas y las cosas se muestran enel corte más superficial, contradictoria·mente revelador: ce-Vamos a hablar de·otra cosa'- -¿De qué? -No lo sé. Deotra cosa." La conversaci6n sobre coches, repetidas después de varios periodos, sobre coches y la magnificencia ddPeugeot, es una muestra de la ocupaciónoral del mundo entero. El presente sesuaviza, se alarga en los usuales copretéritos de las acotaciones que dan la sen·sación de estíraniiento. de longitud leJlota, en que todo estaba, se decía, pasaba.
La hostería de Lucio es lugar obligadoa parar; el otro es el río. El paisaje serepite una y otra vez desolador por SUldurezas, sus metáforas, su plasticidad:"Bajaba el sol. Si .tenía el tamaño deuna bandeja de café, apenas unos seis osiete metros lo separaban ya del hori·zonte." O bien, antes: .ce ••• con la estridencia de las voces y eL eco, más arri·ba, de los gritos agigantados y metálicO!bajo las bóvedas del puente". En uninterés por asir las cosas y la gente, dpaisaje se esfuerza en la objetividad Y
se recalca en la certeza geográfica.
Por Jorge Arturo Ojeda > •
el ¡aroma es ..8 ..,..
-Ha preguntado por ti como "aquélque cantaba" -dice una' voz que podemos ignorar. Quien hace la referenciano es Lucio, el hostelero, ni Fernando.Es cualquiera: Paulina, que tiene unabicicleta, .o su novio Mauricio; Carmelao Santos, también cada uno con bicicleta; o el Dani, la Mely, o el hombre sobre el riel. Las personas se desdibujanmás y más, pues nadie importa como carácter particular, como caso único. Todos pertenecen al conglomerado en quedifícilmente se diferencian. Carmelo defiende y expone el cante jondo, y FelipeOcaña llega con Petra, que él pronunciaexposa, con equis, como si ya no lo fuera. Aniano, el bachiller, discute largamente para que en la hostería, al fin,los mayores le recomienden que se dedique más a la vida. Atrapo casi todoslos nombres antes de que se zambullan:Miguel, Tito, Alicia, Fernando, Santos,Carmen, Paulina, Sebastián. Sólo Melyy Lucita se quedan en la orilla, frente alestruendo de cuerpos y espuma. Todosson jóvenes pero ninguno es representativo de la juventud, ninguno es dechadode defectos o virtudes, ni tampoco es unaexpresión singular y novedosa que pretenda extenderse como paradigma. Gente simple, confundida en la gente. Sehacen amigos de la mesa de junto, quepertenece a muchachos de otro barriode Madrid, preguntan éstos si ellos conocen a un tal Eduardo, dan noticiasde muchos Eduardos pero ninguno esconocido de ambos grupos, y es buenoaclarar que también hay muchos Pepesen el barrio de Legazpi. Se nos escapanlos jóvenes, pero también los viejos enla hostería, y sólo nos quedan sus nombres como única diferencia entre los demás. Si acaso, la catalana se hace visibley sonora cuando su marido le aclara 'lueestá en Castilla: "Di nosotros (ha dichonosaltres) como Dios manda." Se distinguen por algo que portan consigo,como el hombre de los zapatos blancos,abreviado en z.b.; aún más, el ser humano se asemeja a los animales, paraproducir una impresión más certera, yson humanos los buitres que se ciernenen ronda sobre los espectadores; el perrito tiene las mismas maneras que suamo el Chamarís, la niña tiembla comoun perrito, y el niño es un conejo; Aniano sale como un toro; junto a los niñosque se pelean frente al heladero, unamujer grita: "¡ Y usted es igual queellos! ¡ Otro animal!" Y la respuesta:"Animales lo somos todos." No solamente animales, también cosas parecen serlos personajes. El dueño del taxi no haentablado una amistad mayor que laedad de su coche. La máquina personificada se asemeja al animal en aquel
terizaclOn. Con esa tendencia introspectiva -apuque con mucha mayor .~ene
tración- escribió Unamuno tamblen suAbel Sánchei, "historia de una pasión"(la' de la envidia, que él quiso, con aquella su petulancia nacional masoquista,una pasión específicamente espanola).Pascual Duarte es un Joaquín Monegroque no reflexiona (más que en capilla),que no razona. Un astrólogo diría queambos son del mismo signo, pero Duartede nivel inferior. Lo que Unamuno vecomo pasión, Ortega lo ve como vitalidad. Y viene aquí a cuento lo del scheleriano "desbordamiento de la vida"término que España se ha apropiadotambién para ella sola y que a Ferrater le intranquiliza bastante porque, a lapostre, como bien dice, en España, "esafamosa 'vida' se nos volatiliza muy pronto" . .. Y, si no, que lo diga PascualDuarte. Y, del lado de la realidad, tantísimos españoles ...
La solución para Marañón (y acasopara Cela) es la religión; que es comorizar el rizo de todo ese irracionalismo."Con un rayo de luz mística -dice Marañón-, con un solo vislumbre de eserayo, el caso moral de Duarte se hubiera aclarado y ordenado milagrosamente.Pero ese rayo -ese rayo tan españolle faltó a nuestro héroe infeliz. .. ¡Quéle vamos a haced"
¡ Pobre España!: la "vida" desbordada,la "pasión" indómita, el "instinto" primitivo, el "rayo de luz mística" (i tanespañol!), contra toda la historia. España parece hecha para un análisis sincrónico estructuralista, ni más ni menosque un totem. Y siempre descomunal,fuera de lo común; y siempre enorme;fuera de la norma -como dice gozosamente Unamuno-; y siempre ---comodice Ferrater- fuera de madre ...
El lector latinoamericano transpondráun poco este giro y, después de leídala novela, dirá que este Pascual Duarte"es de madre"... Con lo que no diránada nuevo: todos coinciden, críticos ylectores, en que el héroe de Cela es tremendo; más aún: que su novela es "tremendista". Si alguien toma las cosas "porla tremenda", ése es Pascual Duarte. Yaquí residen otros dos pecados del autor:el facilismo de lo violento, de lo truculento, de lo brutal, no siempre en lalógica del proceso épico; y el haber revivido esa forma de narcisismo españolque hace de lo tremendo, una vez más,algo nacional distintivo, en que se trasluce una forma peculiar española de aristocratismo al revés, de pensamiento tercamente reaccionario.
No es, pues, extraño, que esa suma deirracionalismo, tremendismo y "españolidad" vertida en una prosa de calidadindudable, gustara, en la oportunidadimpar de 1942, como "apertura" de unanueva etapa en la narrativa peninsular.Ni que provoque desde hace algunosaños no pocas impugnaciones. Es lo queva de la época de la penumbra (segúndefinición de Juan Marichal) a la mucho más visible de hoy en la que, alparecer, España intenta de nuevo "acertar la mano con la herida".
/





![Martínez Marzoa, F. - Releer a Kant [ed. Anthropos, 1989]](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/54de7ace4a7959d5518b4652/martinez-marzoa-f-releer-a-kant-ed-anthropos-1989.jpg)