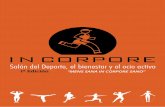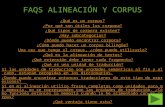Las fuentes clásicas en Santo Tomás de Aquino · radicación de elementos con la pretensión de...
Transcript of Las fuentes clásicas en Santo Tomás de Aquino · radicación de elementos con la pretensión de...

1
Las fuentes clásicas en Santo Tomás de Aquino
La pervivencia de la mirada platónica y aristotélica
en el Doctor Angélico en cuanto a la belleza
El siguiente trabajo no pretende agotar la temática en cuestión, a saber la forma en
que las fuentes clásicas han llegado a Santo Tomás de Aquino y cómo éste engarza la
evidencia de los principios metafísicos griegos y el orden fundacional romano con el
objeto de la fe, genéricamente diferente al objeto del conocimiento natural - “differt
secundum genus”1. Ahora bien, el acercamiento al estudio de la recepción de las fuentes
implicaría un doble análisis, a saber:
1. la forma y el medio por el cual una determinada fuente ha llegado a un mundo
posterior, véase en este caso la manera en que la doctrina, no sólo platónica y
aristotélica, sino también estoica ha arribado al pensamiento del siglo XIII.
2. la manera en que una obra es reentendida en un arco de tiempo posterior y los
principios desde los cuales un determinado “corpus theoreticum” es insertado en una
nueva estructura teórica.
En cuanto a lo primero, corresponde a la filología determinar cómo el pensamiento
griego, tras el trasiego del helenismo, llega al siglo XIII por medio del estoicismo
romano. En orden a ello es necesario aclarar que las conclusiones de esta recepción, y
las formas interpretativas de las fuentes, variará de acuerdo al método filológico desde
el cual se partamos, pues o bien podemos situarnos en una “filología elmentalista” al
modo de la reflexión acaecida en el marco del racionalismo del siglo XIX por la cual los
principios de la antigüedad clásica son inteligidos y reordenados según la medida de
radicación de elementos con la pretensión de visualizar los “corpora prima in secundo
corpore”, o bien según una “filología anaxagórica” que supone el estudio de las
fuentes, y su recepción, según un saber fundante, vale decir a la luz de los principios
metafísicos y sacros, que de manera invariable, radican la mirada en lo permanente, es
decir en el fixismo de un principio veritativo2. Podríamos decir que la interpretación de
las fuentes clásicas, y la incorporación de las mismas, en el pensar de Santo Tomás de
Aquino no goza de originalidad en el sentido que este término puede entenderse en los
1 . Santo Tomás de Aquino, “Summa Theologiae”, Ed. BAC, Madrid, 1948, ed. bilingüe, I q.I a.1, ad
secundum. 2 . Dr. Carlos Alberto Disandro, “La crisis de la filología y la interpretación del mundo antiguo”,
“Noein” – Revista de la Fundación Decus, La Plata, Nro. 8-9, año 2003-2004, pp. 18-19.

2
debates de la validez, o no, de un pensamiento dentro del marco contemporáneo, sino
que éste lo hace desde la universalidad de la verdad, dicho de otra manera, la presencia
de las fuentes greco-romanas, dado por sentado las mediaciones de traducciones árabes
como la antecedente síntesis magistral del estoicismo romano, se realiza desde la noción
ya esgrimida por Séneca acerca de la universalidad de todo lo verdadero y de la unidad
intrínseca que supone toda verdad, cuando afirma: “veritas in omnem partem sui eadem
est”3. De esta forma todo lo que de verdadero existe en el mundo antiguo es asimilado,
no por una tal o cual doctrina filológica, sino por la naturaleza de la verdad, que no es
sino participación en la misma verdad y ser de Dios, por lo cual la noción de ser y de
participación actúan como eje vertebrador en la lectura de los antiguos escritos clásicos.
Dicho esto debemos dar paso a una segunda cuestión de orden metodológico.
Hablar de las fuentes clásicas en Santo Tomás de Aquino presume, desde la primera
línea filológica esgrimida – filología elementalista – un rastreo de los autores
grecorromanos y su índice de frecuencia dentro de la totalidad del corpus tomista,
elemento que exigiría un ordenamiento de las obras del Doctor Angélico a partir de un
discrimen entre sus tratados y opúsculos y las conocidas obras de las sumas y su
finalidad pedagógica. No seguiremos esta línea de análisis sino que partiremos desde el
examen de una cuestión particular en donde se evidencia la lectura de las fuentes
clásicas, entendiendo que sólo desde esta línea queda claro que todo lo verdadero resulta
de la participación en la verdad de Dios; de allí que deseamos plantear la cuestión de la
belleza en el pensar del aquinate y discernir, en ella, qué lectura de las fuentes clásicas
ha realizado el Doctor Angélico. La decisión de elegir esta cuestión es por considerar
que involucra a otros dos de los grandes temas de la teología y de la teodicea tomista,
cuales son la cuestión de Dios y la demostración de su existencia, esencialmente la de la
cuarta vía en la cual se vislumbra la noción del ko¢smoj platónico, y la creación de los
entes como la forma específica por la cual la realidad participa del Ser de Dios.
Participación y Orden conforman dos principios que permiten comprender, en primer
lugar qué es aquello inteligible subyacente en todo lo bello y en segundo lugar
reconocer en ella un topos en donde las fuentes clásicas reverberan en todo su espíritu y
esplendencia, por involucrar justamente la realidad de la Causa Primera y Ejemplar con
la Causa Eficiente y Final.
3 . Séneca, Epístola LXXIX, 18.

3
Cada vez que deseamos abordar algún autor medioeval percibimos, no sólo, la
densidad de su pensamiento, sino también la articulación de su sistema lógico, el
trazado de líneas centrales y el engarce de las diferentes partes que conforman la unidad
de la construcción. Cada parte puede ser percibida, y el valor de la misma se comprende
y se aprecia en el conjunto de la obra.
Santo Tomás nos ofrece esta arquitectura de ideas. Parte de lo real, de la evidencia
que es siempre principio y presupuesto, y desde allí traza las grandes líneas metafísicas
con los cinceles de la lógica aristotélica. Pero ¿por qué esto ha sido posible? La
respuesta es sencilla: por“la visión de un universo ordenado, medido, y mesurado por
un principio que es Entender en Acto por pura realidad de Ser en Acto”. Esta mirada
sólo es posible por la existencia de un universo en sereno reposo, en debida proporción
que hace que toda sensibilidad se encuentre transida de inteligibilidad, y que a su vez,
ésta se manifieste en la factura misma de los cuerpos tangibles, y no sólo visibles, sino
también audibles, tal que lo real se presenta al modo de un universo que patentiza los
“visibilia et audibilia Dei”.
Nuestra exposición intentará mostrar a través de pasajes de relevancia capital en la
historia de la estética medieval la importancia de la belleza como “proportio naturalis
entis” que le corresponde a la realidad por el mismo hecho de su existencia, es decir,
por su mismo ser participante del Acto Puro de Ser, más tal “proportio”, en el caso del
hombre como unidad sustancial, último tema que desarrollaremos brevemente al modo
de corolario, adquiere su inteligibilidad última y precisa a la luz de las prerrogativas
que adquirirán los cuerpos en aquel punto teológico en donde el hombre sea
recompuesto en su unidad sustancial, es decir, a la luz de la Resurrección. Ahora bien la
Edad Media entronca su existencia teológica en los mismos principios metafísicos que
informaron al espíritu griego y al alma romana basados, con sus correspondientes
diferencias que ya se vislumbran en el trasiego de la noción de lo¢goj al concepto del
“verbum” latino, en la preeminencia de la proporción o symetría, términos que refieren,
no sólo a una correspondencia de las partes de las sustancias corpóreas entre sí, sino
también a una “mensura” inteligible, a una medida exacta que gobierna al cosmos
constituyéndolo tal. Algunos antecedentes del pensar griego son suficientes para
evidenciar el hecho. Ya con Pitágoras el cosmos en su totalidad es un engarce de
opuestos vinculados por medio de una “kra¢sij” eterna, es decir a una cierta “juntura”
o “temperatura” que templa la discordancia tornándola concordante, constituyendo a

4
todo, en número y medida tal que estas nociones anteceden como lo en sí de lo en sí de
la oposición-concorde. La interpretación de esta perspectiva metafísica queda
claramente expresada en Aristóteles en dos pasajes fundamentales para la
reconstrucción del pensar pitagórico, aunque claramente puede vislumbrarse que el
estagirita comprende a tales nociones desde la primacía de la forma en tanto principio
determinante de la “ou¦si¢a” y no desde la realidad de lo uno-número como universal en
acto. En esos pasajes Aristóteles afirma: “kai£ ga¢r a¦rmoni¢an kra¢sin kai£
su¢nqesin e¦nanti¢wn eiÅnai”4, es decir “pues que el cosmos es armonía, unidad y
composición de los opuestos” de donde resulta la intelección del otro pasaje de su
Metafísica: “viendo además en los Números las afecciones y las proporciones de las
armonías, puesto que, en efecto, las demás cosas parecían asemejarse a los Números en
su naturaleza toda, y los Números eran los primeros de toda la Naturaleza, pensaron
que los elementos de los Números eran los elementos de todos los entes, y que todo el
cielo era armonía y número”5. El comentario aristotélico funda su comprensión en las
nociones de “a¥rmoni¢a kai£ a¦riqmo¢n” es decir en la estructura sinfónica de los
elementos opuestos, más no a nivel de una concordancia métrica allende a los entes,
sino constitutiva de la naturaleza de los mismos tal que el número, sobre el que se
explayará en el libro M de la “Metafísica”, conforma el ritmo interno de la sustancia,
vale decir el número, en tanto armonía, no constituye en la perspectiva griega una
relación6 del cuanto tal como emerge en la visión de la lógica de la filosofía matemática
contemporánea sino una determinación metafísica de la realidad, un trascendental
mismo de lo real. Dentro de la mirada griega, que pervive en la mirada teológica
medieval, encontramos la reflexión filosófica de Heráclito, que lejos de asentar el
principio en la pura movilidad del fuego, centra su perspicuidad en la relación de
“Lo¢goj kai£ ta£ pa¢nta”, resolviendo la unidad en una relación armónica entre lo
manifestante y el manifestado por la cual el mismo cosmos se presenta al modo de una
armonía manifiesta – “a¥rmoni¢a fanerh¤j” – que oculta y profiere una armonía
secreta aún mayor – “a¥rmoni¢a a¦fanh£j krei¢ttwn”7. La mirada parmenidea retoma
esta misma línea desde una perspicuidad complementaria pero inserta en la misma
4 . Aristóteles, “Acerca del alma”, Editorial Gredos, Madrid, 1998, edición bilingüe, I, 4: 407b 32.
5 . Aristóteles, “Metafisica”, Editorial Gredos, Madrid, 1990, edición bilingüe, I, 5, 985 b32-986 a.
6 . cfr. Dr. José Cerato, “Filosofía de la matemática”, Editorial Cibernética, Córdoba, 1981, p. 119.
7 . Ver Heráclito, en Diels, 22B54.

5
ladera del cosmos griego al vertebrar el orden dentro de la relación Ser-entes en la
unidad absoluta del Ser sin que por ello exista negación alguna de la multiplicidad.
Parménides asienta, por vez primera, una resolución final de la relación mito-logos al
proferir al Ser como aquello por lo cual, y en razón de lo cual, todo es, y todo es cosmos
inteligible, y que a su vez enmarca a la filosofía, “no como un sistema (…) sino como la
capacidad del espíritu del hombre en un acto de visión luminosa”8.
Un último autor presocrático, como Anaxágoras, vuelve a esta línea ordenante a
partir de la noción de una mente eterna – “Nou¤j” – que configurando la realidad de la
unidad del Ser abre el emerger de los entes conforme a una ley de perihóresis por medio
de la cual cada realidad guarda proporción, justicia y medida para con otra gestando un
orden que vincula, a la unidad pitagórica, con la realidad manifestante de una physis
móvil pero inteligible.
A partir de esto es necesario establecer de qué forma la tradición filosófica griega
toma presencia en la teología de Santo Tomás de Aquino, es decir de qué manera las
dos grandes tradiciones griegas, platónica y aristotélica, no opuestas entre sí, adquieren
proporción en la doctrina del acto de ser tomista.
Si bien es verdadera la decisiva presencia aristotélica en la obra del aquinate
también es dable afirmar que mirada platónica se torna presente en varios aspectos de su
pensar, como por ejemplo en la doctrina de la analogía de proporción entre el Ser
Divino y el ente tal como aparece en su tratado “De Veritate” que pareciera ser parte
de la doctrina de la segunda época de sus escritos, mientras que en una etapa anterior la
analogía de atribución pareció ser la respuesta específica para desarrollar las
predicaciones de los entes en relación con la posesión del Ser en Acto por el Ser Eterno,
elemento que podría decirse, que en algún punto, es de mayor influencia aristotélica. En
una tercera etapa, a la que pertenecería el “Comentario a las Sentencias” y la “Suma
Teológica”, la influencia de la doctrina de la analogía de atribución intrínseca,
enriquecida con la noción de participación vuelve a emerger en todo su esplendor.
Ahora bien, en razón del tema que nos ocupa a saber la presencia de las fuentes clásicas
en torno a la belleza, hemos elegido algunos pasajes decisivos. Comenzaremos con la
cuarta vía de la demostración de la existencia de Dios, la cual como es sabido posee
claro matiz neoplatónico. En cuanto a la doctrina platónica es necesario recordar que los
“eiÅdoj” son causa ejemplar de toda la realidad existiendo en sí como universales en
8 .cfr. Dr. Carlos Alberto Disandro, “Humanismo – Fuentes y desarrollo histórico”, Fundación Decus, La
Plata, 2004, p. 61.

6
acto. Las esencias en Platón no constituyen meros arquetipos de la realidad sino lo en sí
de lo real, y en tanto todo existe en virtud de la participación de las mismas todo es
inteligible y en tanto que lo participado es inteligibilidad pura toda la realidad
participante platónica se presenta como un lleno de ser, y a la vez como una plétora de
diversidad que asciende en grados de perfección hasta la unidad simplísima del Uno.
Recordemos algunos pasajes claves de esta doctrina. Ya en “Hipias Mayor” la
afirmación es contundente: “¿Y la justicia no es algo en sí misma? – sin duda.
Igualmente, ¿no son sabios los sabios por la sabiduría, y todo lo que es bueno, no lo es
por el bien? – y todas las cosas bellas ¿no son bellas también por la belleza”9. Por otra
parte en el “Fedón” aparece esta misma doctrina de lo en sí de las esencias eternas,
cuando afirma: “me parece que si hay alguna cosa bella, además de lo bello en sí, sólo
puede ser bella porque participa en esta misma belleza”10
. Esta doctrina se encuentra
claramente presente detrás de la cuarta vía de la demostración de la existencia de Dios,
recordémosla brevemente: “la cuarta vía considera los grados de perfección que hay en
los seres. Vemos en los seres que unos son más o menos buenos, verdaderos y nobles
que otros (…) Pero el más y el menos se atribuye a las cosas según su diversa
proximidad a lo máximo (…) Por tanto, ha de existir algo que se verísimo, nobilísimo y
óptimo, y por ello ente o ser supremo”11
. Si en Platón la participación es causa por la
cual todo lo sensible y múltiple es, esta misma participación ordena al cosmos en grados
de perfección y por ende en grados de inteligibilidad tal que a mayor proximidad del
Uno mayor luminosidad o esplendencia veritativa. Esta misma perspectiva se hace
presente en el aquinate pues así como en Platón la realidad del orden supone una
primera unidad, es decir la trascendencia absoluta del Bien en sí, en Santo Tomás la
noción de grados de nobleza de una esencia creada demuestra la necesidad de un
máximo primero a la luz de cuya proximidad todo se dice más o menos noble.
Comparemos un texto platónico con el texto del aquinate para ver la convergencia de
lecturas que supone la noción de belleza. En “Republica” Platón afirma: “así pues, ten
por cierto que lo que comunica a los objetos conocidos la verdad (…) es la idea del
bien (…) Su belleza, dijo, debe estar por encima de toda expresión, porque produce la
ciencia y la verdad y es aún más bello que ellas”12
. La expresión griega es mucho más
contundente pues Platón utiliza el verbo “pare¢xein” que es compuesto de la
9 . Platón, “Hipias Mayor”, Editorial Gredos, Madrid, 1982, t. I, 287 c-d.
10 . Platón, “Fedón”, Editorial Gredos, Madrid, 1982, t. III, 100 a-c.
11 . Santo Tomás de Aquino, “Summa Theologiae”, op.cit. I q.2 a.3.
12 . Platón, “República”, Editorial Gredos, Madrid, 1982, t. IV, 508c-509b.

7
preposición para¢ más el verbo e¢xein. La preposición misma indica idea de
difusividad al punto, que al ser utilizada en caso acusativo, debe traducirse con una
cierta idea de direccionalidad sin que por ello pierda su otra semántica al indicar el
origen o la causa cuando ésta rige caso genitivo. Si tomamos estos elementos
lingüísticos es claro que la verdad de las cosas, es decir su realidad e inteligibilidad,
exige una causa ejemplar que posee en acto toda la verdad y perfección y a su vez una
apertura comunicante de esas mismas perfecciones al punto tal que la totalidad, en el
pensar platónico, es patencia de un en sí abierto y comunicativo de su perfección.
Entendemos que esto es lo que Platón ha querido expresar en su obra “Cratilo” cuando
hace derivar el término “to£ ka¢llon” – “lo bello” – del verbo líquido “kalei¤n”13
razón por la cual queda significado que la “belleza es una cierta llamada, o un cierto
llamar, al alma a la contemplación de la unidad”. Esto queda reforzado cuando el
mismo Platón concluye que la belleza de lo en sí, debe estar por encima de toda
expresión en razón de su plétora misma, aún más en virtud de que no es lo bello, sino la
belleza en su radical universalidad entitativa lo que no puede ser dicho. La formulación
griega opta por la expresión “ ¦Amh¢xanon ka¢lloj” es decir “lo que se encuentra
carente de recursos para ser dicho en razón de perplejidad”, razón por la cual la
belleza de lo en sí no puede ser proferida por causa de su intrínseca quietud u orden que
hace ceder toda palabra humana por el exceso mismo de la luz exigiendo el acto de la
contemplación. Dicho esto ya no se puede negar que el aquinate sostiene la cuarta vía de
la demostración de la existencia de Dios sobre esta misma doctrina, a pesar de que en la
misma hace referencia a Aristóteles, cuando afirma: “nam quae sunt maxime vera, sunt
maxime entia”14
. Veamos ahora de qué modo la doctrina platónica se encuentra detrás
del texto del aquinate. El grado de perfección de los seres, su más o su menos de
nobleza no deviene de su mayor o menor existencia en tanto existencia, pues como él
mismo afirma en el primer capítulo de su tratado acerca de la verdad algo no puede ser
más o menos en razón del existir, pero sí puede establecerse una jerarquía en orden a la
forma en que esos seres reciben la existencia o poseen la existencia en virtud de su
esencia; doctrina claramente enseñada por el aquinate, cuando en el capítulo I del
tratado “De ente et essentia” comenta la mayor o menor nobleza de los entes desde la
13
. Platón, “Cratilo”, Editorial Gredos, Madrid, 2006, t. II, 416 b-c. 14
. Santo Tomás de Aquino, “Summa Theologiae”, op.cit. I q.2 a.3.

8
aproximación de éstos a la Sustancia Primera Simple que es Dios15
. De esta manera la
cuarta vía de la demostración de la existencia de Dios, al partir de la evidencia del
orden, y por tanto de la proporción, lo cual supone que la misma posee en sí y de
manera inmediata la potencia de ser captable, tiene su núcleo en dos elementos de la
argumentación, a saber:
a. la expresión “appropinquant diversimode ad aliquid quod maximum est”
b. la expresión “ergo est aliquid quod omnibus entibus est causa esse, et bonitatis, et
cuiusmodi perfectionis”
La expresión primera, sostenida en la semántica del verbo “appropinquare”
establece el orden de la gradación de seres, cuestión que en Platón queda absolutamente
clara cuando en el texto citado de “Hipias Mayor” se afirma que toda perfección de lo
múltiple es por lo en sí a través, de lo que en el diálogo “Fedón”, define por medio de
“mete¢xei”16 causa de que todo sea “oãmoion”
17. De esta forma la aproximación de los
entes a la simplicidad de la esencia divina prorrumpe en mayor orden, y por lo tanto en
mayor belleza estrechándose la distancia analógica sin que ésta desaparezca de suyo
pues, en tanto toda perfección es causada, se concluye lo contenido en la segunda
expresión, a saber que es menester, dada la necesidad de una plétora desde la cual se
diga un más o un menos, que tal plétora exista poseyendo en sí toda perfección, y por
tanto toda superabundancia de belleza, lo que en Platón queda dicho cuando en el
mencionado texto de la “República” afirma que aquello en sí, que es causa de toda
verdad y ciencia, está “u¥per tau¤ta ka¢llei”18 lo que en el texto del aquinate se
expresa por vía de causalidad y analogía de proporción.
Esta particular forma de pervivencia del pensar platónico en la cuarta vía de la
demostración de la existencia de Dios no se opone a la presencia aristotélica en lo que
respecta a la primera vía de la demostración que se realiza a partir del movimiento, sino
que bien puede decirse que aquel orden jerárquico, a partir de lo óptimo en sí o del
número en sí mismo, es en sí causa del movimiento o del cambio sustancial de todo
aquello que en sí es móvil entendiendo que el movimiento permite comprender la
multiplicidad de los seres reales que a su vez son ordenados por lo que en sí es Acto y
15
. Santo Tomás de Aquino, “De ente et essentia”, Editorial Eunsa, Pamplona, 2002, I, 6, p. 270. La
expresión latina afirma: “Substantiarum vero quædam sunt simplices et quædam compositæ, et in
utrisque est essentia; sed in simplicibus veriori et nobiliori modo, secundum quod etiam esse nobilius
habent” 16
. Platón, “Fedón”, Editorial Gredos, Madrid, 1982, t. III, 100 c. 17
. Platón, “Fedón”, Editorial Gredos, Madrid, 1982, t. III, 74 a. 18
. Platón, “República”, Editorial Gredos, Madrid, 1982, t. IV, 509a 7.

9
por lo tanto inmóvil y autoposesivo de sí. El texto de la primera demostración de la
existencia de Dios posee una claridad meridiana pues afirma: “es innegable y consta
por el testimonio de los sentidos, que en el mundo hay cosas que se mueven. Pues bien,
todo lo que se mueve es movido por otro, ya que nada se mueve más que en cuanto está
en potencia respecto a aquello para lo que se mueve. En cambio, mover requiere estar
en acto, ya que mover no es otra cosa que hacer pasar algo de la potencia al acto, y
esto no puede hacerlo más que lo que está en acto (…) Es imposible que una cosa sea
por lo mismo y de la misma manera motor y móvil como también lo es que se mueva a
sí misma. Por consiguiente todo lo que se mueve es movido por otro. Pero si lo que
mueve a otro es, a su vez, movido, es necesario que lo mueva un tercero y éste a otro.
Más no puede seguir indefinidamente, porque así no habrá un primer motor y, por
consiguiente, no habría motor alguno. Luego es necesario llegar a un primer motor que
no sea movido por nadie”19
. Es sabido que Santo Tomás, al partir de la teoría
hilemórfica de Aristóteles, entiende que todo aquello que es ente es en sí compuesto ya
por la esencia y la existencia, ya por el acto y la potencia siendo sólo Dios Acto Puro de
Ser Subsistente. Ahora bien la noción de movimiento en Aristóteles atiende a la realidad
del cambio sustancial y por ende a todo aquello que es pasible de tal cambio por lo que
todo lo que es móvil se encuentra en potencia en relación al acto puesto que no puede
haber, de manera alguna, un pura potencialidad fuera de su tensión trascendental al acto.
De allí puede comprenderse, que en contra de los megáricos, Aristóteles haya afirmado
que entre el ser en acto y el no-ser absoluto existe aquello que define como “to£
duna¢mei oãn”, es decir, si en el ser en acto no se da movimiento, y tampoco se da en el
no-ser, entonces éste se da en aquello, que siendo un algo, puede cambiar a otra cosa, no
siendo el movimiento ni el término a quo, que siempre es una sustancia determina por
una forma, ni tampoco el término ad quem el cual también es otra determinada
sustancia, sino que éste se sostiene en el principio de la potencia que es a la vez ser y
no-ser; ser, en cuanto que se halla como en su sujeto en un ser existente determinado
por una forma, más es un cierto no-ser, en cuanto que, mientras no intervenga la acción
de una causa eficiente, vale decir la del Primer Motor Inmóvil, esa realidad no pasará al
acto. Por lo tanto, esa capacidad de cambio (potencia) es en ellos algo real y distinto del
acto, de allí la clásica definición del estagirita: “fanero£n oãti du¢namij kai£
19
. Santo Tomás de Aquino, “Summa Theologiae”, op.cit. I q.2 a.3.

10
e¦nergei¢a eãteron e¦sti¢n”20
– “está claro que la potencia y acto son cosas diferentes”.
Vemos entonces que en Aristóteles se presenta un elemento de crucial importancia a
saber: que el movimiento se vertebra entre un acto en orden a otro acto, es decir todo se
encuentra sostenido en una absoluta determinación al punto que en donde hay
determinación en sentido positivo hay proporción y dónde ésta se radica hay belleza.
Por lo demás ya en Platón la belleza suponía inteligibilidad absoluta, aún más
“luminosidad y esplendencia”, por cuanto en Aristóteles toda estructura metafísica de
las sustancias se ordenan según un ascenso de lo móvil a lo en sí Inmóvil autoposesivo,
y a su vez en un descenso de la unidad de lo Inmóvil, que al mover, gesta difusivamente
el poliedrismo de la multiplicidad. Todo es ser y todo es diverso. Por otra parte Santo
Tomás de Aquino, en la primera vía de la demostración de la existencia de Dios parece
recuperar, no sólo la mirada estrictamente aristotélica, sino también la perspicuidad
platónica. Atendamos al texto latino y veamos la pervivencia de ambas miradas griegas.
Lo primero afirmado por el Doctor Angélico, en la primera vía, es que ésta es más clara
– “manifestior via est” – sosteniéndose en la evidencia innegable del conocimiento
sensible, más en la cuarta vía, ya comentada supra no hay ninguna enunciación sobre la
menor o mayor evidencia del objeto, como tampoco a la menor o mayor claridad de la
demostración, por lo tanto ¿existe algo, más allá de la evidencia del dato sensorial, que
permita inteligir porqué la primera vía, de presunto corte aristotélico es más clara que la
vía sostenida en una mirada platónica? Creemos que el aquinate ha sabido, no sólo
tomar posesión de cuanto verdadero existe en las fuentes clásicas, sino también realizar
un orden interno de las mismas, pues si el movimiento de los seres es de carácter
evidente, “et sensus constat”, es aún verísimo que tal movimiento supone una jerarquía
de perfecciones y realidades, que ascendiendo de lo puramente material a lo
máximamente inteligible, permite que todo se vertebre al modo de un movimiento
sinfónico a partir de una tonalidad o métrica eterna, en sí, divina, subsistente, al modo
mismo como en la luz pitagórica todo queda entrelazado como armonía celeste o
“sumfoni¢a”, vale decir todo se estructura desde la eternidad de un orden o medida,
que conociéndose así misma en la unidad de su ser, hace que todo sea ser-medida, es
decir existente-proporción. Si el aquinate, en la cuarta vía no establece que tal orden es
captable de manera directa por el sentido, como en la primera de las vías, se infieren tres
elementos:
20
. Aristóteles, “Metafisica”, op.cit. IX, 3, 1047 a 18-19.

11
a. que el orden y perfección de los seres es naturaleza inteligible y que todo es un
trasunto de inteligibilidad
b. que si la inteligencia, desde las perfecciones inteligibles, arriba a la unidad necesaria
de un primer máximo entitativamente Ser, luego la inteligencia es capaz no sólo de lo
inteligible sino que encuentra su acto propio en la posesión del Acto Primero
c. que el movimiento, comentado en la primera de las vías, que en Aristóteles se define
como el acto de un ser en potencia en cuanto está en potencia, es decir el trasiego de un
acto hacia otro acto, no es de suyo caótico ni aniquilante sino que se ordena y mide
desde la precontensión inteligible que el Primer Motor Inmóvil, en la eternidad de su
Acto o Pensamiento de su Pensamiento, al entenderse eternamente así mismo, instaura
colocando una métrica en la mismidad de las perfecciones que concibe en su propio
Acto, prorrumpiendo tal medida en difusividad de métrica real, no accidental, sino
sustancial. De allí, que en Santo Tomás de Aquino, como en Aristóteles, lo móvil
requiera de un Motor, que no sólo sea Inmóvil, sino a la vez Primero.
Analicemos el texto aristotélico y el texto tomista. La doctrina del Primer Motor
se encuentra demostrado en la obra “Ta£ fusika¢” y en ella el estagirista afirma que la
existencia del movimiento requiere, por necesidad, de un motor que bien, o sea inmóvil
– “prw¢ton kinou¤n a¦ki¢nhton” – o bien un motor que se mueva a sí mismo –
“au¦toki¢nhton”. Pero dada la circularidad del movimiento cósmico éste requiere que
la causa de todo movimiento sea en sí inmóvil puesto que de no serlo cómo podría
darse, no sólo la evidencia del movimiento o realidad segunda, sino la misma estructura
de la circularidad como justamente acaece en las formas geométricas en las cuales, la
unidad del punto y su natural fixismo, permite la conformación de la misma figura
siendo ésta una unidad de proporciones participante de la unidad del punto, y a su vez
éste en la unidad del número aunque no pueda ser considerado sustancia separada en sí.
Pero esta necesidad de un motor primero, que Aristóteles tan claramente explica en el
octavo libro de la “Física”21
, no debe entenderse en el sentido de una economía
necesaria sino en cuanto finca su pensar en la realidad del orden, pues suponiendo éste
una proporción, el mismo carácter de infinitud impondría una desproporción, aún más
una ausencia absoluta de la positividad del límite que funda la unidad e integridad de
todo lo real, ordenado y bello. Esto mismo se hace presente en el texto de Santo Tomás
21
. “aãpanta ta£ kinou¢mena u¥po£ tino£j kinoi¤to...¦Ana¢gkh sth¤nai, kai£ mh£ ei¦j aãpearon
i¦enai”. Aristóteles, “Física”, Editorial Gredos, Madrid, 1982, VIII 5, 258 b 23; 6, 259 a 8.

12
permitiendo contemplar la perfecta congruencia entre el pensar griego y el cristiano en
cuanto a los principios de la realidad en sí; afirma el texto del aquinate: “Hic autem no
est procedere in infinitum: quia sic non esset aliquod primum movens”22
. La
imposibilidad de la infinitud de motores en Santo Tomás, y la necesidad de un primero
se sostiene en la perspicuidad de una “realitas universa” que recupera la semántica de
la metafísica griega por la cual, la necesidad del Uno, es posibilidad de la díada, como
también de su orden intrínseco. Como en la cuarta vía el término clave era la semántica
del verbo “appropinquare”, en ésta es la expresión “movet autem aliquid secundum
quod est actu”, por lo que queda claro que todo movimiento se entronca dentro de un
sistema en el cual el acto, y la perfección en sí o medida, es principio determinante. De
allí podemos avizorar una simetría absoluta entre la demostración de la primera y la
cuarta vía pues si en ésta las perfecciones, que admiten un más o un menos, requieren
un algo en sí en acto que contenga la máxima de las perfecciones que es la existencia,
porque ya existir es una perfección, luego se comprende que todo movimiento,
explicado en aquella de la primera vía, sea el cambio sustancial de lo múltiple que
participa en grados diferentes del Acto de Ser de la primera Causa, grados determinados
según el modo en que la existencia es recibida por la esencia, lo que Juan Ramón Sepich
Lange (1906-1979) entendía bajo el concepto de “sistencia” al momento de explicar la
formulación tomista que concluye el parágrafo quinto del primer capítulo del tratado
“De ente et essentia”, que reza así: “Sed essentia dicitur secundum quod per eam et in
ea ens habet esse”23
.
Existe por otra parte una convergencia entre el Primer Mótor Inmóvil de la Física
y el Acto Puro de la Metafísica aristotélica, dado que lo que en la primera mueve de
manera directa como el alma mueve al cuerpo, en la segunda mueve como causa final,
como amado por atracción y amor, de allí que el Acto Puro, ya no es sólo causa
eficiente del movimiento, sino a la vez causa ejemplar apetecible, que siendo una pura
identidad de entendimiento e inteligibilidad – “tau¦to£n nou¤j kai£ nohto¢n”24
– ordena
todo hacía sí por un movimiento de atracción por medio de lo cual es comprensible, que
en la mirada del estagirita, todo tienda a la perfección del acto primero que a sí mismo
se capta por una operación de contemplación o theorética según el decir del filósofo.
Esta doctrina aparece casi literal en Santo Tomás en tanto Dios, como Acto Puro de Ser
22
. Santo Tomás de Aquino, “Summa Theologiae”, op.cit. I q.2 a.3. 23
. Santo Tomás de Aquino, “De ente et essentia”, op.cit. l Eunsa, I, 5, p. 270. 24
. Aristóteles, “Metafisica”, op.cit. XIII, L, 7, 1072 b 21.

13
Subsistente, mueve a la totalidad de las cosas como causa final de donde se deduce que
mueve, no sólo hacía sí mismo, sino que también orienta a todo lo participante a la
unidad de su Sí mismo, en tanto participado.
De este modo, comentadas brevemente estas dos vías, bien pueden comprenderse
dos principios claves de la teología cristiana:
a. que toda posibilidad de inteligibilidad cristiana parte de la inteligibilidad griega, tal
como claramente lo enseñó el Doctor Carlos Disandro en el segundo curso acerca de las
fuentes de la cultura dado en el año 1976, y que fuera también la intuición de Werner
Jaeger en lo que prometía ser el preámbulo de una analítica de la patrística cristiana, y
que por obra de su muerte quedó inconclusa; nos referimos, en este caso, a su opúsculo
“Cristianismo primitivo y paideia griega”25
.
b. que las fuentes son inteligidas y ordenadas según el principio de orden por medio del
cual todo lo que es, lo es por participación en una Causa Eficiente, Final y Ejemplar que
es Acto Puro, más aún, Puro Acto de Ser en donde toda perfección se identifica con la
unidad de su Ser y Entender.
Estamos en condiciones de realizar un comentario acerca del tema capital que nos
hemos propuesto al inicio de nuestro trabajo, a saber el tema de la belleza en el aquinate
atendiendo a cómo en ésta se presenta el decir platónico y aristotélico, más no sólo estos
sino también la mirada horaciana y ciceroniana en ese orden.
De acuerdo a una mirada básica del pensamiento griego es común ubicar el topos
del “to£ kallo¢n” como propiedad del pensamiento platónico dada la eminencia que
éste tiene, como realidad en sí, en su reflexión según emerge de varias de sus obras,
como por ejemplo “Banquete” 210 d – 211 b, “Fedro” 250 b-d, e incluso en “Timeo”
28 a – 29 a. Pero si bien esto no puede ser negado no es falso afirmar, que dada la visión
metafísica helénica, todo es bello en tanto todo es verdadero siendo pues propiedad de
toda reflexión girega, incluso la del estoicismo antiguo. Ahora bien es claro que en
Platón, según se desprende de la doctrina del “Fedro”, la belleza, por su carácter
ontológico fulgurante, sintetiza a su vez todo el mundo eidético siendo ésta una con el
Bien, cuya naturaleza es descripta con tanta precisión en la “República”, razón por la
cual la Justicia, la Templanza, la Ciencia, el Pensamiento bien pueden decirse que
constituyen nombres del “to£ kallo¢n”, que es a su vez “oãntwj oãn”. Las notas de la
belleza platónica, contenidas en el “Banquete” más deberían llamarse trascendentales
25
. Werner Jaeger, “Cristianismo primitivo y paideia griega”, Ed. Fondo de Cultura de España, Madrid,
1995.

14
del ser por cuanto son uno con él mismo, de donde si la belleza es como un cierto
resplandor del exceso de ser, es a la vez ser en sí puesto que la luz es una con su propia
potencia iluminativa. Mencionaremos estos trascendentales a fin de inteligir si el Doctor
Angélico, en el momento de tratar explicar la naturaleza de lo bello, incorpora la visión
platónica o la mirada aristotélica, o si bien enhebra estas doctrinas a la luz de la lectura
de la tradición cristiana occidental, en especial agustiniana, que a su vez se sitúa en el
entrecruzamiento del “lucidus ordo” del “Ars Poetica” horaciana, según lo que se
infiere del verso 4126
, como también de la noción de la “aequalitas” ciceroniana. Los
trascendentales platónicos de lo bello en sí se ordenan de manera ascendente, veamos
cuáles son: “ou¦de£ tij lo¢goj ou¦de tij e¦pisth¢mh”27
– “no es logos ni ciencia” –
sino que es posibilidad de toda inteligibilidad, “ou¦de e¦n t%¤ aãll%”28
– “no existe en
otro” – sino en sí, “ouãte au¦cano¢menon ouãte fqi¤non”29
– “no aumenta ni
disminuye” – vale decir es una eterna proporción que recupera el más aquí ni menos allá
del Ser parmenideo, “au¦to£ kaq ¦au¦to£ meq ¦au¦to¤”30 – “que es siempre consigo
misma” – o identidad auposesiva en acto, “monoeide¢j”31
– “única” – por lo cual no hay
composición en ella ni siquiera posibilidad de distinción de predicados sino que
comporta una unidad en sí y finalmente “qei¤oj wãn”32
, es decir “divina”. Estas
propiedades esenciales de la Belleza en sí conforman la plataforma para comprender
que ella sólo puede ser conocida por el “nou¤j” por lo que su conocimiento es al modo
de una contemplación que requerirá el repliegue de las imágenes participantes
meramente sensibles, hecho que supone, no sólo que no existirá palabra alguna capaz de
proferirla sino que además tal condición es propia del alma filosófica, tal como se
desprende de la doctrina del “Fedón” 65 a – 67 b, en cuanto a las condiciones de la
contemplación de lo en sí que es sólo posible para el filósofo, tal como aparece en el
“Fedro” 250 a.
Antes de analizar uno de los textos del aquinate referido a la belleza veámos la
doctrina aristotélica acerca del “to£ kallo¢n”. Los textos capitales, en los cuales
26
. “Cui lecta pudenter erit res, nec facundia deseret hun nec lucidus ordo”. Horacio, “Ars Poetica”,
Editorial Cátedra, Madrid, 2000, edición bilingüe, vv. 40-41. 27
. Platón, “Banquete”, Editorial Gredos, Madrid, 1982, t. III, 211 a. 28
. Ibidem, 211 ab. 29
. Ibidem, 211 a. 30
. Ibidem, 211 b. 31
. Ibidem, 211 b. 32
. Ibidem, 209 b.

15
Aristóteles comenta acerca de este trascendental se encuentran en el libro D y el libro L
de la “Metafísica” no teniendo paralelo explícito en el libro de la “Física” y sólo
algunas otras consideraciones menores acerca del arte de lo bello cuando afirma que
éste es una cierta imitación del artífice divino o primer motor, y actúa según un ejemplar
e incita un movimiento en una materia potencial de manera, que como la naturaleza, es
una energía dirigida a un fin, según aparece en su obra “Ética a Nicómano” VI, 3.
Pero en ambos libros de su “Metafísica” la belleza “es predicada del primer
principio”, y según algunas interpretaciones pareciera que el estagirista toma cierta
distancia de Platón y de la primera Academia al entender que el primer principio no
debe ser pensado a partir de la condición de medida, sino que la belleza es una e
idéntica con el principio mismo. Pero atendamos a un pasaje de capital importancia que
será parte de la base teórica de la noción de belleza en Santo Tomás. Veamos la versión:
“Y mueven así lo deseable y lo inteligible. Mueven sin ser movidos. Las primeras
manifestaciones de éstos son idénticas. Es apetecible, en efecto, lo que parece bello, y
es objeto primario de la voluntad lo que es bello (…) el entendimiento es movido por lo
inteligible, y es inteligible por sí una de las dos series; y de ésta es la primera la
substancia, y de las substancias, lo que es simple y está en acto (pero uno – “to£ eÁn” –
y simple – “to£ a¦plou¤n” – no es lo mismo, pues uno indicia medida, y simple, que la
cosa misma es de cierto modo). Pero lo bello y lo por sí mismo elegible están en la
misma serie; y lo primero es siempre lo mejor”33
. Del análisis del texto se debe concluir
que la predicación de la unidad y de la simpleza atienden a realidades diferentes, pues si
por la unidad hace referencia a la medida, ya de la sustancia como lo que existe en sí y
soporte de todo predicado, ya del Acto Puro en tanto Entender de su Entender, que al
concebirse, todo lo entiende en sí como unidad y medida de toda realidad, la
simplicidad hace referencia a la forma o actualidad de la sustancia misma, por lo cual
sólo es predicable por atribución intrínseca al Acto o Forma Pura que es Dios, y de
manera analógica toda sustancia será una y a su vez participante de la simplicidad
inteligible del acto primero. De esta doctrina se desprende que la belleza es una con la
verdad y el bien, y por lo tanto con la actualidad absoluta del Acto Puro, y en virtud de
ello predicable por vía analógica de toda otra sustancia. Pero a su vez la belleza, si es
una con la realidad del Acto es a la vez un cierto “to£ eÁn” y “to£ a¦plou¤n” puesto que
todo lo predicable de lo idéntico es una sola realidad actual en sí misma, siendo por
33
. Aristóteles, “Metafisica”, op.cit. XIII, L, 7, 1072 a 24 – 1072 b 1.

16
tanto la belleza una cierta medida y unidad inteligible, realizada en sí en el Acto Puro, y
de manera analógica en las sustancias.
Dicho esto encontramos, pese a la distinción, una convergencia entre la doctrina
platónica y aristotélica. Si en la doctrina de Platón la belleza se radica en el “to£ eÁn”, o
“uno”, en razón de que la Belleza en sí, una con el Ser y el Bien, no es más aquí ni
menos allí, clara influencia de la doctrina pitagórica y eléatica, en Aristóteles pareciera
fincar más en el “to£ a¦plou¤n”, que no sólo debe traducirse por “simple” sino también
por “claro”. Pero atendamos a que no hay oposición pues la unidad del bien es causa de
su luminosidad inteligible, y a su vez la simplicidad o claridad se realizará de manera
actual en el Acto Puro siendo, a pesar de su distinción predicamental, una en la unidad
del Acto Puro. A partir de los textos platónicos y el texto aristotélico encontramos que
la belleza posee tres notas específicas, que son una con su ser, scilicet. “unidad” (desde
la reflexión platónica), “simplicidad o claridad” (desde la reflexión aristotélica) y
“proporción” en cuanto que a partir de ambas escuelas la belleza supone una medida
eterna e inteligible que se participa de manera jerárquica según la naturaleza de las
sustancias.
Veamos ahora el texto del aquinate acerca de lo bello. Cabe mencionar que el
neoplatonismo medieval, del cual beberá el magno obispo de Hipona, San Agustín,
entenderá que la belleza es una cierta armonía, una cierta “aequalitas” según el decir de
Cicerón, que en su obra es uno de los nombres de la justicia, y a su vez un cierto orden
por lo que supondrá una cierta medida inteligible. En la obra “De vera religione” LV
San Agustín afirma: “En todas las artes complace la conveniencia, (o sea la armonía)
sólo por la que todas las cosas son seguras y bellas; la misma conveniencia apetece
igualdad y unidad, o la semejanza de las partes iguales, o en la proporción de las
desiguales” de donde se deduce que en lo bello, y por tanto en toda realidad en cuanto
participa del acto del ser divino, cada cosa posee en sí una cierta conveniencia, es decir
una triple compenetración ontológica, a saber:
a. de la esencia para con la existencia haciendo que se exista participadamente según lo
que en Dios existe sustancialmente
b. de la realidad para consigo misma haciendo de ésta una unidad que participa de la
unidad divina
c. de la realidad para con su ejemplar subsistente en Dios y siendo uno con su Ser tal
que aquí se radica la primera noción de verdad que luego tomará el aquinate, vale decir

17
como una conveniencia de la cosa para con el entendimiento divino y en el
entendimiento divino según el posterior decir de Meister Eckhart.
De lo dicho se desprende que la mirada agustiniana hereda, de la perspectiva
platónica la primacía de la medida subsistente en el Uno, de la perspicuidad plotiniana
la absoluta inteligibilidad de la belleza en cuanto que es lo suprainteligible y por tanto
propiedad absoluta del Ser que está más allá del Ser, de Horacio la noticia de la belleza
como cierta realidad lúcida, en su doble sentido, en cuanto a lo inteligible y en cuanto a
su esplendencia evidente, y de Cicerón la proporción o igualdad, base teórica de la
proporción y orden de las jerarquías políticas, como también hereda la perspicuidad del
orador romano que supone, que en todo lo bello, se realiza la unidad de lo “honestum,
pulchrum, bonum, decorum, utile et aptum” según se desprende de la enseñanza de su
obra “De Officiis”.
De allí que bien pueda comprenderse que, en San Buenaventura, la belleza sea
mentada como una cierta “aequalitas numerosa” expresión de difícil traducción en
tanto recupera la noción de medida-número como sustancia separada y como propiedad
del principio, y a su vez el carácter de superabundancia en tanto es en sí inextinguible e
infinita. Comentado esto bien puede decirse que la estética, al menos hasta el siglo VI,
se sostenía en una “constante de la estética musical” entendiendo por ella el efecto de
la participación en la unidad del principio. Esta estética medieval se sustentaba en una
enseñanza que la tradición aplicaba a Pitágoras, para quien toda la armonía cósmica era
al modo de una consonancia numerosa que vertebraba la aritmética con la armonía
sonora, tal que de la relación entre el peso y la medida matemática se establecía una
relación numérica entre 12, 9, 8 y 6. De la relación entre 12 y 6 se produce el intervalo
armonioso de la octava, de la sucesión de 12 y 8 se gestaba la quinta, de 8 y 6 o de 12 y
9 la cuarta, correspondiéndose un todo entero en las relaciones de 8 y 9. De esto puede
concluirse lo siguiente, a saber: que en la primera etapa del medioevo “l´arithmétique,
qui étudie les rapports en eux-mêmes, c‟est-à-dire dans leur valeur scientifique et la
musique sensible qui en jouit sensoriellement dans les mouvements sonores, il y a une
relation certaine: l‟esthétique n‟est qu‟une mathématique incarnée dans le sensible”34
.
Veamos ahora el texto del Doctor Común. Lo primero a definir en esta cuestión
es lo que Santo Tomás entiende por “pulchritudine”, o más exactamente, por
“pulchrum” en razón de que el aquinate trata la cuestión como atributo de los entes;
34
. Edgar de Bruyne, “Essais philosophiques – L‟esthétique du Moyen Age”, Éditions de L’Institut
Supérieur de Philosophie, Louvain, 1947, p. 62.

18
afirma: “Pulchrum autem respicit vim cognoscitivam: pulchra enim dicuntur quae visa
placent. Unde pulchrum in debita proportione consistit: quia sensus delectatur in rebus
debite proportionatis, sicut in sibi similibus; nam et sensus ratio quaedam est, et omnis
virtus cognoscitiva”35
– “en cambio lo bello se refiere al poder cognoscitivo, pues se
llama bello aquello cuya vista agrada, y por esto la belleza consiste en la debida
proporción: ya que los sentidos se deleitan en las cosas debidamente proporcionadas
como en algo semejante a ellos, pues los sentidos, como toda facultad cognoscitiva, son
de algún modo entendimiento”.
De esto se deduce que lo bello, en tanto “quae visa placent”, debe ser visible y
proporcionado a la vista si es que la belleza corresponde a tal sentido. Ahora bien el
sistema de pensamiento de Santo Tomás parte de la evidencia de lo sensible y sólo
desde éste es posible la existencia de algo “in intellectu”. Si todo lo real sensible al ser
tal, existe y existe visiblemente es pues bello en tanto que su existencia dice de ser y
dice de proporción inteligible al sentido de la visión. Pero el aquinate había formulado
que lo bello se refiere al poder cognoscitivo – “respicit vim cognoscitivam” – y lo
conocido del ente, además de su existencia, es su forma que se encuentra de manera
eminente en el Entendimiento Divino. Por otra parte la naturaleza racional puede
aprehender lo inteligible por vía abstractiva y así conducirse desde la multiplicidad
hacia la Unidad, de tal manera que la forma aprehendida en el ser sensible será conocida
plenamente en la medida en que la inteligencia racional se radique en el conocimiento
mismo de la Inteligencia Divina, en la medida en que la existencia del ente inteligente
plenifique su “asimilatio” analógica para con el Ser Puro ser. Esto quiere decir que la
belleza, a pesar de ser causa del “placere visus”, en tanto toda sensibilidad está
compenetrada por la forma inteligible recibida en el mismo acto de la existencia, dice de
absoluta inteligibilidad, es decir, la belleza de lo sensible, su proporción o
correspondencia armónica de las partes entre sí constituye un reverbero de la
compenetración del “esse” por el cual se recibe la forma y por el cual todo lo existente
adquiere cognoscibilidad, que no es sino una cierta luminosidad intelectiva. Es
necesario advertir aquí que la proporción de lo sensible debe decirse en dos sentidos
diferentes, a saber:
a. en que una parte converge en otra haciendo de lo sensible una unidad armónica cual
si cada “pars” se encontrara dispuesta “ad partem”. Esta disposición ordenada, en que
35
. Santo Tomás de Aquino, “Summa Theologiae”, op.cit. I q.5 a.4, Ad primum.

19
las partes del sensible se corresponden entre sí proporcionadamente, no es sino en virtud
del “esse” participante por el cual se recibe la forma o quididad, tal que la armonía
visible es efecto del ordenamiento metafísico del ente en tanto existente al modo de una
quididad determinada.
b. en que el sensible, en sí proporcionado, conserva proporción en cuanto a la “vis
cognoscitiva” del sentido existiendo así una conformidad entre lo conocido y el
cognoscente. Si a la primera podríamos definir como “proportio metaphysica” la
segunda merecería el apelativo de “proportio cognoscitiva”.
Dicho debe colegirse que la intrínseca simetría de lo sensible, efecto de la
compenetración metafísica del “esse” gestará, en el sentido, un mayor deleite en tanto
mayor sea su “proportio seu dispositio partis ad partem”; pero por cuanto la misma es
en virtud de su principio formal se desprende que todo acto de fruición sensible por la
belleza captada supondrá un conocimiento de la belleza de lo inteligible-captable que
hace de lo real una unidad absoluta, un todo sinfónico en que lo visible lleva a lo
inteligible.
De esta doctrina se deduce que la influencia griega, en el aquinate, ha sido decisiva:
por una parte se vislumbra que de Aristóteles ha tomado la noción de que, al ser la
forma lo inteligible de la sustancia, ella es causa de todo conocimiento que parte de lo
sensible hacia la unidad de lo inteligible. Enfrentemos esto con la doctrina del libro L
de la Metafísica. Como habíamos advertido anteriormente el énfasis aristotélico, en
cuanto hace a lo belleza, es que ésta se predica, per prius del principio primero, y per
posterius, y por vía analógica de toda sustancia, por lo cual es entendible que la
proporción del sensible, en el texto del aquinate, se entroque dentro de la
proporcionalidad analógica aristotélica, y esto en un triple sentido, a saber:
a. la conveniencia del sensible para con el sentido
b. la inteligibilidad de lo sensible en tanto informado por lo inteligible
c. la conveniencia de cada cosa para con en el Entendimiento Divino en tanto causa
ejemplar.
De allí que el “to£ a¦plou¤n”, por el cual a mayor simplicidad mayor acto y a
mayor acto mayor inteligibilidad y por lo tanto mayor belleza, en Santo Tomás de
Aquino quede expresado de la misma forma aunque en un decir diferente, por cuanto si
lo primero captado es el sensible por el sentido, aquel no se presenta como algo obscuro
y clauso, sino que se abre en inteligibilidad por cuanto el intelecto capta en él su forma

20
sustancial, de donde la primera predicación de lo bello, como proporción para con el
sentido, encuentre a nivel ontológico la antecedente proporción de la forma o
“certitudo”36
para con la existencia y la proporción de la forma para con el
Entendimiento de Dios, pero en cuanto a nuestro modo de conocer la primera
proporción captada sea la del sensible para con el sentido, de allí que a medida de
mayor simpleza de las sutancias, mayor nobleza y mayor belleza. Razón por la cual se
deduce que el acto de conocimiento, al captar la forma sustancial, capta la mayor o
menor simplicidad de las sustancias y en virtud de ello capta la mayor o menor distancia
analógica de los entes para con la simplicidad del Ser Divino, doctrina ya explicada en
la cuarta vía de la demostración de la existencia de Dios. Aquí puede decir que la
constante de la estética musical, de los primeros siglos de la edad media, ha
manifestado lo ya presente en ella, al menos in nuce, a saber una “una estética
metafísica” por medio de la cual se entiende, que desde la pluralidad participante de los
entes el alma asciende a la unidad participada, por lo cual a mayor ser mayor belleza y
mayor simplicidad metafísica.
Presentemos ahora otro fragmento del aquinate acerca de lo bello y sus
propiedades, veamos: “nam ad pulchritudinem tria requiruntur. Primo quidem,
integritas seu perfectio: quae enim diminuta sunt, hoc ipso turpia sunt. Et debita
proportio sive consonantia. Et iterum claritas: unde quae habent colorem nitidum,
pulchra esse dicuntur”37
–“Para que haya belleza se requieren tres condiciones:
primero la integridad o perfección; lo disminuido es feo por ello; y la debida
proporción y armonía, y finalmente la claridad, y así se llama bello lo que tiene un
color nítido”. Es necesario advertir que este último fragmento se encuentra en el punto
en que el aquinate desarrolla la cuestión de la Santísima Trinidad, cosa admirable en
tanto la posibilidad de proferir qué sea lo bello, que ya en Platón no podía ser dicho por
medio de palabra alguna – “Amh¢xanon ka¢lloj” – aquí es dicho desde la naturaleza
misma del misterio revelado razón por la cual la estética metafísica culmina en una
“estética mística y simbólica” que sintetiza de manera admirable la vía ascendente y
jerárquica de la mirada platónica y la jerárquica y analógica vía de la perspectiva
aristotélica, síntesis ahora dada desde la unidad de la Trinidad revelada, fuente de toda
perfección, belleza y proporción.
36
. Santo Tomás de Aquino, “De ente et essentia”, op.cit. l Eunsa, I, 5, p. 270. 37
. Santo Tomás de Aquino, “Summa Theologiae”, op.cit. I q.39 a. 8.

21
Analicemos los tres términos que aparecen en la cuestión, a saber: “integritas seu
perfectio, proportio sive consonantia et claritas”. El mismo Doctor Angélico realiza la
explicación, o mejor dicho, la predicación trinitaria de los mismos, cuando afirma: “la
specie, o sea la belleza, tiene semejanza con lo que es propio del Hijo (…) en cuanto a
lo primero, guarda semejanza con una propiedad del Hijo, la de poseer real e
íntegramente la naturaleza del Padre, (…) respecto a lo segundo, conviene con lo
propio del Hijo en cuanto que es imagen expresa del Padre (…) y lo tercero, conviene
también con lo propio del Hijo en cuanto es Verbo, el cual es luz y resplandor del
entendimiento”38
. La voz latina “integritas” tiene su origen en el adjetivo “integer” ,
que en el latín clásico significaba lo intacto o entero, más aquí es el propio Santo Tomás
que interpreta el término al entenderlo como “perfectio”, por lo cual la belleza, más allá
de la predicación para con el Hijo, signfica aquello que se encuentra totalmente
completo, carente de toda carencia, que ya en el “Banquete” de Platón se encontraba
expresamente dicho bajo la propiedad de “ouãte au¦cano¢menon ouãte fqi¤non”, de
esta forma, así como el Hijo es consbustancial del Padre, así la belleza se dice de todo
aquello que se encuentra totalmente determinado, dicho de otra forma que se encuentra
atravesado íntimamente por la realidad de la forma inteligible, fundamento éste de la
tercera predicación o “claritas” que hace referencia a un cierto resplandor de
inteligibilidad que surge de su misma perfección o integridad, tal que “to£ eÁn”, que
primaba en la perspectiva platónica, reverbera en luminosidad difusiva en la perspectiva
tomista, noticia que trae a nuestro recuerdo la feliz expresión del poeta romántico
germánico aplicada, en su caso, a la unidad estética; me refiero a la expresión “libertad
manifestándose” de Friedrich Schiller. Ahora bien, la segunda nota guarda, en su
estructura, un elemento importante pues la expresión “proportio” es asimilada a una
cierta consonancia, es decir la misma unidad de todo lo bello, dada la ausencia de todo
no-ser obumbrante imprime una compenetración tan radical en la belleza, y
analógicamente en todos los entes por participar en el Ser de Dios, que la torna
consonante, es decir realidad sinfónica en acto lo que permite colegir que toda realidad
conserva una armonía intrínseca, una escala tonal íntima que no es sino el modo en que
el ente participa del Ser de Dios. Entendemos que Santo Tomás comprende que a mayor
simplicidad mayor consonancia, por ende en donde sólo hay Acto de Ser, la
consonancia es una con su acto, es decir una con su Ser. De allí se deduce que el
38
. Ibidem, I q.39 a. 8.

22
aquinate se entronca en la gran tradición griega, que gestó a su vez tanto la noción
“aureamediocritas” latina, al inferir, que dada la belleza en todo lo real, todo queda
proporcionado, no sólo para consigo mismo o para con la Causa Ejemplar, sino también
para con el resto del cosmos o realidad creada, hecho que permite colegir que la
“proportio o consonantia” es fundamento de una “amicitia et communiones” de un
ente para con otro y de todos los entes para con su Causa Eficiente, Final y Ejemplar.
No puede dudarse entonces que la lectura de los clásicos griegos, en este punto, ha sido
mediada por la intelección ciceroniana para quien la justicia, y la misma concordia de
pareceres en la unidad de los principios sacros y metafísicos es la esencia de la
“amicitia”39
. Bien puede decirse que el universo tomista es entonces justo, vale decir
concorde por cuanto en todo resplandece la medida eterna de la Trindiad Beatífica por
vía de la analogía de participación. Esto queda totalmente evidente en otro texto de
Santo Tomás que sólo mencionaremos e invitamos a estudiar pormenorizadamente,
scilicet: “El esplendor pertenece propiamente a la belleza, pero es en la forma a través
de la cual una cosa tiene el ser en lo que consiste la participación al esplendor divino
(…) de lo que resulta evidentemente que el ser de todas las cosas deriva de la belleza
divina (…) y cuando agrega que por motivo de lo bello divino existe la concordia de
todas las creaturas racionales, entiende „concordiae‟ en referencia al intelecto, puesto
que concuerdan que convienen en un mismo juicio; y habla de „amicitiae‟, en referencia
al afecto; y de „communiones‟ , en referencia a un acto o a algo de extrínseco; y más en
general, cuanta unión posean todas las creaturas, ellas las reciben en virtud de la
belleza”40
No podemos dejar de admirarn el encordaje que las fuentes griegas poseen en la
mirada del angélico, hecho que también se torna presente en una temática tan específica
como la naturaleza de la belleza en los cuerpos que aparece en la Cuestión XCI de la
Primera Parte de la Suma Teológica. En primer lugar debe advertirse que la pregunta es
acerca de la correcta disposición conveniente o no del cuerpo en el primer hombre
entendiendo que en éste resplandece, por su estado de inocencia, la luminosidad misma
de la obra divina como su trazo originario. La pregunta indirecta latina “utrum corpus
hominis habuerit convenientem dispositionem”, luego de las tres objeciones adquiere
39
. “Est autem amicitia nihil aliud, nisi omnium divinarum humanrumque rerum cum benevolencia et
caritate summa consensio”. Marco Tulio Cicerón, “De Amicitia”, Editorial Gredos, Madrid, 1996,
edición bilingüe, VI, p. 32. 40
. Santo Tomás de Aquino, “In librum beati Dionysii de Divinis nominibus expositio”, Editorial
Marietti, Turín-Roma, 1951, Lectio V, 4, 339, p. 113.

23
una respuesta contundente en la fórmula precisa del Sed Contra: “Deus fecit hominem
rectum”41
. Esta rectitud causada es una con la misma existencia del hombre como
sustancia compuesta, pues véase que la respuesta no afirma que el hombre primero
poseía una cierta rectitud sensible allende a la rectitud de su alma con respecto a sus
operaciones, sino que la “rectitudo” es propiedad de todo el existente en tanto
sustancia. Ahora bien Santo Tomás afirma: “Respondeo dicendum quod omnes res
naturales productae sunt ab arte divina; unde sunt quodammodo artificiata ipsius Dei.
Quilibet autem artifex intendit suo operi dispositionem optimam inducere, non
simpliciter, sed per comparationem ad finem”42
. Atendamos a dos cuestiones
importantes del fragmento. En primer lugar la “rectitudo” se dice como una cierta
“dispositio” causada por el arte divino, es decir, toda la proporción posible y real del
hombre, de la totalidad de su sustancia, es creada, y en cuanto tal ésta se encuentra
eternamente en la mente divina siendo una con sus perfecciones sustanciales, tal que un
primer orden de disposición debería entenderse entre el “ens creatum” y el “Esse”, así
toda la belleza sustancial de las eternas perfecciones de Dios, por el acto de creación, se
tornan en visibles proporciones dispuestas al modelo o arquetipo primero. En segundo
lugar el texto afirma que tal “dispositio” no debe entenderse de un modo general sino
“ad finem” entendiendo que el fin es perfección, no sólo de las operaciones, sino
también de la naturaleza. En el caso del cuerpo esta disposición, que especifica la
rectitud originaria, se realiza en orden a su fin próximo que es el alma racional y sus
operaciones43
. De esta forma el aquinate vuelve a presentar el mismo argumento
aparecido en la definición de la belleza como lo que place a la vista, pues si la
proporción deleitable del sensible por la simetría de sus partes era efecto de la
proporción inteligible efectuada por la forma inteligible, ahora la misma “dispositio”
dice de la unidad íntima y sustancial de la materia para con la forma, es decir el cuerpo
es dispuesto en orden al fin del alma, que no es sino fin de toda la sustancia. Si el alma
es pues racional se colige que todas sus operaciones son intelectuales y por tanto que su
operación específica es la aprehensión de la verdad, que es el objeto propio del
intelecto. Ahora bien, si la verdad es el ser el alma, al conocer el ser, posee aquello que
es fin de sus operaciones, pero en tanto ésta es forma del cuerpo la totalidad de la
perfección adquirida en la posesión intelectual de su objeto no puede sino barruntar en
41
. Santo Tomás de Aquino, “Summa Theologiae”, op.cit. I q.91 a.3, Sed Contra. 42
. Ibidem,. I q.91 a.3, Respondeo. 43
. “Finis autem proximus humani corporis est anima rationalis et operationis ipsius : materia enim
propter formam, et instrumenta propter actiones agentis”. Ibidem, I q.91 a. 3, Respondeo.

24
perfección del cuerpo de quien es principio de inteligibilidad. De esta manera se
entiende que la “dispositio” del cuerpo es ordenamiento a la verdad, es decir, es
disposición o simetría hacia aquello que constituye el fin de las operaciones del alma.
Afirmado esto es preciso detener brevemente la mirada en la semántica del texto
siguiente: “dico ergo quod Deus instituit corpus humanum in optima dispositione
secundum convenientiam ad talem formam et ad tales operationes”44
. La misma voz
latina “dispositio” implica dos elementos:
a. en función del participio perfecto “positum” se entiende que el ordenamiento es
puesto o dado, es decir, es creado, pues nada existe, fuera del “Esse” que no sea ente y
que no lo sea por creación que es una cierta participación45
.
b. la preposición inseparable “dis” denota tanto “división” como “aumento” y en
algunos casos “negación”. En el nuestro es claro que la misma implica las dos primeras
acepciones pues el cuerpo es distinto del alma, y en este sentido la disposición es una
cierta división, pero también implica la semántica de “aumento” entendiendo así que el
hombre es una totalidad inescindible de materia y forma, de espiritualidad y de
materialidad en que lo inferior se ordena a lo superior y lo segundo a lo primero.
Pensado de esta forma el cuerpo, se comprende que su belleza o simetría ya no es
sólo la armonía de las partes entre sí, o la correcta escansión armónica de su
sensibilidad, sino que ésta se establece en orden al alma, y en razón de ello, en orden a
los objetos de las operaciones de ésta. Así puede comprenderse que si toda belleza
sensible remite a la armonía de la forma inteligible, así toda realidad corpórea en el
hombre repite a la luminosidad de la verdad simétrica y perfecta de lo real conocido, fin
remoto, alcanzado a través del alma o fin próximo. Es claro entonces que la belleza del
hombre original es su “rectitudo” es decir su orientación a lo inteligible que no es sino
su disposición a lo verdadero, y por eso mismo a lo bello en sí mismo, realizándose de
esta forma una cierta circularidad metafísica entre la disposición como orden o belleza
hacia la verdad cognoscible por el alma y lo bello de lo verdadero-real en sí que
actualiza la capacidad cognoscente de la forma del cuerpo. No hay pues un ángulo de
oscuridad en la estructura de la corporalidad tomista en tanto la disposición dice de dos
elementos:
44
. Ibidem, I q.91 a.3, Respondeo. 45
. “Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, non solum oportet considerare emanationem
alicuius entis particularis ab aliquo particulari agente, sed etiam emanationem totius entis a causa
universali, quae est Deus: et hanc quidem emanationem designamus nomine creationis”, Ibidem, I q.45
a.1, Respondeo.

25
a. ésta, al ser creada, es manifestación del arquetipo primero presente en tanto es
“artificiata ab Arte Divina”46
.
b. ésta al ser orientación hacia el fin del alma, que es el conocimiento de lo real, dice,
desde su misma estructura, de orientación creada hacia el ser objetivo, hacia lo en sí
verdadero.
Por lo dicho queda claro que toda belleza corpórea del hombre debe entenderse
respecto de la totalidad de la sustancia – “ad uniuscuiusque substantiam”47
quedando
expuesto un principio clave de la antropología tomista cual es que el alma es forma del
cuerpo48
y por ende el hombre, no solamente es alma, sino un compuesto de alma y
cuerpo.49
Así como la simetría en toda realidad sensible supone el principio inteligible
de la forma en tanto ésta da cohesión interna a la totalidad del ente, así en el hombre la
esencia de la belleza de su corporalidad no reside en la dimensión del iÐstamai sino en
la disposición hacia lo que constituye la lumbre inteligible de lo verdadero.
Comentado esto es menester ingresar en el último fragmento electo para esta
presentación, a saber el de la realidad de los cuerpos en la vida beatífica. Santo Tomás
de Aquino en la “Summa Contra Gentiles” expresa el carácter de evidencia de la
Resurrección a partir de la esencia del alma como forma del cuerpo, evidencia que el
aquinate la expresa con la fórmula latina “naturaliter”50
. El alma, al ser forma del
cuerpo, requiere de éste para la actualización de sus operaciones y en razón de que el
hombre no es sino una unidad sustancial de cuerpo y alma la Resurrección se torna
realidad evidente. Más allá de las posibles objeciones que esta interpretación ha tenido
dentro de escuelas neoplatónicas, o dentro de otras sostenidas en una mirada heleno-
crísticas en donde el teandrismo es principio esencial de comprensión, lo cierto es que la
Resurrección de Cristo, “causa exemplar et causae nostrae resurrectionis”51
opera no
sólo como paradigma de la Resurrección final sino también como “locus docendi” de la
46
. Ibidem, I q.91 a.3, Respondeo. 47
. Ibidem, I q.91 a.3, Respondeo. 48
. “Humani corporis forma”. Ibidem, I q.76 a.1, Respondeo. 49
. “Cum igitur sentire sit quaedam operatio hominis, licet non propia, manifestum est quod homo non
est anima tantum, sed est aliquid compositum ex anima et corpore”. Ibidem, I q. 75 a.4, Respondeo. 50
. “Ad ostendendum etiam resurrectionem carnis futuram evidens ratio suffragatur, suppositis his quae
in superioribus sunt ostenta. Ostensum est enim in secundo animis hominum immortals esse. Remanent
igitur post corpora a corporibus absolutae. Manifestum est etiam ex his quae in secundo dicta sunt, quod
animi corpori unitur (…) Est enim secundum suam essentiam corporis forma. Est igitur contra naturam
animae absque corpore esse”. Divi Thomae Aquinatis, “Summae contra Gentiles”, Ex Typographia
Forzanii et Socii, Romae, MDCCCLXXXVIII, Liber IV, Cap. LXXIX, p. 686. Es oportuna tener en
cuenta la crítica de la perspectiva tomista acerca de la Resurrección realizada por el Dr. Carlos Disandro,
“Humanismo – Fuentes y Desarrollo histórico”, Fundación Decus, La Plata, 2004, pp. 133-135. 51
. Santo Tomás de Aquino, “Summa Theologiae”, op.cit., III q.54 a.2, Respondeo.

26
belleza transfigurada de los cuerpos resucitados. El artículo que sirve de lugar de
reflexión, que tiene su paralelo en el Libro IV de la “Summa contra Gentiles” a partir
del Capítulo 79 y su comentario al Credo es aquel de la Cuestión 54, artículo 2 de la
Tercera Parte de la “Summa Theologiae” cuando, una vez afirmado que la Resurrección
de Cristo fue causa ejemplar de nuestra resurrección, se afirma, en la primera respuesta
a las objeciones lo siguiente: “quia igitur gloria corporis derivatur ab anima, ut
Augustinus dicit (…), fulgor seu claritas corporis gloriosi est secundum colorem
humano corpori naturalem”52
. Puesto que el alma es forma del cuerpo exige aquella la
presencia de éste, pero en tanto en la Resurrección todo límite y carencia es quitada del
horizonte humano, como también de la misma patencia de la sustancia, se entiende que
el cuerpo habrá de poseer una nueva condición en función de la perfección novísima del
alma por la contemplación de la Divina Esencia, en que consiste la Vida Beatífica. Si
por el conocimiento cara a cara de Dios la totalidad del hombre entra en el gozo
perfecto, se entiende que tal conocimiento, en el que la Verdad del “Esse” se hará
“patente”, irrumpirá en los cuerpos al modo de “fulgor seu claritas”, tal que podría
decirse que la “dispositio naturalis” del cuerpo para con el alma, en que consistía su
rectitud creada, se consumará en asimilación perfecta de la luz de la Verdad Divina, o
mejor dicho, el nombre mismo de los cuerpos bienaventurados será belleza puesto que
la Verdad de Dios, contemplada y revelada, es una con su Belleza justamente por su
misma esencia de “Acto Puro de Ser”. La proporción que toda belleza supone, tanto en
el orden de la simetría de lo sensible, como la orientación rítmica-metafísica del cuerpo
para con el alma según se desprende del análisis de la Cuestión 91, padecerá un ke/rdoj
en tanto la Resurrección final supondrá el develamiento de la Verdad en su Acto Puro,
la latencia finalizará en patencia y la belleza participante de la criatura se abrirá en
semejanza del Participado. Toda belleza es un cierto esplendor de la forma o de la
verdad, así en la Resurrección, el alma, en virtud del conocimiento que tendrá de Dios,
será al modo de una tierra “aliter solis radius calens”53
que absorberá – “absorbet” – el
resplandor de la verdad del Ser abriendo en el cuerpo una belleza ignota, una nueva
proporción y simetría que ya no será la mera correspondencia de las “partes ad partes”,
como se produce en el orden de lo sensible, sino una tal que constituirá una unidad, en
la distinción, semejante al rayo lumínico para con su foco de luz. La belleza
52
. Ibidem, III q.54 a.2, Ad primum. 53
. Ibidem, III q.54 a.2, Ad tertium

27
transfigurada de los cuerpos, “idest incorruptionis vigor”54
será una con la perfección
que la totalidad de la sustancia del hombre alcance en virtud de la verdad de Dios
conocida, tal que la proporción será semejante a la misma simplicidad de la lumbre
inteligible del Ser Eterno. Se entiende así que la “impasibilitas, agilitas et sutilitas” que
la tradición, y que el mismo Santo Tomás de Aquino55
entiende como propias de los
cuerpos resucitados, son efecto mismo de la “claritas”, scilicet: de la refulgencia de la
Verdad de Dios en el alma y del reverbero de la perfección de ésta en la ya simétrica
proporcionalidad del cuerpo como realidad sensible y como dispuesto hacia su fin
próximo que es su forma.
Todo lo dicho en el orden natural acerca de la proporción, del orden y de la
disposición adquiere en la Resurrección un esplendor que será genéricamente diferente
a toda posibilidad de proporción natural, que constituirá en suma un exceso de luz por
encima de la luz de las cosas que es una con su realidad inteligible. Esta nueva lumbre,
y por tanto esta nueva belleza, será consumación de la inteligibilidad de toda forma en
tanto toda forma será conocida y amada en su Eterno Arquetipo y toda disposición,
metafísicamente siempre estable pero no siempre presente en los aconteceres históricos,
finalizará en reposo en tanto el recorrido peregrinante del amante al Amado habrá
finalizado puesto que la Verdad habrá aniquilado, no sólo todo recodo de sombra, sino
toda distancia pensable y ontológicamente posible.
Así hemos visto cómo la mirada del hombre clásico, es decir “clauso” en tanto que
su perspicuidad profunda no admite un más o menos por haberse radicado en la misma
urdimbre del orden jerárquico de la realidad, lejos de oponerse a la mirada cristiana se
une mediante una concordancia natural, pues, como bien afirmaba San Clemente de
Alejandría “todo aquello de los griegos nos pertenece”. De allí que sea totalmente
verdadero aquello que Albert Camus, en el ensayo “L´exil d´Hélène”, afirmara acerca
de los griegos y de la natural distancia que media entre ellos y nosotros: “En esos lugares
se puede comprender que si los Griegos han alcanzado la desesperación, ha sido siempre a
través de la belleza, y en lo que ella tiene de sofocante. En esta broncínea desgracia, la
tragedia culmina. Nuestro tiempo, por el contrario, ha nutrido su desesperación en la fealdad y
las convulsiones (…) ¿Qué imaginación podríamos tener de un equilibrio superior donde la
naturaleza balancea la historia, la belleza, el bien y que anuncia (aporta) la música de los
números hasta en la tragedia de sangre?. Nosotros damos vuelta la espalda a la naturaleza,
54
. Ibidem, III q.54 a.2, Ad secundum. 55
. cfr. Santo Tomás de Aquino, “El Credo Comentado”, Editorial Difusión, Buenos Aires, 1944, Cap.
XI, Art. II, pp. 176-179.

28
tenemos vergüenza de la belleza. Es el cristianismo quien comenzó a substituir, a la
contemplación del mundo, la tragedia del alma. Pero, al menos, él se refería a una naturaleza
espiritual y, por ella, mantenía cierta fijeza”.56
De esta manera la teología cristiana se entronca naturalmente, no sólo con el decir
griego, sino también con la patencia de su metafísica mística, aritmética, y simbólica. El
intento de ciertos sofistas de desmitolizar la teología de toda afirmación metafísica
griega esconde la pretensión de aniquilar todo principio de permanencia en pos de una
evolución a fortiori sin límite y autoconstructiva, o en orden a la más terrible de todas
las simulaciones que no es sino afirmar que todo lo real en sí, o sólo es propio de un
discurso histórico, o sólo emerge en el error semiótico de una crítica literaria.
Los helenos y los medievales se movieron en la objetividad y por ello en la
esplendencia del orden. Celebraron la patencia de lo bello en la unidad del Ser y
entonaron el himno armonioso que surge del alma templada por los acordes de la
eternidad divina. Todo dicho y a la vez todo contemplado en un decir sonoro y cantable,
de allí la unidad entre las fuentes griegas y el Doctor Hodierno, pues a decir cierto
donde hay verdad en sí hay unidad real, y donde hay ser real allí está Dios. Cantaremos
junto a ellos en la unidad beatífica lo que sus musas danzaron, celebraron e himnaron
bajo el sosegado velo de una protorevelación que Dios se dignó hacer a la mirada
helénica por vía del orden, y así al ser todo lo cierto bello, y todo lo bello verdadero,
esperamos encontrarnos, en la profirente celebración futura con la tácita admiración
helénica, patencia del orden y celebración del cosmos participante.
José María Boetto
56
. Albert Camus, “Noces suivi de l‟ été” – L´exil d´Hélène”, Éditions Gallimard, París, 1959,
traducción del original francés realizada por el profesor José María Boetto.