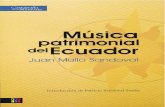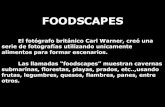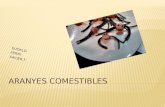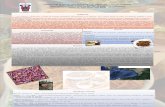LAS HOJAS COMESTIBLES EN EL ECUADOR.pdf
-
Upload
freddy-i-a -
Category
Documents
-
view
236 -
download
0
description
Transcript of LAS HOJAS COMESTIBLES EN EL ECUADOR.pdf

1
LAS HOJAS COMESTIBLES EN EL ECUADOR – SU VALOR EN EL PATRIMONIO ALIMENTARIO
Michelle O. Fried DESDE LA ABUNDANCIA HACIA LA ESCACEZ Cuando llegaron los conquistadores a los países de los Andes, se encontraron con pueblos muy sanos y bien nutridosi y por ende es evidente que los habitantes del Ecuador tienen un patrimonio alimentario de un valor sumamente alto. Los productos que consumían los aborígenes, tanto los cultivados (como los granos, los tubérculos y las raíces), los que recolectaban (como las hojas y las frutas) y los que cazaban, proveían suficientes nutrientes y micronutrientes para sostener la población. No había hambre ni desnutrición en parte debido al sistema del almacenamiento estatal implantado por el Inca. Haciendo un rescate del sistema alimentario practicado al momento de la llegada de los Conquistadores, la gente moderna podría aprender como restablecer un sistema alimentario para erradicar el hambre. Las hojas comestibles jugaban un papel muy importante en la dieta de las personas que poblaban originalmente el país. Es sorprendente contemplar que un pueblo sin productos lácteos, sin ganado ni puercos ni borregos, sin trigo, cebada, habas, garbanzo, col/repollo, zanahoria amarilla, etc. llevaba una vida tan sana. Sin duda, las hojas comestibles aportaban algo muy importante a su dieta cotidiana. Inteligentemente, los habitantes originales sabían dentro de sí que las hojas les fortificaron, aún sin poder dar descripciones químicas de lo que ahora los nutriólogos conocen acerca de los componentes de las hojas. Presentemente, conocemos que ellas contienen micronutrientes, antioxidantes y fibra, los cuales protegen del cáncer, de anemia, de problemas cardio-vasculares, que apoyan a la buena digestión, y además son deliciosas, jugosas, livianas y prácticamente no engordan. Pero… ¿qué ha pasado con las hojas tan humildes, tan cotidianas y tan apreciadas por los ancestros? ¿Dónde se han ido? Hoy en día las hojas comestibles son relegadas a los vegetarianos (lo cual casi no hay en la región), a los arreglos florales y a la memoria de los antepasados. ¿Cómo se puede explicar, que algo tan natural como saborear una hoja que crece al sol de la región ya sea un fantasma, especialmente para la gente que vive de sus suelos? “¿Se come lo que se es o se es lo que se come?, se pregunta Antonio Garridoii, para quien la primera proposición se acerca más al objetivo del hombre en su relación con el medio y la cultura, pues come eso justamente: cultura.” (Benavides 2002: 8) La identidad de un pueblo se radica en sus costumbres y no hay nada tan básico como su cocina, por ende el presente artículo marca el ámbito del rescate de lo patrimonial y conlleva a una soberanía alimentaría. La profundización del tema del consumo de hojas comestibles dentro del Patrimonio Alimentario ecuatoriano contempla los siguientes pasos: revisar los valores que contienen el consumo de las hojas, revisar la literatura sobre su consumo en el pasado, enlistar las tantas hojas nativas en el país como las provenientes de otras partes del mundo, reportar los hallazgos de las investigaciones cuantitativas y cualitativas sobre el consumo actual de las mismas, y armar una discusión aportando alternativas para promover el rescate del uso de hojas comestibles. Desde luego la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Oficina para América Latina y el Caribe tenía el proyecto de las CAS -- Cultivos Andinos Subexplotados y su aporte a la alimentación -- en los años 90 que duró varios años, pero dentro de lo cual no fueron mencionadas hojas comestibles. (FAO 1990) ¿QUÉ HOJAS NO SON CONSIDERADAS COMESTIBLES? En el presente artículo, con el afán de enfocar la investigación hacia la lucha contra la desnutrición y el patrimonio cultural culinario, no serán consideradas ciertas hojas que tienen propósitos específicos en la alimentación y en la salud. No se tomará en cuenta las hojas utilizadas para envolturas, ni las hojas utilizadas como “hierbitas” para condimentar, ni las hojas con fines netamente medicinales, ni las algas.

2
Las principales hojas aborígenes comestibles que serán discutidas son:
• Ashpa quinua (Chenopodium album) • Berro (Roripa nasturtium y Roripa lanceolada) • Bledo o ataco, hojas tiernas (Amaranthus blitum y Amaranthus quitensis) • Quinua, hojas tiernas (Chenopodium quinoa)
Su selección se basó en su disponibilidad actual en las tierras ecuatorianas, en la disponibilidad del análisis químico de su composición nutricional y en la aceptación del pueblo ecuatoriano de no considerarlas principalmente como hojas de remedio. Algunas hojas aborígenes comestibles que podrán ser discutidas en otras oportunidades son:
• Achicoria (Achyrophorus quitensis) • Chulco o vinagrillo (Oxalis spp.) • Lengua de vaca/gulag (Rumex corispus y R. aquaticus) • Mastuerzo o mallau o capuchina (Tropaeolum majus) • Melloco o ulluco o papa lisa, hojas tiernas (Ullucus tuberosus) • Verdolaga (Portulaca oleraceo) • Yuca, cogollos de (Manihot esculenta)
LOS VALORES Y SU FUERZA Valor patrimonial Marcelo Álvarez, investigador en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano de Argentina, Secretario de Cultura y contribuyente/escritor para el Primer Congreso de las Cocinas Andinas afirma que las cocinas son patrimonio cultural: “el alimento transformado en comida … manifiesta y reafirma diversas expresiones de identidad colectiva”. (Álvarez 2005: 21) Somos lo que comemos y se puede reconocer a un pueblo por sus costumbres gastronómicas, o por lo menos se podía. Una pregunta para ser profundizada es si las hojas comestibles que fueron consumidas por los habitantes del Ecuador y documentadas más de 500 años atrás ¿pueden ser patrimonializadas? Definitivamente eran parte de la cultura culinaria y de la identidad pero actualmente ¿podrán asumir un puesto suficientemente positivo para ser consideradas como típicas, propias o tradicionales? Valor relacional La globalización de la alimentación está produciendo una situación de homogenización y con susto se puede contemplar un mundo de solo hamburguesas y papas fritas. (Fried 1986: 15) En cambio, en lo referente al consumo de hojas comestibles, tanto en su cultivo y recolección que requiere de una sabiduría tradicional (“¿En qué momento está la hoja suficientemente tierna, jugosa para deleitar al paladar?), en su preparación apropiada en el hogar que recalcan la relación entre la tierra y la alimentación, se está involucrando directamente y sensorialmente a las personas en el proceso de la alimentación. Dicho proceso es fundamentalmente diferente que pagar por un producto de la agro-industria. Al comer hojas se percibe la localidad, el clima, se siente el sol, el viento y se participa en forma activa en el acto más básico de la vida, el acto de ser parte del mundo de su contorno y contribuir a su propia alimentación. Valor nutricional ¿No era Popeye, el legendario marinero quién popularizó las fuerzas supra humanas que le dan las espinacas? ¿No será parte de la cultura de las mamás ecuatorianas cuando ruegan a las hijas e hijos “Cómete la sopita”?… la sopita es la forma tradicional de comer hojas y verduras. Parece que toda y todo nutricionista tiene como su primer mandamiento “comer las hojas verdes oscuras”. El concejo actual al público en general es de consumir por lo menos 5 porciones de frutas y verduras diariamente, considerando que las hojas verdes oscuras y los productos de color amarillo fuertes son los mejores. Hasta en algunos buses del país se

3
encuentra vallas coloridas y apetitosas anunciando la necesidad de degustar diariamente de las 5 porciones de verduras y frutas.iii El cuadro siguiente presenta el contenido nutricional de las hojas comestibles. También incluye otras verduras para servir en un análisis comparativo. Tabla #1: Composición nutricional de verduras en porcentajes de los requerimientos diariosiv
VERDURAS Nombre Científico
Calo- rías
Proteí- nas
Fibra Vit C Vit A Calcio Hierro
Requerimientos diarios
2000 50g 25g 100 mg 5000 IU
1000 mg
18 mg
HOJAS
Amaranto, hojas (bledo o ataco)
Amaranthus blitum y A. quitensis
2.1 7 6 108 32 31 31
Ashpa quinua Chenopodium album
1.6 4 10.4 SDv 38 16 17
Berro Roripa nasturtium y R. lanceolada
0.55 5 2 72 64 12 11
Quinua, hojas tiernas
Chenopodium quinoa
2.5 9.4 SD SD SD SD 8.3
Acelga Beta vulgaris cicla
0.95 4 6 50 122 5 10
Col/repollo blanco Brassica oleracea 0.25 3 10 61 2 4 3
Espinaca Spinacea oleracea
0.7 3 2.8 50 88 6 18
Nabo nacional Brassica rapa 1.4 8 3.2 167 SD 24 17
Remolacha, hojas tiernas
Beta vulgaris 1.1 4 15 50 127 12 14
HORTALIZAS
Achogcha Cyclanthera pedata
8.5 1.2 3 23 SD 1 3
Coliflor Brassica oleracea botrytis
1.25 4 10 77 0 2 2
Pepinillo Cucumis sativas 0.6 2 3 5 1 1 1
Remolacha Beta vulgaris 2.15 3 11 8 1 2 4
Tomate Lycopersicon esuculentum
0.9 2 5 21 17 1 1
Vainita Phaseolus vulgaris
1.55 4 14 27 14 4 6
Zanahoria amar. Daucas carota 2.05 2 11 10 334 3 2
Zapallo Cucúrbita moschata
2 2 6 18 7 3 4
La Tabla #1 presenta primero una lista alfabética de hojas comestibles, dentro de lo cual, las hojas comestibles aborígenes están presentadas en negrillas y a continuación varias hortalizas comunes en el Ecuador, esto para fines de poder lograr comparaciones en relación a su valor nutritivo.

4
Al hacer la comparación entre todas las hojas verdes con las hortalizas, se nota los siguientes aspectos en los cuales las hojas difieren significativamente de las hortalizas:
• Las hojas tienen menos aporte calórico, proveen menos calorías. Comiendo hojas en vez de otros alimentos, en términos populares, “se engorda menos”.
• Las hojas tienen aproximadamente el doble de proteína. • Las hojas tienen 3 veces más cantidad de Vitamina C. • Las hojas tienen 6 veces más cantidad de Calcio. • Las hojas tienen 5 veces más cantidad de Hierro.
La evidencia apunta a un alto valor nutritivo de las hojas en comparación con las hortalizas, especialmente referente al contenido de proteína, Vitamina C, Calcio y Hierro, nutrientes que abundan en las hojas en relación a las hortalizas. Considerando solamente las hojas, es significativo comparar las aborígenes (bledo, ashpa quinua, berro y hojas de quinua) con las hojas introducidas al país (acelga, col/repollo, espinaca, nabo nacional, y hojas de remolacha). Se nota los siguientes aspectos en los cuales las hojas aborígenes difieren significativamente de las hojas introducidas.
• Tienen 44% más proteína que las variedades de hojas introducidas. • Tienen 38% más fibra. • Tienen 35% más hierro.
EN BÚSQUEDA DE LAS HOJAS COMESTIBLES EN LA LITERATURA En el siglo XVII fue reportado por Rodríguez Docampo [1650] desde Quito, el consumo de varias hojas aborígenes, tales como el yuyuslluto (la denomiación para el melloco/ulluco) cuya hoja fue consumida igual como su “papa”. También describió la costumbre de comer “berro, mastuerzo, verdolaga, hojas de sangorache, hucamullo, achicoria”vi. En Perú, Bernabé Cobo [1653] confirma el consumo de las hojas tiernas de la quinua. La mayoría de dichas hojas se recolectaba como hojas frescas y probablemente se consumía el mismo día de la recolección. Para prevenir los períodos de hambruna y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el estado obligaba tener las hojas secas en las casas y enviaba los inspectores para tal fin. Guaman Poma de Ayala hace una distinción entre los productos de la Sierra y los de la Costa: nombra muchas hojas y preparaciones de hojas que fueron usadas en la Sierravii y ninguna en la Costa (con la excepción de hierbas para condimentar). Posiblemente esa distinción permanece hasta el presente.viii En relación a la corte del Inca, Sophie D. Coe en America´s First Cuisines, proporciona una visión sobre la jerarquía social y las actitudes en relación a la comida destinada para cada categoría – “la comida de los pobres eran los tubérculos, las raíces y las hojas”. Mientras que “la nobleza comía más la carne; los plebeyos más las hojas”ix. En cambio, se encuentra otra realidad durante el tiempo de la colonia. Julio Pazos B. informa: “Las legumbres y hortalizas que se cultivan en los alrededores de Quito son: coles, nabos, lechugas, perejil, hierbabuena, cebollas, culantro y ajo, además de habas y acelgas.” (Pazos 2008: 137) Ningún producto es del patrimonio cultural; los introducidos han reemplazado los productos autóctonos, por lo menos entre la población urbana y mestiza. Una fuente para el conocimiento de las costumbres alimentarias son los archivos de Conventos donde se hallan las listas de las provisiones; en tales listas la única verdura presente es la col/repollo. (Pazos 2008: 159) La frecuencia de encontrar col y ninguna otra verdura es notable en muchos reportajes de cocina ecuatoriana. En los libros de cocina y tradición culinaria en todo el paísx, de Azuay, del Oriente, de Carchi, la única verdura/hoja encontrada es la col (sin mencionar la lechuga, por su puesto). Con excepción a la col y la lechuga, las hojas han desaparecido en la cocina escrita en los tiempos modernos. Al contrario, en una compilación de prácticas alimentarias reportadas en forma de etnografía de la gente indígena de Cotacachi, Imbabura, se encuentra otra realidad. Allí “las recetas para la vida” incluyen las hojas silvestres como “berro o yuyo nabo o alli yuyo” o

5
“guacamullo o pima yuyo”. (Nazarea 2006: 27;33) Dentro de las hojas silvestres reportadas por las compiladoras algunas son aborígenes como: “bledo y la quinua silvestre/ashpa quinua”. (Nazarea, et al 2006:146) ¿DÓNDE SE HAN IDO, LAS HOJAS COMESTIBLES? -- la situación actual del consumo de las hojas comestibles A través de investigaciones tanto cuantitativas como cualitativas se logra captar el perfil del consumo actual de las hojas comestibles. Aliméntate Ecuador, un programa del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) del Gobierno del Ecuador, investigó en forma bastante completa el consumo de las verduras y frutas, a pesar de no desagregar los datos sobre las hojas comestibles de otras verduras, el estudio presenta un marco bastante sólido del cual se puede analizar el consumo de las hojas comestibles. Durante un período de 2 años y bajo la asesoría técnica de dos expertos de universidades extranjeras, se investigó en forma cuantitativa a 800 personas en las 4 regiones del país (Sierra, Costa, Oriente, Galápagos), se investigó las ventajas y limitantes del consumo de las verduras y las frutas. Los hallazgos apuntan del poco peso que las verduras en general tienen en la alimentación de las personas en el país. Se consideran que las verduras son alimentos secundarios, son utilizadas como condimento en porciones limitadas, también son percibidas de ser “costosas”. Por toda la población, a excepción de la indígena-ecuatoriana en Orellana, estas son consideradas “buenas” y “saludables”, pero “de segundo nivel” en comparación con otros alimentos de “competencia” como son el arroz y la yuca. La diferencia entre los conocimientos y las prácticas en relación al consumo de las hojas comestibles es marcada. En la Costa, Sierra, Oriente y las Galápagos 39%, 45%, 23% y 57% respectivamente saben que se debe comer diariamente verduras, en cambio solamente el 17%, 15%, 14%, y 22%, ponen en la práctica dicho conocimiento. Tal vez otro hallazgo interesante es la forma en que las verduras son consumidas en el país; en la Costa, Sierra y las Galápagos el 75%, 79% y 75% respectivamente, se las encuentra en la sopa. “En las regiones estudiadas del Ecuador, el consumo de Verduras & Frutas es bajo según las recomendaciones internacionales de consumir mínimo 5 porciones de verduras y frutas al día, todos los días. El promedio de la frecuencia diaria de consumo de frutas en la Costa, Sierra, Oriente y Galápagos es del 20%; el promedio de la frecuencia diaria de consumo de verduras es de aproximadamente el 17%. En cuanto a la cantidad consumida que para los efectos de la investigación se consideró adecuada 3 o más porciones de frutas y 3 o más tazas de verduras al día, fue alrededor de 18 % para las frutas y del 5% para las verduras.”… “La percepción por parte de la población es… que las verduras no son alimentos de primera necesidad”.xi Dos organizaciones no-gubernamentales realizaron investigaciones sobre el consumo diario incluyendo toda comida que se había ingerido durante un periodo de 24 horasxii Visión Mundial realizó una investigación en el Ecuador en el año 2007 dirigida a captar información sobre la alimentación de las niñas y los niños rurales de 6 meses hasta 5 años. Sus datos fueron desagregados por grupo etáreo de 6 a 23.9 meses y otro grupo de 24 a 60 meses. Por no considerar que un o una lactante con menos edad de 2 años comería la misma comida de la familia, solamente se presentarán los hallazgos por el grupo de 25 a 60 meses. La metodología utilizada para la investigación fue el recordatorio de las 24 horas, con el fin de estudiar la ingesta dietética y los patrones de consumo de alimentos. De la dieta durante el periodo de 24 horas para los 90 niños y niñas estudiados, los 10 alimentos más consumidos por peso fueron la papa, la leche, el arroz, el azúcar, el pan, el aceite, el fideo, la cebolla blanca, la avena y el pollo en este orden. Dichos alimentos por peso comprendían el 58% de toda la dieta, es decir, no existe variedad en la dieta. Es de suma importancia notar que de los

6
10 alimentos más consumidos solamente hay una “verdura”, la cebolla blanca que es utilizada en la sopa y que sirve más de condimento que de comida. (Caicedo et al. 2008: 158) Ekorural en los años 2007 y 2008 estudió la dieta de 52 familias de agricultores en 5 comunidades de la provincia de Chimborazo, en lo cual utilizó la misma metodología de los recordatorios de las 24 horas como en el estudio anteriormente mencionado. Presentan los hallazgos siguientes: En términos de cantidad, las dietas registradas en las comunidades están fuertemente dominadas por papas…éstas constituyen más del 50 del peso de la ingesta total. Azúcares, fideos, arroz y avena, productos que, en general, son adquiridos en forma comercial, corresponden alrededor del 15%; en tanto, el consumo de carne es exiguo. Una serie de pequeñas verduras como ajo (Allium sativum y porrum), cebolla (Allium cepa), perejil (Petroselinum crispum), cilantro (Coriandrum sativum), lechuga (Lactuca virosa y sativa), entre otras, son normalmente consumidas en pequeñas cantidades. (Oyarzun et al 2009: 7) En resumen, no se encuentra ninguna hoja comestible, ni aborígenes ni de las introducidas y las únicas hojas consumidas son “hierbitas” para dar un toque de sabor, pero en cantidades tan mínimas que su aporte nutritivo no resulta ser significativo. Las hierbas utilizadas son en su totalidad las hojas introducidas, el perejil y el culantro. En las entrevistas a profundidad (presentadas luego) a pesar de mencionar una aborigen, el paico (Chenopodium ambrosioides,), en ningún recordatorio de 24 horas fue consumido, más era mencionada como un recuerdo de un sabor “fuerte” y “desagradable” que las mamás de antes obligaban a sus hijos comer, pero en ningún estudio se menciona su uso. Dentro de las 12 investigaciones cualitativas actuales (julio y agosto 2009) se halla una serie de entrevistas abiertas y a profundidad con mujeres la mayoría de más de 80 años, casi todas abuelas y muchas procedentes del campo. Los objetivos de las entrevistas eran de captar el uso de las hojas comestibles en el pasado – en la niñez de las informantes – y el uso de las mismas en su vida cotidiana. Las entrevistas con las mujeres serranas confirman la descripción de Felipe Guaman Poma de Ayala [Waman Puma] sobre la utilización de varias hojas aborígenes en la Sierra pero no en la Costa. (Coe 1994: 220) María Muzo Loachamín de 87 años, una mujer quichua de Llano Grande, Pichincha enumeró dentro de las hojas que comían en su juventud el bledo verde (el rojizo era utilizado para los animales), el berro, la col verde de arbusto y una variedad de rábano silvestre. Los bledos y el berro son plantas aborígenes que se recolectaban cuando las hojas estaban tiernas. La forma de comerlas era en el yuyo jautza, que quiere decir “apenas cocido”. En la sopa ya preparada a base de maíz se ponía un manojo por persona de hojas amarradas con un hilo de lana de borrego y solamente le daba el hervor. Enseguida se sacaban los manojos, se quitaba el hilo y se comía las hojas en el plato vacío de la sopa antes de servir la sopa. Las hojas se servían siempre con una zarza o ají de pepa de sambo molido a mano. María Muzo quisiera comer hoy en día las hojas de su juventud, pero reclama, “ahora no se encuentran las hojas verdes; ahora si se come hojas es la espinaca comprada”. xiii Carmen Chauca nació en Chingazo, Chimborazo, y vivió en su comunidad quichua hasta mudar a Riobamba cuando tenía 12 años. Actualmente tiene 80 años y se acuerda en su niñez de haber comido bastante nabo nacional en caldo de papas “si llovía”. También comía el berro (A)xiv en la sopa, para conseguirlo tenía que bajar de su comunidad para recolectarlo al río. La mayoría de las hojas aborígenes como el mastuerzo (A), la verdolaga (A), y la lengua de vaca (A) nunca comió, por ser utilizadas como remedio y de niña no conocía a la acelga ni a la espinaca. Carmen reflexiona que las hojas eran consideradas comida de pobres, comida de indios, pero que ahora en la ciudad las ensaladas han ganado estatus dentro de algunos jóvenes mestizos. Ahora se conoce que las hojas son saludables, ella ve un cambio, dice que “la gente de la ciudad ya comen las hojas, la gente del campo ya no quiere comerlas”.xv Olga Toapaxi vivía cerca de Santa Ana, Salcedo, Cotopaxi donde recolectó las hojas de bledo y el nabo nacional que comía en sopa, especialmente en el arroz de cebada. También cultivó la col y su uso siempre fue en las sopas. Olga dice que a pesar de comer las

7
hojas, para ella la alimentación de la chacra fue basada en granos. Ella asocia las hojas con su función de remedio y no las considera mayormente como alimento. Lygia Minando Ushiña nació y vivió en Puellero. Cuando era niña se acuerda de una col paisana y verde de la cual se “arranca las hojas y la planta sigue creciendo” (col de arbusto), se la consideraba “la carne de los pobres”. La col era muy importante en los locros de papa, “nunca había locro sin col”, pero contradictoriamente, habló de su gusto en comer locro de berro (A), que se ponían a la olla al último. Dentro de las entrevistadas, ella era la única persona que conversó de una preparación para las hojas que no era en la sopa o el locro, “las hojas de col picadas y dándoles un hervor en la salsa de pepa o la salsa de maní” que se comía con camotes.. Lygia se acuerda de comer una variedad de bledo(A) (el otro se da a los animales) en locro o en morocho. Actualmente Lygia vive cerca de Quito y dice “a mí me gustan las hojas pero ahora no las preparo. No sé si les gustarían a los jóvenes y no me acuerdo como prepararlas.”xvi Conclusiones de las entrevistas en la Sierra con mujeres del campo. Todas consideran que el berro (A) y el bledo (A) para seres humanos son buenos en sopa/locro y la mayoría tienen experiencia de recolectarlos y comerlos en su niñez. Nadie había escuchado de la posibilidad de comer las hojas tiernas de la quinua común ni de la ashpa quinua. En general, se nota que con la modernidad las hojas no han trascendido en la alimentación de ellas, con la excepción de la col/repollo y la lechuga. Por ende, no hay la costumbre actual de comer las hojas aborígenes y tampoco hay mucha costumbre de comer las hojas introducidas. En las entrevistas con mujeres mestizas de la Sierra que siempre vivieron en las ciudades (Sangolquí, Quito) no se identificó haber comido nunca ninguna hoja aborigen con la excepción del bledo en las morcillas (una vez al año). En las entrevistas con tres mujeres mayores de la Costa, al proponer sus costumbres alimentarias en relación a comer hojas, cada una inicialmente habló de las hojas para envolver comidas como las ayacas o los bollos. Solamente una había comido una hoja aborigen, el cogollo de la yuca, y solamente las morcillas/rellenas al momento de sacrificar un puerco cuando ella vivía en el campo. Conclusiones tomadas de las entrevistas: solamente las mujeres mayores de la Sierra que vivían en el campo tenían la costumbre de recolectar las hojas aborígenes y las introducidas. En otras áreas del país, se desconocían las hojas aborígenes y principalmente las hojas que comían eran coles/repollo y lechugas, cultivadas y compradas. En una visita al mercado libre en Sangolquí, Pichincha se observó la venta de más de 70 variedades de hojas silvestres, casi todas con propósito medicinal.xvii. ¿HACÍA EL RESCATE DE LAS HOJAS COMESTIBLES? La posibilidad de promover el rescate y la difusión del consumo de las hojas comestibles parece una tarea bastante complicada, dado que ninguna verdura, a pesar de lo buena que esté considerada, trasciende como un alimento principal en la dieta (porque las verduras son consumida en cantidades mínimas no suficientes para aprovechar sus valores nutritivos), se reconoce que la tarea de rescate es sumamente dura. Si la realidad del consumo de las verduras en las 4 regiones del país es tan limitada, ¿cómo se puede esperar los cambios necesarios en los patrones del consumo de la población para que las hojas comestibles vuelvan a su posición de importancia que tenían antes de la fusión de la alimentación que ocurrió ya más de 500 años atrás? Otro problema con el sistema actual del abastecimiento de productos frescos es que no llegan rápido a la mano del consumidor final. En la cadena de intermediación se pierde tiempo y las hojas comestibles que son muy perecibles no llegan frescas, aún si la población quisiera conseguirlas. ¨ El movimiento de canastas comunitariasxviii que junta en forma directa productores con consumidores, podría servir como un mecanismo para hacer llegar rápido las hojas frescas al consumidor. Muchas canastas comunitarias en todo el país están agrupadas en el movimiento Tierra y Canastaxix para fortalecer la compra de los productos frescos directamente de los productores locales debido al trato directo, la gente de la ciudad puede incidir en la oferta del

8
mercado. Actualmente se encuentran canastas comunitarias en las ciudades de Cuenca, Ibarra, Machala, Muisne, Riobamba, Quito, etc. en donde es posible encontrar hojas comestibles de buena calidad. Otro mecanismo de conseguir las hojas comestibles son las Ferias Libres donde se acepta únicamente productores como vendedores. Las hojas comestibles podrían aportar maravillas a la dieta ecuatoriana, proveyendo diversidad en la nutrición, bienestar ecológico e identidad cultural. Para tal fin, se debe tomar las lecciones de los ancestros como guía para la alimentación. A través de acciones múltiples e intersectoriales, y el empoderamiento del pueblo, las hojas comestibles podrían revivir en el paladar y los chefs podrían aprovechar de ellas. No obstante, considerando el paladar ecuatoriano y la imagen de las hojas comestibles, no se puede asumir que en el futuro cercano las hojas serán vistas como un aporte delicioso a la cocina y a la salud del país. La cadena alimentaria tiene influencias en todos los aspectos de la vida, con conscientes y energéticas decisiones las hojas comestibles pueden ser parte de la presente cultura alimentaria del país.

9
RESUMEN EJECUTIVO El presente artículo trata sobre las hojas comestibles en el Ecuador. Este contempla: revisar los valores que contienen el consumo de las hojasxx, revisar la literatura sobre su consumo en el pasado, enlistar las hojas aborígenes en el país así como las provenientes de otras partes del mundo, reportar los hallazgos de las investigaciones cuantitativas y cualitativas sobre el consumo actual de las mismas y armar una discusión aportando alternativas para promover el rescate del uso de hojas comestibles. En comparación con las hortalizas comúnmente consumidas en el país, las hojas comestibles contienen 6 veces más calcio, 5 veces más hierro, 3 veces más Vitamina C y 2 veces más proteína. En comparación con las hojas introducidas, las hojas aborígenes contienen porcentajes mayores de proteína, fibra y hierro. Se encontró que la población aborigen comió hojas tiernas y secas tanto silvestres como cultivabas. Sin embargo en el tiempo de la colonia, el consumo de las hojas comestibles disminuyó, la col/repollo fue la hoja de preferencia particularmente entre la población mestiza. Actualmente, en las investigaciones cualitativas y cuantitativas se encuentra que las verduras son alimentos secundarios, son utilizadas como condimento en porciones limitadas. Por prácticamente toda la población, estas son consideradas “buenas” y “saludables”, pero “de segundo nivel” en comparación con otros alimentos de “competencia” como son el arroz y la yuca. El consumo de las hojas va enmarcado dentro del consumo de las verduras pero aún con menor frecuencia. En la cocina común de la población, prácticamente no se encuentra ninguna hoja comestible (con la excepción de la col), ni aborigen ni introducida y las únicas hojas consumidas son “hierbitas” para dar un toque de sabor, pero en cantidades tan mínimas que su aporte nutritivo no resulta significativo. Solamente entre las mujeres mayores de la Sierra que vivían en el campo se encuentra la costumbre de recolectar las hojas comestibles. En otras áreas del país, se desconocían las hojas aborígenes y principalmente las hojas que comían eran coles/repollo y lechugas, cultivadas y compradas. Considerando el bajo consumo de las verduras en el país, ¿cómo se puede esperar los cambios necesarios para que las hojas comestibles vuelvan a su posición de importancia que tenían antes de la fusión de la alimentación que ocurrió ya más de 500 años atrás? Sin embargo, hay alternativas operantes hoy en día en Ecuador que podrían ser utilizadas en un rescate, para que las hojas comestibles tan nutritivas sean parte de la presente cultura alimentaria del país.

10
BIBLIOGRAFÍA "Aliméntate Ecuador - PROMOCION EN EL CONSUMO DE VERDURAS Y FRUTAS."
Aliméntate Ecuador . 17 agosto 2009. <http://www.alimentateecuador.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=107>.
Benavides de Rivero (Compiladora), Gabriela. Alimentación y Gastronomía: II Coloquio
Internacional de Gastronomia. Lima: Universidad de San Martin de Porres, 2002. Caicedo, Rocío, Michelle O. Fried et al. Informe de línea de base en alimentación, nutrición,
estimulación temprana y systemas de producciión del programa Corazon en Familia. Quito, informe nacional -Visión Mundial del Ecuador, agosto 2008, no-publicado.
Chauca, Carmen. Entrevista. 8 agosto 2009. Coe, Sophie D.. America´s First Cuisines. Austin: University of Texas Press, 1994. Estrella , Eduardo. El Pan de América: Etnohistoria de los alimentos aborígenes en el Ecuador .
Quito: Abya Yala, 1990. Fried, Michelle O.. Comidas del Ecuador: recetas tradicionales para gente de hoy. Quito:
Andean Press, 2008. Guaman Poma de Ayala [Waman Puma], Felipe. El Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno.
Mexico DF: Siglo Veintiuno editores, 1980. Kirwan, Emma. "La Canasta comunitaria: una plataforma urbano-rural para la seguirdad
alimentaria." LEISA - revista de agroecología Dec. 2008: 26-29. Minango Ushiña, Lygia. Entrevista. 7 julio 2009. Muzo Loachamín, María. Entrevista. 28 julio 2009 Naranjo Vargas, Plutarco. "Geografía de la Nutrición," Geografía de la Salud en el Ecuador.
1991: 113-116. Nazarea, Virginia D. , Juana Camacho, y Natalia Parra (Compiladoras). Recetas para la Vida -
Kawsankapak Rikuchiykuna. Quito: Abya Yala, 2006. Oyarzun, Pedro, V. Parra, Ross Borja y Steve Sherwood. “Mucho asumimos, poco conocemos: la agrobiodiversidad y la dieta de la familia campesina en los Andes”. Quito: Fundación EkoRural, (a ser publicado en 2009) Paredes Vásconez, Irene. Folklore Nutricional Ecuatoriano. Quito: Señal, 1986. Pazos Barrera, Julio. El sabor de la memoria: historia de la cocina quiteña. Quito: FONSAL
(Fondo de Salvamiento del Patrimonio Cultural), 2008. Pazos Barrera, Julio. Recetas criollas: Cocinemos lo nuestro. Quito: BEF (Biblioteca
ecuatoriana de la familia), 1991. Vázquez de Fernández de Córdova, Nydia. Homenaje al Paladar: Comidas y mistelas
tradicionales de Azuay. Cuenca: CIDAP (Centro Interamericana de Artesanías y Artes Populares), 2004.
Cultivos Andinos Subexplotados y su aporte a la alimentación. Santiago: FAO (Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Oficina Regional para América Latina y el Caribe), 1990.

11
Manual sobre Utilización de los Cultivos Andinos Subexplotados en la Alimentación. Santiago: FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Oficina Regional para América Latina y el Caribe), 1992.
Secretos de Alacena. Quito: Museo de la Ciudad de Quito, 1998. Tabla de Composición de Alimentos Para uso en América Latina. Ciudad de Guatemala:
INCAP-ICNND, 1961

12
i Eduardo Estrella en El Pan de América afirma que el historiador González Suárez calificaba a la población aborigen como “sana y robusta”, debido a la estructura socio-económica de su sociedad, p. 64. ii Antonio Garrida en Comer cultura. Estudios de cultura alimentaria presenta textos relativos a la comida y a la cocina como parte del II Symposium Internacional de Cultural Alimentaria, Córdoba. iii Las vallas son una obra de Aliméntate Ecuador, un programa gubernamental, Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. iv Los valores nutricionales son presentados en porcentajes de los requerimientos diarios, asumiendo una dieta de 2000 calorías y una ingesta de 100 gramos de la porción comestible de la verdura. v Sin Datos. vi Julio Pazos B. presenta la hipótesis que las hojas comestibles fueron comidas en el locro, El sabor de la memoria, pp. 89-90. vii Guaman, “yuyos, llachoc, onquena [plantas acuáticas], ocororo [berro], pacoy yuyo [verdura seca], ciclla yuyo, pinau..., cancaua [acuática], …llullucha [berro], runto…. p. 55. viii Vea las entrevistas a profundidad, p. 12-13 de presente artículo. ix Sophie D. Coe, pp. 220-221, traducida por Michelle O. Fried. x Las recetas e investigaciones de los siguientes autores/as han sido incorporadas en el análisis: Museo de la Ciudad, Irene Paredes, Julio Pazos en Recetas criollas, Nydia Vázquez. xi http://www.alimentateecuador.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=107#dos1 xii La metodología se denomina – recordatorio de 24 horas. xiii Muzo, entrevista 28 julio 09. xiv (A) una Hoja Aborígen. xv Chauca, entrevista 8 agosto 09. xvi Minango, entrevista 7 julio 09. xvii La visita fue durante el verano (07/08/09) y por la sequedad había menos hojas que en otro momento del año, solamente había una vendedora del berro. El nabo nacional que se vendían era maduro, en forma de semilla para los pájaros. xviii La experiencia ecuatoriana está documentada por Emma Kirwan. xix El movimiento local está apoyado por ONGs internacionales: Heifer Internacional y Swiss Aid. xx En las hojas comestibles no están consideradas las hojas utilizadas para envolturas, ni las hojas utilizadas como “hierbitas” para condimentar, ni las hojas con fines netamente medicinales, ni las algas.