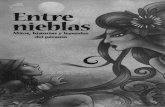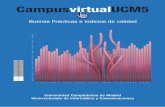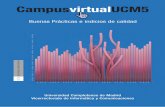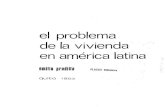LFLACSO-00-Preliminares
-
Upload
giancarlo-tafur-arevalo -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
description
Transcript of LFLACSO-00-Preliminares
-
La violencia en los medios de comunicacin,
generacin noticiosa y percepcin ciudadana
-
Mauro Cerbino, editor
La violencia en los medios de comunicacin,
generacin noticiosa y percepcin ciudadana
-
Presentacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Mauro Cerbino
Primera partePeriodismo e imaginarios ciudadanos: generacin noticiosa y percepcin de inseguridad
Seguridad ciudadana y conflictos sociales.Cobertura y tratamiento en la TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Chiara Sez Baeza
Violencia, miedos y medios de comunicacin: desafos y oportunidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Luca Dammert
Periodismo, medios y percepcin de seguridad en escenarios urbanos.Reflexiones en el marco de la renovacin urbanstica y culturalde Bogot en la tlima dcada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Fabio Lpez de la Roche
Maniquesmo y personalizacin en el cubrimiento periodsticode acontecimientos violentos: el caso Fybeca en el DiarioEl Universo de Guayaquil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101Mauro Cerbino
ndice
De la presente edicin:FLACSO, Sede EcuadorPez N19-26 y Patria, Quito EcuadorTelf.: (593-2-) 2232030Fax: (593-2) 2566139www.flacso.org.ec
ISBN: 9978-67-095 Coordinacin editorial: Alicia TorresCuidado de la edicin: Paulina TorresDiseo de portada e interiores: Antonio MenaImprenta: RISPERGRAFQuito, Ecuador, 20051. edicin: febrero, 2005
-
Presentacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Mauro Cerbino
Primera partePeriodismo e imaginarios ciudadanos: generacin noticiosa y percepcin de inseguridad
Seguridad ciudadana y conflictos sociales.Cobertura y tratamiento en la TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Chiara Sez Baeza
Violencia, miedos y medios de comunicacin: desafos y oportunidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Luca Dammert
Periodismo, medios y percepcin de seguridad en escenarios urbanos.Reflexiones en el marco de la renovacin urbanstica y culturalde Bogot en la tlima dcada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Fabio Lpez de la Roche
Maniquesmo y personalizacin en el cubrimiento periodsticode acontecimientos violentos: el caso Fybeca en el DiarioEl Universo de Guayaquil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101Mauro Cerbino
ndice
De la presente edicin:FLACSO, Sede EcuadorPez N19-26 y Patria, Quito EcuadorTelf.: (593-2-) 2232030Fax: (593-2) 2566139www.flacso.org.ec
ISBN: 9978-67-095 Coordinacin editorial: Alicia TorresCuidado de la edicin: Paulina TorresDiseo de portada e interiores: Antonio MenaImprenta: RISPERGRAFQuito, Ecuador, 20051. edicin: febrero, 2005
-
En agosto de 2004, los programas de Comunicacin y Estudios de la Ciu-dad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO SedeEcuador, con el auspicio del Municipio de Quito y la Fundacin Esquel, or-ganizaron el seminario La violencia en los medios de comunicacin, gene-racin noticiosa y percepcin ciudadana.
Este seminario fue pensado como un espacio de encuentro de dos pers-pectivas distintas, la de los estudios sociales y la del periodismo sobre unmismo fenmeno social que afecta a la mayora de sociedades, especialmen-te de Amrica Latina: la violencia. Cules son las responsabilidades de losmedios de comunicacin y de los investigadores sociales en la generacin ydifusin de informacin sobre actos de violencia? Cul es el papel de losmedios de comunicacin en la creacin de un clima de inseguridad? Cu-les son las tareas que deben asumir las autoridades frente a las demandas ciu-dadanas con respecto a seguridad pblica? Estas y ms interrogantes fuerontratadas y discutidas durante el seminario, cuyos aportes principales se re-cogen en esta publicacin que tiene el objetivo de abrir el debate sobre untema por dems polmico.
Adrin BonillaDirector
FLACSO - Sede Ecuador
Segunda parteCobertura y generacin de noticias sobre violencia: el problema de la responsabilidad social de los medios de comunicacin
La responsabilidad del investigador periodstico de la violencia . . . . . 131lvaro Sierra
Las violencias televisivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149Csar Ricaurte
De medios de comunicacin y la violencia a medias . . . . . . . . . . . . . . 163Lenin Artieda
Presentacin
-
En agosto de 2004, los programas de Comunicacin y Estudios de la Ciu-dad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO SedeEcuador, con el auspicio del Municipio de Quito y la Fundacin Esquel, or-ganizaron el seminario La violencia en los medios de comunicacin, gene-racin noticiosa y percepcin ciudadana.
Este seminario fue pensado como un espacio de encuentro de dos pers-pectivas distintas, la de los estudios sociales y la del periodismo sobre unmismo fenmeno social que afecta a la mayora de sociedades, especialmen-te de Amrica Latina: la violencia. Cules son las responsabilidades de losmedios de comunicacin y de los investigadores sociales en la generacin ydifusin de informacin sobre actos de violencia? Cul es el papel de losmedios de comunicacin en la creacin de un clima de inseguridad? Cu-les son las tareas que deben asumir las autoridades frente a las demandas ciu-dadanas con respecto a seguridad pblica? Estas y ms interrogantes fuerontratadas y discutidas durante el seminario, cuyos aportes principales se re-cogen en esta publicacin que tiene el objetivo de abrir el debate sobre untema por dems polmico.
Adrin BonillaDirector
FLACSO - Sede Ecuador
Segunda parteCobertura y generacin de noticias sobre violencia: el problema de la responsabilidad social de los medios de comunicacin
La responsabilidad del investigador periodstico de la violencia . . . . . 131lvaro Sierra
Las violencias televisivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149Csar Ricaurte
De medios de comunicacin y la violencia a medias . . . . . . . . . . . . . . 163Lenin Artieda
Presentacin
-
Uno de los temas re c u r rentes y controversiales cuando se habla de violen-c i a1 e inseguridad ciudadana es el papel que cumplen los medios de comu-nicacin de masas en el modo en el que cubren los hechos delictivos y cri-minales.
Existe mucha literatura de estudios tericos que intenta establecer qurelacin existe entre generacin noticiosa y percepcin ciudadana de la in-seguridad y el temor, sin embargo es notable la escasez de anlisis empricosque puedan dar razones y argumentos ms concretos sobre el tema.Especialmente en cuanto a la real influencia que ejerceran los medios en laconstruccin y consolidacin de los imaginarios urbanos alrededor de laproblemtica de la inseguridad.
Es a partir de estas consideraciones que en el mes de agosto la FacultadLatinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO con el auspicio del Munici-pio de Quito y la Fundacin Esquel2, realiz un seminario internacional lla-mado La violencia en los medios de comunicacin, generacin noticiosa ypercepcin ciudadana cuyas ponencias recogemos y presentamos en estapublicacin. El seminario, concebido como un espacio para discutir, refle-xionar y proponer alternativas en torno a la relacin medios y violencia,
Introduccin
Mauro Cerbino
1 Al decir violencia de modo singular se comete indudablemente un error de definicin, sin embar-go aqu me refiero a la violencia exclusivamente en el sentido de delincuencia y criminalidad. Setrata de una aclaracin necesaria que los medios no siempre tienen en cuenta, dado que puedentratar de la misma manera acontecimientos muy dismiles como son por ejemplo: un asalto a unbanco o una manifestacin de protesta callejera.
2 Estas tres instituciones llevan adelante en Quito el proyecto Observatorio Metropolitano de Se-guridad Ciudadana.
-
gio: uno puede tener miedo de lanzarse desde un puente con un elstico y,sin embargo, vivir una emocin similar y vicaria con el solo hecho de ob-servarlo hacer, ya sea realmente o vindolo en una pelcula (Boni, 2004).
Es muy probable que los medios, de cualquier tipo, escrito, radial o te-l e v i s i vo (aunque es probable que este ltimo de manera acentuada), genere nun temor vicario que podemos llamar precisamente meditico debido al mo-do como retratan, describen, re p resentan los hechos de violencia y de crni-ca roja, es decir, re c o rtando determinados fragmentos de la realidad y trans-formndolos a un cierto formato y a un modo de presentacin part i c u l a r.
Aqu reside un problema fundamental: es indudable la propensin quetienen los medios a simplificar o trivializar la realidad, a mimetizarse, a tra-vs del recurso de la espectacularizacin, con los hechos criminales, a retra-tar de modo violento y excesivo la violencia criminal, algo que tiende a ins-taurar un discurso subjetivo, moralizado, ms o menos dramatizado: un dis-curso de la violencia en el que se manifiesta una violencia de la representa-cin en la representacin misma de la violencia (Imbert, 1995: 54).
Y aunque no se trate de considerar a los medios como los nicos respon-sables de la percepcin o la carga de emotividad en cuanto al temor ciuda-dano hacia la delincuencia, es innegable que la ciudadana se alimenta de es-tas fuentes informativas con las que elabora marcos referenciales que la con-duce a generar un cierto sentido y un saber alrededor de la inseguridad y porsupuesto de la violencia. Esta constatacin se refuerza adems, si se toma encuenta que, segn encuestas recientes, en Ecuador los medios son conside-rados como una institucin confiable y una de las menos corruptas4; que,en otras palabras, existe una elevada confianza hacia la actuacin de los me-dios basada en una certera credibilidad (o tal vez sera mejor decir creencia)de los contenidos que stos ponen a circular socialmente. La credibilidadalimenta, en los ciudadanos, la sensacin de tener un saber o un conoci-miento respecto a determinados fenmenos, precisamente porque el de laproduccin meditica es por excelencia el lugar donde el saber y el creer semezclan y confunden, y en el que estamos obligados a reconocer que no
Introduccin 13
congreg a investigadores y acadmicos nacionales y extranjeros provenien-tes de Chile y Colombia as como a periodistas, con el objetivo de que pro-fesionales del mundo del periodismo y de la academia (en un encuentrociertamente no muy usual) puedan intercambiar conceptos y experiencias,desde sus particulares perspectivas, en abierta y sin embargo constructivaconfrontacin.
Algunos son los temas que quedan planteados para la discusin. Uno deellos se refiere a la relacin entre ndices de victimizacin y percepciones deinseguridad. En base a una reciente investigacin realizada en Chile, se pue-de afirmar que existe un desnivel e incluso una franca contradiccin entrelos ndices de victimizacin, que se refieren a encuestas que registran las afir-maciones de los ciudadanos que dicen haber sido vctimas de al menos undelito, y las percepciones de un constante vivir con miedo que otras encues-tas registran entre la ciudadana. Los unos son mucho ms bajos que lasotras. Ciertamente es complicado explicar esta brecha, sin embargo, debe-mos preguntarnos, de dnde los ciudadanos adquieren el conocimiento ne-cesario para comprender la realidad y tener algn tipo de juicio sobre ella?
En primer lugar en las interacciones cotidianas con vecinos, amigos, co-legas de trabajo, en la escuela, etc., para las cuales contarn muchos factoresy condiciones como son la edad, el gnero, la condicin socio- econmicaentre otras. No debemos olvidar que nuestra vida se desenvuelve de una ma-nera ms articulada de lo que piensan los que sostienen que los medios in-fluyen, de modo directo, nuestro comportamiento, como si se tratara sim-plemente de un impacto.
El asunto es otro: los medios generan informacin y otros tipos de ma-teriales simblicos que entran en circulacin sostenidos por las continuasmediaciones sociales, y que se entrecruzan con la experiencia cotidiana y sevuelven patrimonio comn, mucho ms de lo que se puede imaginar a pri-mera vista3. Es ms, los medios contribuyen a sostener o incluso a generarlo que podramos llamar emociones vicarias en relacin a ciertas experien-cias cotidianas. Se trata de emociones percibidas por un efecto de conta-
Mauro Cerbino12
3 Silverstone R. en Por qu estudiar los medios? (2004: 21) escribe: Los medios nos dieron las pala-bras para hablar e ideas para expresar, no como una fuerza desencarnada que acta contra nosotrosmientras nos ocupamos de nuestros asuntos cotidianos, sino como parte de una realidad en la cualparticipamos y compartimos y que sostenemos diariamente por intermedio de nuestras conversa-ciones e interacciones habituales.
4 Las encuestas referidas son: el informe Auditora de la democracia, Ecuador 2004 de la encues-tadora CEDATOS, en la que los medios de comunicacin en el pas disputan con la Iglesia Cat-lica el primer lugar en cuanto a instituciones con la ms alta credibilidad; la otra encuesta es deTransparencia Internacional (2004) y se refiere a las percepciones que los ciudadanos tienen en tor-no a la corrupcin en sus respectivos pases; para Ecuador el nivel de corrupcin de los medios esinferior al promedio del resto de los pases latinoamericanos.
-
gio: uno puede tener miedo de lanzarse desde un puente con un elstico y,sin embargo, vivir una emocin similar y vicaria con el solo hecho de ob-servarlo hacer, ya sea realmente o vindolo en una pelcula (Boni, 2004).
Es muy probable que los medios, de cualquier tipo, escrito, radial o te-l e v i s i vo (aunque es probable que este ltimo de manera acentuada), genere nun temor vicario que podemos llamar precisamente meditico debido al mo-do como retratan, describen, re p resentan los hechos de violencia y de crni-ca roja, es decir, re c o rtando determinados fragmentos de la realidad y trans-formndolos a un cierto formato y a un modo de presentacin part i c u l a r.
Aqu reside un problema fundamental: es indudable la propensin quetienen los medios a simplificar o trivializar la realidad, a mimetizarse, a tra-vs del recurso de la espectacularizacin, con los hechos criminales, a retra-tar de modo violento y excesivo la violencia criminal, algo que tiende a ins-taurar un discurso subjetivo, moralizado, ms o menos dramatizado: un dis-curso de la violencia en el que se manifiesta una violencia de la representa-cin en la representacin misma de la violencia (Imbert, 1995: 54).
Y aunque no se trate de considerar a los medios como los nicos respon-sables de la percepcin o la carga de emotividad en cuanto al temor ciuda-dano hacia la delincuencia, es innegable que la ciudadana se alimenta de es-tas fuentes informativas con las que elabora marcos referenciales que la con-duce a generar un cierto sentido y un saber alrededor de la inseguridad y porsupuesto de la violencia. Esta constatacin se refuerza adems, si se toma encuenta que, segn encuestas recientes, en Ecuador los medios son conside-rados como una institucin confiable y una de las menos corruptas4; que,en otras palabras, existe una elevada confianza hacia la actuacin de los me-dios basada en una certera credibilidad (o tal vez sera mejor decir creencia)de los contenidos que stos ponen a circular socialmente. La credibilidadalimenta, en los ciudadanos, la sensacin de tener un saber o un conoci-miento respecto a determinados fenmenos, precisamente porque el de laproduccin meditica es por excelencia el lugar donde el saber y el creer semezclan y confunden, y en el que estamos obligados a reconocer que no
Introduccin 13
congreg a investigadores y acadmicos nacionales y extranjeros provenien-tes de Chile y Colombia as como a periodistas, con el objetivo de que pro-fesionales del mundo del periodismo y de la academia (en un encuentrociertamente no muy usual) puedan intercambiar conceptos y experiencias,desde sus particulares perspectivas, en abierta y sin embargo constructivaconfrontacin.
Algunos son los temas que quedan planteados para la discusin. Uno deellos se refiere a la relacin entre ndices de victimizacin y percepciones deinseguridad. En base a una reciente investigacin realizada en Chile, se pue-de afirmar que existe un desnivel e incluso una franca contradiccin entrelos ndices de victimizacin, que se refieren a encuestas que registran las afir-maciones de los ciudadanos que dicen haber sido vctimas de al menos undelito, y las percepciones de un constante vivir con miedo que otras encues-tas registran entre la ciudadana. Los unos son mucho ms bajos que lasotras. Ciertamente es complicado explicar esta brecha, sin embargo, debe-mos preguntarnos, de dnde los ciudadanos adquieren el conocimiento ne-cesario para comprender la realidad y tener algn tipo de juicio sobre ella?
En primer lugar en las interacciones cotidianas con vecinos, amigos, co-legas de trabajo, en la escuela, etc., para las cuales contarn muchos factoresy condiciones como son la edad, el gnero, la condicin socio- econmicaentre otras. No debemos olvidar que nuestra vida se desenvuelve de una ma-nera ms articulada de lo que piensan los que sostienen que los medios in-fluyen, de modo directo, nuestro comportamiento, como si se tratara sim-plemente de un impacto.
El asunto es otro: los medios generan informacin y otros tipos de ma-teriales simblicos que entran en circulacin sostenidos por las continuasmediaciones sociales, y que se entrecruzan con la experiencia cotidiana y sevuelven patrimonio comn, mucho ms de lo que se puede imaginar a pri-mera vista3. Es ms, los medios contribuyen a sostener o incluso a generarlo que podramos llamar emociones vicarias en relacin a ciertas experien-cias cotidianas. Se trata de emociones percibidas por un efecto de conta-
Mauro Cerbino12
3 Silverstone R. en Por qu estudiar los medios? (2004: 21) escribe: Los medios nos dieron las pala-bras para hablar e ideas para expresar, no como una fuerza desencarnada que acta contra nosotrosmientras nos ocupamos de nuestros asuntos cotidianos, sino como parte de una realidad en la cualparticipamos y compartimos y que sostenemos diariamente por intermedio de nuestras conversa-ciones e interacciones habituales.
4 Las encuestas referidas son: el informe Auditora de la democracia, Ecuador 2004 de la encues-tadora CEDATOS, en la que los medios de comunicacin en el pas disputan con la Iglesia Cat-lica el primer lugar en cuanto a instituciones con la ms alta credibilidad; la otra encuesta es deTransparencia Internacional (2004) y se refiere a las percepciones que los ciudadanos tienen en tor-no a la corrupcin en sus respectivos pases; para Ecuador el nivel de corrupcin de los medios esinferior al promedio del resto de los pases latinoamericanos.
-
escenas y narraciones marcadas por lo emocional, que hacen predominar jui-cios de tipo estigmtico o estereotpico sin reflexividad alguna.
Hablar de responsabilidad social de los medios significa entonces, po-der asumir, por parte tanto de sus directivos como de los periodistas, que esnecesario repensar las agendas temticas que subyacen al cubrimiento perio-dstico de la violencia reflexionando sobre los discursos y lenguajes que losostienen y revisar permanentemente los criterios de noticiabilidad en rela-cin con las ocurrencias criminales.
En la actualidad, la mayora de la produccin noticiosa parece darse ap a rtir de un conjunto de va l o res-noticias (los va l o res de la noticiabilidad)m a rcado por las lgicas de la velocidad, la simplificacin, la fragmentaciny lo accidental, especialmente cuando se trata de noticias relacionadas conla violencia criminal. Es innegable que, de modo re c u r rente, se afirma queen el periodismo una de las exigencias ms importante es construir la no-ticia en un tiempo corto, prcticamente de prisa y con un frenes inevita-ble. A esta exigencia se acompaa otra, la de la novedad (el valor de la pri-micia), como caracterstica de una labor periodstica obsesionada por pro-ducir la informacin exc l u s i va. Las dos implican un tratamiento periods-tico simplista en el sentido de que reduce la complejidad de los pro c e s o ssociales, que son el escenario en el que se desarrollan los acontecimientos,y de los que una informacin ms atenta debera dar cuenta a travs de unao p o rtuna, es decir ampliada y ms articulada, tematizacin y contextuali-zacin.
Otra de las causas ms relevantes de la simplificacin es el hecho de quelos periodistas pasan muchsimo tiempo en los mismos ambientes, porejemplo judiciales y policiales, y la cobertura se limita a aquellas fuentesprovenientes de estos mbitos. Esta situacin puede producir una absorcinpor parte de los periodistas de las perspectivas y sobre todo de los lenguajesque ah se expresan, y por ende, la prdida de la distancia crtica necesariapara construir noticias que contemplen ms implicaciones y temas a ser co-nectados con los contenidos propios de la noticia (Sorrentino, 1995). Encuanto a la fragmentacin, muchas veces se la disfraza o confunde con laafirmacin del carcter pluralista de la noticia, construida con el aporte demltiples voces y cediendo la palabra a los entrevistados. En realidad, la frag-mentacin (y la yuxtaposicin) con la que se compone y redacta la noticiaproduce una desresponsabilizacin del decir noticioso del periodista. Una
Introduccin 15
solo el saber instalado no logra expeler el creer, sino que el creer a menudoreposa e incluso se consolida en la negacin del saber (Greimas, 1985: 112,traduccin ma).
Otro tema que se propone para la discusin es el de la responsabilidadsocial de los medios en el cubrimiento de acontecimientos violentos. Mu-chas veces el modo de construccin de las noticias sobre actos violentos seda reproduciendo la lgica maniquea de los buenos versus los malos, y por lotanto en la simple contraposicin de inocentes y culpables. De esta mane-ra, la prensa se arroga el derecho de ser justiciera atribuyendo culpabilidado inocencia, mostrando as una profunda irresponsabilidad dado que losprocesos que instaura y las sanciones que establece son someros y a menudoinfluenciados por prejuicios o condiciones ideolgicas del periodista o delmedio. Esta prctica tiene evidentes repercusiones en los juicios y las apre-ciaciones que la opinin pblica tiene y expresa sobre un particular aconte-cimiento, condicionando, de algn modo, la accin de los ciudadanos en suvida cotidiana.
Por ejemplo, cuando la prensa hace un uso reiterado e insistente de cier-tos trminos genricos en titulares como stos: la banda de asaltantes esta-ba liderada por un sujeto colombiano, o los colombianos vuelven ms so-fisticado el crimen, es muy probable que la sola presencia de una personade esa nacionalidad, en los contextos que fuesen, conduzca, de manera me-cnica, a establecer una asociacin directa e inapelable con esos contenidosmediticos, que as terminan fomentando el estigma en torno a los ciuda-danos de esa nacionalidad.
La prctica justiciera de la cobertura periodstica es posible adems -en lamedida en que los medios tienden a p e r s o n a l i z a r el acontecimiento- asignan-do un rol a cada uno de los protagonistas y recogiendo sus testimonios a tra-vs de un dejar hablar que contribuye a crear un cierto efecto de re a l i s m o ,los medios imprimen un profundo dramatismo a las narraciones noticiosasrelacionadas con hechos violentos5. Se trata de una prctica con la que la au-diencia (lectores, televidentes o radioescuchas), puede establecer f c i l e s p ro-cesos de identificacin, y tambin sostener o re p roducir en ella la necesidadde encontrar culpables quedando atrapada y absorta en la contemplacin de
Mauro Cerbino14
5 La personalizacin y el sensacionalismo son dos estrategias comunicativas particularmente tilespara traducir la complejidad en controversia apuntando a las fciles contraposiciones entre lo cla-ro y lo oscuro, entre el s y el no (Sorrentino C. 1995 citando a Bourdieu P., traduccin ma).
-
escenas y narraciones marcadas por lo emocional, que hacen predominar jui-cios de tipo estigmtico o estereotpico sin reflexividad alguna.
Hablar de responsabilidad social de los medios significa entonces, po-der asumir, por parte tanto de sus directivos como de los periodistas, que esnecesario repensar las agendas temticas que subyacen al cubrimiento perio-dstico de la violencia reflexionando sobre los discursos y lenguajes que losostienen y revisar permanentemente los criterios de noticiabilidad en rela-cin con las ocurrencias criminales.
En la actualidad, la mayora de la produccin noticiosa parece darse ap a rtir de un conjunto de va l o res-noticias (los va l o res de la noticiabilidad)m a rcado por las lgicas de la velocidad, la simplificacin, la fragmentaciny lo accidental, especialmente cuando se trata de noticias relacionadas conla violencia criminal. Es innegable que, de modo re c u r rente, se afirma queen el periodismo una de las exigencias ms importante es construir la no-ticia en un tiempo corto, prcticamente de prisa y con un frenes inevita-ble. A esta exigencia se acompaa otra, la de la novedad (el valor de la pri-micia), como caracterstica de una labor periodstica obsesionada por pro-ducir la informacin exc l u s i va. Las dos implican un tratamiento periods-tico simplista en el sentido de que reduce la complejidad de los pro c e s o ssociales, que son el escenario en el que se desarrollan los acontecimientos,y de los que una informacin ms atenta debera dar cuenta a travs de unao p o rtuna, es decir ampliada y ms articulada, tematizacin y contextuali-zacin.
Otra de las causas ms relevantes de la simplificacin es el hecho de quelos periodistas pasan muchsimo tiempo en los mismos ambientes, porejemplo judiciales y policiales, y la cobertura se limita a aquellas fuentesprovenientes de estos mbitos. Esta situacin puede producir una absorcinpor parte de los periodistas de las perspectivas y sobre todo de los lenguajesque ah se expresan, y por ende, la prdida de la distancia crtica necesariapara construir noticias que contemplen ms implicaciones y temas a ser co-nectados con los contenidos propios de la noticia (Sorrentino, 1995). Encuanto a la fragmentacin, muchas veces se la disfraza o confunde con laafirmacin del carcter pluralista de la noticia, construida con el aporte demltiples voces y cediendo la palabra a los entrevistados. En realidad, la frag-mentacin (y la yuxtaposicin) con la que se compone y redacta la noticiaproduce una desresponsabilizacin del decir noticioso del periodista. Una
Introduccin 15
solo el saber instalado no logra expeler el creer, sino que el creer a menudoreposa e incluso se consolida en la negacin del saber (Greimas, 1985: 112,traduccin ma).
Otro tema que se propone para la discusin es el de la responsabilidadsocial de los medios en el cubrimiento de acontecimientos violentos. Mu-chas veces el modo de construccin de las noticias sobre actos violentos seda reproduciendo la lgica maniquea de los buenos versus los malos, y por lotanto en la simple contraposicin de inocentes y culpables. De esta mane-ra, la prensa se arroga el derecho de ser justiciera atribuyendo culpabilidado inocencia, mostrando as una profunda irresponsabilidad dado que losprocesos que instaura y las sanciones que establece son someros y a menudoinfluenciados por prejuicios o condiciones ideolgicas del periodista o delmedio. Esta prctica tiene evidentes repercusiones en los juicios y las apre-ciaciones que la opinin pblica tiene y expresa sobre un particular aconte-cimiento, condicionando, de algn modo, la accin de los ciudadanos en suvida cotidiana.
Por ejemplo, cuando la prensa hace un uso reiterado e insistente de cier-tos trminos genricos en titulares como stos: la banda de asaltantes esta-ba liderada por un sujeto colombiano, o los colombianos vuelven ms so-fisticado el crimen, es muy probable que la sola presencia de una personade esa nacionalidad, en los contextos que fuesen, conduzca, de manera me-cnica, a establecer una asociacin directa e inapelable con esos contenidosmediticos, que as terminan fomentando el estigma en torno a los ciuda-danos de esa nacionalidad.
La prctica justiciera de la cobertura periodstica es posible adems -en lamedida en que los medios tienden a p e r s o n a l i z a r el acontecimiento- asignan-do un rol a cada uno de los protagonistas y recogiendo sus testimonios a tra-vs de un dejar hablar que contribuye a crear un cierto efecto de re a l i s m o ,los medios imprimen un profundo dramatismo a las narraciones noticiosasrelacionadas con hechos violentos5. Se trata de una prctica con la que la au-diencia (lectores, televidentes o radioescuchas), puede establecer f c i l e s p ro-cesos de identificacin, y tambin sostener o re p roducir en ella la necesidadde encontrar culpables quedando atrapada y absorta en la contemplacin de
Mauro Cerbino14
5 La personalizacin y el sensacionalismo son dos estrategias comunicativas particularmente tilespara traducir la complejidad en controversia apuntando a las fciles contraposiciones entre lo cla-ro y lo oscuro, entre el s y el no (Sorrentino C. 1995 citando a Bourdieu P., traduccin ma).
-
Imbert, Grard. 1995. La prensa frente al desorden: representacin de laviolencia y violencia de la representacin en los medios de comunica-cin en Visiones del Mundo, la sociedad de la comunicacin. Lima: Uni-versidad de Lima y Fondo de Desarrollo Editorial.
Silverstone, R. 2004. Por qu estudiar los medios? Buenos Aires: Amorrortu.Sorrentino, Carlo. 1995. I percorsi della notizia. Bologna: Baskerville, Bo-
logna.
Introduccin 17
desresponsabilizacin que se hace ms patente a partir de la aplicacin de lalgica que hemos llamado de lo accidental que es aquella que se refiere a ladisminuida funcin de mediacin del periodista cuando produce una infor-macin de corte inmediatista y con escasa referencia.
Todas estas lgicas impiden que el tratamiento periodstico alcance unamayor profundidad, la cual es posible en la medida en que en los mediossean capaces de elaborar agendas propias de reflexin y superen definitiva-mente el equivocado papel, cuasi fatalista, que se les asigna, de ser meros re-productores de lo dado de la realidad.
Reintroducir la funcin de la mediacin y asumir la responsabilidad so-cial en primera persona, por parte de los periodistas, significa que sean con-cientes de que si bien los medios no nos dicen tanto qu opinin tener so-bre un argumento, sino sobre qu argumento tener una opinin (Boni F.2004: 28)6, entonces se trata precisamente de poder, de algn modo, defi-nir que los medios abran, muestren y sobre todo complejicen sus agendas in-formativas para transparentar y profundizar la construccin de las noticias,y permitir, de este modo, un fructfero trabajo analtico de las audiencias.
El libro se compone de dos secciones. La primera, sobre Periodismo eimaginarios ciudadanos: generacin noticiosa y percepcin de inseguridad,cuenta con las contribuciones de Chiara Sez y Luca Dammert y sus refle-xiones en el caso chileno, Fabio Lpez desde Colombia y de un estudio decaso de Mauro Cerbino.
La segunda seccin, Cobertura y generacin de noticias sobre violen-cia: el problema de la responsabilidad social de los medios de comunica-cin, rene los trabajos de los periodistas lvaro Sierra de Colombia, C-sar Ricaurte y Lenn Artieda de Ecuador.
Bibliografa
Boni, Federico. 2004. Etnografia dei media. Roma-Bari: Laterza.Greimas, A.J. 1985. Del senso 2. Narrativit, modalit, passioni. Milano:
Bompiani.
Mauro Cerbino16
6 Segn Federico Boni: La agenda-setting define propiamente esta capacidad de los medios de po-ner en el orden del da temas y eventos que as llegarn a constituir parte de la cotidiana cons-truccin de la realidad de sus pblicos (Ibidem, Pg. 29, traduccin ma).
-
Imbert, Grard. 1995. La prensa frente al desorden: representacin de laviolencia y violencia de la representacin en los medios de comunica-cin en Visiones del Mundo, la sociedad de la comunicacin. Lima: Uni-versidad de Lima y Fondo de Desarrollo Editorial.
Silverstone, R. 2004. Por qu estudiar los medios? Buenos Aires: Amorrortu.Sorrentino, Carlo. 1995. I percorsi della notizia. Bologna: Baskerville, Bo-
logna.
Introduccin 17
desresponsabilizacin que se hace ms patente a partir de la aplicacin de lalgica que hemos llamado de lo accidental que es aquella que se refiere a ladisminuida funcin de mediacin del periodista cuando produce una infor-macin de corte inmediatista y con escasa referencia.
Todas estas lgicas impiden que el tratamiento periodstico alcance unamayor profundidad, la cual es posible en la medida en que en los mediossean capaces de elaborar agendas propias de reflexin y superen definitiva-mente el equivocado papel, cuasi fatalista, que se les asigna, de ser meros re-productores de lo dado de la realidad.
Reintroducir la funcin de la mediacin y asumir la responsabilidad so-cial en primera persona, por parte de los periodistas, significa que sean con-cientes de que si bien los medios no nos dicen tanto qu opinin tener so-bre un argumento, sino sobre qu argumento tener una opinin (Boni F.2004: 28)6, entonces se trata precisamente de poder, de algn modo, defi-nir que los medios abran, muestren y sobre todo complejicen sus agendas in-formativas para transparentar y profundizar la construccin de las noticias,y permitir, de este modo, un fructfero trabajo analtico de las audiencias.
El libro se compone de dos secciones. La primera, sobre Periodismo eimaginarios ciudadanos: generacin noticiosa y percepcin de inseguridad,cuenta con las contribuciones de Chiara Sez y Luca Dammert y sus refle-xiones en el caso chileno, Fabio Lpez desde Colombia y de un estudio decaso de Mauro Cerbino.
La segunda seccin, Cobertura y generacin de noticias sobre violen-cia: el problema de la responsabilidad social de los medios de comunica-cin, rene los trabajos de los periodistas lvaro Sierra de Colombia, C-sar Ricaurte y Lenn Artieda de Ecuador.
Bibliografa
Boni, Federico. 2004. Etnografia dei media. Roma-Bari: Laterza.Greimas, A.J. 1985. Del senso 2. Narrativit, modalit, passioni. Milano:
Bompiani.
Mauro Cerbino16
6 Segn Federico Boni: La agenda-setting define propiamente esta capacidad de los medios de po-ner en el orden del da temas y eventos que as llegarn a constituir parte de la cotidiana cons-truccin de la realidad de sus pblicos (Ibidem, Pg. 29, traduccin ma).
01._ndice[1]02._Presentacin._Adrin_Bonilla[1]03._Introduccin._Mauro_cerbino[1]