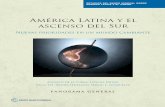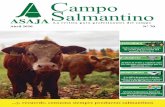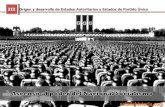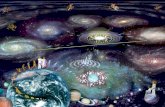Lindert_El Ascenso Del Sector Público_vol.2_Ints
-
Upload
david-sarmiento -
Category
Documents
-
view
226 -
download
2
Transcript of Lindert_El Ascenso Del Sector Público_vol.2_Ints
-
EL ASCENSODEL SECTOR PBLICO
Evidencia adicional
00 Lindert_Preliminares TII_pdf_GuillermoH.idml 100 Lindert_Preliminares TII_pdf_GuillermoH.idml 1 12/05/11 02:43 p.m.12/05/11 02:43 p.m.
-
00 Lindert_Preliminares TII_pdf_GuillermoH.idml 200 Lindert_Preliminares TII_pdf_GuillermoH.idml 2 12/05/11 02:43 p.m.12/05/11 02:43 p.m.
-
3
NDICE
Prefacio al volumen II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Quinta ParteLA ESTRUCTURA SUBYACENTE
XIII. Una teora mnima de las transferencias sociales . . . . . . . . . . . . . . . . 111. De la base hacia arriba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112. El modelo bsico de las luchas redistributivas . . . . . . . . . . . . . . . 133. Quin se preocupa por quin? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214. El tratamiento de las personas de otros lugares . . . . . . . . . . . . . 245. Cambios en la voz poltica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286. Resumen de las predicciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
XIV. Una gua para las pruebas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331. Qu clase de laboratorio? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332. El sistema simultneo que relaciona el gasto social y el cre-
cimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353. Algunos puntos de vista alternativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414. Cmo puede un pas convertirse en otro pas? La regla
mantngase-en-la-muestra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Sexta ParteINFORME SOBRE EL GASTO SOCIAL, LOS EMPLEOS
Y EL CRECIMIENTO
XV. Explicacin del crecimiento de la educacin pblica de masas 491. Cuantifi cacin de las determinantes de la escolaridad de
las masas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502. La exogeneidad de la democracia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583. Huellas de elitismo en la poltica educativa del Tercer
Mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624. Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
XVI. Explicacin del aumento de las transferencias sociales,1880- 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
1. Algunas de las fuerzas que sealaron el camino . . . . . . . . . . . . . 72
00 Lindert_Preliminares TII_pdf_GuillermoH.idml 300 Lindert_Preliminares TII_pdf_GuillermoH.idml 3 27/05/11 09:29 a.m.27/05/11 09:29 a.m.
-
4 NDICE
2. La suma de las explicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804. Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
XVII. Qu fue lo que impuls el gasto social en la posguerra? . . . . . . . 861. Las tres fuerzas principales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872. Otros veredictos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963. Informe contable de las diferencias en el gasto social . . . . . . 994. Resumen: cmo han cambiado los determinantes desde
1880? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
XVIII. Las transferencias sociales difcilmente afectaron al crecimiento 1091. Requisitos bsicos para encontrar los efectos de las trans-
ferencias sociales sobre el crecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1102. Lo que han encontrado las pruebas hechas en el pasado
sobre el crecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1123. Mejores pruebas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1134. Qu costos netos quedan? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
XIX. La reconciliacin del desempleo y el crecimiento en la OCDE, por GAYLE J. ALLARD y PETER H. LINDERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1311. El desempleo desde 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1322. La explicacin del empleo y el desempleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1363. De cmo las mismas fuerzas afectaron la productividad ... 1514. Resumen: instituciones, empleos y crecimiento . . . . . . . . . . . . . 156
Apndice A: Series de tiempo de las matrculas escolares y de los profe-sores, 1830-1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Apndice B: Datos confl ictivos sobre las matrculas en escuelas elemen-tales en el Reino Unido, 1851-1931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185Matrculas en escuelas primarias en Inglaterra y Gales . . . . . . . . . . . . 186Matrculas en escuelas primarias de Escocia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188Matrculas en las escuelas elementales de Irlanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188Matrcula en las escuelas elementales del Reino Unido, 1851-1931 189Matrculas en primaria ms secundaria revisadas para el Reino
Unido, 1881-1931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Apndice C: Gastos en educacin pblicos y totales como porcentajes del PIB, 1850-1910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Apndice D: Regresiones que predicen la escolaridad, el crecimiento, las transferencias sociales y los impuestos directos, 1880-1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Apndice E: Regresiones que predicen el gasto social, el crecimiento y el empleo, OCDE, 1962-1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
00 Lindert_Preliminares TII_pdf_GuillermoH.idml 400 Lindert_Preliminares TII_pdf_GuillermoH.idml 4 27/05/11 09:29 a.m.27/05/11 09:29 a.m.
-
NDICE 5
Apndice F: Transferencias sociales circa 1990 versus la historia . . . . . . 241
Apndice G: Frmulas explicativas de tipo contable posregresin . . . . . . 247
Bibliografa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251ndice analtico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
00 Lindert_Preliminares TII_pdf_GuillermoH.idml 500 Lindert_Preliminares TII_pdf_GuillermoH.idml 5 27/05/11 09:29 a.m.27/05/11 09:29 a.m.
-
00 Lindert_Preliminares TII_pdf_GuillermoH.idml 600 Lindert_Preliminares TII_pdf_GuillermoH.idml 6 12/05/11 02:43 p.m.12/05/11 02:43 p.m.
-
7
PREFACIO AL VOLUMEN II
Este volumen cubre la mayor parte del cuerpo de ideas y temas de que se trata en los dos volmenes, pero los lectores tambin desearn consultar el volumen I, que est escrito para una amplia audiencia no especialista. A con-tinuacin presento un bosquejo condensado de los contenidos del volumen I.
Primera Parte: Panorama general
I. Modelos e interrogantesII. Hallazgos
Segunda Parte: El ascenso del gasto social
III. Ayuda a los pobres antes de 1880IV. La interpretacin de las interrogantes sobre la ayuda a los pobres en los
primeros aosV. El ascenso de la educacin pblica generalizada antes de 1914VI. La escuela pblica en el siglo XX: qu pas con el liderazgo de Estados
Unidos?VII. La explicacin del aumento de las transferencias sociales desde 1880
Tercera Parte: Perspectivas para las transferencias sociales
VIII. La crisis de las pensiones pblicasIX. Las transferencias sociales en el Segundo y Tercer Mundo
Cuarta Parte: Cules son los efectos sobre el crecimiento econmico?
X. Las claves de la interrogante del free lunchXI. Acerca del tan mencionado fracaso del Estado de bienestar suecoXII. Cmo se conformaron las claves: la democracia y el control de costos
00 Lindert_Preliminares TII_pdf_GuillermoH.idml 700 Lindert_Preliminares TII_pdf_GuillermoH.idml 7 12/05/11 02:43 p.m.12/05/11 02:43 p.m.
-
8 PREFACIO AL VOLUMEN II
Bibliografa para el volumen I
Para los lectores que quieran profundizar en la evidencia de estos dos vol-menes, los principales conjuntos de datos de apoyo estn disponibles en in-ternet ya sea en: (http://www.cup.org/0521821754) o en la pgina del autor (http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/fzlinder).
Autorizaciones para ambos volmenes
Partes de los captulos VII (volumen I) y XVI (volumen II) fueron publicadas por primera vez, en forma diferente, en Peter H. Lindert, The Rise of Social Spending, 1880-1930, Explorations in Economic History 31, enero de 1994, pp. 1-37.
Partes de los captulos VII (volumen I) y XVII (volumen II) aparecieron por primera ocasin, en forma diferente, en Peter H. Lindert, What Limits Social Spending?, Explorations in Economic History 33, I, enero de 1996, pp. 1-34.
Una parte del captulo XVII del volumen II se present, en forma dife-rente, en el artculo de Lorenzo Kristov, Peter Lindert y Robert McClelland, Pressure Groups and Redistribution, Journal of Public Economics 48, 2, junio de 1992, pp. 135-163.
00 Lindert_Preliminares TII_pdf_GuillermoH.idml 800 Lindert_Preliminares TII_pdf_GuillermoH.idml 8 12/05/11 02:43 p.m.12/05/11 02:43 p.m.
-
QUINTA PARTE
LA ESTRUCTURA SUBYACENTE
01 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 901 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 9 12/05/11 02:46 p.m.12/05/11 02:46 p.m.
-
01 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 1001 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 10 12/05/11 02:46 p.m.12/05/11 02:46 p.m.
-
11
XIII. UNA TEORA MNIMA DE LAS TRANSFERENCIASSOCIALES
Bueno, OK, eso puede funcionar en el mundo real, pero funciona en la teora?
Atribuido a un economista
PARA explicar tanto las causas como las consecuencias del gasto social, ayu-da contar con una estructura coherente, una que revele las relaciones lgicas entre los numerosos puntos que se estn exponiendo. Sin un enfoque terico unifi cador, las numerosas conclusiones a que hemos llegado en este libro podran parecer ad hoc y eclcticas. Los lectores sern mejor servidos, y qui-zs ser ms fcil persuadirlos, si las ideas son todas parte de una sola lgi-ca, con un mnimo de califi caciones. Por fortuna, s hay una estructura unifi -cadora que se ajusta a las conclusiones del libro, y la misma es bosquejada en este captulo.
El enfoque que ofrecemos aqu viola un cdigo de procedimiento cient-fi co particular. Segn un cdigo ortodoxo, se supone que uno obtiene un conjunto de supuestos tericos y a partir de ellos llega a conclusiones antes de comprobar empricamente las predicciones. Este libro recorre ese sende-ro en sentido inverso. Primero llegan las inducciones, y las deducciones lgi-cas lo hacen al fi nal. Defi nitivamente soy culpable de una ingeniera en senti-do inverso a partir de los hechos histricos para retornar a un conjunto de predicciones de un modelo y slo entonces llegar a los supuestos del modelo. Este captulo procura optimizar su diseo terico de un modo particular, minimizando alguna combinacin de las falsedades y complejidades de los supuestos que nos llevan a las predicciones que se ajustan a los hechos. La bsqueda, entonces, es por el conjunto ms sencillo posible de supuestos que predicen la mayora de las principales conclusiones empricas de este libro.
1. DE LA BASE HACIA ARRIBA
Para hacer un modelo del proceso poltico en el que se cobran impuestos a algunos grupos y se les dan transferencias a otros, es preciso hacer una elec-cin inicial bsica entre dos estrategias de modelado. Una construye un mo-delo en el que los grupos de presin o intereses privados se enfrentan entre s movilizando recursos dentro del proceso poltico. Este enfoque procede de la base hacia arriba, remplazando a los individuos que ocupan los ms altos cargos y a los candidatos a esos mismos puestos con un mercado poltico
01 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 1101 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 11 12/05/11 02:46 p.m.12/05/11 02:46 p.m.
-
12 LA ESTRUCTURA SUBYACENTE
que concede mecnicamente los frutos del mismo al grupo de presin que cabilde con ms efi cacia desde abajo. Un ejemplo es el enfoque del votante medio, donde el juego se lleva a cabo al nivel ms bsico y el proceso polti-co no pasa de ser un mero marcador para llevar la puntuacin. La otra elec-cin construye desde arriba hacia abajo, modelando cuidadosamente el in-ters propio de uno o unos pocos polticos del ms alto nivel. Ese modelado desde arriba hacia abajo remplaza el inters propio de los grupos de presin en la base con reacciones mecnicas que entregan los votos, el dinero y el poder a los que estn arriba, en respuesta a su conducta cuidadosamente modelada.
La argumentacin en contra de la teora que parte de la base hacia arri-ba y favorable a la teora que va de arriba hacia abajo ha sido bien expuesta por Mancur Olson:1
La metfora de negociaciones voluntarias y mutuamente ventajosas y los costos de transaccin que las limitan (como en el modelo de Becker del grupo de pre-sin) no basta por s sola y ni siquiera es el punto de partida natural para una teora del gobierno y de la poltica.
Para entender a los gobiernos y las buenas o malas cosas que hacen y a las anarquas horribles que emergen en su ausencia no puede haber ningn susti-tuto de una teora del poder [] debemos entender no slo los benefi cios del in-tercambio voluntario sino tambin la lgica de la coercin y de la fuerza.
Los dos enfoques tienen sus ventajas respectivas. El enfoque de arriba hacia abajo modela mejor a las autarquas, como en los trabajos ms recien-tes de Mancur Olson. Tambin es preferible para explicar resultados polti-cos particulares que dependen de negociaciones de pequeos grupos entre agentes a los niveles superiores, en las que se incluyen juntos un gran nme-ro de temas en un solo paquete. El enfoque de abajo hacia arriba se ajusta mejor a los ambientes polticos competitivos que son motivados por cambios en la opinin pblica o por los intereses propios de los grupos de presin,
1 Olson, 2000, p. 66. La sagaz argumentacin de Olson es presentada, sin embargo, despus de que ha caricaturizado en cierta medida los modelos de Becker y Coase en las pginas prece-dentes (45-66). Olson acusa a sus estructuras de implicar que el proceso poltico es el ptimo de Pareto, de dar una apariencia falsa de complejidad y de ser utpico. Yo no leo ni a Becker ni a Coase de esa manera. Las predicciones de Becker (1983, 1985) y de Becker-Mulligan (1998) so-bre la forma en que la presin de los grupos que compiten puede reducir los costos de peso muerto no parecen tener ms seguridad sobre los mecanismos de correccin que las que pre-senta Hirschman en Exit, Voice, and Loyalty (1970), que de manera parecida describe la bsque-da de correctivos organizacionales que slo funcionan en forma burda y parcial.
Quizs la crtica de Olson fue agudizada por su deseo de dirigir nuestra atencin a las auto-cracias y otros casos donde son pocos los que tienen voz y el resultado es inefi ciente econmica-mente. Tambin yo he tratado de esos casos en otras partes (en este libro en los captulos V, VII y XV-XVII, y en Lindert, 2003), pero interpreto que el modelo de Becker se aplica a democracias ms competitivas.
01 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 1201 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 12 12/05/11 02:46 p.m.12/05/11 02:46 p.m.
-
UNA TEORA MNIMA DE LAS TRANSFERENCIAS SOCIALES 13
como en los primeros trabajos de Mancur Olson y el tratamiento que da Gary Becker a las luchas redistributivas con sus consecuencias de costos de peso muerto.2
El enfoque de la base hacia arriba tiende a ser preferido por cualquiera que est procurando describir la forma en que los cambios histricos en los intereses propios de grupos amplios afectan a los impuestos y al gasto social. Ese atractivo es especialmente fuerte para un estudio de las democracias que son miembros de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Eco-nmicos (OCDE). De conformidad con lo anterior, sigo el enfoque de la base hacia arriba por pensar que ofrece predicciones ms tiles con supuestos menos estrictos. Aun as es posible incorporar la conducta optimizadora de los autcratas, burcratas y otras personas que ocupan altos cargos pbli-cos, siempre que se les considere slo como otro conjunto de grupos de pre-sin en un mercado poltico muy competitivo.
Por supuesto, elegir darle importancia a la competencia entre los grupos de presin tiene sus costos. Cuanto mayor sea el poder unilateral de los que ocupan los altos cargos, menos adecuado es el marco que elegimos aqu. El modelo no podr decirnos nada sobre el gasto social en las dictaduras socia-listas. Tambin har caso omiso de muchas instituciones electorales y guber-namentales, como las diferencias entre los sistemas presidenciales y los par-lamentarios. Incluso ignora a los partidos polticos. En su peor aspecto, el modelo del grupo de presin supone que no importa quin ocupe el poder, pues modela a los funcionarios de mayor nivel como si estuvieran equili-brndose precariamente en un balancn cuya posicin se mantiene gracias al equilibrio entre los poderes de los grupos de presin. No estoy del todo satis-fecho con la implicacin de que, para lo que suceda con los impuestos, no importa que sea George Bush o Albert Gore el que haya ganado las eleccio-nes presidenciales del ao 2000. No obstante, es preciso simplifi car en cierta medida, y todas las predicciones tienen un grado de error.
2. EL MODELO BSICO DE LAS LUCHASREDISTRIBUTIVAS
El modelo de Becker de la competencia entre los grupos de presin es impre-sionantemente frugal. Becker logr llegar a conclusiones posibles y compro-bables sobre el crecimiento econmico y los presupuestos del gobierno con slo suponer la competencia entre los grupos de presin. Se puede ampliar para generar un mayor nmero de predicciones que se ajusten a los hechos
2 Para ejemplo de modelos que parten de arriba hacia abajo y que hacen hincapi en la auto-cracia, vanse: McGuire y Olson, 1996; Niskanen, 1997, y Olson, 2000. Para mayor hincapi en la competencia entre los grupos de presin, vanse Olson, 1965; Peltzman, 1980; Meltzer y Rich-ard, 1981; Becker, 1983, 1985, y Becker y Mulligan, 1998. Para un estudio general matemtico de las economas polticas, vase Persson y Tabellini, 2000.
01 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 1301 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 13 12/05/11 02:46 p.m.12/05/11 02:46 p.m.
-
14 LA ESTRUCTURA SUBYACENTE
meditando ms sobre los intereses del grupo y, en el apartado siguiente, so-bre la distribucin de la voz poltica.3
Suponga que un gobierno transfi ere ingreso entre dos grupos de agentes econmicos, con posibles costos laterales, en respuesta a los grupos de pre-sin poltica. El tamao en ltima instancia de la transferencia depende de las presiones ejercidas por los grupos de presin en competencia. Las presio-nes pueden tomar varias formas: votar para quitar o reelegir a los que ocu-pan altos cargos, contribuciones a las campaas, revueltas violentas, o so-bornos. El atributo clave de la presin es que sta cuesta recursos y afectar la redistribucin.
Supongamos que G > 0 es el valor real de una transferencia propuesta de NT contribuyentes, el grupo T, a NS individuos subsidiados,, el grupo S. Para simplifi car, suponga que las transferencias son compartidas por igual dentro de cada grupo, de modo que todos los de S reciben G/NS y todos los de T pa-gan G/NT. Adems de los efectos directos, los costos de peso muerto o los benefi cios pueden modifi car la forma en que los efectos de las transferencias se distribuyen entre los dos grupos. Concentrmonos en el caso de los costos de peso muerto netos, DS y DT, en vez de en los benefi cios netos. Cada uno de los miembros del grupo subsidiado debe soportar los costos DS (G)/N como una resta a su ganancia de G/NS, y cada miembro del grupo que contribuye a los impuestos debe soportar el costo combinado (G + DT)/NT. Los costos de peso muerto son funciones crecientes y en aceleracin de las cantidades transferidas: DS (G), DT (G) > 0, y tambin DS (G), DT (G) > 0.
Los dos grupos de presin que luchan entre s por la transferencia no son necesariamente los mismos que el grupo subsidiado y el gravado. En la vida poltica pocas veces ocurre que todas las personas simplemente votan con sus bolsillos, como lo implic Becker. Introducir esta distincin genera-lizadora en el modelo ms sencillo de Becker tiene muchas consecuencias. Es posible modelar directamente las simpatas de los grupos y facilitar el camino para hacer predicciones sobre todo el rango de casos en que el grupo gravado o el subsidiado no tiene voz poltica. Hay nueve grupos posibles, como lo muestra el cuadro XIII.1. Anticipando los efectos directos y de peso muerto de un impuesto y una transferencia propuestos, los agentes forman dos grupos de presin opuestos: el grupo F, de tamao NF , a favor de la pro-puesta, y el grupo A, de tamao NA, contrario a la misma. El conocido modelo de votar-segn-su-bolsillo admite slo los grupos SF y TA. Sin embargo, nosotros admitimos todos los grupos, de modo que cada grupo puede impli-car una mezcla de personas que sern subsidiadas, gravadas o que no se ve-rn afectadas, aunque ciertamente imaginaremos una correlacin entre los miembros de los grupos F y S, y entre los A y los T. Los dos grupos opuestos ejercen presiones sobre el gobierno, presiones que imaginamos son presiones
3 El modelo en este apartado aprovecha principalmente la colaboracin de Lorenzo Kristov y Rob McClellend, publicada en Kristov et al.,1992, pp. 137-149.
01 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 1401 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 14 12/05/11 02:46 p.m.12/05/11 02:46 p.m.
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
-
UNA TEORA MNIMA DE LAS TRANSFERENCIAS SOCIALES 15
crecientes del tiempo y del dinero que gastan en la lucha poltica. Suponga-mos que EF y EA son sus gastos de recursos en la lucha. El tamao de la redis-tribucin G = G(EF , EA) responde a las presiones opuestas con rendimientos decrecientes para cada lado de la presin, de modo que G/EF = GF > 0, 2G/ EF
2 = GFF < 0, GA < 0 y GAA > 0. Los gastos agregados de los grupos (EF , EA) determinan el valor de la transferencia G, que a su vez determina los valores de DS y DT, y los efectos netos sobre los miembros de los grupos S y T.
Cada individuo dentro de un grupo activo se interesa por su propio con-sumo Yi, y tambin por los benefi cios o prdidas per capita en los grupos S y T afectados. Por lo tanto, el individuo i de la funcin de utilidad Ui incorpora los tres elementos:
Ui = ai (Yi )Yi + bi [ G DS (G) ] /NS + ci [ G DT (G)] /NT , (I)
donde ai, bi y ci son los coefi cientes de su inters y preocupacin. Expresan, respectivamente, su tasa de inters por su propio consumo, por los efectos de las transferencias sobre los miembros promedio de los grupos subsidia-dos, y por los efectos sobre el contribuyente promedio.
El agente i maximiza Ui con respecto a sus gastos individuales eiF y eiA sujeto a la limitacin de que el ingreso prefi scal Wi es mayor o igual a Yi + eiF + eiA, y dadas las funciones de gasto conocidas del campo opositor. Un teorema de Peter Ordeshook asegura la existencia de un equilibrio de Nash en estra-tegias puras, ya que este juego no cooperativo de N personas satisface los criterios para un juego cncavo de forma normal.4 Por el momento dejamos de lado el caso del free riding dentro del propio campo al que pertenece, aun-que esto se convierte posteriormente en un factor que inclina la prediccin hacia una mayor dependencia del xito del cabildeo en el tamao del grupo afectado.
Los benefi cios marginales de un dlar o de una hora empleados en el ca-
4 Ordeshook, 1986, p. 129.
CUADRO XIII.1. Nueve grupos de poblacin defi nidos segn el estatusdel grupo afectado y la pertenencia a los grupos de presin poltica
Estatus del grupo afectado
Para ser Ni gravadoCampo poltico subsidiado (S) ni subsidiado (U) Para ser gravado (T)
Activamente a favor (F) Grupo SF Grupo UF Grupo TFInactivo (I) Grupo SI Grupo UI Grupo TIActivamente en contra (A) Grupo SA Grupo UA Grupo TA
01 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 1501 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 15 12/05/11 02:46 p.m.12/05/11 02:46 p.m.
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
usuarioResaltado
-
16 LA ESTRUCTURA SUBYACENTE
bildeo son iguales a la cantidad de consumo a que renuncia el individuo. Es decir, las condiciones optimizadoras de primer orden implican estas condi-ciones para una solucin interior:
[bi (1 DS ) /NS ci (1 + DT) /NT ] GF = ai (2a)
para uno que lucha a favor de la transferencia, y
[ci (1 + DT ) /NT bi (1 DS) /NS] GA = ai (2b)
para uno que lucha contra la transferencia.5
Con grandes nmeros de participantes, como es lo comn en las disputas nacionales acerca de los impuestos y las transferencias, la conducta individual que acabamos de bosquejar se agrega hasta constituir la conducta general con los mismos parmetros y estticas comparativas similares. Las eiF y eiA implica-das por las soluciones anteriores en las ecuaciones (2a) y (2b) se convierten en las EiF y EiA agregadas. Las formas funcionales no se conservarn, pero bajo supuestos posibles las derivadas parciales mantienen los mismos signos.6
Varias implicaciones clave del modelo ya estn implcitas en la conducta individual antes de que se las agregue para formar los gastos totales de cabil-deo de los dos lados del enfrentamiento. Las condiciones de primer orden del individuo para su compromiso con uno u otro grupo conforman el xito de ese grupo y el tamao de la transferencia. Observe que la efectividad mar-ginal de la contribucin de una persona a la disputa poltica disminuye a medida que uno contribuye ms y ms (GFF < 0 para los que estn a favor, y GAA > 0 para los que estn en contra). Tambin es probable que el costo de la unidad de consumo ai aumente a medida que las contribuciones adicionales a la causa presionen hacia la disminucin al propio consumo (Yi). Modifi car cualquier parmetro de la ecuacin (2a) o de la (2b) puede hacer que estos benefi cios marginales y estos costos marginales no se intersequen a un nivel positivo de las contribuciones, de modo que el individuo se retira de la lucha redistributiva.
La grfi ca XIII.1 ilustra esta situacin. En el caso base, mostrado con l-neas continuas, el individuo se une a la lucha y contribuye un eiF positivo (para alguien a favor, o un eiA para un oponente) en el punto F de equilibrio entre los benefi cios adicionales por la contribucin a la causa y los costos adicionales en trminos del consumo personal. Se supone que la curva de los benefi cios marginales tiene pendiente negativa como funcin de la cantidad contribuida, porque la efectividad marginal, GF o GA, debera disminuir con la cantidad contribuida.
5 Algunos de los signos en esta expresin estn dados por un resultado paralelo que elimina la posibilidad de que un activista gaste recursos a favor de ambos bandos. Vase Kristov et al., 1992, p. 139.
6 Kristov et al., 1992, pp. 142-145.
01 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 1601 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 16 12/05/11 02:46 p.m.12/05/11 02:46 p.m.
usuarioResaltado
-
UNA TEORA MNIMA DE LAS TRANSFERENCIAS SOCIALES 17
Los cambios en las condiciones pueden hacer que las personas abando-nen la causa y no contribuyan con nada ms que apoyos verbales que no cuestan nada. Primero considere el caso alternativo de un mayor valor mar-ginal del consumo propio de uno (ai), la lnea superior de guiones. En este caso, las curvas no se intersecan en el rango positivo y el individuo se torna pasivo. Ese aumento en la preferencia por el consumo propio puede tener su origen en la pobreza. Uno debe mantenerse vivo en el corto plazo, y los po-bres tienen una utilidad marginal superior del ingreso destinado al consu-mo. Ya tenemos ahora una implicacin til de sentido comn del marco del grupo de presin: la pobreza hace que las personas se excluyan de las luchas polticas. En un pas rico, los pobres permanecen afuera ms y votan menos, como se observ empricamente en el captulo VII y se observar en los cap-tulos XV-XVII. En contraste, los ricos contribuyen ms, aunque slo sea por-que para ellos es ms fcil sacrifi car consumo. En los pases ms pobres, las lites tienen ms infl uencia porque son muy pocas las personas que pueden contender en la arena poltica. Es razonable suponer que es ms probable que los pobres se unan al grupo F en la lucha por las redistribuciones pro-gresivas de los ricos a los pobres y que estarn ms cercanos a unirse al gru-po A contra las redistribuciones regresivas de los pobres a los ricos. sta es nuestra primera implicacin plausible y comprobable del modelo: La po-breza hace que los pobres salgan de las contiendas polticas, de modo que las
GRFICA XIII.1. Incentivos para que un individuose una a la lucha redistributiva
Ventaja o costo marginal(en unidades de consumo)
estancia individual fuera de la lucha
esfuerzo ptimo de la lnea bsicaelF (o elA)
valor marginal de la lnea bsica de consumo propio (ai )
producto marginal de la lnea de fondo de contribuir a la causa
curva inferiordel producto marginal
un ai ms alto (p. ej., debido a la pobreza)
gasto individual de recursos para la lucha poltica
0
F
01 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 1701 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 17 12/05/11 02:46 p.m.12/05/11 02:46 p.m.
usuarioResaltado
usuarioResaltado
-
18 LA ESTRUCTURA SUBYACENTE
redistribuciones son menos progresivas y/o ms regresivas en los pases po-bres o en pases en que la desigualdad del ingreso es mayor.7
Esta prediccin, apoyada por el empirismo histrico de los captulos VII y XV-XVII, ayuda a explicar la paradoja de Robin Hood que se present en el captulo I. Contradice la idea comn de que la mayor desigualdad en el in-greso le dar ms poder a Robin Hood y a otros cuya intencin es quitarle a los ricos. Una de las principales razones por las que la mayor desigualdad no hace que se grave ms a los ricos es que la desigualdad desalienta a los pobres y stos no se unen a la lucha por la redistribucin progresiva.
Del otro lado de la ecuacin, todo lo que haga que disminuya la produc-tividad marginal de las contribuciones de tiempo y consumo a la lucha pol-tica puede tambin hacer que algunas personas abandonen sta, como lo muestra la curva discontinua del producto marginal en la grfi ca XIII.1. Esta posibilidad proporciona un numeroso conjunto de implicaciones que se rela-cionan con los parmetros del lado de los benefi cios en la ecuacin.
Los benefi cios de unirse a la contienda pueden ser desplazados por cam-bios en los costos de peso muerto de la redistribucin adicional (DS y DT ). ste es un punto clave en el que ha hecho hincapi repetidas veces Gary Beck er. Aumentar los costos de peso muerto para que los cubra el grupo sub-sidiado le dar a los proponentes (el grupo F) menos deseos de luchar y re-ducir sus gastos en la contienda. Aumentar los costos de peso muerto que deber cubrir el grupo gravado (el grupo T) fortalece su deseo de luchar con-tra la redistribucin propuesta. De este modo, Becker invoca una mano in-visible de la poltica que puede incluso convertir a los grupos de presin en vigilantes efi cientes. Por extensin, si hay dos o ms diseos para lograr la misma redistribucin, el diseo ms costoso atraer, tarde o temprano, ms ataques en el escenario poltico. El efecto de los costos de peso muerto se ajusta a una prediccin que ya hicieron Becker y Mulligan.8 Tambin se ajus-ta a las reformas histricas de las que se trat en los captulos X-XII, y al prin-cipio de los riesgos presupuestarios del captulo XII. Bajo ese principio, cuan-to mayor sea el presupuesto de un gobierno, mayor ser el costo marginalde elegir el diseo equivocado de cualquier cambio adicional de las tasas de impuesto y de transferencia. El principio de los riesgos presupuestarios se ajusta al modelo presente porque cuanto mayor sea el presupuesto, mayores sern DS y DT . El efecto del costo de peso muerto implica, por lo tanto, otra prediccin plausible del modelo del grupo de presin: Las redistribuciones
7 Esto es, si todo lo dems permanece sin cambio. La capacidad de los pobres o de cual-quiera afuera del campo poltico sigue dependiendo de los intereses individuales y de lo que les importa a los que permanecen en el campo poltico. En este captulo volveremos a este tema cuando nos ocupemos del tratamiento que se da a las personas de otros lugares. El punto corres-pondiente fue observado en la historia temprana de la ayuda a los pobres, cuando los ricos de Inglaterra, con derecho al voto, tuvieron antes de la dcada de 1830 sus propias razones para apoyar mayores impuestos destinados a la ayuda a los pobres.
8 Becker y Mulligan, 1998.
01 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 1801 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 18 12/05/11 02:46 p.m.12/05/11 02:46 p.m.
-
UNA TEORA MNIMA DE LAS TRANSFERENCIAS SOCIALES 19
ms costosas tienen una desventaja inherente en un escenario poltico com-petitivo.
Otros parmetros que conforman los benefi cios marginales de contri-buir a la causa redistributiva tambin ofrecen predicciones que pueden ajus-tarse, y parecen ajustarse, a la experiencia histrica. Considere el efecto del tamao de los grupos afectados, ejemplifi cado con el tamao del grupo sub-sidiado S. Si usted propende a favorecer a este grupo con un pago de transfe-rencia, de qu modo el tamao del grupo S afectar las contribuciones pol-ticas en tiempo y en dinero que usted haga, as como la forma en que vote? Si su preocupacin por el grupo est relacionada con la cantidad que la transferencia entrega por benefi ciario, como se supone aqu, entonces, cuan-to mayor sea el tamao del grupo, tanto menos se sentir usted inclinado a contribuir. Si usted realmente desea verlos tener ms recursos por persona, distribuir la misma transferencia (G) entre un grupo ms grande NS le ofre-cer menos a cada uno de sus integrantes, lo que hace que disminuya la cur-va de benefi cio marginal en la grfi ca XIII.1. Usted dar menos o incluso po-dra abandonar el juego. Lo mismo se aplicara entre el grupo que lucha por defender a los contribuyentes: cuantos ms sean los contribuyentes que gra-var la propuesta, sin que se modifi quen otras variables, tanto menos grava-r una determinada transferencia a cada uno de ellos. El mayor tamao del grupo hace que sean ms los que abandonen la contienda. Como lo dej en claro Mancur Olson, un grupo grande tiene el problema de los free-riders.9 Por lo tanto:
Cuanto ms grande sea uno de los grupos afectados, menor ser lo que se com-prometa per capita en la contienda, y tanto ms dbil ser su cabildeo. Esto es, un grupo subsidiado ms grande recibir menos por benefi ciario si lo dems no se modifi ca. Un grupo gravado ms grande pagar un impuesto total mayor, pero la carga por contribuyente ser menor.
Observe que esta prediccin sobre las multitudes dbiles en lo que res-pecta a los cabildeos se refi ere a las transferencias e impuestos por miembro del grupo afectado y no al tamao de la transferencia en s. El modelo permi-te, como puede intuirse, que un grupo ms grande termine con ms o menos de la cantidad absoluta gravada y transferida. Contra el efecto negativo de las contribuciones por miembro del grupo que se preocupa por mejorar a los que estn en ms mala situacin (grupo F o grupo A) debe considerarse el tamao del grupo de partidarios. Aumentar la poblacin NS entre la cual se distribuir un subsidio puede hacer surgir simpatas por el grupo en conjun-to, aumentando NF o disminuyendo NA, o ambos a la vez. En forma parecida, aumentar la poblacin NT que compartir la carga del impuesto puede incre-mentar la simpata para el grupo de contribuyentes en conjunto, aumentan-
9 Olson, 1965.
01 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 1901 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 19 12/05/11 02:46 p.m.12/05/11 02:46 p.m.
-
20 LA ESTRUCTURA SUBYACENTE
do NA o disminuyendo NF , o ambos a la vez. Por lo tanto, hay dos efectos que se compensan sobre la cantidad total gravada y transferida: por una parte, se diluye el impuesto/transferencia por miembro del grupo afectado, mientras que por la otra se obtienen ms recursos para el cabildeo por el mayor n-mero de miembros que salen a la calle, contribuyen con ms dinero o votan por la causa.
El supuesto ms prudente es que los efectos sobre las contribuciones por miembro del grupo afectado continuarn en el sentido implicado por las ecua-ciones (2a) y (2b), aunque el impuesto y las transferencias totales podran au-mentar o bien disminuir. Todo lo que se necesita para obtener el resultado por miembro que se predice aqu es que la dilucin directa de los benefi cios y el oportunismo sin esfuerzo entre los miembros del grupo de partidarios supera-r el aumento en el nmero de partidarios del grupo afectado.
Como un ejemplo emprico, en el captulo VIII y en los apndices D y E se us la reciente experiencia histrica para encontrar que cuanto mayor sea la proporcin de la poblacin mayor de 65 aos, menores sern los be-nefi cios del retiro pblico por persona anciana. Esto a pesar de la prediccin relacionada del captulo VIII de que una poblacin que envejece slo tendra un ligero efecto positivo en la carga total de los contribuyentes. De igual manera, el captulo XV y los mismos apndices tambin encontraron que una poblacin grande en edad escolar puede signifi car menos escuela por nio si los dems factores son los mismos. No se encontr, sin embargo, que tener ms nios en el grupo en edad escolar redujera los gastos totales de las es-cuelas pblicas.
El modelo de las multitudes-dbiles de hecho no se sostiene uniforme-mente, y es preciso preparar un modelo para explicar las excepciones. Si ex-trapolamos el efecto del tamao hacia abajo, el grupo de cabildeo ms pe-queo, una persona, entonces el modelo tiene un problema obvio. Si los grandes nmeros signifi can debilidad en todas las comparaciones, entonces usted y yo como individuos deberamos tener ms poder de cabildeo que los granjeros, la National Rifl e Association o la American Association of Retired Persons. Est claro que debe modifi carse de alguna manera el modelo para tener en cuenta la debilidad en los extremos de los tamaos de los grupos afectados. De una u otra manera, el modelo debe tener en cuenta una escala mnima, por debajo de la cual un nuevo grupo de cabildeo no puede ganar las contiendas redistributivas en la arena poltica.
Podra parecer que algunos casos del mundo real de grupos pequeos con poderosa capacidad de cabildeo apoyan la prediccin del modelo del grupo de presin bsico de que las multitudes tendrn un efecto debilitador, pero en realidad lo que requieren es que se le aada algo al modelo. Consi-drese el hecho de que los sectores que estn declinando obtienen transfe-rencias cada vez mayores del resto de la sociedad a medida que disminuye su tamao. La agricultura es un caso extremo, pues en todos los pases de la OCDE obtiene grandes subsidios incluso a medida que el nmero de agricul-
01 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 2001 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 20 12/05/11 02:46 p.m.12/05/11 02:46 p.m.
-
UNA TEORA MNIMA DE LAS TRANSFERENCIAS SOCIALES 21
tores se aproxima a cero. Extrapolar simplemente usando la teora bsica hasta llegar a su menor tamao probablemente obtiene el resultado correc-to, pero por la razn equivocada. Mancur Olson ha procurado explicar el poder de cabildeo de los agricultores en trminos del free-rider: los peque-os grupos de productores se organizan mejor que los grandes grupos de productores. Esto puede captar parte del fenmeno del poder del sector que est declinando. Otra parte de la explicacin para la agricultura es el sesgo de la representacin poltica a favor de los lugares pequeos que estn de-clinando. En muchos pases, entre ellos Estados Unidos, las leyes de la re-presentacin le dan a cada 100 000 personas menos representantes electos cuanto mayor sea, y ms se est expandiendo, la unidad poltica en que vi-ven. No obstante, lo ms probable es que se deba hacer hincapi en el efecto de costo fi jo en el cabildeo, idea que presentaron Richard Baldwin y Fred-erick Robert-Nicoud. El cabildeo es un proceso dinmico, a diferencia del modelo esttico que bosquejamos aqu. Una vez que un grupo ha hecho las grandes inversiones fi jas iniciales para infl uir en el gobierno, el costo margi-nal de mantener las ganancias redistributivas es bajo. Su organizacin es efi ciente, y la Ley de la tierra se inclina a su favor. El argumento del costo fi jo le da fuerza a los sectores en disminucin, que se organizaron en el pa-sado y ahora tienen a su favor a la ley y a las cautivas burocracias guberna-mentales.10
Una implicacin adicional del modelo bsico es que los grupos ms sub-sidiados probablemente sern aquellos que representan una poblacin pequea, pero que tienen muchos simpatizantes afuera de la poblacin afec-tada (positiva o negativamente), y que aprovechan impuestos que se distri-buyen entre toda la sociedad. Ese generoso resultado parece estar bien ilus-trado por las polticas hacia los militares veteranos, los discapacitados y los de mayor edad (t tambin sers viejo). Tambin incluye esos sorprenden-tes subsidios generosos a las pequeas poblaciones de granjeros que son concedidos por fuereos que simpatizan con ellos, aunque la mayora de esas personas jams desear vivir en una granja.
3. QUIN SE PREOCUPA POR QUIN?
Una cosa es decir que por lo general a las personas les importa lo que les su-cede a otros y otra hacer predicciones comprobables a partir de esa generali-dad. Usar los coefi cientes bi y ci requiere una teora que especifi que quin se preocupa por quin. El modelo de conducta que tiene ms sentido emprica-mente es el de se pude ser yo. Cuanto ms se preocupe usted por el bien-estar de otras personas, tanto ms probable ser que usted, o alguien de su familia, o toda su familia, pueda terminar en la situacin de ellas. La proba-
10 Baldwin y Robert-Nicoud, 2002.
01 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 2101 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 21 17/05/11 08:09 a.m.17/05/11 08:09 a.m.
-
22 LA ESTRUCTURA SUBYACENTE
bilidad de terminar como ellas depende de muchas cosas, incluyendo que compartan la misma religin, que vivan donde usted vive, compartan su raza y su etnia, y hayan asistido a la misma escuela. Tambin depende del am-biente econmico, que podra o no hacer que usted caiga en la misma situa-cin que ellas. La hiptesis del podra ser yo dice que usted dar ms cari-dad y contribuciones polticas cuanto mayor sea la probabilidad de que termine como ellas. Por ejemplo, en el frente de la caridad, en el ao 2000 las instituciones e individuos estadunidenses contribuyeron en forma muy im-portante dentro de sus propias unidades religiosas y para las instituciones educativas (principalmente universidades), en tanto que dieron menos de 10% a los servicios para las personas, y menos de 2% para personas situadas afuera de su propio pas.11
Si esto es cierto, la tendencia a autoproyectarse, o autoasegurarse, signi-fi car que es ms probable que un diseo particular de las transferencias so-ciales estar apoyado polticamente por personas con una probabilidad sub-jetiva alta de convertirse en un receptor de esas transferencias. Del lado de los impuestos signifi car que quienes ms se oponen a las propuestas redis-tributivas son los que se ven ms a s mismos como los probables sujetos del gravamen que como los que sern subsidiados por la propuesta. Los coefi -cientes en que se interesen por ayudar a otras personas pueden estar motiva-dos por esa autoproyeccin.
Tanto el supuesto sobre las preferencias de las personas como las impli-caciones para la poltica parecen bien apoyadas empricamente. El modelo de la autoproyeccin es inconfundible. Algunos de los modelos de conducta pueden verse en las encuestas de opinin en Estados Unidos y en las encues-tas de los valores a nivel mundial (World Values Survey). En ambos casos, la ayuda a los pobres y la orientacin poltica de izquierda son apoyadas ms fuertemente por quienes tienen menores ingresos, no estn casados, viven en las ciudades y piensan que la suerte es lo que determina los ingresos. Algu-nos resultados que aparentemente son diferentes en las encuestas interna-cionales y en las realizadas en Estados Unidos siguen pareciendo, no obstan-te, consistentes con la idea de la autoproyeccin. Internacionalmente, ser blanco hace que la persona se incline ms hacia la izquierda polticamente, mientras que ser negro crea ms simpata por las medidas de bienestar en Estados Unidos. Esto se ajusta a la autoproyeccin, en que los blancos en la muestra internacional provenan desproporcionadamente de pases homo-gneos fuertemente blancos en los que el programa de la izquierda ofreca redes de seguridad social principalmente a otros blancos. En Estados Uni-dos, en comparacin, los negros son con mucha mayor frecuencia los recep-tores de los pagos de bienestar. En la mayora de los pases ser mujer hace que la persona sea ms conservadora polticamente, si todo lo dems no se modifi ca, pero no en Suecia donde las mujeres son apoyadas extraordina-
11 U. S. Census Bureau, 2001, pp. 360-361.
01 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 2201 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 22 12/05/11 02:46 p.m.12/05/11 02:46 p.m.
-
UNA TEORA MNIMA DE LAS TRANSFERENCIAS SOCIALES 23
riamente mediante transferencias, como se dijo en el captulo XI o en Esta-dos Unidos, donde la pobreza se concentra fuertemente en las mujeres. Esto no quiere decir que todos los modelos revelan la autoproyeccin. La educa-cin superior hace que uno vea con ms simpata las transferencias de bien-estar en Estados Unidos, aunque la educacin superior no hace, al nivel in-ternacional, que uno tienda polticamente a la izquierda. Tambin tener ms hijos lo hace a uno ms conservador en el modelo internacional, pero en Es-tados Unidos lo lleva a favorecer las polticas de bienestar social. Sin embar-go, por lo general, claramente la tendencia es favorecer a los grupos de los que uno piensa que pude haber sido yo.12
La preferencia por quienes son como uno tambin deja su impronta en la poltica. sta se presenta principalmente en el caso de las mezclas raciales y tnicas y en las brechas en los ingresos. Las transferencias sociales, junto con las escuelas pblicas y la infraestructura, encuentran ms oposicin en donde hay un alto grado de fragmentacin tnica. Sobre este tema, algunos estudios ms tempranos concuerdan con los descubrimientos de que infor-mamos en los captulos VII, XV y XVII.13 La fragmentacin tnica jala hacia abajo a todas estas clases de gasto pblico. En Estados Unidos, el sntoma ms conspicuo es que los estados que ms se oponen al gasto en bienestar social son aquellos en que hay ms negros, suponiendo que las dems condi-ciones son iguales.
El hecho de que las transferencias sociales parecen depender del nivel de ingreso relativo y de la movilidad de los votantes de ingreso medio parece sugerir tambin la autoproyeccin. Un estudio encontr que los estaduni-denses mostraban ms simpata por las redistribuciones igualitarias del in-greso cuando estaban ms prximos al siguiente grupo ocupacional inferior y tambin cuanto ms distanciados estuvieran del siguiente grupo ocupacio-nal ms alto, como lo predecira la teora de se pude ser yo. Adems, la evidencia internacional sugiere que las transferencias sociales fueron signifi -cativamente menores donde la distribucin del ingreso prefi scal tena una brecha peculiarmente amplia entre los ingresos medio y bajo, de modo que relativamente pocas personas con ingreso medio se podan identifi car con las del ingreso inferior.14 Esa amplia brecha entre el nivel medio y el inferior es una caracterstica conspicua de Estados Unidos y en menor medida de otros pocos pases.15 Tambin ella se ajusta a la teora de la autoproyeccin, como se argument en el captulo VII.
12 Corneo y Grner, 2000; Luttmer, 2001, y Alesina et al., 2001.13 Easterly y Levine, 1997; Alesina, Baqir y Easterly, 1999; Alesina et al., 2001.14 Corneo y Grner, 2000.15 Kristov et al., 1992. Vase tambin, en el captulo VII, la discusin sobre la evidencia de la
intermovilidad.
01 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 2301 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 23 12/05/11 02:46 p.m.12/05/11 02:46 p.m.
-
24 LA ESTRUCTURA SUBYACENTE
4. EL TRATAMIENTO DE LAS PERSONAS DE OTROS LUGARES
La mayora de los modelos de la competencia entre los grupos de presin se expresan como si todos tuvieran la oportunidad de participar en las contien-das polticas por la redistribucin. En la mayora de los modelos las perso-nas inactivas lo estn porque as lo eligieron, supuestamente porque no tie-nen ningn inters propio en el resultado poltico. Es decir, en el cuadro XIII.1 fueron el grupo inactivo I porque la propuesta redistributiva los ubic en el grupo U no afectado.
Qu ocurre con todos esos forasteros a los que se les neg la opcin de tener cualquier eleccin poltica, aunque las contiendas redistribuitivas los afectaran? Incluir a los forasteros en el modelo no es slo una nota de pie de pgina. Los pases discuten todo el tiempo sobre la forma de tratar a los ex-tranjeros que carecen del derecho de voto por medio de sus polticas de co-mercio exterior, los ingresos internacionales y las corrientes internacionales de personas y de capitales. Durante la mayor parte de la historia, tambin a la mayora de los ciudadanos nacionales se les negaba el derecho de votar. El poder de prediccin de cualquier modelo del grupo de presin depende de qu tan fcil pueda incorporar el trato que se da a los forasteros que carecen de voz poltica.
Afortunadamente, no es difcil incorporar el trato que se da a los foraste-ros. Observemos primero en dnde encuentran cabida en el modelo bsico sencillo que se present antes y luego trataremos de algunas predicciones comprobables sobre la forma en que se les tratar, basndonos en alguna economa que ya nos es familiar.
El primer vnculo simple entre el modelo bsico del grupo de presin y los forasteros sin voz poltica es mediante los coefi cientes de la importancia que se da a otras personas, los b y los c. Los grupos activos en la contienda pueden dar importancia al cuidado de uno u otro grupo afectado aunque ste no tenga voz poltica. Los casos ms probables se relacionan con los be-nefi ciarios potenciales sin voz ni voto. Nada en el modelo deca que el grupo S tena que participar en la poltica. Los grupos SF y SA pueden fcilmente estar vacos, con todos los S dentro del grupo SI. Los nios son un ejemplo obvio, muy subsidiados y protegidos sin voz poltica. Otro ejemplo es la va-riedad de animales defendidos por el poder del grupo de cabildeo a favor de los derechos de los animales en los pases de altos ingresos y con una pobla-cin muy educada, como el Reino Unido.
Estn ms expuestos a los riesgos de las luchas polticas de una nacin aquellos grupos que no les importan a los grupos activamente polticos, pero que s estn favorablemente dispuestos a gravarlos con impuestos. Empece-mos con el ejemplo de los forasteros o extranjeros, cuyos intereses comercia-les pueden verse perjudicados si este pas establece una nueva barrera sobre el comercio. A los extranjeros vulnerables se les puede representar de dos
01 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 2401 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 24 12/05/11 02:46 p.m.12/05/11 02:46 p.m.
-
UNA TEORA MNIMA DE LAS TRANSFERENCIAS SOCIALES 25
maneras. Podra ser posible trasladar a los extranjeros algunos de los costos marginales de peso muerto que se cobran a los grupos nacionales S y T, o podemos considerar a los extranjeros como parte del grupo T, potencialmen-te sujeto a gravmenes, una parte cuya efectividad para cabildear es nula (parte de GA = 0). Tomaremos la primera aproximacin, pues nos permite aadir algunas conocidas frmulas econmicas al modelo bsico. El modelo permanece igual que antes, excepto que ahora los costos totales de peso muerto son iguales a DS + DT + DZ, donde DZ es el costo neto que deben pagar los extranjeros.
En la medida en que las facciones polticas en competencia estn en li-bertad de ignorar el costo DZ que soportan los extranjeros, el proceso poltico debe ser globalmente inefi ciente. Las barreras a la importacin criticadas por los economistas desde Adam Smith ofrecen un venerable caso en este respecto. La barrera comercial caracterstica disminuye la produccin y el bienestar mundiales. Pero en cunto? Un principio que es til en este punto proviene de las obras sobre las tarifas arancelarias ptimas nacionalmente, aunque el principio trasciende los lmites de los aranceles ptimos nacional-mente o incluso los de los aranceles. El principio es que la nacin que impo-ne la tarifa arancelaria, un impuesto sobre los abastecedores extranjeros, gana ms cuanto menos elstica sea la oferta que los extranjeros nos hacena nosotros. Si nos continan vendiendo casi la misma cantidad de bienes a pesar del arancel, el precio que les pagamos se desplomar. Habremos apro-vechado con xito su inelasticidad. La elasticidad estimada de la oferta pro-veniente del extranjero es una variable aproximadamente cuantifi cable que puede ser usada para poner a prueba el modelo y para estimar la inefi ciencia de nuestras polticas desde un punto de vista global.
Por supuesto, diferentes extranjeros tienen distintas elasticidades en sus tratos con nosotros, pues algunos de ellos tienen buenas alternativas en tanto que otros no las tienen. No podemos explotar a los que tienen elasticidades altas tanto como explotamos a los que tienen bajas elasticidades. Podemos esperar una tendencia de los debates de poltica nacional a establecer mayo-res impuestos sobre los extranjeros con ofertas inelsticas que sobre los que tienen ofertas elsticas. Esa tributacin discriminatoria aumenta al mximo la ganancia nacional, que se aproxima al caso extremo en que se maximiza la recaudacin de ingresos fi scales provenientes del comercio con los extranje-ros. El incentivo para establecer impuestos discriminatorios se parece a otra tradicin venerable en la economa: la tributacin propuesta por Ramsey, por la que un gobierno llega al extremo de gravar a cada grupo segn el recproco de la elasticidad con la que lleva a cabo sus negocios en vista del nuevo im-puesto. Los que siguen comprando y vendiendo a pesar del impuesto ter-minan pagando tasas de impuesto ms altas que los que reducen o eliminan sus tratos con nosotros cuando se enfrentan al mismo impuesto porcentual.16
16 Ramsey, 1927. La regla de Ramsey es ms especfi ca, y tiene ms aplicaciones, que las mos-tradas aqu. Vanse Atkinson y Stiglitz, 1980, pp. 370-76, y Persson y Tabellini, 2000, parte IV.
01 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 2501 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 25 12/05/11 02:46 p.m.12/05/11 02:46 p.m.
-
26 LA ESTRUCTURA SUBYACENTE
Si bien el proceso poltico es demasiado complejo para proporcionar la tributacin del tipo de Ramsey exacta, pueden verse seales de ella en la po-ltica de impuestos y a veces indicios de que el comercio internacional est soportando parte de la carga. Los pases gravitan ms hacia los gravmenes sobre los bienes adictivos inelsticos, como el tabaco, el alcohol o el petr-leo, que a los gravmenes sobre las demandas elsticas y aun ms si gran parte de la oferta es importada. Nuevamente, esto sera inefi ciente desde un punto de vista mundial si no se captara ningn benefi cio externo compensa-dor mediante el uso de los ingresos fi scales.
Hasta ahora hemos encontrado dos principios que se traslapan, y que deberamos esperar que el proceso poltico siguiera: El proceso poltico (sea o no competitivo) tender a gravar con impuestos ms fuertemente a los ex-tranjeros que carecen de voz poltica, y gravar a las actividades inelsticas en mayor medida que a las elsticas.
Ambos se aplican tambin cuando los que estn afuera del sistema pol-tico no son verdaderamente extranjeros, sino las personas o grupos dentro del pas que carecen de voz poltica. Intuitivamente, uno podra esperar a que la poltica del inters propio grave ms a los compatriotas que carecen del derecho al voto, en especial cuando su nica opcin es la de continuar ha-ciendo casi en la misma medida la actividad sobre la que se estableci el im-puesto. Es probable que a las clases sin derecho al voto dentro de un pas se las trate como a extranjeros, cuando existe un proceso poltico que puede ignorar, con impunidad e inefi ciencia, el costo de peso muerto que tienen que soportar (DZ). Incorporar la carga que soportan en el modelo del grupo de presin, nuevamente no implica ningn cambio, excepto el de aadir a DZ como una consecuencia que no afecta ninguna conducta dentro de los gru-pos de presin, a menos que en alguna medida uno u otro de los grupos se preocupe por el bienestar de los que carecen del derecho al voto.
Varios ejemplos histricos de este libro parecen ejemplifi car la explota-cin descrita por Ramsey de los compatriotas que carecen del derecho al voto. El captulo IV us implcitamente este marco de referencia para expli-car lo sorprendente de una ayuda a los pobres relativamente generosa en In-glaterra antes de 1830. Por qu razn un proceso poltico confi nado a las lites propietarias paga impuestos para dar a los pobres ms ayuda que an-tes o despus de ese momento en la historia? Cul fue la razn de que die-ran ms en el sureste rural que en otras partes del pas, y ms que en otros pases? Hay varias formas en que toda la pauta se ajusta al modelo presente. Slo necesitamos hacer hincapi en dos partes de la historia ms detallada presentada en el captulo IV. Una es que el resultado s surgi por la compe-tencia entre los grupos de presin, al enfrentarse dos grupos dentro del go-bierno local y tambin en el Parlamento. De los dos grupos, los terratenien-tes y los granjeros que contrataban mano de obra tendan a favorecer al grupo F (para los impuestos y la ayuda) e incluso al grupo S (subsidiado), a pesar de pagar parte de los impuestos, porque la ayuda mantena disponible
01 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 2601 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 26 12/05/11 02:46 p.m.12/05/11 02:46 p.m.
-
UNA TEORA MNIMA DE LAS TRANSFERENCIAS SOCIALES 27
una fuerza de trabajo ms barata durante todo el ao. La otra parte de la ar-gumentacin presentada en el captulo IV, en la que haremos hincapi aqu, es que la combinacin de polticas de Inglaterra tenda a ser sensitiva a la elasticidad en la poca de la antigua Ley de Pobres. La poltica de apoyo se ocup de ayudar a los campesinos que estaban en riesgo de caer por debajo del nivel de subsistencia o de emigrar a las ciudades y cuya oferta de mano de obra era por lo tanto elstica (no habra quien trabajara si mora o se iba a otro lugar). No obstante, la combinacin de una rigurosa comprobacin de los medios con que contaba, los rgidos requisitos de residencia para ser su-jeto de ayuda y las Leyes Cerealistas gravaron severamente a los trabajado-res que estaban por encima del nivel de subsistencia y cuya salida era menos probable.
Otro ejemplo de la forma en que se trataba a los ciudadanos sin voz pol-tica fue la renuencia generalmente mayor de las democracias de lite a pagar impuestos para la educacin de las masas, la que se mencion en los captu-los V y XV. En este caso, la transferencia del modelo fue de hecho un pago por servicios educativos que aument el producto nacional. En promedio, si no en el margen, los costos de peso muerto (DS ) fueron negativos. Un proce-so efi ciente y fl uido de competencia poltica debi haber dedicado ms y ms ingresos fi scales provenientes de los impuestos a esta causa productiva, has-ta el punto en que los rendimientos decrecientes permitieran que (DS + DT ) siguiera siendo positivo. Cuando la voz poltica estaba restringida a las li-tes, la competencia entre los grupos de presin ignor inefi cientemente a una DZ negativa de los benefi cios a los nios pobres y a sus familias.
Un caso en que los que carecen del derecho a votar son ms ricos que el resto de la sociedad es el de las generaciones futuras en la lucha poltica por las pensiones pblicas que son pagadas con recursos aportados por quie-nes todava estn trabajando (pay-as-you-go). En vista de la persistencia del crecimiento econmico, nuestros descendientes sern diferentes a nosotros por que tendrn ms dinero. De lo que carecen es de una voz poltica directa en el actual debate sobre la generosidad de las pensiones pblicas. Es cierto que los participantes expresan su gran inters por las generaciones futuras (lo que implica ci altas para los contribuyentes que an no nacen). No obs-tante, a medida que la proporcin de la poblacin de mayor edad aumenta, pocos procesos polticos en los pases prsperos pueden resistir cambiar los sistemas de pensiones aportados con fondos pagados por los futuros benefi -ciarios por un sistema en que los que trabajan fi nancien las pensiones cada ao, lo que le dara una ganancia inesperada a una o dos generaciones. Como se insisti en el captulo VIII, es poco probable que los pases retornen al fi nanciamiento pleno actual de las pensiones futuras, porque este cambio hara que la mayor parte de las personas quedaran incluidas en el grupo T. Queda por ver si el cambio al sistema en que los que trabajan aportan el fi nan-ciamiento de las pensiones que se pagarn ese mismo ao (sistema PAYGO) tie-ne un efecto negativo o positivo en el aumento general de los niveles de vida.
01 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 2701 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 27 17/05/11 08:09 a.m.17/05/11 08:09 a.m.
-
28 LA ESTRUCTURA SUBYACENTE
Puede ser positivo en la medida en que resuelva un problema del mercado de capitales, la incapacidad de las generaciones del presente para pedirles pres-tado a sus ricos parientes an no nacidos. No obstante, tambin puede ser costoso. La principal prediccin de la teora mnima de las transferencias no es que el cambio al sistema PAYGO sea bueno o malo para el valor presente de todo el consumo futuro, sino simplemente que la falta de voz poltica de las generaciones futuras inclina la balanza a favor de las generaciones de mayor edad en la actualidad.
5. CAMBIOS EN LA VOZ POLTICA
a) Ampliacin del sufragio
Cmo el dar voz poltica cada vez a ms personas cambia la conducta fi s-cal? La respuesta requiere ir ms all de la simple optimizacin del clculo del modelo bsico, pues estamos cambiando de poblacin en grandes pasos discretos (no continuos). El cuadro XIII.2 bosqueja dos ejemplos de los que tratamos con detalle en el captulo V. El primer ejemplo imagina que la voz poltica est restringida a parte de la poblacin a la que llamamos el Sur. Dentro del Sur, la lucha poltica encuentra en un principio que slo una mi-nora est a favor de impuestos (o transferencias) para las escuelas pblicas, por lo que el Sur rechaza esta eleccin discreta y no tiene ni impuestos ni escuelas.
A medida que la economa se desarrolla, aumentar la proporcin de votantes que quieren escuelas fi nanciadas con impuestos. Esto ser as por-que los benefi cios econmicos de la escolaridad aumentan para los padres y los empleadores, porque crece la percepcin de que las escuelas contribuyen a la paz social, o porque una proporcin cada vez mayor de personas obtie-nen el derecho de votar. A medida que estas fuerzas aumentan la proporcin de votantes que favorecen a las escuelas pblicas, el Sur con el tiempo tendr una mayora a favor de los impuestos y de las escuelas, y cambiar fi nalmen-te pasando a ser parte de lo que aqu llamamos la era avanzada.
Ampliar el derecho de votar para cubrir la parte de la poblacin a la que llamamos el Norte cambiar el equilibrio poltico. El Norte, al igual que los grupos de ingresos bajos y medios histricamente, tiene una mayor acepta-cin de los impuestos y las escuelas. Si el derecho de votar se ampla del Sur slo a las dos regiones centralizadas y unidas, el equilibrio de los grupos de presin cambia. Los impuestos y las escuelas se presentarn antes, en la era media.
Ampliar el derecho de voto obstaculizar o promover al crecimiento econmico? El supuesto tradicional se ajusta a los intereses de los privilegia-dos: ampliar el derecho de votar perjudica el crecimiento porque permite que las masas esquilmen a los ricos y suprimen los incentivos para producir. Ciertamente, el modelo bsico hace posible este resultado; no obstante, tam-
01 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 2801 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 28 12/05/11 02:46 p.m.12/05/11 02:46 p.m.
-
UNA TEORA MNIMA DE LAS TRANSFERENCIAS SOCIALES 29
bin permite la conjetura contraria. Traer nuevos grupos al campo poltico signifi ca que ya no son personas que estn afuera del mismo y cuyos intere-ses puedan ser ignorados. Tienen poder para luchar con DZ, inclinando la balanza poltica contra ese desperdicio. El aumento de la democracia puede hacer que el gobierno sea efi ciente as como ms distributivo.17
La evidencia institucional sobre el aspecto favorable al crecimiento de conceder ms voz poltica a las masas fue bosquejada en los captulos X y XII. Como se conjetur en el captulo XII, la difusin del derecho de votar junto con la prosperidad pueden haber llevado al sistema de impuestos hacia for-mas ms efi cientes de obtener ingresos fi scales. A medida que la libertad se
CUADRO XIII.2. Cambios en la voz poltica y en lo que eligen las personasen los asuntos pblicos: dos ejemplos simplifi cados de los votantes medios
Suponga que hay dos gobiernos locales adyacentes con nmeros iguales de votantes, que se en-frentan a una decisin de todo o nada respecto a tener o no un bien pblico. Supongamos que se trata de elegir entre establecer un sistema pblico de escuelas uniforme para todos los nios basado en impuestos o no tener ninguna escuela pblica. Imaginemos un Norte que es ms favo-rable a las escuelas y un Sur menos entusiasta. La decisiones las toma el gobierno de la mayora.
Qu nios obtienen escuelas pblicas? Proporcin de votantes Si ambos tienen voz a favor de los impuestos y las escuelas pblicas Si slo Con Con el Sur centrali- descentra-
Era Sur Norte Ambos tiene voz zacin lizacin
1) Era atrasada 10% 30% 20% Ninguno Ninguno Ninguno2) Crecimiento 25 55 40 Ninguno Ninguno Slo el Norte
temprano 3) Era media 40 70 55 Ninguno Todos Slo el Norte4) Era avanzada 55 85 70 Todos Todos Todos
Ejemplo 1, ampliando el derecho de votar: dar el voto al Norte acercar el da en que se pre-senten los impuestos y las escuelas. Si slo el Sur tuviera voz, no se presentaran sino hasta el fi nal de la era media. Pero si ambos tienen igual voz en un gobierno centralizado, entonces se elegiran los impuestos y las escuelas para toda la nacin desde el inicio de la era media.
Ejemplo 2, descentralizacin (como en el captulo V): en una nacin gobernada por la mayo-ra que consistiera de las dos regiones, el efecto de la descentralizacin sobre las escuelas de-pende de la fase del desarrollo. En los extremos ms atrasado y ms avanzado no importa que la decisin sobre las escuelas sea local o centralizada. En las eras intermedias s importa. La des-centralizacin promueve los impuestos y las escuelas en la era temprana de crecimiento, pero los retrasa en la era media.
17 Esta efi ciencia de un derecho ms pleno del voto corresponde en algunas maneras al mo-delo McGuire-Olson del inters abarcador de un autcrata seguro (su bandido establecido) o a su democracia abarcadora. Vase McGuire y Olson, 1996.
01 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 2901 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 29 27/05/11 10:01 a.m.27/05/11 10:01 a.m.
-
30 LA ESTRUCTURA SUBYACENTE
expande lentamente hacia abajo, segn la frase de Tennyson, el sistema de impuestos evoluciona, a partir de confi scaciones arbitrarias e impredecibles, hacia impuestos ms predecibles sobre mercancas y aranceles sobre el co-mercio exterior, luego a los impuestos directos y despus a los impuestos so-bre el consumo universales y uniformes. La trayectoria es hacia impuestos cada vez ms efi cientes, en parte porque es una deriva hacia actividades cada vez menos elsticas. Desde el punto de vista del benefi ciario de las transfe-rencias, la declinacin poltica de las comprobaciones de los medios de que dispona la persona y de la microadministracin de las vidas individuales hizo que se redujeran los costos burocrticos de las transferencias. El hecho de que la ampliacin del derecho de votar ampli la escolaridad de las masas (captulos V y XV) tambin promovi el crecimiento econmico. Las pruebas generales de la relacin entre la voz poltica y el crecimiento dieron resulta-dos ligeramente favorables a la democracia: cualquier democracia crece me-jor que la autocracia promedio, con el supuesto de que otras variables no se modifi can, pero hay poca base para elegir entre el desempeo del crecimien-to de las democracias de lite y las democracias plenas.18
b) Descentralizacin versus centralizacin
La misma comparacin de conjuntos de grupos de presin activos sirve para observar los posibles resultados de cambiar de un gobierno descentralizado a otro centralizado. Como se indic repetidas veces en el captulo V, el resul-tado es que no hay un teorema sencillo acerca de si la centralizacin aumen-ta o disminuye los impuestos y el gasto.
El segundo ejemplo del cuadro XIII.2 muestra la imposibilidad de una relacin unidireccional sencilla entre la centralizacin y el tamao de los impuestos y las transferencias del gobierno. En vista del posible modelo en que las dos partes de la poblacin difi eren consistentemente en su pre-ferencia por los impuestos y el gasto pblico, y teniendo en cuenta el au-mento en la preferencia por los bienes pblicos en el transcurso del tiem-po, la descentralizacin puede aumentar o disminuir el presupuesto o no afectarlo en nada. En la primera era, la competencia entre los grupos de presin centralizada y descentralizada dar el mismo resultado: ningn impuesto y ninguna escuela, porque no son deseadas por el balance del poder (en este caso, una mayora simple) en cualquiera de las dos mitades de la poblacin. En la era fi nal avanzada, la descentralizacin nuevamente no hace ninguna diferencia. No obstante, la descentralizacin promueve los impuestos y el gasto en una de las dos eras intermedias y los detiene en la otra. El principal producto del modelo minimalista respecto a la centrali-zacin versus la descentralizacin es este resultado de imposibilidad: puede
18 Para las pruebas vase NBER Working Paper, en la versin de Lindert (2003).
01 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 3001 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 30 12/05/11 02:46 p.m.12/05/11 02:46 p.m.
-
CUADRO XIII.3. Prediccin de las infl uencias sobre la redistribucin por medio del gobierno, segn el modelo sencillo del grupo de presin
El efecto de aumentar este
parmetro sobre la cantidad Mediciones observables
Parmetro redistribuida de este parmetro
Prdida de peso muerto Costos administrativos,
marginal por la elasticidades basadas en
redistribucion adicional, la frmula del costo de peso
soportada por: muerto
El grupo subsidiado (Ds) Negativo
El grupo gravado (DT) Negativo
Individuos que se
preocupan por:
Su propio consumo (a) Negativo Lejana respecto al grupo
Grupo subsidiado (b) Positivo afectado, en etnicidad,
Grupo gravado (c) Negativo ingreso u otros atributos
Tamao del grupo
subsidiado (Ns) Negativo por receptor El tamao del propio grupo
Tamao del grupo
que ser gravado (NT) Negativo por contribuyente El tamao del propio grupo
Algunas aplicaciones:1) Efectos de peso muerto: el aumento del gobierno est limitado por el agotamiento de los
programas de suma positiva y por el aumento no lineal de las prdidas de peso muerto (va Ds , DT). Cuanto ms amplio sea el cubrimiento de un impuesto, tanto mayor ser el desperdicio percibido y el real por ampliarlo ms sin un rediseo compensador de otros incentivos. Esto predice el principio de lo que est en juego (riesgo) en el presupuesto, presentado en el captulo XII.
2) Afi nidades: la afi nidad por grupos similares hace que la redistribucin sea sensitiva a las divisiones tnicas y econmicas, como lo demuestra una serie cada vez ms numerosa de publicaciones (captulos VII y XVII).
3) El efecto de pobreza: la pobreza (a alta) hace que los pobres salgan de las luchas polticas, de modo que las redistribuciones son menos progresivas y/o ms regresivas en los pases ms pobres o en los pases que tienen una mayor desigualdad en los ingresos.
4) Los efectos del tamao del grupo: con simpatas dadas, una propuesta que tenga como ob-jetivo a un numeroso grupo afectado produce un apoyo poltico menos intenso (por me-dio de G/N
S y G/NT), ms all de algn tamao del grupo maximizador de la efectividad. Un ejemplo de un grupo cuyo tamao est aumentando: los ancianos eventualmente per-dern por el aumento adicional de su nmero (captulos VII, VIII, XVI y XVII).
5) La forma en que se trata a los de afuera: cuando la voz poltica est concentrada en una pequea minora, esa minora se conduce como un monopolista discriminador de precios con las masas que carecen relativamente de voz poltica. A los grupos que se considera que es ms probable que salgan cuando se les grava (al no participar en los intercambios, por rebelarse, emigrar, evadir los impuestos o morir) se les grava menos. Un ejemplo es Inglaterra-Gales en la era de la Leyes Cerealistas y de la antigua Ley de Pobres, tal como se interpret en el captulo IV.
01 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 3101 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 31 27/05/11 10:01 a.m.27/05/11 10:01 a.m.
-
32 LA ESTRUCTURA SUBYACENTE
ir en cualquier sentido y no es posible asegurar el efecto de la descentra-lizacin.
6. RESUMEN DE LAS PREDICCIONES
Una vez que uno acepta los indicios correctos de la historia, resulta que se pueden derivar varias predicciones sobre el gasto social y el crecimiento eco-nmico del ms pequeo de los modelos. El cuadro XIII.3 muestra algunas de las principales que se han estudiado aqu, con recordatorios de los captulos empricos en los cuales se presentaron.
La estructura que produjo estas predicciones nos ha costado muy poco. Es cierto que tuvo que dejar a un lado la complejidad de los procesos polti-cos. Sin embargo, el modelo requiri muy pocos supuestos. Todo lo que se necesit fue la competencia poltica entre grupos de individuos motivados por su propio inters, que tenan una visin bastante correcta de los costos y benefi cios que una propuesta redistributiva les impondra.
01 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 3201 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 32 12/05/11 02:46 p.m.12/05/11 02:46 p.m.
-
33
XIV. UNA GUA PARA LAS PRUEBAS
PARA someter a prueba las muchas teoras posibles sobre el gasto social y el crecimiento econmico se requieren tanto buenos datos histricos como un cuidadoso diseo de las pruebas que nos permitan hacer juicios en el mundo real sobre las diferentes fuerzas histricas que segn la teora pueden de-sempear papeles muy importantes. En este captulo se da el primer paso, al presentar toda la estructura emprica que se usar en este volumen.
1. QU CLASE DE LABORATORIO?
Las muestras histricas internacionales las deben constituir pases y pocas para los cuales haya sido compensada cualquier diferencia en la defi nicin del gasto en transferencias sociales. Esas muestras estn disponibles, pero slo para varios pases y para tres pocas. La nica muestra disponible para el pe riodo anterior a la segunda Guerra Mundial la constituye las experiencias de 21 pases en las fechas signifi cativas de seis dcadas: 1880, 1890, 1900, 1910, 1920 y 1930. Esta muestra de 126 observaciones se convierte en:
1) La muestra de 1880-1930. Los 21 pases de la muestra de 1880-1930 son Argentina, Australia, Austria, Blgica, Brasil, Canad, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Japn, Mxico, Holanda, Noruega, Portugal, Espaa, Suecia, el Reino Unido y Estados Unidos.
A todos estos pases se les considera naciones soberanas, a pesar de las limitaciones sobre la soberana de Australia, Finlandia y Nueva Zelanda antes del inicio del siglo XX. La primera Guerra Mundial pro-dujo algunos cambios territoriales en nuestros pases. Nuestra Austria cambi de la mitad del Imperio austro-hngaro a la Austria actual. Ale-mania perdi algunos territorios orientales y tambin la Alsa cia-Lo-rena ante Francia. Italia obtuvo territorios de Austria. El Reino Uni do perdi la mayor parte de Irlanda. Por lo tanto, cambiaron los territo-rios y las poblaciones cubiertos por nuestras naciones. En su ma yor parte, estos cambios no parecen haber tenido ningn efecto importan-te sobre las variables usadas aqu, aunque s realic pruebas colaterales que incluan trminos de cambio para Austria y para la independen cia fi nlandesa. Las otras dos muestras histricas se refi eren a la experien-cia despus de 1960.1 Los dos periodos del tiempo de la posguerra son
1 Se obtuvieron modelos similares de una modesta muestra de 19 pases en los dos aos,
01 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 3301 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 33 12/05/11 02:46 p.m.12/05/11 02:46 p.m.
-
34 LA ESTRUCTURA SUBYACENTE
aquellos para los que la OCDE desarroll mediciones de las transferen-cias sociales que son congruentes en todos los pases: sus muestras de 1960-1981 y de 1980 a 1996 de datos anuales. En ambos proyectos la OCDE realiz considerables esfuerzos para producir es timaciones ajus-tadas a normas en todos los pases miembros. Lamen tablemente, las defi niciones ajustadas a las normas no son las mismas en los dos con-juntos, como lo confi rma un detallado estudio de los datos que se tras-lapan para los aos 1980-1981. Por lo tanto, dos conjuntos de datos internacionales deben ser analizados por separado.
2) El conjunto de datos de 95 casos de la OCDE para 1962-1981 en cinco periodos de cuatro aos (1962-1965 hasta 1978-1981) para 19 pases: Australia, Austria, Blgica, Canad, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Japn, Holanda, Nueva Zelanda, No-ruega, Suecia, Suiza, el Reino Unido y Estados Unidos. Este conjunto de estimaciones realizadas por la OCDE tiene la virtud de incluir el gas-to en educacin.
3) El conjunto de datos de 126 casos para 1978-1995 en seis periodos de tres aos (1978-1980 hasta 1993-1995) para 21 pases, que consisten en los mismos 19 anteriores ms Portugal y Espaa.2 La serie de datos alemanes cambi de la Alemania Occidental a la Alemania unifi cada en 1991. Estas estimaciones de la OCDE nos permiten excluir las pen-siones y otros pagos a los empleados de los gobiernos y a los militares, pagos que son parte de los contratos de trabajo del sector pblico ms que transferencias redistributivas. El conjunto de datos ms reciente tambin nos permite observar directamente el lado de los impuestos, el que estudiaremos en el siguiente captulo.
Aunque ambos conjuntos de datos de la posguerra proporcionan cifras anuales, hay una razn economtrica para preferir datos toma-dos solamente en intervalos ms largos, con el mismo espritu con el que aceptamos los datos por dcada para el periodo 1880-1930. Las polticas sociales y presupuestarias caractersticamente muestran un fuerte momentum ao con ao. Esta tendencia puede dar resultados desorientadores debido a la correlacin serial de los errores del pasa-do con los actuales errores de prediccin. Las formas tradicionales para intentar eliminar la correlacin serial quiz no funcionarn en una regresin conjunta para los pases sobre la historia del gasto so-
1930 y 1960. Se las omite aqu por el tamao tan pequeo de la muestra. Por lo que puedan va-ler, los resultados de 1930-1960 confi rman las fuertes infl uencias positivas del ingreso y del en-vejecimiento de la poblacin sobre todos los tipos de transferencias sociales.
2 Aunque el segundo conjunto de datos de la OCDE comienza con 1980, parece razonable con-formar un conjunto de promedios de tres aos para 1978-1980, dividiendo mediante coefi cien-tes cada una de las series, la vieja y la nueva, en el ao 1980. Sin embargo, no quise extender esta serie dividida hacia atrs, a los aos 1962 o 1960, porque esto forzara mucho la naturaleza hbrida de la serie combinada a ms largo plazo.
01 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 3401 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 34 27/05/11 10:01 a.m.27/05/11 10:01 a.m.
-
UNA GUA PARA LAS PRUEBAS 35
cial. Incluso despus de introducir valores retrasados del gasto social o de los errores en su prediccin, se obtendran resultados aparente-mente confi ables usando los datos anuales porque cada observacin tal vez sigue dependiendo de los errores cometidos respecto a los aos inmediatamente precedentes en el mismo pas. Para minimizar este problema hemos combinado las observa cio nes anuales, primero para 1962-1981 y luego para 1980-1995, en prome dios multianuales. Hacer que cada observacin corresponda a un periodo de cuatro o tres aos hace que la prueba se aproxime ms al ver dadero ciclo del ambiente poltico. Con cada periodo de cuatro aos ms cercano a la indepen-dencia estadstica de cada ao, es posible (y esto lo confi rman las pruebas que se presentan a continuacin) que los ajustes a las series de tiempo convencionales puedan ayudar a manejar la correlacin se-rial restante.
2. EL SISTEMA SIMULTNEO QUE RELACIONA EL GASTO SOCIAL Y EL CRECIMIENTO
Decidir lo que pudo haber causado el aumento en las transferencias sociales, y lo que pudo haber hecho que fuera mucho mayor en algunos pases que en otros, requiere un examen de muchas fuerzas a la vez. Debemos dedicar a cada uno de los principales sospechosos el tiempo sufi ciente. Como esto nos obliga a detenernos en las variables sistemticas que pueden medirse para todos los pases, la tarea se divide en dos partes. Primero, explicamos tanto como sea posible con estas variables sistemticas disponibles. Despus ob-servamos qu pases parecen alejarse en forma distintiva del modelo general, pues esos alejamientos sugieren elementos nicos de sus historias nacionales.
En la grfi ca XIV.1 y en el cuadro XIV.1 se ofrecen bosquejos libres y un mapa de ruta de los captulos siguientes. La grfi ca XIV.1 bosqueja las in-fl uencias que se presentan, y el cuadro XIV.1 muestra los conjuntos de ecua-ciones y variables.
Al centro de la grfi ca XIV.1 aparecen las conductas que deben ser expli-cadas en este libro: el gasto social y el crecimiento o nivel del producto inter-no bruto (PIB) per capita. Nos permitimos presentar a los gastos sociales como proporciones del PIB para imitar las tasas de impuesto o el esfuerzo de tributacin. Al hacerlo as seguimos a los numerosos autores que han trata-do de la experiencia de la posguerra, entre los cuales encontramos econo-mistas, cientfi cos polticos y socilogos, aunque casi ninguno de sus esfuer-zos combin los determinantes tanto del crecimiento como del gasto social.3
Las fuerzas sistemticas que conforman directamente al gasto social se
3 Para una muestra de las numerosas obras sobre el gasto social en la posguerra, vanse Wi-lensky, 1975, 2000; Pampel y Williamson, 1989; Espong-Andersen, 1990; Hicks y Misra, 1993; Lindert, 1996; MacFarlan y Oxley, 1996; Commander et al.,1997; Hicks, 1999, cap. 6, y Kuo,
01 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 3501 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 35 27/05/11 10:01 a.m.27/05/11 10:01 a.m.
-
36 LA ESTRUCTURA SUBYACENTE
muestran en el lado izquierdo de la grfi ca XIV.1 y cerca de la parte superior del cuadro XIV.1. La lista incluye tres fuerzas que son medidas slo en las muestras de la posguerra. stas pudieron haber tenido un papel desde antes de 1930 si los datos nos hubieran permitido estudiarlas sistemticamente. La primera de estas fuerzas es el grado de afi nidad social en comparacin con las posibles divisiones. Como se argumenta en el captulo XIII y en lo que sigue de este volumen, la afi nidad social los lazos con los benefi ciarios de los programas pblicos puede aumentar las transferencias sociales. Por el contrario, las divisiones tnicas o de clase pueden reducir a los impuestos y al gasto pblico. Una segunda fuerza es el papel de la apertura al comercio exterior. Dani Rodrik ha argumentado que bajo ciertas condiciones, estar ms expuesto al comercio internacional puede aumentar la demanda pbli-ca de un pas por el gasto social, en especial por redes de seguridad que ayu-den a los afectados por la competencia del comercio exterior. Esto puede so-meterse a prueba con los datos de la posguerra.4 La tercera variable que slo se considera para la posguerra es el gasto militar como proporcin del PIB, que aqu se interpreta como una demanda sobre los presupuestos del gobier-no que causal y polticamente se atiende antes que las demandas de los pro-gramas sociales. Una mayor presin para gastar en la defensa o agresin militar puede disminuir el gasto social como proporcin del PIB.
Algunos determinantes ya conocidos del nivel o crecimiento del PIB per capita se muestran en el lado derecho de la grfi ca XIV.1 y cerca de la parte inferior del cuadro XIV.1. El producto por persona puede crecer ms, en rela-cin con sus niveles pasados, cuanto mayor sea la dotacin de capital previa, tanto humano como no humano.5 Tambin se obtiene un mejor crecimiento si, cuando el pas de que se trata ha estado atrasado recientemente en su tec-nologa, tiene instituciones adecuadas para el nuevo crecimiento, como las que existen hoy en da en la mayora de los pases de la OCDE. Por lo tanto, dentro del Club de convergencia de los pases de la OCDE hoy en da, debe-mos esperar que en la medida en que un pas se atrase respecto a Estados Unidos sea una infl uencia positiva sobre su crecimiento actual. El crecimien-to de un pas tambin es infl uido por los cambios de la demanda agregada y
1999. Vase tambin el estudio general sobre las obras de economa poltica que tratan de este tema y temas relacionados en Persson y Tabellini, 2000, partes II y III.
4 Rodrik, 1997, 1998, y Kuo, 1999. Aunque no comprob el efecto de la apertura en la mues-tra de 1880-1930, Michael Huberman y Wayne Lewchuk (2003) han confi rmado ese efecto con una muestra similar de la preguerra.
5 Hicks, 1999, cap. 6. Hicks s permiti que el corporativismo, un fuerte correlacionado de los gobiernos de izquierda y del poder sindical en el largo plazo, permaneciera como una varia-ble independiente en las regresiones de las transferencias sociales. Uno puede tomar varias po-siciones respecto a lo endgeno o exgeno del corporativismo. Yo prefi ero omitir la relacin del corporativismo con las transferencias sociales ya que ambos son con frecuencia parte de la mis-ma negociacin poltica. En cambio, uso el corporativismo como una infl uencia sobre el creci-miento econmico, como se muestra en el lado derecho de la grfi ca XIV.1, aunque su presencia o ausencia no afecta las principales conclusiones de este libro.
01 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 3601 Lindert_Tomo II_pdf_GuillermoH.idml 36 27/05/11 10:01 a.m.27/05/11 10:01 a.m.