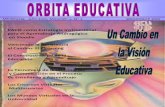ORBITA...teológicas de los Padres de la Iglesia: San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Karl Rahner...
Transcript of ORBITA...teológicas de los Padres de la Iglesia: San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Karl Rahner...
-
1
ORBITA Revista de Humanidades
Año I Número 1
Enero 2018
Consejo Editorial: Lic. Mario Alberto Aguilar Escobar / Mtro. Salvador
Sánchez Pérez
Contacto: [email protected]
(52) 1 871 783 1424 y (52) 1 871 783 1424
Editada por:
Estudios Universitarios Tarso
Clave SEP: 05PSUOO85E
Calz. Salvador Creel #232 Col. Margaritas C.P 27130
Torreón, Coahuila, México
Tel. (871) 713 1404
Las opiniones y contenidos expresados en los artículos son responsabilidad exclusiva
de los autores y no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.
Prohibida su reproducción total o parcial, en cualquier forma o medio, del contenido
editorial de este número.
-
2
Órbita de Humanidades plantea ser un lugar de afinidad de
investigaciones entre las mismas disciplinas de humanidades. En la
investigación no han de permanecer aisladas, sino que han de converger
entre sí. Cabe subrayar que actualmente la difusión de la investigación de
otras disciplinas se difunde de manera fragmentada, perdiendo su carácter
de unidad de saberes y el gozne de las disciplinas rectoras de la
investigación. Investigar de manera parcelada limita la posibilidad de que el
lector interesado en la materia tenga a su alcance una publicación que
incluya la amplia gama de enfoques de la investigación humanista.
Órbita de Humanidades publica artículos de investigación y aportes
de discusión de problemas concernientes a lo humano, dando prioridad a
aportes de las disciplinas humanistas, de modo que, ilustren y contribuyan
al debate actual de los temas de humanidades. La revista es un espacio plural
que posibilita la divulgación de una gama de dimensiones, enfoques, temas,
disciplinas, perspectivas y los métodos cultivados en el campo de la
investigación de las humanidades.
En este primer número se pretende un manifiesto de las humanidades
en la actualidad a partir de un enfoque determinado de algunas disciplinas
como la filosofía, sociología, literatura y un esbozo de las condiciones
actuales de las humanidades de frente a las ciencias naturales y sociales.
-
3
1
Introducción
Han pasado más o menos dos años y medio desde que comencé a fijarme en lo
fundamental y necesario que es producir de forma escrita el pensamiento de las
disciplinas de la filosofía y teología; como es sabido, basta ver las grandes obras
filosóficas de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Kant, Heidegger y Derrida. Las
teológicas de los Padres de la Iglesia: San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Karl
Rahner y Joseph Ratzinger. Pero ello, no es más que el eco de un problema que tenía
en mente desde hacía algún tiempo. Se trataba de un problema que no podía dejar de
ser pensado; simplemente a causa de las circunstancias de mi vida como miembro de
Iglesia. Las únicas credenciales que tenía para atisbar y esbozar sobre el tema
provenían de esas mismas circunstancias, los estudios de filosofía y teología. Cualquier
persona con una experiencia similar habría visto más o menos las mismas cosas y creo
que habría hecho casi los mismos comentarios sobre ellas. ¿Para qué estudiar filosofía
y teología?, ¿verdaderamente son en su perennidad la salvación del futuro de la
humanidad? ¿acaso la mirada de la humanidad está puesta en el cultivo de la filosofía,
la teología y las humanidades en general? ¿no será que los ojos están puestos, más bien,
en las ciencias exactas y la técnica como fuentes futuras de salvación del progreso de
la humanidad?
Hace unos años, por vocación y formación, yo era un simple estudiante de
filosofía y luego de teología. Eso era todo. Pero lo que hoy está en cuestión no es mi
historia personal. Lo único que necesito decir es que gracias a esos pequeños estudios
e investigaciones es que he tenido la inquietud en primera instancia de plantear el
problema no sólo por qué la filosofía y la teología, sino las humanidades en general no
tienen la suficiente presencia dentro del ámbito académico y de la investigación hoy
en día.
La valoración social de las humanidades ha cambiado profundamente y ya no
ocupan el lugar más elevado del saber y mucho menos en el campo académico y
laboral. Por ejemplo, las lenguas clásicas, entendidas en su generación literaria, como
lo son los grandes clásicos, que durante siglos han sido el centro de formación
intelectual, no sólo para humanistas, sino también para los científicos. A razón de lo
1 Es licenciado en filosofía por la Universidad Pontificia de México y Universidad Gregoriana de Roma. Actualmente es
docente en Estudios Universitarios Tarso.
-
4
que significaban para el desarrollo de la humanidad, encontrando en ello un pozo de
sabiduría.
Ahora en la actualidad las ciencias exactas son sumamente atrayentes, por
ejemplo, lo que tenga que ver con las ciencias de la salud son demasiado valoradas en
sus investigaciones y logros; también, por su parte, los científicos sociales merecen en
ocasiones un alto aprecio, sobre todo los economistas, juristas y psicólogos. Por otro
lado, las ciencias naturales ligadas a la aplicación tecnológica son de vasto interés sobre
todo en el campo del estudio profesional, y las ciencias humanas al parecer están ahí
al pie de lucha más por dignidad que por aprecio o interés de los investigadores y el
mundo estudiantil2.
Para esbozar un poco el panorama del problema del cultivo de las humanidades
plantearé unas características y relación entre las ciencias, de modo que arroje un
enfoque que ayude a ubicar en qué condiciones están las humanidades de frente a las
ciencias en general. Además, ello favorecerá a tener un esbozo nacional y local.
I – UN PROEMIO AL CULTIVO DE LAS HUMANIDADES
La inquietud por el estudio de las humanidades, no es de las últimas décadas,
dicha preocupación de una manera puntual aparece a mediados del siglo XX, para ser
exactos en el año de 1959 con una conferencia de Charles Percy Snow, titulada: Las
dos culturas y la revolución científica. Con ella Snow provocó una gran revolución,
generando que una serie de investigadores y pensadores estuviera a su favor y otra en
su contra. Es fundamental comprender que para Snow el término cultura lo entiende de
dos maneras. El primero, es el «desarrollo intelectual, desarrollo de la mente»3, es
decir, el cultivo intelectual y desarrollo del entendimiento en el ser humano. Luego
tomó una acepción más técnica lo entiende como «el desarrollo armonioso de las
cualidades y facultades que caracterizan nuestra humanidad»4, comportamientos
humanos que se consideraban ejemplares o más o menos ejemplares para el desarrollo
y crecimiento de la humanidad. El segundo significado de la noción de cultura se refiere
a «un grupo de personas que viven en el mismo medio ambiente, vinculadas por
costumbres comunes, supuestos comunes, una forma de vida común»5. Es decir, un
grupo de personas que viven en un mismo ambiente con una manera común de vivir.
Por esta segunda acepción es por la que apuesta e interesa a Snow.
Ustedes se han de preguntar y esto que tiene de nexo con el desarrollo o declive
de las humanidades, pues desde esta perspectiva de las dos culturas que plantea Snow,
2 Cfr. CORTINA, Adela, «El futuro de las humanidades», Revista Chilena de Literatura 84 (2013), p. 207. 3 SNOW, Charles Percy, Las dos culturas, Nueva visión, Buenos Aires 2000, p. 125. 4 Id. 5 Ibid., p.126.
-
5
en el mundo del saber, nos encontramos de frente con esta realidad de dos culturas del
saber humano, los intelectuales y los científicos.
A juicio de Snow en la relación de los dos grupos de culturas se presentan tres
problemas para el desarrollo del saber humano. Primero, los intelectuales tratan de
monopolizar toda la cultura. Segundo, los intelectuales son «luditas» por antonomasia
o irresponsables. Mientras los científicos investigan y trabajan con ardua confianza por
un futuro mejor, a razón de que les preocupa e interesa el futuro del género humano,
por su parte, los intelectuales se enrollan en el pesimismo y satanizan a la revolución
científica y el desarrollo de la técnica. Tercero, ante esta realidad Snow cae a la cuenta
de que no existe comunicación entre las dos culturas, y es de vital importancia que
estas dos culturas entren en diálogo, para ello, observa que la educación es el mejor
medio para logar su consecución de unidad dialógica.
Ante esta cuestión, Snow se hizo acreedor como se ha dicho a un sinfín de
críticas y adhesiones por su planteamiento de las dos culturas, de lo cual alude a la
emergencia de una tercer cultura, que agrupará a intelectuales, que desde su
investigación se interesarán por el modo de vivir de los seres humanos a partir de un
grupo de saberes. Al respecto comenta Snow:
«Esta masa de opiniones parece provenir de intelectuales que actúan en diversos
campos: historia social, sociología, demografía, ciencias políticas, ciencias
económicas, gobierno […], psicología, medicina y artes sociales como la
arquitectura. Parece una mescolanza, pero hay una consistencia interna. Todos ellos
se interesan en la forma en que los seres humanos viven o vivieron; y no se
interesan en términos de leyenda, sino de hechos»6.
Con ello no quiero dar a entender que compacten entre sí, más bien, que sus
objetivos de alguna manera y perspectivas de los problemas medulares son afines, al
menos un parecido algo familiar entre sí. A este grupo de intelectuales les interesan los
efectos humanos de la revolución científica y están en convergencia en una nueva
cultura de asumir una nueva resolución de problemas.
Reconozco que, en nuestra sociedad mexicana y regional, su sistema educativo
y su vida intelectual no se caracterizan por una ruptura entre dos culturas: las artes o
humanidades por un lado y las ciencias por el otro, a razón de que no se visualiza.
Aunque en realidad esto es claro a niveles de investigación académica de carácter
internacional: La real y existente escisión entre ciencias humanas y ciencias
experimentales.
6 Ibid., pp-131ss.
-
6
II – LA AUTORIDAD DE LAS CIENCIAS EMPÍRICAS
El contexto social y cultural de los estudios en la época contemporánea ha
conocido un enorme desarrollo y progreso de las disciplinas experimentales, que
consisten, sustancialmente en una clasificación y sistematización racional y científica
de las informaciones o conocimientos que se obtienen mediante la observación de la
naturaleza, y las repeticiones y ensayos de laboratorio, así como sus aplicaciones e
invenciones tecnológicas.
Es claro que las humanidades ya no ocupan el lugar más elevado del saber,
considerablemente han sido desplazadas por las ciencias empíricas. Pero ello, no basta
para atestiguar su declive, entonces ¿A qué se debe ese descenso en el aprecio por las
humanidades?, ¿por qué no son ya un atrayente para el mundo estudiantil?, ¿cuál es la
razón por las que las universidades ya no apuestan por las facultades de humanidades?
Para ello, es oportuno tomar en consideración las observaciones de Jerome Kagan en
su obra The Cultures: Natural Sciences, Social Scienses in the Humanities in the 21st.
Century.
Es fundamental considerar la observación que realiza Kagan en su investigación
sobre el rol de las humanidades dentro del corpus de las demás áreas de estudio
disciplinar. Esboza las diferencias que existen entre sí, además, de la relación entre
ellas. Para ello, Kagan propone nueve parámetros7 que nos ponen de frente a la realidad
existente entre las tres culturas, a saber, ciencias naturales, ciencias sociales y humanas.
Ello, es iluminador para tener de súbito una idea el porqué del declive de las
humanidades.
1. El interés de las ciencias.
A. Las ciencias naturales se interesan por predecir, explicar o describir los fenómenos
naturales;
B. Las ciencias sociales, por predecir y explicar las conductas humanas y los estados
psicológicos;
C. Las humanidades, por comprender las reacciones humanas y los significados en
función de la cultura, la época histórica y la historia vital.
2. El método.
A. Las ciencias naturales basan sus deducciones en observaciones de entidades
materiales, experimentalmente controladas.
B. Las ciencias sociales, en las conductas, enunciados verbales y en medidas
biológicas.
7 KAGAN, Jerome, The Cultures: Natural Sciences, Social Scienses in the Humanities in the 21st.
Century, New York 2009, pp. 2-5.
-
7
C. Las humanidades se basan en textos y en conductas humanas, recogidos en
condiciones de control mínimo.
3. El vocabulario empleado.
A. En el caso de las ciencias naturales, conceptos semánticos y matemáticos, cuyos
referentes son entidades materiales y que trascienden las situaciones particulares.
B. Las ciencias sociales se servirían de constructos referidos a los rasgos, estados
psicológicos y conductas de individuos o grupos, y aceptarían las contracciones que
impone el contexto a la hora de generalizar.
C. Mientras que las humanidades recurrirían a conceptos que se refieren a la conducta
humana y los contextos impondrían serias restricciones a las inferencias.
4. El grado en que influyen en las cuestiones las condiciones sociales producidas por
acontecimientos históricos.
A, B, C. Un grado mínimo, en el caso de las ciencias naturales; modesto, en el de las
sociales, y serio, en el de las humanidades.
5. El grado de los valores éticos.
A, B, C. Según Kagan, es mínimo en el caso de las ciencias naturales y más elevado
en el de las otras dos culturas.
6. Apoyo financiero ya sea del gobierno, o de la industria.
A. Muy elevado en el primer caso.
B. Modesto en el segundo
C. Relativamente independiente en el tercero.
7. Probabilidad de que trabajen.
A. Los científicos naturales suelen trabajar en equipo tanto en grupo pequeño como
amplios.
B. Los científicos sociales trabajan en colaboración en menor medida.
C. Los humanistas suelen trabajar en solitario.
8. La contribución a la economía nacional.
A. Es elevada en el primer caso.
B. Modesta en el segundo.
C. Mínima en el tercero.
9. Por último, también difieren las tres culturas en los criterios de los miembros del
grupo para juzgar un cuerpo de trabajo como elegante o bello.
-
8
Es claro el desalentador diagnóstico de Jerome Kagan para las humanidades en
referencia a las tres culturas. Es notorio que las humanidades se quedan atrás según
Kagan debido al interés financiero que estás significan para el desarrollo de las
naciones y su progreso, y no sólo nacional, sino también en lo personal y universitario.
En la actualidad el interés de estudio está en el campo laboral y su sustentabilidad, no
está abocado en el pensar o escribir, a razón de que la realidad de muchos países sobre
todo, los del tercer mundo, el pensar o escribir es una inquietud académica que no
encuentra espacios de superación y sustentabilidad para el desarrollo y crecimiento de
una vida mejor. He ahí en gran medida su abandono.
III – EL DECLIVE DE LAS HUMANIDADES
En un primer momento, entiende Kagan, y creo que lleva razón, que los
humanistas han perdido su sentido de la profesionalidad cuando los postmodernos
argumentan que cualquier persona puede filosofar, escribir una novela, una historia,
una biografía, hacer aguda crítica filológica o interpretar acontecimientos históricos sin
necesidad de haber adquirido conocimientos específicos de las humanidades. E incluso,
pienso, que han ayudado a devaluarlas quienes han proclamado que la filosofía ha de
disolverse en las ciencias sociales o en la literatura, con la irresponsabilidad del
funcionario que sabe que, pase lo que pase, él va a seguir manteniendo su puesto o no
será juzgado. Por otra parte, esa falta de capacidad crítica y análisis de la doble cara de
la opinión pública y de la fe. Con facilidad persuade y convence la opinión de Loret de
Mola o Laura Bozo asumida como verdad. Tampoco hay que olvidar que el sermón
dominical no es un absoluto y que también ha de ser puesto en observación crítica. Y
un buen día, cuando los gobiernos en el menor de los casos deciden reducir los horarios
de filosofía en la enseñanza media, si no es que sea de carácter opcional o
desaparecerla. Como si el pensar fuera objeto opcional, y no una cualidad facultativa
del ser humano.
Ante esta realidad Kagan ofrece cuatro razones8 para entender por qué el deceso
de las humanidades, pero, aquí por interés sólo menciono dos. La primera, concierne a
que los científicos invaden el terreno de los humanistas. Por ejemplo, los
neurocientíficos dicen que la percepción, la memoria, el pensamiento, el conocimiento,
las emociones y creencias son meramente producto de los procesos cerebrales, y no
facultades propias del hombre. Pero, también es verdad que los avances científicos en
materia neuronal nos ayudan a conocer mejor no sólo el funcionamiento de nuestro
cerebro, sino a nosotros mismos. De aquí la necesidad del diálogo para reestablecer la
relación entre dos culturas del saber.
8 Cfr. KAGAN, Jorome, o.c., pp. 226-228.
-
9
Siguiendo el orden de Kagan la segunda razón es que en el caso de las
humanidades su contribución a la economía es mínima, y ello, provoca que no sea
rentable u ofrezca un estatus social óptimo. Al parecer en la sociedad está más filtrada
esta concepción, ya sea por baja demanda u oportunidades de crecimiento para la vida.
¿Pero, en realidad es está la causa principal del porqué del deceso de las humanidades
o es una realidad que sólo se vive en México; porque es sabido que se sigue
produciendo literatura, poesía, filosofía y teología?, ¿o verdaderamente ya no hay
interés y pasión por el pensamiento, la composición literaria y las artes?, ¿acaso ya no
interesan los grandes temas como la muerte, el amor, la amistad, la vida?, ¿de verdad
resulta tan amarga la vida del escritor y poeta que hasta se suicida como Thomas
Chatterton porque no podía ganarse la vida escribiendo y esa era la pasión de su vida,
y si no la obtenía era mejor morir? O Coleridge que cambia de disciplina porque para
él sobrevivir como poeta exigía un esfuerzo, una sensibilidad y una exposición
constante que a él le resultaba demasiado dolorosa9, como para seguir haciendo poesía.
VI – EL FUTURO DE LAS HUMANIDES
Atisbando la condición actual en la que se encuentran las humanidades, y sobre
todo, para aquellos que apuestan por las ciencias humanas, ya sea de manera
institucional o personas, hoy en día, es una urgencia sentir la necesidad de volver al
cultivo de las humanidades, por dos razones. La primera es porque en la actualidad ya
no se cultivan las humanidades, y no sólo ya no se cultivan, sino que también se ha
ignorado u olvidado el sentido mismo de las humanidades y está es la segunda razón,
del por qué es un deber el alimentar de nuevo las humanidades10.
Con frecuencia escuchamos que quienes se pronuncian por la filosofía o la
teología, encuentran como pregunta: ¿y eso qué es? Ello, es un eco del olvido y sentido
no sólo de la filosofía y la teología sino de las humanidades. Por otra parte, hay un
claro desconocimiento de las grandes obras literarias, hoy en día no se pregunta si ya
leíste tal obra de Víctor Hugo, Shakespeare, Eça de Queiroz, Cervantes, Pushkin o
Dante, más bien, la pregunta radica en aventurarse a ver si saben quién es uno de ello.
Queda claro que si no se conoce al autor, mucho menos su obra, por lo tanto, una nula
lectura de sus escritos. El desconocimiento de las grandes obras literarias no viene sólo
precedido de la falta de espacios de fomento a la cultura, sino de algo aún más profundo
y grave, la pérdida de sentido y olvido de las humanidades. De ahí, que hoy con
facilidad se diga: ¿y eso para qué me sirve? Ello, se expresa no sólo por ignorancia,
sino por cómo se ha dicho, por la falta de sentido y olvido de las humanidades. El
sentido y olvido en el que se encuentran las humanidades es fatal para el porvenir de
la cultura humana.
9 AL ALVAREZ, El Dios salvaje, Hueders, Santiago 2014, p. 240. 10 Cfr. GARCÍA MORENTES, Manuel, El ideal universitario y otros ensayos, EUNSA, Pamplona 2012, p. 39ss.
-
10
Estás serían las condiciones en las que se encuentran las humanidades, pero ante
inminente diagnóstico como rescatar y cultivar de nuevo la preocupación y el interés
por las ciencias humanas. Imaginemos que ha sucedido una catástrofe, donde ahora el
lenguaje de las ciencias humanas está entre los escombros, y para poder hacer de nuevo
un cultivo habrá que sacar de entre ellos una nueva propuesta de humanidades, que
ayude a mejorar la situación actual11. Pero ante esta problemática surge una cuestión:
¿qué fue lo que provocó esta catástrofe o pérdida del discurso humanista? A esta
pregunta cabe responder que se vive en un tiempo difícil donde en gran medida la
generación es inicua y permisiva, donde casi a nadie le importa el rumbo del
comportamiento y sus consecuencias. Hay que ir al fondo de la cuestión y ser más
críticos; encontrar los puntos claves en la historia donde se han originado las malas
interpretaciones y desvíos de las ciencias humanas; adentrarse en la encrucijada
cultural y social que provocó un apartarse y desprecio por las humanidades.
Hay que empezar a reincorporar los fragmentos de la vida de las ciencias
humanas que han quedado destruidos. Entonces ahora hay que ir a los escombros y
sacar de entre ellos la virtud y el valor propio para reconstruir una vida más humana
capaz de reflexionar y analizar la realidad.
En el año de 1948 el filósofo español José Ortega y Gasset proyecta un Boletín
del Instituto de Humanidades en su natal España, en el que acentúa que si las
disciplinas de humanidades quieren cobrar de nuevo su auténtico vigor es preciso
integrar la ciencia en su unidad orgánica, procurando compensar de algún modo la
dispersión en la que se encuentran cada una de las ramas especializadas de las
humanidades12.
José Ortega y Gasset denomina «humanidades» a los saberes y conocimientos
que se ocupan de hechos solamente humanos. Las ciencias experimentales nos llevan
a consecuencias directas y claramente útiles, por el contrario, las humanidades proveen
un conocimiento estricto, pero no exacto como las ciencias empíricas. Las ciencias
humanas, también trabajan en hechos concretos, pero tratan de articularlos desde el
sentido, que es la materia inteligible en el mundo humano. ¿Pero, qué pueden aportar
tales conocimientos al futuro de la humanidad? A mi juicio, siguiendo a Adela Cortina
las humanidades hacen aportaciones como las siguientes:13
Primero, tienen en cuenta la intersubjetividad humana, por la cual se coloca de
nuevo al hombre como un ser social por naturaleza, sin la cual no existe ni ciencia
objetiva ni política legítima. También no hay que olvidar que el hombre en un contexto
comunitario florece, llega a cierta perfección por el cultivo y ejercicio de las virtudes
y valores propios de la condición humana.
11 n.: de algún modo, esta metáfora imaginaria la realiza Alasdair MacIntyre para poner de manifiesto las condiciones de
la filosofía moral en su tiempo. Cfr. MACINTYRE, Alasdair, Tras la virtud, Crítica, Barcelona 20042, p. 13-18. 12 Cfr. ORTEGA Y GASSET, José, Obras completas, T. XIX, Revista de Occidente, Madrid 1962, p. 443. 13 Cfr. CORTINA, Adela, o.c., p. 213ss.
-
11
Segundo, las humanidades propician la autocomprensión, la construcción de la
propia identidad, porque el reconocimiento intersubjetivo lo es de sujetos que se saben
diferentes, dotados de distintas identidades, de las que se tienen que apropiar para hacer
sus vidas personales.
Tercero, las humanidades propician la formación humana que genera cultura y
civilización, dando origen a una forma específica de comportamiento humano y éste
nace propiamente del cultivo de las humanidades.
V – UN APUNTE SOBRE LAS HUMANIDESDES EN LA REGIÓN
Elaborar un tratado sobre las humanidades en el Estado de Coahuila o en la
Región Lagunera me es complicado a razón de la falta de elementos y criterios propios
para establecer un parámetro veraz de lo que son las humanidades en la entidad. Pero
ello, no es una justificación para no valorar aproximadamente una estadística de la
condición de las humanidades en el Estado y la región.
En Coahuila según la Asociación de Universidades e Institutos de Educación
Superior (ANUIES) son 120 universidades en el Estado, de las cuales solo hay en 27
municipios, y de estos sólo con una universidad 14 municipios, el resto que son 13 con
más de 2 (Allende, Arteaga, Parras, Sabinas, Zaragoza). San Pedro de las Colonias 3
universidades; Ciudad Acuña 4; Ramos Arizpe 6, Monclova 14. Las dos ciudades que
concentran más universidades en el Estado son Saltillo con 26 y Torreón con 37.
Las humanidades en las universidades de Coahuila las ofrecen 40 de 120, dando
un equivalente a un 33%. Pero de esas 40 universidades que ofrecen humanidades 25
universidades ofrecen licenciatura en derecho y 20 educación en sus distintas ramas de
la disciplina. Por el contrario, la carrera de licenciatura en administración la ofrecen
107 universidades de 120, ingeniería en sistemas 75 y contaduría 39, según la ANUIES.
Cabe destacar, por ejemplo, que en todo el Estado sólo una universidad ofrece
Sociología (UAC), por su parte Ciencias Políticas y (Gestión-Administración Pública.
LaSalle Saltillo y UAC). En el caso de literatura o letras hispánicas ninguna ofrece.
En lo que concierne propiamente a la Comarca Lagunera, según el boletín o
periódico Entretodos14 de enero de 2017 son 62 las universidades, de las cuales 37 se
concentran en Torreón, 13 en Gómez Palacio, 7 en Lerdo, 3 en San Pedro de las
Colonias, 1 en Matamoros y Viesca.
De las 62 universidades ofrecen humanidades 16 en Torreón, 12 en Gómez
Palacio y 4 en Lerdo, haciendo un total de 32 universidades de 62 dando un equivalente
de 54%. Al parecer el índice es alto, pero de las 36 universidades que ofrecen
humanidades 20 ofrecen derecho.
14 Cfr. AA. VV., «Universidades en la laguna», Entretodos, Torreón Coahuila Enero de 2017, pp. 11-13.
-
12
En el caso de filosofía y teología sólo se ofrece en dos universidades el Seminario
de Saltillo y Estudios Universitarios Tarso. La matrícula consta de 43 alumnos inscritos
(todos varones), 31 en filosofía y 12 en teología en Estudios Universitarios Tarso; por
su parte 47 en el Seminario de Saltillo, 22 en filosofía y 25 en teología de los cuales 21
de filosofía son varones y una mujer, en teología 13 varones y 12 mujeres.
Decir que es el Seminario de Saltillo y Estudios Universitarios Tarso los que
ofrecen las disciplinas filosofía y teología en el Estado de Coahuila, no puede ser
motivo de orgullo, porque es sabido que quienes están estudiando filosofía y teología
lo hacen por deber en razón de una opción vocacional de carácter espiritual y no
profesional. Además, quienes le toman el gusto a la filosofía o teología como sería mi
caso personal, se da por estar inmerso en esta dinámica vocacional y no porque haya
sido una opción de vida profesional sin tener ningún contacto o llamado vocacional.
Entonces lo alentador del estudio filosófico teológico en Estudios Universitarios Tarso
y el Seminario de Saltillo si sigue privatizado y sin producir, termina por ser
desalentador, estéril y sin ninguna esperanza para el futuro de las humanidades.
Conclusión
Porque apostar por las humanidades en un momento de desvanecimiento y de
falta de interés estudiantil e institucional. Primero, es necesario y urgente una ética
aplicada, de modo que participe como sucede en el campo del desarrollo, la economía
y la empresa, las biotecnologías, la práctica médica y ese inmenso número de ámbitos
al que llega la realidad de una reflexión ética, inserta ya en las instituciones sociales y
políticas para regular la convivencia intersubjetiva y salvaguardar las instituciones. De
todo ello resulta que la necesidad de las humanidades no decae, sino que aumenta, y
no sólo porque nos ayudan a vivir nuestra común humanidad con un sentido más pleno.
Ojalá las Jornadas sobre las humanidades en Europa, que se celebran a cuento de la
convergencia europea, sean un impulso en este sentido. Y no sólo para Europa, sería
oportuno que se extendiera a América Latina y particularmente en México.
En lo particular, junto con un grupo de colegas estamos preocupados por el
futuro que nuestro presente encierra como un sortilegio; y estamos preocupados por el
creciente declive que amenazas a las ciencias humanas. El papel inmediato de las
humanidades reside en la comprensión de esta situación histórica y nuestra condición
existencial frente a ella. Tal situación inquietante nos ha llevado a la creación de un
auténtico espacio público de reflexión sobre lo que queremos poner de manifiesto en
torno a las humanidades en general y en la región. El declive de las humanidades en
general, la degradación y destrucción de los medios de educación, ello significa una
razón más para reflexionar sobre el cultivo de las humanidades.
Manuel García Morentes en una conferencia pronunciada en 1938 dice: «[…]el
cultivo de las humanidades es el único medio que puede enderezar el camino erróneo
que hoy siguen las (mismas) humanidades y que tiende a subvertir el orden natural que
-
13
media entre la técnica y la ética»15. Al respecto cabe decir, que el cultivo de las
humanidades serviría de gozne para entender el valor de la ciencia y la técnica al
servicio de la vida y de un ideal de ser humano, pero siempre y cuando las humanidades
realicen el trabajo que les compete, y no se estanquen en ser meros repetidores de una
ciencia humana y sin fruto alguno en cuanto a producción literaria.
Hay tres obras que recientemente se han publicado que ayudan a entender la
preocupación por las humanidades en la universidad: Sin fines de lucro. Por qué la
democracia necesita de las humanidades (2010), de Martha C. Nussbaum; Adiós a la
universidad. El eclipse de las humanidades (2011), de Jordi Llovet; y dos de Pedro
Salinas recogidos en Defensa del estudiante» y la universidad (2011), «Defensa del
estudiante», «Conferencia sobre la universidad». Las obras giran en torno a una misma
cuestión: el lugar de las humanidades en el mundo contemporáneo, y en particular
dentro de la universidad.
De manera particular el proyecto de la revista Órbita de Humanidades obedece
a la necesidad de contar con un espacio editorial y de publicación plural, de intercambio
y discusión académica en el campo de las humanidades. Se trata de una revista de
carácter científico y con énfasis en la investigación de las humanidades, que busca dar
posibles soluciones o generar un pensamiento crítico ante situaciones precarias que
ofrecen otros campos de difusión acrítica.
Este órgano se concibe como una editorial que, por su calidad, se constituya en
una fuente de difusión de un pensamiento crítico, de modo que se adquieran los
conocimientos, actitudes y habilidades que permitan una reflexión.
Órbita de Humanidades se propone abordar tanto temas de la larga tradición en
la investigación de las ciencias humanas, como aquellos temas emergentes que
comienzan a tratarse en la investigación actual.
Finalmente, la revista Órbita de Humanidades, ha de ser un espacio de
intercambio y debate, que permita discutir y argumentar posiciones teóricas y
metodológicas diversas, sobre los problemas que conciernen hoy en día a las ciencias
humanas. En suma, es necesaria una articulación de las innovaciones en ciencias,
técnica y humanidades, ya que en ellas nos jugamos en gran medida el futuro de la
humanidad.
Bibliografía AA. VV., «Universidades en la laguna», Entretodos, Torreón Coahuila, enero de 2017, pp. 11-13.
AL ALVAREZ, El Dios salvaje, Hueders, Santiago 2014.
CORTINA, Adela, «El futuro de las humanidades», Revista Chilena de Literatura 84 (2013), pp. 207-217.
GARCÍA MORENTES, Manuel, El ideal universitario y otros ensayos, EUNSA, Pamplona 2012.
KAGAN, Jerome, The Cultures: Natural Sciences, Social Scienses in the Humanities in the 21st. Century, New York 2009.
MACINTYRE, Alasdair, Tras la virtud, Crítica, Barcelona 20042.
ORTEGA Y GASSET, José, Obras completas, T. XIX, Revista de Occidente, Madrid 1962.
SNOW, Charles Percy, Las dos culturas, Nueva visión, Buenos Aires 20
15 GARCÍA MORENTES, Manuel, El ideal universitario y otros ensayos, EUNSA, Pamplona 2012, p. 58.
-
14
1
Hace algunos años filósofos como Heidegger, Lyotard y Russell, entre otros,
habían advertido cada uno a su modo, en su tiempo y en su tierra sobre el peligro de la
desaparición de la filosofía y junto a ello las consecuencias a las que el mundo se
enfrentaría si el hombre renuncia a la sabiduría. Fascinados con el veloz avance de la
ciencia y la tecnología hicimos caso omiso a la advertencia de los filósofos y no sólo
eso, sino que además nos convencimos (o nos convencieron) de que la filosofía no es
imprescindible, es decir, «no sirve para nada»2. Russell afirmaba con preocupación:
«Muchos bajo la influencia de la ciencia o de los negocios prácticos, se inclinan a
dudar que la filosofía sea algo más que una ocupación inocente, pero frívola e inútil,
con distinciones que se quiebran de puro sutiles y controversias sobre materias
cuyo conocimiento es imposible»3.
Lyotard dijo que no sólo nos olvidamos de la filosofía, sino que además nos
olvidamos «del olvido» de la filosofía4. Si nos basta la tecnología para hacer la vida
«más fácil y práctica» entonces la filosofía, como la religión, habrían de ser expulsadas
de las escuelas. Ya lo había dicho Marx: no necesitamos «pensar» en las cosas, sólo
necesitamos saber usarlas para que nos hagan la vida más sencilla. Con todo ello, el
hombre de la era científica y tecnológica firma su abandono al reino de la materia y la
expulsión del reino del espíritu. El resultado: una vida práctica, aunque pobres de
pensamiento.
La falta de pensamiento es como un geniecillo maligno que se encuentra en todas
partes diría Heidegger, y el problema no es la ausencia de la filosofía, sino que el
verdadero peligro radica en que no advertimos su necesidad: el hombre huye a todo lo
que le requiera un esfuerzo por pensar5. Y este hecho podría negarse fácilmente, aquí
1 Es licenciado en filosofía por la Universidad Pontificia de México y Universidad Gregoriana de Roma. Actualmente es
docente en Estudios Universitarios Tarso y ULSA Laguna. 2 n.: Acostumbrados a que todo debe tener utilidad, no estaría mal comprender la filosofía como un saber inútil, así lo
explica Darío Sztajnszrajber: «es un saber inútil porque cuestiona que todo tenga que ser útil, cuestiona el principio de
utilidad como valor dominante, naturalizado y normalizador de todos nuestros actos…» (p. 43). Cfr., SZTAJNSZRAJBER,
Darío, ¿Para qué sirve la filosofía? La filosofía como saber inútil, Booket, México 2015, pp. 39-47. 3 RUSSELL, Bertrand, Los problemas de la filosofía. El valor de la filosofía, Booket, México s.a., p. 97. 4 n.: Este «olvido» se manifiesta según Lyotard en el acto fallido: «La filosofía se falla a sí misma, no funciona, vamos
en su búsqueda a partir de cero, la olvidamos sin cesar, olvidamos dónde está… aparece y desaparece: se oculta». Este
olvido de la filosofía se manifiesta en su ausencia: «Para la mayoría de la gente, para la mayoría de ustedes, la filosofía
está ausente de sus preocupaciones, de sus estudios, de su vida». Cfr., LYOTARD, Jean-Francois, ¿Por qué filosofar?,
Paidós, Barcelona 1989, pp. 79-80. 5 Cfr., HEIDEGGER, Martín, Serenidad, Del Serbal, Barcelona 2002, p. 18.
-
15
en la Laguna por ejemplo podríamos decir que nunca hubo tantas escuelas y
universidades donde se piensa y muchas de ellas con formación humanista, que hoy
más que en ninguna otra época la ciencia ha investigado y avanzado tanto para ayudar
al hombre a tener una mejor calidad de vida, que en todo el estado sólo en Torreón hay
una Universidad donde se estudia filosofía, que gracias a la tecnología hoy más que
nunca la filosofía nos es accesible ya sea en cursos en línea o en libros electrónicos.
Pero nos gusta engañarnos y no advertimos el engaño como peligro. ¡No señores! No
hay filosofía.
Pienso que la realidad para no advertir este engaño es «la cultura de la
medianidad». Nos acostumbramos a medianamente vivir. Por eso, medio trabajamos y
medio nos pagan, medio nos solidarizamos dando una moneda para calmar la
conciencia, medio rezamos para estar bien con Dios, medio estudiamos para tener un
título que nos asegure un futuro mejor, medio nos enamoramos y medio nos casamos
al fin que ya es más fácil el divorcio, medio leemos y medio pensamos para estar un
poquito por encima de los demás, etc. Medianamente vamos viviendo. Ello, unido al
gusto por el autoengaño nos lleva a la negación de la necesidad de la filosofía. Y
entonces decimos: ¡No! Los laguneros somos muy estudiosos, tenemos muchas
universidades con excelencia y con humanidades, somos muy trabajadores y solidarios.
Pero no, estamos arrodillados ante la cultura del «más o menos» que crea una total
indiferencia ante la vida, arrodillados al autoengaño que no advertimos como peligro,
y terminamos desfogando nuestro fastidio en la intolerancia expuesta en las redes
sociales: insulto, exposición, daño, burla. Es nuestra vil forma de redimirnos, nuestra
nueva diversión (reírse del otro con «memes»), para luego volver a medio trabajar,
medio estudiar y medio vivir.
Es hora de aceptarlo: necesitamos la filosofía, volvamos a «pensar», opiniones
ya tenemos bastantes, generemos pensamientos. Lyotard dice que la filosofía es como
un acto fallido: la tenemos, pero olvidamos dónde está. Y continúa:
«Para la mayoría de la gente la filosofía está ausente de sus preocupaciones, de sus
estudios, de su vida. Está ausente incluso para el mismo filósofo. ¿Por qué pues
filosofar en vez de no filosofar? Porque a la filosofía se le tiene y no se le tiene
(acto fallido)»6.
Podríamos poner ejemplos para comprender mejor el acto fallido al que se refiere
Lyotard, una persona paga una inscripción en una universidad y entra a clases, pero
eso no significa que está estudiando y menos que está aprendiendo, en el Seminario de
Torreón se tiene filosofía, pero no hay filósofos, etc. En la cultura de la medianidad se
constata en su máxima expresión el acto fallido, veámoslo en nuestra querida Comarca:
6 LYOTARD, Jean-Francois, ¿Por qué filosofar?, Paidós, Barcelona 1989, pp. 79ss.
-
16
en las universidades las clases de humanidades terminan siendo impartidas por
psicólogos, porque no hay maestros de filosofía; algunos tienen títulos de filosofía sin
haber estudiado apenas algo de la historia de la filosofía; algunos tienen sacramentos
pero no un compromiso con su fe; algunos tienen muchos libros de filosofía guardados
en sus computadoras y no se les lee; trabajamos y no, nos enamoramos y no nos
comprometemos, etc. Es decir, tenemos vida y no vivimos, nos conformamos con
medio vivir. No hemos sabido dar respuesta a las grandes preguntas: ¿Existe Dios?
¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué es el hombre? Heidegger había advertido también que
en medio de la emoción por la tecnología y entre el reino de la ciencia volverían las
mismas interrogantes: «Cuando la existencia se haya devaluado entonces, como viejos
fantasmas, van a volver las viejas preguntas, ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Hacia dónde?».
Vivimos en la noche de la filosofía, en la oscuridad de la vida, sin advertirlo. Por eso
mismo hoy más que nunca la tarea de la filosofía es volver a preguntar, el desafío:
volver a pensar. Russell lo explica del siguiente modo:
«La filosofía debe ser estudiada, no por las respuestas concretas a los problemas
que plantea, puesto que, por lo general, ninguna respuesta precisa puede ser
conocida como verdadera, sino más bien por el valor de los problemas mismos;
porque estos problemas amplían nuestra concepción de lo posible, enriquecen
nuestra imaginación intelectual y disminuyen la seguridad dogmática que cierra el
espíritu a la investigación; pero, ante todo, porque por la grandeza del Universo
que la filosofía contempla, el espíritu se hace a su vez grande, y llega a ser capaz
de la unión con el Universo que constituye su supremo bien»7.
Para animarnos a filosofar (en su obra Gelassenheit) Heidegger distingue dos
tipos de pensar: El pensamiento calculador y la reflexión meditativa8. El primer saber
es propio de las ciencias exactas, es el de la técnica, el del hombre práctico; calcula
cada vez con perspectivas de riqueza y de economía, no es meditativo sino pragmático,
es el pensamiento de la cultura de la medianidad que nos conduce al reino de lo ente,
de la materia. El hombre práctico es el que sólo reconoce necesidades materiales (de
ellas se ocupa y en ellas se entretiene), que comprende que el hombre necesita el
alimento del cuerpo, pero olvida la necesidad de procurar un alimento al espíritu
(Russell). He aquí el hombre del saber científico y tecnológico, del saber calculador.
El segundo saber es propio de la filosofía, es el saber del reino del espíritu, propio de
la contemplación filosófica y del pensar, que conduce al hombre al conocimiento del
7 RUSSELL, Bertrand, o.c., pp. 101ss. 8 n.: Para una mayor comprensión de los pensamientos que aquí exponemos sobre el filósofo de Messkirch remito a toda
la primera parte de la obra Serenidad (una alocución pronunciada el 30 de octubre de 1955), Cfr., HEIDEGGER, Martín,
Serenidad, Del Serbal, Barcelona 2002, pp. 15-31. Referente a los dos tipos de pensar remito a la misma obra,
concretamente a la p. 19.
-
17
ser. La gente cree que este saber está en las nubes, despegado de la realidad, que no
aporta nada al orden práctico. Este pensar meditativo exige un esfuerzo superior. En
palabras de Russell:
«En el mundo actual los bienes del espíritu son por lo menos tan importantes como
los del cuerpo. El valor de la filosofía debe hallarse exclusivamente entre los bienes
del espíritu, y sólo los que no son indiferentes a estos bienes pueden llegar a la
persuasión de que estudiar filosofía no es perder el tiempo»9.
Es necesario entusiasmarnos con Heidegger y Russell a la recuperación de la
reflexión meditativa, y con Lyotard comprender que la filosofía es hija de su tiempo y
luz para la cultura. Pensamos con Heidegger y Lyotard: «el florecimiento de una obra
depende del total arraigo a un suelo natal». Por eso, en Órbita se pretende hacer
filosofía desde nuestra querida tierra Lagunera, ofrecer caminos y pensamientos
nuevos para la comprensión del sentido de nuestra existencia. Johann Peter Hebel
escribió una vez: «Somos plantas (nos guste o no admitirlo) que deben salir con las
raíces de la tierra para poder florecer en el éter (el cielo, la región del espíritu) y dar
fruto» (Obras, ed. Altwegg, III, 314)10. Pero ¿cómo echar raíces si nuestros queridos
paisanos se ven arrancados de su suelo y obligados a emigrar a mundos que no les
pertenecen? Florecer en el éter es una clara invitación a volver la vista al cielo del
espíritu, y para eso habremos de pensar desde nuestra tierra y en ella echar raíz. Es la
intención de nuestra revista y de nuestro anhelo por el entusiasmo de la filosofía. Tal
vez nos toca sembrar semilla, sembrar el gusto por la filosofía. Ojalá a este fin se una
también el Seminario y quienes nos lean y escuchen. No tendremos más fin que este:
contagiar la pasión por la sabiduría.
Del estado de necesidad al estado de urgente se vuelve la tarea filosófica si
consideramos que muchos de nuestros paisanos (mención especial los jóvenes) están
más des-terrados que nuestros coterráneos migrantes, porque están hechizados por las
redes sociales, ellas nos estimulan, nos asaltan y nos seducen a todas horas y en todo
momento. En las aulas cualquier distracción del maestro sirve para chatear, para poner
una foto en Instagram o Facebook y avisarles a los demás que estamos aburridos. Los
sacerdotes se satisfacen mandando una bendición o una homilía por whats-app y
calman la perturbadora necesidad de visitar a un enfermo diciendo que los medios nos
ayudan a evangelizar más, pero vivimos la época donde menos se evangeliza.
Medianamente vivimos, al abismo de la superficialidad. Los laguneros estamos
amenazados por la pérdida del arraigo. Hemos creído como muchos que la tecnología
nos hace la vida más sencilla, las máquinas hacen nuestro trabajo y tenemos más tiempo
para nosotros. Pero no sabemos qué hacer con nuestro tiempo, y Steiner preguntaba:
9 Cfr., RUSSELL, Bertrand, o.c., p. 97. 10 HEIDEGGER, Martín, o.c., p. 20.
-
18
¿para qué queremos la eternidad si no sabemos qué hacer una tarde de domingo? Y
entonces por qué terminamos diciendo «no tengo tiempo para…». No hay tiempo para
el compromiso con el paisano, no hay tiempo para nosotros mismos, no hay tiempo
para la filosofía. Dice Heidegger: «No debe asustarnos que el mundo se tecnifique
enteramente, debe inquietarnos más bien que el hombre no está preparado para usar la
tecnología a su favor, y en las máquinas se desorienta la vida humana» (nos aleja de la
reflexión meditativa). La tecnología nos ha separado de nosotros mismos, nos ha
desarraigado, des-terrado.
Pero tranquilos, no pretendo satanizar la tecnología, sólo pretendo alertar y
mostrar una realidad: la falta de compromiso por las causas de quienes nacieron en
nuestra misma tierra y con quienes compartimos la existencia. ¿Podrá ayudarnos la
filosofía a sabernos contemplar un «nosotros»? Sería torpe de mi parte negar que la
ciencia y la tecnología son ya parte de nosotros, «sería miope querer condenar el mundo
técnico como obra del diablo» (Heidegger)11. No sólo dependemos de la técnica sino
que además la era tecnológica exige al hombre un constante perfeccionamiento. Sólo
quiero advertir, como ya lo hacía el filósofo de Messkirch, que inconscientemente
hemos estado tan entregados a la tecnología que nuestra relación con ella ha sido de
servidumbre, nos adormeció y no nos dimos cuenta. Pretendo que la filosofía nos ayude
a despertar. Heidegger nos propuso la Gelassenheit (Serenidad, des-asimiento, des-
prendimiento, deshacernos) ante las «cosas»: usar la tecnología, servirnos de ella de
forma apropiada, pero manteniéndonos a la vez tan libre de ella, que en todo momento
podamos des-hacernos de los aparatos tecnológicos12. Es la libertad y la serenidad de
decirles «no» si nos requieren de modo exclusivo, si nos doblegan, si nos confunden y
si nos separar de nuestra esencia, si nos alejan del «pensar», si nos alejan del
compromiso y del arraigo con «mis paisanos». Es la capacidad y la libertad de decirles
«te uso» y te dejo como una cosa que no eres en absoluto importante, porque dependes
de mí que soy superior. Así, nuestra relación con la tecnología será simple y apacible.
Y entonces volveremos a disfrutar un té, un café o una cerveza con el amigo, habiendo
abandonado nuestra sonrisa con una pantalla, y volveremos a comprometernos con las
causas de nuestros coterráneos porque son nuestras mismas causas. ¿Podrá ayudarnos
en este empeño la filosofía? ¿Seguiremos pensando que es un saber inútil? ¿Podremos
regresar la filosofía a las aulas? ¿Llevaremos la filosofía a las calles? ¿La aceptaremos
en nuestros aparatos tecnológicos? ¿Volveremos a disfrutar la lectura de Heráclito,
Sócrates, Descartes, Hegel, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein,
Vattimo? ¿Podrán ellos alegremente volvernos el rumbo perdido del sentido? ¿Podrá
la filosofía arrancarnos de la comodidad? Lo sabremos sólo filosofando.
Termino dando voz a quienes nos advirtieron sobre los peligros de vivir sin la
filosofía. Lyotard: ¿Por qué filosofar? Porque la filosofía es un saber para uno mismo,
11 Ibid. p. 27. 12 Cfr., Ibid. pp. 28-31.
-
19
filosofamos porque queremos, porque nos gusta13. Heidegger: La filosofía es un
privilegio para pocos, la necesitamos para conocer la verdad, al hombre, al Ser (ser-
ahí)14. Russell: El hombre que no tiene ningún barniz de filosofía va por la vida
prisionero de los prejuicios que derivan del sentido común, de las creencias habituales
en su tiempo y en su país, y de las que se han desarrollado en su espíritu sin
consentimiento de su razón; la filosofía amplía nuestros pensamientos y nos libera de
la tiranía de la costumbre15. Jesús Adrián Escudero: La filosofía es el antídoto adecuado
para unas mentes aletargadas que manifiestan una tendencia patológica a dejarse
contagiar por la nube de opiniones públicas que las envuelve (la pos-verdad), la
filosofía prescribe la terapia que han de seguir aquellos que deseen liberarse de las
ataduras de los estereotipos de pensamiento impuestos16.
En suma, filosofamos porque nos place ir a contracorriente, porque nos divierte
no estar de acuerdo con el mundo, porque repele del fastidio de la medianidad, porque
nos apasiona.
¿Más sencillo? Estudiamos filosofía para no votar por el mismo partido que nos
tiene sumergidos en la pobreza, para que nuestro líder de opinión no sea Sofía Niño de
Rivera, para que las cátedras y conferencias universitarias no las ocupen los
comediantes deportivos de TV azteca como Luis García, para que las materias de
humanidades no terminen siendo aburridas materias de relleno, y un etc. interminable.
¿Más solemne? Recuperemos la filosofía para no perder el entusiasmo por la
vida, para vencer también el desierto de la soledad frente a una pantalla, para volver a
ser humanos, para comprender y saborear (sophon) la vida.
Bibliografía HEIDEGGER, Martín, Serenidad, Del Serbal, Barcelona 2002.
__________, Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles, Trotta, Madrid 2002.
__________, Cuadernos negros (Reflexiones VII-XI, 1938-1939), Trotta, Madrid 2017.
LYOTARD, Jean-Francois, ¿Por qué filosofar?, Paidós, Barcelona 1989.
RUSSELL, Bertrand, Los problemas de la filosofía. El valor de la filosofía, Booket, México s.a.
SZTAJNSZRAJBER, Darío, ¿Para qué sirve la filosofía? La filosofía como saber inútil, Booket, México 2015
13 Cfr., LYOTARD, Jean-Francois, o.c., p. 99. 14 Cfr., HEIDEGGER, Martín, Cuadernos negros (Reflexiones VII-XI, 1938-1939), Trotta, Madrid 2017, pp. 45-46. (La
necesidad de la filosofía, n. 46). 15 Cfr., RUSSELL, Bertrand, o.c., p. 99. 16 Cfr., HEIDEGGER, Martín, Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles, Trotta, Madrid 2002, p. 10.
-
20
1
Introducción
Dibujar las pretensiones de la filosofía política en el caso concreto de la Comarca
Lagunera es ingente tarea, dimensión de la cual se es consciente, sin embargo, groso
modo, se intenta en este trabajo con las limitaciones del caso.
El mundo globalizado en que vivimos exige cronometrar los relojes planetarios
para articularse al resto del mundo, por dificultoso que sea, evitando la fácil alternativa
de negar esa realidad en amplio.
Las sociedades complejas del siglo XXI reclaman procesos democráticos de
discusión para la elección de los propios destinos como colectividad. Ni un solo actor,
por sí mismo, puede tener nunca la razón total sobre la realidad social. Este principio
democrático, altamente evidente por sí mismo no es tan sencillo de operar, pues
poderes enquistados aprovecharan esos sectores de la sociedad que aún no han
racionalizado sus bases culturales para sacar adelante los propios intereses en
detrimento del propio proceso de la sociedad en su conjunto.
Proporcionar argumentos para la discusión, es la intención de este artículo, la
tarea se realiza en tres fases. Teniendo como base la idea de ciudadanía, en la primera
parte se intenta un diagnóstico empírico de fortalezas y debilidades de la región. La
segunda parte es un planteamiento de aquello que se entiende para efectos del presente
análisis por filosofía política. El tercer apartado intenta ser una síntesis - bisagra de los
dos primeros apartados para intentar aplicar un planteamiento teórico a una realidad
concreta.
I – CRECIMIENTO URBANO Y CAOS
1. Crecimiento urbano desordenado
La Comarca Lagunera se localiza en centro - norte de México. Debe su nombre
al hecho de ser la región donde desembocaban dos corrientes endorreicas: el Nazas y
el Aguanaval, que por esa razón formaban una serie de lagunas y encharcamientos en
un área muy extensa, así hasta la ‘domesticación’ de los ríos en las presas Francisco
Zarco y Lázaro Cárdenas, a mediados del siglo XX.
1 Académico Ibero Torreón desde 2010, jesuita, 1993-. Maestro en Filosofía Política por la Universidad de Guanajuato,
2008. Licenciado en Ciencias Religiosas por Ibero Ciudad de México, 2004 e Ingeniero Químico por la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, 1992. E-mail: [email protected]
mailto:[email protected]
-
21
No hay un consenso generalizado para la delimitación geográfica de esta región
del país. Sánchez (2009) hace un amplio balance tomando en cuenta criterios
geográficos, históricos, económicos y de identidad y sentido de pertenencia. A partir
de esta perspectiva asume la siguiente postura:
«En total se trata de quince municipios: cinco en Coahuila: Francisco I. Madero,
Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca y diez en Durango: General Simón
Bolívar, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nazas, Rodeo, San Juan de Guadalupe,
San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo y Tlahualilo. Estos municipios
comparten una serie de atributos naturales y socio-económicos a la vez que
reconocen en la conurbación Torreón-Gómez Palacio-Lerdo-Matamoros a la
ciudad de jerarquía superior y nodo primario de comunicaciones y transportes
de esta región»2.
Torreón es la ciudad más importante en términos poblacionales, económicos y
políticos. Este hecho propició la idea del origen moderno de la Comarca Lagunera,
para fijarlo el 13 de julio de 1907, cuando el Congreso del Estado de Coahuila expide
el decreto para elevar a la categoría de ciudad a la entonces Villa de Torreón. Sin
embargo, el acercamiento histórico realizado por Corona (2005) refuta esta tesis. Este
autor en su obra por antonomasia «Comarca Lagunera, constructo cultural. Economía
y fe en la construcción de una identidad centenaria», insiste que La Laguna tiene un
origen remoto, y establece esa fecha a finales del s. XVI cuando se fundó en Parras,
Coahuila, la misión jesuita para el norte de los territorios de la colonia3.
En tanto, la zona metropolita de la Comarca Lagunera está constituida por los
municipios de Torreón y Matamoros, en Coahuila y Cd. Lerdo y Gómez Palacio en
Durango (INEGI, 2004). Torreón destaca por su influencia y es la ciudad más poblada,
cuenta con 639 629 habitantes. Gómez Palacio es un asentamiento principalmente
industrial, en Gómez se encuentra el Parque Industrial Lagunero, que es considerado
el cuatro más importante del país4, mientras que Lerdo se caracteriza más bien por su
apacibilidad y buen clima, finalmente Matamoros es el municipio más rural. La
población total en la Zona Metropolitana es 1’298 835 (INEGI, 2010).
Hasta aquí una somera caracterización de la región. El acercamiento en cuanto al
orden y anarquía se va a realizar desde la perspectiva que proporcionan dos variables
fundamentales: la dinámica y la densidad poblacional. La primera hace referencia al
2 SÁNCHEZ C., A., Delimitación Geográfica, Comarca Lagunera, en: LÓPEZ-SÁNCHEZ, A., Editores. Procesos regionales
en el contexto global. Instituto de Geografía, UNAM, Mimeo electrónico previo a la impresión de la obra, Ciudad de
México, 2009, p. 20. 3 Cfr., Ibid., p. 26. 4 SEMARNAT (2013). Gobiernos de los Estados de Coahuila y Durango. Programa para Mejorar la Calidad del Aires en
la Región de la Comarca Lagunera, 2010-2015, 2012. Fecha de acceso 23 Mayo de 2017.
http://www.semarnat.gob.mx/1I_Informe_Proaire_Comarca_Lagunera_E11.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/1I_Informe_Proaire_Comarca_Lagunera_E11.pdf
-
22
comportamiento de crecimiento de la población, la segunda tiene que ver con la
distribución de la población en el territorio.
En cuanto a la dinámica poblacional entre 1900 y 20005 hay un crecimiento en la
región a un ritmo de 2.2, de ahí que los hitos de crecimiento poblacional sean notables.
Juárez (2009) hace un análisis pormenorizado de comportamiento poblacional en la
región. Señala tres «brincos» en el proceso. El primero ocurre a principios del siglo
XX, cuando la tasa de crecimiento tiene un valor de 3.2 %, proveniente básicamente
del auge económico producido por el cultivo del algodón. Una segunda etapa de
crecimiento, con tasas del 3.7%, ocurre a principios de los años cuarenta, con el
desarrollo del Distrito de Riego No. 17, en le época del reparto de tierras. Una tercera
etapa, con 3.1%, ocurre en los años 1970-1980 impulsado por el desarrollo de la
industria lechera, la manufactura de ensamble y la maquila, más algún aporte de la
industria metalmecánica y del sector financiero.
Mientras que, con respecto a la densidad, que es el número de habitantes
repartidos de determinada área geográfica, el comportamiento es así:
«[…]En 2005, había principalmente una densidad muy baja, de 1 a 9 hab/Km2
en nueve municipios, localizados la mayoría en Durango. La densidad baja de 9
– 49 hab/km2 se encuentra en Francisco I. Madero y San Pedro, en Coahuila,
ambos son áreas agrícolas que se localiza hacia los límites de los municipios
conurbados. La densidad media de 50 – 99 hab/Km2 sólo se registra en Lerdo y
la densidad alta de 100 a 199 hab/Km2 sólo se presenta en Matamoros. La
densidad muy alta de más de 200 hab/km2 se extiende en los municipios
conurbados de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo»5.
Se trata de dinamismo económicos y sociales mucho más profundos, generados
por variables de comportamiento aleatorio, pero si se añade la carencia de perspectiva
de mediano plazo y ninguna intención en el desarrollo, los resultados no hacen sino
mostrar el presupuesto: no hay elección de los propios destinos como colectividad.
2. Falta de ciudadanía y pasado ejidal
La veta agrícola de la región tiene peso específico en términos sociales,
económicos, culturales e históricos. En este sentido, el reparto agrario es un hito en la
conformación de la Comarca Lagunera. Ocurre cuando el General Lázaro Cárdenas
realiza en esta región uno de los más extensos repartos de tierra en el país.
El reparto agrario se realiza en la lógica del cambio de ciclo del capitalismo
descrita por Córdoba (1972). El capitalismo terrateniente deja paso al capitalismo
5 SÁNCHEZ C., A., o.c., pp. 142-143.
-
23
industrial productivo que lucirá su mejor cara con el sostenido crecimiento económico
en los años 40 y que tendrá como emblema el agudo crecimiento urbano de la Ciudad
de México a mediados del siglo XX. En este sentido, las grandes propiedades de los
terratenientes porfiristas son repartidas al campesinado que clama su propiedad.
Este proceso genera un dinamismo nacional. Cebada (2001, 16) señala: «Las
regiones más importantes en las que hubo reparto de tierras bajo el régimen de
Cárdenas fueron: La Comarca Lagunera, la zona del Yaqui, Los Mochis, Tucatán,
Lombardía y Nueva Italia en Michoacán, el Mante, Tamaulipas, Mexicali, Baja
California y el Sononusco en Chiapas».
De ese tiempo proviene el control de los ríos Nazas y Aguanaval a través de su
manejo con la creación de las presas Lázaro Cárdenas, también conocida como «El
Palmito» y la presa Francisco Zarco (a) «Las Tórtolas», las cuales abastecen de agua
para riego y potable a la región.
En la lógica planteada por Córdoba (1972), el sistema establece un mecanismo
perverso de control corporativo.
El campo se ha hecho irrelevante dentro de la lógica capitalista, su relevancia se
juega ahora dentro del control que a través de los créditos tendrá el gobierno en sus
diferentes niveles.
«El Sistema Nacional de Crédito Agrícola quedaba formado por el
BANGRICOLA, BANJIDAL sociedades locales de crédito agrícola y ejidal,
sociedades de interés colectivo agrícola y las instituciones auxiliares. Se
suprimen los bancos locales y las uniones de sociedades locales de crédito. Las
sociedades locales se regirían por una Ley de 1934»6.
La tesis es que la política de crédito del gobierno federal se va convirtiendo en un
instrumento de mediación y control político en relación entre Estado-Campesinado.
Como se da un juego político por parte del estado en el sentido de que otorga recursos
a los grupos campesinos cuando necesita de su apoyo y retira esos recursos para
debilitarlos en su organización, en las conclusiones así se indica:
«Considero que se pueden apreciar las diversas formas en que el crédito rural ha
sido utilizado para controlar a los grupos campesinos, así como las estrategias
llevadas a cabo para debilitar organizaciones y respuestas a grupos de presión»7.
6 CEBADA C., Ma. Del C. El Crédito Rural en la Relación Estado Campesinado: del control político a la
descorporativización (México). Ponencia leída en el XXIII International Studies. Latin American Studies Asociation,
Washington, D.C., Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Guanajuato, 2001, p.16s. 7 Ibid., p.40.
-
24
Mecanismos que se automatizan, si no siempre, si muchas veces. Opera así en los
habitantes de la región la lógica de control a través de los créditos, en una nada
exclusiva modalidad. En el fondo es el funcionamiento de aquello que conocemos
como “Sistema Político Mexicano”. Si bien el ejido tuvo su final en las reformas de
esa otra fase de cambio del capitalismo global, dirigida en el país por Carlos Salinas de
Gortari, la lógica opera permanentemente, ya para esperar la solución de la
problemática sin el propio esfuerzo, ya en la lógica de la exención incondicional de la
deuda de cada año.
3. Los fallidos planes metropolitanos
Un aspecto generalizado que se observa en la población mundial es la
desigualdad del desarrollo, en el cual se destaca la desigualdad demográfica como el
crecimiento que ha experimentado la población en el planeta, que llegó a 7000 millones
de habitantes en 2010. Aunque en cada país este crecimiento tiene una magnitud
diferente; en países en desarrollo, cuando se conjuga con su situación económica,
conduce a una agudización de problemas tales como la pobreza, el hambre, así como
el rezago social y económico.
En este sentido, se observa que la globalización no tiene solo efectos positivos,
sino también estos, como niveles en extremo de desigualdad. Para decirlo
sintéticamente, se tiene en estos tiempos, en concreto desde 2015, el 1% más rico de la
población mundial posee más riqueza que el resto del planeta, para acentuar el
contraste, se dice que actualmente, ocho personas (ocho hombres en realidad) poseen
la misma riqueza que 3.600 millones de personas -la mitad de la humanidad-. (Oxfam,
2017)
En este contexto, los gobiernos locales se han hecho cada vez más protagonistas
de la historia, complejizando, en el caso que nos ocupan, un de por sí nada sencillo
panorama. El hecho es que estos dinamismos globales se instalan sobre problemáticas
ya bien definidas, crónicas, si vale la expresión.
La referencia ahora es la coordinación metropolitana, el proceso refiere a la
articulación que se da entre los gobiernos locales que conforman una misma región
para la implementación de políticas públicas de beneficio común. INEGI dice que zona
metropolitana es el:
«[…]conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil
o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del
municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma
o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente
urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica; en
esta definición se incluye además a aquellos municipios que por sus
-
25
características particulares son relevantes para la planeación y política
urbanas»8.
Es inherente a la definición que el fin de la delimitación de las zonas
metropolitanas es mejorar la planeación y política urbanas. La Comarca Lagunera tiene
larga data en la elaboración de planes metropolitanos, planes que sin embargo siempre
han resultado fallidos. A. Hernández presenta un recuento del caso. Los resultados son
tan nulos que tienen francamente visos de drama9.
Fecha Nombre del Plan
1961-
1969
Plan de Rehabilitación
1977 Plan de Ordenación de la Zona Conurbada de la Laguna
1989 Plan Nueva Laguna
1996 Alianza para la Reactivación Económica y el Empleo en la Laguna
2003 Programa Gran Visión 2020
2005 Comisión Interestatal para el Desarrollo Regional
2007 Carta de Intención de los Municipios de la Zona Metropolitana de La
Laguna
2012 Plan Rector de la Zona Metropolitana de La Laguna
Además A. Hernández hace su propio balance:
«A nuestro juicio son cuatro los factores que han inhibido el éxito de esos intentos:
a) imposición de las políticas desde arriba; b) falta o débil participación de la
sociedad civil; c) implantar concepciones rígidas de planeación regional; y d)
conflicto que se genera entre las competencias de los gobiernos estatales y
municipales por la imposición de una instancia ejecutiva de planeación»10.
Destacamos aquí la poca o débil presencia de la sociedad civil, que se une a los
planteamientos anteriores: la escuálida ciudadanía históricamente forjada.
4. Los gobiernos estatales y municipales
La vocación comercial de la Comarca Lagunera en la historia reciente está
determinada por su ubicación geográfica, constituyéndose de este modo en la ventaja
8 INEGI, Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005. SEDESOL, CONAPO, INEGI, México, 2005, p. 24. 9 HERNÁNDEZ Corichi, A., Historia y prospectiva de la planeación regional en la Comarca Lagunera, COECyT, Coahuila
2006. 10 Ibid., p.15.
-
26
competitiva por excelencia de la región. El contexto más amplio es un mundo
globalizado, complejo, post socialista, liberal.
La segunda ventaja competitiva de la región será el clima. Extremo, con
temperaturas en promedio alrededor de los treinta y cinco grados en verano, pues se
trata de una región clasificada como semi-desierto11. Factor que ha jugado a favor por
diferentes razones. En un tiempo se cultivó de manera intensiva el algodón. La planta
se regaba no con lluvia natural, sino de manera artificial a través de canaletas, razón
por la cual el producto final resultaba de alta calidad (Madero, 2001: 51). El factor
climático también ha sido clave para el auge lechero. El clima seco es ideal para la cría
de vacas, pues se impide de esta manera la expansión de infecciones y reproducción de
microorganismos patógenos. Un tercer hito económico fue el establecimiento de
industria maquiladora en los años ochenta, pero éste duró poco12. En términos
económicos la apuesta viene por la estratégica localización geográfica
El tema del conflicto que genera la intervención de los gobiernos estatales para
bloquear la articulación entre municipios de diferente entidad federativa se trata aparte,
porque es un argumento múltiples veces citado, que sin embargo no encuentra
suficiente eco en la práctica social.
Es un hecho que los responsables del ejercicio administrativo en los municipios
son quienes han ofrecido la resistencia para articularse cuando se refiere a la generación
de obras o políticas públicas en el plano metropolitano. Es una excepción que en agosto
de 2014 Torreón, Coahuila, y Gómez Palacio y Lerdo en Durango, hayan dado a
conocer la existencia de tres reglamentos de validez común, así para los temas de
Vialidad, Medio Ambiente y Grafiti.
Dos datos más de las resistencias y tensión que implica la coordinación
metropolitana. En agosto 2016 IMPLAN Torreón da a conocer su plan municipal con
visión metropolitana, es lo más que se pudo acercar en el tema. Y en la primavera 2017
se vive un «estira y afloja» para la implementación del Sistema de Transporte
Metropolitano articulado por el metrobús que recorrería de Matamoros a Lerdo,
pasando por Torreón y Gómez Palacio. Sin los suficientes consensos establecidos, el
proyecto se echó a andar.
Lo económico y lo político son dos variables que se entrecruzan, el clamor es
por el desarrollo económico, pero los actores políticos no se pueden poner de acuerdo
ni en aspectos básicos. Hay excepciones, como sea, el acento aquí está puesto en la
elección del propio rumbo por el que como colectividad se apuesta.
11 SANTIBAÑEZ, G., E. La Comarca Lagunera. Ensayo monográfico, s.e., Torreón 1992, p. 25. 12 CASTAÑEDA A., Marcela. Precariedad laboral y condiciones de vida: trayectorias laborales de jóvenes trabajadores
de la industria del vestido en Torreón, 2001-2010. Tesis de Maestría en Desarrollo Regional, El Colef, 2010.
-
27
II – ENTRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA
En la cultura occidental, el pensamiento que trata sobre el modo para articularse
que tienen las sociedades siempre se ha movido entre la filosofía y las ciencias sociales,
entre un pensamiento más normativo, más abstracto, más general, que le corresponde
entonces a la filosofía política y otro pensamiento más bien empírico, que abarque los
modos de gobierno, la organización de la ciudad, los regímenes al caso y el papel del
ciudadano particular.
Platón y Aristóteles, figuras del nacimiento de la filosofía en Grecia son, con
mucho, los grandes pensadores que marcaron con impronta indeleble los destinos del
mundo occidental. Aunque a menudo se les considera adversarios, pues se hace parecer
a Aristóteles como quien refuta los planteamientos de Platón, al final no son sino
posturas complementarias en el mismo horizonte. Aristóteles, que propone “pensar con
Platón, contra Platón”, se ubica en una postura crítica hacia los planteamientos de
Platón, pero usa su aparato conceptual, y genera a partir de él, el suyo propio.
Aristóteles corrigen, matiza, purifica a Platón, pero se mantiene siempre en un
horizonte metafísico. Así en su epistemología, así en su filosofía política.
En la conocida obra La República, Platón13 construye una ciudad ideal, donde la
educación, la producción, el arte y todas las cuestiones relativas a la convivencia común
quedan ahí comprendidas, sin embargo, el planteamiento es tan abstracto y
generalizable que la propuesta se hace inviable en la práctica. Platón aspiraba a elaborar
un planteamiento filosófico, donde todas las condiciones empíricas posibles tuvieran
un lugar en el mismo, Platón estaba haciendo planteamientos universales, pero el
resultado no es afortunado. La propuesta platónica termina siendo una ciudad
inexistente, para habitantes inexistentes. En ella no hay lugar para la libertad, la
individualidad, el ciudadano particular no tiene margen de acción.
Ante este panorama Aristóteles parece mucho más cauto, agudo y sagaz. Usa un
símil, dice qué, así como el entrenador de actividades físicas debe estar presto para
entrenar a los campeones, también debe tener programas de entrenamiento para los
principiantes e intermedios.
En este sentido, una propuesta completa para una ciudad ideal no es suficiente,
al final no ayuda. Propone entonces seis diferentes tipos de regímenes, de hecho,
contrapone la forma correcta y la forma desviada. Propone tres situaciones en su
aspecto correcto y su aspecto desviado. Así, cuando gobierna un solo hombre se tiene
la monarquía o la tiranía; para el gobierno de los pocos está la aristocracia o la
oligarquía; finalmente el gobierno de la multitud, así la constitución política (politeia)
o la democracia.
13 Cfr., PLATÓN, La República, Alianza, Madrid 2005.
-
28
Aristóteles no pone el acento en el número, sino en la posesión o no de riqueza.
En el primer caso, la oligarquía es el gobierno de los ricos, generalmente pocos, en el
extremo, la democracia, gobierno de muchos, generalmente pobres14.
Esa es la sabiduría aristotélica, la filosofía política es un saber de fundamentos,
lo que dice, lo hace con contundencia, pero no se trata de un saber permanente, eterno,
inmutable, sino un saber que en ocasiones se torna práctico, porque así conviene a cada
situación. Así es y será la filosofía política desde entonces.
Una recuperación de historia de la filosofía política no cabe en este momento,
por ello únicamente recuperamos la distinción que se hará en el siglo XIX, a propósito
del capitalismo y cómo lo proponen y analizan los liberales y los socialistas.
Adam Smith (1723-1790) es quien hace los planteamientos fundamentales del
capitalismo en su obra La riqueza de las Naciones15. En esta obra compleja que dará
lugar a reflexiones posteriores y la implementación de sus ideas en las sociedades
existentes. El capital se genera a través de acumulación, superando los planteamientos
excesivamente simplificados de los mercantilistas, plantea que bastaría que el egoísmo
humano sería suficiente para incrementar la riqueza de las naciones si los gobiernos se
abstuvieran de intervenir con medidas reflexivas.
Karl Marx en el vértice opuesto, se pone como un crítico de la creación
individualista de la riqueza, señalando a través de un análisis muy agudo cómo la
generación de la riqueza a través de la transformación de las mercancías se debe
principalmente por el trabajo, riqueza generada a la cual denomina plusvalía, que el
dueño de los medios de producción indebidamente retiene a costa del trabajador.
Socialismos más evolucionados hablan de la necesidad del reparto de la riqueza al
interior de las sociedades en un marco de ejercicio de los derechos16. El planteamiento
central aquí, como fue advertido de inicio, es que, sin derechos sociales, sin recursos
suficientes para el desempeño de la vida cotidiana, la idea de ciudadanía es
prácticamente inútil, pues de nada sirve tener libertad de expresión o participación si
se carece de los medios indispensables para vivir, tal como alimentación, educación,
servicios médicos, así resulta que estos últimos son la condición necesaria
indispensable para el desarrollo de los primeros derechos.
14 LORD, C. Aristóteles [348-322 a.C.], en: STRAUSS-CROPSEY, J. (Dir.). Historia de la filosofía política, FCE, México
2012, pp. 148s. 15 Cfr., SMITH, Adam. La riqueza de las naciones, Alianza, Madrid 2011. 16 Cfr., MARX, K. El Capital. Obra Completa, Siglo XXI, Madrid 2017.
-
29
III – UNA SOCIEDAD BIEN ORDENADA
Con la publicación de Teoría de la justicia17, el filósofo norteamericano John
Rawls (1972) pone en la palestra el tema de la construcción de sociedades justas en el
marco de economías capitalistas. La obra resultó altamente polémica y el espectro
completo de la filosofía política se posiciona al respecto, desde los liberales extremos
(liberalista igualitario, liberalista) hasta los igualitaristas radicales (comunitarismo,
republicanismo). El planteamiento fundamental es eliminar las desigualdades básicas
entre los individuos pertenecientes a las sociedades y garantizar el ejercicio de las
libertades a través de instituciones.
En relativamente poco tiempo la discusión se torna abundante, por ello se
propone abordarla aquí trazando a grandes rasgos los nexos que se establecen entre los
derechos individuales y derechos colectivos, delimitando de esta manera la discusión
y acercándonos positivamente a los diferentes planteamientos para conocer las
posturas, contraposiciones y limitaciones de cada uno. Al proceder de esta manera le
subyace la idea que el debate entre libertad - igualdad se corresponde de alguna manera
al de los derechos individuales – derechos sociales. Esto es muy significativo porque
indica que la discusión por la igualdad no es inédita, aunque tal vez si en los términos
que actualmente se da.
Así pues, en filosofía política se considera que para el liberalismo las políticas
para el bien de la sociedad han de reconocer un límite infranqueable en los derechos
individuales. Aquí mismo tenemos diferentes posturas, Dworkin, liberalista igualitario,
llega a denominar a los derechos individuales «cartas de triunfo»18 frente a las
pretensiones mayoritarias, se pretende así una estrategia de defensa ante la «tiranía de
la mayoría», pues los derechos individuales son inviolables para esta concepción. Por
su parte Nozik, liberalista radical, subraya la idea de un Estado mínimo, que tenga por
función principal, casi la única, la defensa de los derechos naturales de individuo,
porque las libertades individuales son así libertades absolutas, es de hecho, un anarco
capitalismo o libertarismo como se conoce a estos planteamientos19.
En seguida analizamos al republicanismo y al comunitarismo ya que estos
sistemas otorgan prioridad importante al bien de la comunidad, tanto que se justifica el
desplazamiento de los derechos individuales en nombre de los intereses generales.
Ambas posturas son coincidentes en este punto, pero entre ellas muestran notables
diferencias.
El republicanismo afirma que los derechos individuales deben encontrar su
límite en las políticas del bien de la sociedad, sin embargo, el republicanismo no puede
17 Cfr., RAWLS, J., Teoría de la Justicia, FCE, México1997.
18 Cfr., DWORKIN, R. Los derechos en serio, Ariel, Barcelona 1989. 19 Cfr., NOZICK, R. Anarquía, Estado y utopía, FCE, México 1988.
-
30
comprometerse con el respeto de una concepción moral fuerte, si acaso con ciertos
valores «institucionalmente circunscritos». Su interés no está en el modo particular de
vida, los ideales de bien, las prácticas asumidas o desechadas, incluso el modo de
relacionarse con los demás, excepto en el caso que éstas variables preserven un
compromiso activo con el bien público y con la suerte de los demás. Por ello el
republicanismo se ha encontrado más cómodo al hacer énfasis en la ausencia de
dominación, esto es, el hecho central no es que algunos individuos no satisfagan sus
necesidades más elementales mientras que otros posean abundancia, o bien, que la
fortuna natural o social se haya repartido desigualmente, sino el hecho que se quiere
enfatizar es la dominación, en decir, la interferencia abusiva de unos individuos sobre
otros, nadie debe interferir en los asuntos personales de los demás. El objeto entonces
es no favorecer, es eliminar la dominación en una sociedad20.
El comunitarismo por su parte hace una crítica al liberalismo por su «atomismo»,
es decir, su individualismo. El comunitarismo entonces otorga prioridad a las políticas
en favor del bien de la comunidad, desplazando incluso si es necesario a los derechos
individuales en nombre de los intereses generales, el Estado de ninguna manera debe
ostentar una neutralidad valorativa, antes bien el Estado está comprometido con cierta
concepción de bien y es razonable, si fuera necesario, que haga uso de la coerción en
el ámbito de la moral privada, pues incluso las instituciones políticas y económicas
están al servicio de un cierto ideal de ciudadanía, decimos en síntesis, que se alienta
una concepción de bien específica21.
Aunque estas dos últimas posturas son en algún momento similares, existen
elementos que las hacen inasimilables, como un ejemplo para acentuar la diferencia
entre estas posturas baste mencionar su posición ante el pasado, pues para el
comunitarismo las tradiciones tienen la respuesta a los retos actuales, el republicanismo
por el contrario afirma que las generaciones actuales deben tener la libertad para elegir
el modo en que quieren vivir.
Con plena conciencia de la complejidad del aparato explicativo, podemos asumir
como punto de partida que la pretensión de Rawls es entender la justicia como
imparcialidad, es decir, como equidad en la elección de los principios que han de ser
decisivos para la distribución de los bienes básicos para el desarrollo del ser humano.
Rawls propone, en síntesis, dos principios, el de igualdad y el de diferencia. El
primer principio dice: «Cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más
extenso de libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante de
libertades para los demás»22. El segundo principio dice: «Las desigualdades sociales y